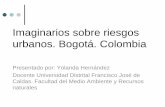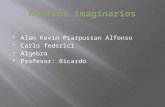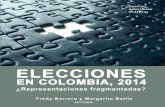Representaciones e imaginarios en la historiográfia de Colombia
-
Upload
german-gonzalez -
Category
Documents
-
view
215 -
download
3
description
Transcript of Representaciones e imaginarios en la historiográfia de Colombia
Historiografía de ColombiaTarea 4 Cesar Quintero - 201319573Germán González - 201226336Manuel Rojas - 201023273
Historia Cultural en Colombia: El Análisis de las Representaciones Sociales y las Construcciones Simbólicas.
Con el paso del tiempo, las prácticas investigativas y la forma de escribir historia en Colombia se han ido modificando y entre dichas modificaciones se encuentra la historia cultural. El objetivo de este trabajo consiste en entender la historia cultural en Colombia, en concreto el estudio de lo simbólico, y cuáles son los postulados que crean esas interpretaciones. Para empezar, nos centraremos en examinar las formas a través de las cuales en la historiografía colombiana se ha abordado el análisis simbólico en la historia cultural. De manera concreta se estudiarán tres trabajos: “De segunda madre de Dios y patrona de las Indias a embustera y blasfema: aproximación a la experiencia mística heterodoxa femenina en Nueva España: El caso de María Martha de la Encarnación (S.XVIII)” de Juliana Sandoval; “Muerte y vida: el contrapunto barroco. La pintura de la muerte serena en el Nuevo Reino de Granada” de Laura Barragán; y “Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado” de Jaime Borja. Para realizar este trabajo, afirmamos que aunque estos tres trabajos se inscriben en el marco de la historiografía cultura, existen diferentes formas y maneras de abordar lo simbólico. Para abordar este trabajo en primer lugar, se realizará un marco teórico que nos permita entender los abordajes teóricos que se van a tratar en la historia cultural. En segundo lugar abordaremos cada uno de los textos tomados y los someteremos a un análisis que nos permita observar la metodología de análisis, a través de los que se hace el estudio de lo simbólico y los aspectos culturales claves en la creación de significado. Por último, realizaremos unas apreciaciones finales que responderán de cierta manera las preguntas que resultan del trabajo elaborado.
Antes de adentrarnos a fondo en las lecturas seleccionadas y su análisis, es importante entender el contexto internacional y nacional en el que nace la historia cultural: la historia cultural nace en un contexto en el que las ciencias sociales, y específicamente la historia, están experimentando una serie de cambios que se conectan fundamental con la realidad social que se está viviendo en el contexto internacional de las décadas de los setentas. En estas décadas se estaba viviendo una crisis generalizada respecto a la creencia optimista, que plantea que el mundo se transformaría con rapidez y de forma radical de acuerdo con una orientación revolucionaria. El desencantamiento del mundo, ya sea a partir de lo que Lyotard llamó “la caída de los metarrelatos” o lo que Fukuyama denominó “el fin de la historia”, da cuenta del sojuzgamiento de los esquemas tradicionales de análisis y el paulatino deterioramiento de la fuerza explicativa de las teorías ortodoxas y macro-explicativas comúnmente empleadas. Más allá de las disputas ideológicas que la anterior afirmación pueda suscitar, es clave entender que los estudios culturales surgen en un contexto donde el estudio de los mecanismos simbólicos que configuran lo social permite dar cuenta de la vertiginosidad de los cambios a los que se hallan sometidas las sociedades. Por esa razón,
muchos estudios culturales hacen un constante uso de la propuesta gramsciana de la hegemonía cultural, la propuesta althusseriana de la cultura como un aparato ideológico de control, el análisis de Bourdieu del capital cultural a partir de la distinción de las bases sociales que lo condicionan, la crítica poscolonialista a las acepciones tradicionales de cultura y la apuesta intercultural del giro decolonial por una cultura libre de rezagos de colonialidad, la historia cultural también se verá fuertemente influenciada por algunos de los principales postulados surgidos del giro lingüístico, especialmente en el interés por el lenguaje en general, y el discurso en particular, como expresiones lingüísticas por medio de las cuales es posible acceder al estudio del pasado. Vale precisar de igual manera que como consecuencia de todo lo anterior, se desarrolló un concepto de cultura popular más amplio, como el que menciona Peter Burke1, donde la cultura no se entiende en relación a su difusión en la población, sino a su carácter estructurador y fijador de un orden social.
Como resultado de lo anterior, las ciencias sociales se verán en la obligación de replantearse nuevamente sus métodos de investigación, y específicamente, una gran cantidad de historiadores se ven forzados a plantearse nuevas preguntas acerca de sus propias metodologías e interpretaciones. Es de esta manera como la historia cultural se nutre de una miríada cada vez más amplia de perspectivas disciplinares como la psicología social, el psicoanálisis, la historia del arte, la antropología cultural, los estudios de género, la lingüística y la filología, el análisis del discurso, la etnología, la semiología o la hermenéutica. También exige un tratamiento innovador de nuevas fuentes primarias de trabajo: el cuerpo, la imagen, la tradición oral, la literatura, las festividades, las tradiciones, entre otros.
No obstante, una de las mayores objeciones que hace contra la historia cultural consiste en la de sublimar su objeto de estudio, dando prioridad a la libre interpretación y poniendo en entredicho la cientificidad de las hipótesis históricas. En efecto, resulta problemático sostener mucha de las máxima de la historia cultural dado que su énfasis en lo lingüístico parece equiparar la narrativa histórica a la narrativa literaria, problema que muy bien ha señalado Hayden White. No obstante nos interesa un problema en concreto de la historia cultural: el estudio de los imaginarios y de las representaciones. En efecto, ¿cómo es posible dar cuenta de un fenómeno social que aparentemente no goza de un sustrato material? Las formas de pensar y actuar socialmente compartidas no están exentas de ser estudiadas históricamente, aunque plantean un dilema adicional: ya no se trata de la típica historia de las ideas, que hace un recuento del desarrollo intelectual de una sociedad, especialmente a partir del registro de la producción intelectual de las élites. El estudio de los imaginarios sociales implica estudiar formas de pensamiento que regulan la acción y que están presente en todos los sectores de la sociedad. El imaginario como tal posee una fuerza cohesionadora ya que parte de la necesidad de justificar y legitimar un orden social imperante. Pero el estudio de los imaginarios sociales no es ajeno al estudio de las prácticas y acciones sociales, ya que es partir de estas últimas que se puede constatar empíricamente su estudio. No son formas etéreas de pensamiento ancladas en una psique colectiva, sino disposiciones mentales y actitudinales que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad.
1 Aurell, Jaume. (2005). La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos. Universidad de Valencia: Valencia, p. 90.
1. Los imaginarios, las representaciones y los símbolos: un mapa de la cuestión.Las nuevas preocupaciones teóricas e investigativas de la historia cultural implican la
adopción de nuevos métodos de análisis, y la definición de nuevos puntos de partida. El imaginario como una forma de pensar generalmente divulgada y socialmente compartida, tiene como finalidad asegurar la legitimación de algún orden social o forma del ejercicio del poder. Como lo precisa Taylor, “el imaginario social es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad”2. De esta manera el imaginario no sólo da cuenta de la instauración de una forma concreta de pensar, similar a la implantación del bloque hegemónico gramsciano, sino que da cuenta también de la manera cómo se refleja en los actos individuales y la interiorización que hacen los miembros de la sociedad de estos. En otras palabras, el imaginario no sólo da cuenta de las formas de pensar directamente expresadas, sino que da cuenta también del trasfondo normativo, de las expectativas y el marco común de entendimiento que hace posible su divulgación. En otras palabras, los imaginarios sociales no pueden ser meras construcciones teóricas:
“Lo que llamo imaginario social va más allá de la idea inmediata que da sentido a nuestras prácticas particulares. Esta extensión del concepto no es arbitraria, pues del mismo modo que la práctica sin la idea no tendría ningún sentido para nosotros, y por lo tanto no sería posible, también la idea debe remitirse a una comprensión más amplia de nuestra situación, si es que ha de tener sentido: la relación que mantenemos unos con otros, cómo hemos llegado a esta situación, cómo nos relaciones con otros grupos, etc.”3
Por su parte, la representación se ocupa de la forma cómo el imaginario es materializado en la realidad social, ya sea a partir de su objetivación en un objeto o cosa, ya sea a partir de la realización de un conjunto de acciones o de prácticas. Como menciona Moscovici, el proceso de objetivación alude a un proceso multifacético que “transforma lo desconocido y todavía no familiar en una realidad concebible”4. En el psicoanálisis, el objeto transicional consiste en un objeto material con el cual está familiarizado el infante y por el cual siente cierto apego emocional. El objeto transicional le sirve como un elemento intermediario en situaciones donde el infante hace frente a lo que es nuevo y desconocido para él5. De cierta manera, las representaciones también tienen algo de transicional e intermediario, ya que a partir de lo conocido se da cuenta de lo desconocido. Haciendo uso de categorías sociales para incorporar nuevos fenómenos al horizonte de comprensión, se está poniendo en evidencia la conformación de un universo discursivo socialmente compartido.
Pero los mecanismos por medio de los cuales se conceden significado no se dan ex nihilo, sino que están intrínsecamente relacionados con el conjunto de convenciones sociales históricamente establecidas. Hall menciona, basándose en la concepción constructivista de Saussure que:
“La representación es la producción de sentido a través del lenguaje. En la representación, sostienen los construccionistas, usamos signos, organizados en lenguajes de diferentes clases, a fin de comunicarnos significativamente con los otros. Los
2 Taylor, Charles. (2006). Imaginarios sociales modernos. Barcelona: Editorial Paidós Básica. p. 37. 3 Ibídem, p. 39. 4 Wagner, Wolfgang & Hayes, Nicky. (2011). El discurso de lo cotidiano y el sentido común. La teoría de las representaciones sociales. México: Anthropos Editorial, p. 158. 5 Winnicott, Donald. (1982). Realidad y juego. Barcelona: Editorial Gedisa.
lenguajes pueden usar signos para simbolizar, estar por, o referenciar objetos, personas y eventos en el llamado mundo ‘real’. Pero pueden también referenciar cosas imaginarias y mundos de fantasía o ideas abstractas que no son de manera obvia parte de nuestro mundo material. (...) [Pero] el lenguaje no funciona como un espejo. El sentido es producido dentro del lenguaje, en y a través de varios sistemas representacionales que, por conveniencia, llamamos ‘lenguajes’. El sentido es producido por la práctica, por el ‘trabajo’, de la representación. Es construido mediante la significación –es decir, por las prácticas que producen sentido”6.Se puede apreciar que las prácticas de representación cultural requieren de códigos
compartidos, como el lenguaje, porque son prácticas simbólicas. La manera cómo dotamos de sentido a la realidad implica un conjunto de mecanismo simbólicos socialmente compartidos, los cuales no pueden darse de manera arbitraria. Hall se inspira en Saussure, el cual enfatiza en el comportamiento semiótico del lenguaje, en la naturaleza morfosintáctica del lenguaje por medio de la cual una comunidad de hablantes comunica, transmite, codifica y configura la manera de acercarse a la realidad. Por otra parte, Hall también tiene presente la dimensión discursiva del lenguaje, es decir la manera como ese conjunto de reglas morfológicas y sintácticas que hacen posible el significado, se articulan en una narrativa con efectos metatextuales. En palabras de Foucault, se producen efectos de poder. Esto es interesante porque permite dar cuenta del carácter parcializado de la construcción simbólica posibilitada por los usos del lenguaje. En otras palabras, las prácticas de simbolización del mundo a partir del lenguaje no están desprovistas de intereses y finalidades. Por ahora no resulta bastante innovador mencionarlo, pero en la producción historiográfica que se analizará posteriormente, la precisión anterior resulta clave para dar cuenta de las diferentes formas de entender y estudiar lo simbólico.
Pero, ¿qué es lo simbólico? El símbolo, ante todo, hace referencia a cualquier objeto, acto, hecho, cualidad o relación que sirve como vehículo para establecer una concepción. Es un acto de dotación de significado, pero que se hace haciendo uso de un algo más por así decirlo. Lacan en la conferencia “Lo simbólico, lo imaginario y lo real”, establece una célebre distinción entre tres registros mentales o dimensiones de la psique humana: lo real, lo imaginario y lo simbólico. Si bien Lacan habla de lo simbólico y no del símbolo, en el mismo seminario comprende el símbolo como “emblema” y lo simbólico como “algo distinto que introduce en la realidad humana algo diferente, y que constituye todos los objetos primitivos de verdad”7. De esta manera, Lacan a partir del análisis de estas tres dimensiones precisa que un pensamiento de orden simbólico, involucra una base o soporte material-real y una representación o construcción imaginaria.
¿Qué relación guarda esto con el objetivo de trabajo que nos compete? Mencionamos anteriormente que la historia cultural está fuertemente influencia por la psicología social, y el análisis de los imaginarios sociales no puede desatender esta dimensión psicológica de las motivaciones de la conducta humana. Pero, las prácticas de representación y simbolización no se entienden exclusivamente como fenómenos subjetivos, íntimos y privados. Por el
6 Hall, Stuart. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage Publications, traducido por Elías Sevilla Casas, p. 13. 7 Lacan, Jacques. Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Recuperado de: http://www.lacanterafreudiana.com.ar/2.5.1.4%20%20%20LO%20SIMB,%20LO%20IMAG%20Y%20LO%20REAL,%201953..pdf, p. 13,
contrario, se ha mencionado reiterativamente que dichas prácticas están ceñidas a las convenciones sociales, están históricamente condicionadas y no son ajenas a la generación de repercusiones políticas de algún tipo. Por esa razón resulta esclarecedor que lo simbólico se encuentra compenetrado con las dimensiones de lo imaginario y de lo real (Lacan usa el ejemplo del nudo borromeo, la imagen de tres aros entrelazados entre sí). Dado que lo simbólico es empleado en las representaciones como mecanismo de dotación de significado y sentido, se puede apreciar que lo imaginario (el imaginario social) se manifiesta a través de lo simbólico (el lenguaje y los códigos culturales) y lo real (las prácticas sociales y las acciones individuales).
Pero si bien las dimensiones imaginaria, simbólica y real son indisociables entre sí -siguiendo el postulado lacaniano-, eso no quiere decir que los símbolos y las representaciones funcionen de la misma manera y se expresan análogamente en todos los contextos sociales. Pero la cultura en sí misma es propensa a la diversidad de contenidos y de significaciones, sin que por ello se demerita el rol operacional de las representaciones. Como menciona Geertz, “el concepto de cultura (...) es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ja de ser por lo tanto (...) una ciencia interpretativa en busca de significaciones”8. Las representaciones dan cuenta de la manera como se establecen dichas significaciones, y su importancia en la configuración de un determinado orden social. El ser humano entendido como hombre simbólico implica que sus acciones culturales están mediadas por símbolos. En este orden de ideas tiene sentido afirmar, al igual que Geertz, que la cultura puede entenderse como un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos.
Pero, además, alude a un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. La representación en tanto construcción simbólica refleja una utilidad práctica, la cual debe rastrearse a partir de la influencia -directa o indirecta- que los simbolismos ejercen sobre las acciones humanas. Por ejemplo, en el trabajo de Barragán, las representaciones simbólicas de la iconografía barroca dan cuenta de la divulgación y afianzamiento de una forma de reaccionar ante la muerte. Por su parte, el trabajo de Borja da cuenta de las construcciones narrativas erigidas por los cronistas españoles sobre los habitantes autóctonos del continente americano. Pero más que un relato meramente descriptivo, esta construcción narrativa propició una agenda política al justificar la expropiación y la colonización a partir de una intención evangelizadora y civilizatoria. El trabajo de Sandoval, si bien se estructura a partir de la figura de Martha de la Encarnación, permite dar cuenta de las distintas maneras de representarse a un mismo actor social. Dichas representaciones permiten dar cuenta de los esquemas axiológicos, epistemológicos, normativos y jurídico-legales de la época; en otras palabras, se aprecia la manera cómo se articula los elementos simbólicos a una determinada expresión discursiva. La anfibología semántica que recubre la figura de Martha de la Encarnación, como figura ortodoxa (beata, patrona) y como figura heterodoxa (blasfema, embustera) tiene un carácter irruptivo, ya que permite la proliferación de mentalidades en torno a la figura de la mujer, las cuales
8 Geertz, Clifford. (2006). La interpretación de las culturas. Barcelona: Editorial Gedisa, p. 20.
desestabilizan el imaginario social y su fuerza legitimadora. La abundancia polisémica que hace posible la figura Martha de la Encarnación da cuenta de las múltiples representaciones que pueden darse, dando cuenta de la versatilidad de los usos de lo simbólico.
2. María Martha de la Encarnación: usos simbólicos de la figura femenina y polisemia discursiva.
Ahora es importante centrarnos en analizar brevemente el documento de Sandoval. La autora en su documento va tomar el caso específico de María Martha de la Encarnación y a partir de este caso va intentar entender las dinámicas de la sociedad novohispana de la primera mitad del siglo XVlll9. Sandoval para realizar este trabajo va a plantear que un caso individual puede ser leído como sintomático de la sociedad en la medida que el individuo no es un ente que vive en el vacío, sino que está inmerso en un contexto social particular que lo nutre, lo forma y lo limita. La autora se acerca metodológicamente a la microhistoria, específicamente a los planteamientos que hacen Ginzburg y Zemon Davis sobre el individuo en tanto tal y su historicidad. Ginzburg plantea que “de la cultura de su época y de su clase nadie escapa, sino para entrar en el delirio y en la falta de comunicación. Como la lengua, la cultura ofrece al individuo un horizonte de posibilidades, una jaula flexible e invisible para ejercer dentro de ella su libertad condicionada”10. En otras palabras, los mecanismos simbólicos de representación no son impersonales, los individuos los incorporan en sus hábitos y prácticas cotidianas.
Sandoval justifica su trabajo argumentando que el caso de María Martha de la Encarnación no es representativo en sí mismo, sino que éste adquiere sentido dentro de la sociedad en la que se encuentra inmersa. En este orden de ideas, María Martha sirve como caso representativo de la experiencia mística heterodoxa femenina en la Nueva España de la primera mitad del siglo XVlll. Por otro lado, Sandoval también afirma que el caso de María Martha puede ser abordado gracias a la riqueza de fuentes que existen acerca de ella, pues esta riqueza documental permite entender mejor la proliferación de detalles, importantes al momento de estudiar las múltiples acepciones de la figura femenina mística en los discursos de la época. Esta diversidad de fuentes resulta central ya que se estudia la importancia de la figura de María Martha de la Encarnación como eje articulador de ejercicios simbólicos de representación. En ese orden de ideas, no se puede partir exclusivamente de las fuentes oficiales ya que esta solo da cuenta de un discurso específico, el de los sectores oficiales. Pero, se hace necesario dar cuenta de los discursos elaborados por otros actores: el público, los confesores, los tribunales, las instituciones eclesiásticas, seguidores y detractores. Por lo tanto, dar cuenta de la dimensión simbólica de la figura de María Martha de la Encarnación debe hacer un uso exhaustivo de diversas fuentes: los registros oficiales, la autoritas escolástica, las hagiografías, los testimonios orales, entre otros.
Luego de entender a grandes rasgos los objetivos del trabajo de Sandoval es importante preguntarnos sobre la forma en la que ella aborda el análisis simbólico dentro de este trabajo. Para Sandoval el análisis simbólico va girar en torno de las acciones, sucesos y
9 Sandoval, Juliana. (2013). “De segunda madre de Dios y patrona de las Indias a embustera y blasfema: aproximación a la experiencia mística heterodoxa femenina en Nueva España: El caso de María Martha de la Encarnación (S.XVIII)”. Bogotá: Uniandes. 10 Ginzburg, Carlo, El queso y los gusanos, El cosmos según un molinero del siglo XVl, Barcelona, Muchnik, p. 18.
reacciones que giran en torno a la vida de María Marta. El símbolo va adquirir sentido sólo en función de las dinámicas de la sociedad a la que pertenece María Martha (sociedad fuertemente jerarquizada en donde la religión y el patriarcado van a tener un papel dominante). Sandoval para mostrar el papel de lo simbólico va a plantear metafóricamente que María Martha es una “actriz” cuyo papel principal está preestablecido por unos parámetros y un público cuyas expectativas van a determinar su existir. Es decir que para Sandoval la vida de Martha va servir como una forma de acercarse a lo simbólico de la sociedad en la que ella está inmersa.
Como lo precisa Sandoval, la interpretación que puede hacerse de la figura de María Martha es clave porque está sujeta a variados significados. Por un lado, puede apreciarse en su figura un elemento disruptor del status quo, debido a que las teologías privadas que promulga el misticismo cristiano amenazaban la autoridad que se investía a las instituciones eclesiásticas. Como lo mencionan McDannell y Lang haciendo referencia a experiencias de mujeres místicas en la Europa medieval: “a pesar de que las visiones de místicas medievales como Mectilde y Gertrudis eran provocativas y no carecían de un cierto encanto, nunca llegaron a formar parte del canón de la enseñanza cristiana. Sus visiones, al contrario que la teología de santo Tomás de Aquino, eran una forma fundamentalmente privada de espiritualidad”.11 Pero, por otro lado, la teología privada que se daba a partir de la experiencia mística le permitía a la mujer superar las limitaciones impuestas por los esquemas hetero-normativos impuestos por las instituciones políticas y religiosas.
Basados en lo anterior, podemos afirmar que Sandoval toma a María Martha y su dimensión social como un símbolo que le puede servir de herramienta para lograr una comprensión integral de la sociedad en la que la María Martha está inmersa. Lo representativo de este caso es que permite articular la variedad de expresiones discursivas que son emitidas a partir de un caso particular. Con relación al imaginario social de la época, el tratamiento procesal sobre la figura de María Martha incorpora elementos simbólicos que la desacreditan, con la finalidad de preservar la legitimidad de la ortodoxia católica, blindando el dogma católico de las consecuencias nocivas derivadas del carácter disruptivo que puedan llegar a tener las experiencias místicas femeninas. Por otro lado, su relación con el imaginario social es que permite dar cuenta de mentalidades marginales que contrasta con el imaginario social oficial. Diferentes maneras de entender la feminidad y la religiosidad dan cuenta de la ausencia de una aceptación uniforme de las representaciones sociales de la época, como también de la ausencia de homogeneidad cultural. Lo anterior puede sustentarse con la aclaración que hace Sandoval en la introducción de su texto: plantea el caso de María Martha de la Encarnación se asemeja a la apreciación de un diorama en un museo. Lo que observamos en este caso es una representación de una faceta de una realidad dada, aunque es diferente a otros tipos de símbolos esta es comprensible y significativa en la medida que se encuentra relacionada con una realidad más amplia, a partir de la cual se estructura y se configura.
3. La pintura de la muerte serena en el Nuevo Reino de Granada: Lo simbólico, lo iconográfico y lo iconológico.
11 McDannell, Collen & Lang, Bernhard. (1990). Historia del Cielo. Madrid: Taurus Humanidades, p. 146.
El objetivo de Laura Barragán consiste en analizar la influencia del imaginario de la muerte serena en las representaciones iconográficas barrocas elaboradas durante la Nueva Granada, de comienzos del siglo XVII a mediados del siglo XVIII12. Lo interesante y sugerente del estudio de Barragán consiste en que las representaciones en torno a la muerte serena son las pinturas mismas. En otras palabras, se cumple con el requisito de entender la representación como la manera en la que se materializa el imaginario social, se hace plausible y se visibiliza de manera objetiva. El estudio de las imágenes en general, y el análisis iconográfico en particular, son claves para dar cuenta de la manera como se hace manifiesto el imaginario social en la fuente visual. En palabras de Burke: “las personas proyectan sobre las imágenes sus fantasías inconscientes, pero resulta imposible justificar esta aproximación al pasado apelando a los criterios académicos normales, pues los testimonios fundamentales se han perdido”13. La imagen puede dar cuenta de los componentes emocionales que no siempre quedan registrados en los documentos escritos. De ahí que las expresiones de pasividad, la serenidad de los gestos faciales y sus rasgos fisionómicos compartidos, son elementos simbólicos presentes en la imagen que buscan dar cuenta de su afinidad al imaginario social tratado.
El análisis de Barragán identifica lo simbólico a lo iconográfico, es decir a la manera como materializa el imaginario en la pintura y las connotaciones que pueda revestir los componentes y rasgos de la imagen. Por otro lado, Barragán identifica el imaginario social con lo iconológico, es decir el conjunto de apreciaciones y elementos discursivos que están a la base de las creaciones artísticas. La influencia de Panofsky se hace patente, ya que el análisis de la pintura no se reduce a la mera descripción de la imagen, de su destreza estilística o de los saberes técnicos que la hicieron posible. Más allá de la representación iconográfica de la muerte serena, está el componente iconológico que lo hace posible. Panofsky define la iconografía como “la rama de la historia del arte que se ocupa del asunto o significación de las obras de arte, en contraposición a su forma”14, la iconología alude entonces al método de análisis o interpretación de la obra de arte que da cuenta de su significación intrínseca o su contenido. Esos elementos iconológicos son rastreados por Barragán en tres fases: los usos de las imágenes, al consideración artística del morir, y el carácter ejemplarizante de la muerte.
De esta manera la creación artística no es ajena a su contexto de enunciación, tiene un uso divulgativo y propagandístico: publicitar el imaginario de la muerte serena en la mentalidad popular. La imagen tiene entonces un uso puramente aleccionador, generar un cambio de perspectiva en la forma como se entiende la muerte. Los rasgos artísticos y estilísticos del barroco desempeñan una función instrumental: la muerte deja de verse como un episodio agónico, doloroso y fulminante, ahora se pasa a concebir como una arte en sí mismo, la vida es una propedéutica para la muerte. La gestualidad, la corporalidad y la
12 Barragán, Laura. (2007). Muerte y vida: el contrapunto barroco: la pintura de la muerte serena en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Uniandes, pp. 1-2. 13 Burke, Peter. (2001). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Editorial Crítica, p. 218. 14 Panofsky, Erwin. Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento. Recuperado de: http://blog.isa.edu.py/wp-content/uploads/2015/03/PANOFSKY-El-significado-en-las-Artes-Visuales-Iconogr%C3%A1fico-e-Iconol%C3%B3gico.pdf
sensualidad (relativo a los sentidos) expresan visualmente un sentido pedagógico frente a la muerte. La muerte serena es un aprender a morir apropiadamente.
A diferencia de Sandoval quien ve en la efigie de la mujer mística una representación simbólica abierta a múltiples interpretaciones, las pinturas presentan rasgos iconográficos comunes, lo que demuestra que hacen parte de una misma tendencia artística. Pero más importante es la existencia de una base discursiva que legitima dichas representaciones, poniendo en evidencia el afán de un imaginario de legitimarse en las formas de pensar y de actuar de los miembros de la colectividad. Como se mencionó anteriormente hablando de la categorización lacaniana de los registros psicológicos, la iconografía de la muerte serena (en tanto dimensión simbólica) da cuenta de un componente imaginario (el ideal de la muerte serena como el arte de morir), el que seguramente responde a una necesidad material concreta (la mortalidad humana como una certeza biológica ineludible). Ricoeur menciona que el símbolo reviste una doble dimensionalidad: una semántica y otra no-semántica15. La primera alude a las formas de significación presentes en los usos del lenguaje y los códigos culturalmente compartidos, la segunda hace referencia al conjunto de expresiones metalingüísticas que están presentes en las representaciones simbólicas. En el caso que nos compete, la primera alude al uso de un lenguaje compartido que facilita la divulgación y promoción del imaginario de la muerte serena, el segundo al conjunto de pulsiones psicológicas y las mentalidades en torno a la muerte, las cuales ven en el imaginario de la muerte serena un mecanismo compensatorio frente al miedo a la muerte.
En este orden de ideas, el uso que Barragán hace de lo simbólico es a partir de su asociación a las cualidades iconográficas presentes en las pinturas, las cuales a su vez son las representaciones del imaginario social en torno a la muerte serena, es decir su materialización concreta (no abstracta) en el mundo. En este orden de ideas, lo simbólico refiere al arte, al componente iconográfico de las pinturas, pero sin estar desprovistas de una justificación discursiva que les brinda su justificación y su finalidad.
4. Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado: retórica escolástica y narrativa medieval en la representación de los habitantes del Nuevo Mundo.
El trabajo de Jaime Borja constituye un replanteamiento sobre el significado y la función que tiene la crónica como instrumento descriptivo de la realidad percibida por su autor. En otras palabras, en el uso de la crónica como fuente histórica ya no se da por sentado su veracidad, sino que como construcción literaria la crónica no está exenta de ser analizada discursivamente. La manera como Aguado describe a los indios pone en evidencia el uso de ciertos elementos retóricos, su descripción no tiene un interés de objetividad científica o de imparcialidad valorativa, sino que tiene una función moralizante y ejemplarizante. La manera como se describe a los habitantes del nuevo continente da más cuenta de los conquistadores mismos que de los conquistados. Nuevamente, aparece la representación como un objeto transicional, la intermediación frente a lo desconocido se hace a partir de lo conocido. Por esta razón no resulta extraño que Aguado describe a los nuevos habitantes partiendo de hagiografías y autoritas clásicas grecorromanas y escolásticas medievales.
15 Ricoeur, Paul. (2006). Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido. México: Siglo veintiuno editores, p. 66.
El uso de lo simbólico en el caso de la crónica elaborada por Aguada se hace a partir de elementos textuales, la representación de los indios del Nuevo Mundo no se hace descriptivamente, sino retóricamente. La obra tiene un sentido moralizante y ejemplarizante, de esta manera los elementos simbólicos presentes en la representación lo que hacen es dar cuenta de los prejuicios anclados en el imaginario colectivo de la sociedad española del siglo XV. En este sentido, más que indagar por el conocimiento que se ha venido creando a partir de la crónica, Borja se pregunta por la forma en que se escribe, apuntando a sostener que su narración se corresponde con los “moldes preestablecidos por la preceptiva teórica que, para el siglo XVI, hundía sus raíces en las representaciones del mundo de la tradición de la cristiandad medieval”16. Ahora bien, el autor señala en repetidas ocasiones que la imagen que se creó alrededor del indio (de todos aquellos que hicieron parte del proceso de conquista) estaba sujeta a los prejuicios, connotaciones y observaciones de un sujeto perteneciente a la tradición franciscana, en la cual se inscribe un proceso de narración y expansión, es decir, cómo la retórica se fundamenta en un discurso bíblico y medieval. Por consiguiente, introducir categorías como la objetividad y la verdad a partir de una lectura que no tiene presente el contexto historiográfico en que se desarrollaron las crónicas de Aguado, simplemente se aleja más de la concepción de la historia y de la forma de escribirla.
En este orden de ideas, así como las crónicas de Aguado se encuentran sujetas a las narraciones propias del siglo XVI, su contenido y la caracterización de los personajes que observa se corresponden con patrones del pensamiento y de la cristiandad medieval. Como lo precisa Acosta, el imaginario de lo medieval influyó notablemente la manera como los navegantes y conquistadores entendieron la experiencia de la conquista17. Dicha alteridad cultural se refleja en el exotismo con el que eran descritos sus habitantes, las prácticas y los parajes. Así por ejemplo se habla de comunidades antropófagas, de bestiarios que superan la imaginación humana, donde los elementos míticos y legendarios son recursos explicativos de los que se valen los cronistas para dar cuenta de los fenómenos que presencian. De alguna manera, esta apelación a los elementos retóricos y narrativos da cuenta de las limitaciones inherentes a los sistemas clasificatorios y las formas tradicionales de entender el mundo.
Aquí Borja juega un poco con la concepción que se tiene de lugar, la cual no solo se trata de lograr la misma forma de escritura desde otra localización sino de proporcionarle el mismo orden que trae Aguado consigo. En consecuencia, se hace necesario entender la crónica como: 1) inscrita dentro un marco jerárquico 2) percibe a la autoridad como generadora de realidad 3) contiene un discurso moral en la medida que inventa una concepción del indio18. En este punto es importante resaltar que las concepciones que se crean en las crónicas lo hacen a partir de dos tipos de realidades, una textual y una empírica, en la cual la segunda se ve truncada por la primera. Borja lo define como un condicionamiento a la realidad, en donde la narración no se configura con las ideas que aporta la percepción sensorial sino a través de la comprensión del mundo que tiene el autor.
Para ir cerrando la idea, que la historiografía contemporánea tome como objetivas las narraciones de Aguado equivale a desligar lo que éste entendía como verdades aprehendidas.
16 Borja, Jaime. (2002). Los Indios Medievales de Fray Pedro de Aguado. CEJA: Bogotá, p. 6.17 Acosta, Vladimir. (1992). El continente prodigioso. Mitos e imaginario medieval en la conquista americana. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 18 Borja, Jaime. (2002). Los Indios Medievales de Fray Pedro de Aguado. CEJA: Bogotá, p. 6.
En otras palabras, el límite entre lo que es real y lo que Aguado toma como verdad no es fácil de trazar, puesto que él asume una serie de imaginarios que toma como verdaderos y los introduce en sus crónicas. Por ende, que las crónicas de Aguado se tomen como fuentes crea un problema para la historiografía actual. Sin embargo, el ejercicio da cuenta de la recurrencia a los imaginarios medievales para explicar y catalogar experiencias sociales y culturales que escapan a las formas tradicionales de comprensión de la realidad natural y social.
5. Apreciaciones finales.Luego de realizar un breve marco teórico que nos permitiera entender la significación
del símbolo, la representación dentro de la historiografía cultural y de realizar un breve análisis de los tres textos tomados, podemos concluir que aunque estos tres trabajos se inscriben en el marco de la historiografía cultural y sus abordajes, realmente existen divergencias entre ellos y las diferentes formas y maneras de entender y de trabajar lo simbólico. Formas que varían desde lo metodológico hasta la utilización de indagación de fuentes. En el caso de Sandoval, se puede ver que lo simbólico se abordó desde el caso representativo de María Martha de la Encarnación, la dimensión social que surge a partir de las múltiples acepciones que se generan a partir de su apreciación como efigie de la experiencia mística femenina. Lo simbólico da cuenta de cómo sus diversos usos pueden emplearse para legitimar la ortodoxia cristiana, o dar cuenta de mentalidad marginales que ven en la heterodoxia mística un elemento desestabilizador del orden social. Por otro lado, en el caso Barragán se evidencia que lo simbólico se utiliza a partir de su asociación a las cualidades iconográficas presentes en las pinturas tratadas, Dichas obras de arte se aprecian como las representaciones del imaginario social en torno a la muerte serena, es decir que lo simbólico refiere al arte, al componente iconográfico de las pinturas, y el imaginario alude al elemento iconológico que está a la base de dichas creaciones. Finalmente, en el texto de Borja se puede apreciar mediante la invención del indio que realizó Aguado -a través de la narrativa limitada por las instituciones y la cristiandad medieval- una construcción retórica de una representación social. En sus crónicas se pone en evidencia el uso de la retórica, empleada como una forma ordenadora del discurso. Lo simbólico en este caso se aprecia como la elaboración de una representación del indio mediada por elementos retóricos, discursivos y un claro interés colonialista.