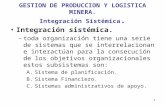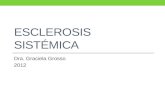Estrategias residenciales y procesos de recomposición familiar ...
Propuesta Didáctica Para Abordar El Periodo de Dictadura Militar Desde El Movimiento Cultural Canto...
-
Upload
valentina-orostica -
Category
Documents
-
view
21 -
download
0
description
Transcript of Propuesta Didáctica Para Abordar El Periodo de Dictadura Militar Desde El Movimiento Cultural Canto...
-
pg. 1
Universidad de Las Amricas
Facultad de Educacin
Propuesta didctica para abordar el
periodo de dictadura militar desde el
movimiento cultural Canto Nuevo en Chile
como un proceso de recomposicin
sistmica
Trabajo para optar al grado acadmico de Licenciado en Educacin
Autores: Claudio Cuiza Miranda
Valentina Orostica Cortes
Profesoras Guas: Tatiana Soto Schurter/ Margarita Arcos Donoso
Pedagoga en Historia, Geografa y Educacin Cvica.
2015
-
pg. 2
Agradecimientos:
En primer lugar queremos agradecer a todas las personas que de una
u otra forma nos han regalado su fundamental e incondicional apoyo para
ejercer esta labor, en especial a nuestros hijos, madres, padres y hermanos.
A todos los profesores que nos aportaron durante estos aos de
aprendizajes formales en la Universidad.
A las profesoras Ana Henriquez Orrego y Tatiana Soto Schurter, por
creer en nosotros y guiar nuestros pasos.
A nuestros compaeros por tener siempre la palabra amena, el gesto
hermano.
Y gracias a todos aquellos valientes cantores que triunfaron
disparando poemas para derrotar las armas.
-
pg. 3
ndice:
Introduccin.. 6
Captulo I
Marco Terico 14
1.1 Marco Histrico.. 14
1.1.1 Antecedentes del Canto Nuevo.. 14
1.1.2 Clandestinidad Cultural
post golpe militar (1973-1976) 16
1.1.3 El Sello Alerce.. 25
1.1.4 El Canto Nuevo 28
1.1.5 Esttica del Canto Nuevo 34
1.1.6 La Bicicleta.. 35
1.1.7 Epilogo de un Movimiento. 52
1.2 Marco Pedaggico. 57
1.3 Marco Didctico.. 65
1.3.1 Uso de canciones como Fuentes...67
1.3.2 Las canciones como fuentes no tradicionales .....69
1.3.3 La cancin y sus textos.... 52
1.3.4 La importancia de la labor docente para el anlisis
histrico de fuentes.............................. 74
1.4 Marco Curricular... 76
-
pg. 4
Captulo II
Captulo III
Captulo IV
.82
2.1 Estado del arte.. 82
2.1.2 anlisis de propuestas vigentes 85
2.1.3 Sitios web ..96
2.2 Presentacin de la problemtica.. 100
Propuesta didctica104
Presentacin : El lado B de la dictadura militar en Chile....104
Objetivos .106
Actividades generales ...107
Evaluaciones 107
Contenidos .......108
Habilidades ..........108
Cronograma de la unidad didctica...109
Sesin N 1 : El disco de tu vida110
Sesin N2: Investigacin histrica en el aula...115
Sesin N3: Elaboracin de pster acadmico126
Sesin N4: Contrastacin de fuentes....132
Sesin N5: Cantores por emergencia....139
Guion docente .....148
Explicacin mtodo de evaluacin.155
Explicacin de las guas paso a paso..157
TICS a utilizar en la propuesta didctica ..170
Conclusiones.174
Bibliografa...177
-
pg. 5
Resumen:
El gobierno de Salvador Allende fue derrocado por los militares,
los cuales se tomaron el poder mediante la va armada en Chile.
Asesinaron a Victor Jara y a los dems referentes del movimiento
musical La Nueva Cancin Chilena los exiliaron. En ese contexto nace
paulatinamente el movimiento Canto Nuevo dentro de su incilio en
dictadura transformndose en un articulador para la reconstitucin del
sistema democrtico perdido. Esta labor desarrollada, hoy la podemos
evidenciar en el material histrico que son sus canciones y su lucha, lo
cual propondremos en esta transposicin didctica como eje articulador
del proceso enseanza aprendizaje para el nivel de Tercer ao medio.
La falta de estudios historiogrficos sobre el Canto Nuevo en
Chile y otras articulaciones de carcter cultural durante la dictadura,
desencadena que no existan propuestas didcticas adecuadas para la
profundizacin dentro del currculum educacional sobre este movimiento
y su aporte a la construccin histrica de Chile.
Mediante cinco sesiones los estudiantes podrn convertirse en
investigadores de la Historia de Chile, en la etapa de la dictadura militar
de Augusto Pinochet que va desde el ao 1973 a 1989, mediante el
estudio de este movimiento cultural y el legado de sus canciones.
-
pg. 6
Introduccin:
Si para un literato la cancin es un poema, para
un musiclogo ser un plan armnico y formal; para un
socilogo, una agenda de accin social; para un crtico
cultural, la manifestacin de un cuerpo valrico; y para
un historiador ser una huella voluntaria dejada en el
tiempo por una comunidad social
(Gonzlez et al, 2009, pg. 10).
Los rpidos cambios que se producen en nuestro alrededor nos llevan, como
docentes, a estar constantemente actualizndonos y adquiriendo nuevas formas de
generar procesos de aprendizaje efectivos, lo cual nos ha encaminado en la gran tarea de
innovar didcticamente. Esta innovacin no solo es en base a los recursos tecnolgicos
que se involucran en el proceso, sino que tambin en las metodologas didcticas y
disciplinares para indagar en procesos no tan lejanos, ya que estos periodos estn
nutridos de un sin nmero de fuentes para su estudio y comprensin.
La transposicin didctica que desarrollaremos esta denominada como:
Propuesta didctica para abordar el periodo de dictadura militar desde el movimiento
Canto Nuevo en Chile como un proceso de recomposicin sistmica. Este trabajo est
enmarcado en el rea de enseanza de Historia Geografa y Educacin Cvica para el
curso 3 medio, en su tercera unidad denominada El quiebre de la democracia y la
dictadura militar, periodo comprendido desde el golpe de estado de 1973 hasta 1989.
En el ao 2009 se gesta el denominado ajuste curricular, para el nivel que
desarrollamos esta propuesta, el cual nos seala como propsitos para la tercera unidad:
Que los alumnos identifiquen las medidas y prcticas institucionalizadas
de la dictadura que significaron el fin del Estado de Derecho y que
caracterizaron la violacin sistemtica de los Derechos Humanos en este
periodo. Por otra parte, se busca que reconozcan las caractersticas de la
nueva institucionalidad poltica y del modelo econmico neoliberal que se
instaur, reconociendo elementos de continuidad y cambio con el
-
pg. 7
presente. Por ltimo, es fundamental que las y los estudiantes conozcan y
valoren la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y por la
recuperacin de la democracia que desarrollaron distintos actores en la
dcada de 1980. (MINEDUC, 2009, p. 176).
Nuestra propuesta est orientada a la didctica de la enseanza de la historia, as
como tambin en los cimientos de las teoras pedaggicas constructivistas en el aula y el
aprendizaje colaborativo.
El Canto Nuevo es un movimiento de la msica popular en Chile muy poco
estudiado hasta la fecha, el cual est circunscrito a la dictadura militar de Augusto
Pinochet, en la que se desarroll una variada gama de articulaciones culturales que
fueron aportando cada una desde una perspectiva crtica por un lado y esperanzadora por
otro, a la recomposicin del sistema democrtico quebrado luego del golpe de estado de
1973. Este aspecto de recuperacin de la democracia, se desarrollo principalmente desde
la perspectiva de la oposicin cultural al rgimen que comenz el mismo ao 73.
La investigacin histrica que realizamos para dar soporte terico a nuestra
propuesta, apunta hacia una de estas variadas articulaciones, que en forma de
movimiento musical, socio - cultural, dentro de la msica popular chilena se denomino
Canto Nuevo, Surga en la segunda mitad de los aos setenta la impresin de que Chile
daba a luz algo parecido a una nueva fuerza musical colectiva (Cancin Valiente,
Marisol Garca, 2013, p. 259). Este fenmeno, al poco andar fue bautizado como Canto
Nuevo y su conformacin esta netamente circunscrita al contexto histrico en el que se
desarrolla, presentndose fundamental en el levantamiento de una cultura de oposicin al
rgimen.
Esencialmente el Canto Nuevo fue parte de una bsqueda artstica para trabajar en
la restauracin del sistema democrtico extraviado despus del golpe de estado de 1973,
aspecto que es parte de los propsitos del nuevo ajuste curricular y que ser central para
esta propuesta.
En el Canto Nuevo, se utilizaron las liricas como una herramienta de
comunicacin, informacin y educacin, lo que llev a conformar verdaderas crnicas
que creemos que a la postre fueron fundamentales para levantar el bando de resistencia a
la dictadura de Augusto Pinochet. Este legado en canciones ser utilizado tambin en
nuestra propuesta para el anlisis de fuentes histricas de carcter primario, para que los
-
pg. 8
estudiantes reconstruyan el pasado desde una mirada ms completa, que les permita una
reflexin ms profunda.
A travs del Canto Nuevo pretendemos realizar una mirada complementaria a lo
que es la llamada historia oficial, la que muestra a este periodo con caractersticas de
apagn cultural, y solamente centrndose en los procesos ligados a la dictadura y la
instauracin de un nuevo orden neoliberal. Debido a esto es que titulamos nuestra
propuesta didctica como El lado B de la dictadura. Consideramos necesario construir
este periodo con todos y cada uno de los aspectos que los curriculum han dejado en un
segundo plano o totalmente fuera de nuestra historia reciente, ya que para un estudiante
siempre va a resultar confuso y contraproducente aprender la historia sin varias de sus
partes configurantes.
Este movimiento de msica popular, comenz a fraguarse en pequeos espacios
de clandestinidad. Al reducirse el proceso histrico a la descomposicin sistmica, el
repliegue comunitario de los jvenes fue caratulado de descomposicin y no de
recomposicin. (Salazar y Pinto, 2004, p. 240). Esta investigacin, en su marco
disciplinar, intenta reconstruir el proceso de conformacin del Canto Nuevo, para as
poder demostrar su participacin como agente vivo en el proceso que Chile vivi en esos
aos.
Hemos definido nuestra problemtica de acuerdo a las tres dimensiones que la
conforman, con el fin de establecer una propuesta didctica para ser implementada en una
sala de clases en el Chile actual.
En primer lugar nuestro problema es de carcter histrico, ya que los historiadores
han dejado de lado hasta el momento el desarrollo de fenmenos como es el Canto
Nuevo, movimiento articulador de la recomposicin sistmica en dictadura. Existe un
vaco dejado por la historiografa en este aspecto, remitiendo la historicidad solo a
procesos polticos y econmicos en mayor medida. Intentaremos solucionar desde la
perspectiva del Canto Nuevo este problema, proponiendo a las propias canciones de este
movimiento como fuente de textos histricos encriptados en ellas.
La segunda perspectiva que se problematiza es la didctica, aspecto que por
defecto de la construccin histrica incompleta, tambin presenta actividades truncas y
poco significativas para el periodo. Apostaremos por el anlisis crtico y reflexivo de
fuentes en este aspecto, para que as, el estudiante, cree una ligazn afectiva con las
canciones bajo el rotulo de fuentes para ser interrogadas por ellos mismos sobre aquel
-
pg. 9
pasado en que ellas fueron presente. Finalmente la ligazn del pasado con el presente,
ser fundamental para.
Es importante que esta unidad permita que los y las estudiantes refuercen su
valoracin de la democracia y reconozcan la importancia de resguardar, velar y defender
los Derechos Humanos. Asimismo, que a la luz de lo estudiado, reflexionen y
comprendan sobre la importancia de cuidar y profundizar nuestro sistema democrtico
actual.
En cuanto a lo curricular, el problema tampoco es menor, ya que la elaboracin de
los currculum nacionales ha sido una herramienta para los gobiernos orientada a crear
imaginarios histricos en conveniencia con las ideologas del modelo imperante. Es por
esto que planteamos el uso del Canto Nuevo como un recurso directo para enfrentar el
periodo de la historia de Chile durante la dictadura de Pinochet, y no como un material
solamente de apoyo o motivacional.
En cuanto a los contenidos que abordaremos del currculum estn:
- El golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar: violacin sistemtica de los
Derechos Humanos, violencia poltica y la supresin del Estado de derecho,
modelo econmico neoliberal e institucionalidad poltica.
- Organismos, actores y acciones de defensa de los Derechos Humanos.
El eje disciplinar para desarrollar esta transposicin didctica lo encontramos
principalmente en la corriente historiogrfica llamada la Nueva Historia Social
La historia social es por excelencia la disciplina que se ocupa del
contexto social en que se ha dado un acontecimiento, una serie de
hechos, un personaje, una creencia, una relacin, una serie de
relaciones , una institucin, un proceso o una mutacin social del
pasado. Ella debe leer transformaciones, a veces veloces pero ms a
menudo lentas o muy lentas (Pancino, 2003, p. 17 en Gonzlez et al
2009, p. 10).
-
pg. 10
En nuestro diario vivir, nos movemos y actuamos de acuerdo a imaginarios
heredados y construidos sobre lo que es vivir con otros, lo cual no siempre coincide con
los imaginarios de esos otros.
Mediante esta investigacin queremos ser portadores de una identidad comn,
que trabaje con fuentes que son un legado patrimonial y as de este legado patrimonial,
surgirn otros cuestionamientos y nuevas miradas para aprehender el ayer y comprender
las trayectorias histricas (Areyuna, 2013, p. 316).
En primer lugar, a modo de macroobjetivo nos propondremos responder la
pregunta De qu manera el Canto Nuevo, como proceso de recomposicin sistmica en
el Chile de 1975-1989, nos permite desarrollar aprendizajes histricos conceptuales,
procedimentales y actitudinales para la asignatura de Historia, Geografa y Educacin
Cvica, en el curso III medio para el periodo de Dictadura militar? Para esto
entregaremos al proceso de enseanza aprendizaje de nuestros estudiantes, el material
necesario para que desde una perspectiva crtica y reflexiva, logren comprender de
manera mucho ms completa el periodo.
Volviendo a lo pedaggico y teniendo en cuenta que la implementacin de
paradigmas nunca es absolutamente pura, ya que siempre estamos mezclando uno con
otro en las realidades educacionales, queremos responder al cmo ensear? apuntando
preferentemente a uno de ellos, por creer que es el ms adecuado para el tratamiento de
esta temtica en particular. La visin constructivista nos puede aportar mucho en la
elaboracin de este pasado cercano en base al anlisis fontal, queremos entregar
al estudiante herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para
resolver una situacin que es problemtica de por s, lo que implica que sus ideas se
modifiquen y siga aprendiendo. Los estudiantes adquieren total protagonismo en el
proceso educativo, mientras que el docente posee el rol de mediador.
El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una reconstruccin del
individuo, y es por esto que creemos conveniente que el anlisis de fuentes histricas
como lo son las canciones de un movimiento musical, se efectu bajo un proceso que le
aporte al estudiante un aprendizaje significativo, o sea que lo que se trata de aprender se
logre relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende,
es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva.
-
pg. 11
Una actividad ir abriendo las puertas a la siguiente, en un orden que no ser
casual, entregando no solo contenidos, sino que las habilidades necesarias para aprender a
aprender o a pensar por s mismos.
Teniendo en cuanta las recomendaciones del currculo que nos dice que los y
las estudiantes puedan adquirir una visin propia y fundamentada de este periodo que
an divide y fractura en momentos a nuestra sociedad (MINEDUC, 2009, p. 176).
Hemos estimado conveniente no abordar el tema desde teoras socio crticas, aunque de
todas formas, desde nuestra perspectiva, intentaremos transformar la sala de clases en
un centro de intelectualidad.
Indagaremos en la propuesta otorgada por el currculum nacional, relacionada a
nuestro tema para constatar que al igual que los contenidos, las actividades se
encuentran en cierta medida incompletas o diseadas a modo tal que se omiten ciertos
aspectos importantes para elaborar una construccin que permita la reflexin o una
mirada crtica. Creemos que es muy difcil consagrar la consecucin de los objetivos
trazados en el currculum.
Como ya mencionamos, nuestra propuesta se circunscribe en el marco
curricular ajustado en el ao 2009 y el tema de investigacin se encasilla en la unidad
de dictadura militar que se imparte en el segundo semestre del curso III medio.
Los objetivos de esta investigacin son los siguientes:
Objetivo general:
Disear una propuesta didctica que nos permita comprender al Canto Nuevo
como un proceso articulador de una recomposicin del sistema democrtico el
Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Objetivos especficos:
Distinguir las principales ideas y teoras historiogrficas, pedaggicas, didcticas
y curriculares que respaldan la propuesta, para introducir al Canto Nuevo y su
anlisis histrico para el estudio de la dictadura en III ao medio.
-
pg. 12
Evaluar las propuestas vigentes a la luz del problema didctico, en base a
evidencias, con el fin de reconocer sus principales caractersticas e identificar
fortalezas y debilidades.
Planificar una propuesta de innovacin que se haga cargo del problema y que
responda a los desafos que surgieron del anlisis de propuestas vigentes, a
travs de la construccin y diseo de material para su implementacin.
En el primer captulo se abordara el marco terico que sustentara nuestra
propuesta, es decir el marco terico disciplinario, el marco curricular, el marco
didctico y el marco pedaggico.
Nos dar cuenta de la investigacin que realizamos sobre el movimiento musical
Canto Nuevo, su gnesis, los principales exponentes, los medios que lo lograron
divulgar en un contexto autoritario hostil a este tipo de manifestaciones, hasta llegar a
su ocaso. Veremos los aportes que este movimiento realizo para formar una masa crtica
que se opuso al rgimen y fue construyendo el retorno a la democracia desde esta
trinchera cultural.
En el segundo apartado de este captulo esbozaremos los lineamientos
constructivistas que guiaran nuestra propuesta a modo de marco pedaggico y
trazaremos tambin las lneas didcticas que nos encaminaran al uso de las canciones
como fuentes no tradicionales, para ser utilizadas en el aula a modo del taller del
investigador y no como recursos de apoyo o simplemente motivacionales como se suele
hacer.
El segundo captulo nos mostrara el estado del arte y adems desarrollara la
problemtica y sus tres dimensiones, poniendo hincapi en lo curricular, aspecto que
consideramos fundamental problematizar, ya que es el que ha marcado las directrices de
los procesos educativos en las ltimas dcadas, y creemos fundamental remarcar sus
vacos en pos de proponer nuestro aporte. Mostraremos el estado de los recursos o
estado del arte sobre nuestro tema investigado y las propuestas que han intentado la
utilizacin de fuentes de este tipo para resolver los vacos que presenta la historia oficial
construida en los manuales escolares. El marco curricular que nos direcciona la
propuesta ser abordado de una manera crtica, ya que creemos que no existe otra
-
pg. 13
forma, debido a que su construccin est ntimamente ligada a los mismos procesos
histricos que nos convocan en la contextualizacin del Canto Nuevo.
El tercer captulo de este trabajo ser para proponer didcticamente la utilizacin
del Canto Nuevo como un movimiento necesario para reconocer la lucha cultural
brindada por el movimiento Canto Nuevo en el Chile dictatorial. Para esto ser
fundamental el anlisis histrico de sus canciones, ligndolas al contexto en que fueron
creadas. Mediante cinco sesiones, el o las estudiantes podrn ir construyendo el periodo
mediante reflexiones, anlisis y actos crticos.
Las actividades de la propuesta estn orientadas para la consecucin del
siguiente objetivo general:
Proponer el aprendizaje de la dictadura militar en Chile, desde el anlisis
histrico de las canciones del Canto Nuevo que se constituyen en fuentes
del movimiento socio cultural que actu de articulador para la
recomposicin del sistema democrtico en Chile.
Creemos importante proponer de manera reflexiva una reinterpretacin histrica
del periodo, y desde ella al aprendizaje de la dictadura, de una forma mucho ms
amable y esperanzadora que las visiones historiogrficas conocidas, poniendo nfasis en
la colectivizacin de ideales y formas de participacin poltica no necesariamente
partidistas.
-
pg. 14
Captulo I:
Marco Terico:
1.1.- Marco Terico Histrico:
El presente apartado contiene la investigacin histrica realizada con Respecto al
Canto Nuevo, con el objetivo de demostrar su importancia como agente articulador de la
recomposicin del sistema democrtico en Chile adems de otorgar historicidad a sus
exponentes y obra. Esta investigacin ser la que le aportara el sustento terico a
nuestra propuesta.
Es necesario precisar algunos aspectos importantes de esta elaboracin:
- Las fuentes utilizadas para elaborar este marco, que refieren al tema especfico,
son bsicamente publicaciones de carcter periodstico, las que en su mayora
son de los ltimos tres aos. Adems nos nutrimos de la revista La Bicicleta
como fuente primaria.
- El Canto Nuevo, como fenmeno socio cultural, involucrado en los procesos que
vivi el pas en su poca, es un tema no trabajado por historiadores hasta la
fecha. Solo hemos encontrado referencias generales en la vertiente
historiogrfica denominada Historia Social.
1.1.1.- Antecedentes del Canto Nuevo.
Al abordar el estudio del Canto Nuevo nos enfrentamos a un fenmeno que tiene
orgenes unas dos dcadas antes de la fecha en que surge. De este modo se deben
abordar elementos de continuidad presentes en cualquier proceso histrico, para lo cual
esta investigacin si dar luces al respecto. Primero el Neo Folclor y fundamentalmente
la Nueva Cancin Chilena, sern movimientos con eje en comn, que se irn dando de
manera distintiva el uno del otro, debido a los cambios en los escenarios polticos y
sociales que Chile vivir.
La Nueva Cancin, ser el antecedente directo, de influencia ms trascendente
para el Canto Nuevo, aunque en una edicin especial referida al Canto Nuevo de La
-
pg. 15
Bicicleta, revista que ser abordada ms adelante. lvaro Godoy en mayo de 1981,
postula que son parte de un solo movimiento, con presente y pasado (p. 4), aspecto
que con el tiempo se ha ido dilucidando y es por eso que los abordaremos como dos
movimientos aparte, lo que explicaremos desde una perspectiva histrica.
La Nueva Cancin Chilena.
La Nueva Cancin Chilena, movimiento que antecede al Canto Nuevo, se vena
incubando desde mediados de los sesenta y nace como una propuesta a otro movimiento
que se iniciara exitosamente a fines del 50 y principios del 60, el Neo Folclor. La
diferencia entre estos dos formatos, manteniendo ambos bases musicales inspirados en
la misma raz, radica en que el Neo Folclor, en su temtica principal prioriza las
alabanzas al paisaje y a los aspectos cotidianos de la zona rural, en cambio la Nueva
Cancin destaca en el centro de su creacin al hombre y su problemtica, incorporando
adems la utilizacin de instrumentos con identidad latinoamericana (Prieto, Masmar y
Calvo, 2013, p. 33).
La Nueva Cancin Chilena, nace con la respuesta de los grupos marginales del
campo frente a su situacin de desarraigo en la ciudad () En esto, Violeta Parra es
indudablemente la madre. Sus composiciones recogen la tradicin musical y potica de
la tradicin folklrica y ensancha sus contenidos hacia una expresin ms actual,
universal y trascendente (La Bicicleta, 1981, p. 6). Esto responde a los xodos
producidos del campo a la ciudad a mediados del siglo XX en Chile. Una ciudad que no
estaba capacitada para albergar a tantos habitantes y las consecuencias seran el
abandono, la pobreza y el desamparo. Estas problemticas sern parte de los ejes
temticos que involucrara este movimiento. As mismo se harn cargo de otras
temticas, como la reforma agraria, la vida de los trabajadores de la ciudad o de los
mineros, el amor de un trabajador por su terruo o su instrumento de trabajo, el
movimiento y las ideas de reforma impulsados en los ltimos aos del gobierno de Frei
Montalva y la proyeccin socialista emprendida por la Unidad Popular (Garca, 2013,
p. 99).
Sus exponentes sern personajes muy comunes que respondern a estas
condiciones antes sealadas. Tal como seala la revista La Bicicleta, con respecto a
quienes conformaron la Nueva Cancin Chilena: Esta nueva vertiente la integran
Vctor Jara, Rolando Alarcn, Hctor Pavz, ngel e Isabel Parra, Patricio Manns, y
-
pg. 16
quienes los seguirn despus: Intiillimani, Quilapayun, Amerindios, Tiempo Nuevo,
Charo Cofre, Payo Grondona, Osvaldo Rodrguez, Quico lvarez, los hermanos
Quelentaro, Tito Fernndez, Pedro Yez Marta Contreras, Nano Acevedo y muchos
otros (La Bicicleta, 1981, p. 6).
Coincidimos con Garca respecto a que No existe en nuestra historia otro
movimiento tan estudiado, analizado y debatido como la Nueva Cancin Chilena
(Garca, 2013, p. 99), por lo que el anlisis solo ser referencial sobre este movimiento.
De este modo, hay elementos que no podemos soslayar y que van a marcar a fuego lo
que vendr en el desarrollo de la msica de autor. Elementos como la letra que Vctor
Jara dejara en una de sus ltimas canciones, grabada en 1973, y editada de forma
pstuma en el extranjero, denominada Manifiesto, que ser luz y gua para los
cantautores que vendrn:
Ah donde llega todo
Y donde todo comienza
canto que has sido valiente,
siempre ser cancin nueva.
Esta cancin dejara una impronta testimonial que definir los lineamientos de la
cancin social en Chile de ah en adelante.
1.1.2.- Clandestinidad cultural post-golpe militar (1973-1976).
Un profundo silencio reina en la ciudad de Santiago. El
impacto y temor generado en la poblacin chilena hace acallar
cualquier sonido de disidencia, ya sea un discurso, una
conversacin, el pulso de un instrumento de cuerda o el coro de
una cancin. (Bravo y Gonzlez, 2009, p. 55)
-
pg. 17
El golpe de estado del 11 de Septiembre de 1973 produjo un quiebre cultural
profundo. Durante la dcada anterior, la Nueva Cancin Chilena, se alz con un
desarrollo que dejara un amplio aporte y un seero legado. Esta rpidamente haba
ocupado un lugar primordial en la actividad musical de la poca. La Nueva Cancin
Chilena adems de caracterizarse por el uso de temticas e instrumentos
latinoamericanistas, se defini por su adhesin al proyecto poltico ligado a la Unidad
Popular, que haba alzado a Salvador Allende como presidente de la Repblica. Al
iniciarse la dcada de los setenta el Canto Popular se encuentra en su periodo de mayor
efervescencia y desarrollo (Prieto, Masmar y Calvo, 2013, p. 33), gracias al apoyo
mutuo que se entregaron entre el Gobierno Popular y la Nueva Cancin Chilena.
Como el desarrollo de la Nueva Cancin Chilena haba sido tan significativo,
identificndose como la msica de fondo que acompao los procesos encausados por el
gobierno de Allende, es que fue considerada como un ente subversivo por los
gobernantes que asumieron el mando del pas luego del golpe de estado del 11 de
septiembre de 1973.
Debido a razones ideolgicas, el nuevo gobierno reprimi y censur todo lo
relacionado a la Nueva Cancin Chilena, destruyendo los mster de las grabaciones,
exiliando a sus mximos representantes, tomando prisioneros a otros y como muestra
de que lo que estaban haciendo se vena en serio, asesinaron a Vctor Jara en el estadio
Chile pocos das despus de ser tomado prisionero en la UTE (Universidad Tcnica del
Estado), su lugar de trabajo. Este cantautor fue uno de los mximos exponentes de la
Nueva Cancin Chilena.
El saldo era devastador:
Patricio Manns, exiliado.
ngel Parra, detenido, torturado y exiliado.
Isabel Parra, exiliada.
Quilapayun, exiliados.
Tito Fernndez, detenido.
Vctor Jara, detenido, torturado y asesinado
Hctor Pavz, exiliado.
-
pg. 18
Antes de la irrupcin militar, ya penaban las ausencias de otros baluartes del
movimiento:
Violeta Parra, se suicida en febrero de 1967.
Rolando Alarcn fallece debido a una afeccin cardiaca en febrero de 1973.
Hubo un lapso de tiempo luego del golpe, en que la incertidumbre trajo como
mnimo cautela en el actuar, no solo en los cantores ligados a la Nueva Cancin
Chilena, sino que tambin a todos quienes mantenan ideas ligadas a la izquierda y al
gobierno derrocado. Como seala Prieto et al. Aquellos fueron tiempos difciles, al
comienzo no te atrevas ni a respirar. Si por rayar un muro o dibujar un grafiti te podan
sacar los ojos o simplemente hacerte desaparecer (2013, p. 13). Se produca un
fenmeno de silencio generalizado, debido a las polticas de censura y represin
impuestas por el rgimen autoritario de Pinochet, que haba asumido el mando del pas
con la Junta Nacional de Gobierno. Esto hacia que el efervescente movimiento musical
que se vena gestando, fuera repentina y traumticamente acallado y la suerte de sus
exponentes se encontraba absolutamente a la deriva.
Las medidas autoritarias, no se dejaron esperar, los periodistas Cristian Gonzlez
y Gabriela Bravo en su libro Ecos del Tiempo Subterrneo dan cuenta que se realiz
una reunin con altos personeros del rgimen militar a fines de 1973, a objeto de
dilucidar tanto el futuro laboral de los cantores de la Unidad Popular como la suerte que
corran los artistas detenidos. Entre los participantes de tan inslito encuentro estuvieron
Hctor Pavz, dos integrantes del conjunto Cuncumn, Homero Caro, Raquel Pavz,
Hilda Parra (hermana de violeta) y Julin del valle como representante del sindicato de
Folkloristas (2009, p. 55).
Exista mucha preocupacin por la suerte que les tocara correr a los artistas.
Ms tarde, Hctor Pavz, cantor popular, le escribi una carta a Ren Largo
Faras, comunicador y promotor cultural, relatndole en resumen la respuesta que
haban recibido en esa mentada reunin:
Nos recibi el coronel (Pedro) Ewing con un sequito de
oficialitos jvenes, algunos mayores llenos de charreteras, suboficiales
armados hasta los dientes, escribanos, grabadoras estbamos frente a
frente con los asesinos, en la misma mesa () Entre los militares, dos
-
pg. 19
civiles; uno era Benjamn Mackenna, de los Huasos Quincheros, cerebro
artstico de la junta. Nos dijeron la firme: que iban a ser duros, que
revisaran con lupa nuestras actitudes, nuestras canciones, que nada de
flauta, ni quena, ni charango, porque eran instrumentos relacionados
con la cancin social; que el folklore del norte no era chileno, que la
Cantata a Santa Mara era un crimen histrico de lesa patria; que si
ngel (Parra) era inocente, como blanca paloma volara; que los
Quilapayun eran responsables de la Juventud Chilena (Bravo y
Gonzlez, 2009, p. 55).
De este modo, el charango, la quena, el folklor del norte, la Cantata santa
Mara, pasaran a ser smbolos que se identifican con el pasado reciente, y que por lo
tanto se pretenden eliminar de raz. Por otro lado, los artistas, pecando quizs de
ingenuos, tomaron esta reunin como una acusacin a la represin a la que estaban
siendo vctima. El choque con estas nuevas medidas provocara un gran terror y un
silencio en los primeros aos de dictadura.
Sobre esto, en 1979, el do Valdiviano Schwenke y Nilo, escribira al respecto:
Nos fuimos quedando en silencio
Nos fuimos perdiendo en el tumulto
Nos fuimos acostumbrando
A aceptar lo que dijieran.
(Schwenke y Nilo, Volumen 1).
Sera injusto generalizar el miedo como una condicin homognea en todos los
ciudadanos de ese entonces. Hubo pioneros en levantar banderas de lucha. Algunos
pensaron que si no se luchaba, no vala la pena vivir. Yentzen seala que en ese
contexto de pas sitiado, de tortura y detenidos desaparecidos, de amedrentamiento
generalizado, el 74 o 75 no se poda hablar con el vecino o el compaero de estudios o
de trabajo, sin temer que poda ser un sopln del rgimen algo en nosotros hizo que
nos entregramos a lo que nos pareci ineludible: no tolerar esos hechos, y no tolerar
vivir en esas condiciones (2014, p. 5). El temor no era solo a las autoridades, sino que
cualquiera poda esconder un delator o un traidor, as tambin lo manifiestan Prieto,
-
pg. 20
Masmar y Calvo: Pero ojo, tambin estaban los otros, los encargados de vigilar, de
fichar, de parar oreja y soplar a quienes andaban en actitudes sospechosas, a los
rebeldes, los que se conjuraban para sembrar el caos. (2013 p. 16). Haba que moverse
con absoluta cautela, las redes del oficialismo estaban en el lugar menos esperado, lo
que aumentaba la incertidumbre a la hora de emprender acciones contestatarias.
Sern las experiencias de intentar vencer al miedo, las que escribirn las
siguientes pginas de la historia, los que se quedaron y tomaron el desafo, los que no se
dejaron derrotar en ningn momento. La represin cal hondo en los organizadores,
artistas y pblico, quienes aun a riesgo de perder su propia vida, lograron sacar la
cabeza para respirar en este mar de violencia (Bravo y Gonzlez, 2009, p. 91).Si bien
de luto, el canto popular en Chile nunca desapareci, solo se cobij en una
clandestinidad necesaria, y de forma muy precaria se comenz a cantar a los nuevos
tiempos, marcados por una violencia inhibidora, intentando dar batalla a las
imposiciones culturales del rgimen. Estas luchas se comenzaron a librar en pequeos
espacios en un principio.
En primera instancia, los espacios de refugio fueron principalmente dos: las
parroquias de la Iglesia Catlica y los ncleos militantes de ciertos partidos polticos
(Salazar y Pinto, 2002, p. 236). Las parroquias actuaron acogiendo jvenes refugiados y
albergando actividades culturales desde 1973, se caracterizaban por ser espacios
abiertos y seguros. En cambio el espacio militante era ms selectivo, hermtico y
poltico. Ambos actuaron como cuna para los primeros pasos de un nuevo movimiento
musical que intentara hacerse cargo del canto truncado por el trauma del golpe militar, y
aunque fue una etapa muy importante, aun no podemos vislumbrar un movimiento
musical conformado como tal.
Yentzen tambin nos aporta al respecto diciendo:
En estos primeros aos tras el golpe, las misas eran el nico
momento social del pueblo chileno, y ellos explica la importancia que
tuvo la iglesia como refugio para la resocializacin y resurreccin
comunitaria y para la resistencia cultural. Templos y centros
parroquiales puestos a la disposicin de la solidaridad por la iglesia
-
pg. 21
catlica, algunas osadas peas folklricas y pequeos escondrijos
universitarios, comenzaron a cobijar el nuevo arte anti dictadura. Era un
club de la semiclandestinidad, a las puertas del riesgo. Es difcil
imaginar el fervor emocional que se produca cuando el cantor
entonaba: yo te nombro, libertad1 (2014, p. 26).
Las universidades albergaran a otro sector de la sociedad, as como la iglesia
hacia soporte a los sectores ms marginales y desamparados, las universidades sern
cuna para movimientos ms intelectuales y politizados.
Lentamente, las universidades, lugar que haba albergado el fulgor de los aos
anteriores al golpe, tampoco estn ajenas a esta situacin, y comenzaron lentamente a
configurarse como otro espacio importante para el desarrollo de la msica popular
clandestina. As relatan lo vivido en la UTE Genaro Prieto y Jorge Calvo, integrantes
del grupo Aymara, en su libro Todava Cantamos:
Nadie se atreva a reunirse, nadie osaba siquiera hablar Antes la
radio de la escuela al medioda pona msica de los Iracundos, de
Piero Lo cambiaron por los Huasos Quincheros y por los parlantes
sala: Si vas para Chile te ruego viajero le digas a ella que de amor me
muero Y hasta eso lo encontraban subversivo. A alguien se le ocurri
que esa cancin aluda a los que partan al exilio. De modo que la
mayora de las veces lo nico que haba era silencio. Un silencio
absoluto y opresivo que ocupo completamente todo el ao 74 (2013 p.
15).
Fueron tiempos de resiliencia, de aprender a caminar de nuevo y de la paulatina
gestacin de una masa crtica que ms tarde se comenzara a levantar como oposicin a
la dictadura. Como seala Yentzen1974 y 1975 son aos de incubacin de la
resistencia. Algunos creadores se expresan pero en espacios casi privados o con una
msica casi neutra (2014, p. 25). La clandestinidad haca necesario que cada paso
haba que darlo con seguridad, y a la vez mucha cautela, no estaba el horno para
1 Yo te nombro Libertad, cancin de Isabel Adnate, destacada interprete del Canto Nuevo en Chile.
-
pg. 22
bollos como dice el viejo adagio, haba que actuar como sea y en esos momentos solo
quedaba el espacio privado para desarrollar la expresin y la reflexin.
De forma atomizada y resguardada por una red de contactos construida de voz
en voz fueron naciendo en 1975 las primeras peas en dictadura. La pea haba sido
en Chile un lugar emblemtico que cobijo a la Nueva Cancin Chilena en la dcada
anterior y durante el gobierno popular y ahora comenzaba a resurgir con la fuerza
necesaria para volver a permitir la incubacin de un nuevo movimiento de msica
popular, marcado esencialmente por la clandestinidad, dada su oposicin al rgimen. Si
bien las peas folklricas son recintos que operaban en un local fijo y cuyo
componente invariable era la presentacin en vivo de un artista o conjunto en una tarima
o escenario. Esta definicin, segn Bravo y Gonzlez se iba a quedar estrecha ya que
la pea comenzar a quedar incorporada al imaginario colectivo como un concepto, ms
que un lugar establecido, ser una reunin, con msica folklrica, vino caliente y
empanadas (2009, p. 17).
La pea ocupara un lugar importante en la recomposicin del sistema
democrtico, ms que un negocio de entretencin, ser un centro neurlgico para la
transmisin de vivencias e ideologas, ser el lugar donde la gente descubrir que se
estaba exterminando compatriotas, que la televisin estaba mintiendo y ocultando
informacin, etc.
En definitiva, estos espacios son los que ayudaran a comprender la urgencia de
organizarse, para levantar un bando de oposicin a Pinochet lo ms informado y
consciente posible, haciendo prevalecer la cultura nacional, devolviendo la esperanza a
los derrotados y dndole sentido a la vida de los marginados ya que como dice Prieto
Masmar y Calvo la cancin comenz a cumplir una funcin aglutinadora y de
reencuentro entre la gente golpeada por los acontecimientos diarios del pas,
necesitando un momento de desahogo y tambin de identificacin en un ambiente de
intereses comunes (2013, p. 40) .
Este ambiente de las peas, sin embargo, no estuvo ajeno a la represin y la
censura, ya que como sealan los mismos autores, tambin comienzan a producirse
distintas formas de amedrentamiento como el apedreo de los ventanales de la pea
Doa Javiera; la irrupcin con lanzamiento de elementos qumicos en la Pea El Cantor
y una bomba instalada y explosionada en las puertas de la Casona de San Isidro en su
-
pg. 23
segundo domicilio de Avenida Espaa-. Lo mismo sucedera con la pea Kamarundi
poco despus (2013, p. 42). Estos sucesos, a pesar que provocaban temor en los
asistentes y cantores de las peas, eran parte del signo de los tiempos y se asuma como
el precio que se deba pagar, valenta para muchos y consecuencia para otros.
As comenzaban a aflorar conceptos en las temticas de muchas canciones, las
cuales se fueron haciendo parte de un paisaje descrito mediante las letras. El miedo,
temor o terror, la injusticia, la valenta que les indicaba que iban por el camino
correcto, marcado por el Manifiesto de Victor Jara, fueron parte de una poesa que
exaltada por metforas que codificaban las verdades y autocensuras provocadas por el
resguardo a las represiones, irn tallando lentamente un nuevo movimiento en la msica
popular en Chile.
Por otro lado, las universidades no quedaron ajenas a este formato de resistencia
y reorganizacin, en la UTE, como relata Prieto, Masmar y Calvo, a mediados del 76
cuando los muchachos que les gustaba cantar y guitarrear, con Genaro Prieto2 a la
cabeza, se les ocurri hacer una Pea en el comedor de la escuela (2013, p. 15). No
fueron los ncleos polticos, no fueron los dirigentes estudiantiles, sino que fueron
aquellos que queran expresarse mediante la msica o la poesa los que comenzaron a
organizarse de forma muy precaria pero con una frrea conviccin en la urgencia que
los convocaba.
Esta pea organizada a duras penas en el ao 1976 por los estudiantes de la UTE
agrupados en CACTUS, tambin ser uno de los primeros estertores del nuevo
movimiento que estaba por nacer, un movimiento que comenzar a dar sus primeros
pasos en absoluta clandestinidad, resguardndose de las censuras y de las nuevas
polticas culturales y de exterminio de la dictadura. Esta clandestinidad tambin ser
amparada desde este momento, y de forma progresiva por universidades como la
mencionada UTE, la Universidad de Chile con la ACU, la UEJ entre los escritores
jvenes, adems de muchsimas peas que brotaron en Santiago (Prieto, Masmar y
Calvo, 2013, p. 18).
2Fundador y primera voz del conjunto Aymara a comienzo de los aos 70. (Prieto, Masmar y Calvo,
2013, p. 53).
-
pg. 24
A esta altura estarn funcionando varias peas con la funcin de ser fuente
laboral de varios artistas, as como tambin entregando un aporte de rescate de la cultura
popular. La pea Javiera (que fue una de las primeras fundadas en dictadura), la pea
Canto Nuevo, La Fragua, El Hoyo de Arriba, El Yugo de Chile, La Yunta, la pea La
Parra, La Chingana del 900, La Casona de San Isidro, La casa del Cantor, la Casa
Kamarundi. Esto es solo por nombrar algunas. Nuestro foco, no es el nombrar a todos
los exponentes de la cancin social en dictadura, como tampoco ser nombrar una
cronologa de aparicin y extincin de las peas. Lo que nos convoca en esta
investigacin es comprender la funcin que tuvo todo este entramado dentro de un
proceso histrico que hasta ac haba sido dejado de lado.
La labor que se comienza a desarrollar en estos espacios, generara una extensin
a otros lugares en donde ser requerida, ya que como relata Yentzen: Los artistas de las
Peas, aparte de cantar en ellas, participaban permanentemente en poblaciones y
sindicatos (2014, p. 31). Esto ser fundamental para que el medio comience a exigir un
desarrollo en la difusin de los exponentes ms destacados de este quehacer cultural
desarrollado en las peas, como en los centros parroquiales y en ncleos polticos
marginales de las poblaciones.
Los nuevos escenarios para los cantautores eran precarios, dispersos y
discontinuos, lo que les impeda vivir de la actividad, por lo que la profesionalizacin de
estos, se ir haciendo una cuestin necesaria para su desarrollo en particular, como
tambin para el del movimiento en general. As podran asegurar la llegada de sus
creaciones a un pblico ms masivo. Debemos acotar que a la llegada de la dictadura
se prohbe la difusin de los artistas de la Nueva Cancin, clausura el sello DICAP3 y
los sellos multinacionales acatan las prohibiciones establecidas y orientan sus
operaciones de acuerdo a lo exigido por los intereses de las compaas internacionales
(Prieto, Masmar y Calvo, 2013, p. 48).
Se haca Necesario un soporte discogrfico que albergara a los grandes
exponentes de este movimiento, acogido en su gnesis por los espacios ya sealados
como peas, parroquias, ncleos polticos poblacionales y universidades, en un
3 La Discoteca del Cantar Popular, fue un sello discogrfico chileno surgido entre 1967 y 1973,
perteneciente a las Juventudes Comunistas de Chile para publicar a los artistas que no tenan espacio en
los sellos multinacionales por sus temticas contestatarias y anticapitalistas, convirtindose en el soporte
discogrfico de la Nueva Cancin Chilena. (www.musicapopular.cl)
-
pg. 25
desarrollo paralelo, a veces con tangenciales aproximaciones, pero en general articulado
con temticas comunes.
Esta coyuntura ser fundamental para que de los centenares de exponentes que
se haban desarrollado en estos focos, comenzaran a emerger los favoritos de la gente, y
as comenzar con una carrera que al producir su propia discografa comenzar a
profesionalizarse y difundirse.
1.1.3.- El Sello Alerce
Ricardo Garca en 1975, bajo la idea expresa de mantener vivo el legado de la
Nueva Cancin Chilena y dar cabida a los nuevos valores, crea junto a Carlos Necochea
el Sello Alerce (Bravo y Gonzlez, 2009, p. 180). Este sello tendr como nombre y
eslogan simbologas que no sern casualidades, el Alerce es una especie arbrea tpica
de Chilo, resistente, generosa, firme, tal como deba ser el canto ante la arremetida
dictatorial. El eslogan era an ms delator: la otra msica. O lo que era lo mismo, la
msica que no estaba sonando en las radios ni en los canales de televisin; en realidad,
la msica que estaba sonando solo en las peas (Bravo y Gonzlez, 2009, p. 180). Toda
seal, simbologa servir para reencontrarse con una identidad cultural truncada.
Ricardo Garca, en su labor de locutor en radio Minera.
Fuente: fotolog.com/alercediscos/33252324/
-
pg. 26
Logo del Sello Alerce, Revista la Bicicleta, Mayo de 1983.
Tampoco ser casualidad que en el logo del sello exista un alerce talado, como
smbolo de la discontinuidad traumtica provocada por la dictadura, un rbol de alece
crecido y firme, junto a otro rbol que yace a su lado en el suelo, haca referencia
justamente a esta situacin de continuidad y ruptura en la cual se situara este tipo de
creacin musical, por medio de un dilogo entre la tradicin y el presente (Osorio, s.a.,
p 258).
Si bien estas interpretaciones han sido resueltas despus de treinta aos o ms,
cuesta imaginarse que estos diseos hayan respondido a alguna otra interpretacin. Esto
demuestra que las metforas no solo fueron un recurso del modo literario utilizado por
los cantores en sus letras, sino que tal vez fue un recurso de toda una sociedad, ya sea
en mayor o menor medida, como una forma de autoproteccin a cualquier reaccin
violenta proveniente por parte de la autoridad. Haba que resguardar los intereses de una
construccin que conoca bien los marcos legales impuestos mediante polticas
culturales autoritarias.
La censura, igual que a los cantores de peas afecto tambin lo que ser la
misin del Sello Alerce, haciendo que las condiciones para ellos tambin fueran
desfavorables. Ricardo Garca adems era sumamente reconocido por su aportacin con
el nombre de Nueva Cancin Chilena al movimiento surgido en los 60, as como
tambin por su simpata a las ideas de izquierda (Bravo y Gonzlez, 2009, p. 179).
Javier Osorio nos da cuenta de la importancia que tuvo Garca para el desarrollo
del canto de autor dentro de lo que sera la resistencia cultural a la dictadura:
-
pg. 27
Desde que Ricardo Garca y Carlos Necochea se propusieran la
creacin del sello discogrfico Alerce para dar a conocer a un conjunto
de jvenes cantautores y agrupaciones surgidos en el contexto de la
dictadura, la produccin de estos jvenes msicos populares adquirir
un lugar relevante en la recomposicin del espacio pblico y en las
expresiones polticas de oposicin a la dictadura (s.a., p 258).
Comienza el despegue definitivo de este nuevo Movimiento con la creacin del
sello Alerce, pero tambin existirn otros medios que sern importantes, ayudando a que
este gran primer paso de resistencia cultural se da la mejor forma.
Tambin importantes en la difusin y profesionalizacin de los cantores fue la
creacin de programas radiales que se dedicaran en gran parte a la difusin de estas
canciones, as vio la luz el espacio radial Nuestro Canto, en mayo de 1976, con la
conduccin del destacado locutor Miguel Davagnino (Bravo y Gonzlez, 2009, p.
181). A esto se agregaba radio Umbral, que tuvo el mrito propio de ser la nica que
en plenitud estaba orientada al Canto Nuevo, con Pedro Henrquez en la locucin mayor
y el programa Hecho en Chile de radio Galaxia conducido por Sergio Pirincho
Crcamo (Prieto, Masmar y Calvo, 2013, p. 49). La importancia de estos medios fue
muy similar a la del sello Alerce, que pese a no conseguir auspiciadores, fueron un ente
ms que divulgo a nivel masivo un repertorio para esos das prohibido.
Desde este desarrollo fundamental de la difusin para acercar el canto a un
pblico mayor, no solo ser el contexto el que influir de forma importante en los
autores de estas nuevas canciones, sino que sern stas, a modo de crnicas, las que
influirn en este contexto. Se conformar as, un movimiento musical que se constituir
progresivamente como parte de una recomposicin de la democracia extraviada. Este
nuevo movimiento ser bautizado como Canto Nuevo.
-
pg. 28
1.1.4.- El Canto Nuevo.
Mi canto se hizo estrella se hizo arena y roca en el mar,
para que el hombre de mi pueblo
de nuevo vuelva a cantar. (Mi canto, Schwenke y Nilo, 1979).
Para abordar el desarrollo del movimiento Canto Nuevo, debemos antes dejar en
claro que esta investigacin no pretende hacer un recuento de cada uno de los
exponentes, ni de todos los lugares donde se efectuaron manifestaciones artsticas que
correspondan a este movimiento. Lo que se busca es que mediante los representantes
ms connotados y sus registros, que impactaron a un sector del Chile en dictadura,
lograr insertar al movimiento en una historia que lo ha dejado invisibilizado por razones
que tambin desarrollaremos al final de este apartado.
Ocuparemos como eje conductor una fuente de carcter primario como lo es la
revista la Bicicleta la que nos ayudara a dilucidar como se conform el grupo humano
que produjo este fenmeno y el impacto que produca en Chile en el momento en que
este se desarrollaba.
La fundacin del sello Alerce y el surgimiento de programas radiales que
tendrn la funcin de difundir las canciones que estaban siendo elaboradas bajo la
temtica fundamental de mostrar las realidades que se estaban viviendo en la dictadura
militar, fue abriendo paso a un movimiento musical que fue clave en la construccin de
una cultura de oposicin al rgimen.
Marisol Garca da testimonio de esto al sealar que surga en la segunda mitad
de los aos setenta la impresin de que Chile daba a luz algo parecido a una nueva
fuerza musical colectiva la primera de importancia despus del golpe de estado (2013,
p. 259), y lo que al comienzo se cobij en parroquias, universidades y centros
poblacionales, bajo un rigor de clandestinidad, se fue transformando en algo mucho ms
elaborado y ms abierto a otros pblicos.
Segn Bravo y Gonzlez se trata de un intento por construir canciones propias
que plantearan temticas y estticas musicales acordes a lo que en ese momento viva el
pas (2009, p. 140). Adems plantea que el Canto Nuevo no fue solo una consecuencia
de la exclusin, sino tambin una respuesta hacia la poltica cultural de la dictadura, que
-
pg. 29
consista en restringir la manifestacin musical a la sola funcin de entretener (2009, p.
142), ya que a travs de los medios de comunicacin masiva solo se mostraban artistas
que no decan nada sobre la realidad social de ese entonces, alzando dolos musicales
sin postura poltica explicita, pero que se suponan partidarios al rgimen.
En 1976 comienzan a realizarse bajo la tutela organizativa de Ricardo Garca
el festival del Canto Nuevo, primero en el Teatro Esmeralda, y luego en el Caupolicn
(Yentzen, 2014, p. 31), transformndose en espacios fundamentales para mostrar a los
artistas de su nuevo sello. Esta apertura fue provocando lentamente la
profesionalizacin de varios de los artistas, los cuales pudieron dar a conocer sus
creaciones bajo un marco que los expona a una masividad que para muchos era un
imposible.
Logo que caracterizo al Canto Nuevo desde que Ricardo Garca
Lo utilizara de teln en los festivales Canto Nuevo.
Es aqu donde el movimiento recibe su nombre y como ancdota, el teln que el
recital Canto Nuevo utilizo fue con la imagen icono de una paloma multicolor, que
simbolizaba la paz y la esperanza en que los colores volveran a la vida cotidiana de
todos los chilenos. Ms tarde el sello Alerce ocupara esta imagen en el primer disco
compilatorio del movimiento denominado antologa del Canto Nuevo, volumen uno y
dos.
Las autoridades continuaban su labor de censuras y es por esta razn que los
eventos no podan mantenerse con el mismo nombre ni formato. Segn Yentzen, por
-
pg. 30
esto, Ricardo Garca tambin creara otra lnea de recitales masivos, en los cuales
trataba de ocultar su intencin de mostrar a los artistas ms contestatarios, esto se dio en
la llamada Gran Noche del Folklore, que representaba a un mundo de la cancin ms
de rescate de la tradicin popular, en la cual participan Jorge Yez, el negro Medel,
Chamal, Palomar, Millaray, Chilhue, Arak Pacha y Paillal, entre otros (2014, p.31), y
de esta forma, tambin daba espacio a los cultores de este folklore tradicional que para
la dictadura no se present nunca como nocivo, por lo cual se mova sin censuras. Esto
responder a lo que ms tarde ser un reconocimiento generalizado por parte de los
msicos y gente ligada a la cultura a la obra de Ricardo Garca como gestor y guardin
de parte de la cultura musical en Chile en los momentos ms difciles.
Tambin en 1976, cuenta Yentzen que se realiz un recital masivo en el teatro
Dante, organizado por la gente de teatro de la UC (2014, p. 31), muestra de que ya no
bastaba con las reuniones en pequeos espacios, que si bien fueron importantes, estaban
lejos de ser lo que las necesidades de la cancin popular demandaban a estas alturas.
Sin dudas que la Gran Noche del Folklore, organizada por el sellos Alerce y
conducida por Ricardo Garca, sera el evento ms importante, y que se transform en
uno de los hitos para la msica popular chilena. Fue un punto crucial en el que se
demostr que ocupando la estrategia adecuada se poda lograr masificar al Canto Nuevo
y sacarlo de una clandestinidad repartida siempre en pequeos puntos.
Todo esto se acrecentara, debido a que el sello Alerce tambin edito un disco
compilatorio de los momentos musicales ms importantes de esa noche. Este lbum
colectivo grabado en vivo en mayo de 1977 en el Teatro Caupolicn, en el que aparte se
entregaba el premio Alerce a la msica chilena sera muy importante para comunicar el
mensaje que mucha gente necesitaba en esos momentos en Chile as como tambin para
aquellos que esperaban un pronto retorno de su exilio.
El disco en vivo del evento fue editado por Alerce bajo el
nmero de serie ALP 211; posteriormente sera reeditado en
Francia por el sello Le chant du monde con el ttulo Canto Nuevo
au Chili (LDX 74681) (http://perrerac.org).
-
pg. 31
Ntese que este evento fue realizado a slo una cuadras del Palacio de La
Moneda, a menos de cuatro aos de ocurrido el golpe de Estado en Chile, por lo que
este lbum se convierto en un registro histrico que muestra del coraje de los artistas
chilenos que no salieron al exilio y que se quedaron en el pas a resistir contra la
dictadura. Ocho mil personas, sobreponindose al terror, acompaaron a estos artistas.
Portada del disco La Gran Noche del Folklore
Fuente: eldiscorayado.blogspot.com
La contratapa del disco dice:
Revivir la emocin de uno de los ms importantes encuentros de
la msica folklrica, de la gran noche del folklore, resulta difcil. Pero
este disco que ALERCE presenta hoy, es un modo de guardar un
testimonio palpitante y duradero de un espectculo que tuvo la magia de
concentrar el aplauso de ocho mil espectadores en la sala ms grande de
la capital. Todo cuanto es msica y danza de Chile y Amrica fue
mostrado a travs de excelentes intrpretes como el Conjunto Palomar,
Aquelarre, Triloga, Wampara, Chamal, Kollahuara, Jorge Yez, Los
Curacas, Margot Loyola; Illapu, Gabriela Pizarro, Barroco Andino,
Aymar, Tito Fernndez y el gran Ballet Folklrico Antupay.
(Coleccin personal). En este LP presentamos algunos de los
momentos culminantes de esa gran noche, en que se entregaron, por
primera vez, los Premios Alerce. Seguramente existen algunas
imperfecciones tcnicas, pero ellas son compensadas por la presencia
fervorosa de un pblico que comprendi ntegramente el significado
profundo del encuentro.
-
pg. 32
Damos las gracias a los sellos grabadores que permitieron la
realizacin de este disco, al otorgar su consentimiento a la inclusin de
nombres que pertenecen a sus elencos. Y, por sobre todo, a quienes nos
acompaaron en esta gran noche de la cual este lbum es un recuerdo
vivo y permanente, y una muestra clara del talento y el amor de quienes
han hecho de nuestra msica de Amrica un modo de mantener en alto
los valores ms puros de nuestra cultura popular. Porque, como dicen
los versos de:
Una simple cancin, a pesar de todos los obstculos,
siempre es hora de cantar
es hora de salir.
es hora de vivir
es hora de empezar..
(Coleccin personal)
Este tipo de recitales masivos fueron dando forma al nuevo movimiento, a pesar
que no todos los artistas que participaron en la Gran Noche del Folklore eran
exponentes del Canto Nuevo. Era la nica forma de comenzar a masificar a estos
exponentes, y Ricardo Garca fue fundamental en esta labor. Estos Recitales, por lo
dems, no fueron slo acontecimientos aislados, sino que ellos se unieron a la
realizacin de diversos eventos masivos organizados por instituciones y organizaciones
sociales, como los organizados por Ricardo Garca y el sello Alerce (1976-1978); los
encuentros La Universidad Canta por la Vida y por la Paz (1978-1982) organizados
por la Agrupacin Cultural Universitaria, ACU; los encuentros Juventud y Canto
organizados por la Parroquia Universitaria y el Instituto de Estudios Humanistas (1978-
1980), entre otros (Muoz Tamayo, 2006 en Osorio, s. a., p. 269).
Segn las memorias de la poca escritas por Yentzen, el ao 1978 el rgimen le
prohbe realizar el ya tan esperado evento a Ricardo Garca, el que luego lo retomar
unos aos ms tarde (2014, p. 31). Lo raro no fue esto, sino que a pesar de toda la
persecucin que sufra el canto de autor, de todas formas se realizaran estos encuentros
en las fauces de las autoridades dictatoriales.
-
pg. 33
El ao 1978 marcaria las urgencias del canto, ya que comienzan a descubrirse
parte de las ms atroces acciones emprendidas por los aparatos represivos de la
dictadura, como sera el hallazgo de los campesinos quemados en los hornos de
Lonqun, lo que segn Clemente Riedemann marcaria lo que l denomina la fase
intermedia de la dictadura, ya que este hecho hizo repensar el costo en vidas humanas
que el rgimen estaba cobrando. El sentimiento de aterrada incredulidad que los
hechos provocaron en la opinin pblica, golpeo muy fuerte en las conciencias de las
generaciones ms jvenes, de tal modo que su incorporacin como tema en las
expresiones estticas se llevo a cabo con naturalidad. A partir de entonces los derechos
humanos dejaran de ser una tarea de promocin restringida a las iglesias cristianas, para
pasar a constituirse en banderas de amplios sectores de la civilidad (1989, p. 9). Con el
hallazgo macabro de Lonqun, miles de chilenos comenzaron a considerar como
realidad tangible lo que antes pudo parecer increble.
As lo registrar el grupo Sol y Lluvia en su primer casete en 1981:
Lonqun,
sonido sangriento.
Rostro campesino prisionero
van a la crcel de ideas
fro, cemento
para humildes huesos.
Lonqun, vergenza
Lonqun, Lonqun.
(Lonqun, Disco: Canto ms Vida).
El hallazgo de Lonqun provocara entonces, una indignacin generalizada y se
comprobara lo que para algunos eran solo inventos de la izquierda. Por otro lado,
Yentzen relata que mientras unos pocos peregrinaban hacia los Hornos de Lonqun,
tras el macabro hallazgo, el pas masivo se emocionaba con Don Francisco llamando a
la primera teletn (2014, p. 46), lo que muestra el ejercicio que cumpla la teletn
desviando las miradas a lugares que solo lograban tapar el sol con un dedo
informndose a travs de las noticias oficiales de El Mercurio y La Tercera, y el mundo
del entretenimiento con la naciente televisin a color.
-
pg. 34
Por otro lado, en el Chile subterrneo4, de a poco irn naciendo los que sern
los exponentes ms representativos del Canto Nuevo, debido a que la escena nacional ya
les poda ofrecer un sello discogrfico, en el cual grabar y promover sus creaciones y la
difusin radial les otorgaba un espacio que si bien no era de los ms masivos, haba
demostrado una consolidacin en sintona. La profesionalizacin del movimiento
adems, provocara un filtro con lo que respecta al talento de los artistas, mucho mayor
que el que se viva en los precarios y clandestinos aos anteriores.
1.1.5.- Esttica del Canto Nuevo.
Como parte de la esttica, es imposible no mencionar el uso que el Canto Nuevo
le dio a la metfora, como un recurso necesario para la construccin de los mensajes
encriptados en las canciones. Lo que en palabras de Osorio explicara que este recurso
potico de la metfora, en el espacio de la msica popular durante la dictadura, ha sido
reconocido en efecto desde una perspectiva exclusivamente funcionalista, como un tipo
de comunicacin codificada, cifrada, y como lugar de operaciones evasivas de la
censura por parte de los actores culturales. Con ello, se juega una interpretacin de la
msica como prctica cultural subsidiaria de procesos polticos de comunicacin social
(s.a., p. 262). Uno de los tantos ejemplos de lo anterior es la cancin A mi ciudad del
grupo Santiago del Nuevo Extremo (1981), la cual constituye un tema emblemtico para
el movimiento:
Santiago, quiero verte enamorado,
Y a tu habitante mostrarte sin temor;
En tus calles sentirs mi paso firme
y sabr de quien respira a mi lado.
En mi ciudad muri un da
El sol de primavera
A mi ventana me fueron a avisar
Anda, toma tu guitarra
Tu voz ser de todos los que un da
4 Trmino acuado por Bravo y Gonzlez en su libro Ecos del tiempo subterrneo.
-
pg. 35
Tuvieron algo que contar.
El coro de la cancin refiere a una situacin sombra y cotidiana, sealada por el
smbolo de la muerte y del duelo (En mi ciudad muri un da), y en la cual las
relaciones entre los sujetos necesitan ser re-inventadas con ayuda de la msica (Anda,
toma tu guitarra), por medio de la cual sera posible reinventar una enunciacin
colectiva (tu voz ser de todos los que un da tuvieron algo que contar).
Alguien dijo por all, que ms que msicos los compositores del canto nuevo
eran poetas, es decir, trovadores. En verdad en los difciles aos despus del 73 la
palabra tuvo que hacerse gigante para decir en verso el tremendo impacto de un cambio
social tan violento. Y decirlo adems de un modo solapado y ambiguo. As, la metfora
romntica, ntima, se hizo pica, de gesta social, y nos lleg confundida en lo cotidiano.
(La Bicicleta, Mayo de 1983, p. 29).
El uso de la msica para laborar un destino mejor o ms esperanzador, fue
tomado como una tarea que dio sentido a la vida de muchos de los artistas del Canto
Nuevo, para as ser parte de un contexto, y poder transformarlo para beneficio del grupo
humano que estaban conformando. As lo expresa Nelson Schwenke, integrante del
grupo Schwenke y Nilo, en una entrevista otorgada a Marisol Garca para el libro
Cancin Valiente:
La sensacin de muchos de mis amigos era que la dictadura nos
obligaba a asumir papeles para los cuales no nos habamos preparado.
Yo nunca pens en dedicarme a la msica, por ejemplo, pero muchos de
quienes si podan hacerlo estaban muertos o exiliados. Entonces t te
tomabas ese espacio desde la duda y la falta de formacin, y se haca
inevitable reflexionar sobre tu rol. El oficialismo impona una cultura de
la entretencin, y era importante defender al artista desde la funcin
cultural o de parte social, pero reflexionando pblicamente sobre el
sentido de esta (2013, p.303)
1.1.6.- La Bicicleta.
Se hace preciso que nos detengamos en este punto para hablar de La Bicicleta,
revista que ser crucial en el desarrollo del Canto Nuevo y de una cultura de resistencia.
Ms all de presentarse como un medio de constante difusin y apoyo a los artistas de
-
pg. 36
La Nueva Cancin Chilena y el Canto Nuevo, ser el medio por el cual los lectores de
dicho medio aprendern a tocar en guitarra las canciones ms significativas del
movimiento.
En el mes de septiembre de 1978, despus de cinco aos de iniciada la dictadura,
comenz a circular por las calles de Santiago la revista cultural La Bicicleta, a travs de
la cual se escribieron gran parte de las memorias individuales asociadas al Canto Nuevo
y a la msica popular en la experiencia autoritaria de la sociedad chilena.
Esta revista, se cre como el proyecto de un colectivo de periodistas,
comunicadores y socilogos entre los que se encontraban Eduardo Yentzen, lvaro
Godoy, Antonio de la Fuente y Anny Rivera. Las caractersticas que definieron el
funcionamiento de esta revista se vinculan a una perspectiva respecto a lo que algunos
de estos sujetos pensaban que deban ser los medios de comunicacin alternativos, esto
es: la autonoma respecto a las empresas editoriales transnacionales, la bsqueda de un
financiamiento no dependiente de la publicidad comercial, la propiedad colectiva del
medio, y su deseo por aportar a la apertura de un espacio crtico en la sociedad
(Richards, 1979: 79-80 en Osorio s. a., p 271). Es importante destacar el mtodo de
trabajo ocupado, el que mezclaba el periodismo con las ciencias sociales, adems del
espritu democrtico expresado en cada editorial, donde no era necesario que el director
estuviera de acuerdo con el subdirector y as con todos los dems.
Como parte del mtodo de esta investigacin, se utilizarn las crnicas escritas
en este medio, para la elaboracin de un relato proveniente de esta fuente primaria, el
cual nos permite reconstruir la historia desde el momento en que el pasado era presente.
Este recurso, postulamos que es de mucho valor para poder reconstruir esta historia
debido a la ligazn que la revista adquiri con el proyecto cultural que naca en Chile
por esos das.
Con respecto al nombre de la revista, Eduardo Yentzen, su director cuenta que
Erik Polhammer, en una reunin les lee el poema Los Helicpteros, que recreaba de
manera genial el clima de instalacin de la dictadura, a la vez de ser suficientemente
alegrico como para pasar la censura. Lo publicamos en la primera pgina del nmero
uno, y creamos el concepto: En la era de los helicpteros concntricos nace, como una
paradoja necesaria, La Bicicleta (2014, p. 57). As La Bicicleta nace como una revista
-
pg. 37
que estaba dirigida a mostrar la realidad cultural desde una postura pacifista y ligada a
un eje contrario a la dictadura.
Para su existencia, Yentzen cuenta que tuvo que realizar la tramitacin ante el
rgimen para que la Bicicleta fuera una revista autorizada por la dictadura, aunque
sometida a censura previa. Obtuvimos la autorizacin y hacia adelante tenamos
domicilio conocido y circulacin legal (2014, p.7). Esto indica que el camino para este
medio tampoco sera fcil y que las luchas iban a ser cotidianas por lograr sus objetivos
de cobertura y circulacin.
Desde el primer nmero en circulacin de la revista, podemos ver en la lnea
editorial reflexiones referidas al Canto Nuevo y sus problemticas, como lo fue la del
nmero uno que hablaba sobre la autocensura, ese doble lenguaje que combinaba lo
explicito con lo sugerente, se lee:
estamos seguros que muy pocas veces como en esta poca, el arte y el
artista se ocuparon de tantos temas, y se sintieron tan responsables de lo que
ocurra en su derredor, (y) pocas veces tanta gente busco en el arte su
forma de expresin Y ms adelante hoy da en Chile, en los ms diversos
organismos e instituciones, iglesias, poblaciones, clubes y talleres, germina la
actividad artstica, es un verdadero movimiento el que surge y se propaga
(1978, p. 2).
De este modo, la revista se posicionaba desde el comienzo como actor y difusor
de esta corriente cultural opositora que surgi como resistencia a la dictadura.
En estos primeros pasos, la msica tuvo un lugar importante en las pginas de
la revista, mediante la incorporacin de noticias sobre conciertos, o de breves
comentarios sobre canciones especficas. Sin embargo, la informacin y difusin de la
msica popular no era el objetivo principal de la publicacin en sus primeros nmeros,
puesto que los msicos y compositores eran considerados slo como una parte ms
dentro de este extenso y heterogneo movimiento cultural (Osorio, s. a., p. 255),
planteando al lector un movimiento cultural que no solo abarcaba a la cancin y que se
centraba ms en la actividad artstica que en el producto artstico, que segn Yentzen
era el resultado de darse cuenta que estaban ante una creacin incipiente, con muy
-
pg. 38
pocos artistas consagrados debido a la discontinuidad producto de la represin y el
exilio (2014, p. 58).
Es impresionante la lucidez con la que se desarrollaban las temticas
contingentes, en La Bicicleta, ejemplo de esto es el tratamiento que le van dando al
movimiento Canto Nuevo, que a modo de crnicas y estudios investigativos van
construyendo su historia, sin que se perciba en ningn momento un accionar forzado en
las ansias de introducir algn tema o a algn artista.
Ser solo en la publicacin nmero once de la revista en abril de 1981, en el que
el Canto Nuevo ser el tema central.
Portada de La Bicicleta de Abril de 1981.
Fuente memoriachilena.cl
La editorial de este ejemplar daba inicio de la siguiente forma:
Con orgullo presentamos a nuestros lectores esta edicin
especial sobre El Canto Nuevo, producto del esfuerzo conjunto de
Editorial Granizo y Nuestra Amrica Ediciones (La Bicicleta, Mayo
1981, p. 1).
En dicha editorial expresan que la importancia de esta corriente musical estriba
en que, a pesar de profesionalizarse e inscribirse en el circuito comercial de produccin
y difusin artstica, conserva una mirada popular de la realidad social, entendido lo
popular en un amplio sentido; que la Nueva Cancin se transforma en Canto Nuevo,
enfrentado a una nueva realidad. El canto nuevo expresa una discontinuidad cultural por
dos grandes razones:
-
pg. 39
Una externa, que proviene de la censura que sufri la Nueva Cancin por
su temtica en gran medida directamente poltica y militante.
La otra razn es interna, y responde al hecho que hoy es otra la realidad
de los sectores populares sobre la que el Canto Nuevo asienta su
creacin.
Sobre este trasfondo se despliegan las interrogantes, y la bsqueda creativa del
Canto Nuevo. Ante la presencia de un sector popular disgregado, con dificultades para
constituirse colectivamente y formular un proyecto histrico, el tema de la identidad se
hace central. Esta bsqueda de la identidad se abre en tres direcciones:
Intenta recoger de la Nueva Cancin Chilena todos aquellos
elementos que digan ms relacin con una historia cultural que con
un proyecto poltico.
Se refuerza la bsqueda de races para fundar en este antecedente
tnico y cultural en sentido de lo popular
Participacin en la formacin de una nueva identidad que exprese un
tambin nuevo proyecto histrico popular.
Tambin esta editorial nos da luces sobre las temticas del Canto Nuevo, el que
combina en necesaria interrelacin, los grandes temas de la libertad y la justicia, con la
cancin intimista del dilema personal, del amor; ejemplifica especialmente esta
pluralidad el desarrollo de una temtica cristiana, en donde la figura de Cristo aparece
tambin como smbolo fundante de una visin de mundo popular. Junto a esto, el Canto
Nuevo expresa la sentida necesidad de construir una renovada utopa, que se manifiesta
a travs de un obsesionante y obsesivo canto a la esperanza.
Culmina la editorial de este especial del Canto Nuevo recalcando por parte de
los editores el valor de este ejemplar, ya que ellos creen que contiene un valor en su
especificidad, que es un fenmeno ms general a la historia reciente del pas, la cual se
debate entre la tensin que marcan la continuidad y la ruptura de nuestra historia
cultural, a consecuencia del quiebre poltico del 11 de septiembre de 1973 (1981, p. 2).
Esta mirada a casi ocho aos del golpe, nos deja muy claro la forma en que La Bicicleta
logra observar el panorama, de un Chile intervenido culturalmente, en el cual no
siempre se poda ver con tanta claridad desde los subterrneos y la clandestinidad. Esta
mirada se ve avalada por los seminarios, investigaciones y trabajos realizados por
-
pg. 40
CENECA5, ya que ellos declaran que la publicacin once de la revista se basa en gran
medida en ellos y se considera su deudor.
El musiclogo Rodrigo Torres en 19936, expresara que es a partir de este
ejemplar, La bicicleta se vincul de manera significativa a la experiencia musical de la
juventud, no slo como un simple registro o testimonio de la creacin musical durante
aquellos difciles aos, sino tambin como un actor ms en la construccin de las
distintas, y a veces contradictorias memorias que se articulan en el cruce entre msica y
poltica bajo el autoritarismo de los aos ochenta (Osorio, s.n., p 256). Si bien a modo
de mencin existi siempre una vinculacin, desde abril del 81, La Bicicleta se har
cargo del movimiento, como soporte de no solo anlisis culturales o entrevista a los
mximos exponentes del Canto Nuevo, sino que tambin con una didctica y pionera
forma de transcribir las principales canciones con sus acordes para que cualquier
persona las pudiere sacar e interpretar con su guitarra.
No pretendieron enmarcar, limitar ni menos agotar el movimiento ya que segn
confiesan: Quien pretende realizar un trabajo sobre el Canto Nuevo que se desarrolla en
Chile, se arriesga a no tener la perspectiva histrica suficiente para entender su proceso
y devenir (1981, p. 4), es por eso que este medio permiti que los propios cantores
fueran dibujando su propia realidad a travs de entrevistas. Ellos sern el testimonio del
pensamiento y la obra de un grupo de artistas, en un determinado momento de nuestra
historia.
Ya mencionamos que este movimiento, fue bautizado por el locutor y gestor
cultural Ricardo Garca como Canto Nuevo, por el ao 1976, a pesar de que ya exista
un grupo musical y una pea con dicho rotulo. Es el propio Garca, quien en una
entrevista publicada en este ejemplar de La Bicicleta explica las razones que lo llevaron
a concluir este nombre:
Exista la necesidad de rotular, de etiquetar un movimiento. Buscamos
muchos nombres que cumplieron con dos requisitos: que fuera fcil de retener y
que surgiera una vinculacin con la Nueva Cancin Chilena. As surgi este
5 Centro de Indagacin y Experimentacin Artstica.
6 Ver: Torres, Rodrigo. Msica en el Chile autoritario (1973-1990). Crnica de una convivencia conflictiva, en Osorio, s.a.
-
pg. 41
nombre que es una forma de mostrarle al pblico la existencia de un grupo de
artistas que est trabajando por objetivos similares. No podra llamarse Nueva
Cancin, porque a mi juicio, esta se encuentra en el exilio (1981, p. 16).
No era tan necesario segn el propio Garca, discutir si el canto es realmente
nuevo, sino continuar con la tarea de la Nueva Cancin Chilena, cosa que a esa altura
era imposible debido a que el contexto en el cual se encontraba el nuevo movimiento
era muy distinto al anterior, por lo que los objetivos eran distintos. Esto estaba de
acuerdo a las distintas problemticas, de las cuales lvaro Godoy7 se har cargo en este
tomo once:
El Canto Nuevo est enfrentado a algunos problemas que la
Nueva Cancin no vivi en la misma medida, como por ejemplo una
menor presencia pblica de un movimiento social organizado, la
atomizacin de la sociedad chilena y la consecuente heterogeneidad del
pblico, las restricciones del lenguaje frente a la contingencia, la
ausencia de una infraestructura econmica y de medios de difusin
propios, el difcil acceso a los medios de comunicacin y otros (1981, p.
7).
Estas problemticas sern las que van a definir el estilo y la impronta de estos
nuevos cantores populares, ya que la habitual prohibicin y la permanente vigilancia de
estos, tambin ahuyentan al pblico y atemoriza a sus posibles auspiciadores. Se corre
el riesgo de estar formando una expresin hermtica, y quizs hasta elitista. Aqu es
cuando se hacen fundamentales la labor de los distintos medios que difundieron al
Canto Nuevo, como por ejemplo La Bicicleta.
E3l propio Ricardo Garca explicara las nuevas circunstancias que envolveran
al canto de autor expresando que:
Las condiciones en que se desarroll la Nueva Cancin eran
mucho ms favorables para el desarrollo de los talentos y la difusin del
trabajo artstico. Ahora hay una serie de restricciones de tipo personal y
7 Subdirector de la revista La Bicicleta, titulado de la escuela de Artes de la Comunicacin de la
Universidad Catlica, con mencin en Direccin de Televisin.
-
pg. 42
creativa, que la nueva Cancin no sufri en la misma medida. Si bien no
tena tampoco una llegada muy fluida a los medios de comunicacin, si
haba un gran sector de la prensa que la apoyaba y posea una mnima
infraestructura. Actualmente esto no existe y resulta muy difcil pedirle a
un conjunto mayor desarrollo, si no tiene las condiciones econmicas, ni
la expectativa de poder comunicarse con el pblico. Potencialmente, en
trminos musicales, este movimiento podra llegar a ser ms importante
que el Anterior, que se vio demasiado absorbido por la contingencia
(1981, p. 16).
Coincidimos por los testimonios ledos, que sern las nuevas condiciones de
excepcin las que terminarn modelando este nuevo movimiento, marcando todas sus
conformaciones, desde lo esttico, lo temtico, y lo musical. Tambin coincidimos con
Marisol Garca cuando nos seala que todo movimiento musical esta enlazado a sus
circunstancias sociales, pero pocos como el Canto Nuevo han estado tan formalmente
determinadas por estas, las del Chile militarizado (2013, p. 260). Bajo este anlisis, no
cabe duda de que la Nueva Cancin Chilena era un movimiento que paralelamente
continu su desarrollo en el exilio y lo que se forjo al fragor del autoritarismo fue el
Canto Nuevo, el cual sera el primer gran paso para desarrollar una cultura de oposicin
que ms tarde tendra una gran relevancia para el bando opositor que derrocara al
rgimen. Sern entonces las polticas culturales del autoritarismo, las censuras y las
persecuciones a los artistas las que se conformaran como factores fundacionales del
Canto Nuevo.
-
pg. 43
Segn La Bicicleta, hacia el ao 1981, este sera el panorama de artistas
vinculados al Canto Nuevo. Esta es la clasificacin que el medio ofreci por esos aos:
GRUPOS:
INTERPRETES:
COMPOSITORES:
LIGADOS A
UNIVERSIDAD:
LIGADOS A
LA IGLESIA:
COMPOSITORES
EN LA ETAPA DE
MADURACION:
Aymara
Ortiga
Aquelarre
Wampara
Mayarauc
o
Kamara
Cantierra
Capri
Isabel Aldunate
Natacha
Jorquera
Nano Acevedo
Osvaldo Leiva
Dioscoro Rojas
Osvaldo Torres
Santiago Del
Nuevo Extremo
Antara
Taller
Canto Nuevo
Amanecer
Temu
Viernes
Do Surcos
Amanda
Tri Orfeo
Lucho Beltrn
Alejandro
Castillo
Do Jaque
Jos Luis
Ramacciotti
Cecilia
Echeique
Tita Munita
Ayllarehue
Grupo Abril
Nelson Schwenke
Pato Valdivia
Eduardo Peralta
Juan Carlos Prez
Eduardo Yez
Hugo Moraga
Osvaldo Leiva
Pato Liberona
Ernesto Gonzlez
Luis Le-Bert
Tita Parra
-
pg. 44
Es necesario acotar, que no todos estos artistas consiguieron la misma
trascendencia, ya que la calidad interpretativa, las letras o el profesionalismo iran
seleccionando a los que a la postre seran ms emblemticos. Los que se encuentran en
la etapa de maduracin segn la revista, ms tarde sern los exponentes ms
representativos, lo que responde a que su conformacin artstica, siempre fue
experimentada desde una vereda con mayores proyecciones, teniendo adems mucho
ms claro el panorama de Chile en esos aos y su msica no fue elaborada solo para el
entorno familiar de las peas, sino que para un pblico mucho ms amplio.
La opinin de los artistas con respecto al movimiento Canto Nuevo:
Otro aspecto importante de la Bicicleta fueron las entrevistas. En ellas no solo
los artistas representativos del Canto Nuevo expresaban sus ideas libremente, sino que
una gama muy variada de cantores, grupos, artistas exiliados etc., entregaban sus
opiniones. Estas nos permiten reconocer el estado del movimiento desde diferentes
perspectivas. A esa altura, aun era muy dificultoso reconocer cual de los artistas era
perteneciente al Canto Nuevo y cual no, pero la mayora si poda entregar una opinin
al respecto:
Pedro Yez:
Del canto nuevo, Yez critica solo el nombre. Para l es una etiqueta
comercial puesta para vender discos, as como se hizo con el Neo folklore y con la
Nueva Cancin Chilena. Es un nombre mal puesto dice porque ningn integrante de
este supuesto movimiento lo acepta. Adems, el arte no necesita de calificativos de
nuevo o extra, como los detergentes (p. 22). Este artista, nunca se reconoci parte del
movimiento, pero si desliza una severa crtica que encontramos que se encuentra muy
poco fundada, ya que en este mismo ejemplar de la bicicleta, aparecen exponentes del
movimiento Canto Nuevo que si se reconocen parte integral de l.
Los Blops:
Este grupo, que est ms ligado al rock, da una opinin un tanto des