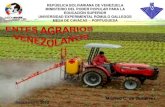Proceso de desamortización y cambios agrarios
-
Upload
inmaprofesorasociales -
Category
Documents
-
view
153 -
download
0
Transcript of Proceso de desamortización y cambios agrarios

Tema 4: PROCESOS DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS
1.- Introducción
De 1835 a 1860 los gobiernos liberales emprendieron un proceso de reformas de
las estructuras de la propiedad agraria destinadas a modificar las formas de propiedad y
explotación de la tierra. Influidos por las ideas de los fisiócratas y del liberalismo económico,
pretendían poner la tierra en manos de propietarios únicos e individuales, que fueran dueños de
sus propiedades. Este nuevo tipo de propietario se consideraba que podría, sin las trabas de la
propiedad feudal, introducir formas modernas de cultivo para obtener una mayor productividad
de sus fincas. Esta producción debería de estar destinada a la comercialización en un mercado lo
más amplio posible.
Para crear este nuevo tipo de propiedad de la tierra los gobiernos liberales
modificaron la estructura agraria mediante una serie de leyes por las que se logró dar plena
libertad sobre la tierra y sobre sus frutos a los nuevos propietarios. Con estas leyes se
suprimieron:
a) Las “vinculaciones” de la propiedad en las familias nobiliarias mediante la abolición de los
mayorazgos.
b) La propiedad eclesiástica en forma de “manos muertas”.
c) El régimen señorial de raíz feudal, con sus formas de posesión – propiedad compartida por el
señor y el campesino.
d) Las formas de propiedad colectiva (bienes “de propios” y comunales).
Estas leyes fueron promulgadas por primera vez en el período 1808 – 1812. Después sufrieron
los vaivenes propios del sistema liberal en España, y quedaron definitivamente establecidas a
partir de 1835.
2.- La Desamortización
La desamortización de Mendizábal
Mendizábal comenzó a gobernar en noviembre de 1835. Prometió terminar la
guerra civil, sanear la Hacienda y consolidar las instituciones liberales. El plan central de
Mendizábal consistía en la desamortización eclesiástica, con cuyo producto esperaba terminar
con la guerra civil y sanear la Hacienda. Casi todos los autores están de acuerdo en que fueron
estas urgencias las que dieron a la forma concreta de la desamortización un carácter muy
especial. Una serie de decretos, dictados afines de 1835 y comienzos de 1836, determinaron las
medidas fundamentales. Estas medidas pueden reducirse a tres:
A) La supresión en España de todas las Órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la
beneficencia y a las misiones de Filipinas.
B) La confiscación por el Estado de los bienes de estas órdenes, que pasaban a ser Bienes
Nacionales.
C) La conversión de estos bienes en propiedad particular, mediante el sistema de pública
subasta.

Aproximadamente un 70 por 100 de los bienes y patrimonios del Antiguo Régimen estaban
amortizados, es decir, no podían ser enajenados, ni vendidos, ni repartidos en herencia. Estos
bienes pertenecían a un título nobiliario, a un mayorazgo, a un convento, a un municipio, pero su
titular actual no podía privar a los titulares futuros del mismo derecho a la posesión, por lo que
tenía que transmitirlos íntegros. Ya la literatura del siglo XVIII había atacado este régimen de
propiedad de manos muertas, que impedía todo tipo de movilidad. Así, la amortización se puede
dividir en tres tipos: la señorial, la eclesiástica y la municipal.
Vamos a realizar un breve recorrido histórico, por las medidas desamortizadoras
anteriores a la de Mendizábal, en 1797, Godoy había llegado a un acuerdo con la Iglesia, por la
que ésta vendió, a cambio de vales reales, una parte de su patrimonio. José I suprimió
determinadas órdenes religiosas y se apropió de sus bienes y aunque las Cortes de Cádiz, no
llegaron a tomar una medida semejante, dejaron en vigor la obra de los afrancesados. En 1820,
los liberales del Trienio dictaron la ley de monacales que era un anticipo de la obra de
Mendizábal. También entonces se decidieron los liberales a la supresión de los mayorazgos. Y ya
en 1835, Toreno decretó la reducción a propiedad particular de los bienes de Propios de los
ayuntamientos, afectados también por la ley de Baldíos de Fernando VII en 1828.
De modo que Mendizábal no es más que un continuador de la obra
desamortizadora y sus medidas no fueron originales, pero fue el que dio al proceso el impulso
definitivo, al menos por lo que se refiere a los bienes de la Iglesia. Los motivos confesados por él
político progresistas fueron tres:
- Remediar la mala situación de la Hacienda
- Conseguir recursos con que terminar la guerra civil.
- Dar origen a una clase de propietarios que, por su naturaleza, y por la cuenta que les
tenía, serían los sostenedores del régimen.
1.- Desamortización eclesiástica: No pasó por la mente de Mendizábal la idea de una auténtica
reforma agraria, y si alguna vez tuvo el propósito de darle sentido social, lo hizo imposible el
procedimiento empleado para la privatización de aquellas tierras. Mendizábal eligió el sistema
de pública subasta. Con ello, la propiedad de los bienes que habían sido de la Iglesia pasaría al
mejor postor. La operación resultó mucho menos rápida de lo que Mendizábal imaginaba.
Había primero que incautarse de los bienes eclesiásticos. Después, era preciso hacer un
inventario. Luego, tasarlas y. al fin, ordenar su distribución y organizar las subastas. Las primeras
no comenzaron a realizarse sino después de que Mendizábal hubiera caído del poder. En el
Norte, la operación no se inició hasta 1840, cuando hubo acabado la guerra carlista.
Es difícil precisar la cuantía de la desamortización eclesiástica. El proceso fue lento. Hacia
1844 iban vendidos más o menos la mitad de los bienes que habían sido de la Iglesia, a partir de
aquel año, en que subieron al poder los moderados, la corriente de ventas decreció, hasta
paralizarse totalmente en 1851, cuando se firmó el Concordato con la Santa Sede. Con la
revolución progresista de 1854 se volvió a la subasta de tierras. A partir de 1856 hay una nueva
ralentización, y una aceleración de nuevo, tras la revolución de 1868. Todavía en 1890 se
realizaron algunas operaciones. En general, podemos decir que los períodos en que gobiernan
los progresistas las ventas son más rápidas que en aquellas que lo hacen los moderados.

2.- Jurídicamente, la desamortización señorial arranca el 30 de agosto de 1836 (cuando
Mendizábal no estaba en el poder) se suprimieron definitivamente los mayorazgos, y el 26 de
agosto de 1837 se promulgó la ley de Señoríos. La señorial si que fue una verdadera
desamortización, es decir, que las tierras hasta entonces amortizadas perdían aquella condición.
Ello no suponía una transferencia de la propiedad, sino la posibilidad de esa transferencia. Los
nobles no salieron perdiendo nada por ello; al contrario, ganaban al poder disponer de sus
posesiones libremente. Aquellas tierras que detentaban los señores a título de propiedad
deberían permanecer en sus manos; aquellas que dominaban a título de señorío deberían serles
enajenadas. Lo malo era que resultaba muy difícil demostrar históricamente el origen de la
mayor parte de aquellas posesiones. El Estado hizo la vista gorda, y cuando hubo pleito de
señoríos los ganaron casi siempre los nobles. Ahora bien, al desparecer las vinculaciones, los
antiguos señores quedaban convertidos en simples propietarios, y con ello adquirían una
disponibilidad sobre sus bienes que no habían tenido en el Antiguo Régimen.
Podemos decir en líneas generales que la desamortización eclesiástica se registra, en
épocas de dominio político progresista, y la señorial en etapas de gobiernos moderados. En
general, la gran nobleza propietaria vendió, pero al mismo tiempo compró en un intento de
racionalizar el mapa de sus propiedades. En todo caso, La alta nobleza siguió dueña de grandes
fincas y mantuvo su nivel de vida rentista. Distinto fue el caso de los medianos y pequeños
propietarios a título de mayorazgos, especialmente cuando su riqueza en tierras no se
compaginaba con su mediana posición económica.
3.- En el caso de los bienes municipales hay que distinguir entre los comunales y los de propios.
Los comunales son de todos los vecinos del municipio y por lo general terrenos de mala calidad.
Los bienes de propios pertenecían a la corporación municipal, arrendados a particulares, eran la
fuente de ingresos más cualificada de los ayuntamientos. Los bienes de propios fueron
desamortizados varias veces (1813, 1820, 1835), pero sin apenas incidencia. El gran impulso llegó
con los decretos de Madoz en 1855 (a veces llamada la desamortización civil), que llevaron a
manos particulares los bienes de propios y a veces los comunales.
La ley Madoz de 1855
Tras acceder de nuevo los progresistas al poder, Madoz acomete una nueva
desamortización. En la ley de 1 de mayo de 1855 se declararon en estado de venta no sólo los
bienes del clero sino también los de los ayuntamientos. A la ley se opusieron los moderados,
desde las Cortes y la prensa. Se trataba de una disposición legal que afectaba
fundamentalmente a los municipios.
El volumen de los bienes desamortizados con Madoz duplicó al de los vendidos
por la ley de Mendizábal.
El proceso desamortizador duró en realidad tres generaciones, aunque el grueso de las
transferencias tuvo lugar entre 1837 y 1874. Hoy tiende a darse más importancia que a la
desamortización a la post desamortización. Con frecuencia, las tierras enajenadas fueron
vendidas por segunda o tercera vez, y son estas operaciones las que parecen haber determinado
las definitivas estructuras agrarias de nuestra Edad Contemporánea.

3.- CONSECUENCIAS DE LA DESAMORTIZACIÓN
3.1.- Hacendísticas
Jordi Nadal (economista e historiador español, considerado autoridad en la historia del
proceso de industrialización en España), piensa que la desamortización no fue lo que debió haber
sido una revolución o reforma agraria. Ni se pudo redimir la deuda ni se armó un ejército para
terminar la guerra civil.
3.2.- Económicas
Durante un tiempo, se consideró a la desamortización como el complejo de operaciones
económicas más importantes del siglo XIX. Hoy tiende a restársele importancia. M. Artola
(especializado en el estudio de los orígenes de la España contemporánea, en particular, en
estudios sobre historia económica como los ferrocarriles y la hacienda) hace ver que se invirtió
más dinero en los ferrocarriles que en la venta de tierras.
Es evidente que las desamortizaciones no supusieron una revolución agraria, ni
permitieron un mejor reparto de la propiedad en España. En general, parece que en las zonas de
latifundios (la Mancha, Andalucía, Extremadura) la propiedad se concentró todavía más, y en las
de minifundios (Galicia, Norte) se dividió todavía más. Pero también hubo consecuencias
positivas. Tierras que en el Antiguo Régimen nunca se habían roturado, fueron puestas en
cultivo. El resultado es una notable alza de la producción agrícola, de tal forma que España a
mediados del siglo XIX se convierte en exportadora de grano.
3.3.- Políticas
El liberalismo isabelino se vio reforzado con el apoyo de los compradores.
Fundamentalmente burguesía adinerada.
3.4.- Culturales
Se ha destacado la pérdida de obras de un incalculable valor artístico como consecuencia
de la desamortización. Los nuevos dueños no supieron valorarlas. Desaparecen las escuelas
conventuales y parroquiales, que impartían enseñanza gratuitamente. El resultado fue un
amento de la tasa de analfabetismo. El Estado se ocupó de las Universidades y se fundaron
academias para los hijos de la burguesía. De este modo la educación popular fue en gran parte
abandonada.
3.5.- Sociales
La desamortización pretende fines sociales en cuanto que persigue el dominio de la
tierra por parte de la burguesía. No lo consiguió en la medida en que fue la nobleza latifundista la
que más interés tuvo en seguir siendo propietaria. En general, propició unos resultados sociales
negativos: por un lado, la subasta favorecía a los postores más adinerados, o tenedores de papel
de la Deuda; por otra parte, el nuevo dueño, decidido a obtener el máximo partido de su
propiedad, no se consideró vinculado por los pactos antiguos, y expulsó en muchos casos al
colono, subió las rentas o bien recurrió a un arrendamiento a corto plazo.

4.- Cambios agrarios
4.1.- La consolidación de la propiedad privada de la tierra
Los gobiernos liberales del siglo XIX partían de una concepción jurídica de la
propiedad que implicaba la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen (señorío,
mayorazgo, bienes comunales, manos muertas, …) y la consolidación de la propiedad privada de
la tierra, como elemento esencial de la nueva organización capitalista de la economía.
Con este fin emprendieron una reforma agraria liberal que se llevó a cabo desde
1836, y cuyo objetivo era liberar la tierra de las trabas que ponía el Antiguo Régimen al
desarrollo de la propiedad privada y de la economía de mercado. Las principales medidas fueron
la abolición de los señoríos y los derechos jurisdiccionales, la desvinculación de la propiedad y la
desamortización de las tierras en manos de la Iglesia y los Ayuntamientos.
Este marco legal se completó con una serie de medidas encaminadas a dar
libertad a los propietarios para disponer de sus tierras y del producto de éstas (leyes de
cercamiento, fin del privilegio del ganado, libertad de arrendamientos, etc.).
4.2.- Los efectos de la reforma agraria
La abolición de los señoríos y de los derechos jurisdiccionales no significó la
pérdida de los derechos sobre la tierra de los antiguos señores, la mayoría los transformaron en
propiedad privada. Los campesinos quedaron libres de las rentas señoriales, pero su situación
mejoró poco. Tras la reforma se convirtieron en arrendatarios o asalariados, jornaleros.
La desvinculación de la tierra y las desamortizaciones (de Mendizábal en 1836 y
de Madoz en 1855) permitieron que miles de propiedades salieran al mercado y comportaron
una profunda modificación de la propiedad territorial. Como resultado de todo este proceso, a
fines del siglo XIX, habían cambiado de dueño miles de edificios y parcelas agrarias, y se había
incrementado y diversificado el número de poseedores.
Pero la esperanza del liberalismo progresista de que mediante la
desamortización la mayoría de los medianos y pequeños campesinos se convirtieran en
propietarios no se consiguió, ya que, a excepción de algunas zonas, compraron tierras quienes ya
las tenían y quienes contaban con recursos para adquirirlas. Y que estaban más interesados en
conseguir beneficios rápidos y rentas seguras que en invertir en la tierra y dedicarse
profesionalmente a ella.
4.3.- Los límites del crecimiento agrario
La consecuencia más importante de la reforma agraria liberal fue el aumento de
la roturación de tierras, consiguiendo prescindir de las importaciones de cereales, salvo en
ocasiones excepcionales, permitiendo el crecimiento demográfico.

La mayor expansión de cultivos se produjo en los cereales, que en 1860
representaban el 80% del suelo agrícola español. El segundo gran cultivo era la vid, que se
convirtió en un producto de exportación. También se extendió el cultivo del maíz y la patata.
Mientras la ganadería ovina sufre un notable retroceso.
El lento aumento de la productividad puede atribuirse, en parte, a un marco
natural poco favorable, pero sobre todo a una estructura de la propiedad que no fomentaba la
mejora técnica. Es el caso de las pequeñas propiedades (minifundios) de la submeseta norte y de
Galicia, cuya producción era destinada al autoconsumo. En el otro extremo, la gran propiedad
(latifundio), predominante en Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, tampoco ayudó a
mejorar la productividad. Los grandes propietarios sólo estaban interesados en la obtención de
fáciles beneficios, lo que frenaba las innovaciones agrícolas y sumía a los campesinos sin tierra en
condiciones de subsistencia.
4.4.- Los cambios en el campo andaluz durante el siglo XIX
4.4.1.- Las desamortizaciones en Andalucía
La estructura latifundista dominante en Andalucía era anterior a los procesos
liberales de transformación agrícola. Las tierras desamortizadas en Andalucía fueron
considerables antes de los decretos de Mendizábal (1836), Espartero (1841) y Madoz (1855). Por
ejemplo, las tierras del clero afectadas en Andalucía por la desamortización del Trienio Liberal
superaron las 80 000 hectáreas. Con respecto a la propiedad de la tierra, la consecuencia del
proceso fue la continuidad de las estructuras comarcales que ya existían: por una parte, se
consolidaron los latifundios en Sevilla, Córdoba y Cádiz; por otra, se reforzó la mediana y
pequeña propiedad en la vega del Genil, la campiña de Jaén, el Aljarafe, Montilla, etc.
Sin embargo, la distribución de la propiedad en Andalucía continuó siendo muy
desigual. También se mantuvo la producción, tipos de cultivos y técnicas empleadas. Aumentó la
producción por que se aumentó la superficie cultivada. La nobleza propietaria paso a formar
parte de la burguesía agraria y la mayoría de los campesinos andaluces eran asalariados y
jornaleros.
4.4.2.- Crisis agraria y modernización
Desde 1868 Andalucía se ve afectada por la crisis agraria europea. La primera fue
la del cereal. La filoxera, que entró en España por Málaga en 1878, se extendió por Andalucía y
hundió la producción y exportación de vinos. El olivar conoce un nuevo impulso a costa del
retroceso de los viñedos desde 1880. A finales del siglo XIX, el 70% de la población activa
andaluza trabajaba en el campo.
I.D.C.