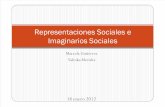Practicas Cotidians e Imaginarios
-
Upload
rocio-trigoso-barentzen -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Practicas Cotidians e Imaginarios
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
1/14
67Prcticas cotidianas e imaginarios en sociedades litoralesVolumen 40, N 1, 2008. Pginas 67-80Chungara, Revista de Antropologa Chilena
PRCTICAS COTIDIANAS E IMAGINARIOSEN SOCIEDADES LITORALES. EL SECTOR DE CUCAO,
ISLA GRANDE DE CHILO1
DAILY PRACTICES AND IMAGINARIES IN LITORAL SOCIETIES.THE SECTOR OF CUCAO , ISLA GRANDE OF CHILO
Francisco Ther Ros 1
El artculo da cuenta acerca de las prcticas cotidianas en una sociedad litoral especfica. Se toma como estudio de caso el sectooccidental de la Isla Grande de Chilo (Chile), considerando para ello las interrelaciones entre cultura y ambiente. El objetivo centrde la investigacin ha sido describir y categorizar las prcticas cotidianas de tipo econmico que ponen en juego los habitantesdel sector de Cucao en Chilo , junto a los usos sociales del tiempo asociados a dichas prcticas. Los habitantes de este sector sdedican en el presente a una produccin primaria vinculada a la agricultura, pesca y marisqueo, y uso y manejo de productos de
bosque. A partir de lo anterior, se enuncian modos de vida e imaginarios en una sociedad en transicin a la modernidad.Palabras claves:sociedades litorales, imaginarios territoriales, prcticas cotidianas, cultura/ambiente, Isla de Chilo .
This case study addresses daily practices and social imaginary (set of values, institutions, laws and symbols common to a group)in the litoral society of the western sector of the Isla Grandeof Chilo (Chile). Special consideration is given to the interrelationof culture and environment. The central objective of this investigation is to describe and categorize daily practices, of an economicnature, taken on by the inhabitants of the sector of Cucao , in Chilo , together with the social uses of time associated with these
practices. The inhabitants of this sector are active in primary production linked to agriculture, fishing, and crustacean extraction,and the use and management of the forest. Starting from this, the modes of life and imaginaries in a society in transition toward modernity are enunciated.
Key words: Litoral societies, social imaginary territories, daily practices, culture versus environment, Island of Chilo .
1 Centro de Estudios del Desarrollo Local y Regional, Universidad de Los Lagos. Direccin Postal: Calle Lord Cochrane 1225Osorno, Chile. Fono/fax: 56 - 64 - 333583. [email protected]
Recibido: abril 2007. Aceptado: diciembre 2007.
El archipilago de Chilo se ubica entre los4145 y los 4339 Latitud Sur y los 7230 y7526 Longitud Oeste, a tan slo 90 km al sur dela ciudad de Puerto Montt y a 1.186 km de la ciudadde Santiago (capital de Chile)2. El archipi lago estconformado por la Isla Grande de Chilo (8.394km2) y medio centenar de islas, la mayora de ellashabitadas por pequeos caseros. En el lado norte,la Isla Grande se separa del continente por el canalde Chacao; al este le separan los golfos de Ancudy Corcovado.
El Censo de 2002 cuantifica para Chilo unapoblacin de 154.766 personas, distribuidas en10 comunas3. La gran mayora de la poblacinchilota habita preferentemente la costa orientaldedicndose a actividades de explotacin derecursos naturales (forestales y marinos). Por suparte, la regin occidental de la Isla, donde seasienta el sector de Cucao, tiene el privilegio deconservar an todo el esplendor de su naturaleza
virgen, con una vegetacin y fauna abundante(Weisner 2003:75).Se presume que los chilotes son descendientes de
una mezcla de pueblos, Chonos, Cuncos y Huilliche,a los cuales se ha sumado el pueblo espaol. Enla actualidad existen 17 comunidades huilliche enla Isla de Chilo, con una poblacin que superalas cinco mil personas. A su vez, las comunidadesindgenas se agrupan en dos grandes organizacio-nes: el Consejo de Caciques de la Isla Grande deChilo (Butahuapi Chilhu) y la Federacin deComunidades Indgenas de Chilo .Actualmente existen dos comunidades indgenasen el sector de Cucao (Comuna de Chonchi), una enChanqun, compuesta por 57 familias, y la otra enHuentem, conformada por 38 familias, existiendoentre ambas comunidades lazos consanguneos.Las comunidades se encuentran dirigidas por unlonko o cacique. Ambos caciques somos comouna yunta, tirando la carreta para el mismo lado,
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
2/14
Francisco Ther Ros68
seala don Roberto Panichini, Lonko de Chanqun.La comunidad de Huentem tiene comolonko adon Jorge Guenumn4.
El sector de Cucao, como muchos otros rinconesdel archipi lago de Chilo , se ha mantenido bajo unhistrico aislamiento, siendo incorporado al restode la Isla slo en los ltimos decenios. Existe unasegunda particularidad para Cucao que lo convierte enun sector de inter s. Hasta la d cada de 1960 Cucaofue el nico lugar habitado de la costa occidentalde la Isla. Las condiciones geogrficas y climticasseveras, como fuertes mareas que imposibilitan elfcil acceso de embarcaciones de todo tipo, juntoal difcil acceso por tierra y lago, han otorgado al
emplazamiento de Cucao la condicin de sectorapartado. Su accesibilidad queda prcticamentereducida a un camino de 35 km, construido en1981, que une Huillinco con Cucao5. Antes de laconstruccin del camino se llegaba al sector o poraire en pequeas avionetas o navegando por el lagoHuillinco. En 1982 se abri en Cucao el ParqueNacional Chilo (43.057 hectreas de superficie),lo cual ha implicado un incentivo para el turismode la zona, y una cierta apertura desde que se cons-truy un puente de concreto sobre el Ro Cucao o
Desaguadero6
.De manera que este sector es un rea geogrficade especiales caractersticas que permite conocer envivo los juegos y tensiones existentes entre tradi-cin y modernidad. La rica biodiversidad y paisajeimbricados con la actividad humana indgena y noindgena, junto al an relativo aislamiento, otorganal sector relevancia antropolgica. En este sectorde la Isla Grande de Chilo los pobladores hanvenido realizado histricamente sus actividades endistintos microambientes: mar, ro, costa y monte
(bosque). El amplio y diverso medio ambiente seha llenado de vnculos aprendidos y creados conla experiencia que otorgan los aos de vida enun lugar poco a pocodomesticado con saberes yconocimientos locales e indgenas. Este procesode domesticacin viva ha influido sobre el espaciobiofsico para hacer emerger un ethos cultural conmarcado sesgo territorial. Verdaderamente, en estelugar se ha ido creando unhabitar , en el sentido quelo seala Leff (2002), lleno de vnculos: raciona-lidades, ambientes y tecnologas se entretejen con
las memorias que guardan los tiempos pasados ylos imaginarios que revelan el presente y cimientanlas aspiraciones del futuro.
Territorios Vividos:Cultura y Ambiente en Chilo
En su afn civilizador el ser humano pro-yecta sus visiones de mundo, pero el medioa su vez las determina dial cticamente.Domesticar, dice EL PRINCIPITO, consisteen crear vnculos (Crdenas 1996:X).
A trav s del tiempo, los chilotes han ido creandodiferentes modos de vida que vinculan, renen, enun todo complejo al ambiente con la cultura. Paraellos resulta cotidiano transitar entre distintos mi-croambientes de la Isla. Su ecologa es amplia y
diversa. Dedicado en el sector rural a una produccinprimaria, en ntima relacin con el medio ambiente,el habitante de Chilo realiza actividades agrcolas,forestales y pesqueras. Los productos extradosdel mar se presentan como complementarios de laproduccin agrcola, ganadera y forestal (Marino1985:49). Esta domesticacin est llena de vnculosaprendidos y creados con y desde la experiencia, demanera que las distintas relaciones que mantienenlos chilotes con el ambiente redundan en prcti-cas que conforman modos de vida tradicionales
entremezclados con modos de vida en transicina la modernidad. La cotidianeidad del territoriodeviene en territorios vividos, mltiples y locales,muy locales. Cada uno con su propio tiempo. Son justamente los sistemas locales, situados y al mismotiempo mucho ms amplios que el espacio fsico,los que son vividos por sus habitantes que lo hanconstruido. La imagen de los territorios vividosdeviene entonces en tramas de comportamientos queproducen intensidad acumulada en profundidadesque a su vez remiten a memorias, tradiciones, usos
y costumbres. Al mismo tiempo, los territoriosvividos se extienden sobre el espacio abarcandoreas comunes a ms de un modo de vida, de talsuerte que stos se encuentran/desencuentran conimaginarios territoriales de costumbres variadas.Aquello queda expresado en la Isla de Chilo.Especficamente en el sector de Cucao, los habi-tantes de este territorio son profundos conocedoresde las bondades de la tierra y el mar, organizan susquehaceres en funcin a un verdadero reloj de latierra, el mar y el clima. Se entraman ah distintos
tiempos, los tiempos de las memorias, tradicionesy prcticas que van potenciando distintos vnculoscon lo ambiental.
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
3/14
69Prcticas cotidianas e imaginarios en sociedades litorales
En consecuencia, las prcticas humanas depo-sitadas en/sobre los territorios sern entendidas eneste sector como procesos culturales de relacin,imbricacin y recreacin de lo tradicional con lomoderno. En estos procesos, los espacios y lostiempos son atrados por la accin humana; al mismotiempo las actividades humanas se explicitan en ladimensin temporal: el hombre es un atractor quecontiene experiencias, vivencias, convivencias,deseos. La cultura que en tanto concepto hacealusin a la diversidad es construida y transformadapermanentemente a partir del sentido del tiempo, delas prcticas que vinculan lo cultural a lo ambiental,de las domesticaciones, del quehacer cotidiano, un
tanto rutinario repetitivo como tambi n otro tantoinnovador trasgresor7. Analticamente, por tanto,la dimensin temporal en el estudio de las relacionesentre cultura y ambiente no slo es fundamental, sinoque es justamente a trav s de la fuerza de ella queemerger el sentido de cada territorio. Prescindirdel tiempo, por tanto, equivale a privarse, sin raznfundada, de la posibilidad de comprender la vidacotidiana, de rendir cuentas de su efectivo desa-rrollo (Pieretti 1997:200). La investigacin sobreel territorio significa en este punto ir hacia aquello
que pasa en lo local , que le pasa a los habitantesde un territorio determinado, y que al pasar, crea,proyecta, imagina, haciendo vivir experimentar losacontecimientos. La caracterizacin y anlisis de larelacin entre cultura y ambiente deviene entoncesen territorio vivido desde la temporalidad. Comotal, la elucidacin de las relaciones cotidianas quevinculan la cultura con lo ambiental en Cucao im-plica relacionar e interpretar distintos imaginarios yprcticas vivenciales (Lefebvre 1978)8. Del mismomodo, esto implica considerar la apropiacin, uso y
(re)significacin de lo ambiental tanto a nivel ma-terial como simblico, as como la transformacinde dichos lugares a consecuencia de las marcas queimponen los habitantes en sus territorios9.
El Sector de Cucao:Vnculos, Domesticaciones e Imaginarios en
una Sociedad Litoral
Varias complejidades existen en el sector deCucao. Una de estas dice relacin con la tensin
tradicin/modernidad y sus variados vnculos con loambiental. Efectivamente, en este sector de la Islade Chilo lo que se puede entender como viejose compenetra con lo nuevo, y viceversa.
Se evidencia una preterizacin de formas mo-dernas, al tiempo que una futurizacin de formastradicionales de relacin con el mar y bordemar.De esta manera, reconstruir las prcticas, memo-rias e imaginarios chilotes implica un procesoetnogrfico-analtico destinado a develar varios delos vnculos que acontecen en lo cotidiano y quesignificativamente van permitiendo que, en y porel cotidiano, se incorporen, de manera no lineal, alinterior/pasado chilote, todo su exterior/futuro (todosu devenir). Los vnculos en este caso se refieren alas mltiples relaciones construidas y reconstruidasentre lo cultural y lo ambiental. Vnculos que semanifiestan en prcticas cotidianas que guardan
memorias y tradiciones, y que configuran distintosimaginarios.
Vnculos y domesticaciones
Entre 1833 y 1835 el ingl s Charles Darwinrealiz una estada por casi dos aos en Chile,todo como parte del trabajo como naturalista delBeagle. Desde la tercera semana de noviembre de1834 hasta comienzos de febrero de 1835, Darwinpermaneci en la Isla Grande de Chilo visitando
distintos lugares, quedando impresionado con labelleza natural que encontr en el mar y la tierra.Sus notas se consideran de gran valor cientfico ehistrico para la botnica, la zoologa, la geografay la antropologa actual. El 23 de enero de 1835Charles Darwin realiza una excursin a caballo ybote desde Castro a Cucao10. Durante el trayectoel naturalista va quedando maravillado con lasbellezas naturales y las distintas adaptacionesal ambiente (domesticaciones , como deca ELPRINCIPITO en el relato de Renato Crdenas ms
arriba expuesto).En Chonchi volvemos la espalda a la costapara hundirnos en las tierras; seguimossenderos apenas trazados, atravesandopronto magnficas selvas, como lindoslugares cultivados donde abundan el trigoy las patatas (papas). Este pas boscoso,accidentado, me recuerda los lugaresmenos cultivados de Inglaterra, lo cual nodeja de causarme una cierta emocin. En
Villinco (Huillinco)11
, situada a orillas dellago Cucao, no hay sino algunos camposde cultivo; esa aldea parece habitada ex-clusivamente por indios. El lago tiene 12
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
4/14
Francisco Ther Ros70
millas de longitud y se extiende de este aoeste. A causa de circunstancias locales,la brisa del mar sopla muy regularmentedurante la jornada y la calma completareina durante la noche () El camino queconduce a Cucao es tan malo que nos deci-dimos a embarcarnos en una piragua ()Partimos con una ligera brisa de proa, locual nos impide llegar antes de que se hagade noche a la Capilla de Cucao. A amboslados del lago la selva reina sin interrupcinalguna () El distrito de Cucao es el nicopunto habitado de toda la costa occidentalde Chilo . Contiene unas treinta o cuarenta
familias indias, esparcidas sobre cuatro ocinco millas de la costa. Esas familias seencuentran totalmente separadas del restode la isla, y por eso efectan poqusimocomercio; venden, no obstante, algo deaceite de foca () Al da siguiente, des-pu s de almorzar, fuimos a visitar PuntaHuantamo (Huentem), situada algunasmillas ms al norte. El camino bordeauna playa muy ancha, en la cual, a pesarde una larga serie de das buenos, al mar
rompe con furia. Me dicen que, duranteuna gran tempestad, los mugidos del marse oyen durante la noche en Castro, a 21millas marinas de distancia, a trav s de unterritorio montaoso y lleno de bosques. Tanmalos son los caminos, que experimentamosno pocas dificultades para llegar al lugarque queramos visitar: en efecto, as queel sendero se encuentra sombreado porlos rboles, se transforma en un verdaderopantano. Punta Huantamo es una escarpada
colina rocosa, recubierta de una planta afn,a mi parecer, a la bromelia, y a la que loshabitantes denominanchepone (chupones)12 () Al norte de Punta Huantamo la costase hace ms y ms abrupta; y est bordeadapor una grandsima cantidad de arrecifessobre los cuales el mar ruge de continuo.Si fuera posible, desearamos regresara pie a San Carlos siguiendo esa costa;pero los mismos indios nos aseguran queel camino es impracticable. Agregan que
algunas veces se puede ir directamente deCucao a San Carlos (Ancud) a trav s de losbosques, pero jams por la costa (Darwin2001:42-46).
Los cambios ocurridos en la Isla en ms de unsiglo y medio no han alterado de manera radical laregin occidental donde se ubica el sector de Cucao.An existe un paisaje boscoso y un fuerte aire marinomatizado con la suave brisa del lago13: el relieve esmontaoso y se desarrolla desde el nivel del marhasta los 850 m de altura (Cordillera Piuchu ); elbosque siempreverde domina el sector con noblesalerces, arrayanes, avellanos, canelos, cipreses,coiges, lumas, maos, notros o ciruellillos, tep,tepuales y ulmos, todos cubiertos por helechos,lquenes y musgos; una serie de ros desembocaen el Oc ano Pacfico (ros Abtao, Refugio, Lar,ango, Cole-Cole, Cipresal y Puchanqun). En la
costa existen vastas playas azotadas por grandesrompientes, interrumpidas slo por el cauce de unro o por pequeas ensenadas de roqueros (Weisner1971); el mar golpea fuerte en la costa, crea dunasy permite algunos desgarros como el marisqueo(machas y lapas, principalmente) y cochayuyo, laminera (mantos con pepitas de oro en Rahue) y lapesca desde la orilla (corvina).
El sector de Cucao constituye un hbitat disper-so, donde se observan tres ncleos habitacionales:el poblado ubicado en la parte norte de la baha de
Cucao, llamado Deal; en el centro, entre los rosHuelde y Cucao, se ubica el casero de Chanqun; ya lo largo del ro Cucao se encuentran las viviendasde Capilla Cucao (Weisner 1971:128)14.
Prcticas Cotidianas de los HabitantesVinculados al Modo de Vida ms Tradicional
Como ya se ha mencionado, mltiples son lasactividades que han desarrollado y desarrollan losvecinos del sector de Cucao. El mar, la playa y los
campos circundantes determinan un tipo de economamixta: se trata de pequeos campesinos agriculto-res, pero tambi n recolectores, y en menor medidaartesanos, quienes trabajan para el abastecimientode su unidad dom stica y comercializacin. Paralos vecinos del sector, la vida es dura, y se necesitaresistencia para vivir por estos lados15.
El ciclo laboral anual est relacionado direc-tamente con el clima y las fases productivas o noproductivas de la tierra y el mar. Existe una especiede reloj de la tierra, un calendario laboral del mar,
que regula las prcticas en esta sociedad litoral. Enlas fases no productivas de la tierra se realizan acti-vidades de deforestacin, roce, quema y destronque.El chilote tambi n se dedica a la pesca, marisqueo
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
5/14
71Prcticas cotidianas e imaginarios en sociedades litorales
y recoleccin de algas, as como a la cosecha dealgunos productos. Es durante el verano cuandose intensifican las labores para el campesino; secosechan frutas, hortalizas y papas, tambi n se secanal sol y humo algunos productos del mar (comocochayuyo, congrio, machas), almacenndose parael resto del ao cuando baja la temperatura y lalluvia impone un ritmo de trabajo distinto. En estas
pocas algunos campesinos chilotes se dedican arealizar labores bajo techo, como la construccin deartesana (cucharas de madera, tenedores, tinajas,maceteros, bales) e instrumentos musicales (rabel)con madera nativa, pero el contacto con la tierra yel mar permanece durante todo el ao a pesar de
la lluvia y el fro.En invierno, como las actividades agrcolasdemandan menos atencin, el pequeo campesinotambi n se dedica a las labores mineras, aprovechandoal mismo tiempo la mayor riqueza que se presentaen los mantos a orillas del mar. La extraccin deoro se realiza sin medios mecanizados, se trata msbien de una actividad complementaria y desarrolladaen pequea escala16.
En el mar, y de manera permanente durantetodo el ao, los chilotes tradicionales de Cucao
encuentran una fuente de alimentos posiblestambi n de comercializar. En ocasiones dedicanvarias temporadas a pescar (en el lago o en el mar)y a mariscar, luego regresan al campo, en otrasocasiones combinan, segn el ritmo de trabajo,ambas actividades.
Despu s que me cas (aprox. en 1974), medediqu a la pesca. Pescbamos robalo,corvina, pejerreyes, esas eran las especiesque vendamos (), se pescaba en bote,
o desde la orilla, nosotros pescbamos enese tiempo slo en bote (). Lancear17,le decamos cuando colocbamos cuatroredes (), se pescaba de noche, primerotirbamos las redes, despu s dbamos vara(continuos golpes con los remos en el agua),y levantbamos. Se sacaba al minuto lasredes, sacbamos como doscientos kilosen una noche, en ese tiempo nos pagabana $ 15 el kilo. Estuve trabajando ocho aosen esto, da y noche.
Las actividades de pesca implican esfuerzo ydedicacin. Sin un plan adecuado y validado noes posible concretar su comercializacin. Una vez
que se han obtenidos los pescados, se requiere laconcrecin de pasos secuenciales para venderlos.
al otro da salamos temprano a vender aCastro a un proveedor de la feria, siempreal mismo. Tito Barra se llamaba el hombre(), la feria estaba en calle OHiggins,ahora se cambi a la calle Yumbel. Aveces pasbamos a vender a Chonchi aldetalle (). Para ir a vender salamos porHuillinco, ah estaba luego una camionetaesperndonos (); pescbamos en aguasdulces, o sea entre dulce y salada, porqueaqu entra el mar cuando sube la marea.
Andbamos siempre por el lago Cucao, ydesde aqu bamos a Huillinco, va el lagoHuillinco. () Pescbamos con el patrn,o con otra persona si l sala a vender, porlo general pescbamos entre las ocho de latarde y las dos de la maana. () El botetena como siete metros de eslora, con unpequeo motor18.
Otra actividad importante es el marisqueoo mariscada. En la mariscada se sacan (como
dicen los chilotes) principalmente machas; antesse trabajaba as noms, a cuero pelao, a pata, enese tiempo salan mariscos grandes, recuerdadon Aladino Naim. Hace unos veinticinco aos,se recuerda que las machas medan entre sietey ocho centmetros, ahora no alcanza a cincocentmetros.
En una poca (hace poco ms de doce aosatrs) no hubo marisco. Antes la macha noera comercial, pero lleg una empresa del
norte como con doscientas personas y seperdi la macha; en ese momento llegabana pagar cien pesos por kilo, casi la mayorade la gente de aqu trabaj para esa empresa.Antes se venda distinto, no se venda frescocomo ahora. Antes se haca el curanto,se secaba en un secador de junquillo19, ydespu s se sala a vender seco por almud aChonchi y Castro () El almud se vendaen ese entonces a quinientos pesos, hacacomo cuatro kilos secos20.
Al da, trabajando entre mareas dos adultos, entreuna hora y una hora y media, se podan cosecharhasta dos bolsas de machas de cien kilos cada una. La
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
6/14
Francisco Ther Ros72
mayora de los lugareos mariscaban prcticamentedurante todo el ao, pudi ndose apreciar a diario cercade doscientas personas mariscando en la costa.
No llevaba tanto trabajo, era ms conve-niente. Antes tena que traer el mariscoa caballo desde la playa a la casa, debabuscar lea y hacer el hoyo con lea ypiedra (). Ahora volvi otro caballero,vienen de Ancud, los primeros eran dePichilemu, ellos trajeron gente de all yvendan todo en Santiago. El buen trabajodur como dos aos. Le pagaban a uno enel mismo momento, o si uno quera se iba
acumulando, y lo pagaban el viernes ()Desde Punta Pirulil hasta Chaique todoesto era macha!21.
Dada la buena paga que significaba la macha(cien pesos el kilo de machas con concha), y elmenor trabajo aplicado para conseguir la comer-cializacin, la macha a principios de la d cada delnoventa sufri una sobreexplotacin que hasta hoyan no se puede recuperar, vino tanta gente, que seanduvo acabando. Hoy las cantidades abundantes
y los tradicionales tamaos ya no existen22
.El periodo primavera-verano permite que loshabitantes sobre todo del sector de Chanqun sedediquen a sacar cochayuyo (tambin conocidocomo cochaguasca, huilte o ulte). El cochayuyo losacan de la costa entre octubre y marzo, tiempo enel cual el mar est un poco ms en calma y el solpermite en parte capear el fro oleaje del Pacfico.Se corta el pie (o lembo) que permanece adheri-do a las rocas, se llevan hasta la playa los variosmetros que llega a alcanzar la planta, ah se junta
y se enrollan provisoriamente, para luego trasladarlos pesados bultos a caballo una vez terminada la jornada o hasta un da despu s.
Ya en el patio de la casa, se deja orear extendidosobre el pasto o los cercos. Luego de una semana,se llevan las tiras un tanto secas a la cocina a fogno bodega para hacer madejas o unidades de unos30 cm de largo, dejndolas secar por otra semanams cerca del humo. Como promedio cada familiahace al ao unos cien fardos; cada fardo tiene cienunidades o madejas, cada madeja se vende a 130
pesos. La venta de cochayuyo para muchos de loshabitantes de Chanqun, Huentem, Quiutil y otrospequeos caseros constituye el principal sustentoeconmico familiar.
El cochayuyo se consume tanto crudo comococido, en forma de ensaladas o como acompaa-miento de otros alimentos. Por su alta concentracinde yodo, se usa como cataplasma en las paperas.
En cuanto al bosque, son muchas las actividadesque realizan los chilotes en Cucao y sus alrededores,lo cual se fortalece dada la inexistencia de jefes opatrones. Cada campesino es dueo de su tiempoy todos los das sirven para todas las tareas; yotrabajo cualquier da que tengo tiempo y dispongopara hacerlo, seala don Mario Toledo (citado enFundacin Radio Estrella del Mar 2001:87). Sloexiste diferencia en el tiempo destinado a las faenassegn la estacin del ao. En verano se trabaja hasta
ms tarde, hasta que el t rmino del da marca el finde la jornada. Bsicamente, el monte cumple contres necesidades: lea y carbn para la calefaccin,madera para las construcciones y artesanas, y es-tacones para cercos; cada uno de estos productosse destina principalmente al consumo dom stico,parte de la explotacin tambi n puede significar uningreso extraordinario.
Aprend todo eso con mi pap, l me ensea trabajar con bueyes. Era cabro chico. Tena
como diez aos, yo lloraba para irme conl, dejaba la escuela y me iba. Sacbamospalos bonitos, que le decan de cipr s, delsector de Quilque, ah haba mucha madera,palos de siete metros. Mi pap trabajabacon otra persona. Llevaba los palos en unbote, y en Huillinco entregaba la madera(). Llevaba como cien estacas de cipr s,los palos ms grandes los hacan balsa paranavegar en el lago de Cucao y Huillinco, ysalan en el pueblito de Huillinco23.
La lea es el producto forestal ms directo yesencial para la subsistencia humana, se utilizatanto para cocinar como para calefaccionar elhogar. sta se consigue a trav s de recoleccin deramas y de madera muerta, corta de rboles (elpalo que no sirve, los palos que tienen vuelta).Las especies que se ocupan son las ms duras yresistentes como: tep, luma, canelo, ciruelillo,arrayn y roble seco. Se utiliza como unidad demedida de la lea el metro cbico, equivalente a
una columna de un metro de altura y tres metrosde largo (un metro cbico = tres metros lineales).Un rbol puede rendir entre dos y cuatro metros delea. El consumo de lea permanece prcticamente
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
7/14
73Prcticas cotidianas e imaginarios en sociedades litorales
igual durante todo el ao. Una familia en Cucaopuede llegar a consumir entre dos y tres metroscbicos al mes, lo que est en correspondenciacon el consumo anual calculado para toda la Isla(24 toneladas)24.
Por su parte, el carbn se elabora utilizan-do tep, luma o tepa. Estas maderas son muycompactas, duras e imputrescibles. Entre ellas,se prefiere el tep por poseer un alto poder ca-lorfico. Antiguamente, recuerda don RobertoPanichini, el carbn se haca de cipr s. El oficiode la fabricacin de carbn actualmente no estmuy difundido25. Slo algunos vecinos del lugarrealizan estas faenas. La elaboracin de carbn
sigue una rutina muy rigurosa. Para armar un hornode carbn (lea apilada) se llevan a cabo variospasos: primero se limpia el sitio y se junta y partelea, ordenndose la madera en torno a una barrainstalada verticalmente hasta conseguir la forma decono o volcn. Luego se cubre la lea con junquilloverde y una capa de tierra. Se retira la barra y sehace fuego en el espacio que queda (el horno seenciende desde su cumbre). Se tapa todo muy biencon ramas. El horno tarda alrededor de nueve dasen quemarse. En todo ese tiempo los productoresde carbn hacen vigilias para ir controlando elfuncionamiento del horno. Para comprobar que lalea est ardiendo lentamente se abren o cierranorificios que permiten la ventilacin, adems seva permanentemente apretando el horno con uncombo metlico para mantener compacto elvolumen y evitar la quema de la lea.
Un horno en promedio entrega entre treinta ocuarenta sacos, donde se han ocupado entre seis yocho metros de lea. En Chanqun se acostumbraa hacer hornos grandes, utilizndose hasta 15 m delea (Roberto Panichini); por lo general en estasfaenas participan tres hombres. El carbn que seelabora tiene como destino principal el autocon-sumo; cuando se vende, cada saco se comercializaentre dos mil quinientos y tres mil pesos.
Junto con el carbn y la lea, la extraccinselectiva de madera tambi n es una prctica habitualcon el bosque. Principalmente se hace uso en estasactividades de alerce, arrayn, avellano, canelo,ciprs, coige, luma mao, notro, tepa, tep y
ulmo. Se usa la pulgada como unidad de medidade la madera. Una pulgada corresponde a una tablade una pulgada de espesor por diez pulgadas deancho y por tres metros sesenta de largo.
El mao bien crecido le est dandotreinta o cuarenta pulgadas. Pero tambi ntiene un mnimo de acuerdo al tamao,de ocho a doce pulgadas para arriba. Ysi nosotros vamos a derribar un ulmo,nos est dando ochenta a cien pulgadasde madera (Fundacin Radio Estrella delMar 2001:85).
Otra actividad asociada al cotidiano de estasociedad litoral es tambi n la limpieza o rocespara contar con praderas para el pastoreo de anima-les o el cultivo de especies. El roce o limpieza delmonte anteriormente se haca slo con hacha y en
compaa de varias personas se cortaba y limpiaba.Ms recientemente, el roce se comenz a realizarcon hacha y motosierra, requiri ndose para el trabajode slo una o dos personas. Esta actividad se realizaen junio de cada ao, implicando cortar los rbolesdonde terminan las races y comienza el tronco.Los primeros rboles que se cortan ayudan a lossiguientes para ir cayendo. Despu s que se hizo elherido (primer rbol cortado), va cayendo unosobre otro. El campesino reconoce en cada rboluna orientacin para la cada, cada rbol tiene
su as, hay que tirarlo a favor del viento. Luegodel corte, se dejan secar las ramas y palos msdelgados por dos meses (julio y agosto); duranteseptiembre, octubre y noviembre se rescatan lospalos que sirven para lea y carbn y con el apoyode bueyes se trasladan hasta la casa. En estosmeses tambi n se amontonan las ramas, hojas yganchos para ser quemados. Para el segundo ao,y una vez que las races se han secado, se lleva acabo el proceso de destronque (sacar las racesde los rboles cortados). Es una actividad que
reclama de esfuerzo fsico: una raz se saca conazadn, se cortan las races ms pequeas conhacha, finalmente se tira y arranca de la tierra conbueyes. De esta manera, en una sola temporada nose alcanza a hacer todo el deschampe, se requierede ms tiempo y personas que en el proceso decorte. Generalmente se pide ayuda a los vecinos, yse ocupan yuntas de bueyes. Un terreno, si ustedle da todos los das, lo puede sacar en un ao.Con esto el terreno queda ms o menos apto parala labranza o pastoreo, se puede destinar para el
cultivo o empastada para animales. Si se destinael terreno para el cultivo, antes debe realizarse elbarbecho: la idea es ir despejando y sembran-do. El barbecho consiste en dar vuelta la tierra,
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
8/14
Francisco Ther Ros74
se hacen melgas o amelgas (surcos en la tierra)para sembrar papas. Todo el proceso de roce llevaas al menos dos temporadas de trabajo.
Primera temporada:
corte de rboles secado y quema de ramas
destronque
Segunda temporada: barbecho siembra
Con el suelo trabajado, posteriormente se des-tinan los esfuerzos y das a la siembra. En especialla siembra de papa (Solanum tuberosum ) es unafaena tradicional en todo Chilo. La papa tiene
una larga data y omnipresencia en la alimentacincotidiana de los chilotes26, y forma parte integral dela sociabilidad y riqueza lingstica de los habitantesdel archipi lago. Su siembra se realiza durante losmeses de agosto y septiembre; antiguamente sesembraba la papa directamente en la tierra, m todoconocido como picao, haciendo un hoyo con elgualato27se colocaban una o dos semillas, luego setapaba la semilla con tierra y se haca la melga. Seapoyaba la germinacin de las semillas con abononatural hecho de paja descompuesta con fecas deoveja. Ahora se siembra con arado. En el surcodejado por la mquina se van depositando una odos semillas y se va aplicando salitre como abono.En una hectrea pueden sembrarse hasta veintesacos de semillas. Cada ao se cambia de lugarla siembra, no se usa el mismo terreno dos vecesseguidas para el mismo cultivo. La variedad que msse siembra es la papadesire , ms recientementese ha comenzado a cultivar la variedadclavela blanca, tpica del sector de Tey28. La cosecha depapa se realiza durante noviembre y diciembre decada ao; tanto en la siembra como en la cosechaparticipa todo el grupo familiar. Por cada saco desemillas se pueden obtener en el sector entre 10 y15 sacos de papas. Los sacos de papas cosechadosse trasladan con una yunta de bueyes hasta unabodega contigua a la casa-habitacin, donde sealmacenan para su consumo29.
Se come papa casi en todas las comidas.Papa en la cazuela, en el estofado de vacunoo de robalo. Se come en el almuerzo y enla cena, o se hace milcao, o pur , tambi na veces hacemos papas rellenas o papasfritas30.
La papa tambi n se aplica en medicina. Ralladay cruda se usa, por ejemplo, en quemaduras y otrasirritaciones de la piel. En una mezcla con harinay linaza y en forma de cataplasma ayuda con elardor y dolor del estado inflamatorio. La mismacataplasma sirve para los dolores de espalda, crudao cocida es un alimento que ayuda a los enfermosdel hgado, etc. (Contreras 2002:50-51).
Hoy se ha comenzado a experimentar la des-aparicin paulatina de las variedades chilotas y ladisminucin progresiva de las preparaciones culi-narias de la papa, todo lo cual puede ser entendidocomo una caracterstica del modernismo basadoen la salarizacin masiva de la fuerza de trabajo
chilota (Santana 1998:03).Vnculos e Imaginarios
La fortaleza organizativa y analtica de los ima-ginarios radica en su referencia directa a los modosde vivir, percibir y ocupar los espacios y lugares atrav s de modos de produccin (Fernandes da SilvaJnior 2001). Siguiendo a Durand, Castoriadis yBachelard (Carretero Pasn 2004; Ther 2004), po-demos denominar como imaginarios, no a una falsa
conciencia como se hablaba desde el marxismo, sinoa matrices ideoafectivas, entramadas, desde las que,ms que explicar o razonar, se siente el mundo, sele transforma y ensancha. Es decir, a trav s de estacategora se evidencian los sentidos que se le otorgana un lugar construido, ocupado y manejado. Con estanocin se accede investigativamente al universo delos valores, creencias y aspiraciones depositadasen prcticas concretas que realizan los habitantesdel litoral; asimismo se logra aclarar las estrategiasque ponen en juego para apropiarse material y sim-
blicamente del ambiente costero, e insertarse enl con seguridad y garanta de proteccin, trabajoy alimentacin, vida de ocio y esparcimiento. Denueva cuenta, con la nocin de imaginario es posibleencuadrar las prcticas cotidianas y sus distintasmanifestaciones de arraigo, apego y sentimientode pertenencia socioterritorial. En este sentido, losimaginarios vienen a ser una instancia contrarrei-ficadora, que hace alusin acmo se reencanta laexistencia a partir de lo cotidiano, reintroduciendolos sueos y aspiraciones que fueran clausurados
por la modernidad (Carretero Pasn 2004). Los ima-ginarios se encuentran asociados a discursividadesy comportamientos cotidianos que van haciendoemerger en estos lugares distintas seas (de Certeau
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
9/14
75Prcticas cotidianas e imaginarios en sociedades litorales
1996) sobre lo propio, lo ajeno, lo compartido, loinventado, lo innovado, lo negociado, lo reincorpo-rado; de tal suerte que en las sociedades litorales sedeterminan distintas apropiaciones socioculturalesde lo ambiental.
Imaginarios, prcticas y ambiente
El estudio de las significaciones, usos y transfor-maciones del ambiente litoral plantea la necesidadde categorizar e interpretar las prcticas desplegadassobre el territorio. A este nivel las prcticas de apro-piacin socioterritorial posibilitan elucidar marcosinterpretativos pertinentes a los propios vnculos
detectados en el sector de Cucao. En este sentido,Cucao constituye un mundo simblico en el cualse expresa la construccin de tiempos y espaciossocialmente compartidos. Existiendo histricamentelazos consanguneos entre las comunidades mapuche-huilliche que habitan en Chanqun y Huentem,tambi n existe una fluida ayuda mutua expresadaen apoyos en el trabajo, la educacin y la salud.Existe garanta de interaccin, evidencindose vn-culos mantenidos entre cultura y ambiente a trav sdel juego dinmico de distintos imaginarios. S, la
tradicin fundamentalmente se refiere al conjuntode pautas sociales mantenidas en una localidad portransmisin generacional o consuetudinaria que dealguna manera otorga sentido y peculiaridad a uncierto modo de vida; la modernidad, por su parte,se produce como resultado de la introduccin depautas sociales recientes en cada momento histrico(lvarez 1999; Quintanilla 1999); en esta sociedadlitoral se reconocen entonces al menos tres imagina-rios chilotes, tres tipos de Cucao, o tres imaginariosen virtud a la relacin cultura/ambiente.
Imaginario de los habitantes vinculados al modode vida ms tradicional
El primer imaginario corresponde al chilotetradicional, el cual se caracteriza fundamentalmentepor vivir en el sector de ms difcil acceso, poseeescaso nivel de escolaridad y es conservador.
Es una persona arraigada en lo que siempreha hecho, lo que ha aguantado en el tiempo, loha sido porque est bien hecho. Este imaginario,
por lo tanto, sigue relacionndose con el ambientede acuerdo a los usos de costumbre, agregandomuy pocas alternativas de uso. Este imaginarioconsidera que los planes de ordenamiento (de
manejo forestal, o de pesqueras, por ejemplo)significaran un obstculo a sus labores cotidianasy relacin habitual con el monte y el mar. La leaque se saca proviene de los rboles cados, de lasramas secas, de los rboles curvos que no sirvenpara una buena madera; tambi n se asiste de maneraregular cada bajamarea a marisquear y se pescacon red cuando la necesidad lo requiere y la marlo permite. Se cortan libremente varas de especiesarbreas para hacer cercos cada temporada. Hoyestuve cortando unas varas por all, despus lasacarre a hombro; las varas son para hacer cercosaqu mismo, la plata no le alcanza a uno para tantocomo para estar comprando ramas31. Se desea
seguir viviendo ah, tranquilamente, tomando matey sacando del mar la comida del da32. Yo no salgoa ningn lado, ms voy a la playa que a visitar amis vecinos, yo al medioda me voy a la playa amirar33, comenta don Jos Naim de setenta aos.Cuando es necesario cortar uno o varios troncospara madera se hace sin pedirle permiso a nadie;la madera de su casa don Jos la sac del monte:al canelo cuando no le llega agua es lo mejor, elcanelo con un envigado de coige es lo mejor quepuede haber para la construccin.
Imaginario de los habitantes que suean conlo moderno
El segundo imaginario presente en el sectorest compuesto por el chilote que aun cuandohabiendo nacido o vivido en el sector desde muypequeo se ha ido adaptando a los cambios de laglobalizacin y el desarrollo comercial, as comotambi n a las ofertas y demandas del mercado. Setrata de un imaginario funcional a las ofertas del
mercado y con ello a los cambios. Ya sea a trav sde la actividad turstica34, o de la venta de manode trabajo en las pesqueras, o de la venta de lea ocarbn, este grupo, con un arraigo en la tierra, el mary las actividades asociadas, va experimentando unapaulatina insercin en el modo de vida urbana; pero,al mismo y dadas las condiciones de aislamiento,est alejado de la vida urbana. Se apegan al serviciode telefona rural (tel fono fijo y celular), poseenluz el ctrica, agua potable en la mayor parte delsector, alumbrado pblico, bao al interior de las
casas. Buses rurales. Una posta, escuela, y la per-manencia de una patrulla de Carabineros (polica)durante la poca estival. La imitacin del modo devida urbano no es completa. Donde se mire existe
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
10/14
Francisco Ther Ros76
un paisaje natural al cual, segn este imaginario,conviene explotar para mejorar los bajos ingresos.De manera que comercializan comidas, promuevenexcursiones guiadas y ofrecen alojamiento en suscasas a bajo costo.
Principalmente el bosque comienza a servisto como un potencial recurso econmico.Especficamente, se estima que los Planes de ManejoForestal pueden ayudar a regularizar la explotaciny comercializacin de madera. Sin embargo, sereconoce que la falta de un camino pavimentadodisminuye la potencialidad que guarda el bosquecatedral.
Antiguamente, mi padre y mi abuelotrabajaban con el alerce y el cipr s, ahorano los dejan explotar. Se mantenan de esonoms. Se hacan tejuelas, se hacan puertasy ventanas. Se dej de cortar el cipr s, esodebe ser ms o menos hace unos veinticincoaos atrs, porque vinieron las autoridades,y prohibieron cortarlo (). Con el cipr s,antiguamente, se hacan tejuelas, tambi nse hacan de alerce, pero yo lo escuchhace como treinta aos atrs. Si Ud. saca
un Plan de Manejo, Ud. puede cortar, sloroce, laurel para carbn y lea, tepu quees para lea. El resto es como para aserrar.Se produce harto ac canelo, laurel, teo,coige, y mao tambi n para madera ().Aqu nunca ha venido a comprar nadie, ojalaviniera alguien para sacarle algn provechoa los campos (). Actualmente, nosotrosestamos sacando un Plan de Manejo paraconstruirnos una casa. Todos tienen quesacar Planes de Manejo35.
Este imaginario suea con lo moderno, conel ritmo laboral de la empresa desde una posicinde asalariado. Pese a ello, no alcanza a disociarsetotalmente de sus races, por lo que en l convivenlos elementos de lo moderno con los tradicionales,que en algunos casos se complementan y en otrosse excluyen.
Imaginario de los habitantes que relativizan lamodernidad
El tercer imaginario presente en el sector deCucao es el conformado por personas de races ajenasa Cucao que, siendo por lo comn procedentes de
Santiago u otra gran ciudad del pas, se han idoradicado en el lugar por razones generalmente detrabajo o de vida. Este imaginario adopta un con-cepto distinto del ambiente y la cultura del lugar, atal punto que relativiza la modernidad. No se tratade una lectura moderna de las tradiciones, sinoms bien del retorno a las tradiciones: se buscaconfirmar manifestaciones tradicionales de Chilo ,revalorizar la tierra, junto a sus recursos y bellezaspaisajsticas. De alguna manera, este imaginariofunge como una imagen proyectiva para los luga-reos que soportan/mantienen el segundo de losimaginarios descritos. Este imaginario, imbuido deconcepciones ecologistas, gusta de la no contami-
nacin, le agrada vivir en el sector principalmentepor ser un ambiente rural aislado y por contar conescasas muestras de modernidad; pero desde suespacio y en su espacio, el grupo que posee esteimaginario hace gala de los elementos que le otor-gan la calidad de vida que ellos desean. Se tratade personas que tienen sus casas de descanso portemporada, o que, viviendo en el sector la mayorparte del ao, se dedican a ofrecer servicios tursticosdesde la capital del pas a chilenos y extranjerosentusiasmados por la belleza del Parque Nacional
y sus alrededores. Este ltimo imaginario consti-tuye una constelacin de significados respecto alambiente y su destino: se cuida, pero tambi n seexplota sustentablemente36.
Para Concluir: Memoria e Imaginarios
Mucho de lo mencionado ms arriba est presenteen la memoria del habitante de Cucao y se activacotidianamente a trav s de distintos imaginarios.Al escudriar en la memoria vemos cmo emergen,
al mismo tiempo, y con distintas fuerzas cada vez,estructuras semiticas tradicionales y modernas.Lo que nos hace considerar a la memoria como unverdadero territorio discursivo en constante procesode reformulacin. Aunque parezca fija, la memoriano lo est. Fluye.
La memoria de los chilotes se comporta en locotidiano como un conjunto de saberes y prcti-cas que generan identidades y comportamientos.La memoria, en este sentido, ejemplifica unaforma de redefinicin continua de todos aquellos
valores, creencias y prcticas cotidianas que pre-servan a la cultura chilota de la degradacin a laque se vera condenada si nicamente se limitara arepetir tradiciones o preservar rituales del olvido.
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
11/14
77Prcticas cotidianas e imaginarios en sociedades litorales
Los imaginarios descritos dejan en evidencia que lamemoria chilota se reconfigura y desterritorializaen lo cotidiano por medio de distintas prcticas,vnculos y domesticaciones.
Pensar en la memoria significa pensar as en latensin tradicin/modernidad y las mltiples formasbajo las cuales se presentan. En Cucao, la tradicinimplica transmisin de saberes, principalmente pormedio del aprendizaje directo. Con ella se logracierta seguridad, sabi ndose hacer las cosas y lospor qu de hacerlo de un modo determinado. Elpoder de la tradicin se sita entonces en la transfor-macin y domesticacin del litoral, convirti ndoloen hogar, lugar de trabajo y crianza de los hijos.
Complementariamente, los juegos y complejidadesque evidencian los imaginarios descritos evidencianno slo la relacin de necesidad entre lo tradicionaly lo moderno, sino que tambi n la relacin dial-gica entre ambos. Sin el universo de significadosde lo tradicional (interior/pasado), la constelacinde significados de lo moderno (exterior/futuro) noes posible. Todo es parte del juego incesante quetrae el tiempo.
Junto a la tradicin, la historia cotidiana sedeposita en y abre la posibilidad para permanecer
en un lugar. Ambas otorgan identificacin y sentidode pertenencia. Desde el punto de vista investigati-vo, surgen entonces las prcticas cotidianas comoposibilidad generosa para indagar fenmenos cul-turales cambiantes en las sociedades litorales. Por
s mismas, conllevan la empresa de reconformar loactual y presente desde su pasado, todo un pasadoviene a vivir por el sueo (Bachelard 1979). Msan, las prcticas cotidianas permiten conocer los juegos de memorias e imaginacin, recuerdo eimaginarios (Ther 2004).
Las prcticas cotidianas, implicando tiempo,significan tanto permanencia como acontecimiento(Giannini 1999). Desde la ptica del tiempo sirven decontenedor a mltiples actividades, condensndoseen lo que reconocemos como costumbres. En ellastambi n se encuentran y expresan dialgicamente lostiempos guardados en memorias y los imaginariosde estos asentamientos humanos.
Los imaginarios se expresan vivamente enlas prcticas descritas y ayudan a entender lascomplejidades y dinmicas territoriales. Por unaparte, los imaginarios descritos evidencian variosde los vnculos que cotidianamente mantienen loshabitantes de Chilo con el ambiente. En Cucaoel ambiente constituye un importante atractor enlas prcticas cotidianas de sus habitantes. Por otraparte, los imaginarios descritos ayudan a elucidarinteresantes juegos de memorias y sentidos presentesen este territorio. Varias de las relaciones hombre-
ambiente en el sector de Cucao, efectivamente, estnpreservando del olvido accidental o incomprensivotodos aquellos contenidos significativos que otorgantodava a la memoria chilota cierta particularidaden relacin al imaginario globalizante.
Referencias Citadas
lvarez, R.2003 [1999] Tradicin y modernidad en una aldea de Campoo:
Suano. Cuadernos de Campoo 15, http://www.vacarizu.es/Cuadernos/Cuaderno_15/Suano.htm (08 septiembre2003).
Bachelard, G.1979 El Aire y los Sueos. Ensayo Sobre la Imaginacin del
Movimiento . FCE, Ciudad de M xico.Crdenas, R.
1996Chilo. Diccionario de la Lengua y de la Cultura deChilo . Ediciones Cultrn, Valdivia.
Carretero Pasn, .2004 La relevancia sociolgica de lo imaginario en la cultura
actual. Nmadas. Revista Crtica de Ciencias Sociales 9.Universidad Complutense de Madrid, Disponible en: http:// www.ucm.es/info/nomadas/9/ecarretero.htm
Certeau, M. de1996 La Invencin de lo Cotidiano 1, Artes de Hacer .
Universidad Iberoamericana / Centro Franc s de EstudiosMexicanos y Centroamericanos. Ciudad de M xico.
Contreras, M.2002Plantas Medicinales y Alimenticias de Chilo . Coleccin
Cultural Insular, Castro.Darwin, Ch.
1996 Darwin en Chile (1832 -1835). Viaje de un naturalistaalrededor del mundo . Editorial Universitaria, Santiago.
2001Chilo . Editorial Universitaria, Santiago.Defensores del Bosque Chileno
1999 El Bosque Chilote. Historia Natural del Archipilago deChilo. Conservacin y Desarrollo Sustentable de sus Bosques
y Biodiversidad . Coleccin BOSQUEDUCA, Chilo .Diario El Llanquihue
2000 Chilo tiene el nico bosque modelo de Am rica Latina,20 de febrero de 2000, Puerto Montt.
Fernandes da Silva Jnior, O.2001 Por uma geografia do imaginrio: percorrendo o labirn-
tico mundo do imaginrio em uma perspectiva geogrficacultural. Revista Electrnica Labirinto . Centro de Estudosdo Imaginrio, Universidade Federal de Rondnia 1(3).Disponible en: http://www.cei.unir.br/artigo31.html
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
12/14
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
13/14
79Prcticas cotidianas e imaginarios en sociedades litorales
el proceso dialctico entre rutina/transgresin cotidiana,y modernidad/tradicin, entre otros. Bajo el trmino deprocedimientos, de Certeau (1996) plantea un esquema deoperaciones y manipulaciones tcnicas para cartografiar
lo cotidiano, cuestin que considera la nocin de discursofoucaulteano, junto a la nocin de experiencia bourdieuna y lade ocasin detienneana. Esta trada conlleva una posibilidad,si no para definir al cotidiano, al menos s para evidenciar sufuncionamiento. Con ella entonces queda operativa la cap-tura en tanto aprehensin de las experiencias situadas conintensidad y extensin en el territorio. Es innegable tambi nla cercana de estos procedimientos con la etnometodologade Coulon y al interaccionismo simblico de Blumer. Elproceso interpretativo en la captura del cotidiano implica asu vez una cercana con el proceso etnogrfico:hacer/decir social levistraussiano. En todos estos procedimientos losdiscursos tambi n son prcticas, y como tales requieren de
la observacin directa y del estudio de la oralidad.10 Se recomienda revisar Darwin en Chile (1832-1835). Viajede un naturalista alrededor del mundo , por Charles Darwin,Editorial Universitaria, Chile, 1996; y de manera especficalas secciones del mismo libro referidas a Chilo contenidasen la edicin especial de la Editorial UniversitariaChilo,Charles Darwin, Chile, 2001.
11 La unin de los lagos Huillinco y Cucao seccionan en dospartes a esta regin occidental de la Isla, la parte sur quese llama Cucao y la norte Huentem.
12 Chupn (Greigia spacelata ): perteneciente a la familiade las Bromeliceas, se le conoce tambi n como Quiscal,Caj y Niyu () son muy dulces y se chupan. Contienenen su interior varias semillas. Desde el punto de vista de lamedicina, stas poseen gran poder hipntico y catrtico(Contreras 2002:25).
13 El clima del sector es esencialmente mediterrneo, siendolluvioso y bastante templado, es algo ms benigno que enel resto de la Isla. Las lluvias se presentan generalmente enforma de chubascos. El viento sopla a toda hora. Ello se debea los desplazamientos de aire generados en el Pacfico porlas diferencias de presin y a la configuracin del terreno:inmensas playas que no ofrecen obstculos a los vientosmartimos reinantes (Weisner 1971:127).
14 Los habitantes del sector son sencillos, amables y modes-tos, tanto que casi no se dan cuenta de los valores que losrodean, aunque siempre estn luchando por obtener nuevosadelantos para su villa, como que ya han logrado llevar hastaall la luz el ctrica y el tel fono y han construido su propiogimnasio, pese a no ser ms de doscientos sus habitantes(Uribe 1982:91).
15 Los lugareos recuerdan que antes ganaban ms dineroporque trabajaban vendiendo ciprs, haciendo estacas,tejuelas y chungas (botes pequeos). Comentan que en elpresente CONAF les prohbe trabajar en eso. Estimacioneshechas durante la estancia de campo nos indican que ungrupo familiar compuesto por cinco a seis personasmensualmente dispone de aproximadamente 100 mil pesoschilenos para alimentarse, comprar ropa, medicinas, pagarcuentas, etc. (unos 150 dlares americanos, aprox.).
16 El lavado de oro se realiza con una rstica mquina, operadapor tres a cinco personas. El estanque del agua provee ellquido necesario para diluir el manto. La tolva sirve dereceptora y distribuidora del manto. El harnero elimina
las piedrecillas. La canaleta est destinada a conducir elmanto sobre las planchas acanaladas, fijadoras del oro, quese encuentran en su interior. El estanque de la arena lavadarecibe el agua para un nuevo uso. La artesita se usa como
receptculo de la auramalga (Weisner 1971:140).17 El lanceo consiste en colocar cuatro redes, cada una deunos cien metros de largo, una al lado de la otra formandouna media luna, una pared en contra de la costa. Las redestenan plomo, lo que les permita caer verticalmente, cada60 cm se colocaba un plomo; arriba, en la superficie, van lasboyas. Cada red tena tres metros de altura. El bote quedabadentro de la media luna, y desde ah comenzbamos adarle vara (Aladino Naim).
18 Francisco Ther R. , Entrevista con don Aladino Naim Naim, sector Cucao. Enero 2003.
19 El secado tardaba tres das.20 Francisco Ther R. , Entrevista con don Aladino Naim Naim,
sector Cucao. Enero 2003.21 La extensin mencionada por don Aladino equivale a unosseis kilmetros aprox. de costa, con unos doscientos metrosde playa. Se hacan bancos de arena, se hacan comounas islitas de arena, ah estaban las machas, se mojabauno hasta la rodilla no ms (), todo era comn, ahorahay ms egosmo, se estn dividiendo los sectores (Cucaoy Chanqun), yo eso no lo encuentro bueno, es parte deegosmo. Francisco Ther R. , Entrevista con don Aladino
Naim Naim, sector Cucao. Enero 2003.22 Lo mismo que sucedi con las machas a mediados de la
d cada de 1990, ocurri con el pelillo (alga gracilaria). Sevenda fresco o seco, como lo queran no ms, se pagabacien pesos el kilo fresco. Esta actividad dur cerca de cincoaos, luego se termin. Otros mariscos que se siguen ma-riscando junto a las machas son: loco, lapa, caracol. Todosestos productos se extraen con buzo.
23 El entrevistado se refiere a las actividades que realiza supadre en la d cada de 1950 y 1960. Fco. Ther R. , Entrevistacon don Aladino Naim Naim, sector Cucao. Enero 2003.
24 Lo que corresponde a cuatro veces ms que el consumode promedio nacional (Defensores del Bosque Chileno1999:56).
25 R. Panichini aprendi este oficio de su suegro.26 S. M. Bukasov, del Instituto Ruso de Botnica Aplicada,
atribuye el origen de la papa aunque no necesariamentenico a Chilo (Crdenas 1996:169).
27 Hualato, hualratu, hualata: azada de hoja ovalada por unlado y como hachita por el otro, inserta en un astil fijo. Siguesiendo hoy la herramienta ms usada por los campesinos(Crdenas 1996).
28 En Chilo existen ms de 120 variedades de papas, devariadas formas y colores. Entre ellas: Azul, Mantequilla,Clavela, Bastoneza, ocha, Mojn de Gato, Boyo deChancho, Estrella, Reina Negra, Araucana, Chamizuda,Doma, Guaicaa, Guadacho, Lobo, Michue, Murta, Morada,Negra, Notra, Siete semanas, Pachacoa, Oropana, Quila,Rosada, Blanca, Vaporina, Sedalina, Rolechana, Codina,Guapa, India, Zapatona, Frutilla, Huevo, Chiruca, Soldada,Chona, Bolera, etc. En el sector de Cucao se pueden encon-trar las variedades de: Tonta, Quila, Surea, Costa, CoraznPintado y Cabeza Amarr en Chanqun; Chulla, Australia,Sofa, Papa Bruja y Nocha en Huelde; Francesa Negra enCucao; Americana y Pita en Huillinco.
-
8/8/2019 Practicas Cotidians e Imaginarios
14/14
Francisco Ther Ros80
29 No toda la papa cosechada es consumida por el grupo fa-miliar, un porcentaje importante se destina a los chanchosy gallinas. De manera regular, la papa no se comercializa,a no ser que se siembre una cantidad importante. Por lo
general cada unidad familiar destina directamente entremedia y una hectrea al cultivo de papas.30 Las papas fritas las preparan principalmente para los turistas.
La familia de don Aladino durante el verano se dedica avender comida casera.
31 F. Ther Ros, Entrevista con don Jos Artemio Naim Piticar, sector Chaique-Huentem. Enero 2003.
32 Despu s del almuerzo, tomo unos mates; ya es hora dela pega como a las 11,30 (a.m.). Me acuesto a las 12 de lanoche, antes tomo mate, escucho radio (las noticias). F. TherRos, Entrevista con don Jos Artemio Naim Piticar, sectorChaique-Huentem. Enero 2003. Del mar prcticamente adiario se proveen de mariscos (machas), pescado (corvina)
y algas (luche y cochayuyo), los cuales consumen frescoso secos, ahumados o secados al sol y aire.33 F. Ther Ros, Entrevista con don Jos Artemio Naim Piticar,
sector Chaique-Huentem. Enero 2003.34 A travs del Programa Bosque Modelo Chilo se ha
implementado en el sector un proyecto comunitario:respetando el ecosistema y la forma de vida del campo,
los visitantes pueden contar con comidas tpicas alrede-dor de un fogn, un camping bien habilitado y paseos apie o a caballo hacia la cordillera o bordeando el lagoHuillinco. Tambin se pueden adquirir mermeladas
caseras y otros productos tradicionales confeccionadospor la comunidad local, Diario El Llanquihue, 20 defebrero de 2002. Tambi n se ha realizando a trav s de
Bosque Modelo Chilo un Taller de capacitacin enoficios tradicionales en la comunidad de Chanqun(capacitacin de artesanos en madera, cuero y lanas,capacitacin para la produccin y comercializacin),as como la Recuperacin y divulgacin del conoci-miento tradicional en uso de las plantas medicinales delbosque nativo (la que incluy la preparacin de cartillasdivulgativas). Todas estas iniciativas comunitarias, sibien es cierto han significado una importante inversiny cambio cualitativo en la manera de realizar el apoyo a
las comunidades indgenas, requieren del paso del tiempopara ir siendo evaluadas en cuanto a su real impacto.35 F. Ther Ros, Entrevista con don Aladino Naim Naim, sector
Cucao. Enero 2003.36 Coloco entre comillas sustentablemente ya que sera
necesario evaluar el real impacto de la actividad tursticaen el sector. Ecoturismo para muchos.