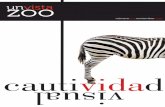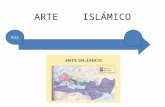Piratería y cautividad desde el ámbito islámico
-
Upload
andres-olvera-ramos -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
description
Transcript of Piratería y cautividad desde el ámbito islámico
-
Eva Lapiedra
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
Piratera y cautividad desde el mbito islmico. Ideologa y diplomacia
Eva Lapiedra
Universidad de Alicante
Introduccin
Nos proponemos en este artculo analizar los conceptos de piratera y corso as como
una de sus consecuencias ms relevantes, la obtencin de cautivos, a partir de los
presupuestos ideolgicos islmicos y de su propia percepcin de este fenmeno histrico
que ha llenado tantas y tantas pginas de la historia del Mediterrneo.
El estudio de los modos de representacin a travs de sus fuentes escritas en lengua
rabe, permite afirmar que piratas y corsarios no existen en sus estructuras de
pensamiento en la Edad Media. Ninguno de ambos trminos se utiliza en la lengua rabe
medieval y la consideracin de los marinos que asaltan barcos para intentar conseguir un
sustancioso botn se sita dentro de otro discurso.
Diversos autores comparten la idea de que la clasificacin de piratera se debe a la historiografa occidental y de que se trata, pues, de un concepto occidental (Salim, 151;
Al-Fs, 77; Lirola, 97). Los investigadores que han estudiado la piratera rabe-islmica estn de acuerdo en que la cuestin apenas aparece en las fuentes rabes y que, debido a ello, el tema se ha tratado desde el punto de vista de las vctimas de esos ataques
que s recogen en sus textos los estragos producidos por los barcos musulmanes
(Guichard, 73; Lirola, 92; Picard, 134; Pryor, 135).
Es importante, pues, tomar como punto de partida lo relativo de los conceptos pirata y corsario, junto a las matizaciones que plantea el mismo estatuto de la piratera rabe-islmica entre los propios investigadores.
Aspecto terminolgico
Desde el punto de vista terminolgico, el trmino rabe qarna, piratera, corso, es un prstamo que toma el rabe del italiano, tal vez a travs del turco, pero que no se utiliza
nunca en las fuentes histricas rabe-islmicas clsicas. S se encuentra en Los
documentos rabes diplomticos del archivo de la Corona de Aragn del siglo XIV
(Alarcn y Santn & R. Garca de Linares, 121, 129, 267-268) y es el que se usa en poca
moderna y contempornea para denominar tanto el corso como la piratera. Por eso,
algunos autores rabes contemporneos, al definir el trmino, sealan la imprecisin
producida por su doble sentido, aunque para aludir a la piratera, en ocasiones, emplean
lu al-bar, literalmente ladrones del mar, o luiyya latrocinio (Al-li, 17-21; Al-Fs, 77; Al-Tz, 53-55).
Por su parte, en las fuentes histricas clsicas, encontramos, sobre todo, los trminos
azw/azwa y uzt (al-bar) como tambin muwir, mumir y bariyyn, de los que trataremos a continuacin. La raz az-yaz significa emprender una campaa, lanzar una incursin contra; atacar, invadir; conquistar. az se traduce tanto por expedicin militar como por ataque corsario, segn el contexto. El que realiza esta accin, el z aparece en los diccionarios como el que emprende una expedicin militar, una incursin o campaa. Conquistador, invasor (Corriente, 555; Kazimirski, II: 465).
M. A. Manzano explica el trmino z, plural uzt, desde una perspectiva diacrnica diciendo que, originariamente, no contena en s mismo ningn matiz religioso pero que
pronto azwa o maz empezaron a utilizarse para designar las expediciones del Profeta contra sus enemigos y que parece probado que en los primeros tiempos del islam, se design bajo esta voz a todos aquellos hombres que tomaran parte activa en un ataque o
azwa, dirigida contra los no creyentes (322). Aade que pronto pas a ser un ttulo
-
Eva Lapiedra 223
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
honorfico reservado a los que se hubieran distinguido de manera especial en estos ataques
y lleg en Oriente a formar parte de la onomstica real de ciertos soberanos musulmanes,
por ejemplo, los primeros sultanes otomanos. Igualmente, en Occidente, ya a principios
del siglo XI, comenz a designar el trmino al conjunto de soldados que, originarios del
norte de frica, y ms concretamente del Magreb occidental, vinieron a la Pennsula para
hacer el id y entre los benimerines se convirti en un cargo militar con un importante peso poltico en el sultanato de Granada (Manzano, 322). Como se advierte, la
denominacin de uzt o uzt al-bar no tiene ningn matiz peyorativo, como si lo tiene el de piratas, sino todo lo contrario.
Respecto a los otros trminos, muwir tambin designa al que hace frecuentes ataques, incursiones o algaras (correras depredatorias en territorio enemigo). Muwir denomina al aventurero, al que se lanza a los peligros y bariyyn s el vocablo neutro para hablar de los marineros.
En lo que se refiere a las embarcaciones, Ibn Baa contrapone las naves de guerra arb, a las mercantes safar. Al-Idrs y al-imyar recurren a construcciones verbales barcos para viajar y combatir markib tusfiru wa-taz. En la crnica annima ikr bild al-Andalus se le aade el adjetivo de al-azwniyya al hablar de una nave, o tambin se encuentra arbiyya. Ibn al-ab habla de embarcaciones de combate azw. Al-Ur menciona las naves de guerra markib al-arbiyya, y al-imyar los barcos mercantes markib al-tur (apud. Picard, 65; Lirola, 308-312). Es decir, las fuentes rabes clsicas slo les atribuyen dos funciones, la guerra y el comercio y la funcin pirtica forma parte de las dos anteriores, vista desde la ptica del Otro.
Aspecto ideolgico
Como es bien sabido, por otro lado, tampoco estn claramente delimitados los
conceptos de piratera y corso, e incluso, se confunden con campaas organizadas por el
poder, como sealan diversos investigadores. J. Lirola considera que la lnea divisoria entre corso y piratera no queda clara en muchas ocasiones (218), Ch. E. Dufourcq apunta que en el vocabulario de finales de la Edad Media les mots cours et piraterie son synonimes (211) y J. Hinojosa considera que piratas y corsarios se confunden ya que la definicin que les distingue de hecho se perda con la prctica del corso ilegal (98, 101). Por su parte, C. Picard se refiere a la ambigedad en el estatuto del simple marino y argumenta que no se puede considerar algo distinto a un acto de piratera la razzia
ordenada por el poder o la expedicin asimilada a una ofensiva guerrera. Igualmente aade- podemos considerar el mismo navo como pirata a la ida y comercial a la vuelta,
cuando vende las mercancas (132, 133). Tambin J. H. Pryor apunta que no existe una
clara distincin entre un pacfico comerciante y un pirata, por un lado, y un hombre de
guerra y un corsario, por otro (154).
Otra cuestin que algunos autores consideran que delimita la definicin de piratas y corsarios es la de la falta de legalidad en las acciones de los primeros y la legalidad en la de los segundos, aunque a estas consideraciones se aade la labor de los capitanes y
almirantes de los ejrcitos oficiales (Backman, 271, 272). Por poner un ejemplo, E.
Molina se refiere al almirante almorvide Ab Abd Allh Muammad Ibn Maymn, citando a al-Ruat, y define su actividad tanto de guerra de corso como de ejercicio de piratera (578, 579). E, igualmente, el almirante de la flota omeya califal, Ibn Rumhis, captur en alta mar a una embarcacin con numerosos judos que seran vendidos como esclavos, hecho que no debe causar extraeza porque la sociedad islmica, al igual que la cristiana, aceptaba la esclavitud, con lo cual el almirante no
actuaba fuera de la legalidad (Lirola, 218). Lo mismo opina C. Picard para quien la razzia de seres humanos formaba parte de las costumbres y tena un cuadro jurdico
-
Eva Lapiedra 224
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
reconocido (133). Respecto a la historia de al-Andalus, la mayora de los investigadores comparten la idea de que los periodos de razzias ms intensos fueron aquellos en los que el gobierno central, debilitado, dej la iniciativa a las fuerzas locales que aprovechaban
para enriquecerse con el comercio o la razzia utilizando las infraestructuras y los barcos
existentes (Picard, 134; Molina, 562-564; Lirola, 140; Guichard, 83; Hinojosa, 23-24;
Bresc, 175).
Las fuentes clsicas recogen otra apreciacin que vendra a coincidir con la
concepcin ms extendida de pirata, ya que define al que no se somete al poder
establecido, al rebelde. Es el que es menospreciado en los relatos histricos, ms que por
lo que haca, porque lo haca sin el beneplcito oficial. Podemos citar, por ejemplo, el
texto del Kitb al-Raw al-Mir, del ya mencionado gegrafo al-imyar que trata sobre Pechina-Almera, en el que dice cmo, en un momento de revuelta poltica en al-
Andalus, un grupo de chusma (awb) de al-Andalus acondicion unos barcos con los que acuda a las costas desprotegidas y transportaba a la gente a todas partes. Son los
llamados marineros (bariyyn) (ed. Abbs, 80). Y tambin es significativo el caso del gobernador de la ciudad de Tavira, en el Algarve, que se dedicaba a atacar a cristianos y
musulmanes y del que el cronista de los almohades, Ibn ib al-al dice:
El traidor sublevado [reuna] en su interior maleantes de toda clase [], aventureros prdigos y ladrones, para perturbar y rebelarse y hacer daos a los
musulmanes por tierra y por mar en todas las regiones, y era una preocupacin
para la gente de allende el Estrecho y de al-Andalus el saqueo de los bienes de los
viajeros y de los comerciantes en tierras y mares (ed. 367-368; trad. 134).
Un ejemplo similar, pero en tierra, se encuentra en la Crnica de Arb referido al primer califa andalus:
Al-Nir se entreg, no obstante, a la tarea de controlar todos sus dominios y a proteger a los musulmanes de los daos de los rebeldes y renegados. Pues stos,
pese al hambre existente, seguan dirigiendo algaras contra sus vecinos y
sorprendan a las pacficas caravanas de musulmanes que pasaban por su zona, as
como a los que iban en busca de comida o transportaban vveres (trad. 139, 140).
Respecto a las obras jurdicas, S. al-li piensa que la piratera no ha tenido una jurisprudencia legal fiqh qann que delimitara su contenido o tratara sus consecuencias porque los alfaques la incluan en los captulos dedicados al bandolerismo
qaaa al-arq, la rebelin contra la autoridad bay y la subversin ifsd (20). Por otro lado, los mismos investigadores no comparten un nico criterio sobre el tema
de la legalidad o ilegalidad y, sobre todo, segn del lado en el que uno se encuentre, las
interpretaciones son diametralmente opuestas. Un ejemplo claro de ello lo tenemos en
torno a la isla de Sicilia y su conquista por parte de la dinasta aglab en el siglo IX. Segn
la interpretacin musulmana, clsica y moderna, los aglabes son informados de la
cantidad de musulmanes que se encontraban prisioneros en Sicilia, pese al pacto que
exista entre aglabes y cristianos de la isla. Por ello, el emir Ziyda Allh I convoca a la asamblea de notables y alfaques de Qayrawn para plantear la cuestin y considerando que el pacto se haba roto, deciden atacar la isla. Para M. alb, estudioso del emirato aglab, los motivos esencialmente polticos para la conquista de la isla se vieron
respaldados por consideraciones estrictamente jurdicas (411-413). Por su parte, el
historiador Amad Tawfq al-Madan, en su libro sobre los musulmanes en Sicilia, considera que la causa principal de la conquista de la isla por los aglabes fue intentar
interrumpir el corso bizantino que haba tomado Sicilia como una de sus sedes y desde
donde realizaban ataques de vez en cuando al norte de frica, ocasionando toda una serie
de destrozos y haciendo prisioneros que vendan como esclavos. As considera que el
-
Eva Lapiedra 225
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
detonante que produjo el ataque fue el gran nmero de cautivos musulmanes que haba
en la isla (1968, 60-62). Sin embargo, Hlne Ahrweiler, en su libro sobre Bizancio,
califica la etapa que comienza con la conquista de Sicilia por los aglabes a partir del ao
212 H./827 J.C. como seconde priode de piraterie rabe, cuando, los aglabes, al ser vasallos de los abases, se encontraban en guerra con el estado rival de los bizantinos, y
se tratara de un acto de guerra legtimo (Lirola, 110). Lo cierto es que desde la historiografa occidental se ha producido una
reconsideracin de la imagen del pirata musulmn. Vassilios Christides, en su obra sobre
la conquista de Creta por los rabes en el siglo IX, critica los conceptos errneos y
prejuicios frecuentes que se han dado en este campo desde el mbito occidental y pone
en entredicho el carcter de piratas del asentamiento musulmn de Creta, apoyndose en el desarrollo econmico y cultural que vivi la isla con los musulmanes (81).
Asimismo considera que hay que analizar el fenmeno como algo ms que meros ataques
de rapia (157), es decir, estudiarlo desde la propia ptica rabe-islmica, es decir, inserto
en el discurso cronstico del ataque al enemigo de la religin. De la misma opinin es J.
H. Pryor en su libro sobre la historia martima del Mediterrneo:
It is important to remember that the operations of the Muslim corsairs in this
period [s. IX, X] amounted to more than just piracy. The corsairs were ghazis.
Their ghazw was a form of jihd, perhaps the preeminent form, designed and intended to advance the frontiers of the Muslim world, the dr al-islm, into the world of war, the dr al-arb. Their operations were officially sanctioned and were as conscious and identifiable an attempt to acquire control over space, both
land and sea, as the more familiar and recognizable invasions by armies and fleets
(105).
Esclavos y cautivos en el universo islmico
Con respecto a lo que indicis de que se ponga en libertad a todos los cautivos de
nuestras tierras, no hay posibilidad de llevarlo a cabo, como tampoco la habra si
nosotros os pidiramos que libertarais a los cautivos musulmanes que hay en
vuestro pas, pues habis de saber que en el nuestro estn todos los trabajos a cargo
de los cautivos, la mayor parte de los cuales son artesanos de diferentes oficios.
Si pidierais la libertad de cinco o seis, que es de los que nicamente podra
prescindirse en las actuales circunstancias, accederamos a vuestra peticin y
satisfaramos vuestros deseos; pero la libertad de todos es una cosa muy difcil,
porque quedaran despoblados los lugares y se paralizara el necesario
funcionamiento de los distintos oficios. [Carta 91, de Abd al-Ramn Ibn Ms Ibn Umn de Tremecn a Jaime II de Aragn] (Alarcn & Garca de Linares, 184, 185).
Sin dejar de lado la obvia exageracin que expresa este texto del seor de Tremecn
al rey de Aragn, tras la peticin del segundo de la liberacin de cautivos, es un hecho
que la vida de los cautivos a uno y otro lado del Mediterrneo constituy un fenmeno
clave y representativo de las relaciones islamo-cristianas a lo largo de un extenso periodo
de tiempo y que, si bien no podemos hablar de relaciones culturales, s lo podemos hacer
de relaciones inter confesionales de diversa ndole que conformaron, especialmente, en
el Magreb, un factor relevante en distintos campos como la construccin, las artes y
oficios, el ejrcito y las guardias personales.
La cuestin en la que todos los investigadores parecen estar de acuerdo es en el
objetivo principal de la actividad pirtico-corsaria, el comercio de esclavos. Como hemos
visto, el comercio es un factor esencial en la consideracin del pirata-corsario y
-
Eva Lapiedra 226
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
contribuye a desdibujar sus contornos ya que las actividades comerciales, militares y
pirtico-corsarias se confundan. Sin embargo, este objetivo fundamental no es, ni mucho
menos, un comercio exclusivo del pirata o corsario. Es decir, el saqueo y su finalidad
primera, la consecucin de botn especialmente esclavos- como mtodo de ataque, lo que Luis Molina llama la lgica militar de pillaje, es la misma de las algaras militares
terrestres musulmanas. Los verbos tan recurrentes nahaba pillar, saquear, ganama despojar, llevarse como botn y sab cautivar, hacer prisionero, son comunes a ambos tipos de ataques porque, de hecho, no difieren ms que en el medio, la tierra firme o la
costa y el mar. Pero esta lgica militar de pillaje no era practicada nicamente por destacamentos ms o menos independientes o grupos incontrolados que vivan en la
frontera, sino tambin por los ejrcitos comandados por generales a las rdenes de emires
y califas. Es decir, esta lgica abarca tanto las campaas de Almanzor en el siglo X a
territorio cristiano, de las que siempre se dice que regres con cautivos y botn, como, por
ejemplo, las acciones de Muhid, seor de la Taifa de Denia, desde donde la flota parta para el combate al-azw- o las incursiones de los benimerines en las fronteras de Granada contra fortalezas o torres cristianas en el siglo XIII. En las crnicas, como
indicamos, todas las campaas dirigidas por el poder son tambin azawt o expediciones militares, el mismo trmino que en el mbito naval se traduce por ataque corsario. Es decir, todas estas acciones se enmarcan dentro del discurso del ihd y la descripcin y el vocabulario de un ataque martimo no difiere en absoluto del que utilizan
las mismas fuentes histricas al relatar cualquier ataque terrestre.
De hecho, existe toda una tradicin sobre la primaca del ihd en el mar frente al ihd en tierra. A pesar de que las actividades martimas musulmanas son posteriores, se atribuye a Mahoma una serie de hadices o dichos profticos relativos a las ventajas que
tiene para el muhid, o combatiente por la fe, enfrentarse al enemigo en un barco en el mar en lugar de hacerlo en tierra firme. Es de suponer que todos estos dichos surgieron
para animar a muchos hombres ante la sensacin de peligro aadido que entraaba
entonces el subirse en un barco y combatir en alta mar. El jurista y tradicionalista anbal Ibn Qudma al-Maqdis (s. XII-XIII), en su obra de jurisprudencia islmica Al-Mun opina que: el combate en el mar es mejor que el combate en tierra, porque el mar es ms peligroso ya que ana el peligro del enemigo y el de morir ahogado, y, adems, no se
puede huir de forma individual. Otras sentencias similares atribuidas a Mahoma y recogidas por juristas con diversas variantes, juntas o separadas, tienen en cuenta esa
dificultad aadida: Un combate en el mar es preferible a diez en tierra, y quien surca el mar es como si surcara todos los ros o un da [combatiendo] en el mar es mejor que un mes en tierra y un mes en el mar es mejor que un ao en tierra. Y, respecto a los que mueren luchando en el mar se dice: El que se marea en el mar y vomita tendr la recompensa de un mrtir y el que muera ahogado la recompensa de dos mrtires, similar en su primera parte a el que se marea en el mar es como el que se tie de su sangre en tierra. Otros hacen hincapi en que el combatiente martimo tiene el favor divino por encima de cualquier muhid que combata en tierra firme, al igual que cualquier combatiente en tierra firme est por encima de aquel que no va a la guerra y se queda con
su familia y bienes: Los mejores combatientes ante Dios son aquellos sobre los que se han volcado sus barcos. Y, por ltimo, el combatiente en el mar, desde el momento en el que pone un pie en el barco deja sus pecados atrs y [se queda] como su madre lo
pari. Al mrtir se le perdonan todos sus pecados, excepto sus deudas mientras que si ha muerto en el mar, tambin se le perdonan sus deudas (Al-Ysuf).1
1 El autor del artculo recoge citas de distintos juristas y recopiladores de hadices, como adems del ya citado-, la famosa obra del imam al-Munir (s. VI-VII), egipcio de origen damasceno, Al-Tarb wa-l-
-
Eva Lapiedra 227
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
Entre la multitud de textos que se refieren a las actividades martimas de los
musulmanes, hay dos que cabra destacar porque se ha considerado que describen la
tcnica del corso musulmn. Pertenecen a dos autores del siglo XIV y ambos son bastante
similares. Uno es de Ibn Fal al-Umar (700-749 H./1301-1349 J.C.), secretario de renombre del gobierno mameluco en Egipto, en su obra Maslik al-abr f mamlik al-amr, y versa sobre la regin martima de Almera:
En la regin martima, existe una flota de barcos preparados para combatir li-l-azw en el mar Mediterrneo. La tripulacin se compone de arqueros y guerreros de lite muwirn y de curtidos capitanes. Se dedican a combatir al enemigo muqtiln al-adw en el mar y suelen conseguir la victoria. Lanzan sus ataques en la costa de los territorios cristianos o cerca de la costa; cogen a sus habitantes,
hombres y mujeres, y los conducen a territorio musulmn donde los exhiben y los
llevan hasta Granada. All el sultn elige los que quiere y regala o vende el resto
(ed. III, 107, trad. 237).
Algo ms adelante aade que en las atarazanas de Almera se construan barcos de guerra para combatir al enemigo.
El otro texto es el Kitb al-Ibr de Ibn aldn (1332-1406) y se refiere a Buga, emplazamiento en la costa argelina:
Un gran nmero de musulmanes, habitantes del litoral de Ifrqiyya, atacan li-azw- sus territorios (los de los cristianos). La gente de Buga se dedica a ello desde hace treinta aos. Se renen en grupos de combatientes en una razia
martima ifa min uzt al-bar-, construyen una flota y eligen para que embarquen a hombres de una intrepidez a toda prueba. Se dirigen hacia las costas
y las islas de los francos, les pillan por sorpresa y se llevan todo lo que cae en sus
manos. Tambin abordan las naves de los infieles que encuentran a su paso y
suelen salir vencedores. Vuelven cargados de botn y cautivos, de modo que el
litoral de las fronteras occidentales de Buga estn llenas de prisioneros (ed. VI,
399-400; trad. III, 117).
Los dos pasajes son curiosamente parecidos, teniendo en cuenta adems que las
grafas de Buga y Pechina antiguo emplazamiento de Almera solo difieren en rabe en una letra y respectivamente.
La dinmica de enfrentamiento que reflejan tantos siglos de piratera y corso en el
Mediterrneo es muy similar a la historia de al-Andalus y de otros lugares de frontera. Se
caracteriza por un gran nmero de campaas o algaras de castigo en territorio enemigo,
cabalgadas, escaramuzas y correras cuyo principal fin era arrasar, quemar cultivos y
hacerse con un botn lo ms copioso posible de bienes, ganados y, sobre todo, cautivos.
La similitud entre una y otra actividad tambin la advierte E. Sola refirindose a territorio
orans cuando dice que Las antiguas cabalgadas de las guerras fronterizas granadinas comenzaban a convertirse en la actividad principal de la nueva frontera en Berbera, tan
parecidas por su busca de botn y castigo inmediato- a la actividad corsaria (165, 54, 5). Este tipo de ataque tena un claro carcter econmico-comercial que se refleja alguna vez
en los textos en las alusiones a la fluctuacin del valor de los esclavos en los mercados
debido a su excedente.
tarhb min al-ad al-arf, el compilador de hadices al-abarn (s. IX-X), Ibn Nus, autor sirio del siglo XII en su obra Maria al-awq il maria al-aq, o el cad y ministro granadino Ibn al-Azraq (s. XIV) en Badi al-silk f abi al-milk. Son solo una muestra de la ingente bibliografa sobre hadices. F. Mallo recoge un dato interesante que saca de Ibn Rud, abuelo de Averroes, El musulmn es libre de escoger el gnero de muerte que prefiera (v. gr. precipitarse en el mar para no morir abrasado en una nave
incendiada), y aquel que (vindose vencido) espera evitar la muerte y prolongar su vida con la huida, debe
hacerlo (Mallo, 39).
-
Eva Lapiedra 228
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
Creo que la cuestin de la captura, compra y venta de esclavos en al-Andalus, su
comercio y la adaptacin del esclavo o cautivo a la nueva sociedad por medio de la
conversin, en algunos casos, fue ms significativa de lo que se ha considerado, y que esa
dinmica, que en el periodo andalus era tanto terrestre como martima, fue cindose,
con el avance de la reconquista cristiana, al espacio costero-martimo sin tener, en
principio, caractersticas distintas a las del complejo entramado de las relaciones islamo-
cristianas de la Edad Media.
Por otro lado, la cuestin de los cautivos guarda una dimensin mucho ms compleja
que la de su mero valor en el mercado, y es su carcter simblico para la salvaguarda de
los valores del mundo rabe-islmico y cristiano respectivamente, como veremos.
El rescate de cautivos en el mundo islmico
El Corn se refiere en algunos pasajes al tema de los cautivos o esclavos. En lo que
toca a los cautivos del enemigo en manos musulmanas, el libro sagrado admite
nicamente la guerra como fuente para conseguir esclavos. Raoudha Guemara, en su
estudio sobre la liberacin y el rescate de cautivos desde una perspectiva islmica,
considera que el proceso de institucionalizacin de la esclavitud se percibe en el Corn a
travs de tres aleyas con una clara evolucin (335). En la sura 8, aleya 67, en referencia
a la batalla de Badr, se niega la posibilidad de hacer cautivos, es mejor matar a los infieles,
deduce la autora. En la sura 33, aleya 26, se menciona un ataque contra judos en Medina
y dice el Corn: A unos matasteis, a otros les hicisteis cautivos. En este caso ya no solo se extermina al enemigo. En el tercer caso -47/4-, se habla de la opcin de la liberacin,
de gracia o mediante rescate, de los infieles sometidos. La guerra ya no es entonces
solamente un ajuste de cuentas, una venganza o una ocasin para golpear duramente, sino
una estrategia poltica y diplomtica, ya que existen unas relaciones con el enemigo tras
la batalla.
Respecto al rescate o liberacin de los cautivos propios, en la sura 9 aleya 60 se
explica que uno de los destinos de las obras de caridad es la liberacin de los esclavos (o
cautivos):
Las limosnas son slo para los necesitados, los pobres, los limosneros, aquellos
cuya voluntad hay que captar, los cautivos (al-riqb), los insolventes, la causa de Al y el viajero.
Segn R. Guemara esto significa que el rescate de los cautivos y la liberacin de los
esclavos es una obligacin del Estado. Es decir, que el Corn destina especficamente
parte de los recursos obtenidos a travs de la adqa las limosnas o los dones ofrecidos por caridad- a ese fin. Esta limosna pasa a ser en el islam tradicional una especie de
impuesto que se emplea en obras de inters pblico, al arbitrio del soberano (Epalza, 246).
Sin embargo, la manumisin de un esclavo o el rescate de un cautivo no es una tarea
exclusiva del gobernante sino que se convierte en un fin noble y un objetivo caracterstico
de los fieles que buscan el perdn de Dios. Es un acto gratuito que se hace para implorar
el perdn y acercarse a Dios (Guemara, 338). Se trata pues de una bsqueda personal y
de un acto privado que no requiere ni una organizacin poltica ni una institucin
religiosa. Revela el carcter directo de las relaciones entre los creyentes y Dios, sin
intermediarios. Esta distinta concepcin del tratamiento de los cautivos ha llevado a que
desde el lado cristiano se considere la falta de inters del musulmn por sus cautivos
frente a toda la organizacin redentora cristiana. Esta opinin la refleja, ya en el siglo
XVI, Antonio de Sosa compaero de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel-, en su obra Topografa e Historia general de Argel cuando dice que:
-
Eva Lapiedra 229
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
Entre ellos no se usa casar hurfanas, ni redimir cautivos, ni visitar enfermos, ni
dar de comer a los encarcelados, ni favoreces las viudas, ni criar nios hurfanos,
obras todas de piedad y que tanto usan los cristianos y cusalo todo su inmensa
avaricia (173).2
Sin embargo, nada ms lejos de la verdad, como recogen las fuentes tanto clsicas
como modernas. Las crnicas que tratan sobre al-Andalus, sobre todo las ms tardas,
plasman este inters del gobernante musulmn por el bienestar general de sus sbditos y
por redimir a los que han cado en manos del enemigo. Por ejemplo, la ya citada crnica
annima del siglo XIV, ikr bild al-Andalus menciona las virtudes del califa al-akam (961-976) diciendo que:
Cuando hubo finalizado la jura se preocup por consolidar su poder y mejorar la
condicin de sus sbditos con medidas benefactoras: redujo los impuestos, abri
las crceles, se comport clementemente, entreg cien mil dinares en concepto de
limosna, liber a los musulmanes cautivos, pag las deudas de la gente, se port
con justicia con sus sbditos y pacific las fronteras (ed. 170, trad. 180).
Tambin, en el apartado referido al gobierno de Him (788-796), segundo emir omeya, apunta que:
Se preocupaba por realizar expediciones militares wa-kna kar al-azw para que las fronteras estuvieran seguras y sus sbditos protegidos. Se dice que en sus
das un hombre dej al morir en testamento una suma para rescatar a los cautivos
yaftakk bi-hi asr que estuviesen en tierras de cristianos, pero al buscarlos no se hall ni uno slo, por lo que decidi que ese dinero se empleara para rescatar
otros cautivos. Esto era debido a que Him velaba por el buen orden de las fronteras y se apresuraba a rescatar a los musulmanes que caan presos [] En sus das se alcanzaron tales victorias sobre el enemigo cristiano que por ms que
se buscase un cautivo para rescatar en territorio enemigo -bild al-rm, no se hallaba uno slo, pues se abstenan de atacar el pas de los musulmanes por temor
(ed. 121, 122, trad. 129, 130).
El tema de que un buen dirigente de la comunidad musulmana es aquel que no tiene
ni un solo sbdito en manos del enemigo, se convierte en un tpico narrativo (ikr ed. 129, 130; trad. 137-138; Al-Maqqar, 262-3).
Frente a las motivaciones del jefe poltico y religioso, el musulmn medio encontraba
en la redencin de cautivos un motivo para reforzar sus sentimientos religiosos y su
pertenencia a la comunidad de creyentes. Ibn ubayr (540-614 H./1145-1217) se refiere en su Rila o viaje a los jvenes esclavos del rey cristiano de Sicilia, Guillermo II, que seguan siendo musulmanes en secreto, como quedaba patente en que:
No hay entre ellos quien no ayune los meses [prescritos] por espontnea
obediencia y deseo de recompensa, que no de limosna para acercarse [] a Dios, que no redima cautivos, que no los crie si son nios wa-iftakk al-asr wa-yurabbi
2 Juan de Pineda recoge lo siguiente sobre el rey Fernando III: En la redencin o rescate de cautivos (gran obra de misericordia) fue excelente y nico prncipe y a quien se le debe el nombre de Redentor de ellos,
no con menos derecho ni mritos de los que adquiri por otras heroicas virtudes [] No solamente nuestra religin, que por oficio est obligada a rescatar cristianos cautivos y a hacer fiesta y alegras por su rescate,
mas tambin toda Espaa, y aun todo el mundo, haca regocijos, por las ilustres victorias y excelentes
hazaas del rey Fernando de Castilla el cual rescat y sac del poder de los brbaros berberiscos y de la
tirana de los moros sarracenos, infinita muchedumbre de cristianos cautivos, mediante sus gloriosas
victorias [] En premio a haber rescatado tantos cautivos fieles, de la miserable esclavitud de los brbaros, le hizo Dios una gloriosa correspondencia, trayendo a su poder infinitos moros cautivos, que dice el M.S.
antiguo de las antigedades que de una presa que hizo su gente, le cupieron al rey de su parte tres mil
cautivos (Pineda, 127, 128).
-
Eva Lapiedra 230
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
al-air min-hum que no los case, que no los beneficie y que no haga el bien tanto como pueda (Ibn ubayr, ed. 155, trad. 379).
En seguida vuelve a insistir en que en lo que concierne a la redencin de cautivos, son actos meritorios junto a Dios. Ms adelante, habla de un cad de Sicilia del que:
Se nos dijo adems que era persona de costumbres piadosas, procurador del bien,
amado de su gente, abundante en obra con vistas a la otra vida [que iban] desde el
rescate de cautivos iftikk al-asr, la distribucin de limosnas a los extranjeros y peregrinos aislados, hasta copiosas larguezas y meritorias generosidades (Ibn
ubayr, ed. 146, trad. 395-6).
Como hemos apuntado anteriormente, dentro del mbito martimo, encontramos las
mismas constantes, tratndose simplemente de dos tipos de frontera, terrestre y martima.
Tenemos un ejemplo en la obra del mallorqun converso al islam Fray Anselm Turmeda
o Abdallh al-Tarumn (ca. 1355-1424). En su famosa obra de polmica anticristiana, la Tufa al-adb f-l-radd al ahl al-alb, dedica un apartado a algunos aspectos de la biografa de su soberano y protector, el emir de Tnez Ab Fris Abd al-Azz. Despus de alabar su equidad, desprendimiento y benevolencia, aade que
tambin hay que mencionar su preocupacin por los cautivos musulmanes que
estaban en poder del enemigo de la religin. En esto lleg a superar todo lo que
se haba hecho anteriormente. Dedic a este fin muchas fundaciones [] Reserv el Prncipe de los Creyentes los impuestos y todo lo que se obtena de las
importaciones y exportaciones de la ciudad de Tnez para destinarlos al rescate
de los prisioneros li-fid al-asr despus de su muerte. Durante su vida el rescate de todos los prisioneros que eran trados al puerto de Tnez se haca
obligatoriamente con dinero del Tesoro Pblico. Yo estaba presente muchas veces
cuando encargaba con insistencia a los comerciantes cristianos de todos los pases
que le trajeran todos los prisioneros musulmanes que pudieran. Por cada joven
haba fijado el precio de sesenta a setenta dinares y por cada viejo y hombre
maduro de cuarenta a cincuenta. Era yo el que haca de traductor entre l y los
cristianos en estos asuntos. Al poco tiempo de haber encargado esto a los
cristianos, empezaron a llegar los comerciantes con un gran nmero de
prisioneros. l los rescat a todos con el dinero del Tesoro y sigue hacindolo
hasta la fecha Dios le conceda generosamente su recompensa. (Epalza, 250).
Tambin se refiere especficamente Ibn ubayr a los cautivos magrebes que haba en el territorio sirio-franco. Considera una gran obra la liberacin de cautivos
occidentales al-mariba, en consideracin a lo lejos que estn de sus tierras y de sus familias. Entre los musulmanes los soberanos de las gentes de estas regiones, y entre las mujeres las princesas y las gentes desahogadas y ricas gastan sus bienes en esta va (trad.
469-471).
Tambin el cronista Ibn Marzq, en el siglo XIV, recoge en su obra el Musnad que el sultn de los Benimerines, Ab l-asan empez su reinado liberando a los presos y rescatando a los cautivos [] Dispuso abundante dinero para rescatar a los cautivos de todas las tierras cristianas (trad. 103, 104).
En todos los casos se alaba al gobernante que se preocupa de sus sbditos y que hace
un buen uso del Erario Pblico con el mismo fin. El ihd y el cuidado de las fronteras frente al enemigo forman parte de la misma esfera de accin del dirigente ejemplar.
Canje de cautivos y diplomacia rabe-islmica
Muy relacionado con este punto se encuentra el del canje de cautivos entre los
representantes de los dos mundos. Este aspecto de contacto islamo-cristiano jug un
-
Eva Lapiedra 231
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
importante papel, si tenemos en cuenta que la dimensin emblemtica del cautivo de
guerra de tierra o de mar se utiliz hasta finales del siglo XVII como baza poltico-
diplomtica en las relaciones de las dos orillas del Mediterrneo.
Un ejemplo se encuentra en el relato cronstico sobre la descripcin del palacio del
califa abas al-Muqtadir bi-llh (908-932) con ocasin de la llegada a Bagdad de unos embajadores bizantinos:
Das famosos fueron los de la embajada del rey de Bizancio [Constantino II] a al-
Muqtadir bi-l-lhi en el ao 305 (917) para pedir el rescate de prisioneros y negociar una tregua [] Ellos expusieron que su misin era conseguir el rescate de prisioneros. El califa contest que acceda a ello por misericordia hacia los
musulmanes que deseaban tambin rescatar a los suyos, por reverencia a Al y
alivio de sus sbditos, y que estaba muy contento de la presencia de los
embajadores (Rubiera, 69-74).
Otro caso similar, en el mbito andalus, ocurri en tiempos del califa al-akam II, con la llegada a Crdoba de Bon Filio, embajador de Borrell, seor de Barcelona. Segn
recoge el gran historiador Ibn ayyn, dicho embajador le dio a conocer al califa, en nombre de su seor:
Sus sentimientos de perfecta obediencia y vasallaje, as como sus deseos de
conciliarse su gracia y atrarselo, mediante el regalo de treinta cautivos
musulmanes, entre varones y hembras, que haba reunido en su capital y en las
fronteras de su territorio, sabedor de que este presente sera el ms grato y caro
para el Prncipe de los Creyentes y que se vera recompensado por l (Ibn ayyn, ed. 21, trad. 44).
Pero, sin lugar a duda, el monarca musulmn ms reconocido como redentor de
cautivos en Europa es Sayidd Muammad Ibn Abd Allh, que gobern Marruecos del 1757 al 1790. La historiografa marroqu le atribuye el mrito de haber luchado contra la
piratera y el corso en el Mediterrneo, haciendo uso de unas dotes diplomticas que le
condujeron a firmar varios tratados con distintas naciones europeas e, igualmente, de
haber llevado a cabo una campaa antiesclavista en la que intentaba la abolicin total de
la esclavitud istirqq. Respecto al primer punto, a partir del ao 1765 lanz su gran campaa a favor del
canje de cautivos con las potencias cristianas ms prximas a su pas. En los aos 1765 y
1767 escribi cartas a Carlos III de Espaa para proponerle un intercambio de prisioneros:
En nuestra religin le explicaba no nos es lcito abandonar a los cautivos o desentendernos de ellos y tal vez a vosotros os suceda lo mismo (Lourido, 129; Arribas Palau 1981, 148). Sus gestiones del ao 1765 no tuvieron xito y volvi a intentarlo dos
aos despus. En 1768 se efectu el canje. Ms tarde, entre los aos 1781 y 1789 envi a
sus ministros a distintos lugares de Europa para que trataran de conseguir el rescate de
otros prisioneros, por ejemplo a Malta (Arribas Palau 1969; 1984). Su inters no se
limitaba a los marroques sino que puso un gran empeo en rescatar a cualquier cautivo
musulmn, especialmente argelinos. En 1780, el embajador marroqu, Muammad Ibn Umn, obtuvo la liberacin de 130 cautivos musulmanes no marroques, presos en el Alczar de Segovia y en Cartagena. En 1787 el soberano marroqu se puso en contacto
con el cnsul espaol para recabar noticias sobre los esclavos argelinos que quedaban en
Espaa. Quera liberarlos para mandarlos a sus tierras. De manera similar a lo que cuenta
Anselm Turmeda del monarca hafs en Tnez, Muammad Ibn Abd Allh hizo saber el ao 1786 a los comerciantes europeos establecidos en Mogador que el comerciante que
llevase a aquel puerto esclavos musulmanes poda embarcar 200 fanegas de trigo gratis
por cada uno.
-
Eva Lapiedra 232
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
R. Lourido en sus estudios sobre Marruecos bajo su gobierno, advierte que esta actitud
no estaba nicamente motivada por la compasin sino tambin por miras polticas
relacionadas con los gobiernos de los pases musulmanes a los que pertenecan los
rescatados (142). Como resume este autor, el monarca alaw puso en prctica toda una
serie de medidas encaminadas a consolidar a los ojos de los musulmanes y, especialmente ante la Sublime Puerta su prestigio religioso y la importancia poltica de su pas. Y cita como ejemplo las reiteradas y riqusimas donaciones hechas a los lugares
santos de la Meca y Medina. Dentro de estas medidas, podemos considerar la ms
importante su papel de redentor de cautivos musulmanes, gesto que tena como finalidad
hacer sentir su presencia moral al poder turco y, sobre todo, desprestigiar a la Regencia
de Argel con la que estaba en muy malas relaciones (660, 685). Muammad Ibn Abd Allh, en su papel de jefe poltico y religioso del islam occidental, supo servirse del discurso islmico clsico como justificacin o aval de sus acciones ante las naciones
europeas y el mundo rabe-musulmn.3 Si bien sigui este proceder por sus propios
intereses poltico-estratgicos, al mismo tiempo y sin que ambas posturas estn
enfrentadas, lo hizo sabiendo que constitua uno de los valores clsicos de todo buen
dirigente en el imaginario rabe-islmico. Ab l-Qsim al-Zayyn, historiador de la corte del monarca alaw, asegura en su obra que a la muerte de Muammad Ibn Abd Allh, no quedaba un solo cautivo musulmn en tierras de cristianos, siendo imposible calcular lo
invertido por aqul en la redencin de estos cautivos, cuyo nmero evala un historiador
posterior, Abd al-Ramn Ibn Zaydn, en ms de 4000 (Lourido, 168).
Lectura nacionalista del corso musulmn moderno
Algunos autores magrebes han hecho una lectura nacionalista del corso y la piratera
musulmana, sobre todo del que se produce a partir del siglo XVI, cuando empieza la
presencia turco-otomana en el Mediterrneo central y occidental y comienza el
enfrentamiento entre flotas turcas y cristianas (Sola, 100, 101). A. Benabdellh percibe una evolucin en las causas del fenmeno, que pas de tener un fin meramente lucrativo
a convertirse en una especie de reaccin nacionalista, es decir poltica aade- ante los ataques de tinte colonialista de espaoles y portugueses en el norte de frica, campaa
apoyada por el Papado (39, 41, 42). Otro factor importante de ideologizacin del corso lo
encuentra en la labor de la Inquisicin y la expulsin de los musulmanes de Espaa, por
lo que considera que los moriscos y renegados estaban muy dispuestos, una vez que se
establecieron en las costas magrebes, a combatir a los enemigos que les haban expulsado
de su tierra y a transformar la piratera y el corso en una lucha nacional (39, 43, 47). Una
lectura similar la defiende el ya citado historiador y poltico Amad Tawfq al-Madan, autor de origen tunecino pero nacionalizado argelino, que particip activamente en la
independencia de Argelia. En 1974 public la obra histrica sobre el periodo otomano en
Argelia del historiador argelino del siglo XIX, Amad al-arf al-Zahhr. El prlogo de presentacin de la obra de al-Zahhr le sirve a al-Madan para exponer las lneas de su pensamiento poltico, que tambin refleja su libro anterior Guerra de trescientos aos
entre Argelia y Espaa. Al-Madan considera el corso argelino como una defensa islmica legal contra la vil piratera luiyyat al-bar a la que se entregaron espaoles, portugueses y otros europeos (1974, 9). Por otro lado, reivindica el papel de los turcos otomanos en Argelia y piensa que el periodo turco fue una fase heroica en la historia de
este territorio magreb debido a la ofensiva que la Europa de las Cruzadas lanz contra el
islam. Aade que los argelinos, ante la falta de lderes, pidieron ayuda contra las
3 Los capitanes de sus barcos reciban el ttulo de muhidn o combatientes por la fe, como aparece en distintos documentos de la poca, expedidos por el mismo sultn (Lourido, 74).
-
Eva Lapiedra 233
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
agresiones espaolas a los dos grandes muhidines turcos, Aruch y su hermano Jairedn, conocidos en Occidente como los hermanos Barbarroja (1968; 1974). Al-Madan recupera el discurso del ihd considerando Argel como balad al-ihd, la primera sede de las acciones de la guerra religiosa contra Espaa y a ayr al-Dn (Jairedn) como amr al-ihd en suelo argelino. Esta lectura ideolgica de las relaciones pirticas y corsarias en el Mediterrneo no es exclusiva de al-Madan, estudios ms actuales utilizan la misma terminologa y el mismo discurso.
Conclusin
Las acciones pirticas o de corso musulmn se consideran, desde el punto de vista
islmico, una extensin de las guerras fronterizas entre musulmanes y cristianos bajo el
paraguas de la ideologa del ihd o guerra santa. Dicho enfrentamiento martimo tiene los mismos componentes (ideologa, discurso, vocabulario y desarrollo) que las batallas,
escaramuzas y guerras en cualquier territorio islmico. Por tanto, no existe en el mbito
islmico clsico un discurso religioso, histrico o legal propio de la piratera y el corso.
Al-Andalus, como territorio de frontera, tuvo un importante trnsito de cautivos a uno y otro lado del territorio musulmn y cristiano con todas sus consecuencias:
cautividad, intercambio de cautivos, compra-venta, adaptacin del cautivo a su nuevo
entorno y cambio de religin en muchos casos. Este trnsito de cautivos va trasladando
su centro al mucho ms amplio espacio mediterrneo, sobre todo a partir delos siglos XIII
y XIV y, podemos decir que, con ciertas constantes, hasta el siglo XVIII.
Aunque la presencia o protagonismo de piratas y corsarios sea mayor a partir del siglo
XVI, fruto del enfrentamiento poltico e ideolgico de las dos grandes potencias del
momento (el imperio espaol y el turco otomano), no obstante, no se produce ningn
cambio drstico desde el punto de vista islmico en la consideracin del Otro. S existe
una bipolarizacin mucho ms clara y, por tanto, una mayor ideologizacin por ambos
lados. Algunos autores defienden que antes de esta poca, las relaciones entre las dos
orillas eran, sobre todo, de tipo econmico y comercial y no tanto de enfrentamiento
blico e ideolgico. Pero ya desde el mismo siglo VIII y, sobre todo, a partir del siglo
XIII, los distintos estados mediterrneos de ambas confesiones registran enfrentamientos
navales, ataques de rapia, tratados para el intercambio de cautivos, etc., como queda
recogido en distintos ejemplos cronsticos. En el siglo XIV aparece la primera mencin a
los corsarios en lengua rabe y se conservan importantes documentos diplomticos sobre
las relaciones econmicas y las rupturas de los acuerdos en los distintos reinos y
sultanatos. A partir del siglo XVI, el hincapi en un mayor enfrentamiento en el mar
parece, en cierto modo, responder ms a una lectura nacionalista del siglo XX que a una
realidad distinta del momento.
Respecto a la imagen del Otro, es curioso como en cada contexto tanto el islmico como el cristiano-, el rescate de cautivos se concibe como una virtud propia de un
gobernante modlico, pero, cada parte considera que el otro no comparte dicha cualidad,
sino que es exclusiva de la cultura del que escribe.
AleResaltado
AleResaltado
AleResaltado
AleResaltado
-
Eva Lapiedra 234
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
Obras citadas
Alarcn, Maximiliano & Ramn Garca de Linares. Los documentos rabes diplomticos
del Archivo de la Corona de Aragn. Madrid: Imprenta de Estanislao Maestre,
1940.
Arb Ibn Sad. Reihart Dozy ed. Histoire de lAfrique et de lEspagne, intitul al-Bayano l-Mugrib, par Ibn Adhar (de Maroc) et fragments de la Chronique dArib (de Cordoue). Leiden: E. J. Brill, 1848-1851. Vol. 2.
---. Juan Castilla trad. esp. La crnica de Arb sobre al-Andalus. Granada: Impredisur, 1992.
Arribas Palau, Mariano. Rescate de cautivos musulmanes en Malta por Muammad ibn Umn. Hespris-Tamuda 10 (1969): 273-329.
---. La correspondencia inicial entre Carlos III y el sultn de Marruecos (1765-1767). Al-Qanara 2 (1981): 145-165.
---. El marroqu Muammad b. Abd al-Hd al-f y sus misiones en Malta (1781-1789). Al-Qanara 5 (1984): 203-233.
---. Argelinos cautivos en Espaa, rescatados por el sultn de Marruecos. Boletn de la Asociacin Espaola de Orientalistas 26 (1990): 23-54.
Backman, Clifford R. The Decline and Fall of Medieval Sicily: Politics, Religion and
Economy in the Reign of Frederick III, 1296-1337. Cambridge: Cambridge
University Press, 2002 [1 ed. 1995].
Benabdellh, Abd al- Azz. Alf m min kif al-Magrib idd al-qarana f l-bar al-Abya al-Mutawasi. En Al-Qarana wa-l-qnn al-umam La piraterie au regard du droit des gens. Rabat: Acadmie du Royaume du Maroc, 1986. 9-52.
Bresc, Henri. Course et piraterie en Sicile (1250-1450). Anuario de Estudios Medievales 10 (1980): 751-757.
Christides, Vassilios. The conquest of Crete by the Arabs (ca. 824): a turning point in the
struggle between Byzantium and Islam. Atenas: Akademia Athenon, 1984.
Corriente, Federico. Diccionario rabe-espaol. Madrid: IHAC, 1977.
ikr. Annimo. Luis Molina ed. y trad. esp. ikr bild al-Andalus. Una descripcin annima de al-Andalus. Madrid: CSIC, 1986.
Dufourcq, Charles-Emmanuel. Chrtiens et musulmans durant les derniers sicles du Moyen ge. Anuario de Estudios Medievales 10 (1980): 207-225.
Epalza, Mikel de. Fray Anselm Turmeda (Abdallh al-Tarumn) y su polmica islamo-cristiana, edicin, traduccin y estudio de la Tufa. Madrid: Libros Hiperin, 1994 [1 ed. 1971].
Al-Fs, Muammad. Muraba Muammad al-li li-l-qarana al-bariyya. En Al-Qarana wa-l-qnn al-umam La piraterie au regard du droit des gens. Rabat: Acadmie du Royaume du Maroc, 1986. 77-92.
Guichard, Pierre. Los inicios de la piratera andalus en el Mediterrneo Occidental (798-813). En P. Guichard ed. Estudios sobre historia medieval. Valencia: Instituci Alfons el Magnnim, 1987. 73-103.
Guemara, Raoudha. La libration et le rachat des captifs. Une lecture musulmane. En Giulio Cipollone ed. Liberazione dei captivi tra Cristianit e islam. Oltre la
croaciata e el Gihad: tolleranza e servicio umanitario. Atti del Congresso
interdisciplinare di studi storici (Roma, 16-19 settembre, 1998). Citt del Vaticano:
Archivio Segreto Vaticano, 2000. 333-344.
Hasnaoui, Milouda. La ley islmica y el rescate de los cautivos segn las fetwas de al-Wansarisi e Ibn Tarkat. En Giulio Cipollone ed. Liberazione dei captivi tra
-
Eva Lapiedra 235
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
Cristianit e islam. Oltre la croaciata e el Gihad: tolleranza e servicio umanitario.
Atti del Congresso interdisciplinare di studi storici (Roma, 16-19 settembre, 1998).
Citt del Vaticano: Archivio Segreto Vaticano, 2000. 549-558.
Al-imyar. Isn Abbs ed. Kitb al-Raw al-Mir f abar al-aqr. Beirut: Muassasat Nir li-l-aqfa, 1975.
---. variste Lvi-Provenal ed. parcial r. trad. franc. La Pninsule Ibrique au Moyen-
Age daprs le Kitb al-Raw al-Mir. Leiden: E. J. Brill, 1938. Hinojosa, Jos. El Mediterrneo medieval. Madrid: Arco Libros, 1998.
Ibn ubayr. F. Mallo trad. esp. A travs del Oriente (Rila). Madrid: Alianza Editorial, 2007.
Ibn aldn. Blq ed. Kitb al- Ibar wa diwn al-mubtadawa-l-abar f ayym al-arab wa-l-aam wa l-barbar wa-man ara-hum min aw al-suln al-akbar. El Cairo: Blq, 1284 H./1867-8 e.C. 8 vols.
---. William M. Guckin de Slane trad. fr. Histoire des Berbres (Extraits du Kitb al-Ibar). Pars: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1925-1926 [1 ed. 1852-1856]. Vol. III.
Ibn ayyn. Abd al-Ramn Al al-a ed. r. Al-Muqtabas f ajbr balad al-Andalus. (Al-akam II). Beirut: Dr al-aqfa, 1965.
---. Emilio Garca Gmez trad. esp. El Califato de Crdoba en el Muqtabis de Ibn
Hayyn: Anales Palatinos del Califa de Crdoba al-Hakam II, por s Ibn Ahmad al-Rz (360-364 H. = 971-975 J. C.). Traduccin de un ms. rabe de la Real Academia de la Historia. Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1967.
Ibn Marzq. Mara Jess Viguera trad. esp. El Musnad: hechos memorables de Ab l-asan, sultn de los Benimerines. Madrid: IHAC, 1977.
Ibn ib al-l. Abd al-Hd al-Tz ed. Al-Mann bi-l-Imma. Beirut: Dr al-Andalus, 1383 H./1964 e.C.
---. Antonio Huici Miranda trad. esp. Ibn ib al-l. Al-Mann bi-l-Imma. Valencia: Anubar, 1969.
Kazimirski, A. de Biberstein. Dictionnaire arabe-franais. Pars / Beirut: Maissoneuve /
Librairie du Liban, 1860 [ed. facsmil]. 2 vols.
Lpez Prez, M Dolores & J. Ignacio Padilla Lapuente. La consolidacin de una nueva estrategia en las relaciones entre la corona de Aragn y el Magreb hafsda: el tratado
de 1403 y sus perspectivas mercantiles. Anuario de Estudios Medievales 40/2 (2010): 665-689.
Lirola, Jorge. El poder naval en al-Andalus en la poca del Califato Omeya. Granada:
Universidad de Granada / Instituto de Estudios Almerienses, 1993.
Lourido, Ramn. Marruecos y el mundo exterior en la segunda mitad del siglo XVIII:
relaciones poltico-comerciales del sultn Sidi Muhammad B. Allah (1757- 1790)
con el exterior. Madrid: Instituto de Cooperacin con el Mundo rabe, 1989.
Al-Madan, Amad Tawfq. Al-muslimn f azra iqiliya wa-anb li. Argel: Al-Maktabat al-Arabiyya, 1946.
---. arb al-aluma sana bayna l-azir wa-Isbniyya (La guerre algro-espagnole de 1492 1792). Argel: arikat al-Waaniyya li-l-Nar wa-l-Tawz, 1968.
---. ed. e intr. Muakkirt al- Amad al-arf al-Zahhr. Naqbayraf al-azir (1168-1246 H./1754-1830 J.C.). Argel: arikat al-Waaniyya li-l-Nar wa-l-Tawz, 1974.
Mallo, Felipe. La guerra santa segn el derecho malik. Su preceptiva. Su influencia en el derecho de las comunidades cristianas del Medioevo espaol. Stvdia historica. Historia medieval 1/2 (1983): 29-66.
-
Eva Lapiedra 236
ISSN 1540 5877 eHumanista/IVITRA 4 (2013): 222-236
Manzano, Miguel ngel. La intervencin de los Benimerines en la Pennsula Ibrica.
Madrid: CSIC, 1992.
Al-Maqqar. Isn Abbs ed. Naf al-b. Beirut: Dr al-Fikr / Dr dr, 1388 H./1968 e.C. 8 vols.
Molina, Emilio. Almera islmica: puerta de oriente, objetivo militar (nuevos datos sobre su estudio en el Kitb Iqtibs al-anwr de al-Ru. En Actas del XII Congreso de la UEAI (Mlaga, 1984). Madrid: UEAI, 1986. 582-584.
Picard, Christophe. La mer et les musulmans dOccident au Moyen ge, VIII-XIII sicles. Pars: Presses Universitaires de France, 1997.
Pineda, Juan de. Memorial de la excelente santidad y heroycas virtudes del seor rey Don
Fernando tercero de este nombre, primero de Castilla y de Leon. Sevilla: Matas
Clavijo, 1627.
Pryor, John H. Geography, technology and war. Studies in the maritime history of the
Mediterranean 649-1571. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 [1 ed.
1988].
Rubiera Mata, M Jess. La arquitectura en la literatura rabe. Datos para una esttica
del placer. Madrid: Hiperin, 1988 [1 ed. 1981].
Al-li, Sub. Al-imya min al-qarana f l-ar a al-islmiyya. En Al-Qarana wa-l-qann al-umam La piraterie au regard du droit des gens. Rabat: Acadmie du Royaume du Maroc, 1986. 17-28.
Slim, Abd al-Azz. Amad Mutr Abd al-Fatt Abbd, Tr al-bariyya al-islmiyya f aw al-bar al-Abya al-Mutawassi. II. Al-Bariyya al-islmiyya f l-Magrib wa-l-Andalus. Alejandra: Muassasat abb al-mia, 1981.
Sola, Emilio. Un Mediterrneo de piratas, corsarios, renegados y cautivos. Madrid:
Tecnos, 1988.
Sosa, Antonio de. Topografa e Historia general de Argel. Madrid: Ignacio Lauer and
Landauer, 1927-1929. 3 vols.
alb, Muammad. Lmirat Aghlabide (184-296/800-909). Histoire politique. Pars: Librairie dAmrique et dOrient, 1966.
Al-Tz, Abd al-Hd. Mawqif al-Magrib min al-qarana al-duwaliyya f l-ar al-was. En Al-Qarana wa-l-qann al-umam La piraterie au regard du droit des gens. Rabat: Acadmie du Royaume du Maroc, 1986. 53-76.
Al-Umar. Fuat Sezgin ed. Maslik al-abr f mamlik al-amr. Frankfurt: Institute for the History of Arabic-Islamic Science, 1988. Vol. III.
---. Maurice Gaudefroy-Demombynes trad. parc. franc. Ibn Fal Allh al-Omar. Maslik al-abr f mamlik al-amr. I. lAfrique moins lgypte, traduit et annot avec une introduction et 5 cartes par . Pars: Librairie Orientaliste P. Geuthner, 1927.
Al-Ysuf, Muslim. Al-ihd al-bar. Ahammiyyata-hu wa-falu-hu wa-baaa mumayzti-hi. En http://qawim.net (Consultado 20/6/2013).