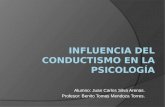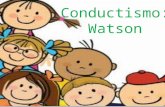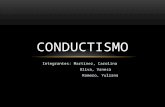Orígenes del conductismo
description
Transcript of Orígenes del conductismo

1
Los orígenes históricos y culturales del conductismo
Mg. Dante Bobadilla R.
Universidad de San Martín de Porres
Lima - Perú
Introducción
Se ha escrito mucho acerca del conductismo. Tanto que lo escrito en torno al conductismo
supera ampliamente a las producciones mismas del conductismo. Aunque esto parece ser
natural, y hasta puede que así sea en todo. Lo que no es natural, es que una buena parte de
esos escritos sean críticas y rechazos al conductismo. De hecho, algo extraño tiene que estar
ocurriendo. Como consecuencia, los seguidores del conductismo se han atrincherado en una
fanática posición defensiva, rodeándose de diversos mitos que alteran la realidad en torno al
origen, significado y aportes del conductismo. Una revisión de los documentos expuestos
en la web, confirma que la gran mayoría de ellos adolece de graves errores, pues aunque
pretendan ser neutrales, acaban siguiendo algunos mitos. Los historiadores y estudiosos del
conductismo tampoco están libres de culpa, pues siempre andan tratando de hallar razones
filosóficas, precedentes intelectuales, antecedentes ideológicos y explicaciones racionales;
un recurso que está guiado más por el lucimiento personal que por la verdad. Novelar los
hechos históricos envolviéndolos con un aura de racionalidad, es un defecto muy típico del
intelectualismo. Los hechos de la vida rara vez ocurren de una manera racional, y -en
especial- los eventos socioculturales. Al contrario, son resultado de emociones, carencias,
frustraciones, intereses, malos entendidos, y otras causas muy alejadas de la racionalidad;
aun cuando eventualmente acaben expresadas en una justificación razonada, como una
proclama o una Constitución. En la historia ocurre que las más bellas teorías sociales han
surgido, no de las ideas sino, de sucesos caóticos y azarosos que luego se maquillan con
hartas dosis de racionalidad. Esto no fue ajeno al conductismo. Sin embargo, sus estudiosos
y seguidores incrementaron la mitología del conductismo a niveles babilónicos. Se dice, por
ejemplo, que el conductismo se inició con la proclama de Watson, que este se basó en la
obra de Pavlov, que el inicio del conductismo es la teoría de Darwin o la filosofía de Mach,
que el conductismo contribuyó a la comprensión del aprendizaje humano, y muchas otras
cosas completamente falsas. A continuación demostraremos que los orígenes del
conductismo no están en Bacon, ni en Mach, ni en Darwin, ni en Pavlov, y ni siquiera en
Watson. Hay una gran distancia entre la “historia oficial” que se escribe para el público y la
verdad histórica. Aunque las generaciones actuales ya han incorporado todos esos mitos en
sus creencias y hoy lo enseñan así. En lo que sigue iremos al escenario natural donde se
forjó el conductismo, en busca de sus orígenes reales. Luego veremos que el conductismo
psicológico no fue más que un malentendido de la historia. Todas las citas que presentaré a
continuación son traducciones propias.

2
El ambiente cultural del conductismo
Para empezar, debemos establecer cuál era el ambiente cultural de los EEUU cuando llega
la psicología. ¿Qué había? ¿Sobre qué bases culturales se instala la moderna psicología?
¿Había un buen terreno en donde fundar los cimientos de la psicología científica europea?
¿Había ciencia, siquiera? ¿Quién o quiénes fueron los artífices de este proyecto? Esto es lo
primero que debemos revisar. Aunque muchos llaman a William James, “el padre de la
psicología americana”, lo cierto es que el verdadero padre de la criatura fue Granville
Stanley Hall, oficialmente el primer PhD en Psicología de América. Viajó a Alemania para
estudiar a lado de Wundt, de regreso instaló en 1886 el primer laboratorio de psicología en
América. En 1889 fundó la primera revista de Psicología, en 1892 la APA, siendo su primer
presidente. Fue el formador de la primera generación de psicólogos americanos, entre los
que se hallaban Cattell, Terman, Dewey, Sanford, Jastrow y otros. Antes de viajar a Europa
estudió en la Union Theological Seminary. A su regreso de Alemania en 1871, volvió al
seminario de teología, donde recibió el grado de “Bachelor of Divinity”. Años después
fundaría la Revista de Psicología Teológica (1904).
Este último dato no es irrelevante. El defecto de muchos intelectuales que estudian cosas
como el conductismo, es irse a buscar orígenes en los filósofos o científicos precedentes,
pasando por alto montañas de evidencias culturales, como si Watson no hubiera surgido en
un barrio de clase media, en una sociedad dominada por nociones religiosas y cierto tipo de
tradiciones que orientan la percepción del mundo y de la vida, con una madre y un padre o
un tutor que ejercieron sus influencias moldeadoras para formar su carácter y mentalidad, y
con determinadas aficiones personales, conexiones políticas y comerciales que dirigieron
sus intereses y decisiones, etc. Todos estos aspectos fundamentales en la vida de cualquier
persona, pasan totalmente desapercibidos para ir a especular con antecedentes intelectuales,
autores y textos que jamás fueron leídos realmente. Este es un error clásico del
intelectualismo analítico y uno de los orígenes de los mitos.
Algunos historiadores de la psicología americana mencionan a varios autores que habrían
sido parte de lo que llaman “la literatura psicológica norteamericana”; aunque admiten que
la gran mayoría de ellos fueron enteramente desconocidos, incluso para el propio W. James.
La mayoría de tales autores fueron básicamente teólogos puritanos que escribieron sobre
tópicos clásicos como la moral, la pasión, la naturaleza humana, la libertad y la voluntad,
pero desde enfoques religiosos. Lo que hubo antes de la llegada de la psicología y la ciencia
fue una “psicología teológica”, a cargo de pastores, muy distinta de la ciencia psicológica
desarrollada en Europa desde principios del siglo XIX. Valdría la pena comparar ambos
ambientes, pero eso va más allá de nuestros intereses. Al menos es necesario precisar que la
psicología en Europa, hacía mucho tiempo que había roto con la psicología escolástica, de
modo que sus nociones estaban muy alejadas de las concepciones religiosas que aun
prevalecían en América. En los EEUU aún estaba por empezar el enfrentamiento con las
nociones religiosas, y esto sería parte central del trabajo conductista y su razón de ser.
Tenían pues un retraso de un siglo con la psicología europea. Por ello no es irrelevante el
hecho de que G. Stanley Hall, así como otros forjadores de la psicología norteamericana,
haya estudiado teología y fundado una revista de psicología religiosa, ya en pleno siglo XX.
Hubo también muchos clérigos llamados a enseñar psicología, como veremos luego.

3
Si analizamos las producciones psicológicas en los EEUU durante el siglo XIX, lo más
cercano a lo que pudiera considerarse una psicología de corte científico, fueron los escritos
del médico George Miller Beard (1839-1883), quien abordó diversos síntomas mentales,
como la falta de atención, la irritabilidad, el miedo, etc. Luego queda apenas la obra de
William James “Principios de Psicología” (1890). Ese era pues el paupérrimo panorama
que exhibía la psicología norteamericana en los inicios del siglo XX. Algunos historiadores
incluyen la obra filosófica de J. Dewey (1896) “El concepto de arco reflejo en psicología”.
Hubo también, desde luego, varios libros de texto preparados en las novedosas cátedras de
psicología que aparecieron en la última década del siglo XIX, pero que eran básicamente
irrelevantes. Por ejemplo, la obra inconclusa de E. C. Sanford (1891) "Laboratory Course in
Physiological Psychology". La primera obra del siglo XX fue el “Manual de Psicología
Experimental”, de Edward B. Titchener, que ordenó y orientó la experimentación con
animales, tarea que ya se había convertido en la ocupación predominante de los psicólogos
norteamericanos. Esto es algo que debemos remarcar desde ahora: la tarea casi exclusiva de
los psicólogos americanos era la experimentación con animales, como consecuencia de la
influencia directa que tuvo el naturalismo inglés y, especialmente la biología, de donde
copiaron todo su modelo científico y académico. Lo más importante que ocurrió en los
EEUU al concluir el siglo XIX, fue la instalación de diversos laboratorios experimentales,
todas ellas dedicadas a experimentar con animales, incluyendo los psicólogos, pues eran
parte de la misma Facultad de Filosofía y Ciencias. Esto sería, a la larga, uno de los factores
determinantes para que la psicología americana adoptara el formato del conductismo como
un hecho inevitable, pues se forjó en el naturalismo biológico. Pero hubo todavía otros
factores más allá de los muros universitarios, como la influencia del trasfondo religioso y
pragmático de su sociedad, que afectaron de diversas maneras la edificación de la
psicología en América. Pocas veces se ha prestado atención a la cultura y la gran influencia
de la religión y la filosofía religiosa en la psicología americana.
“El período de cinco años que corre entre 1887 y 1892, se distingue por el desarrollo de
laboratorios de psicología en los Estados Unidos. Para rendir un tributo a esos primeros
trabajos, debemos prestar atención a James McCoch, clérigo presbiteriano de Escocia, y
Presidente del Colegio Presbiteriano, quien promovió en Princeton el estudio de la
evolución orgánica y la psicología fisiológica. George Trumbull Ladd, clérigo también, fue
llamado a Yale como profesor de filosofía en 1881 y desarrolló tres cursos en psicología
fisiológica, logrando publicar en 1887 ‘Apuntes sobre psicología fisiológica’. Con James y
Hall, ellos comparten el honor de haber liderado el desarrollo de la psicología en
América”. Cattell (1928).
Todo esto ocurría en una sociedad caracterizada por su pragmatismo y su religiosidad. Por
un lado, la filosofía teológica puritana había predicado mucho en tópicos que se asumieron
como psicología, en particular sobre el “alma humana”. Por otro lado, los norteamericanos
creían fervientemente que todas las ideas deben acabar convertidas en hechos, y que las
disciplinas, todas, incluyendo la filosofía, tienen que estar orientadas hacia el servicio de la
sociedad y al cambio social. Este era el pensamiento derivado del “Movimiento por el
Progreso”, que enarboló la sociedad americana desde la llegada de los primeros colonos, y
que los guió en la construcción de la “Nación de Dios” (Johnson, 2002). Esta ideología
social se fundaba en un pragmatismo efectista, en el cambio social y en la fe. Cuando las
primeras ciencias sociales empiezan a emerger en Norteamérica a fines del siglo XIX, lo

4
hacen sobre ese trasfondo cultural y con esa guía. Esto les dio un característico y típico
formato conductista. Es decir, todas las ciencias sociales adoptaron alguna forma de
conductismo, caracterizada por una predisposición hacía la búsqueda de resultados
inmediatos y al servicio social directo. (Mills, 2000).
Para tener una idea más clara, revisemos algunos autores representativos de la época, y
notemos su similitud con el conductismo psicológico, pues la forma en que entendieron la
ciencia era muy similar. Edward Cary Hayes (1868-1928), sociólogo de la Universidad de
Chicago y previamente pastor en Augusta (Maine), insistía en que la sociología debía
limitarse al estudio del hecho social (en lugar de los estados o condiciones subyacentes al
fenómeno), y al estudio de las relaciones funcionales entre las variables dependientes y
antecedentes. Tales estudios sólo podían ser efectivos si se cuantificaban las variables en
cuestión. Luther Lee Bernard (1881-1951), publicó en 1919 un artículo muy similar al
manifiesto de Watson, donde insistía en que la sociología debería ser el estudio de
regularidades estadísticas en el comportamiento, tal que puedan servir para predecir,
controlar y proponer acciones sociales. Sus ideas tendían a establecer que las
investigaciones deberían despersonalizarse para evitar la influencia del investigador y dejar
que sea el método el que actúe, rechazando además todo trasfondo teórico o filosófico. La
mayor virtud del investigador sería conocer y manejar bien el método. Ya para 1911 había
publicado su libro: “La transición hacia un estándar objetivo de control social”. Leamos
algunas de sus ideas, que son precedentes claros de Watson y Skinner.
“Puesto que la sociología estudia los procesos de ajuste coadaptativo, debe buscar sus
datos en donde estén. Esto a menudo nos lleva más allá de los límites de la economía, la
política, la religión, la psicología y la biología... La sociología debe esforzarse en hacer un
contacto más cercano y realista entre la teoría y la vida. No tengo paciencia con esa
timidez intelectual, a veces llamada actitud de ‘torre de marfil’… Las conclusiones teóricas
no deben estar afectadas por una ecuación personal. La investigación debe ser lo más
independiente que sea posible, y apegada al método tanto como sea factible; pero esto no
debe eliminar la responsabilidad de orientar el trabajo a la solución de los problemas
sociales. Al igual que en la política, el sociólogo debe considerarse al servicio de la
sociedad y emplear sus conocimientos para los intereses de la sociedad” (Bernard, 1911).
En otro campo, Mary Parker Follet (1868-1933), dictó los principios de la psicología como
ciencia social, influyendo también en la administración, con la tesis de que era “el arte de
lograr que se hagan ciertas cosas a través de las personas”. George Elton Mayo (1980-
1949), un psicólogo poco reconocido, desarrolló entre 1926 y 1947, estudios sobre el
comportamiento laboral en gigantescas compañías como la Western Electric Company, que
ya para entonces tenía más de 30,000 empleados. Un antecedente directo de este trabajo
fueron los famosos planteamientos de Frederick Winslow Taylor (1865-1915) en el control
de la conducta laboral con el objetivo de lograr mayor eficiencia, lo que dio luego origen a
la ingeniería organizacional, un equivalente remoto de lo que hoy se presenta como
“ingeniería conductual”. En todos estos ejemplos (que no son todos), podemos apreciar que
el conductismo era ya, de muchas formas, una realidad social y académica. Así lo expresa
el historiador John A. Mills, al afirmar que el conductismo no se desarrolló dentro de la
psicología sino en el gran entorno cultural de la sociedad americana.

5
En Europa, en cambio, el pensamiento social era completamente diferente. Hubo siempre
una clara conciencia de la separación existente entre ciencia y tecnología. La ciencia era un
fenómeno reciente, vinculada a la filosofía, pues era el esfuerzo por obtener conocimientos
y ampliar la comprensión del mundo. Por otro lado, la tecnología era una tarea milenaria,
desarrollada en conexión con los procesos productivos y la solución de problemas
prácticos. Contrariamente, en Norteamérica acogieron a la ciencia como un insumo más
para su tecnología social, rechazando el conocimiento puro, teórico y hasta la filosofía.
Privilegiaron la metodología colocándola en el primer lugar de su enfoque científico y se
supeditaron a ella.
A inicios del siglo XX la psicología americana era una pura experimentación en animales,
aunque en la teoría pretendían seguir a la psicología europea, manejando el concepto de
conciencia. Sin embargo, el concepto norteamericano de conciencia era otro, vinculado a
las nociones de su psicología teológica precedente y todavía influyente. Había una brecha
enorme entre la práctica experimental de la psicología americana, bajo la forma de un
naturalismo biológico, y la teoría psicológica, manejando conceptos distantes a las nociones
científicas europeas. Era una disciplina atormentada por la contradicción.
No fue nada extraño que los psicólogos se preguntaran qué objeto tenía la experimentación
en animales, si no lograban avanzar en el estudio de la conciencia ni podían ofrecer un
servicio directo a la sociedad. Lentamente se fueron generando al menos dos corrientes en
la psicología: los que deseaban ingresar al campo central de la psicología para estudiar la
conciencia (los filosóficos), y quienes deseaban emplear los datos de la observación de la
conducta de animales, en algo útil y directo sin ir más allá (los conductistas). Boring (1929)
y otros autores de la misma época, coinciden en la percepción de que el conductismo fue
creciendo en la forma de un movimiento, pues parecía que luchaban contra algo. Ese algo
eran los conceptos teológicos que les servían de fondo. Dentro de tales conceptos se hallaba
el de “conciencia”, asumida como el “alma inmortal e inmaterial”. El máximo exponente de
la psicología norteamericana, William James, también lo expresó así:
“Creo que la ‘conciencia’… está a punto de desaparecer por completo. Es el nombre de la
nada y no tiene derecho a tener un lugar entre los principios básicos (de la psicología).
Los que todavía se aferran a ella se aferran a un mero eco, al leve rumor dejado por la
desaparición del ‘alma’ en el aire de la filosofía. Durante el año pasado, he leído algunos
artículos cuyos autores estaban a punto de abandonar la noción de ‘conciencia’ y
sustituirla por otra en que la experiencia ya no se basaba en dos factores. Pero no se
animaban a ser tan radicales ni se atrevían a ser tajantes en su negación (de la
conciencia). Durante los últimos veinte años he dudado de la conciencia y en los últimos
siete años les he planteado su inexistencia a mis alumnos, tratando de darles un
equivalente pragmático en la realidad de la experiencia misma. Me parece que ya ha
llegado la hora de que la conciencia sea totalmente descartada”. (James, 1904).
Hay dos cosas fundamentales que quedan claras de estas líneas de James. Primero, que la
idea de ocuparse sólo de la conducta observable abandonando la conciencia, ya estaba
circulando en el ambiente en 1904. Segundo, es indispensable percatarse de que la lucha
contra la conciencia era una lucha contra el “alma”. Es decir, contra las nociones de aquella
“psicología teológica” subyacente todavía en Norteamérica y no contra las nociones de la

6
psicología científica europea, pues obviamente, el concepto científico de “conciencia” no
tiene nada que ver con el concepto teológico de “alma”. Fue en ese mismo año de 1904,
cuando G. Stanley Hall funda la “Revista de Psicología Teológica”. De manera que debe
quedar claramente establecido que las nociones de conciencia que se manejaban en
Norteamérica distaban más de un siglo de las que se tenían en Europa, y especialmente en
Alemania. Incluso en una época tan posterior como 1924, Watson seguiría proclamando su
rechazo a la conciencia, refiriéndose a ella como un mito pre científico y producto de la
superchería religiosa.
Todavía un año antes del manifiesto de Watson, Knight Dunlap publicó un artículo titulado
“El caso en contra de la introspección” (1912), donde argumenta a favor de descartar la
introspección, e incluso la conciencia, prefiriendo los datos objetivos de la observación.
Curiosamente, en Alemania se iniciaba en esos mismos días el apogeo de la Psicología de
la Gestalt, en un brillante esfuerzo por explicar la conciencia desde la percepción de las
formas; a la vez nacía el psicoanálisis de Freud, en otro interesante esfuerzo por explicar los
procesos inconscientes, mientras que en Rusia, Vygotski trataba de articular los hallazgos
de la fisiología rusa para explicar científicamente los fenómenos psicológicos, asumidos
como productos superiores de la evolución. En cambio, los norteamericanos se preparaban
para renunciar a la “conciencia-alma” y ocuparse de la mera observación de la conducta
animal, y al empleo y venta de sus datos experimentales.
Las manifestaciones a favor de convertir la psicología en una disciplina dedicada al estudio
de los animales, fueron diversas. En 1908, William Mc Dougall (1871-1938), en su libro
“An Introduction to Social Psychology” escribía estas pioneras ideas: “La psicología puede
ser mejor y más compresivamente definida como la ciencia positiva de la conducta de los
animales”. Más adelante, a partir de una estrecha perspectiva conceptual, Mc Dougall
añade lo que sería después parte central del credo conductista:
“Los psicólogos deberían dejar de pensar en la estrecha y estéril idea de que su ciencia es
una ciencia de la conciencia y deberían remarcar que es una ciencia positiva de la mente
en todos sus aspectos y modos de funcionamiento, o como yo prefiero decir, que es una
ciencia positiva de la conducta o del comportamiento animal. La psicología no debería
ocuparse de la descripción introspectiva de la conciencia como una tarea completa sino
como las partes preliminares de su trabajo. La descripción introspectiva jamás constituirá
una ciencia ni se elevará jamás a la categoría de una explicación científica.” (Mc.
Dougall, 1908).
Los conductistas se limitaron a abrazar el método naturalista de la biología y a someterse a
sus posibilidades. Las ideas que fundamentaron el proceder conductista fueron surgiendo
directamente del trabajo experimental sobre animales, y de lo que este oficio ofrecía. Todo
esto deja claro que la aparición del conductismo fue un proceso natural de fortalecimiento
de una práctica concreta, establecida desde el principio como modelo de ciencia. No fue, en
ningún caso, una revolución científica. No surgió de ningún descubrimiento científico, ni
mucho menos de una teoría revolucionaria que nos permita hablar con propiedad de un
“cambio paradigmático”. Nada de eso ocurrió. Fue la simple consecuencia de la actividad
experimental en animales, instaurada como una labor predominante. El reflejo directo de
esta situación fue que los textos empezaron a definir a la psicología como una ciencia

7
natural y rama de la biología encargada de estudiar la conducta de los animales. Así fue
como se incrementó la confusión. Nunca hubo ninguna revolución científica sino una gran
confusión cultural, que tuvo serias consecuencias para la psicología.
La psicología implantada en Norteamérica estaba en una posición incómoda, pues generó
una superposición inevitable con la etología y la zoología, y hasta con la misma biología.
La solución a este incómodo dilema llegó de una manera salomónica pero absurda: se
estableció que el animal ya no formaría parte del interés de la psicología sino tan sólo su
“conducta observable”, como si la conducta fuera algo diferente, aislado y aislable del
animal. Era una especie de funcionalismo totalizador y, por consiguiente, exagerado y
extravagante, que llevó al conductismo al estudio de un mero objeto conceptual llamado
“conducta”, que bajo la práctica experimental del naturalismo y el uso de los datos, tenía la
apariencia de ser un proceder científico válido. Se impuso además la creencia de que era
posible estudiar algo llamado conducta sin tener que ver con el animal que actuaba.
Para hacer un primer resumen, señalemos los cuatro factores básicos que contribuyeron a la
aparición del conductismo como una afloración natural en los EEUU.
a) La ausencia de una tradición psicológica científica, sustituida por una prédica religiosa
que proporcionó las bases iniciales de la psicología americana. La inexistencia de una
tradición filosófica en el que se hubieran discutido los temas centrales de la psicología, tal
como ocurrió en Europa por más de dos siglos. En América sólo hubo una prédica puritana
en torno a la condición humana, y sobre ella se montó la psicología moderna que fue
importada de Europa como un producto más, junto con el naturalismo inglés.
b) La configuración de la psicología como una disciplina puramente experimental sobre
animales, a consecuencia del modelo naturalista implantado en las universidades, como
consecuencia de la instalación de laboratorios en un deseo de copiar la afamada biología
inglesa.
c) La contradicción interna que sufría la psicología americana, entregada a una actividad de
experimentación animal y el manejo del concepto de conciencia, pues ambos exigían dos
métodos divergentes y formas distintas de concebir la actividad científica.
d) Por último y no menos importante, la idiosincrasia pragmática de los norteamericanos
que los inducía a ir siempre en la búsqueda de aplicaciones concretas y directas para servir
a la sociedad. Todo el sentido de la ciencia era servir a la sociedad.
Luego de establecer las características culturales de los EEUU y el formato que adoptó la
psicología, está claro cuál era el panorama a inicios del siglo XX. La maquinaria ideológica
norteamericana había colocado su impronta en todas las ciencias sociales. Lo que nos queda
revisar es el documento al que se le atribuye la formación del conductismo psicológico.
Veremos a continuación que el famoso artículo de Watson es una ratificación de todo lo
que acabamos de establecer. Es la prueba testimonial más importante para validar nuestro
enfoque histórico-cultural. Sin ser una pieza de valor epistémico, su descripción de la
psicología es fundamental para entender cuál era el ambiente académico y qué problemas
enfrentaban los psicólogos. Vayamos pues al análisis de este trascendental documento.

8
El papel de Watson
John Broadus Watson, a quien algunos textos conductistas señalan como “uno de los
psicólogos americanos más importantes del siglo XX”, tuvo en realidad el único mérito de
publicar un artículo en el que anunciaba la idea, ya general pero soterrada, de transformar la
psicología en el estudio de la mera conducta animal. Después de todo, eso era lo que hacían
los psicólogos en Norteamérica. Watson no hizo más que poner por escrito el deseo de
formalizar lo que ya era una actividad consagrada en los hechos. Lo demás no pasó de ser
una exposición honesta de su frustración personal. Watson nunca fue un sujeto brillante.
Resulta incluso exagerado hablar de “la obra de Watson”. Lo mejor que podemos decir de
él es que fue un sujeto hábil y astuto, y que tuvo mucha suerte de estar en el lugar adecuado
en el momento adecuado. Su madre fue una fanática religiosa y su padre fue un alcohólico
que abandonó a su esposa por otra mujer, cuando Watson era todavía un adolescente.
Durante toda su vida, Watson tuvo problemas de conducta, en especial por su promiscuidad
sexual. En su juventud fue arrestado por la policía. Más tarde llegaría a la Universidad de
Chicago, llevado por su mentor, en donde pagó sus estudios colaborando en el laboratorio
de química. Se graduó en 1903 con una tesis titulada “Un estudio experimental sobre el
crecimiento físico de la rata blanca, correlacionada con el desarrollo de su sistema
nervioso”. Ahora nos parece extraño que algo como eso pudiera ser una tesis de psicología,
pues realmente es biología, pero esa era la psicología que se enseñaba en los EEUU. En
agosto de 1908, Watson es contratado por la Universidad de John Hopkins y su primer
golpe de suerte llegó el día en que su Jefe, James M. Baldwin, fue pillado por la policía en
un burdel, por lo que sería arrestado, y más tarde, obligado a renunciar a su cargo en la
Universidad. Luego, este puesto quedó en manos de J. B. Watson. Así se iniciaría el
afortunado destino de Watson, que acabó sus últimos 25 años dedicado a los negocios en
una empresa privada, y amasando una respetable fortuna.
Pasemos por alto su vida personal y vayamos a su rol en la psicología. Lo que Watson hizo
fue poner por escrito lo que ya se comentaba en todos los ambientes de la psicología
norteamericana. Diría que Watson hizo el trabajo sucio: publicó un artículo en el que
rechazó a la psicología clásica proponiendo el reemplazo de la conciencia por la conducta,
como si fuera posible quitarle su objeto de estudio a una ciencia y luego seguir llamándola
igual. Se trataba pues de una pretensión epistémicamente absurda. Watson tan sólo hizo
público algo que ya ocurría en los hechos, y con eso pasó a la historia. En 1912 expresó sus
ideas en una conferencia en la Universidad de Yale, y fue duramente criticado, incluso por
sus amigos Angell y Yerkes. En 1913, en un coloquio en la Universidad de Columbia, en
Nueva York, leyó su famoso manifiesto. Más tarde lo publicó en la revista que él mismo
dirigía. La reacción de Titchener fue positiva porque entendió que lo que Watson pretendía
era formar una disciplina aplicativa que correría paralela a la psicología. En una parte de su
texto Watson parece, en efecto, decir esto. Pero en cambio Cattell, Angell, Woodworth y
muchos otros fueron duramente críticos con la propuesta desaforada de transformar la
psicología milenaria en algo completamente diferente. Como era de esperar, hubo reparos y
remilgos ante la idea, pese a que en los hechos era ya una realidad cotidiana. Incluso
Watson lo describe claramente.

9
Hagamos una breve revisión de las principales ideas que expone en su famoso artículo
titulado “La psicología desde el punto de vista de un conductista”. Empieza de una manera
francamente chocante, como para alertar a los lectores desde la primera línea.
“La psicología, desde el punto de vista de un conductista, es una rama puramente objetiva
y experimental de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la
conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de
sus datos depende de la prontitud con que se prestan a la interpretación en términos de
conciencia. El conductista, en sus esfuerzos por conseguir un régimen unitario de la
respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el hombre y la bestia. El
comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, sólo forma una parte
del esquema total de la investigación del conductista”.
Primero notemos el uso ya habitual del término “conductista”. Esa era ya la etiqueta
empleada por los estudiosos de la conducta animal, ocupación a la que se había reducido la
psicología en América. Digamos que fue una manera retórica de distinguirse de la biología.
Entonces el término ya existía. Segundo, define perfectamente lo que era la psicología en
Norteamérica: una rama meramente experimental de las ciencias naturales dedicada al
estudio de animales. O sea, una forma de biología. Tercero, plantea un absurdo: que la meta
teórica será la predicción y el control de la conducta, cuestiones que no son teóricas sino
más bien tecnológicas, con lo cual revela la confusión predominante en Norteamérica entre
ciencia y tecnología. Pero con esta contradicción interior emprenderían su cruzada los
conductistas. El documento de Watson, realmente sólo tiene sentido desde el punto de vista
de un conductista, pues desde el punto de vista de la psicología no tiene ninguno. Por
ejemplo, equiparar al hombre con los demás animales, incluso desde el punto de vista del
sentido común carece de sentido. Pero esto fue uno de los pilares del conductismo.
Sigamos a Watson en un esfuerzo por llegar a la verdad histórica. No es difícil, pues él
expone claramente los motivos de su disgusto y de su frustración con la psicología. Por
ejemplo, aquí describe y se queja de lo que pretenden hacer los psicólogos:
“…los datos del comportamiento […] no tienen valor per se. Ellos tienen importancia sólo
en la medida en que puedan arrojar luz sobre los estados de conciencia. Estos datos deben
tener al menos una referencia analógica o indirecta a la conciencia para pertenecer al
reino de la psicología. A veces, se encuentran psicólogos que son escépticos de esta
referencia analógica. Este escepticismo se observa a menudo por la cuestión de qué
podemos plantearle al estudiante de la conducta, ‘¿cuál es la relevancia del trabajo sobre
el animal en la psicología humana?’ He tenido que estudiar esta cuestión. De hecho,
siempre me ha molestado un poco.”
Es una pregunta interesante y sumamente válida: ¿cuál es la relevancia del estudio de
animales para la psicología? Obviamente ninguna. Pero los psicólogos norteamericanos se
habían centrado en esta tarea, por lo que se vieron forzados a buscarle un sentido y una
justificación pragmática (y más tarde también teórica). Esto dio origen al conductismo. Lo
más inteligente habría sido plantear otro tipo de estudios, abandonar a los animales en los
laboratorios, superar el paradigma animalista, revisar la metodología, la epistemología, etc.
Cualquier alternativa habría sido mejor que pretender transformar a la psicología en el

10
estudio de los animales, o todavía en algo peor: de su sola “conducta”. Pero la suerte estaba
echada. La queja de Watson resulta completamente válida. Incluso es difícil no sentir una
especie de solidaridad con él cuando se lamenta de no saber qué hacer con sus datos.
“Yo estaba interesado en mi propio trabajo y sentía que era importante, sin embargo no
podía trazar una conexión entre ella y la psicología. Debemos admitir con franqueza que
los datos que son tan importantes para nosotros, y que hemos reunido con tanta habilidad
a partir de un extenso trabajo sobre los animales, contribuyen en una minúscula porción a
la teoría general de los sentidos humanos… La enorme cantidad de experimentos que
hemos llevado a cabo sobre el aprendizaje animal también han contribuido muy poco a la
psicología humana”.
Desde luego que Watson tiene toda la razón. El aprendizaje animal, cualquiera que sea, es
muy diferente al de los humanos. Los animales no necesitan recursos de aprendizaje porque
nacen sabiendo todo lo que necesitan para vivir. Ningún animal tiene que preocuparse por
aprender a construir sus nidos, ni por reconocer a sus predadores, ni por averiguar lo que
hará en este mundo, ni qué es lo que será como individuo concreto. El conocimiento animal
es de especie y se transmite codificado genéticamente, al igual que su capacidad de
adaptación. Todo eso es básicamente biológico. Los humanos somos muy diferentes, pues
debemos aprenderlo todo. Precisamente por eso tenemos un equipaje cognitivo orientado al
aprendizaje individual y al sostenimiento del conocimiento en un formato cultural; cosas
que se logran a través de una gran cantidad de sistemas de comunicación, establecidos
mediante el pensamiento simbólico. De manera que el estudio de animales inferiores nada
tiene que ver con los fines de la psicología. Por lo menos, no tendría que haber sido la tarea
primordial en la investigación psicológica. Se trataba de un mal enfoque, un error cultural,
y como tal, difícil de percibir. Por tales circunstancias, los psicólogos se hallaban en un
callejón sin salida, y se generó una olla de presión. Era inevitable buscar una solución, y
esta sería tener que aceptar el conductismo tal como estaba, y declararla como una nueva
psicología. Watson lo propuso en estos términos amenazantes:
“Parece razonablemente claro que algún tipo de compromiso debe ser afectado: o bien la
psicología tiene que cambiar su punto de vista a fin de considerar los datos de la conducta
animal, ya sea que tengan o no implicancias sobre la conciencia, o bien el conductismo
debe mantenerse como una ciencia totalmente separada e independiente. En caso de que
los psicólogos humanos no apreciaran nuestra propuesta, negándose a modificar su
posición, los conductistas estaremos obligados a utilizar a los seres humanos como sujetos
y emplear métodos de investigación que son exactamente iguales a los que ahora se
emplean en animales”.
Era una amenaza directa: o bien la psicología se reducía a la conducta, o los conductistas se
amotinaban convirtiendo al conductismo en una ciencia independiente para usarla incluso
en los humanos. Todo un dilema. ¿Quién les impidió hacerse una ciencia independiente?
Parece que esa hubiese sido una mejor alternativa para todos. Muchos han expresado esa
posibilidad sin tomar la decisión de hacerlo. Quizá una mayor contribución de Watson
hubiera sido apartarse de la psicología para fundar una nueva disciplina técnica y aplicativa
totalmente independiente. Estuvo a un paso de lograrlo.

11
La mayor parte del texto de Watson se centra en su queja respecto del mismo punto: no
puede hacer nada con sus datos después de todo el esfuerzo que le ha costado obtenerlos.
Su descripción refleja con suma claridad la situación inicua que atravesaban los psicólogos
norteamericanos. Incluso nos da algunas aproximaciones de los conceptos de conciencia
que empleaban, los cuales son, obviamente, equivocados.
“A pesar de que hemos terminado nuestro trabajo nos sentimos incómodos y no podemos
descansar debido a nuestra definición de psicología: nos sentimos obligados a decir algo
acerca de los posibles procesos mentales de nuestros animales”.
“La psicología ha fracasado significativamente, en mi opinión, durante los cincuenta y
tantos años de su existencia como una disciplina experimental, para hacerse un lugar en el
mundo como una ciencia natural indiscutible”.
Se refería a la psicología norteamericana, y no eran cincuenta y tantos años sino a lo sumo
treinta. Además el concepto de psicología como una ciencia natural vinculada a la biología,
era otro error de perspectiva de los norteamericanos. Todavía estaba por definirse el estatus
científico de la psicología, y esta no tenía por qué someterse a los estándares de las ciencias
naturalistas, como una forma de biología centrada en el reino animal, ya que sus campos de
interés estaban mucho más allá de los criterios establecidos por el naturalismo inglés, pues
se enfocaban en el estudio de los fenómenos subjetivos generados en la porción más
compleja del sistema nervioso central: el cerebro. Fenómenos que son exclusivos de los
humanos y uno de los cuales es la conciencia, entendida como la activación simultanea de
diversas funciones mentales, plenamente coordinadas, y actuando como un único proceso
integrado en la tarea de dirigir al individuo en su mundo. Por tanto no podía ser una forma
de biología. ¿Cómo estudiar la cultura observando a los animales? ¿Cómo entender el
lenguaje y la transmisión del conocimiento? Casi todos los campos de la psicología estaban
más allá de los alcances del naturalismo, fuera de la biología y del experimentalismo
animal, que habían sido consagrados por la psicología norteamericana.
Todas las críticas que Watson lanza sobre la psicología que él conoce y padece están
cargadas de rencor y de veneno, pero describe un entorno psicológico totalmente absurdo,
comparando precisamente el trabajo del naturalismo inglés después de Darwin con la
psicología que él vivía. Y trata de argumentar de una manera muy curiosa. Se sostiene en la
idea de que si bien el naturalismo inglés inicialmente se interesó por la evolución del
hombre, posteriormente desplazó al hombre y se interesó en sus propios datos, estudiando
todo lo que lograban reunir en su propio valor, sin proyecciones hacia la evolución humana.
Y cree que esto mismo debe ocurrir en la psicología, por lo que ya no se deben buscar
referencias con los seres humanos sino valorar los datos de los animales tal como están. Es
decir, ¡había una confusión total con la biología!
“El movimiento darwinista completo fue juzgado por el efecto que tuvo sobre el origen y
desarrollo de la especie humana… La riqueza del material recogido en ese momento era
considerada valiosa en gran parte en la medida en que permitía desarrollar el concepto de
evolución en el hombre. Es extraño que esta situación haya permanecido como dominante
en la biología durante tantos años. Al momento en que la zoología llevó a cabo el estudio
experimental de la evolución y la ascendencia, la situación cambia inmediatamente. El

12
hombre dejó de ser el centro de referencia. Dudo que algún biólogo experimental hoy…
trate de interpretar sus resultados en términos de la evolución humana, o que siquiera se
refiera a él en su pensamiento… En psicología todavía estamos en esa fase de desarrollo
en el que sentimos que debemos seleccionar nuestro material. Tenemos que descartar los
procesos, anatematizarlos en la medida en que tengan un valor para la psicología,
diciendo ‘esto es un reflejo’, ‘esto es un hecho puramente fisiológico, que no tiene nada
que ver con la psicología’… A menos que nuestros datos de observación sean indicativos
de conciencia, no tenemos ningún uso para ellos… se les considera de una manera
despectiva… Al parecer ha llegado el momento en que la psicología debe descartar toda
referencia a la conciencia, y en que no necesita más engañarse a sí misma con la idea de
hacer de los estados mentales el objeto de observación”.
Lo que Watson quiere hacer se llama biología, quizá zoología, o alguna forma de etología.
Cualquiera de esas cosas, pero no psicología, porque no tenía la menor idea de lo que era
realmente la psicología. Incluso habla de su “aversión” por la psicología. Critica al
estructuralismo y al funcionalismo. No los comprende. Rechaza la opinión de Titchener
quien sostenía sabiamente que la psicología estaba apenas en su estado de formación y que
muchas dudas y dificultades saltarían en esta etapa. Pero Watson no le cree, lo ignora, no
tiene ninguna esperanza en la psicología y hace su apuesta más firme y arriesgada:
“Creo firmemente que en doscientos años a partir de ahora, a menos que el método
introspectivo sea descartado, la psicología seguirá dividida en cuanto a si las sensaciones
auditivas tienen la calidad de la ‘extensión’, si la intensidad es un atributo que se puede
aplicar al color, si existe una diferencia en la ‘textura’ entre la imagen y la sensación y en
muchos otros cientos de cuestiones de la misma índole”.
De hecho la ciencia se encargó de demostrar el error de Watson en menos de medio siglo.
Y en esto nada tuvo que ver el método introspectivo sino la aparición de otros métodos,
apoyados por las nuevas tecnologías emergentes a lo largo del siglo XX. Todos los
conocimientos a los que Watson se refiere han sido logrados y la psicología no está
dividida. Hay unidad de criterios respecto de la visión, la formación de imágenes y de
colores, lo mismo en cuanto a los sonidos y sobre otros fenómenos cognitivos elementales,
que ya los alemanes tenían claros incluso en los mismos días en que Watson escribía su
proclama. Como vemos, la desesperación de Watson era, por un lado, muy comprensible,
pero por otro, su tormento era básicamente un error basado en su forma de ejercer y
concebir la psicología. Más aun, Watson era un tipo teóricamente limitado. Su
entrenamiento estaba en el campo de la experimentación y todo lo que sabía era trabajo
experimental puro. Se hallaba deprimido porque una vez obtenidos sus datos
experimentales, no sabía qué hacer con ellos. Entonces decide quedarse en el plano
biológico, convencido de que más allá de sus datos no había nada. Era inútil pretender ir
más allá. Lo dice así:
“La situación es algo diferente cuando venimos a estudiar formas más complejas de
conducta, tales como la imaginación, el juicio, razonamiento y conocimiento. Actualmente
los únicos postulados que tenemos sobre ellos están en términos de contenidos… Debemos
enfrentar la situación directamente y decir que no podemos hacer investigaciones más allá
de las líneas en que los métodos del conductismo están funcionando actualmente”.

13
Watson no concebía otra forma de psicología distinta de la que hacía en su laboratorio
observando a sus animales. Dice por ejemplo, como una confesión de sus limitaciones: “He
hecho mi mejor esfuerzo para entender la diferencia entre la psicología funcional y la
psicología estructural. En lugar de claridad, lo que conseguí fue mayor confusión”.
Luego desarrolla una argumentación en la que sólo refleja, en efecto, su desconocimiento,
para finalizar con su propuesta central, que perfila lo que es el conductismo:
“La psicología que yo intentaría construir tomaría como punto de partida, primero, los
hechos observables de los organismos, el hombre y el animal indistintamente, ajustándose
a su ambiente por medio de su equipamiento hereditario o de hábitos adquiridos…; en
segundo lugar, aquellos estímulos específicos que conducen a los organismos a emitir
respuestas. En un sistema psicológico totalmente calculado, dada la respuesta se pueden
predecir los estímulos; dados los estímulos se pueden predecir las respuestas.”.
Watson podría haberse dedicado a eso, ciertamente, pero no tenía derecho a llamarlo
psicología. Esa perspectiva estrecha y simplista no fue mayormente cambiada por los
demás conductistas. Nunca lograron ver la diferencia entre el hombre y los demás animales.
No hay prácticamente nada en los animales que sea del interés de la psicología como
ciencia fundamental de los procesos mentales propios de los humanos. Solo una rama de la
psicología ha asumido la tarea de investigar el campo animal, pero como búsqueda de
indicios que permitan vincularlo a nuestros intereses principales, los cuales siempre
permanecerán en el escenario de la vida humana.
Como buen político y hombre de negocios, Watson se encargó de ofrecer grandes ventajas
a la sociedad si se admitía su propuesta. Dijo así:
“Si la psicología siguiera el plan que sugiero, el educador, el médico, el jurista y el hombre
de negocios podrían utilizar nuestros datos de una manera práctica, tan pronto como
podamos obtenerlos experimentalmente. Los que tengan ocasión de aplicar principios
psicológicos no encontrarían prácticamente ninguna necesidad de quejarse como lo hacen
actualmente. Pregunten a cualquier médico o jurista hoy si la psicología científica juega
un papel práctico en su rutina diaria y usted lo oirá negar que la psicología de los
laboratorios tenga un lugar en su esquema de trabajo. Creo que la crítica es perfectamente
justa. Una de las primeras causas que me pusieron descontento con la psicología era la
sensación de que no tenía una real aplicación… En el futuro podrán surgir oficios
vocacionales que apliquen psicología realmente. Estos campos son hoy realmente
científicos y están en búsqueda de ampliar sus generalizaciones que conducirán al control
del comportamiento humano”.
También la realidad se encargó de demostrar el error de Watson. A lo largo de casi un siglo
nunca lograron cubrir aquellas expectativas, y los ofrecimientos de Watson quedaron como
un sueño de verano. Watson no sólo exageró hasta el delirio las capacidades de su nueva
tecnología sino que, en su afán de buscar apoyo en campos prácticos, le adjudicó el carácter
de “científicas” a disciplinas que eran actividades folclóricas, como la “psicología legal”, o
la “psicología publicitaria”. Ni siquiera a la psicometría podría considerársele científica
únicamente por el uso de la estadística. La estadística no convierte las cosas en ciencia, y ni

14
siquiera el uso rígido de una metodología experimental, como tampoco el éxito aplicativo
social. La epistemología de la ciencia estaba aún por iniciarse en la filosofía del siglo XX,
después de la revolución científica de la física teórica y el surgimiento, en los años 30, del
positivismo lógico. Las nociones científicas de Watson eran propias de un cientificismo del
siglo XIX, a punto de quedar obsoleto. Sin embargo, esas serían las estructuras ideológicas
sobre las que se edificó el conductismo. Pese a que se desarrolló a lo largo del siglo XX, el
conductismo tenía, en todos sus contornos, los formatos de una ciencia del siglo XIX. El
intento de justificar el estatus de ciencia mediante la capacidad de servicios a la sociedad,
fue uno de los puntos más característicos del conductismo, debido a su tecnologismo
efectista y su empirismo inmediatista. Watson hizo su mejor esfuerzo por plantearles la
situación a los psicólogos en estos términos:
“Que un psicólogo puro diga que él no está interesado en las cuestiones planteadas en
estos campos de la ciencia aplicada porque no se relacionan directamente con la
psicología, demuestra que no puede entender el propósito científico de tales problemas, y
en segundo lugar, que él no está interesado en una psicología que se comprometa con la
vida humana”.
La mejor forma de comprometerse con la vida humana era dejar de estudiar a los animales
y centrarse en los humanos. Extrapolar a los humanos los hallazgos de la experimentación
animal, o aplicarles los mismos métodos, no era precisamente comprometerse con la vida
humana. Watson confunde a la ciencia con la tecnología, reduciéndola a la prestación de
servicios sociales. Pero esta fue, a la larga, su mejor movida ya que llevó al error a muchos
psicólogos americanos. Con ella coronó su jugada política: sacó la psicología a las calles y
ofreció una utilidad social proclamando la inutilidad de la psicología pura. El estatus de
ciencia ya no se ganaba por la coherencia epistémica ni por la verdad de sus enunciados
sino por su utilidad práctica en la sociedad. Así colocó a los psicólogos contra la espada y
la pared, tocando una fibra muy sensible. Además, ofrecía una profesión más rentable.
Finalmente Watson concluye dando una explicación honesta de su postura:
“He dedicado casi doce años a la experimentación en animales. Es natural que esto deba
ubicarme en una posición teórica que esté en armonía con mi trabajo experimental… Lo
que necesitamos hacer es comenzar a trabajar en la psicología, haciendo que la conducta y
no la conciencia, sea el objetivo de nuestros esfuerzos”.
Sin duda alguna, un psicólogo norteamericano sumergido en la experimentación animal, sin
saber qué hacer con sus datos, habría abrazado de inmediato la propuesta de Watson. ¿Qué
nos prueba todo esto? ¿Qué Watson tenía razón? Tal vez. Pero sólo en el contexto de
aquella psicología norteamericana falseada, que resultó siendo una forma de biología sin
noción de su sentido y su propósito como psicología, distante de su origen europeo.
Si este fue el documento que dio origen oficial al conductismo, parece claro que detrás de
este proyecto no hubo nada de lo que habitualmente se acostumbra decir. Watson no
menciona en lo absoluto a Pavlov ni hace referencia alguna a ninguna teoría científica ni
mucho menos filosófica. Tan sólo menciona como ejemplo al naturalismo biologista de los
ingleses iniciado por Darwin. Todo lo que podemos leer es un intento desesperado por
formalizar la tarea experimental en animales, para establecerla como el objetivo final de la

15
psicología, sin tener que preocuparse más por la conciencia, bajo el convencimiento de que
los datos obtenidos podrían ser usados por la sociedad. De eso se trataba y nada más. Esta
es toda la verdad histórica del origen del conductismo. Como queda claro, nunca se trató de
ninguna revolución científica. Todo lo contrario, fue el malentendido más grande de la
historia, desde varios puntos de vista.
Panorama posterior
Los académicos le han otorgado a Watson todo el crédito por la aparición del conductismo
y hasta por el empleo del término “conductismo”. Lo han declarado como el “padre del
conductismo” y uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Pero lo cierto es que
Watson no formó ninguna escuela y ni siquiera tuvo seguidores. El conductismo nunca fue
una escuela, como lo fue la Escuela de Wurzburgo, por ejemplo. Todo lo que podríamos
decir es que el conductismo fue una manera preponderante de entender y hacer psicología
en Norteamérica, pero nunca adquirió un formato reconocible. Su principal característica
fue el rechazo de la psicología clásica y al concepto de conciencia, vinculada al alma. Por
todo ello, los estudiosos del conductismo han tenido serias dificultades para definirlo y
hasta para clasificarlo. Últimamente se ha llegado a la conclusión de que el conductismo
era en realidad un formato intelectual general, propio de la cultura norteamericana, que se
manifestó en diversas disciplinas (Mills, 2000).
Desde su inicio formal como una nueva disciplina psicológica que, sin embargo, rechazaba
los fundamentos de la psicología clásica, el conductismo generó una fuerte reacción en los
ámbitos científicos y filosóficos. Curiosamente, y para desvirtuar uno de los mitos más
extendidos, diremos que uno de los que reaccionaron contra el conductismo fue nada menos
que Ivan Pavlov, quien en 1930 publicó un artículo en la Psychological Review (Vol. 37,
nro. 5), titulada “Respuesta de un fisiólogo a los psicólogos”, donde establece los errores
conceptuales y metodológicos de Edwin R. Guthrie y K. S. Lashley, así como del enfoque
conductista en general. Su conclusión final decía así:
"Me parece superfluo detenerme por más tiempo en los argumentos que el autor esgrime
contra la importancia de la estructura en el sistema nervioso. En general, no presta
ninguna atención a cuanto se sabe sobre la complejidad de esta estructura y todavía menos
a lo que se supone sobre la misma: la simplifica continuamente, reduciéndola, con
manifiesto partidismo, al más sumario trazo esquemático para explicar la relación directa
entre excitación y reacción. ¿Qué propone nuestro autor en lugar de la teoría de los
reflejos? Nada." (Pavlov, 1930).
Luego de este artículo, el conductismo desapareció por veinte años hasta la aparición de B.F. Skinner. Aunque probablemente, Skinner hubiera recibido la misma crítica
demoledora por parte de Pavlov. Lo que Pavlov estableció como fundamento para seguir en
el estudio del ser humano fue esto:
"El hombre es un sistema, y está sometido -como cualquier otro sistema de la naturaleza- a
leyes naturales. Se trata de un sistema que, dentro de los límites de nuestros conocimientos,
se nos presenta como incomparable por su facultad de autorregulación. El estudio del
hombre-sistema es el mismo que el de cualquier otro sistema: descomposición en sus

16
partes constituyentes, estudio de la importancia de cada una de estas partes, estudio de las
correlaciones con el medio ambiente y luego, tomando como base lo anterior, explicación
de su funcionamiento. Nuestro sistema -autorregulador en su más elevada expresión- es
capaz por sí mismo, de mantenerse, reintegrarse, repararse, incluso perfeccionarse. La
impresión más fuerte y duradera que nos proporciona el estudio de la actividad nerviosa
superior, es la extrema plasticidad de su actividad y sus inmensas posibilidades: nada está
inmóvil, nada es inflexible, cualquier cosa siempre puede ser alcanzada y mejorada,
siempre que se cumplan ciertas condiciones necesarias. [...] Desde el punto de vista de la
evolución ¿no es el hombre la suma culminación de la naturaleza, la encarnación más
elevada de los infinitos recursos de la materia, la realización de potentes leyes naturales
todavía inexploradas?" (Pavlov, 1930)
Pero nada de esto fue asimilado por el conductismo que terminó configurado como un
estudio de animales y de algo llamado “conducta” que se desprendía de la observación. En
suma, esos fueron los orígenes del conductismo y la gran brecha con los mitos establecidos
en torno a su aparición.
Conclusiones
Uno de los mayores problemas culturales que ha enfrentado la humanidad -en todos los
tiempos- es que cualquier propuesta, sin importar lo estúpida que pueda ser, acaba teniendo
seguidores tarde o temprano. La psicología no ha estado libre de este mal. Lo curioso es
que esto ocurrió por su anhelo de ser una ciencia, aunque en ninguna ciencia ha ocurrido tal
enfrentamiento de enfoques, y mucho menos que una “corriente de pensamiento” pretenda
negarle sus fundamentos como ciencia para anteponer un método ajeno a su campo. Todo
lo visto evidencia que hubo un error en la forma en que la psicología fue concebida en los
EEUU. Las importaciones culturales siempre traen problemas porque se instalan en un
escenario improductivo para las ideas originales del producto importado. El escenario de
los EEUU no fue propicio para la instalación repentina de una disciplina que venía
precedida por 3 siglos de reestructuración teórica en Europa. La psicología, desde la época
de los griegos, fue el interés por conocer los estados subjetivos propios y exclusivos de los
humanos. El foco de interés de la psicología, y lo que le dio su sentido disciplinar, fue
siempre la actividad consciente e intelectual del hombre, sus sociedades y obras. El hombre
es la única especie que ha transformado el mundo. Ese rasgo peculiar es el que ha intrigado
a los psicólogos desde que el hombre pudo pensar, y percatarse de este detalle. No es
acomodándonos a los requerimientos del método naturalista como hemos logrado el estatus
de ciencia sino desarrollando nuestra propia ontología y epistemología, que es lo que toda
ciencia está obligada a desarrollar en primera instancia. El método viene después.
Referencias
American Sociological Asociation. (ASA) Luther Lee Bernard. March, 14, 2005 [www
page] URL: http://www2.asanet.org/governance/bernard.html
Baldwin, James Mark. (1913). History of psychology: A sketch and an interpretation.
London: Watts.

17
Boring, Edwin G. (1929). The psychology of controversy. Psychological Review, 36, 97-
121.
Buchner, E. (1903) A quarter century of psychology in América (1878-1903) American
Journal of Psychology, 14, 666-680.
Cattell, James McKeen. (1928). Early psychological laboratories. Science, 67, 543- 548.
Cohen, D. (1979). J. B. Watson, the Founder of Behaviourism: A Biography. London:
Routledge and Kegan Paul.
Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. Language, 35, No. 1
(1959), 26-58.
Dunlap, Knight. (1912). The case against introspection. Psychological Review, 19, 404-
Griffith, Coleman R. (1921). Some neglected aspects of a history of psychology.
Psychological Monographs, 30, 17-29.
Johnson, P. (2002) ESTADOS UNIDOS: La historia. Javier Vergara Editor. BsAs.
Kantor, J. (1926). Principles of Psychology. University of Akron Press. (July, 2009)
Mills, J. (2000). Control: A History of Behavioral Psychology. NYU Press.
Pavlov, I. (1973) Actividad Nerviosa Superior. Obras escogidas. Ed. Fontanella. Barcelona
Parker Follet, M. (1918) The New State. [www page] URL:
http://sunsite.utk.edu/FINS/Mary_Parker_Follett/Fins-MPF-01.html
Sutherland, E. H. (1949) Edward Cary Hayes 1868-1928. [www page] URL:
http://www2.asanet.org/governance/ASR%20Hayes.pdf
Thorndike, E. (1925) Biographical Memory of Granville Stanley Hall. National Academy of
Science.
Watson, John B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20,
158-177.
Watson, John B. (1919). Psychology from the Standpoint of a Behaviorist. Philadelphia:
Lippincott.