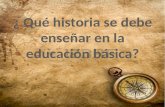No se debe enseñar
-
Upload
jose-luis-gutierrez -
Category
Education
-
view
78 -
download
3
Transcript of No se debe enseñar

Pág. 1
El maestro no debe enseñar
Profr. José Luis Gutiérrez Olvera. Químico Farmacobiólogo. Profesor de Química en la Preparatoria Oficial 19 de San Martín de las Pirámides.
l hacer un análisis retrospectivo de la práctica docente en
la escuela preparatoria hemos observado que los alumnos se quedan con muy pocos contenidos de las diferentes asignaturas.
Un simple examen de conocimientos demuestra que los estudiantes ni
siquiera pueden retener a nivel de memorización la mayor parte de los saberes que se desarrollaron en sus cursos. Y si este análisis toma en cuenta que los programas de primaria, secundaria y preparatoria son, en cierto modo, repetitivos, entonces se comprende que en todo este tiempo los esfuerzos por dejar conocimientos en los educandos han sido en vano. Esta situación nos lleva al siguiente planteamiento: O no funcionan los métodos de enseñanza en los niveles preuniversitarios, o el alumno no está apto para asimilar conocimientos en estos niveles educativos (cabe aclarar que nos referimos exclusivamente a conocimientos especializados de una determinada asignatura). A título personal, y luego de pláticas informales con compañeros maestros del área (química y biología) y de otras áreas, podemos asegurar que, con respecto a los docentes, los pocos conocimientos que dominamos de nuestra especialidad, los adquirimos en las escuelas superiores (universidad o normal superior) o en el ejercicio repetitivo de nuestra práctica docente, pero muy pocos o ninguno de esos saberes específicos fueron realmente comprendidos en la preparatoria, y menos en los niveles anteriores. Sin embargo, las calificaciones de la preparatoria dicen, en muchos casos, que los estudiantes son excelentes, lo que nos lleva a pensar que el sistema de evaluación no es precisamente idóneo. Una situación que no debe quedar desapercibida en este análisis es el hecho de que en las aulas cotidianamente suceden muchas cosas que pasan completamente inadvertidas
1: los alumnos se distraen con mucha facilidad cuando
el maestro expone los temas, sin que éste se de cuenta; los trabajos extraclase se elaboran, casi siempre, con el único fin de no perder una calificación, pero sin un verdadero aprovechamiento; la clase es continuamente interrumpida de las más diversas maneras, unas evidentes, pero las más, muy sutiles; algunos estudiantes tienen serios problemas familiares que no pueden dejar a un lado tan fácilmente; los profesores también tienen una vida personal que influye definitivamente en su estilo didáctico; el clima, los eventos escolares, una enfermedad, los exámenes, los
1 Jacson, P. La monotonía cotidiana, en: La vida en las aulas. Madrid, Morova. 1975.

Pág. 2
intereses propios de la edad de los alumnos, en fin, muchos detalles que realmente pasan tan desapercibidos, que a las pocas horas se olvidan, pero que en definitiva afectan el aprovechamiento del alumno. Si consideramos que, en general, podemos hablar de dos clases de maestros, el que está convencido de su labor y el empleado que va a la escuela a ganarse un salario, entonces debemos aclarar que este análisis sólo puede tener sentido en el primer tipo de docente, pues es él quien puede estar consciente de los riesgos de la monotonía escolar y de los pocos conocimientos que un alumno aprende como resultado de su trabajo. Muchos conocimientos especializados de cualquier asignatura requieren un cierto grado de abstracción que pocos alumnos logran, aún cuando el maestro se los exija, y éste es un problema cuya explicación descansa en el grado de desarrollo mental del alumno. Pensamos que el estudiante preuniversitario no está apto para acomodar los conocimientos que los docentes creemos que debe dominar, y por ello se limita a intentar memorizarlos para poder contestar el examen que le reporte una calificación aprobatoria; pero en cuanto desaparece la ansiedad por aprobar el curso también se desvanece el conocimiento de su memoria. Por todo lo anterior, se hace necesario recurrir a una explicación psicopedagógica que permita establecer cuáles son las aptitudes de los estudiantes, y en este tenor, recurrimos al constructivismo, según el cual, y sin pretender hacer toda una presentación de sus postulados, consideramos que el alumno debe atravesar por una serie de etapas en las que va a construir estructuras mentales que servirán de soporte al conocimiento. Dichas estructuras se construyen a lo largo de la vida, a nivel personal, familiar, escolar, social, etcétera, a través de diversos mecanismos repetitivos
2 que, en diferentes grados, semejan a la realidad, como la
lectura, la expresión oral y escrita, las prácticas de laboratorio, las operaciones matemáticas, la memorización, etc. La experiencia nos demuestra que los alumnos de preparatoria aún no han terminado de construir las estructuras mentales para asimilar los conocimientos de cada asignatura, y posiblemente nunca lo logren, pues en el mejor de los casos, dedicarán sus esfuerzos en la universidad y en la vida profesional, a especializarse sólo en una área del conocimiento. Las consideraciones anteriores nos llevan a creer que en la preparatoria no debemos tener como preocupación fundamental la enseñanza de saberes especializados. Resulta absurdo pretender que un alumno comprenda, por ejemplo, los conceptos de ácidos y bases, si ni siquiera se puede visualizar un hidrogenión como un ente químico; tampoco podemos, entonces, esperar que comprenda el concepto de pH. Es difícil aceptar que un estudiante de preparatoria comprenda realmente las implicaciones del nazismo, o una ecuación de segundo grado, o la síntesis de proteínas por mencionar algunos ejemplos.
2 Alfonso Aguirre Sandoval. Reflexiones acerca del objeto de estudio de la psicología. En Psi y Qué, Revista
Mexicana de Psicología, Facultad de Psicología de la UAP. Año 1 No. 2, invierno de 1992.

Pág. 3
Creemos que el estudiante de nivel medio superior debe seguir construyendo estructuras mentales. La preparatoria debe ser formativa por completo, aunque es indiscutible que ya se debe ir aproximando al alumno al conocimiento especializado, pero en la inteligencia de que sólo será como ejercicio formativo, y no como aprendizaje estrictamente hablando. Si lo mencionado hasta aquí es correcto, entonces hay algunas implicaciones importantes que considerar:
El maestro de preparatoria no debe preocuparse tanto por enseñar, pues sus alumnos no van a aprender sólo por eso. Los alumnos aprenderán en la medida que ejerciten sus habilidades; en la medida que ellos, por su propio esfuerzo construyan sus conceptos. Y esto, evidentemente, tendrá como consecuencia muchos errores conceptuales, pero que servirán de base para reconstruir sus saberes en el nivel universitario.
El maestro tampoco debe tener esa preocupación casi obsesiva por la culminación de sus programas. Ni siquiera por seguirlos al pie de la letra. Los programas sólo deben ser guías en el trabajo docente.
En cambio, el maestro debe estar muy preocupado por las estrategias pedagógicas que le sirvan para hacer que el alumno tenga actividad de construcción mental, como los ensayos, la exposición verbal de temas, la resolución de problemas, pero siempre con la clara conciencia de que el conocimiento por sí mismo no es la parte medular, sino el trabajo escolar.
La memorización carece de sentido como mecanismo de evaluación, pero tiene un gran valor como estrategia de trabajo de construcción mental. Entonces las evaluaciones no pueden exigir conocimientos de memoria. El alumno puede utilizar formularios, tablas, mapas, apuntes, y todo aquello que le permita resolver una prueba.
La práctica, en cambio, adquiere un gran significado en tanto que le permite al alumno ensayar la realidad. Pero sus resultados tampoco pueden ser criterio de evaluación; sólo su desarrollo. Las aulas deben convertirse en laboratorios permanentemente, donde se practique la lectura, la redacción, la expresión oral de ideas, la solución de problemas cotidianos (y es claro que los problemas de la vida real de un adolescente difícilmente involucran ecuaciones de segundo grado, o integrales o derivadas).
Quizá una de las implicaciones más importantes de este modo de pensar es que en la preparatoria no debemos esperar que el alumno aprenda conocimientos. Creemos que el alumno sólo debe demostrar habilidades para acercarse al conocimiento y haber construido estructuras mentales para la futura acomodación de los conocimientos especializados, lo cual es muy difícil de demostrar.
En este sentido resulta absurdo aplicar exámenes de conocimientos. El examen, en su sentido tradicional, debe desaparecer. Entonces el maestro deberá ser un experto en la aplicación de instrumentos de apreciación para evaluar el trabajo escolar de sus alumnos, en lugar de sus conocimientos.

Pág. 4
No debemos evaluar qué tanto aprendió el alumno, porque la realidad es que no aprendió casi nada. Más bien debemos evaluar qué tan preparado está para aprender.
Con la intención de que sea el alumno quien construya sus propios conocimientos y herramientas metodológicas, el maestro no debe enseñar. El conocimiento debe llegar al alumno por diferentes vías, como los libros y la misma realidad organizada sistemáticamente por el maestro. Entonces se requiere de materiales de consulta en el aula todos los días, herramientas para escribir, dibujar, ensayar, y laboratorios de física, química, biología, inglés, psicología, etc.
El trabajo en de clase debe hacerse en grupo, pues de esa manera se ponen en acción mecanismos de aprendizaje que pueden ser más útiles que las exposiciones directivas del maestro
3.
El cuaderno del alumno dejaría de ser un compendio de apuntes innecesarios y se convertiría en un recetario experimental en el que el alumno plasme modos de acción, inventados por él mismo, ensayados y corregidos, para abordar la problemática cotidiana que tenga relación con la asignatura.
Con respecto al maestro, también debemos señalar una serie de importantes implicaciones:
Consideramos que el maestro de preparatoria no necesita ser un especialista consumado en la asignatura que imparte, pero sí en la metodología necesaria para llevar a sus alumnos a construir su propio conocimiento. Un especialista en la asignatura carente de metodología ( y sobretodo carente de la sensibilidad pedagógica del verdadero maestro) intentará de inmediato hacer especialistas a sus alumnos con conocimientos, y fracasará porque los alumnos no aprenderán conocimientos en la medida que él desea que lo demuestren en un examen. Probablemente logre algunas buenas calificaciones, pero al poco tiempo se notará que sólo era memorización de corto alcance.
En cambio un maestro sin especialidad pero con verdadera convicción de su labor como auxiliar en el desarrollo de sus alumnos, intentará aprender de y con ellos, y así permitirá la construcción de conocimientos en ambas partes. Esto no implica, desde luego, que un buen maestro no pueda ser un gran especialista en su materia, pero sí implica que siempre debe estar convencido de su labor, y que debe dominar las más variadas estrategias de trabajo con los alumnos para evitar caer en la enseñanza tradicional. El maestro no debe enseñar, más bien debe ser un seductor
4 que sumerja al alumno en el vicio de la búsqueda del conocimiento.
Si el maestro comete errores, ya sea por falta de preparación o por una intencionalidad sistematizada, el alumno debe notarlo (hay que hacérselo notar), y todo el grupo debe trabajar para corregirlos. También de los errores se aprende
3 Carlos Zarzar Charur. La dinámica de los grupos de aprendizaje desde un enfoque operativo. (Apuntes)
4 Cesar Carrizales. El docente entre la indiferencia y la seducción. (Apuntes).

Pág. 5
y el trabajo grupal permite al alumno realizar un gran número de tareas que por sí solo no lograría, concepto al que Vigotsky llama nivel de desarrollo potencial.
5
El maestro debe ser capaz de problematizar continuamente la realidad del alumno, es decir, debe involucrarlo en el problema de aprender; debe hacerle sentir la necesidad de buscar el conocimiento. Desde luego esto es muy de lograr con exposiciones verbales cotidianas y monótonas.
Antes que enseñar, el maestro debe dedicarse a preparar un ambiente de inquietud en el alumno por la actividad en la búsqueda del conocimiento todos los días. Y evidentemente el docente tiene que ser un ejemplo de constancia en el trabajo, puntualidad, responsabilidad, tenacidad, etcétera, pues los estudiantes aprenden una gran cantidad de conocimientos en eso que no se dice, pero se hace, y que llamamos currículum oculto
6.
Finalmente, en este concepto de educación se requiere que el maestro realice un seguimiento exhaustivo de las actividades de los alumnos, estimulando, comprobando y registrando cada trabajo que realicen: notas, tareas, asistencia, actitudes, etc. pero nunca con el fin de descalificarlos, sino para corregir, motivar y evaluar el trabajo.
En esta idea consideramos que los índices de reprobación serían abatidos notablemente en las materias que tradicionalmente llamamos difíciles como las matemáticas, la química, la física, etc. con iguales o mejores resultados de aprendizaje que los obtenidos en la enseñanza tradicional.
5 Enrique Alvarez Alcántara. La psicología de Vogostski. En: Psi y Qué, Revista Mexicana de Psicología,
Facultad de Psicología de la UAP. Año 1 No. 2, invierno de 1992. 6 Bohoslavsky, Rodolfo: Psicopatología del vínculo profesor-alumno: el profesor como agente socializante. En
Problemas de la psicología educacional. Revista de ciencias de la educación. Axis. Rosario Argentina. 1975.