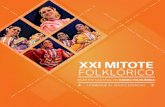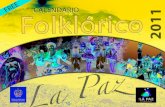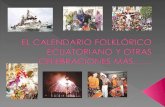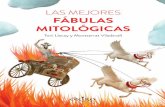Mitológicas NARRADOR FOLKLÓRICO · 2015-03-24 · convencional de ordenamiento en una red de...
Transcript of Mitológicas NARRADOR FOLKLÓRICO · 2015-03-24 · convencional de ordenamiento en una red de...

Mitológicas
ISSN: 0326-5676
Centro Argentino de Etnología Americana
Argentina
Palleiro, María Inés
LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS EN EL REPERTORIO DE UN
NARRADOR FOLKLÓRICO
Mitológicas, vol. XVI, núm. 1, 2001, pp. 65-113
Centro Argentino de Etnología Americana
Buenos Aires, Argentina
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14601603
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Las representaciones discursivas de lasalud y la enfermedad: conceptualizacionesiniciales
Consideraciones sobre el arte de curar
En su referencia al arte de curar, Gadamer(1996) parte de la acepción etimológica de“arte” como tekhne, esto es, como saberrelativo a una habilidad vinculada con unaproducción que supone el conocimiento decausas. Desde esta perspectiva, concibe elproceso de curación como un ergon u obraque es fruto de una actividad cuya perfecciónse adquiere al crear algo, y que consiste envolver a producir lo que ya ha sido producido.Puntualiza la conexión de las prácticasmedicinales con el estado cultural de unasociedad modelada por la ciencia médicadentro del paradigma de las ciencias naturalesmodernas, y subraya la importancia delestablecimiento de relaciones causales tantoen la identificación de síntomas como en la
indicación de modalidades de curación. Enel análisis del relato que nos ocupa, relacio-naremos estos conceptos con la puesta endiscurso de una lógica sinecdótica (Briggs,2000), que instaura un juego de causas yefectos (Le Guern, 1985) generadores de unmovimiento dinámico entre desintegracióndispersiva e integración totalizadora. Pun-tualizaremos de qué modo dicha lógica serefleja en la articulación retórica de losprocesos de enfermedad y curación, en unsegmento del repertorio de un narradorfolklórico.
Por su parte, Mary Douglas (1998) seocupa de la construcción social del médicoo terapeuta como guía hacia una realidaddiferente. Reflexiona asimismo sobre locruento de ciertos modos de curación querecurren a acciones tales como cortar carney huesos o derramar sangre, a los queconfronta con modalidades terapéuticasmenos invasivas como las terapias holísticas.Destaca el vínculo de tales modalidades con
LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS EN ELREPERTORIO DE UN NARRADOR FOLKLÓRICO
María Inés Palleiro*
Summary: This paper deals with the narrative representations of the «art of healing» in a fragment ofthe répertoire of an Argentinean folk narrator. It contains the first results of research focused on ananalytical approach to the répertoire of a folk narrator, viewed from a hypertextual genetic perspective.Here, the author analyses the discursive strategies used by the narrator in the literal construction ofillness, health and healing. By means of intertextual comparison, she also identifies similar representationsfound in other narratives of the same répertoire. The author focuses her analysis on the rhetoricconstruction of illness as a dispersive dissemination based on synechdotic logic, its counterpart beingthe representation of health as a metaphor of the wholeness of the cosmological order.
Key words: narrative representations, art of healing, rhetoric construction, répertoire.
* Instituto Universitario Nacional del Arte. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).E-mail: [email protected]
MITOLOGICAS, Vol. XVI, Bs. As., pp. 65-113

66 MARÍA INÉS PALLEIR0
teorías antiguas sobre la vinculación de losseres vivos con el cosmos, que representanuna alternativa “delicada” propia de repre-sentaciones culturales asociadas con el “buengusto”.1
En un estudio sobre formas de curaciónen comunidades del NOA, Idoyaga Molina(1999) se refiere a las representacionesculturales de la salud y la enfermedad. Enotro trabajo posterior (2000:40) destaca lavinculación específica de las creencias yprácticas relacionadas con la salud y laenfermedad con representaciones cosmo-lógicas, estructuras socioeconómicas y estilosde vida, y se detiene en la consideración delas formas adoptadas por distintas culturaspara luchar contra la enfermedad en relacióncon ideas sobre la etiología del mal basadassobre ideas cosmovisionales que cadacomunidad elabora. Tales vinculaciones, delmismo modo que las representacionesholísticas del arte de curar, están presentesen el relato que nos ocupa e inciden en lagénesis de su textura narrativa.
Otras delimitaciones conceptuales
Un concepto que nos interesa espe-cialmente es el de “repertorio de un narradorfolklórico”, al que caracterizamos como elinventario de matrices almacenado en sumemoria viva, relacionadas con el conjuntode saberes narrativos de un grupo que loreconoce como su portavoz. Tales matricesfuncionan como modelos pretextuales que elnarrador actualiza en distintas situaciones deactuación (performance)2 con un estilopropio.3
Este enfoque tiene como base nuestrapropuesta teórica de aproximación al relato
folklórico desde una perspectiva genéticahipertextual (Palleiro, en prensa), de la cualel presente trabajo intenta profundizar unaveta. Dicha veta se relaciona, como yaanticipamos, con las representacionesdiscursivas de la salud y la enfermedad enun segmento del repertorio de un narrador.La perspectiva genética (Hay, 1994;Grésillon, 1994; Lebrave, 1990) nos propor-ciona elementos para el estudio de losprocesos de construcción o génesis de losrelatos. Consideramos desde esta óptica elcorpus de versiones de un repertorio comoun dossier genético (Grésillon, 1994), esdecir, como un documento de proceso cuyoestudio permite dar cuenta de algunosaspectos de la creación verbal.
El discurso narrativo folklórico, cuyagénesis hemos caracterizado como unproceso de transformación de matricesflexibles capaces de almacenar el sistema derecuerdos de una comunidad (Palleiro, enprensa), constituye desde nuestra perspectivaun instrumento de archivo de la memoria deun grupo. Cada matriz está configurada porun conjunto lábil de núcleos temáticos,compositivos y estilísticos que el narradorposee en su memoria como un modelopretextual de organización narrativa (Palleiro,1994). Consideramos el archivo en suacepción etimológica de arkhé o principioordenador, que supone una interpretaciónsobre el material que se ordena (Derrida,1997). Esta acepción remite a una víaconvencional de ordenamiento en una red dediscursos en la cual dicho principioordenador llega a adquirir un sentido, y dichared se inscribe en un contexto histórico ysocial en el que se configuran valoraciones,conceptos, modalidades enunciativas eimágenes identitarias. Cada texto del

67LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
repertorio constituye para nosotros uneslabón de dicho archivo, integrado por capastextuales interpretables en proceso deformación, agrupadas según relacionesmúltiples y regularidades de dispersión(Focault, 1985).4 Desde esta perspectiva,abordaremos el relato que nos ocupa comoun segmento de este archivo, cuyo principioordenador da cuenta de aspectos constitutivosde la memoria cultural de un grupo, con unaarticulación esencialmente dúctil. En cuantoa la memoria cultural, destacamos sucondición de instrumento de transmisiónsocial del sentido relacionado con procesosde formación de la identidad grupal5
(Halbwachs, 1968).6 Como hemos visto enotros trabajos (Palleiro, en prensa), losmecanismos lábiles de articulación delrecuerdo y la memoria (Assman, 1997)guardan una relación analógica con laflexibilidad de los itinerarios hipertextuales(Palleiro, 1997), y encuentran un vehículode expresión por excelencia en la estructuracompositiva de la obra folklórica, articuladaa partir de una combinación libre de núcleossémicos heterogéneos (Mukarovsky, 1977)
En nuestra aproximación al discursonarrativo, identificaremos algunos procesosde génesis de la identidad grupal vinculadoscon los conceptos de salud y enfermedad, talcomo estos se reflejan en la textura discursivade un segmento del repertorio de un narradorindividual, que podrían llegar a reflejar unmodelo grupal de configuración de matricesculturales (Assman, ibidem). Es decir que, apartir de una manifestación narrativaparticular, intentaremos aproximarnos a losmecanismos de construcción de lasrepresentaciones sobre salud y enfermedadque forman parte de la memoria culturalcomunitaria. Dedicaremos especial atención
al componente retórico de la matriz (Palleiro,1997) y a las opciones estilísticas queaseguran la eficaz performance de unnarrador. Abordaremos también aspectoscognitivos de la narratividad (Vygotsky,1985; Chafe, 1990; Britton, 1989) y enfa-tizaremos desde esta óptica su carácter deinstrumento comunicativo para la expresiónde la identidad grupal. Destacamos en estesentido el valor cognitivo del “principionarrativo” (Bruner, 1986, 1987; Bruner et al1990), que permite organizar represen-taciones (Chartier, 1996) bajo la forma derelatos y que circunscribe una forma depensamiento que ayuda a los individuos aarticular un modelo consmovisional. Desdeesta óptica, la narratividad actúa comoinstrumento ordenador del recuerdo y lamemoria (Augé, 1998), que contribuye alalmacenamiento y actualización de laexperiencia comunitaria.
Otro concepto clave es el de la inter-textualidad genérica (Bajtín, 1979), que nospermite aproximarnos al relato en su carácterde un espacio verbal de convergencia deestrategias discursivas y representacionesculturales heterogéneas, en las cuales serefleja la identidad plural de un grupo. Dichoconcepto nos brinda asimismo la posibilidadde examinar la fisura intertextual (Baumany Briggs, 1996) que existe entre el ajuste deldiscurso de un narrador a un canon genéricoy su actuación personal, que transforma dichocanon con un estilo propio.
Con respecto a la metonimia y a lasinécdoque, nos basamos sobre la carac-terización de Jakobson y Halle (1956),elaborada a partir de un estudio sobretrastornos afásicos. Jakobson vincula lasoperaciones metoní-micas con alteracionesen la combinación, que remiten al eje

68 MARÍA INÉS PALLEIR0
lingüístico de las contigüidades.7 Sobre labase de este y otros conceptos, Le Guern (1985) caracteriza la sinécdoque como un“tipo particular de metonimia”, y subraya quetodos los ejemplos propuestos por Jakobsonremiten a sinécdoques de la parte por el todo.Considera entonces poco productiva unadistinción tajante entre las categoríasretóricas de metonimia y sinécdoque, en lamedida en que ambas tienen como baseoperaciones de desplazamiento relacionadascon procesos metonímicos. Un enfoquepsicoanalítico vincula tales procesos con unadinámica entre la completud y la faltageneradora del deseo,8 y los considera comomanifestaciones discursivas de operacionesde desplaza-miento significante de la “cadenainconsciente” (Le Galliot, 1981: 74-75).Desde este punto de vista, la metonimiaconstituye una representación desplazada dela cadena manifiesta del discurso, que puedeser considerada como una huella indicial dela irrupción de la cadena inconsciente(ibidem). Tal irrupción se relaciona con unenmascaramiento del deseo de la falta,relacionada con el tópico de la castración ycon la pulsión de muerte. A partir de esteenfoque, el proceso de recuperación de lasalud puede ser considerado como un intentode reparación de esta falta originaria,asociada con el desorden, la enfermedad y lamuerte, que tiene como contrapartida larepresentación de la cura como un procesometafórico de restauración totalizadora de lasalud. La figura del sanador, que adquiereen nuestro relato el valor de un significantetextual de mediación entre estas dostendencias, constituye un resorte de dichoproceso de reposición curativa que puede serconsiderado como la condensación metafó-rica de una armonía cósmica, quebrada a
partir de la dinámica metonímica deldesplazamiento y la falta.
En este trabajo, consideraremos losprocesos metonímicos como ejes genéticosde un universo narrativo articulado alrededorde las representaciones de la enfermedad yla cura como procesos de quiebre, que tienencomo correlato el reestablecimiento del“estado oculto de la salud” (Gadamer,ibidem), propuesto como metáfora de unorden cosmogónico.
El repertorio de “Gardel”
El narrador José Nicasio Corso, conocidopor el apelativo de “Gardel” por sus doteshistriónicas, tenía en el momento de reco-lección una edad aproximada de 67 años yun nivel de instrucción primaria incompleta.Se desempeñaba esporádicamente como car-pintero y trabajaba en tareas agrícolas rela-cionadas con el cultivo de la tierra y con lacría de animales de corral. Entre los miem-bros del grupo, “Gardel” era reconocido porsus inclinaciones artísticas, manifiestas en suplacer por narrar y en su gusto por la músi-ca. La informante Marta Torres nos refirió alrespecto su participación entusiasta en lachaya y otras fiestas comunitarias tales comoel velorio del angelito (velorio de niños pe-queños), en las cuales tendía a actuar comonarrador y a acompañar a los intérpretes enel canto.
Registramos versiones de su repertorio endiversas oportunidades, durante los años1985, 1986, 1987 y 1988, antes de su falle-cimiento, ocurrido al año siguiente.9 Siemprelo visitamos en el área de su domicilio, en lalocalidad de Cochangasta, en un área ruralsituada a escasos kilómetros de la ciudad de

69LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
La Rioja, en horas de la tarde, luego definalizada su jornada de labor, y susnarraciones se desarrollaron ante un auditoriosimilar, compuesto por familiares, compadresy vecinos.10 Del relato que ahora nos ocupa,que él mismo tituló “Los dos riñones”,documentamos tres realizaciones diferentes,en 1985, 1986 y 1988. Por razones deespacio, efectuaremos aquí el análisis de suprimera versión. Realizamos en primer lugarun examen intratextual, teniendo en cuentael cotexto conversacional y el contextosituacional en el que se produjo, con el objetode analizar las modalidades de construccióndiscursiva de las representaciones sobresalud, enfermedad y procesos de curación.Para el reconocimiento de tales modalidades,tendremos presente sin embargo la totalidaddel repertorio, ya procesado en una tareaprevia de transcripción, catalogación yclasificación. Ello nos sirve como un pasoinicial para la discusión de la hipótesisgeneral de nuestro estudio del repertorio deun narrador folklórico, que sostiene larelevancia del componente retórico en laarticulación de sus relatos. Tal perspectivanos brinda elementos para analizar el estilode un narrador individual, considerado porDégh (1995) como un tema de especialinterés en los estudios de narratologíafolklórica. En este trabajo, nos ocuparemosdel estilo individual en su relación específicacon la construcción retórica de represen-taciones discursivas sobre salud yenfermedad, capaces de reflejar el estilo delpensar de una comunidad enunciativa(Douglas, ibidem).
El entorno contextual y los participantes
La narración comenzó a las 17 horas deldía 15 de julio de 1985, y se extendió por ellapso de una hora aproximadamente. Tuvolugar en un espacio abierto muy amplio, querodea a una casa rural. Los participantesfueron, además del narrador, la señora MartaTorres, empleada doméstica —quien nosintrodujo en el grupo—, una niña dealrededor de 10 años llamada Roxana, suhermana menor de 5 años y la madre deambas. Se incorporó luego una mujer denombre Julia, de 30 años aproximadamente,madre de una criatura de alrededor de 3 añosde edad que también estuvo presente, otrasdos mujeres de alrededor de 35 años queescucharon el relato desde el interior de lacasa, y dos hombres de entre 35 y 45 años,encargados de tareas rurales. Uno de ellosera el padre de Roxana y el otro, su amigo ycompadre. Debido a la extensión del relato ya las costumbres de esta comunidad agrícolaque no contaba con luz eléctrica en susviviendas, el período en el que transcurrió lanarración, correspondiente al momento definalización de la jornada, fue también elmomento previo a la preparación de la cena.Ello dio lugar a que algunas mujeres tuvieranque conciliar la escucha con la realizaciónde esta tarea, lo cual ocasionó desplaza-mientos espaciales y algunas interrupcionesen el desarrollo narrativo, a las que sesumaron aquellas relacionadas con laatención de los niños presentes.
Clasificación tipológica y cotexto denarración
En su organización temática ycompositiva, este relato tiene elementos encomún con los tipos de Aarne-Thompson Nº

70 MARÍA INÉS PALLEIR0
785: “Who ate the lamb’s heart? y Nº 753 A:“Christ and the smith. Unsuccessfulresuscitation.11
La narración se inscribió dentro de la seriede relatos que tuvieron como protagonista aPedro Ordimán, integrada también por “Juandel Pavo”, narrado en el cotexto anterior porel mismo Gardel y protagonizado tambiénpor Pedro. La presentación del personajesirvió como eje de conexión entre texto ycontexto, en la medida en que dio lugar a larelación comparativa de un participante entrela vestimenta del protagonista y la delnarrador (“Participante masculino —Vaquedar mejor que Pedr’ Urdimán, el luneh...[ El participante hace alusión a la vestimentadel narrador, a quien una de las mujeres delgrupo le han entregado una camisa blancarecién planchada para que se la ponga “ellunes” para ir a trabajar]. La génesis del relatose produjo entonces a partir de una evocaciónexplícita del personaje de Pedro Ordimán enla memoria del narrador (“—Bueno... Eht’eh así... ¿Cómu er’ ehto?... Ya me vu’acordar... ”) que puso de manifiesto laincidencia del entorno situacional en laconstrucción del enunciado.
Las representaciones de la enfermedad yla salud en la textura secuencial
Como criterio metodológico, efectua-remos el comentario analítico de laconstrucción discursiva de la salud y laenfermedad siguiendo la hilación secuencial,para poner de manifiesto el principio deorganización narrativa de estas represen-taciones (Bruner, 1986). Trabajamos con elconcepto de secuencia propuesto por Barthes(1974), en su descripción de la estructura del
relato como sistema de relaciones quecomprende una lógica de las acciones y unasintaxis de los personajes. Las funciones,según Barthes, son las unidades mínimas delplano de las acciones, y constituyen puntosde riesgo que dan lugar al avance de la acciónnarrativa, agrupables en unidades mayoresllamadas secuencias o episodios. Cadasecuencia constituye entonces unacombinación de acciones o puntos de riesgo,desarrolladas por un personaje o un conjuntode personajes.
En su estructura episódica, el relatopresenta dos partes fundamentales con unaarticulación esencialmente laxa, divididasentre sí por una macrounidad de transición.La primera está articulada en torno al pointde la carneada de un cordero, y la segunda,en torno a las curaciones milagrosas. Abrela narración una cláusula con un valoranálogo al de una fórmula de comienzo, queincluye el tópico de la falta de trabajo(“ Ehtab’ en un ‘ ehquina, Peedru... Andabasin trabaajo...”), retomado luego en unainstancia final. La presencia de un mismotópico en las cláusulas de apertura y cierre leotorga un valor de enmarcado textual(Lotman, 1995 [1975]), que delimita elespacio verbal textualizado con respecto alcotexto precedente y siguiente. Dicho tópicose conecta, por una parte, con un motivoliterario propio de la picaresca en la que unpersonaje caracterizado por su astucia, acudeen busca de trabajo ante distintos amos yprotagoniza con cada uno de ellos distintosepisodios. Por otra, remite a una situaciónvinculada con el entorno contextual, en elque las condiciones laborales para lapoblación masculina del ámbito rural riojanose reducen al empleo esporádico en“changas” relacionadas con la atención de

71LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
fincas.La primera macrosecuencia es la de la
salida de Pedro Ordimán en busca de trabajo,que da lugar al encuentro con los santos. Estasecuencia incluye la prohibición de los santosde decir mentiras y”malah palabrah” comocondición para permitirle al protagonistaacompañarlo en su salida (“—¡… podéh ir!—le dice Manuel Jesúh, sii.. hablah laverdá.... y nu habláh malah palabrah !”). Talprohibición, que aparece justificada por sucondición de santos (“ porqu’ ellu’ eransantoh... ”) pone de manifiesto, desde elcomienzo, la incorporación de la esferasemántica de lo sobrenatural en el procesoconstructivo del relato. Ello gravita de mododecisivo en la construcción retórica de lasrepresentaciones sobre la salud, en la medidaen que instaura una lógica sinecdótica entrela completud y la falta, dada por la rupturade una armonía inicial asociada con undesorden cosmogónico. La referencia altópico de la santidad, asociada con laposesión de poderes sobrenaturales, estápresente también, con un tratamiento retóricosimilar, en otros relatos del repertorio delmismo narrador, tales como “Blancaflor”(“Qu’ la Blancaflor”… era santa! … li hadad’ un poder, Dioh...”). Ciertamente, laalusión a la modalidad de esencia de “sersanto” está mencionada también en este relatopor medio de sintagmas aclaratorios similares(“porqu’ ellu’ eran saantoh…”). Elloconfirma nuestra hipótesis acerca de laexistencia de un inventario de regularidadestemático-compositivas y estilísticas alma-cenadas en la memoria del narrador, queintegran su repertorio de matrices y quesirven como núcleos germinales de recorridosnarrativos diferentes.
La trasgresión del protagonista genera un
desequilibrio en relación con la divinidad,que introduce sucesivas situaciones dedesorden, agrupadas en el bloque episódicode “La carneada del cordero y el engaño delos santos” incluido dentro en estamacrounidad primera. El desequilibrio marcael primer avance de la acción narrativa, cuyoclimax estará dado, en una macrounidadsiguiente, por la imposibilidad de realizarcuraciones y restaurar la salud hasta no haberreparado el desajuste inicial. En el planoestilístico, la relevancia del tópico de laprohibición de decir malas palabras,vinculado con el desorden y la enfermedadmediante una causalidad narrativa, estásubrayada por la reiteración enfática que loconvierte en un leit-motiv presente en latextura discursiva de la totalidad del relato(“Que le habían dicho que no diga malahpalabrah... y él deciá malah palaabrah...”).
Dentro de la macrounidad inicial, seintercalan también distintas microunidadesrelacionadas con actos de creación ex nihilode diversos elementos. La alusión a talesactos creadores construye un discursocosmogónico puesto en boca del personajepotente de “Manuel Jesúh”, ayudado por lossantos. En una dimensión cosmogónica seubicará también, en una macrosecuenciasiguiente, la acción de curar, presentada comola nueva creación de un orden que guardauna estrecha correspondencia con lacaracterización de Gadamer (ibidem) deactividad de volver a crear lo ya creado. Laprimera de estas creaciones es la de un“cantarito con agua” para saciar la sed delprotagonista, y de un puñal para carnear elcordero y saciar así su hambre (“Dice[Pedro]—¡Tengo mucha sed!12… —¡Mirá!—¡’N ese quebracho, ‘htá un cantarito... conagua!…—¡Nu hay nad’! —aúlla—¡Vení! —

72 MARÍA INÉS PALLEIR0
dicee... Manuel Jesúh —¿Y eso? [El narradorseñala nuevamente en dirección al árbol] —¡Y si recién he veníu, y nu habiá naada...!—¡Tomá agua di ahí!… Ya tení’ haambre... —¡Eeh...! —dice— ¡Mirá, ahí hay uno... un’corderito… —le dih’... Manuel Jesúh..¡Carniál’ —dih—yy... lo comíh! —¿Y conqué lo voy carniar, con loh dieenteh?— ledice Pedro [Risas del auditorio] —¡Noo! —dice— ¡Ahí ‘n la cocin’, ahí hay un puñal!—¡Eh, no hay nad’ ahí! —¡Aquí ‘htá unpuñal! ¡Carniál’ —dih— el corderu...”). Eldiscurso directo del protagonista adopta aquíun tono polémico cercano a la insolencia,evidente en la respuesta a la orden de carnearcon otra pregunta que alude a la falta deinstrumentos para carnearlo. Tal insolenciaestá relacionada con la interdicción inicialreferida al mal uso del lenguaje, que provocauna ruptura estilística del “buen gusto”(Douglas ibidem) en el uso lingüístico,asociado con la armonía ética de “no decirmentiras”. Tal ruptura produce un efectocómico, manifiesto en la modalidad derecepción risueña que registramos en unanota intercalada. El point (Labov y Waletzky,1972) de esta microunidad está dado por lacarneada del cordero y la ablación de unriñón, generadora de una dinámicametonímica de fragmentaciones, que da lugara un juego sinecdótico entre el todo y la parte.Esta acción presupone la violación de laorden de los santos de conservar los dosriñones, correlativa de la de no decir mentiras,articulada alrededor de dicho juego sinec-dótico. Es así como el protagonista alude asu decisión de presentar al cordero con lafalta de una parte y de hacer pasar esaausencia por una totalidad (“Y le dice[Manuel Jesús, acompañado por los santos,a Pedro]....... que le dejen loh do´ riñón’....
Pedru lu ha carniáu... dice—¡Vuá comeruuno... Y, cuando vengan… leh vuá decir quiuno, nomáh, han teníu! Ya ‘htadomintieendo…”). Este vaivén entre el todo yla parte se advierte con mayor nitidez en lamicrounidad siguiente de la discusión entrePedro y los santos por los riñones del cordero(“ Yy... y han venidu elloh … Ha dejau ‘namedia resita, fiin’ así... [El narrador separaun poco ambas manos, dejando una pequeñadistancia entre ellas, para indicar el tamañoaproximado de la res]13... ¡una pierniita!”).El contrapunto dialógico alude nuevamentea la división del animal en partes, tales comola “media res” y la “piernita”, cuya desinte-gración está directamente vinculada con laruptura de un orden totalizante que, en unaunidad siguiente, de acuerdo con una lógicapropia de la causalidad narrativa, estaráasociado con la salud como representaciónmetafórica de un estado de armonía. En estadiscusión, articulada a partir de una dinámicaantitética de afirmaciones y negaciones enla cual Pedro sostiene que el cordero tieneun solo riñón y los santos afirman que tienedos, los santos establecen una corres-pondencia holística entre la esfera semánticade lo humano y la del reino animal (“Le dauno—¿Y el otro? —¡Si uno, nom´, hateníu…! —¡Noo! —dice — Eeh... ¡Elcorderito tiene doh riñón’ ¡Nohtroh tambiéntenimuh doh riñón!-”). Tal correspondenciase origina a partir de una asociación porsemejanza característica de un procesometafórico (Ricoeur, 1977). La resolución deesta confrontación verbal está dada por laautorización de uno de los santos de que secoma “toodo” el cordero, que apunta a lareconstrucción discursiva de una totalidaddisgregada (“—¡Buenu! — dice…—¡Toodo,comélo…!”).

73LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
La microunidad siguiente de “El descansode Pedro y los santos” retoma el tópico de lacreación ex nihilo. En este caso, ManuelJesús hace surgir de la nada elementos paradormir, tales como colchones, las colchas ylas camas. La puesta en acto de tales poderestiene lugar a partir del ademán cosmogónicode levantar y extender la mano que representaun acto creador, efectuado con el movimientode su cuerpo consignado en una notaintercalada en la transcripción y explicadopor el mismo narrador por medio deindicadores lingüísticos de señalacióndeíctica (“... Qui ha quedau ahi paráu,Peedro...—¿Y en qué voy a dormir yo?- …ledicen Manuel Jesúh h’ hechu así con lamaanu… [El narrador extiende su brazo ysu mano hacia arriba, con la palma haciaabajo y los dedos abiertos, y luego la hacedescender lentamente un poco y la mueve aizquierda y derecha, para imitar elmovimiento de la mano de Manuel Jesús]Yy... y apareci unaa... una cama...colchooneh.. —¡Hay doh coolchah!... ¡Ponéun’ abaju, y l’ otr’ encima... y l’ otra, quetapi aquí... bien calientito! [El narrador setoca el pecho para señalar el lugar donde lossantos indican a Pedro que se debe tapar]”)El recurso polifónico del diálogo, reforzadopor la proxémica y kinésica corporales, tieneaquí una orientación directiva, encaminadaa regular las acciones del protagonista, quiendebe cumplir las instrucciones de los santospara obtener su protección. De un modoanálogo, en una secuencia siguiente, sufacultad de curar estará directamenterelacionada con la capacidad para ajustarsea las reglas establecidas por estos repre-sentantes de un orden genesíaco, que integranla clase actancial de Dadores o Donantes(Greimas, 1976).14
La misma dinámica estructural de lacreación ex nihilo se encuentra en unamicrounidad siguiente de la aparición de lasbolsas con plata, que reafirma una vez másel poder creador sobrenatural de ManuelJesús y los santos (“Y …Manuel Jesúh, SanPedru yy... y San Vicente... y han hechuaparecer doh bolsah …lleenah de plata...”).Tal referencia al poder creador puedeinterpretarse, desde una perspectivametapragmática, como una referenciametafórica al poder del narrador de crear ununiverso simbólico articulado en el mundoposible del relato con la fuerza comunicativade su propio discurso, que le permite tantogenerar objetos hasta entonces inexistentescomo restaurar la armonía narrativa. Lamicrounidad de la aparición tiene comocorrelato la del hallazgo de las bolsas,descubiertas por el protagonista. Del mismomodo que en otras secuencias, predominatambién aquí el diálogo directo entre lospersonajes (“—¿Y eso, che, qu’ eh lo qu’ eh?—¡Doh bolsah con plata! “). El uso delvocativo “che” otorga al discurso delprotagonista un sesgo de informalidad rayanaen la irreverencia, que marca una nueva vezla ruptura de la isotopía estilística del registroformal, apropiado para el tratamiento de lossantos. Esta ruptura persiste en el recorridoconversacional siguiente, en el que PedroOrdimán interroga a su interlocutor demanera directa acerca del origen de lasbolsas, y recibe como respuesta unainformación falsa relativa a la llegada de unarriero dueño de las bolsas, orientada aencubrir el carácter sobrenatural de laaparición de tales objetos (“—¿Y de dóndehan salíu —¿Nu ha’ sentidu ‘l arrieru qui havenidu anoche quee... traí’ así... burritoh...cargadoh con plaata... con bolsah de plata?...

74 MARÍA INÉS PALLEIR0
Se li ha cansáu el burriito... y ha pedíupermiso pa’ que deje lah doh bolsah deplaata... —¡Ay! —dice Pedro —¡Dioh quieraque no veng’... así... loh arrieroh —dice— allevar la plaata...”). El discurso directo dePedro contiene una invocación a la divinidadpara efectuar un pedido, que constituye unelemento de sostén del equívoco acerca dela verdadera identidad de los Adyuvantes,cuya índole sobrenatural, relacionada con elpoder de crear objetos y de restaurar la saludquebrantada, le es cuidadosamente ocultadaal protagonista. Dicho equívoco constituyeuno de los ejes genéticos del relato,relacionado con el juego metonímico entrela completud y la falta, referida en este casoa una ausencia de información. Esto produceun efecto cómico que establece unacomplicidad entre el narrador y el auditorio,quienes comparten una informacióndesconocida por el personaje. Tal desfasajeinformacional implicado en el discurso estásubrayado por una adición aclaratoria delnarrador general, en una expansión enfáticaque otorga una cierta ampulosidad a sudiscurso y que se reitera en otras micro-unidades, como una regularidad de estilo (“—¡Dioh quieera! —…Y no sabía qu’ eh’ eraManuel Jesúh, qu’ era Dioh… Eran tre’santoh...”). El final de la secuencia estáseñalado por un indicio temporal que marcael comienzo del día (“Ehtaba clareaando “),propicio para la intercalación de nuevosnúcleos episódicos.
La segunda macrounidad corresponde aun conjunto de secuencias de transición,coincidentes con acciones de tránsito o pasajepor un río de agua y otro de llamas de fuego.El agua y el fuego, que aquí aparecen comoobstáculos en una secuencia transicional de“pruebas”, funcionarán luego, según
veremos, como elementos simbólicos deimportancia fundamental en el proceso decuración, presentado también como “prueba”o “tarea”. Tal representación narrativa delproceso de cura coincide una vez más con lacaracterización de la curación como tékhney como ergon, esto es, como actividadcreadora y como trabajo de restauración delorden (Gadamer, ibidem). La articulaciónretórica de la microunidad del cruce del ríode agua se caracteriza por una nuevaaparición del tópico de la creación ex nihilo,acompañado por el recurso kinésico delademán genesíaco de Manuel Jesús (“Buenu,ehtira la manu asii... abierta ... [El narradorextiende su brazo derecho y lo levanta conla palma abierta hacia arriba, y enseguida girasu mano quedando la palma hacia abajo.Mueve entonces la mano así colocada hacialos lados, para imitar el ademán creador deManuel Jesús]... Y ahi ha venidu l’ río... yasí, por delante d’ elloh…Vuelve aa...contarle... di un apaarte quee... le van hacerapareceer… eeh... un riío dee… en suausencia... a Peedro… por ‘l camiino... a verqué haace…”). El narrador hace alusión aquíal recurso escénico del aparte teatral,mediante el cual un personaje dialoga conotro u otros sin que se entere un tercero, enconsonancia con su tendencia general a ladramatización escénica. En su pasaje aldiscurso narrativo, dicha convención,proveniente de otra esfera de discurso,requiere una expansión explicativa para sucomprensión por parte del auditorio. Talexpansión da lugar a una reflexión meta-narrativa del narrador general, que pone demanifiesto su grado de conciencia del uso deestrategias compositivas diferentes en laconstrucción de su relato. La presencia deestrategias heterogéneas genera, en términos

75LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
de Bauman y Briggs (ibidem), una brechaintertextual entre la interacción conver-sacional, el diálogo teatral y el discursonarrativo.
Esta expansión explicativa supone enalguna medida el reconocimiento delnarrador de la existencia de esta brecha, queintenta minimizar mediante el uso deaclaraciones. En su referencia a la creaciónde un río, el narrador agrega además unaalusión al empleo de un “idioma difícil”, queremite al tópico bíblico del poder de ladivinidad para la confusión de lenguas (“Diohle diju en un idioma difícil aa... a lohcompañeroh d’ él para que… eeh... nocomprenda, Pedro... yy... entonceh, diai li handicho, ya...”). La relevancia semántica de estey otros detalles en apariencia irrelevantes(Mukarovsky, ibidem) pone de manifiesto latensión entre un discurso manifiesto y undiscurso oculto característica de la alegoría(Starobinski, 1973).15 Esta tensión entrediscurso manifiesto y discurso oculto, quenos permitirá establecer, en la macro-secuencia siguiente, una conexión con el“estado oculto de la salud” (Gadamer,ibidem), remite a la doble presencia de unsentido literal y un sentido figurado,vinculada con la dimensión sintagmática deldesarrollo secuencial de acciones, de acuerdocon el que el engaño a los santos está encorrespondencia con la tendencia delprotagonista a la mentira y el engaño yconstituye un móvil del encadenamientoepisódico. Este engaño tiene que ver ademáscon la dimensión paradigmática de losimbólico, en la que se pone de manifiestoel poder creador de la divinidad, cuyos gestos,ademanes y palabras tienen tanto el dongenesíaco de hacer surgir un río como laposibilidad de generar una confusión de
lenguas. Encontramos en el discurso delnarrador nuevos elementos del discursocosmogónico en la referencia hiperbólica ala fractura del mundo provocada por elmovimiento creador de Manuel Jesús,realizada a través del discurso lingüístico ygestual (“José Nicasio Corso—Se partía ‘lmundo... di hacer así... [El narrador rota elbrazo derecho hasta dejarlo de costado, yluego lo baja súbitamente, en un ademán decortar y dividir en dos algo en el aire]”). Eluso del pretérito imperfecto propio delsegundo plano narrativo (Weinrich, 1981)pone de manifiesto el carácter de marcotextual de esta referencia cosmogónica, quesirve como telón de fondo a la acción de crearel río. El ademán del narrador, que consisteen la rotación de su brazo derecho acom-pañado de movimientos de ascenso ydescenso, remite a un acto fundacional decortar y dividir el mundo, análogo aldescripto en el tópico bíblico de la divisiónde las aguas. Esta y otras referencias a unainstancia ab origine constituyen puntos decontacto con el discurso mítico (Eliade, 1978y1980) y ponen de manifiesto el carácterplural del relato folklórico, articulado a partirde la confluencia de estrategias heterogéneas,entre las que se cuentan también las deldiscurso teatral, representadas aquí porrecursos de proxémica y kinésica corporales(Pavis, 1984). La instancia final de estamicrounidad del cruce de los santos corres-ponde al cierre de las aguas, que agrega eldetalle de la salpicada de los pies de Pedro,con un matiz cómico (“y han pasáu lohtreeh... yy… y si ha güeltu a juntar eel... ellago... y ha largáu ‘n chorro di aagua para elladu dee... de loh pieh... de Peedru, y Pedruha salíu dihparaando...”). Esta microunidadtiene como correlato la del cruce de Pedro,

76 MARÍA INÉS PALLEIR0
auxiliado por los santos, articulada alrededordel diálogo (“ —¡’Hperáte, Pedru, se vamu aparar nohotroh para que paséh! Nohotrohcortam’ l’ aagua, y ese la va cortar, Peedru...Y h’ hechu así con la maanu...[Nuevamente,el narrador mueve su brazo derechoextendido de arriba hacia abajo]…—¡Pasá,Pedru!— dih’…”). Predomina aquí la voz delos santos, quienes, del mismo modo queManuel Jesús en una unidad anterior, utilizanestrategias argumentativas para persuadir alprotagonista acerca de la seguridad del cruce,garantizada por su intervención mediadora.Una vez más el narrador acompaña eldiscurso lingüístico con recursos deproxémica y kinésica corporal, queconstituye un rasgo característico de superformance narrativa, para imitar esta vezlos ademanes de división y cierre de las aguas(“… Si ha güeltu, así, a juntar... [El narradorjunta sus brazos y manos, para imitar elmovimiento de dos partes acortadas que sevuelven a unir]”). La similitud con el procesoconstructivo de la unidad precedente ponede manifiesto la existencia de un stock deestrategias compositivas y estilísticasalmacenadas en la memoria del narrador parasu puesta en acto en las distintos bloquessecuenciales, y la presencia de recursoscorporales en dicho stock pone de manifiestoel carácter somático de la memoria oral (Ong,1987). La microsecuencia correlativa de lacreación y el cruce del río de agua es la de lacreación y cruce del río de llamas de fuego,que pone de manifiesto la presencia de unesquema de composición paralelística,basada sobre la repetición de estructurassemejantes con la variación sustitutiva dealgunos detalles (Mukarovsky, ibidem). Lasustitución corresponde en este caso a uncambio de sustancia, que reemplaza el agua
por fuego (“Van máh allá... Dice ManuelJesúh —¡Uy! Le dice al otru ‘n un idiomamuy difiícil… que querí’ hacer apareceruun... un río de llamah de fueego... [Elnarrador extiende su mano con la palmaabierta hacia abajo, y repite el ademán yarealizado anteriormente de bajar y llevar lamano con la palma extendida hacia los ladosen un movimiento creador. Dibuja luego enel aire, con su mano derecha, una especie detriángulos con su vértice hacia arriba, paraimitar la forma de las “llamas de fuego]”).Notamos nuevamente aquí la combinaciónde estrategias lingüísticas y de proxémicacorporal, que remiten a un “gesto verbal”(Jolles, 1972) de mostración evidenciado porel empleo del deíctico “asií”, reforzado porel ejercicio mímico. En dicho ejercicio, elnarrador reitera el ademán creador efectuadoen la microunidad precedente, lo cualconfirma una vez más la presencia de uninventario mímico y gestual de expresionesfaciales y movimientos corporales alma-cenados en la memoria, que imprimen alrelato su sello personal. Hallamos tambiénen esta secuencia la referencia al tópico dela confusión de las lenguas aludido ya en lasecuencia precedente, que tiene comointertexto el episodio bíblico de la Torre deBabel, que adquiere la forma del uso de unlenguaje críptico de circulación endogrupalentre los santos, para excluir al protagonistade la comprensión del sentido del mensaje(“Le dice al otru ‘n un idioma muy difiícil…l’ dici al otro ‘n un idioma difícil, pa’ queno comprenda Peedru…”). Este tópico sevincula con el problema de la diferencia decódigos comunicativos y éticos de Pedro yde los santos, quienes ajustan su discurso ala verdad, no manejan dinero y sonesencialmente generosos en el otorgamiento

77LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
de dones y recompensas, en una claraantítesis con respecto a los engaños y lacodicia de bienes materiales del protagonista.Dicha contraposición es uno de los ejesgenéticos de este relato, que dan lugar a unesquema estructural de contrastes, carac-terístico de la composición folklórica (Olrik,1909). La microunidad se cierra con unaalusión del narrador general a la acción delos santos de cruzar el río, intensificada porla reduplicación enfática (“Y ahí hanpasadu... Elloh treh han pasadu”), que tienecomo correlato, del mismo modo que en lamacrounidad precedente, la acción de Pedrode cruzar el río, con el agregado del detallede la recompensa constituido por “lah dohbolsah de plaata”. Dicho detalle estáintroducido a través de una subordinadatemporal reduplicada, que agrega un matizde énfasis y a su vez pone de manifiesto larelación temporocausal entre la acción y larecompensa (“cuando ya li han dáu lah dohbolsah de plaata...Bueno, allá, cuandoo...cuando ya li han dáu lah doh bolsah conplaat’... a él soolo…”). Con respecto a lacausalidad narrativa en el relato folklórico,resulta oportuno recordar las reflexiones deSwearingen (1990) acerca de los vínculosflexibles entre mundos lógicos y universosnarrativos a propósito de la épica homérica,de raíces netamente folklóricas. Este autorsostiene que la articulación compositiva delas series de sucesos narrados no responde aun criterio de cohesión lógica, sino a unapropia coherencia interna.16 Ciertamente, nose advierte aquí una causalidad lógica ensentido estricto entre la acción pasiva delprotagonista de ser ayudado por los santos yla de recibir dinero por aceptar la ayuda, perosí una coherencia interna relacionada con elajuste a la condición y el poder sobrenatural
de los santos, asociado con su rol deAdyuvantes, que refuerza su carácter depersonajes potentes, detentadores de lacapacidad de crear, recompensar y curar.Dicha coherencia interna tiene que ver conla estructura compositiva flexible de la obrafolklórica, articulada a partir de lacombinación libre de núcleos sémicosheterogéneos (Mukarovsky, ibidem), queadquieren la forma de detalles tales como elde la recompensa, que ahora nos ocupa. Lapertenencia de esta unidad a un inventariopersonal de núcleos narrativos almacenadosen la memoria del narrador, actualizados enitinerarios secuenciales diferentes, se ponede manifiesto en la confrontación intertextualcon otros relatos que integran su repertorio.Podemos reconocer ciertamente la presenciade esta unidad en otros recorridos del mismonarrador, tales como “Pedro Ordimán y eldiablo”. La secuencia inicial de dicho relatoes también la del encuentro de PedroOrdimán con estos mismos tres santos –Manuel Jesús, San Vicente y San Pedro-quienes ayudan también al protagonista aatravesar un río en el medio del campo. Enla comparación intertextual, notamostambién, en ambos relatos, un predominio dela narración representada (“Manuel Jesúh…le dice: —¡Bueenah taardeh!— le dice... —¡Buenoh diíah! — le dice...—¡Buenoh díah![El narrador realiza un juego fónico decontrastes entre la velocidad de emisiónnormal y serena de Manuel Jesús, y laagitación de Pedro Ordimán, cuyo discursoes reproducido en forma más acelerada ycortante]”). Luego de este intercambio inicialde fórmulas de saludo, tiene lugar la primerasecuencia del desarrollo episódico que es, aligual que en “Los dos riñones”, el cruce delrío, en la que también el narrador recurre a

78 MARÍA INÉS PALLEIR0
un contrapunto tonal para marcar laalternancia polifónica de los distintospersonajes. Debido a su posición inicial, launidad del cruce del río sirve en “PedroOrdimán y el diablo” como marco de aperturay cierre del desarrollo episódico, retomadoen la instancia final de “restauración delorden” (Greimas, ibidem). En ella, el triunfodel protagonista, quien logra salir victoriosoen su “trato” con el diablo, está asociada conla ayuda final de los santos asegurada en lainstancia inicial del cruce del río. En “Lohdo’ riñón”, por el contrario, la secuencia delcruce del río, con sus connotacionestransicionales, adquiere el carácter de unepisodio de pasaje de una serie episódica enla que Pedro y los santos actúan como únicosprotagonistas, ambientada en el ámbito ruralde un despoblado, a la serie de “pruebas” o“trabajos” (Greimas ibidem) en la que tienenlugar las curaciones milagrosas, desarrolladasen un ámbito poblado de característicaspalaciegas. En “Pedro Ordimán y el diablo”,hay una variante en la articulación temáticay compositiva de este episodio, que consisteen la sustitución del detalle del cruce de lasaguas y las llamas de fuego por el pasaje através de unas piedras que flotan en las aguas,formando una especie de puente para permitirel paso, gracias a las “aarteh” o “podereh”sobrenaturales de los santos (“—¡Eeh!—ledicee —¿Que soh capah di hacerme pasar elrío?— le dice [Pedro a Manuel Jesús]…Yveía tirar ‘na piedr’ ahí, l’ otr’ ahií...Que s’iban ir al foondo…Eeh... loh treh teníanaarteh... muchoh podereh...Alza una piedra...tir’... ahí... qued’ encimít’, ahí...Alza ‘l otru...hac’ iguaal...l’ otro, mah’ allaá...[Dice unsanto a Pedro] -Y uhté se va agarrar de mí...yy... lah... pisa por lah piedrah yy... ‘n l’ agu’yy... lo vu’ hacer pasar...No si hundían por
el poder que tenían eelloh...”). Es decir queel agregado (Lebrave, ibidem) del detalle(Mukarovsky, ibidem) del puente secorresponde con la supresión de la referenciaa la división de las aguas y a la creación delrío de llamas de fuego, que remiten alintertexto bíblico del cruce del Mar Rojo dellibro del Éxodo. Otra variante sustitutivaconsiste en que, en “Pedro Ordimán y eldiablo”, es el mismo protagonista quiensolicita ayuda para cruzar el río, mientras que,en “Loh do’ riñón”, son los santos quienesdeben convencer a Pedro de la ausencia depeligros para el cruce, para animarlo aatravesar las aguas. En ambas versiones, sinembargo, la unidad finaliza con la acción delpaso del río del protagonista ayudado por lossantos, referida por el discurso diegético delnarrador general (“Entonceh, eh... lu ha hechopasar…[los santos, a Pedro] “Pedro Ordimány el diablo”). Mientras que las variantesrevelan el ajuste de los distintos componentesde las matrices a las diferentes realizacionesnarrativas, las regularidades ponen demanifiesto la existencia efectiva de talesmatrices, almacenadas como un inventariodisponible de elementos pretextuales en lamemoria del narrador para su actualizaciónen cotextos discursivos diferentes. Elloconfirma nuestra hipótesis acerca de lapresencia de un conjunto de matrices queconfiguran el repertorio de un narrador,sometidas a procesos de adición, supresión,sustitución y desplazamiento de detalles(Palleiro, 1994), con un trabajo deelaboración del componente retórico quelogra imprimir un sello personal a surepertorio (Dégh, ibidem). Dicho conjuntode matrices constituye su archivo de modelosnarrativos, con un principio ordenador oarkhé (Derrida, ibidem) esencialmente

79LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
flexible (Assman, ibidem) que facilita suutilización en circunstancias y recorridossecuenciales diferentes. La habilidad delnarrador reside tanto en la eficaciacombinatoria como en el poder de trans-formación, que pone en juego a la vez sucompetencia para el ordenamiento de lasmatrices en un inventario (Goody, 1983)configurador de su memoria narrativa, y sucapacidad de adecuarlas a las característicasparticulares de cada nuevo hecho de actua-ción o performance (Bauman, 1974).
La microunidad siguiente, que marca elcierre de las series episódicas inicial y detransición correspondientes al encuentro conlos santos y al cruce de los ríos, es la delpedido del burrito para transportar larecompensa, que tiene como correlato laentrega en custodia de las bolsas con plata.Este cruce adquiere el sentido del pasajeiniciático (Eliade, ibidem) de una fronteraespacial y simbólica (Hartog, 1999: 11-25)hacia el ámbito en el que tendrán lugar lostrabajos o “pruebas” (Greimas, ibidem) queintegran la serie episódica siguiente de “lascuraciones”. La construcción del personajedel “viejito…barbudo” custodio se basa sobreuna identificación metafórica de esta figuraantropomorfa con el principio divino de“Dioh” (un viejito... qu’ era... Dioh... Par’ahí, s’ h’ idu él... par’ “el barbudo...” —palabrah di aanteh—“). Se trata en efecto deuna operación metafórica de condensación(Le Guern, 1985) de las esferas semánticasde lo humano y lo divino. Tal condensaciónremite a un universo paradigmático derepresentaciones culturales característico delcontexto, cuya vigencia diacrónica estásubrayada por la reflexión metapragmática“palabrah di aanteh”. Esta reflexión, queadquiere casi el valor de un estereotipo
formulístico, pone de manifiesto lacristalización de la forma léxica “barbudo”,que funciona como elemento de anclaje deesta identificación emblemática. Cierra estasecuencia una microunidad referida por lavoz del narrador general, que alude aldepósito en custodia de las bolsas. Sudesarrollo supone un desplazamiento espacialde alejamiento y regreso desde y hacia ellugar de enunciación, marcados discursi-vamente por el empleo de deícticosadverbiales (“ahí”) y de verbos de orientacióndireccional (“H´idu”, “ha güelto”) (Kerbrat-Orecchioni, 1986) que toman como eje lascoordenadas espaciales del acto enunciativo.La presencia de este eje pone al descubiertola tensión dinámica entre el aquí y el ahoradel contexto de enunciación y la localizaciónespaciotemporal del mundo narrado, queremite a la red de desdoblamientos de loscomponentes del acto comunicativo, carac-terística de los procesos de ficcionalizacióndel discurso (Reisz de Rivarola, 1979;Palleiro, 1993).17 Tales desdoblamientostienen que ver con la génesis de un mundoposible textual a partir de mecanismos deconexión analógica con el universoreferencial del contexto.
Luego de esta unidad de transición, elnarrador intercala la macrounidad de lascuraciones milagrosas de los santos. Mientrasque la parte anterior estaba directamenterelacionada con la creación, esta lo está conla restauración del estado de salud, asociadocon la metáfora de una armonía cósmica, enel cotexto de un desarrollo secuencial anteriorrelacionado con actos cosmogónicos decreación de objetos y superación deobstáculos. Para la articulación de estaunidad, el narrador retoma el juego dedesplazamientos espaciales del cotexto

80 MARÍA INÉS PALLEIR0
precedente, subrayado por la acumulación dereferencias deícticas adverbiales y verbales(“Y ahí, y’ han seguido, loh miihmoh...”).El avance de la acción se resuelve en el cursodel diálogo, en el que sobresale el uso de unregistro informal puesto en boca depersonajes de alto rango tales como el rey,cuyo discurso se asemeja en giros yexpresiones coloquiales al de un campesinoriojano (“—¡Ahí hay un rey!— le dicen—¡Andá preguntar si hay un enfermo!— ledicen —¡No creeo!— dih’. Golpia lah manu’,y sal’ el reey...—¿Qui and’ hacieendo?—dih’. —¡Buenoh díah! Vengu a preguntaarsii... si nu hay enfeermoh porquee... porqueteng’ un compañero que sabe curar muybieen…”) Tal adecuación del discurso a lasituación enunciativa, acentuada por lamención del gesto de golpear las manos parahacerse anunciar, es un recurso de contex-tualización orientado a producir un efecto derealidad. La aparición del personaje del reymarca el inicio de la microunidad de lacuración de los santos. En ella, Manuel Jesúscura con su poder sobrenatural y con la ayudade los santos a la hija del rey enferma detuberculosis, prendiéndole fuego e insu-flándole nuevamente la vida con “tre’sopliidoh”, y Pedro actúa como testigo deesta curación milagrosa lograda por un serpotente (“Pedru ‘htaba vieendu eso’...”).Cabe señalar que, tanto en esta secuenciacomo en el resto del relato, la hija del reyaparece sólo como personaje mencionado, enun rol de Objeto pasivo de la curación(Greimas, ibidem). Desde la perspectiva delos estudios de género (Showalter, 1979;Cardigos, 1998), resulta relevante considerarla presentación del agente sanador comofigura masculina, en contraposición con elpersonaje femenino que se presenta sólo
como paciente, como signo indicial de losroles adjudicados a cada sexo. Es así comoManuel Jesús requiere la presencia de la niñatuberculosa y se encierra con ella en unapieza. Previamente, en un discurso directo,enuncia y preanuncia las distintas instanciasdel proceso curativo, que tienen que ver conel acto destructor de quemarla y reanimarlaluego, en un pasaje de la enfermedad a lasalud por medio del mismo elemento, elfuego. Es oportuno recordar la mención deeste mismo elemento en una secuenciaprecedente, en la alusión al “río de llamas defuego”, como un obstáculo a superar en eltránsito de un espacio a otro, utilizado aquícomo elemento simbólico de pasaje de unestado de enfermedad a un estado de salud(“—¡Buhcu a la chica qu’ eht’ enfeerma!—¡Ya, ‘ht’ ahí, ‘n la pieh’! —¡Htátuberculoosa!—¡Bueeno, ya se va sanar!¡Traéme ‘n ... una pieh’, un galpón graande...!¡Y mucha leeña! —le dih’...—¡Vu’ echarlellave, yoo, y a lah ochu ‘e la mañaana, la v’encontrar saniita, nomáh!”). El discursodiegético del narrador general enumeraentonces las características de la curaciónmediante una adición acumulativa de detalles(Mukarovsky, ibidem) subrayada por el usode recursos de kinésica corporal, quefunciona como una amplificatio retórica(Lausberg, 1975), (“L’ h’ echan mucha leeña,l’ ha pueht’ ‘n la punta di ahí... l’ leña, li haprendíu jueego, Manuel Jesúh... L’ ha sentáu‘ la niñ’ al láu de loh asientoh... ¿vee? [Elnarrador señala el borde de su propio asientoy el de la persona más próxima y haceademán de juntarlos, para indicar la posiciónen la que el personaje de Manuel Jesús hacolocado a la niña] Ha dáu... tre’... tre’sopliidoh… y ya entonceh, la niña... si haformáu....”). La descripción del proceso de

81LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
sanación como el acto de curar con “ tre’sopliidoh” posee un evidente valor simbólicovinculado con la creencia en el poder de ladivinidad de insuflar vida sobre las cenizas,propio del universo de representacionesculturales del narrador y su auditorio. Dichovalor simbólico está acentuado por lareferencia al número tres, asociado por unaparte con la condición trinitaria de ladivinidad de la cosmovisión católica y, porotra, con la “ley del tres” (Olrik, ibidem )característica del estilo folklórico. El poderde sanación del personaje de Manuel Jesúsestá destacado por una reiteración enfática,subrayada por el uso de un diminutivoafectivo referido al campo semántico de lacuración (“... saniita, ya no le duelía18
maáh...¡Sanita, yaa!......”). La microunidadsiguiente de la recompensa por la curaciónpresenta un paralelismo con secuenciasanteriores, tanto en la articulación compo-sitiva como en el contenido semántico. Serepite de tal modo la alusión al impedimentode los santos a recibir beneficios materiales,seguida por la delegación de la retribución aPedro, en un discurso que adquiere casi elvalor directivo de una orden (“Yy... y va, yle dice Manuel Jesúh... a Pedro: —¡Cuandocobren... cuando digan elloh qué le debéh,voh decíh: - una caa’... un carro con plaata...…voh decíle, Peedro, que nosotroh nopodimoh cobrar!”). La recompensa consiste,al igual que en un caso anterior, en “plaata”,sólo que en lugar de estar contenida en una“bolsa” como allí ocurría, lo está en un“carro”, y esta variación pone de manifiestoel procedimiento de génesis textual del relatofolklórico a partir de la transformación de“detalles” (Mukarovsky, ibidem) .
Se intercala a continuación unamicrounidad transicional referida a nuevas
curaciones de los santos, que funciona a lavez como corolario de “Las curacionesmilagrosas” y como amplificación aditiva de“La recompensa”. Tales curaciones se ajustana la articulación ternaria característica delestilo folklórico (Olrik, ibidem). La micro-unidad se caracteriza por la tendencia a lareducción sintética, que se limita a mencionarel desarrollo de las acciones de la cura y larecompensa en la voz del narrador general(“Y ahí si han idu, y han curadu ‘n treh parteh,elloh... y leh daban... uun... Leh han dad’ aloh treh carroh d’ plaata pa’ cada uuno... pa’loh treeh...”). La microunidad siguiente es ladel enfrentamiento entre Pedro y los santospor la defensa de las recompensas (“ —¡Buenu, andá dejarlo, Peedro!…—¡Pedru,paraáte!”). Esta microunidad, articulada entorno al contrapunto polifónico entre elprotagonista y los santos, tiene comocorrelato la del castigo de Pedro, que consisteen el empantanamiento del carro provocadopor Manuel Jesús, y que subraya su poder derecompensa y castigo (“Entonceh le dice aloh compañeroh, Manuel Jesúh:—¿Quierinque lu haga empantanar? —ahí dice [Risasdel auditorio] —¡Bueenu!— … Se va, Ma-nuel... Ahí nomáh, si h’ empantanáu, ‘lcaarro”). Sobresale aquí el valor performativodel discurso de Manuel Jesús, que logra elcumplimiento de la acción de empantanar elcarro mediante la sola expresión de su deseoen palabras (Austin, 1982), acorde con sucondición de personaje dotado de una palabrapotente. La microunidad de la entrega denuevas recompensas de los santos a Pedroestá seguida por la de su transporte, similaral episodio de transición ubicada en lainstancia previa a la de las curacionesmilagrosas. A las similitudes en la cons-trucción discursiva, entre las que sobresale

82 MARÍA INÉS PALLEIR0
el uso de la deixis lingüística y gestual comorecurso de conexión entre texto y contexto,se une la mención de la figura del“guardaboohqueh”. Este personaje, cuyo rolde custodio de la recompensa permiteasimilarlo a la categoría de Adyuvante(Greimas, ibidem ), guarda una notoriasemejanza con la del “viejito” de la unidadde transición anterior.19 Tales similitudesrevelan una vez más el proceso de arti-culación genética del enunciado narrativo apartir de un inventario disponible de núcleostemático-compositivos archivado en lamemoria del narrador como modelopretextual, y transformado en las distintasinstancias del recorrido narrativo paraconfigurar nuevos itinerarios y bifurcaciones.
El núcleo episódico de las curaciones delos santos tiene como correlato narrativo elde las curaciones de Pedro. Abre esta nuevaunidad una cláusula que contiene unenunciado asertivo (Austin, ibidem ), en elque Pedro enuncia su decisión de separarsede los santos para trabajar por su cuenta( “Entonceh, dice Pedru a loh compañeeroh:—¡Buenu, yo me vuá separar di uhteedeh!...vuá trabajar soolo!”). La voz del narradorgeneral alude a la capacidad de los santospara decodificar la intencionalidad implícitadel protagonista (Anscombe, 1957),relacionada con su condición de personajespotentes (“Y elloh ya le conocían l’ intenciónque tenía eél...”). Tal condición estárelacionada, dentro de la economía narrativa,con su nuevo rol de Adyuvantes (Greimas,ibidem) que los coloca en situación de ofrecersu asistencia sobrenatural. El ofrecimientode colaboración es manifestado en undiscurso directo de Manuel Jesús, que formaparte de la instancia inicial de estamacrosecuencia (“—¡Bueno!— dih’ Manuel
Jeh’ —Cuand’ te vaya mal, gritaame: —“¡Manuel Jesúh, salváme!”). Tal ofrecimientode asistencia divina confirma una vez más laasociación del estado de salud con un vínculoarmónico con una dimensión sobrenatural.La microsecuencia siguiente del ofrecimientode cura de la hija del rey, que tiene comoprotagonista a Pedro Ordimán, está marcadapor un cambio de ubicación espacial y por laaparición del nuevo personaje del rey. Lasdistintas etapas del proceso de cura presentanun paralelismo con las de las curaciones delos santos, tanto en lo que respecta alofrecimiento inicial como en lo que se refiereal pedido de los mismos instrumentos parala sanación, en las mismas condiciones (ungalpón y leña, con el plazo de un día). Estareiteración paralelística de condiciones einstrumentos genera a su vez la reiteracióndel mismo mecanismo de curación (“Li handadu... mucha leeña... y l’ ha pueht’ en lapunt’ e la leeñ’, a la chiica... Y daba tre’...sopliidoh...”), con un resultado opuesto (“S’ha quemáu, Peedro...¡Eff! [El narrador emiteun soplido]”). Tal procedimiento de simi-laridad y diferencia, ajustado al estereotipocompositivo de la ley del contraste (Olrik,ibidem), constituye un elemento estructurantedel relato, que funciona como recursomnemotécnico destinado a facilitar alnarrador la retención en la memoria de losdistintos episodios. Resulta evidente aquí elcarácter procesual del hecho curativo(Gadamer, ibidem) dado por el ajuste a unaserie de pasos. A pesar de este ajuste, gravitaaquí la dinámica metonímica de la falta,generadora del fracaso en la curación. Dichafalta está asociada con la ausencia de ayudasobrenatural que se traduce en unaimposibilidad de dominio de la tékhnecurativa, a la que sólo puede acceder el

83LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
protagonista por mediación de los santos.También aquí el narrador recurre al códigocorporal, reforzado por el uso fónico de unaaliteración cuasionomatopéyica, para imitarla acción y el sonido del soplo del prota-gonista, en un ejercicio mímico cercano a laperformance del actor teatral (Bauman,ibidem). El empleo de tales recursos produceun impacto particular sobre el auditorio, quelleva a una de las participantes a hacer refe-rencia a la misma acción representada delsoplido (“Roxana —Soploó...”), que apuntaa destacar en este caso la intervenciónpersonal del sanador en el proceso de la cura.Por medio de un contrapunto de tiemposverbales reforzado por la reiteración y poruna alternancia entre discurso directo ydiscurso indirecto, el narrador pone de relievela ineficacia de la curación de Pedro, en unparalelismo antitético con la eficiencia de lacuración de los santos (“Y no se formaaba,la chiica... Le daba do’ soplidu’ asií…[Elnarrador realiza primero el gesto de soplar, yluego sopla velozmente dos veces]—¡No siha formáu, la reputa que la parió!— decíaPeedru. [Risas del auditorio]… No seformaba. Le daba do’ sopliidoh...[El narradordirige una mirada cómplice al auditorio,luego ríe y realiza inmediatamente el gestode soplar] —¡’Ta que la reparió!—. No seformaaba. [Más risas del auditorio]”). Hayaquí un juego metonímico de fragmentacióny disgregación en partes, que forma parte dela ya mencionada lógica sinecdótica asociadacon el proceso desintegrativo de la enfer-medad (Briggs, ibidem). Tal proceso sevincula a su vez con el estado de desordenintroducido por las transgresiones de Pedroa las directivas de los santos, relacionado conun desequilibrio cosmogónico. Es así comola ineficacia de la curación está relacionada
con la ausencia de un poder sobrenatural quevalide la práctica de la sanación. El procesorepite ciertamente los pasos de una secuenciaanterior, que consisten en la reducción acenizas por medio del fuego y en la acciónde insuflar aire a través de “soplidos”. El airey el fuego adquieren, del mismo modo queen una unidad anterior, el valor de elementosde sanación, con una carga metafóricaasociada con el génesis bíblico, y con elmitema del morir-renacer.20 La ausencia delpoder sanador actúa en la economía narrativacomo resorte generador de una microunidadcorrelativa, la de la curación asistida por elpoder de los santos. Dicha microunidad estáprecedida por la de los preparativos para lamuerte de Pedro, en castigo por su impericiacurativa (“Y ya ‘htaban golpiando lapueerta... Ya ‘bían hech’ unoh montoneh deleeña... uun... unoh planeh que tenían ahí,pa’ que lo quemen a Pedru, ahií...Una fogat’,han hechu ahí.../Y ya lee... y ya le faltabapoquiito…”). Este castigo de la muerte porfuego21 guarda una relación analógica con elprocedimiento de curación de la niña, queconsistía también en la reducción a cenizasprevia a la sanación. Es así como la pena seadecua al principio de lo semejante, querecurre al mismo elemento de la cura para elcastigo.22 La preparación para el castigogenera, como ya dijimos, el pedido de ayudaa los santos, que forma parte del bloquetextual de “los dos riñones del cordero”.Dicho bloque constituye un segmentoepisódico de transición, unido por unarelación de causa-efecto a la microunidad delas curaciones (“Y llaman, ahií... y ha gritáu,Manuel Jesúh: —¡Peedru!— le dice. —¿Qu’eh lo que queríh, mierda?— grita eél...[Risasdel auditorio]...enojaadu... —¿Cuántoh riñónha tenidu ‘l corderiito?—¡Doh, hermaano, ha

84 MARÍA INÉS PALLEIR0
teníu! [Risas prolongadas del auditorio]… —¡Peedro! —dice— ¡No teníh que deciir!…¡No digáh malah palaabrah!—¡Cierto eh!Eeh... ¡Manuel Jesúh! ¿Qu’ eh lo qu’ era ehtode cur’? ¿Qui ha síu d’ quierir curar comocurabah vooh?”). La unidad está articuladaalrededor de un juego metonímico que giraen torno a la completud y la falta (Le Guern,ibidem ). Este juego incide tanto en el planode la articulación compositiva como en el dela elaboración retórica. Es así como el diálogotiene como tópico principal el tópico de losdos riñones del cordero, que remite a unainstancia inicial del recorrido narrativo yfunciona como marco textual de apertura ycierre de la secuencialidad episódica. Endicha instancia inicial, este tópico estabaasociado a la prohibición de decir mentiras,establecida como condición para la salida enbusca de trabajo con los santos. El motivode la salida23 es en efecto uno de los núcleosbásicos del entramado secuencial del relato,que proporciona al narrador un instrumentopara la combinación de unidades alrededorde un eje flexible.24 Al mismo tiempo, en elnivel de las representaciones discursivas, eltópico de los dos riñones alude al problemade la ausencia de completud, asociado conla ruptura de un equilibrio inicial por mediode la falta de un elemento cuya sustracciónel protagonista ha tratado de encubrir pormedio del engaño. La falta de este elementoestá vinculada de este modo, según ya hemosdicho, con el faltar a la verdad y con la faltade ayuda de los santos en la microunidad dela curación de Pedro, de acuerdo con unasuerte de dinámica sinecdótica entre el todoy la parte. Es así como la ausencia de unaparte del cordero introduce un elemento detensión en el desarrollo episódico, que seresuelve sólo con la confesión de la mentira
que restituye el orden o armonía (Greimas,ibidem). Sobresale en el texto la modalidadinterjectiva del insulto, casi con el valor deun vocativo de interpelación al interlocutor(“¿Qu’ eh lo que queríh,25 mieerda?”), queintroduce una ruptura del protocolo dedistancia locutiva propio de la cortesíacomunicativa. Tal ruptura produce un efectocómico, documentado en el registro derecepción en nota intercalada (“[Risas delauditorio] y [Risas prolongadas delauditorio]”). Contribuye también a esteefecto la excesiva familiaridad del prota-gonista hacia los santos, a quienes se dirigemediante el vocativo “hermano”, que es unaforma usual de tratamiento entre pares en elespañol de las comunidades rurales de LaRioja. Todos estos aspectos de la articulaciónde este bloque textual están relacionados,como hemos dicho, con el dominio del decir,que gravita en el desarrollo de la acciónnarrativa, correspondiente al dominio delhacer. Tal predominio tiene que ver en estecaso con el uso del diálogo, que es un recursoen común con el discurso teatral, comotambién lo es la intercalación de ciertascláusulas que guardan una estrecha similitudcon las acotaciones escénicas. Un ejemplode estas cláusulas es una aclaraciónintercalada al final de la microunidad de lacuración ineficaz de Pedro, que sirve comonexo de cohesión con el bloque de la curacióneficaz asistida por los santos (“Y ManuelJesúh ehtab’ en el techo, vieéndolo”). Lasimilitud con la acotación escénica se vinculaen este caso con la descripción de la posiciónde un personaje que no interviene en eldiálogo pero que participa de modo pasivode la acción representada. Tal participación,vinculada con la observación atenta de losmovimientos de Pedro en su intento fallido

85LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
de curación de “la chiica”, generará laintervención posterior de este personajedivino como Adyuvante en el proceso desanación definitiva. La restitución de la saludestá relacionada a su vez con la recom-posición de la entidad corpórea de “la chica”,afectada también, de acuerdo con estadinámica metonímica, por una reducciónfragmentaria de su cuerpo a cenizas en unacuración fallida, sin posibilidad de recu-peración de su forma inicial por la ausenciade auxilio divino, en un juego de asociaciónmetafórica del estado de salud con elequilibrio holístico de lo humano con unprincipio divino potente, generador yrestaurador de vida. Desde la perspectiva dela psicocrítica, dicha dinámica metonímicatiene que ver con procesos de desplazamientosignificante, que constituye una huelladiscursiva del “deseo de lo que falta”,asociado con la castración y la pulsión demuerte (Le Galliot, ibidem). Esta lógicasinecdótica, que funciona como eje genéticode la totalidad del relato, se advierte conespecial nitidez en este bloque de texto, enel cual el contrapunto dialógico gira en tornoal problema de los dos riñones y de laprohibición de decir mentiras y proferirinsultos. Es así como Manuel Jesús interrogadirectamente a Pedro, y este responde conun insulto que quiebra el nivel de cortesíacomunicativa del coloquio (Brown yLevinson, 1978) que lleva a su interlocutor areconvenirlo y a recordarle la prohibición deinsultar. Este tramo narrativo se sitúa de talmodo en el nivel del decir, que funciona comoun aspecto determinante del curso de lasacciones. Es así como la recuperación de lasalud, presentada en el relato como unproceso de restauración totalizante, incluyea la vez un estado de equilibrio con un orden
ético y un ajuste a reglas del “buen gusto”(Douglas, ibidem) lingüístico. Ciertamente,la confesión de la verdad de Pedro y sucompromiso de no proferir insultos le permiteobtener la ayuda de Manuel Jesús para lograruna curación de “la chica” en la microunidadsiguiente de la curación eficaz lograda conel auxilio de los santos. Esta nueva micro-unidad funciona como correlato antitético dela curación ineficaz de Pedro por sus propiosmedios. El auxilio en la curación está unidoaquí por una relación causal al pedido deayuda de Pedro, quien mantiene su rolprotagónico (“—¡Vení, salvaame, ManuelJesuúh! ¡Ya mee...m’ van a matar! Si ha bajáu‘l otru.. y ha dau tre’ sopliidoh... Si ha formaula niña, saniita... ”). En efecto, Manuel Jesúsinterviene en la curación sólo a instanciassuyas, en un rol de Adyuvante (Greimas,ibidem) cuya acción aparece como elresultado de una solicitud en la quepredomina el tono conmisivo de persuasión(Austin, ibidem). Es así como Pedro utilizala referencia al peligro de muerte comoelemento argumentativo para convencer aManuel Jesús de prestarle su auxilio. Esteaccede inmediatamente al pedido, cuyaformulación había sido ya presupuesta deantemano por Manuel Jesús en lamicrounidad de las curaciones.26 Tanto en elproceso compositivo como en el de laarticulación retórica, resulta evidente lacontraposición con respecto a la microunidadde la curación fallida. Dicha contraposiciónestá focalizada en el proceso de curación, enel cual el sintagma “…’l otru.. y ha dau tre’sopliidoh...Si ha formáu la niña, saniita” dela unidad de la curación asistida contrastavivamente con el “No se formaba. Le dabado’ sopliidoh...—¡’Ta que la reparió!—.Nose formaaba…” de la unidad de la curación

86 MARÍA INÉS PALLEIR0
ineficaz. El contraste, articulado en el niveldel discurso a través de la oposición entrenegación y afirmación de la misma acciónde “formarse”, está subrayado por el juegoretórico de alternancia de tiempos verbalesque enfrenta el carácter durativo de la acciónde “no formarse”, enfatizada por lareiteración del pretérito imperfecto (“No seformaba… No se formaaba…”) propio delsegundo plano narrativo (Weinrich, ibidem),con la inmediatez de la acción de “formarse”referida en pretérito perfecto compuesto (“Siha formáu”). En el nivel léxico, la antítesisestá destacada por el uso del insulto, en elcaso de la curación ineficaz, que pone demanifiesto la exaltación emotiva delpersonaje, en un vivo contraste con elsubjetivema evaluativo “saniita”, reforzadopor el alargamiento vocálico, que expresa lasatisfacción por el éxito de la curaciónasistida. Otro aspecto de esta contraposición,ya mencionado, se relaciona con la esferasemántica, y corresponde a un detallecuantitativo del proceso ritual de curación,referido al detalle (Mukarovsky, ibidem) dela cantidad de soplidos para lograr la cura.La sanación se efectiviza ciertamente en lamicrounidad en una relación causal, comoconsecuencia de la emisión de tres soplidosde Manuel Jesús, mientras que en la curaciónfallida de Pedro la cantidad de soplidos erade dos. El ajuste a la “ley del tres” (Olrik,ibidem ) del estilo folklórico coincide con elde los tres santos y con el de la concepcióncatólica del Dios Uno y Trino y con el valorsimbólico de este número en otros esquemascosmovisionales.27 El ajuste a patronesestereotipados de organización narrativa estáunido, según vimos, a una elaboracióndiscursiva propia del narrador, quien lograimprimir el sello de su estilo personal a la
matriz almacenada en su memoria en lasituación sincrónica de una nuevaperformance. El cierre de esta microunidadcorresponde a la despedida de Manuel Jesús,quien comunica a Pedro su intención deocultarse de la vista del rey (“—¡Bueno, yote vuá ehperar afueera! —le dice —¡Adioóh!¡Que no me vea ‘l reey! —dice — ¡Quenoo...! “). Tal intención se vincula, en laeconomía narrativa, con el otorgamiento dela recompensa a Pedro Ordimán por el éxitoen una curación cuyo origen encubierto tieneque ver con el auxilio sobrenatural de los tressantos. Este aspecto de la organizacióntemática y compositiva del relato puederelacionarse con la creencia en el vínculo dela facultad de sanación con un poder otorgadopor la divinidad, cuyo origen se mantiene ensecreto y se transmite mediante pasos ritualesde iniciación, análogos a las distintas fasesdel proceso curativo observadas aquí por lostres santos. Tal representación de la saludcomo “estado oculto” guarda una estrechaanalogía con las ya mencionadas obser-vaciones de Gadamer (ibidem) acerca de suvinculación holística con ciclos vitales ycósmicos.
La unidad final de la recompensa y ladespedida, que supone una restauración finaldel orden asociado con el estado derecuperación de la salud, está compuesta pordistintas microunidades. La primera co-rresponde a la verificación del resultadoexitoso del proceso de curación, que seproduce a través del intercambio dialógicoentre los personajes del rey, Pedro Ordimány “la chica” (“Golpió ‘n la puerta, y entró ‘lreey. —¿Ha quedáu san’, la niiña? —¡Sií!¡Preguntelén si le dueli aalgo! — ¿ A uht’ ledueli aalg’?… —¡Noo! —dice— ¡Hi quedáusaniita!/ Y ahí si ha salváu, Peedro”). Cabe

87LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
señalar que esta es la única intervención deeste personaje femenino, en un rol pasivo quese limita a confirmar el éxito de la acciónejercida sobre ella por el protagonista, en unenunciado asertivo . Desde la perspectiva delos estudios de género (Cixous, 1979) dichapasividad se corresponde con una oposiciónjerárquica hombre/mujer relacionada con ellogocentrismo, que encuentra en el relatofolklórico un vehículo de expresión espon-tánea de los roles y del status de la mujer enel grupo que lo produce y recibe (Cardigos,ibidem). Ciertamente, como ya anticipamos,hay en el relato un predominio de voces yroles masculinos en el desarrollo de la acción,y una única intervención femenina orientadaa corroborar el éxito del acto de curar, llevadoa cabo por el protagonista. En una lecturadeconstructiva, un recorrido alternativo delrelato podría relacionarse precisamente conel cambio de perspectiva que asigne alpersonaje femenino un papel protagónico enel proceso de su propia curación. El cierrede este bloque textual subraya, en la voz delnarrador general, el efecto positivo de la curaexitosa sobre la salvación de la vida delprotagonista28 (“Y ahí si ha salváu, Peedro”).La microunidad siguiente es la de la entregade la recompensa del rey a Pedro (“—¿Cuánto le debo? /—¡Un carro de plat’!/ Y lihan dadu. [Risas del auditorio] Y diai... sih’ juntáu con loh otru’ y li han regaladu...treh carroh maáh... con plaata...”). Talrecompensa, ofrecida como pago por eltrabajo de sanación, es entregada por el reyde acuerdo con la solicitud del protagonista,quien a su vez cumple con las instruccionesrecibidas de Manuel Jesús. Queda esta-blecido en el relato el derecho a larecompensa remunerada por el ejercicio delarte de curar en el orden del mundo posible
del relato.29 A la recompensa por el trabajodel protagonista se agrega aquí, en unaamplificación hiperbólica, un aumento de larecompensa en “treh carroh maáh… conplaata…”, entregado a Pedro Ordimán comoun regalo, vinculado con la condiciónprovidente de los santos. Esta hipérbole tieneun efecto cómico, que provoca la hilaridaddel auditorio, documentada en una nota(“[Risas del auditorio]”, “[Más risas delauditorio]”). En el logro de tal modalidad derecepción, el narrador demuestra una vez mássu eficacia en la construcción de un discursoaceptable (Bourdieu, 1977 y 1985).
La microunidad que funciona como coda(Labov y Waletzky, ibidem ) es la de laseparación entre Pedro y los santos. Resultainteresante la construcción discursiva de estacláusula final, en la que el narrador incluyeuna referencia deíctica al movimiento espa-cial del protagonista hacia “las casas”. Talreferencia establece un vínculo indicial conel contexto, ya que alude al conjunto deconstrucciones que constituye el áreahabitacional de una finca en zonas agrariasriojanas. El movimiento direccional estámarcado por una forma conjugada del verbo“ir”, que da lugar a un juego antitético con elverbo “venir” que forma parte de la fórmulade cierre (“ Lu han mandáu pa’ lah casahque vaaya.. Y diai, yo mi he veníu par’ acá”)Esta fórmula, que constituye un estereotipoformulístico del relato folklórico, incluye unamarca adverbial de referencia deíctica(“acá”). Como ya vimos en un trabajoanterior, tal referencia, conectada direc-tamente con el ámbito espacial de enun-ciación, introduce un desdoblamiento entretexto y contexto que forma parte de la red dedesdoblamientos del discurso ficcional(Palleiro, 1993).30 También el uso del

88 MARÍA INÉS PALLEIR0
pronombre “yo” presente en esta fórmulaintroduce una duplicación entre el enunciadorsituado en el “aquí” y el “ahora” de lasituación contextual de enunciación y elsujeto productor de un mundo posible deficción.31 Tal juego de duplicaciones estáreforzado, en este caso, por la intervenciónpolifónica de distintos miembros delauditorio, quienes repiten el segmento finalde esta fórmula y confirman de este modo supertenencia al stock de saberes narrativos delgrupo. Al mismo tiempo, esta intervencióncooperativa pone de manifiesto el carácterreversible del hecho comunicativo folklórico,de acuerdo con el cual los receptores fun-cionan a la vez como fuente de convalidacióntestimonial del emisor como portavoz grupal.La fórmula delimita el espacio textualizadodel relato, regido por una red secundaria derelaciones autorreferenciales (Reisz, ibidem)que lo distinguen del sistema enunciativoprimario del coloquio (Mignolo, 1981). Taldelimitación está reforzada por la alusiónfinal a la situación de andar “sin trabaajo”,que retoma la de la cláusula inicial y le otorgade este modo un valor modelizante deenmarcado textual (Lotman, ibidem ). Estamodalidad de cierre refuerza en el nivel deldiscurso el efecto final de asociación de larecuperación de la salud con la restituciónde la armonía narrativa.
Consideraciones finales
En este trabajo, hemos abordado laconstrucción discursiva de la salud y laenfermedad en un relato perteneciente alrepertorio de un narrador folklórico, con unenfoque metodológico basado sobre elanálisis micro de su desarrollo secuencial.
Este análisis nos ha permitido observar unaelaboración retórica de la enfermedad a partirde una lógica sinecdótica de contraposiciónentre el todo y la parte. Vinculamos dichalógica con la construcción de la enfermedadcomo un desorden, asociado con un procesometonímico de fragmentación dispersiva yde falta que remite a la quiebra de unequilibrio cósmico, que tiene como correlatola construcción retórica de la salud comorepresentación metafórica de este equilibrio.El proceso de curación está relacionado conla restauración de un orden creador, queconsiste en una actividad de producción cuyagénesis se relaciona con la instauraciónholística de un orden cosmogónico. La figuradel sanador, corporizada aquí en el personajefolklórico de Pedro Ordimán, está presentadaa partir de su conexión con un principiocreador de orden divino del que proviene sufacultad de curar, relacionada además con sucapacidad de prosecución de una secuenciade pasos rituales. El don de restituir la saludle es otorgado por los santos en el contextode la observancia de ciertas reglas relacio-nadas con un estado de armonía impuesto porellos en una instancia inicial. Sólo a partirde su acatamiento puede Pedro asumir un rolprotagónico como sanador y restablecer lasalud de la hija del rey, en una asociaciónmetafórica de la salud con el orden social -personificado en la figura del rey- y con laarmonía cósmica. En este rol, el protagonistamantiene sin embargo una posición demediador o intermediario con respecto a ladivinidad, que le otorga o restringe su poderde curación, en un juego metonímico entrela completud y la falta, plasmado en unadinámica sinecdótica entre el todo y la parte.Las representaciones sobre la salud yenfermedad están vinculadas a la vez con el

89LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
universo de creencias del contexto y con el“buen gusto” que debe ser observado tantoen el uso del lenguaje, tal como se manifiestaen la prohibición de decir malas palabrascomo en el ajuste a normas éticas relacio-nadas con la verdad. El decir la verdad conlas palabras apropiadas permite al pro-tagonista restaurar la desintegraciónmetonímica de la princesa, en estrechacorrespondencia con la referencia a laausencia de uno de los dos riñones delcordero en el discurso encubridor de Pedro.La aclaración del engaño y la observanciade normas de corrección lingüística estáunida así, mediante la lógica sinecdótica dela causalidad narrativa, con la restauracióndel orden totalizador de la salud. La etiologíade la salud está presentada de este modo conun “estado oculto” de un orden cosmogónicoregido tanto por un principio divino dearmonía como por un principio lingüísticode corrección, en correspondencia con elestilo de pensar propio del “buen gusto” delcontexto.
El estudio intratextual de las unidadessecuenciales en un nivel micro estuvoacompañado por la confrontación intertextualcon otros segmentos del repertorio del mismonarrador. Ello nos permitió identificarregularidades y diferencias, y lograr de estemodo una aproximación a los procesoscognitivos de génesis de itinerarios múltiplesa partir de un inventario de modelostemáticos, compositivos y estilísticos deorganización narrativa almacenados en sumemoria, actualizado en un nuevo contextode actuación o performance. Advertimos deeste modo similitudes en la articulación debloques textuales diferentes de un mismo yde otros relatos, que revelan la presencia deun patrón narrativo común. Pudimos
reconocer al mismo tiempo la marca de unaimpronta personal en la organización deldiscurso, reveladora de un estilo propioreconocible en sus distintas realizacionesnarrativas.
Observamos también la gravitación delentorno situacional y del contexto culturalen la articulación del mensaje. Destacamosde tal modo la presencia de una red deconexiones analógicas entre texto y contexto,establecidas mediante el código lingüísticoy a través de recursos de proxémica y kinésicacorporal, como uno de los ejes genéticos delenunciado. El uso de este y de otros recursosdio lugar a una dramatización escénica delconflicto narrativo, propia del juego teatral.Por otra parte, el empleo de estrategiasargumentativas, junto con la intercalación desegmentos relacionados con la interaccióncoloquial primaria entre los distintosparticipantes y con el agregado de cláusulasaclaratorias propias del discurso didáctico,nos permitió advertir una brecha intertextual(Bauman y Briggs, ibidem) con respecto alcanon genérico del discurso narrativo,revelador del carácter de mixto textual delrelato folklórico, señalado ya en otrostrabajos (Palleiro, 1990 a y b). Nuestroanálisis nos permitió advertir en efecto unentramado semiótico de recursos lingüísticos,mímicos y gestuales que puso de relieve laopacidad de los códigos en el pasaje delhecho vivo de narración oral a sutextualización discursiva de la oralidad a laescritura. Notamos asimismo la eficacia delprincipio narrativo como modelo cognitivoeficaz para la organización del universo derepresen-taciones culturales de un grupo enel discurso de un narrador individual.
Todos estos aspectos constituyen el primereslabón de una propuesta de aproximación

90 MARÍA INÉS PALLEIR0
al estudio del repertorio de un narradorfolklórico para el estudio de la dinámicagenética entre el ajuste a matrices generalesde organización textual y discursivapertenecientes al archivo de la memorianarrativa del grupo, y su transformación conla impronta de un estilo personal en losdistintos hechos de actuación. Comprobamostambién la productividad de un acercamientoa un repertorio a partir de un segmentopuntual, en el que privilegiamos como víade acceso la construcción discursiva de lasalud y la enfermedad. Consideramos esteaspecto como un elemento de importanciadecisiva en la construcción de la memoriasocial, relacionado con procesos deconfiguración identitaria que encuentran enel relato folklórico un vehículo de expresiónpor excelencia.
Apéndice:“Los dos riñones y los tres santos”
Participante masculino —Va quedar mejorque Pedr’ Urdimán, el luuneh...
[El participante hace alusión a lavestimenta del narrador, a quien una de lasmujeres del grupo le ha entregado una camisablanca, recién planchada, para que se laponga el lunes siguiente para ir a trabajar].
[Risas del grupo].Participante femenina—¡Claaro!María Inés Palleiro —¡Ootro!José Nicasio Corso —Bueno... Eht’ eh
así... ¿Cómu er’ ehto?... Ya me vua ‘cordar...¿Cómu era ehto?... Cuando lu han llevau alcampu, a Peedro…
Marta Torres —A ver... ¿Cómu era ehto?...A ver….
Lu han llévau, a Peedro... Andab...
José Nicasio Corso—Ehtab’ en un‘ehquina, Peedru... Andaba sin trabajo... sintrabaajo...
Va Jesúh... Manuel...qu´ era Dioh, SanVicente... y San Pedru...
Y ‘htaba Pedru, en un ehquina... ehtabaparáu...
Participante femenina —¡Aah!...J.N.C. —Y va, y lu hablan. —¿Qui andan haciendo, muchaachoh? —
le dice Pedru... —¡Buhcando trabaajo! —le dice... Pee...
le dicen looh... eeh... elloh...—¡Yo ‘htab’ andando, buhcando trabaajo!
—le dice Pedro... —¿Y puedu ir conuhtedeh?
—¡Y sií, podéh ir! —le dice Manuel Jesúh- sii… habláh la verdá... si habláh la verdáyy... y nu habláh malah palabrah —dice –.
Porque noo... porque no podían hablarmalah palabrah, le dice, porqu’ ellu’ eransaantoh... y él no sabía qu’ eran santoh...
[Voces de los niños, que juegan conutensilios de cocina mientras escuchan elrelato].
—Dame [un cucharón].—¡Yo! [contesta el otro, alcanzándoselo].Voz de una niña —¡Acá hay otro! [cubo
de plástico, con el que está jugando].J. N.C. -Y lo llevan, a Peedro.Entonceh, lo llevan por ‘l campo, nomáh...—¡Uy!- dice... —¿Qué habr’ allá? Ehtee...
¿habrá trabajo, ‘n el campo?—¡Uy, aquí eh ande hay mucho trabaajo!...Otro participante —¿Y qué vamu’ a comer
dehpuéh, todoh?[El participante se refiere al ámbito rural
del contexto en el que se encuentran elnarrador y su auditorio].
J.N.C. [Ríe] — ¡No, ahí ‘htán cenaand’
91LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
mujeres que, mientras preparan la cena en elinterior de una vivienda rural con la puertaabierta, mastican un pedazo de pan].
[Risas de todos].Y ya lu han lleváu...Ya eran lah doce, y Pedru tení’ haambre...—¡Eh! —dice Pedro...Que le habían dicho que no diga malah
palabrah... y él deciá malah palaabrah...Dice —¡Tengo mucha ser! —dih’.—¡Mirá! —¡’N ese quebracho, ‘htá un
cantarito... con agua![El narrador señala con su índice hacia un
árbol, situado a una distancia mediana dellugar de narración].
Se va, Peedro...Nu habiá naada...—¡Nu hay nad’! —aúlla.—¡Vení! —dicee... Manuel Jesúh —¿Y
eso?[El narrador señala nuevamente en
dirección al árbol].—¡Y si recién he veníu, y nu habiá
naada...!—¡Tomá agua di ahí!—¿Y quién ha déjau eehto?—¡El dueño del campo! —dice. El querí’
ehtar... como... com’ lu ha dejáu él... y vamáh allá... buenu... por ‘l campo, nomáh...
Ya tení’ haambre...—¡Eeh...! —dice— ¡Mirá, ahí hay uno...
un’ corderito! ¡Vení, pa’ que lo carniéh! —le dih’... Manuel Jesúh... uuno... unu ‘e lohtre’ saantoh...
—¿Y con qué lo voy carniar, con lohdieenteh?— le dice Pedro.
[Risas del auditorio].—¡Noo! —dice— ¡Ahí ‘n la cocin’, ahí
hay un puñal!—¿Adónd’ eh la cocin’? ¡Vam’![El narrador señala con el índice en
dirección a la cocina de la casa, cercana allugar de narración].
—¡Eh, no hay nad’ ahí!—¡Bueh, vení ver! — que díh— ¿Y ehto,
qu’ eh?—¡Y recién h’ veníu, y no había naada!
Qu’ he veníu a buhcar, ac’!—¡Aquí ‘htá un puñal! ¡Carniál’ —dih—
el corderu... yy... lo carniáh yy... lu asáh y locomíh! Nohtroh vamu´ a dar una güelta por‘l campo, y ya vamoh a volver.
Y s’ ponen por ahí, eelloh... cerquiita. Hancomíu milaneesah, han tomáu viino...
Que tenían una cocin’ apart´... eelloh...Marta Torres (en voz muy baja) —Aparte,
que tenían... aparte... Aquí también ponenaparte [Sonríe, y señala la misma cocinacercana que antes había señalado el narrador].
J. N. C. —Ahí cerquiita... como cerca dela casa...
[El narrador señala nuevamente la cocina].No lo dejaban ver, eeso...Y Pedru ‘htaba carniando ‘l corderito...Ya lu ha carniáu, dice.¡Ah! Y le dice ‘n tanto... anteh que güelvan
eelloh... que l’... que le dejen loh doh riñón’...a Peedro... Que l´ dejen loh doh riñón’...
Pedru lu ha carniáu... —¡Aay! —dice— ¡’Htán lindoh, loh
riñón’! ¡Vuá comer uuno... yy mi vuá guardaruno.. Y, cuando vengan y me digan loh otro’señor, le vuá decir qui uno, nomáh, han teníu!
Ya ‘htado mintieendo.[Conversaciones superpuestas, en voz
baja].Participante masculino —¡Don Bruno!Otro participante masculino —¡Oopa! ¿Y
don Ramón?J. N. C. —¿Qué dice?Don Bruno [que mira hacia el lugar de
narración, en busca de alguien] —¡Oh! ¡Aquí

92 MARÍA INÉS PALLEIR0
‘htá, señora! [Señala a un miembro delauditorio].
Marta Torres [a don Bruno] —¡Ehperi!¡Acá htá!
J. N. C. — Yy... y han venidu elloh diallá...
[El narrador señala con su dedo índicehacia una dirección imaginaria, que coincidecon la ubicación de la cocina del lugar denarración].
Han dejau ‘na media resita, fiin’ así... [Elnarrador separa un poco ambas manos,dejando una pequeña distancia entre ellas,para indicar el tamaño aproximado de lares]... ¡una pierniita!
Dicee —¡Aquí ‘htá ‘l asadu éhte para quecoman uhted’ d’ ehta media reh!
—¡No, si nohtro’ ya hemoh comidu!—¿Y loh riñón, Pedru?—¡Aquí ‘htá!—. [El narrador realiza con
su mano derecha el ademán de entregar unobjeto a otra persona].
Le da uno.—¿Y el otro?—¡Si uno, nom’, ha teníu!—¡Noo! —dice — Eeh... ¡El corderito
tiene doh riñón’ ¡Nohtroh también tenimuhdoh riñón!
Y ha negáu Pedro que —¡Noo!¡ Qui unonom’, ha teníu!
¡Si al otro lu ha comidu!...Buenu.—¡Buenu! ¡Coméloh voh!— dice. Dice —
¡Toodo, comélo, y ya vamoh a partir! ¡Sevamu’ a ir leejoh!
[Se oye el cacareo de las gallinas queobliga al narrador a alzar el tono de voz].
Y se van ¡leejoh!... [El narrador extiendesu brazo y señala con el índice derecho lalínea del horizonte].
Ya ‘htaba por entrar ‘l sool...
—¡Ya s’ entráu ‘l sol!— dice.—¡’Htá muy friíu! ¡Eh, muchachoh! —
dice—. ¡’Htá muy friío! ¡ Hace mucho friío![La hora de la tarde en la que transcurre la
narración corresponde a la entrada del sol yel descenso de la temperatura, hecho que elauditorio advierte haciendo gestos yademanes de frío y frotándose la piel con lasmanos. Estos gestos y ademanes del auditoriocoinciden con el ademán del narrador deextender su brazo para señalar el horizonte,con el objeto de indicar por analogía laubicación espacial y temporal de acciones delmundo narrado].
—¿Y en qué van a dormir?—.—¡Nohtroh vamu a dormir en un colchón!—¡Yo no loh veo, loh colchoneh!— dicee
— ¡Yaa...! Manuel Jesúh h’ hechu así con la
maanu… [El narrador extiende su brazo y su mano
hacia arriba, con la palma hacia abajo y losdedos abiertos, y luego la hace descenderlentamente un poco y la mueve a izquierda yderecha, para imitar el movimiento de lamano de Manuel Jesús].
Asií... h’ hechu así con la manu... h’ hechuasí con la maanu [El narrador repite dos vecesel mismo ademán].
Marta Torres —¡Tengo la manu hech’ unhielo!
[La participante extiende también su manoy se la toca, para comprobar el descenso dela temperatura].
La maano... [Imita el ademán del narradory ríe] ¡Un hielo, hecha la mano!
M. I. P. [Toca levemente la mano de MartaTorres] —¡E’ cieerto!
J. N. C.— Yy... y apareci unaa... unacama... colchooneh... yy... y si han acohtáu,eelloh...

93LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
Marta Torres—Yy… un... guielu...J. N. C.—Qui ha quedau ahi paráu,
Peedro...—¿Y en qué voy a dormir yo?—¡Bueh! ¡Al láu de loh pieh tuyu’ hay
doh coolchah!— le dicen —¡Hay dohcoolchah!... ¡Poné un’ abaju, y l’ otr’encima... y l’ otra, que tapi aquí... biencalientito!
[El narrador se toca el pecho, para señalarel lugar donde los santos indican a Pedro quese debe tapar].
[Una de las participantes del coloquio quese había ausentado para entrar en la cocina,se acerca nuevamente hacia el espacio abiertodonde se desarrolla la narración, y ofrece alnarrador mate y tortilla. Al hacerlo, espantaunas gallinas que comienzan a cacarear yreprende a su hija Roxana —también parti-cipante del auditorio— para que se aleje dela puerta y la deje pasar].
Participante femenina —¡Ay! ¡Roxana!¡Corréti de ahí! ¡No cierreh la puert’ ahí!
[Esta se corre y empuja violentamente asu hermana, quien le devuelve el empujón yla reprende, para conservar su lugar].
J. N. C. —Y ha puehtu ahí, ha puehtuabaju... y con l’ otra si ha tapáu...
[Una de las mujeres ofrece tortillas y mateal narrador, quien toma mate y come mientrasnarra].
Y comu a lah cuatro de la mañana, si hadehpertadu Manuel Jesúh, San Pedru yy... ySan Vicente... de nooche... y han hechuaparecer doh bolsah con plata... dooh... Qu’eran de papel... doh bolsah paradiitah... y otramáh... lleenah de plata...
—Cuando pregunte quién ha traídu esahbolsah, Pedro, vamoh decir qui ha venid’ unarriero... con suh burroh con cargah deplaata... y que si han cansáu, loh burrítoh, y
han pedíu permiiso... Qui ha dejau lah dohbolsah aquí... Quee... mañaana, se va venir allevarlo... la plaata.
—¡Chuy, chuy! [La madre de Roxanaespanta a las gallinas con su mano derecha].
J. N. C. —Bueh... Lu han dejáu ‘n elsuelu... y han comiidu... milanesah... y hantomáu viino...
Y recién... dehp’... ehtee... San Vicente...lu ha tocáu ‘n l’ ehpald’ así con el piee...
[El narrador pega pequeñas patadas alsuelo, para imitar el movimiento de unpersonaje que despierta a otro, pateándolo].
—¡Dal’, Peedru!—[El narrador alza su tono de voz, para
reproducir la entonación del grito emitido porel personaje para despertar a Pedro].
Y si ha dehpertaadu.Si h’ sentau ‘n la caama yy... lo primerito
qui ha vihtu Pedru: lah doh bolsah conplaata...
—¿Y éso, che, qu’ eh lo qu’ eh?—¡Doh bolsah con plaata!—¿Y de dónde han salíu?—¿Nu ha’ sentidu ‘l arrieru qui ha venidu
anooche quee... traía si... burrítoh... cargadohcon plaata... con bolsah de plaata... que lu hacansad’ el burriito... se li ha cansau elburriito... y ha pediu permiso pa’ que dejelah doh bolsah de plaata...
—Ay, dice Pedro: —¡Dioh quiera que noveng’... así... loh arrieroh —dice—... a llevarla plaata... pa’ llevarla... llevar la plaata... —dice Pedru...
Ehtaba clareaando: —¡Dioh quieera! Y —¡Dioh quieera! —Y no sabía qu’ es’ eraManuel Jesúh, qu’ era Dioh... Eran tre’saantoh... yy...
[Marta Torres, a Roxana, que comienza amoverse asustada, porque se le aproximanlas gallinas, en voz baja:]

94 MARÍA INÉS PALLEIR0
—¡Tranquila!Yy... —Bueno— dice Manuel Jesúh. —
Me voy par’ allá, dar una güeelta... uhtedehquedesen aquí, nomáh!...
Y h’ ehtan... ‘htab’ ahí... Pedro deciía: —¡Que Dioh quiera que no veengan!...¡quevengan looh... arrieeroh... que no vengan loharrieeroh.... o que llueva pa ‘l cerro...!
Marta Torres [en voz baja] Que no v’...Otra participante: — S’ iban a mojar...
toodo. [Risas suaves de Marta Torres].J. N. C. —¡Bueno! Loh otroh do’ saantoh
qui han quedau... li han dedicau par’ él lahb’... lah doh bolsah con plaata...
—¿Y en que lah puedo llevar?— dice...—¡Bueno! —dice—.—¿Y a mí cómo me van pagar?—Y, hay que buhcar una pag’.—¡Buenu, eso loo..., dehpuéh, voh lo
decih...Eeh... bueh... vuelve aa... contarle... di una
paarte quee... le van hace apareceer ee... unriío dee... de su ausencia... a Peedro, por ‘lcamiino... a ver qui hace aa... Peedro... le diceaa...
Roxana - Ya está, ¿ya? [refiriéndose almate que tiene el narrador en la mano. Estese lo entrega].
Dioh le diju en un idioma difícil aa... aloh compañeroh d’ el para que eeh... nocomprenda, Pedro... yy... entonceh, diai li handicho, ya...
Buenu, ehtira la manu asii... abierta lamanu asii... [El narrador extiende su brazoderecho y lo levanta con la palma abiertahacia arriba, y enseguida gira su manoquedando la palma hacia abajo. Mueveentonces la mano así colocada hacia loslados, para imitar el ademán “creador” deManuel Jesús]... la mano así...
Y ahi ha venidu l’ río... y así, por delante
d’ elloh: ¡Doon! [El narrador alza súbi-tamente el tono de voz hasta llegar casi algrito].
¡Tereree...! Ya ehtá...Se partía ‘l mundo... se partía l’ mundo
dee... di hacer así... [El narrador rota el brazoderecho, hasta dejarlo de costado y lo bajaluego súbitamente, haciendo el ademán decortar y dividir en dos algo en el aire].
—¿Y uhtedeh van a pasar? —le dih...—¡Noo! ¡Yaa... loh va llevar l’ aagua!...—No noh va llevar naada! —contehta
Manuel Jesúh...Con la manu asii yaa... ha cortau ‘l agua y
han pasau loh treeh... yy [El narrador repiteel mismo ademán anterior de cortar algo enel aire] Y si ha vueltu a juntar eel... el laado...y ha largau un chorro di aagua para el ladudee... de loh pieh... de Peedru, y Pedru hasaliu dihparaando...
—¡’Hperáte, Pedru, se vamu a pararnosotroh para que paséh! Nohotroh cortam’l’ agua y ese la va cortar..., Pedru...
[Una de las niñas menores del auditoriocomienza a bostezar. La madre la retira dellugar de narración y, a cierta distanciacomienza a arrullarla mientras sigueescuchando el relato].
[En la cocina de la vivienda próxima, dosmujeres, con la puerta abierta, comienzan asonar ollas para preparar la cena mientrassiguen con la mirada atenta al narrador].
Y h’ hechu así con la manu...[Nuevamente el narrador mueve su brazo
derecho extendido de arriba hacia abajo].Si ha cortáu... si ha cortau...[Se oyen desde el lugar de narración los
arrullos de la madre a su niñita].—¡Pasá, Pedru!— dih’.Y ha pasáu... Si ha vueltu, así, a juntar...
[El narrador junta sus brazos y manos, para

95LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
mostrar el movimiento de dos partesacortadas que se vuelven a unir].
Van máh allá... die Manuel Jesúh... ¡huy!le dice al otru ‘n un idioma muy difícil...quee... que queri’ aparecer uun,... que querí’hacer aparecer uun... un río de llamah defueego... l’ dici al otro ‘n un idioma difícilpa’ que no comprenda Peedru...
¡Buenu! La manu así...[El narrador extiende su mano con la
palma abierta hacia abajo, y repite el ademánya realizado anteriormente de bajar y llevarla mano con la palma extendida hacia ladosen un movimiento “creador”].
¡Huuy! ¡Y’ han veíu lah llamah defueego...! asií... ¡Cuántah... puntah!
Marta Torres —Nosotro’ htabamoh atrahdel toodo... y se sacaba lah ojotah y lah tiraba(la niña), ¡pero no impoorta!
Madre de la niña: —Yo no sé cou hac’eso...
J.N.C. —Como de fuegu, asií...[El narrador lleva su mano derecha a la
altura de su hombro, para indicar la altura delas llamas].
Sii, de llamah de fueego...Marta Torres (en voz baja) ¿Pedro s’ ehtab’
asuhtaando, no?Y Pedru si h’ asuhtau...—¡Bueno, pasáte, Peedru!—Sií, nohotroh vamoh pasar...—¡Te vah quemar!— dih’.—¡Noo! No me quemar yo... ¡que me voy
quemar yoo! ¡Quee! ¡Qué me vua quemar!‘Ntonceh bajan... puso la manu así apartó
lah llam’ ahí, y han pasau loh treh, y hanlargau lah llamah de fuegu pa’ ‘l lado de lohpieh de Peedro... paradiito...
[El narrador extiende su brazo derecho,lo gira con la palma en posición transversalal suelo; y hace el ademán de bajarlo para
imitar la acción de apartar las llamas con elbrazo].
Y ahí han pasadu... Elloh treh han pasadu. [Marta Torres se retira unos pasos para
continuar en voz baja una conversacióninaudible con la madre de la niña, quecontinúa escuchando la narración desde unlugar más alejado].
Si ha puehtu ahí, Peedru.—¡Pedru! ¡Ponéti ahí, sentáti ahí! ¡Paráti
ahí!, —dih’ —¡Ya vah pasár!H’ hechu la manu así ¿ve?[El narrador repite el ademán anterior de
“cortar las llamas” con su brazo].H’ cortau lah llamah y ha pasáu juhtito
Pedru, y si han güelto a juntar...[El narrador realiza el ademán de juntar
sus manos].Buenu, allá cruzo... cuando ya li han dau
lah doh bolsah de plaata...Bueno, allá cuandoo... cuando ya li han
dáu lah doh bolsah con plaat’... a él soolo.[Marta Torres se retira un tanto del lugar
de narración a conversar en voz baja conRoxana y con su madre].
Y lu h’ hechu ir par’ un viejito... qu’ eht’ahí... y eh’ era... s’ llama Dioh... par’ ahi, s’h’ idu él...
Hab’ idu y lu han llevau par’ “elbarbudo...” —palabrah di aanteh—.
—¡Buenoh díah, viejiito!— le dijoPedriito...
— ¡Bueh’ díah! ¿Qui andah hacieendu,hiju?
—¡Por aqui ando precisand’ un burriito!—¿Para qué, voh?—Mih compañeroh mi han regaláu doh...
bolsah de plata pa’ llevarlah a mi casa... Y liha dau...
—¡Buenu! —dice— ¡Cuando yo voy allau di allá, leh dejo lah doh bolsah con

96 MARÍA INÉS PALLEIR0
plaata... y v’ vnir ‘a dejar ‘l burriito...—¡Noo! ¡Te lo dooy de regal’... con
montuurah... con toodo... dejalo ahí nomáh...ya... que yo te lo doy...!
H’ id’... H’ idu y l’ ha dejau h’ dejau ‘n lacaasa... y ahi, ya si ha güelto... por el mihmocamiino...
Y ahí, y’ han seguido loh mihmoh... luhan ehperadu eelloh... loh treh... anuelJessuh... loh tre’ saantoh...
—¡Peedro!— le decían—. ¡Mir’ alláa...!Detráh d’ esoh ogotes de loomah... cer-quiita...
[El narrador señala con su dedo índice unlugar imaginario].
—¡Ahi hay un rey!—... le dicen— ¡Andápreguntar si hay un enfeermo!— le dicen—.
—¡No creeo!— dih’.Golpia lah manu’, y sal’ eel reey...—¿Qui and’ hacieendo?— dih’.—¡Buenoh díah! Vengu a preguntaar sii...
si nu ha enfeermoh porquee... porque teng’un compañero que sabe curar muy bieen.
[Se oye cacarear a las gallinas y cantar elgallo].
—¡Sii! —dice—. ¡Teng’ una hiija... queehtaa... tuberculosa...
—¡Muy bieen! Yaa... y’ ac’ haay... hayun compañero que sabe curar muy bieen...ya va, ya, ahí, y ehtán Manuel Jesúh yy ya...avíh’ a Manuel Jesúh, y San vicent’ y SanPeedro...
Y diai, y’ han idu pa’ ‘l rey, loh cuaatro...—¡Buhcu a la chica qu’ eht’ enfeerma!—¡Ya’, ‘ht’ ahí, ‘n la pieh’! —¡Hta
tuberculoosa!—¡Bueenu, ya se va sanar!—¡Traeme ‘n ... una pieh’, un galpón
graande...! ¡Y mucha leeña! —le dih’...—¡Vu’ echarle llaave, yo, y a lah ocho de
la mañaana, la v’ encontrar saniita, nomáh!
L’ h’ echan mucha leeña, l’ ha pueht’ ‘nla punta di ahí... l’ leña, li ha prendiu juego,Manuel Jesuuh...
Pedru ‘htaba bieendu esoh... santoh... L’ha sentau ‘la niñ’ al lau de loh asientoh...¿ve?
[El narrador señala el borde de su propioasiento y el de la persona más próxima y haceademán de juntarlos, para indicar la posiciónen que el personaje de Manuel Jesús colocaa la niña].
Ha dáu... tre... tre’ soplídoh... ya entonceh,la niña... si ha formau... sanita, ya no le duelíamaáh...
Y todu eso ‘htaba vieendo, Peedru...¡sanita, yaa!... ya noo... ya no ‘htabacarbonizada, naada...
Yy... y va, y le dice Manuel Jesúh...[Intervención simultánea de otra
participante, que se dirige a Marta Torres]:—¡Alcanzame di ahi... la lata...Yy... por
fav’! [Señala con su índice una lata quecontiene agua caliente para el mate, y un platovacío. Marta Torres asiente, con la cabeza y,en silencio, le alcanza ambas cosas].
a Pedro...: —¡Cuando cobren... cuandodigan elloh qué le debeh, voh decíh’... unacaa... un carro con plaata... —voh decile,Pedru, que nosotroh no podimoh cobrar!—.
Y le díh’ el rey: —¿Qué le debo?Dice Pedr’ —¡Un carro con plaata!, dih’.Ahi nomáh li ha dau ‘n carro con plaat’ a
Pedr’ Ordimán...—¡Buenu, and’ a dejarlo, Peedro!Y ahi si han idu, y han curadu ‘n treh
parteh, elloh... y leh daban... uun... leh handad’ a loh treh carroh d’ plaata pa’ cadauuno... pa’ loh treeh...
[La madre de Roxana y del bebé acuna asu niño y hace una seña a su hija mayor paraque se calle, mientras continúa escuchando

97LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
la narración].—¡Nan, nan, nan, nan...![Se oye el cacareo de las gallinas].Y se venían eeh... por detrah de Peedro
yy... y iba Pedru con un quebrachu así...[El narrador separa sus manos en un metro,
aproximadamente, para indicar el grosor deltronco del quebracho].
[Risas del auditorio]…y lu ha plantáu acá.—¡Pedru, paraate! [El narrador levanta su
mano derecha con la palma extendida yrealiza la señal de detención para imitar elademán de uno de los personajes del relato]¡Pedru, paraáte!
Y no se queria parar porque quería que luiban a quitar laah... lah carradah de plaataque li han dadu elloh... no quer’ parar...
[Continúa el arrullo de la madre del bebe:Na’- na’- na’ -na’.].
J.N.C. —Entonceh le dice a lohcompañeroh Manuel Jesúh:
—¿Quierin que lu haga empantanar? —ahí dice.
[Risas del auditorio].—¡Bueenu!— dicen.Se va Manuel... ahi nomáh si h’
empantanau ‘l carro.Han llegau...—¿Voh’ ‘htuvihte parau cuandoo... eeh...
hablaba... dih: —¡Hola, compa’! ¿Qué tal?...díh.
—Eeh... coon... ‘l carro con plaata, comolu habiamoh diicho?
—¡Noo! —¡Te traig’ ehtoh treeh... carrohpa’ que loh lleveh... [el narrador se inte-rrumpe para toser]. Te loh regalamoh...! ¿Ha’vihtu qu’ ibah trabajar bien con nootroh...?le dice... ¿Andaba’ sin trabajo?
—¿Y comu lo’ vau’ a llev’...? ¿Y cómo lovoy a llev’ a loh carroh?
—Ya te lo vu’ atar uno atrah, ‘l otro máh
atraáh...!—¡Mirá, Pedru!— dicee... Manuel Jesúh...
¿veh’ ‘so blanquiito qui hay ahii?[El narrador señala con su índice hacia un
lugar imaginario].¡Queda cerquiita, por aquí! ¡Es’ eh la casa
del guardabohqueh![Marta Torres se aproxima para traer un
mate y un termo para cebar y ofrecer alnarrador].
[Marta Torres, en voz muy baja].—¡Aqu’ tien’!M.I.P —¡Ah, graa...!M.T. —Hay que servirlo di ahi...
[indicando el pico del termo].M.I.P. — ¡Déme, graa...![María Inés Palleiro intenta cebar mate y
vuelca el agua, lo que provoca la risa de lospresentes, incluido el narrador].
J.N.C. —Eeh... e... jee... jee... y lu ha... ylu ha mandáu con loh treh caarroh... y lu hadejau... —¡Guardáloh bieen yy... güelvéte!—M.I.P. —Gracias [a Marta Torres, quien tomael termo y la calabaza, y se pone a cebar mateella].
J.N.C. —Sií, y lu ha guardau bien... y siha veníu. Ha dejau toodo... loh carroh... eeh...loh carroh dond’ ehtaban... si ha vèníu... [Elnarrador da una chupada al mate, y eso vuelvepoco clara su pronunciación].
Entonceh, dice Pedru a loh compañeroh...—¡Buenu, yo me vua separar di uhtedeh! —dice—, Yo vua trabajar soolo...
Y elloh ya le conocian l’ intención quetenía eél...
—¡Bueno!— díh’ Manuel Jes’: —Cuand’te vaya maal gritame “¡Manuel Jesúh,salvame!” “¡Manuel Jesúh, salvame!”
[Una de las participantes se retira].... Ahi yo ya me voy... ac’ en la
pueerta...¡que salga bien! [refiriéndose a la

98 MARÍA INÉS PALLEIR0
narración].[La participante realiza el ademán de
saludo moviendo su mano derecha en altocon la palma extendida].
J.N.C.— Así, que le grit’ él, cuando le vay’maal...
Bueh, se separan... Y ha id’ par’ un reey...Pedr’ Ordimán... par’ otro rey quee...
Ha preguntau si habi’ enfeermoh...—¡Sií, ‘htà una chiica... así y asií...!—
dice.—¡Bueh, yo la vuá curar![Marta Torres se retira un instante y
conversa en voz muy baja con Roxana y supadre por un instante. Esta conversación,sumamente breve, resulta inaudible y nointerrumpe la narración. Durante el trans-curso de dicha conversación, Marta Torresdirige su mirada hacia Roxana quien articulasonidos de asentimiento por lo cualpresumiblemente, su contenido se relacionacon alguna cuestión referida a esta niña].
—¡Me va dar un galpón graande... puertacerraada... Mañan’ a lah ocho yaa.. a lah ochode la mañana... golpieme la pueerta... y lehentrego la chiica saniita...!
Li han dadu... mucha leeña... y l’ hapueht’en la punt’ e la leeñ’, a la chiica... S’ha quemáu, Peedro...
¡Eff! [El narrador emite un soplido].Y daba treeh... soplídoh...Roxana —Soplóo...J.N.C. —Y no se formabaa, la chiica... le
daba do’ soplídu’ asií.[El narrador realiza primero el gesto de
soplar y luego sopla velozmente dos veces].—¡No si ha formau, la repuuta que la
parió!— decía Peedru.[Risas del auditorio].—¡Quee, que te reparioo!— decía Peedru.
No se formaba.
Le daba do’ sopliidoh...[El narrador dirige una mirada cómplice
al auditorio, luego ríe y realiza inmedia-tamente el gesto de soplar].
—¡Ta que la reparió!—.No se formaaba. [Más risas del auditorio].Y Manuel Jesúh ehtab’ en el techo
viéndoló.Y ya ‘htaban golpiando la pueerta... ya
‘bian hech’ unoh montoneh de leeña... uun...unoh planeh que tenían ahí. pa’ que loquemen a Pedru ahí...
Una fogat’, han hechu ahí...[Voz de la madre de Roxana, mirando el
agua del termo:] —¿Está calieente?[Recomienza a cebar mate con la mismaagua].
Marta Torres —Ya no quieri, eél[refiriéndose al narrador].
Y ya lee... y ya le faltaba poquiito. Ylaman, ahí... y ha gritau, Manuel Jesúh: —¡Peedru!— le dice.
—¿Qu’ eh lo que queríh, mieérda?— gritaeél...
[Risas del auditorio]....enojaádu...[La madre de Roxana a su hija].—¡Sentáte, sentáte allá!Ya ‘ht’ allá dentru, el fueego [refiriéndose
al fuego preparado en la cocina paracomenzar a preparar la cena].
J.N.C. —¿Cuántoh riñón ha tenídu ‘lcorderito?
—¡Dooh, hermaano, ha teníu!.[Risas prolongadas del auditorio].—¡Peedru!— dice.[Marta Torres y la madre de Roxana se
retiran un tanto a organizar la preparaciónde la cena. Algunos segmentos de estaconversación, como el siguiente se super-

99LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
ponen con la voz del narrador: MT.: —¡Sú,qu’ eh ya tarde, vamoh a preparaar...].
J.N.C. —¡Peedro! —dice..— ¡No teníhque deciir... ¡No digáh malah palaabrah!.
—¡Cierto eeh... ee... Manuel Jesúh!¿Qu’ eh lo qu’ era ehto de cur’... ha siu d’
quierir curar como curabah vooh? [Se oye la voz de Roxana, que responde
negativamente al llamado de su madre].—¡No, no quieero! [Ir a ayudar adentro a
la cocina]. ¡Allá, noo!—¡Vení, salvaame, Manuel Jesuúh, ya
mee... van a matár!Si ha bajáu ‘l otru... y ha dau tre’ soplidoh...
Si ha formau la niña, saniita... yy...—¡Bueno, yo te vua ehperar afueera! —
le dici: —¡Adioh!— ¡que no me vea ‘l rey!—dice que noo...
Golpió ‘n la puerta, y entró ‘l rey.[Se oyen los llantos del niño pequeño, que
su madre tata de acallar].—¿Ha quedau san’, la niña?—¡Sií! ¡Preguntel’en si le dueli aalgo!—¡Perdón! ¿A uht’ le dueli alg’..?—¡Noo! —dice— ¡Hi quedau saniita!Y ahi si ha salváu, Peedro.—¿Cuánto le deebo?—¡Un carro de plaat’!Y li han dadu.[Risas del auditorio].Y diaai... si h’ juntau con loh ootru’ y li
han regaladu... treh carroh mah... con plaata...Lu han mandáu pa’las casas que vaaya...
—¡Buenu, ahora se separamoh! ¡Diai, voh,‘tra ve’ qui andeh sin trabaajo se vamu avolver a juntar!
Y diai yo mi he veniu par’ acá...[Risas del auditorio].Marta Torres —Y elloh han quedau allaá...Padre de Roxana [superpuesto con Marta
Torres]: Elloh han quedau allá.
M.I.P. —¡Bueeno!J.N.C. —Sí, elloh han quedau allaá... [Risas del auditorio].[El narrador se levanta y se dirige hacia la
cocina. También se levantan de su asientoMarta Torres, Roxana y sus padres, y otraparticipante de sexo femenino mayor de 25años].
Fecha: 15/7/85.Lugar: La Rioja Capital (Localidad de
Cochangasta).Narrador: José Nicasio Corso.
Notas
1. Una expresión literaria del «buen gus-to» en modalidades terapéuticas puedeencontrarse en «El sur» de Jorge LuisBorges (1981). En este relato, el narra-dor diegético en tercera persona pro-pone un recorrido opcional para el re-lato de la muerte del protagonista JuanDahlmann, trasladado a un sanatorio dela ciudad y sometido a terapiasinvasivas a causa de un accidente mor-tal. Esta opción narrativa consiste enun duelo a pleno campo, como alterna-tiva de «buen gusto» ligada con unaética y estética de la muerte en armo-nía con su propio orden cosmovisional,a los intentos de curación mediante pro-cedimientos cruentos realizados en elespacio clausurante de un sanatorio ur-bano. Es así como al episodio del acci-dente y el traslado de Dahlman a un«sanatorio de la calle Ecuador», la vozdel narrador contrapone un itinerarionarrativo divergente, en el que el mis-mo protagonista muere «en una pelea a

100 MARÍA INÉS PALLEIR0
cuchillo, a cielo abierto y acometien-do». En una descripción omniscientedel estado anímico final que otorga unsentido a su vida, el narrador, por me-dio de un juego antitético articulado apartir de una reiteración paralelísticacon un valor enfático, afirma queDahlman «sintió, al atravesar el umbral,que morir …a cielo abierto…hubierasido una liberación para él, una felici-dad y una fiesta, en la primera nochedel sanatorio, cuando le clavaron laaguja…Sintió que si él… hubiera po-dido elegir o soñar su muerte, ésta es lamuerte que hubiera elegido o soñado».Advertimos aquí una concepción de lamuerte enfrentada a la del proceso deinternación y cura agresivas, relaciona-da con la elección de un reemplazo delespacio tecnificado, imperativo e im-personal de una institución terapéuti-ca, por la opción de morir «eligiendola libertad hasta último momento», a laque aluden Kalinsky y Arrué (1996:209) en su estudio sobre la internaciónhospitalaria como categoría cultural. Elprocedimiento borgeano de recorridosalternativos, a la manera de «senderosque se bifurcan» (Borges, ibidem) guar-da una notable similitud con el conceptode bifurcación de itinerarios alternati-vos de las estructuras hipertextuales(Palleiro en prensa). Utilizamos en estetrabajo el concepto de hipertexto de lateoría informática, que se refiere al con-junto de bloques textuales unidos en-tre sí por nexos lábiles elegidos libre-mente por el usuario, cuya librecombianción permite la creación de re-corridos múltilples (Nelson, 1992). Esteprodedimiento de composición guarda
analogía con el mecanismo de conexiónde núcleos sémicos heterogéneos de laestructura compositiva de la obrafolklórica (Mukarovsky, 1977).
2. El enfoque de estudio del arte verbalcentrado en la actuación ha sidodesarrollado por Richard Bauman(1974), quien define la performancecomo una forma de interaccióncomunicativa y, a partir de tal concepto,propone una reorientación de losestudios folklóricos desde este ángulo.El vínculo establecido por Bauman en-tre «actuación» (performance) y«competencia» (competence) remite aldominio de la teoría generativatransformacional de Chomsky, quiensostiene la existencia de un conjuntode conocimientos, habilidades y apti-tudes comunicativas que configuranmodelos almacenados en la «estructuraprofunda» de la memoria del hablante,cuyo pasaje a la «estructura desuperficie» de la interacción comu-nicativa concreta se realiza por mediode operaciones de transformación,sujetas a su vez a reglas precisas deformación y combinación. Losmencionados conocimientos, habi-lidades y aptitudes correspondenentonces al dominio de la competencia;y la interacción comunicativa concreta,al de la actuación. Bauman revisa elmodelo chomskyano basado en unaperspectiva mentalista que lo lleva aponer el acento en la dimensióninmanente «estructura profunda», y loreformula a partir de la consideraciónde las variaciones contextuales «desuperficie» como factores fundamen-

101LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
tales de la actuación comunicativa, cuyarelevancia tanto en el campo del Folk-lore como en el de la investigaciónsociolingüística había sido ya destacadapor Dell Hymes en su trabajo señero«The contribution of Folklore toSociolinguistic research». En relacióncon el problema del contexto, Baumansubraya la doble condición de acción yevento -o acontecimiento situado- delhecho folklórico, al que encuadradentro del marco general de los hechoscomunicativos. Focaliza su interés enel estudio de la actuación, a la queatribuye aun el poder de generartransformaciones en la estructura socialdel contexto en el que se lleva a cabo.Para su reformulación de los conceptosde «competence» y «performance» -alas que Chomsky considera comocategorías a priori, correspondientes alconocimiento intuitivo almacenado enla «estructura profunda» de la mente ya su manifestación emergente en la«superficie» de las estructurasoracionales del lenguaje respecti-vamente-, Bauman recurre entonces aespecificaciones contextuales relativasa la circunstancia comunicativaconcreta del narrador y su audiencia.Agrega al concepto de performance unmatiz semántico relacionado con laactuación artística y aun con laparticipación en un ritual regido porconvenciones( «The term performance(...) [conveys] a dual sense of artisticaction ¾the doing of folklore¾ andartistic event ¾the performance situa-tion (...)¾ both of which are central tothe developing performance approachto folklore. This usage... [serves] to
point up the fundamental reorientationfrom folklore as materials to folkloreas communication ...» (Bauman, ibi-dem:290). Vincula la mencionadacapacidad de la actuación de generartransformaciones en la estructura socialdel contexto con la eficacia del emisorpara ganar el control del auditorio. Esteenfoque del folklore como hecho decomunicación pone de manifiesto sucondición dinámica, que reúne lascategorías de texto, evento y estructurasocial (“text, event and social struc-ture”) en un proceso de transformacióncontinua, sujeto a permanentesvariaciones que reflejan la especificidadcultural de las distintas comunidades.El mismo autor (1972: 31-41) trata elproblema de la especificidad cultural,tanto en términos de identidad como enlo que respecta a la base social del folk-lore, y caracteriza la identidad como unproceso de diferenciación cultural(Bauman 1974:31-41). Su pro-puestaconsiste, en síntesis, en una relecturadel modelo generativo transformacionaldesde una perspectiva de la folklorísticaque utiliza los conceptos de«competencia» y «actuación» para unacercamiento analítico al hechofolklórico —entendido a la vez comoacción y evento— en el contextosituacional en el que se produce yrecibe. Su enfoque asigna además unrol fundamental al receptor comoinstancia de legitimación de todofenómeno de actuación folklórica y leconfiere la capacidad de ejercertransformaciones sobre el contexto.
3. La relevancia de la creatividad y el es-

102 MARÍA INÉS PALLEIR0
tilo individual de los narradores, en re-lación con la configuración de su re-pertorio, ha sido subrayada con espe-cial énfasis por Linda Dégh (1995).Esta autora alude de manera explícitaal concepto de «repertorio» (repertoire) de un narrador individual (1995: 38)y propone su estudio como una víametodológica para el acceso a un cor-pus de narrativa folklórica de una co-munidad, en los siguientes términos: “Itis by no means a new discovery thatoutstanding storytellers are the bestrepresentatives of the community cor-pus of tales”( Dégh 1995:35). Profun-diza este concepto en otros trabajos(Dégh 1998), en los que llega a consi-derar el estilo individual como uno delos aspectos decisivos para el estudiode la performance de un narrador fo-lklórico.
4. Para la propuesta de otra veta de desa-rrollo de esta metodología, relaciona-da con un archivo en sucesivas etapasde formación, entre la oralidad y la es-critura, constituido por narrativa de in-migración coreana en la Argentina, véa-se Bialogorski y Palleiro (en prensa).
5. En lo que respecta al concepto de iden-tidad, es oportuno subrayar tanto su as-pecto subjetivo vinculado con la con-ciencia de sí como su aspectointersubjetivo de la relación con losotros, que incluye el sentido de perte-nencia a un grupo, y tener en cuenta almismo tiempo su condición diferencial(Bauman 1972 y 1974) que resulta unelemento clave para el acceso a la di-námica del interculturalismo. Resultan
pertinentes al respecto las afirmacionesde Bausinger (1995) acerca de la com-binación de factores sociales, cultura-les y políticos que llevan a considerarla identidad como un campo de fuerzasen una permanente tensión dinámica.
6. Es oportuno destacar en este punto que,en sus consideraciones acerca de la me-moria social, Halbwachs (1968), des-de una perspectiva sociológica, distin-gue cuatro categorías: la “memoriamimética”, que concierne al ámbito del“hacer”; la memoria “de las cosas”, vin-culada con los objetos de la vida coti-diana; la “memoria comunicativa”, re-lacionada con el universo del lenguajey la comunicación, que tiene que vercon las distintas modalidades deinteracción entre individuos; y la “me-moria cultural” vinculada con los pro-cesos de transmisión del sentido, en lacual convergen y adquieren valor lastres categorías anteriormente mencio-nadas. La memoria narrativa estaría vin-culada a la vez con la “memoriacomunicativa” y con la “memoria cul-tural”, en la medida en que tiene quever a la vez con la modalidad de comu-nicación particular del discurso narra-tivo y con la transmisión de aspectosrelacionados con la identidad culturalde un grupo, que dan sentido a los rela-tos.
7. Afirma en este sentido Jakobson (1956:96) que « Dos son las directricessemánticas que pueden engendrar undiscurso, pues un tema puede sucedera otro a causa de su mutua semejanza ogracias a su contigüidad. Lo más ade-

103LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
cuado sería hablar de desarrollo meta-fórico para el primer tipo de discurso ydesarrollo metonímico para el segun-do, dado que la expresión más concisade cada uno de ellos se contiene en lametáfora y en la metonimia, respecti-vamente». Agrega asimismo que « Eluso de uno y otro de estos procedimien-tos se ve restringido o totalmente im-posibilitado por la afasia - circunstan-cia que da lugar a que el estudio de estaresulte particularmente esclarecedorpara el lingüista-».
8. 1Dice al respecto textualmente LeGalliot (1981: 75): «Las relaciones delinconsciente con el procesometonímico plantean problemas…complejos. En la medida en que lametonimia consiste en un desplaza-miento de significantes que culmina enla supresión de algunos segmentos dela cadena discursiva, puede suponerseque el inconsciente se manifiesta porla censura a que somete el segmentoque desaparece. Pero hay que precisar,además, que el significante desplazadono remite a un objeto que colmaría eldeseo, sino que designa y enmascara almismo tiempo la ausencia que el deseomarca en el interior de la cadenasignificante». Es decir que el signi-ficante desplazado constituiría, desdeesta perspectiva, una marca de la faltade completud que provoca el deseo detotalidad capaz de restablecer un equi-librio, que, desde la perspectiva queahora nos interesa, está relacionado conla enfermedad como representación deesta falta, y con la salud como un esta-do de equilibrio al que se llega mediante
un proceso de curación vinculado conla reparación armónica de esta disgre-gación metonímica.
9. Los demás relatos que registramos delrepertorio de este narrador son: 1) “Juandel Pavo” (una versión, narrada en1985), 2) “Pedro Ordimán y el diablo”(una versión, narrada en 1986), 3)“Blancaflor” (tres versiones narradas en1986, 1987 y 1988), 4) “Pedro Ordimány el gigante” (una versión, narrada en1987) y 5) “Un álbum y medio” (unaversión, narrada en 1988). Ello suma,con el agregado de «Los dos riñones»,un total de diez versiones de seis rela-tos, que integran un repertorio consti-tuido por un conjunto de matrices na-rrativas almacenadas en su memoria yactualizadas en diversos hechos de na-rración sucesivos, en contextossituacionales diferentes pero análogospor su localización geográfica y por laconformación del auditorio.
10. Dos de las versiones completas de estenarrador fueron ya publicadas por no-sotros en Palleiro (1990 b: 71-84) yPalleiro (1992: 63-82). Las demás per-manecen todavía inéditas en nuestro ar-chivo, ya procesadas para su eventualpublicación.
11. La descripción de estos tipos incluidaen el mencionado Índice Tipológico deAarne-Thompson, es la siguiente: 1)Tipo Nº 785: «Who ate the lamb’sheart?” (“Peter and his companions goon their travels. One of the companionseats the heart of a lamb. When he is

104 MARÍA INÉS PALLEIR0
asked about it, he denies having doneit, and declares that the lamb had noheart. A princess needs to be healed,and Peter and his companions heal her,and receive some money in payment forthis. When Peter divides the moneyreceived for bealing the princess, thecompanion confesses, in order to gethis part”) y 2) tipo Nº 753 A: «Christand the smith. Unsuccessfulresuscitation” ( «Christ -or an Angel-rejuvenates an old woman by puttingher in fire. The smith triesunsuccessfully to do the same. Christ -or the Angel- helps him, but warns himagainst trying again»).
12. Notamos en esta cita la utilización de[r] como variante alofónica sustitutivade [d], que lleva al narrador apronunciar “sed” en lugar de “sed”, queaparece con relativa frecuencia en eluso coloquial del español de La Rioja.
13. Advertimos aquí el uso del narrador dela deixis gestual y de recursos deproxémica y kinésica corporal,empleada en este caso para expresarpequeñez, a través de un ademán deindicación del tamaño de la res,reforzado en el plano lingüístico por eladverbio “así” y por el uso deldiminutivo.
14. Nuestra utilización de términos del es-quema actancial de Greimas tiene unvalor fundamentalmente instrumental,que no excluye nuestras reservas, rela-tivas a su excesivo esquematismo. Parauna discusión crítica de este esquema,véase nuestra Tesis de Doctorado, cuya
«Síntesis» figura en Palleiro, 1993
15. Para una caracterización del discursoalegórico en términos de una relaciónentre dos campos semánticosheterogéneos, véase también LázaroCarreter (1966: 47), y nuestro comen-tario a este estudio incluido en Palleiro(prensa). Este autor caracteriza en efec-to la alegoría como un “método de re-lación” entre elementos que parte siem-pre de una comparación entre dos cam-pos semánticos diversos, en la que elsegundo término de comparación sepresenta como una serie derivada delprimero. La alegoría constituye unamodalidad de conexión particular en-tre esferas de significación diferentes,entre las cuales se produce el pasaje deun sentido literal a un sentido figuradoconstruido a partir del primero. Por suparte, Starobinski (1973[1971]:75-111),en las consideraciones sobre la alego-ría y la parábola realizadas a propósitodel análisis del texto evangélico de laparábola del endemoniado gadareno(Marcos 5:1-20), señala también la pre-sencia del paso de un registro literal o«sintagmático» a otro figurado o «pa-radigmático». Afirma al respecto queeste pasaje se produce a partir de unaoperación sustitutiva, que implica una«liberación del sentido» del primer dis-curso, el cual resulta una prefiguracióncríptica y a la vez una vía de acceso alsegundo. Aclara además que tal «libe-ración» supone la necesidad de una ex-pansión o desarrollo del sentido figu-rado. Starobinski considera que la pre-sencia del código parabólico resultaconsustancial a una teología que exige

105LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
una «explicación liberadora del senti-do», y tal necesidad de explicación co-loca al discurso alegórico en un puntointermedio entre la autonomía ficcionaldel cuento y la ancilaridad delexemplo, definido por el medievalistaWelter (1927) como un «relato... pues-to en apoyo de una exposición doctri-nal, religiosa o moral». Todos estos as-pectos gravitan ciertamente en la géne-sis del relato que ahora nos ocupa, arti-culado a partir de la tensión dinámicaentre un discurso literal y un discursofigurado, que da pie para el ingreso enuna dimensión simbólica relacionadacon el poder creador de la divinidad apartir del gesto y la palabra.
16. Este autor puntualiza ciertamente que,en la épica homérica, no se advierte laconvergencia de sucesos alrededor deun punto o eje (point) lograda por me-dio de operaciones de topicalización,ni una elaboración retórica relativamen-te uniforme correlativa de la organiza-ción diegética de la trama narrativa(«diegesis within rhetorical speech «Swearingen, 1990). El criterio de co-hesión tiene que ver, más vale, con laconexión de bloques textuales por me-dio de lo que, en términos de Assman(1997), sería la estructura conectivaflexible del recuerdo y la memoria,cuya similitud con los esquemashipertextuales hemos señalado más arri-ba. Desde nuestra perspectiva, tales ca-racterísticas de la épica griega tienenque ver con la raíz folklórica de la obrahomérica, cuyo rasgo distintivo consisteen la posibilidad de ruptura del esque-ma narrativo lineal y la recombinación
libre de los núcleos temáticos,compositivos y estilísticos de las ma-trices folklóricas en un sistema de iti-nerarios múltiples análogos a los de lasestructuras hipertextuales, en los cua-les la exigencia de una coherencia ló-gica, de raigambre aristotélica, da pasoa otra modalidad de génesis basada so-bre la combinación yuxtapuesta de nú-cleos sémicos heterogéneos(Mukarovsky, 1977).
17. Para un estudio particular de losdesdoblamientos espaciales y tempora-les en relación con los procesos deficcionalización del discurso, véase lasección de nuestra Tesis de Doctoradodedicada a la duplicación ficcional dela fuente emisora, cuya Síntesis figuraen Palleiro, 1993.
18. Merece observarse asimismo ladiptongación dialectal de la forma ver-bal “duelía”, que constituye un desvíode la norma-standard para el uso delimperfecto (“dolía”).
19. Para la discusión acerca del excesivoesquematismo taxonómico del modeloactancial de Greimas, cuya terminolo-gía utilizamos aquí sólo con un carác-ter instrumental, referido sólo en el ni-vel de la articulación compositiva delrelato, véase Palleiro, 1993.
20. Recordamos así, por ejemplo, entre lasmanifestaciones del acto genesíaco aso-ciado con la acción de insuflar la vidapor medio de un soplido, el relato bí-blico de la creación del primer hom-bre, a quien la vida le es insuflada por

106 MARÍA INÉS PALLEIR0
medio del hálito divino, y, en cuanto aldel morir-renacer, la referencia al AveFénix de la mitología griega, que le atri-buye el poder de resurgir de sus pro-pias cenizas.
21. El castigo de la muerte por fuego puedeasociarse con las ordalías medievales,una de las cuales consistía precisamen-te en la pena de la hoguera, utilizada confrecuencia para quemar a los herejes. Talsemejanza está en consonancia con elsimbolismo religioso presente en el pro-ceso constructivo del relato.
22. Tal semejanza de elementos remite alprincipio de la Ley del Talión, que asig-na una pena por semejanza con respec-to a la acción castigada, expresada enla expresión proverbial “Ojo por ojo,diente por diente, mano por mano, piepor pie, quemadura por quemadura”,cuyo sintagma final se relaciona preci-samente con el castigo por fuego paraun delito cometido con el mismo ele-mento.
23. Es oportuno recordar aquí que el moti-vo de la salida o alejamiento del héroeha sido codificado por Propp (1972)como una de las invariantes funciona-les del relato folklórico, con el nombrede «función a».
24. Ciertamente, el tópico de la “salida”constituye un elemento temático fun-damental para el entramado episódico,que está presente desde la Odisea deHomero, asociado con el motivo delviaje mítico del héroe alejado de supatria, que debe enfrentarse con distin-
tas peripecias que configuran distintosnúcleos episódicos del relato de un viajede regreso, hasta las “salidas” del Qui-jote de Cervantes, que funcionan comoeje de articulación de la materia nove-lesca. El modelo literario más cercanoal relato que nos ocupa, relacionadotambién con las características del pro-tagonista, quien recurre a la astucia yel engaño como recursos de su accio-nar en los diversos episodios, es el dela picaresca, de raíces netamentefolklóricas. Recordamos así, por ejem-plo, el pícaro del Lazarillo de Tormes aquien la salida en busca de trabajo bajodistintos amos, lo convierte en prota-gonista de una serie episódica de aven-turas. Estas similitudes nos conducenal problema de la interconexión entrematrices folklóricas y modelos litera-rios, que excede los límites del presen-te trabajo, pero que constituye una vetainteresante para futuras investigaciones.
25. Nótese aquí el cierre en un punto de lavocal anterior media [e], pronunciadaaquí como una anterior alta [i], queconstituye a la vez un rasgo dialectal ysociolectal de algunas comunidadescampesinas de La Rioja, registrada tam-bién en otras versiones de nuestro dos-sier.
26. Esta actitud de espera vigilante de Ma-nuel Jesús se corresponde con la doc-trina del libre albedrío de la teologíacatólica, que relaciona el auxilio divi-no con un acto de aceptación volunta-ria de intervención de la Providencia.
27. Recordamos así, por ejemplo, el valor

107LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
del tres como primer impar de lanumerología pitagórica; el de los tresjueces del Mundo Inferior de la mito-logía griega, además del valor de laTerceridad en la mitología bíblica, yamencionada.
28. El mismo contenido semántico del ver-bo “salvar” se relaciona, en una de susacepciones, con una salvación en unadimensión ultraterrena, vinculada con eluniverso semántico de lo sobrenatural.Dicho universo guarda una estrecha co-rrespondencia con la línea de significa-ción predominante en el relato, en el cuallos personajes de Manuel Jesús y lossantos, con sus poderes sobrenaturales,adquieren una especial relevancia en eldesarrollo de la acción narrativa.
29. Resultaría interesante, como vía de es-tudio para futuras investigaciones, es-tablecer una conexión entre la modali-dad de presentación del arte de sanaciónen este relato, sometida a procesos deelaboración ficcional, y las prácticas decuración efectivas que se llevan a caboen el contexto. Ello permitiría indagaracerca de las representaciones de lasalud y la enfermedad en un dossier denarrativa folklórica, que constituye unaveta fecunda para un estudiointerdisciplinario, en colaboración conespecialistas en etnomedicina.
30. Para un estudio más detallado de lasduplicaciones entre texto y contexto enlas fórmulas de principio y fin del rela-to folklórico, véase la sección corres-pondiente al uso formulístico incluidaen el capítulo “Las duplicaciones de la
fuente emisora· de nuestra Tesis deDoctorado, cuya síntesis figura enPalleiro,1993.
31. Resulta interesante observar que, aligual que en la deixis de lugar, tambiénen la deixis personal esta fórmula esta-blece un juego de contrapunto, marca-do aquí por la antítesis yo/ellos, quesubraya la oposición entre los actantesdel relato –designados bajo la formadelocutiva del “ellos”- y el “yo” de laprimera persona del narrador y locu-tor. Para un estudio general de losdesdoblamientos pronominales de lafuente emisora, véase la sección dedi-cada al sistema de deixis del capítulocitado en nota 17 .
Bibliografía
Aarne, A. y S. Thompson1928 The types of the foktale: a
classification and Bibliography.Helsinki: Academia ScientiarumFennica.
Anónimo1967 La vida de Lazarillo de Tormes.
Buenos Aires: Kapelusz.
Anscombe, G.E.M.1957 Intention. Oxford: Oxford
University Press.
Assman, J.1997 La memoria culturale. Scrittura,
ricordo e identità politica nellegrandi civiltà antiche. Torino:Einaudi.

108 MARÍA INÉS PALLEIR0
Augé, M.1998 Las formas del olvido. Barcelona:
Gedisa.
Austin, J. L.1982 Cómo hacer cosas con palabras.
Barcelona: Paidós.
AAVV1947 La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo
Testamento. Versión de Casiodorode Reina revisada por Ciriano deValera Cambridge. Cambridge:University Press.
Bajtin, M.1979 Estética de la creación verbal.
México: Siglo Veintiuno.
Barthes, R.1974 Introducción al análisis estruc-
tural de los relatos. En: Análisisestructural del relato. BuenosAires: Tiempo Contemporáneo.
Bauman, R.1974 Differential identity and the social
base of Folklore. En: Toward newperspectives in Folklore ed. byAmérico Paredes and RichardBauman. Austin and London: TheUniversity of Texas Press.
Bauman, R. and Ch. L. Briggs1996 Genre, intertextuality and social
power. Journal of LinguisticalAntropology II.
Bausinger, H.1995 Etnicity and Cultural Identity in
Europe. Conferencia pronunciada
en la Folklore Fellows SummerSchool. Joensuu, Finlandia .
Bialogorski, M. y M. I. Palleiroen prensa La construcción discursiva de la
historia de la inmigración coreanaen la Argentina. Procesos deformación de un archivo. Actasdel Coloquio Internacional 2001de la Asociación Latinoameri-cana de Estudios del Discurso.
Borges, J. L. 1981 Cuentos. Buenos Aires: Centro
Editor de América Latina.
Bourdieu, P.1985 Ce que parler veut dire. Paris:
Fayard.1977 Outline of a theory of practice.
Cambridge: Cambridge UniversityPress.
Briggs, Ch. L.2000 Las narrativas en los tiempos de
cólera: la circulación transna-cional de imágenes estigma-tizantes de una epidemia contem-poránea. V Jornadas de Estudiode la Narrativa Folklórica.Instituto Nacional de Antro-pología y Pensamiento Latinoa-mericano, Secretaría de Culturade la Nación y Departamento deInvestigaciones Culturales de laSubsecretaría de Cultura de LaPampa. Santa Rosa, La Pampa.
Britton, B. K. y A. D. Pellegrini (eds.)1989 Narrative Thouht and Narrative
Language. Hove and London:

109LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
Lawrence Erlbaum AssociatesPublishers.
Brown, P. y S. Levinson1978 Universal language usage:
politeness phenomena. Cambridge:Cambridge University Press.
Bruner, J. 1986 El crecimiento de la psicología
cognitiva: psicología del desa-rrollo. En: Los molinos de lamente. Conversaciones coninvesti-gadores en Psicología.México: Fondo de CulturaEconómica.
1987 Realidad mental y mundosposibles. Los actos de la ima-ginación que dan sentido a laexperiencia. Barcelona: Gedisa.
Bruner, J., C. Fleisher Feldman, B. Rendererand S. Spitzer
1990 Narrative comprehension. En:Narrative Thought and NarrativeLanguage ed. by Bruce K. Brittony Anthony D. Pellegrini. Hoveand London: Lawrence ErlbaumAssociates Publishers.
Cardigos, I.1998 The Constrictions of Female
Wandering Shoes in Fairy Tales.Horizonts of Narrative Commu-nication. 12 Congress of theInternational Society for FolkNarrative Research. Göttingen,Akademie der WissenschaftenArbeitsstelle Enzyklopädie desMärchens.
Cervantes Saavedra, M. de1973 El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha. Buenos Aires:Kapelusz.
Cixous, H.1979 Sorties. En: La Jeune Née. Paris:
Union Générale d’Editions.
Chafe, W. 1990 Some Things That Narratives Tell
Us About the Mind. En: NarrativeThought and Narrative Languageed. by Bruce K. Britton yAnthony D. Pellegrini. Hove andLondon: Lawrence ErlbaumAssociates Publishers.
Chartier, R.1996 El mundo como representación.
Barcelona: Gedisa.
Dégh, L.1995 Creativity of storytellers. En:
Narratives in Society: aPerformer-Centered Study ofNarration. Helsinki: AcademiaScientiarum Fennica.
Derrida, J.1997 Mal de archivo. Una impresión
freudiana. Madrid: Trotta.
Douglas, M.1998 Estilos de pensar. Barcelona:
Gedisa.
Eliade, M.1978 Mito y realidad. Madrid:
Guadarrama.1980 El mito del eterno retorno.
Madrid: Alianza/Emecé.

110 MARÍA INÉS PALLEIR0
Focault, M. 1985 La arqueología del saber.
México: Siglo XXI.
Gadamer, H. G.1996 Apología del arte de curar. En: El
estado oculto de la salud.Barcelona: Gedisa.
Goody. J.1983 ¿Qué hay en una lista? En: La
domesticación de la mentesalvaje. Madrid: Akal.
Greimas, A.1976 Semántica estructural. Madrid:
Gredos.
Grésillon, A.1994 Qué es la crítica genética.
Filología XXVII, 1-2.
Halbwachs, M.1968 La mémoire collective. Paris:
Presses Universitaires de France.
Hartog, F.1999 Memoria de Ulises. Relatos sobre
la frontera en la antigua Grecia.Buenos Aires: Fondo de CulturaEconómica.
Hay, L.1994 La escritura viva. Filología
XXVII, 1-2.
Homero1968 La Odisea. Buenos Aires: Losada.
Hymes, D.1975 The contribution of Folklore to
Sociolinguistic research. En:Toward new perspectives inFolklore. Austin: University ofTexas Press.
Idoyaga Molina, A.1999 La selección y combinación de
medicinas entre la poblacióncampesina de San Juan(Argentina). Scripta Ethnologica,XXI.
2000 La calidad de las prestaciones desalud y el punto de vista delusuario en un contexto demedicinas múltiples. ScriptaEthnologica, XXII.
Jakobson, R. y M. Halle1956 Dos aspectos del lenguaje y dos
tipos de trastornos afásicos. En:Fundamentos del lenguaje.Madrid: Ciencia Nueva.
Jolles, A.1972 Formes simples. Paris: Éditions
du Seuil.
Kalinsky, B. y W. Arrúe1996 Claves antropológicas de la
salud. El conocimiento de unarealidad intercultural. BuenosAires: Miño y Dávila Editores.
Kerbrat-Orecchioni, C.1986 La enunciación. De la subje-
tividad en el lenguaje. BuenosAires: Hachette.
Labov, W. & J. Waletzky1972 Narrative analysis: oral versions
of personal experience. En:

111LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
Essays on the verbal and visualart. Seattle & London: Universityof Washington Press.
Lausberg, H.1975 Manual de retórica literaria.
Madrid: Gredos.
Lázaro Carreter, F.1966 Estilo barroco y personalidad
creadora. Góngora, Quevedo,Lope de Vega. Salamanca: Anaya.
Lebrave, J. L.1990 Déchiffrer, transcrire, éditer la
genèse. En: Proust à la lettre. Lesintermittences de l´ écriture.Charente: Du Lérot.
Le Galliot, J.1981 Psicoanálisis y lenguajes
literarios. Teoría y práctica.Buenos Aires: Hachette.
Le Guern, M.1985 La metáfora y la metonimia.
Madrid: Cátedra.
Lotman, J.1995 I due modelli della comunica-
zione nel sistema della cultura.En: Tipologia della cultura.Milano: Bompiani.
1995 Valore modellizzante dei concettidi “fine” e “inizio”. En: Tipologiadella cultura. Milano: Bompiani.
Mignolo, W.1981 Semantización de la ficción
literaria. En: Dispositio V-VI,Nos. 15-16.
Mukarovsky, J.1977 Detail as the basic semantic unit
in folk art. En: The word andverbal art. New Haven &London: Yale University Press.
Nelson, T. H.1992 Literary Machines 90.1. Padova:
Muzzio Editore.
Olrik, A.1909 Epische Gesätze der Volksdi-
chtung. Zeitschrift für DeutschesAltertung, II, Nº51.
Ong, W. J.1987 Oralidad y escritura. Tecnologías
de la palabra. México: Fondo deCultura Económica.
Palleiro, M. I.1990a Estudios de Narrativa Folklórica.
Buenos Aires: Filofalsía.1990b El relato folklórico: un mensaje
plural. Revista de InvestigacionesFolklóricas, Nº 5.
1992 Nuevos Estudios de NarrativaFolklórica. Buenos Aires:Rundinuskin.
1993 La dinámica de la variación en elrelato oral tradicional riojano.Procedimientos discursivos deconstrucción referencial de lanarrativa folklórica. Síntesis delos planteos principales de la Tesisde Doctorado. En: Formestextuelles et matériau discursif.Rites, mythes et folklore,Sociocriticism IX ,2, No. 18.
1994 El relato folklórico: una aproxi-mación genética. Filología

112 MARÍA INÉS PALLEIR0
XXVII, 1-2.1997 El encuentro con la Muerte:
oralidad, escritura e hipertextos enuna matriz narrativa. Revista deInvestigaciones Folklóricas Nº12.
en prensa La Muerte en el baile: hacia unagenética hipertextual de laoralidad narrativa. Anejos deFilología. Ediciones de laFacultad de Filosofía y Letras dela Universidad de Buenos Aires.
Pavis, P.1984 Diccionario del teatro. Drama-
turgia, estética, semiología.Barcelona: Paidós.
Propp, V.1972 Morfología del cuento. Buenos
Aires: Juan Goyanarte editor.
Reisz de Rivarola, S.1979 Ficcionalidad, referencia, tipos de
ficción literaria. Lexis III, No. 2.
Ricoeur, P.1977 La metáfora y la semántica de la
palabra. En: La metáfora viva.Buenos Aires: Megápolis.
Starobinski, J.1973 El endemoniado gadareno.
Análisis literario de Marcos 5:1-20. En: Análisis estructural yexégesis bíblica. Buenos Aires:Megápolis.
Showalter, E.1979 Towards a feminist poetics. En:
Women Writing and Writing AboutWomen. London: Croom Helm.
Swearingen, C. J.1990 The Narration of Dialogue and
Narration Within Dialogue: TheTransition from Story to Logic.En: Narrative Thought andNarrative Language ed. by BruceK. Britton y Anthony D.Pellegrini. Hove and London:Lawrence Erlbaum AssociatesPublishers.
Vygotsky, L. S.1985 Pensamiento y lenguaje.
Barcelona: Paidós.
Weinrich, H.1981 Estructura y función de los
tiempos en el lenguaje. Madrid:Gredos.
Welter, J. Ch.1927 L’ enxemplum dans la littérature
religieuse et didactique du MoyenAge. Paris: Tolouse.
ResumenEn este artículo, estudiamos las represen-
taciones narrativas del arte de curar en unsegmento del repertorio de un narradorfolklórico. El trabajo se inscribe dentro deuna investigación más amplia sobre distintosaspectos de los conocimientos de un narrador,analizado con un enfoque genético hiper-textual. Examinamos la construcción retóricade las figuras textuales de la enfermedad, lacuración y la restitución de la salud enrelación con los procesos constructivos delrelato. Mediante la confrontación inter-textual, identificamos asimismo represen-taciones similares en otras versiones de su

113LAS ARTES DE CURAR Y SUS REPRESENTACIONES NARRATIVAS (...)
repertorio. Prestamos especial atención aprocesos de construcción textual rela-cionados con una lógica sinecdótica en ladelimitación del campo semántico de laenfermedad como elemento de fragmentacióndispersiva, que tiene como correlato larepresentación de la salud como metáfora dela restitución de un orden.