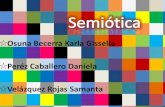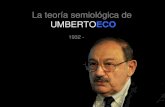Michael Riffaterre, Semiótica de La Poesía
-
Upload
hedimhuaygua -
Category
Documents
-
view
96 -
download
55
description
Transcript of Michael Riffaterre, Semiótica de La Poesía

1. La significancia del poema
El lenguaje de la poesía difiere de aquel del uso corriente. Es un hecho que el lector menos sofisticado
siente por instinto. Sin embargo, si es cierto que a menudo la poesía utiliza términos fuera del uso
común y posee una gramática que le es propia (incluso a menudo una gramática inaceptable fuera de
estrictos límites de un poema dado), sucede también que la poesía extrae vocabulario y gramática de la
lengua cotidiana. En todas las literaturas que se extienden en una duración suficientemente larga,
constatamos que la poesía vacila entre estas dos tendencias, se abandona al inicio a una y después a la
otra. Frente a esta alternativa, la elección es dictada por la evolución del gusto y por los conceptos
estéticos incesantemente modificados. Sin embargo, cualquiera que sea la tendencia adoptada, un
factor permanece constante: la poesía expresa los conceptos de manera oblicua. En resumen, un
poema nos dice una cosa y significa otra.
Propongo entonces considerar que esta diferencia que percibimos empíricamente entre poesía y no-
poesía se explica enteramente por la forma en la cual un texto poético genera su sentido. Tengo la
intención de presentar aquí una descripción coherente y relativamente simple de la estructura del
sentido de un poema.
No ignoro que numerosas descripciones de este tipo, a menudo basadas en la retórica, hayan sido ya
estudiadas, y no niego la utilidad de nociones tales como “figura” o “tropo”. Pero, que estas categorías
sean bien definidas como “metáfora” y “metonimia”, o sean nociones claves, semejante al “símbolo” (en
el sentido más largo que los críticos le dan y no en su acepción semiótica), pueden ser utilizadas sin
que esto implique una teoría de la lectura o el concepto de texto.
El fenómeno literario, no obstante, es una dialéctica entre el texto y el lector. Si debemos formular las
reglas que gobiernan esta dialéctica, debemos estar seguros de que lo que describimos es
verdaderamente percibido por el lector; debemos saber si él está obligado a ver lo que vemos o si
alguna libertad le es permitida; y debemos saber cómo se efectúa esta percepción. Me parece que en el
dominio más amplio que constituye la literatura, la poesía es un todo particularmente inseparable del
concepto de texto: si no consideramos el poema como una entidad finalizada y cerrada, no siempre
podremos hacer la diferencia entre el discurso poético y la lengua literaria.
Mi principio de base consistirá entonces en no tomar en cuenta más que los hechos accesibles al lector
y percibidos en relación con el poema concebido como un contexto especifico y cerrado.
En los límites establecidos por esta doble restricción, la oblicuidad semántica puede ser producida de
tres formas distintas: por desplazamiento, distorsión o creación del sentido. Desplazamiento: cuando
el signo se desplaza de un sentido al otro y que la palabra “vale” como otra, como la que se produce en
la metáfora y en la metonimia. Distorsión: cuando hay una ambigüedad, contradicción o nonsense
(sinsentido). Creación: cuando el espacio textual se comporta como principio organizacional
produciendo signos a partir de elementos lingüísticos que de otro modo serían desprovistos de
sentido (por ejemplo, la simetría, la rima o equivalencias semánticas entre elementos que se han hecho
homólogos por su posición en una estrofa).
Una propiedad constante caracteriza estos tres signos de oblicuidad: los tres amenazan la
representación literaria de la realidad o mímesis. La representación puede simplemente ser alterada de
manera sensible y continua apartándose de lo probable o de lo que el contexto había llevado al lector a
esperar, pero ella puede ser también deformada por una gramática o un léxico que desvía (detalles

contradictorios, por ejemplo) – lo que yo llamaría agramaticalidad1. En fin, la representación puede
encontrarse totalmente anulada, como en el caso del nonsense.
Se encuentra que la mímesis es caracterizada por una secuencia semántica en variación continua, esto
porque la representación es basada en el carácter referencial de la lengua. Poco importa que esta
relación sea una ilusión de locutores o de lectores, lo que cuenta es que el texto multiplica los detalles
y modifica sin cesar el punto de vista adoptado, con el fin de producir un modelo aceptable de realidad
ya que ésta es generalmente compleja. La mímesis es entonces a la vez una variación y una
multiplicidad.
Al contrario, el rasgo que caracteriza al poema, es su unidad; unidad a la vez formal y semántica. Todo
constituyente del poema que dirige nuestra atención hacia esta “otra cosa” significada será entonces
una constante y, como tal, será perfectamente posible distinguirla de la mímesis. Esta unidad formal y
semántica que contiene todos los indicios de oblicuidad, la llamaré de ahora en adelante significancia.
Reservaré el término sentido para la información proporcionada por el texto al nivel mimético. Desde
el punto de vista del sentido, el texto es una sucesión lineal de unidades de información; desde el
punto de vista de la significancia, el texto es un todo semántico unificado.
Todo signo2 de este texto se revelará así pues como pertinente respecto a su cualidad poética a partir
del momento en que se realiza o manifiesta una modificación continua de la mímesis. Únicamente de
esta forma, la unidad puede ser discernida bajo la multiplicidad de representaciones.
El signo pertinente no necesita ser repetido. Es suficiente que sea percibido como una variante en el
interior del paradigma o una variación que afecta a una invariante. En los dos casos, la percepción del
signo se inclina a su agramaticalidad.
Estos dos versos de un poema de Éluard:
De todo lo que dije de mí, ¿que queda?
Conservé falsos tesoros en armarios vacíos3
deben su unidad a la palabra que quedó impronunciada – la “nada” decepción que responde a la
pregunta. Esta respuesta, el que la plantea no puede resolverla al formularla en su forma literal. El
dístico es construido por una serie de imágenes que derivan lógicamente de la pregunta: “¿qué
1 El término agramaticalidad, a través del cual traducimos el original ungrammaticality, se identifica con la teoría generativa transformacional para la cual la gramática es esencialmente limitada al componente sintáctico y se dirige a un conjunto finito de reglas universales. En el sentido estricto, ungrammaticality señala una falta gramatical. En el sistema de Michael Riffaterre, el texto es concebido como el generador de su propia gramática – en un sentido amplio – entonces no hay que preocuparse del desvío en relación a las reglas externas preexistentes. Para él, el término designa todo hecho textual que da al lector la sensación de que una regla es violada, aun si la preexistencia de la regla permanece indemostrable, aun si uno no imagina una regla más que para racionalizar a posteriori un choque de la comunicación corriente.2 Para una definición exacta de signo y, en particular, para las diferencias entre índice, ícono y símbolo, ver los trabajos de Charles Sanders Peirce. Si nos limitamos a una interpretación estricta, la definición de Umberto Eco: “Todo lo que, del hecho de una convención social preestablecida, puede ser considerado como el representante de otra cosa” (A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press, 1976, p. 16), excluiría los signos poéticos que no tienen validez más que en el idiolecto de un texto pues en este caso son justificados solamente por el contexto. A continuación, en su obra, Eco profundiza considerablemente su definición; el capítulo “Teoría de los códigos”, en particular, conlleva algunas aclaraciones esenciales. Pero nada puede igualar la elegante sencillez de la definición que da Peirce en su carta del 12 de octubre del 1904 a lady Welby: a sign is something knowing which we know something more [un signo es algo cuyo conocimiento nos permite conocer algo más].3 Paul Éluard, “Comme deux gouttes d’eau” (1933).

queda?”, que implica: “algo que ha sido conservado”; una versión positiva o valorizante podría ser:
“algo que mereciera ser conservado”. De hecho, las imágenes traducen en un lenguaje figurativo una
frase hipotética y tautológica: “conserven lo que merezca ser conservado [figurativamente: tesoros] en
un lugar donde se conserva lo que lo merece [figurativamente: armarios]”. En la lógica de esta
tautología, esperaríamos “caja fuerte” más que armario, pero el armario es mucho más que un mueble
en la habitación. La presión del sociolecto de hecho la sitúa por excelencia del acaparamiento
doméstico; objeto de orgullo secreto de la dueña de una casa tradicional – ropa blanca con aroma a
lavanda, […] –, esta palabra funciona como si fuera la metonimia de los secretos del corazón. En la
etimología popular, el simbolismo es explícito: así, el padre Goriot pronunciando incorrectamente
ormario, hace del armario el lugar de oro, del tesoro. La formulación afligida que encontramos en el
segundo verso de Éluard da un valor negativo al predicado, cambiando no solamente tesoros en falsos
tesoros, sino igualmente armarios en armarios vacíos. Aparece una contradicción, ya que “tesoros” de
valor ilusorio pueden completar los armarios así como pueden hacerlo unos tesoros verdaderos –
¿nuestros cajones no siempre están llenos de recuerdos de pacotilla4?. De hecho, el texto no es
referencial: la contradicción existe solamente en el plan de la mímesis. Estas dos secuencias son
variantes de “nada”, el término clave de la respuesta. Estas son la constante de una afirmación de
decepción (la cuenta es nula) expresada de manera perifrástica, y es porque son el elemento constante
de esta afirmación de decepción, que comunican la significancia del dístico.
La mímesis desprovista de una contradicción pero que manifiesta engaño constituye un caso menor de
agramaticalidad – en contraparte, detectamos ahí una tendencia más grande en la repetición, una
visibilidad más grande del paradigma de los sinónimos. Tal es el caso en los versos siguientes
extraídos de “La muerte de los amantes” de Baudelaire:
Nuestros dos corazones serán dos amplias antorchas,
Que reflejarán sus dobles luces
En nuestros dos espíritus, estos espejos gemelos.
El contexto de amueblamiento refuerza el carácter concreto de la imagen: se trata de antorchas reales
como las que vemos en las campanas de las chimeneas. La imagen metaforiza claramente una ardiente
escena de amor, pero la significancia tiende hacia una insistente variación de dos. De este hecho, es aún
más claro que la descripción no apunta más que a mostrar el paradigma de la dualidad hasta que ella
encuentre su (re)solución en la estrofa siguiente, en la unidad del sexo (intercambiaremos un
relámpago único). La mímesis es solamente una descripción fantasmal que, por transparencia, deja ver
a los amantes.
Las agramaticalidades señaladas al nivel de la mímesis son finalmente integradas en otro sistema. A
medida que el lector percibe lo que ellas tienen en común y se da cuenta de que este rasgo las
constituye en un paradigma el cual modifica el sentido del poema, la nueva función de estas no-
gramaticalidades cambia su naturaleza: desde ese momento, tienen una significación de
constituyentes de una diferente red de relaciones. Esta trasferencia de un signo de un nivel del
discurso a otro, esta metamorfosis de lo que era un conjunto significante situado en un nivel elemental
4 Ver “Spleen II” de Baudelaire: “Un gran mueble de cajones atiborrado de facturas, / De versos, de cartas de amor, de actas, de romances, / Con abundadntes cabelos envueltos en quitanzas, / Oculta menos secretos que mi triste cerebro.”

en un componente de un sistema más desarrollado, situado en lo más alto en la jerarquía textual, este
desplazamiento funcional, señalan el dominio especifico de la semiótica. Todo lo que está ligado al
paso integral de los signos del nivel de la mímesis al nivel más elevado de la significancia es una
manifestación de la semiosis.
El proceso semiótico, de hecho, toma lugar en el espíritu del lector y es deducido de una segunda
lectura. Si queremos comprender la semiótica de la poesía, es conveniente distinguir cuidadosamente
dos niveles (o fases) de la lectura, ya que, antes de llegar a la significancia, el lector debe pasar por la
mímesis. La decodificación comienza por la primera fase que consiste en leer el texto de principio a fin,
la pagina de arriba a abajo, siguiendo el despliegue sintagmático. Es al momento de esta primera
lectura, heurística, que la primera interpretación toma lugar, ya que es durante esta lectura que el
sentido es captado. El lector contribuye al proceso por su competencia lingüística y aquella incluye la
hipótesis según la cual la lengua es referencial – en esta fase, las palabras parecen establecer
relaciones con las cosas. Esta competencia lingüística incluye igualmente la aptitud del lector al
percibir incompatibilidades entre las palabras; así él puede identificar los tropos y las figuras, es decir
reconocer que una palabra (o un grupo de palabras) no es tomado en su sentido literal y que le
concierne a él, y sólo a él, realizar una trasferencia semántica para que una significación aparezca – el
lector puede, por ejemplo, leer esta palabra (o este sintagma) como una metáfora o una metonimia. Del
mismo modo, lo que el lector percibe (o más exactamente produce) como ironía o humor tiende a un
descifrado doble o bilineal de un texto único o unilineal. Pero es la agramaticalidad del texto que hace
que este aporte del lector sea necesario. Dicho de otro modo, su competencia lingüística le permite
percibir las agramaticalidades, pero hay más; no le es permitido ignorarlas, ya que es precisamente
sobre esta percepción que el texto posee un control absoluto. Las agramaticalidades tienden al hecho
material de que un sintagma ha sido generado por una palabra que hubiera tenido que hacerlo
imposible y que la secuencia verbal poética es caracterizada por contradicciones entre las
presuposiciones atadas a una palabra y sus implicaciones. La competencia literaria es igualmente
necesaria: ella es dependiente de la familiaridad del lector con los sistemas descriptivos, los temas, las
mitologías de la sociedad a la cual él pertenece y, sobre todo, con los otros textos. Cuando hay
condensaciones y faltas en el texto – descripciones incompletas, alusiones o citas, por ejemplo –, es
sólo esta competencia literaria que permite al lector reaccionar de manera adecuada, la de completar y
de restablecer las partes faltantes según el modelo hipogramático. Es fuera de esta primera fase de la
lectura que la mímesis es captada en su conjunto, o, más exactamente, como indiqué anteriormente,
que ella es excedida: nada lleva a creer que la percepción del texto, fuera de la segunda fase, implica
necesariamente la realización en que la mímesis es fundada sobre una ilusión referencial.
La segunda fase es aquella de la lectura retroactiva; fuera de ésta se forma una segunda interpretación
que podemos definir como la lectura hermenéutica. A medida que se avanza a lo largo del texto, el
lector recuerda lo que acaba de leer y modifica la comprensión que él ha tenido funcionando en
relación a lo que está codificando. A lo largo de toda su lectura, él reexamina y revisa, mediante una
comparación con lo que le precede. De hecho, él realiza una decodificación estructural: su lectura del
texto lo lleva a reconocer, a fuerza de comparar, o simplemente porque ahora tiene los medios de
reunirlos, que elementos del discurso sucesivo y diferente, primero calificados como simples
agramaticalidades, son de hecho equivalentes ya que aparecen como las variantes de la misma matriz
estructural. El texto es entonces una variación o una modulación de una sola estructura – temática,

simbólica, no importa – y esta relación continua en una sola estructura constituye la significación . El
efecto máximo de la lectura retroactiva, el apogeo de su función de generador de la significancia,
interviene claramente al final del poema; la poeticidad es entonces una función co-extensiva al texto,
ligada a una realización limitada del discurso y encerrada en los límites asignados por el íncipit y la
cláusula (que en retrospectiva percibimos como coligados). De ahí esta diferencia capital: mientras
que las unidades de sentido pueden ser palabras, sintagmas o frases, es el texto entero que constituye la
unidad de significancia. A fin de llegar a la significancia, el lector debe obligarse a pasar el obstáculo de
la mímesis: de hecho, esta prueba juega un rol esencial en el cambio que afecta su forma de pensar.
Aceptando la mímesis, el lector introduce la gramática como base de referencia y, sobre este segundo
plano, las agramaticalidades se descubren tanto como escollos a superar, susceptibles, llegado el caso,
a ser comprendidas en otro nivel. Yo no podría insistir suficientemente sobre el hecho de que estos
mismos obstáculos que amenazan el sentido, cuando son considerados fuera de contexto durante la
primera fase de lectura, resultan ser el hilo indicador de la semiosis, la llave de la significancia en el
sistema situado jerárquicamente más alto, allí donde el lector los percibe como formando parte
integrante de una red compleja.
Una tendencia en la polarización (aspecto que retomaré después) tiene este resultado, que el hilo de
Ariane que sigue el lector, es aún mas claro: cuando la descripción se hace más precisa, las
separaciones en relación a una representación conforme a lo que prescribe las estructuras devuelven
la trasferencia hacia el simbolismo más evidente. Es en ese mismo punto donde el lector se espera
todo, específicamente que las palabras copien la realidad extra-lingüística, que las cosas son obligadas
a servir de signos y que el texto proclame la soberanía de la semiosis.
[…]
La significancia, y me permito insistir en este punto, aparece ahora más (u otra) que el sentido global
tal como podríamos deducirlo de una comparación entre las variantes y los datos verbal. Considerarla
así nos volvería a llevar únicamente a este dato y esto seria un proceso reductivo. La significancia se
presenta más que todo como una praxis de la transformación por el lector, la realización que él está
invitado a realizar, a celebrar un ritual – la experiencia de una sucesión circular, de una manera de
decir, que no cesa de girar alrededor de una palabra clave, de una matriz reducida a su estatus de
marca […]. Se trata de una jerarquía de representación impuesta al lector a pesar de sus preferencias
personales por la expansión más o menos grande de constituyentes de la raíz, una dirección impuesta
al lector a pesar de sus hábitos lingüísticos, un salto de referencia que sin cesar empuja el sentido
hacia un texto ausente de la linealidad : hacia un paragrama o un hipograma5. […] La significancia
5 Prefiero el término hipograma a pargrama, demasiado estrechamente ligado al concepto saussuriano resucitado por Jean Starobinski (Les Mots sous les mots. Les Anagrammes de F. De Saussure, Paris, Gallimard, 1971). Para Saussure, la matriz del paragrama (su locus princeps) es lexical o grafémica, y el paragrama se compone de fragmentos de la palabra clave diseminados en la frase, cada uno integrándose en una palabra. Mi hipograma, por el contrario, es inmediatamente perceptible, estando hecho de palabras incrustadas en frases cuya organización refleja los presupuestos de la palabra núcleo de la matriz. Saussure nunca pudo probar que el rol de la palabra clave implique “una suma más grande de coincidencias que la de la primera palabra evocada” (p. 132). El hecho de que se sienta la necesidad de probar o aun de hacerse la pregunta, no va con la experiencia natural del lector de un texto literario, ya que toma conciencia, sobre todo, de la manera en la que las cosas son dichas, más que de su sentido exacto. Debemos tomar la hipótesis de que el texto es saturado por la paráfrasis fónica de una palabra clave, en lugar de percibirla, lo cual no va con la definición de la función poética propuesta

puede entonces ser asimilada como una corona de pan, el vacío central que puede ser la matriz del
hipograma haciendo la función de matriz.
Del hecho de esta carencia, el lector tiene la impresión que se encuentra en presencia de una
originalidad real o de lo que él cree ser un rasgo del lenguaje poético: la oscuridad. Desde este
momento comienza la racionalización; la carencia semántica que aparece en la linealidad textual que
es imposible de compensar con el material disponible, el lector está tentado a remediarla buscando
fuera del texto elementos que completen la secuencia verbal. Él recurre a elementos extra-lingüísticos
tales como la vida del autor o a elementos verbales tales como los modelos emblemáticos
preestablecidos, los estereotipos de una mitología indiscutible; estos sin embargo no presentan
ninguna pertinencia para el poema en cuestión. Esta práctica no puede más que inducir al error y
multiplicar sus dificultades.
Así entonces, lo que hace al poema, lo que constituye su mensaje no tiene más que poca relación con lo
que nos dice o la lengua que utiliza. Este mensaje, esta esencia, reside en la forma en la cual los datos
deforman los códigos miméticos substituyendo su estructura especifica con las de estos códigos.
La estructura del dato verbal (que voy a llamar desde ahora matriz) es, como todas las estructuras, un
concepto abstracto nunca actualizado en sí: ésta se manifiesta en sus variantes, las agramaticalidades.
Más grande es la distancia entre una matriz intrínsecamente simple y una mímesis intrínsecamente
compleja, más grande es la incompatibilidad entre la mímesis y las agramaticalidades. Esta regla ya se
revelaba, creo, en la divergencia relevada tanto entre “nada” y la secuencia sobre el acaparamiento de
Éluard cuanto entre “pareja” o “amantes” y la secuencia sobre el mobiliario de Baudelaire. En estos dos
ejemplos, la divergencia se manifiesta gráficamente por el hecho de que la mímesis ocupa un espacio
extenso mientras que la estructura de la matriz puede resumirse en una sola palabra.
Esta oposición de base, característica tópica de la literariedad (al menos de la forma en la cual la
literariedad se manifiesta en poesía), puede ser empujada al punto donde el poema es una forma
totalmente vacía de mensaje en el sentido como la pensamos generalmente, es decir desprovista de
contenido – emotivo, moral o filosófico. En este caso el poema es una construcción que no hace nada
más que practicar un cierto número de experiencias con la gramática del texto o, para decirlo mejor, es
una construcción reducida a una gimnasia de lenguaje, un ejercicio de flexibilidad verbal.
La mímesis no es más que una apariencia enteramente engañosa, presente simplemente para servir a
la semiosis y, a cambio, la semiosis no remite más que a la palabra nada (a la palabra, ya que el
concepto “nada” seria demasiado cargado de sobre entendimientos metafísicos).
[…]
por Mukarovsky y retomada por Jakobson. En esta definición, todo el sistema verbal del texto está orientado de manera que concentra la atención en la forma del mensaje. Me parece que estas dificultades pueden ser evitadas si comenzamos por lo que los rasgos superficiales del texto (es decir su estilo) fuerzan al lector a percibir. Podemos definirlos como las variantes de una estructura semántica que no tiene necesitad de ser actualizada en una palabra clave, intacta o diseminada en el texto, para que los constituyentes puestos en relieve y las anomalías formales llamen la atención del lector en su recurrencia, y entonces, en sus equivalencias; él los percibe desde entonces no solamente como formas en sí, sino también como variantes de una invariante. Este proceso natural de descodificación nos ahorra la dificultad de probar la existencia de una palabra clave ya que la red compleja de relaciones estructurales se define ella misma independientemente de toda palabra que sirva para realizarlo.

Postulados y definiciones
El discurso poético es la equivalencia establecida entre una palabra y un texto, o un texto y otro texto.
El poema es el resultado de la transformación de la matriz, una frase mínima y literal en una perífrasis
más extensa, compleja y no literal. La matriz es hipotética, ya que es solamente la actualización
gramatical y lexical de una estructura latente. La matriz puede ser reducida a una sola palabra, en cual
caso ésta no aparecería en el texto. La matriz está siempre actualizada por las variantes sucesivas; la
forma de estas variantes es gobernada por la primera (o primaria) actualización de la matriz, el
modelo. Matriz, modelo y texto son las variantes de la misma estructura.
La significancia del poema, a la vez como principio de unificación y como agente de oblicuidad
semántica, es producida por el desvío que fuerza al texto a pasar por todas las etapas de la mímesis
avanzando de representación en representación (de metonimia en metonimia en un sistema
descriptivo, por ejemplo) a fin de agotar al paradigma de todas las variaciones posibles de la matriz.
Más es difícil forzar al lector a remarcar la oblicuidad y, por una deformación progresiva y continua, a
alejarse de la mímesis, más por el contrario el desvío debe ser largo y aún más el texto debe ser
extenso. El texto funciona entonces un poco como una neurosis: cuando la matriz es rechazada, este
desplazamiento produce variantes a lo largo de todo el texto, al igual que síntomas reprimidos que se
manifiestan en otras partes del cuerpo.
A fin de precisar más matriz y modelo, utilizaré un ejemplo sin gran importancia para la poesía; sus
limitaciones, sin embargo, evidencian su mecánica y la convierten completamente en la adaptación a
los intereses de mis definiciones preliminares. Se trata de un enunciado en eco en un verso latín de un
jesuita del siglo XVII, Athanasius Kircher:
Tibi vero gratias agam quo clamore? Amore more ore re
[¿Cómo gritarte mi gratitud? (la pregunta es dirigida a Dios, quien responde:) por tu amor, tu regla de
vida, tus plegarias, tus actos.]
Cada palabra de la respuesta concuerda con el modelo establecido por la palabra precedente de tal
forma que cada constituyente es repetido varias veces. Sería fácil considerar, para cada elemento del
paradigma, un desarrollo totalmente ordenado para la palabra núcleo de aquel que la precedería.
Clamore, en la pregunta, sirve de modelo para la respuesta Amore y Amore sirve de modelo para el
conjunto del enunciado que le continúa (condensa de antemano el texto y, por así decirlo, se lo lleva en
ciernes). Aquí, la matriz es acto de gracia, una declaración verbal que presupone una Providencia
Divina (la bienhechora), un creyente (el beneficiario) y la gratitud de él hacia ella. El modelo es
clamore (grito), una elección ciertamente no hecha al azar sino que al contrario ya está determinada en
el seno de un tema literario: el grito, esta explosión repentina, es un signo habitual de sinceridad, de
apertura del corazón en los textos edificantes, particularmente en las meditaciones o en los ensayos
sobre la oración. El modelo genera el texto a través de una derivación formal que afecta el sintagma y
la morfología; cada palabra se halla en el mismo caso, el ablativo, cada palabra es contenida en la
primera variante del modelo (clamore). La conformidad del texto en relación al modelo que lo genera
crea un artefacto único en términos de lenguaje, ya que la cadena asociativa final de clamore no
funciona de la misma forma que las asociaciones habituales que juegan en una sucesión de palabras

ligadas semánticamente. En este texto, al contrario, todo pasa como si la cadena creara un léxico
especifico de términos relacionados a clamore. La anomalía lingüística es entonces el medio por el cual
la unidad semántica de la declaración es transformada en una unidad formal; el hilo de las palabras se
convierte en una red de configuraciones ligadas nuevamente y unificadas a un “monumento” de arte
verbal. El carácter monumental de la forma causa modificaciones de sentido. Independientemente de
sus sentidos respectivos, las diferentes maneras de dar gracias indicadas aquí parecen volvernos a
llevar al amor, ya que la palabra amore las contiene todas; además el amor aparece como la esencia de
la plegaria, ya que plegaria es contenida en la palabra designante al amor. En los dos casos, estas
relaciones verbales reflejan los principios de la vida cristiana enseñadas por la Iglesia, de tal manera
que el hecho mismo de la derivación es un sistema semiótico creado de manera ad hoc por estos
principios; el funcionamiento de la frase es el ícono. La matriz sola o el modelo tomado en parte no
serían suficientes para explicar la derivación textual, ya que no es más que la combinación de los dos,
que crean esta lengua particular en la cual todo lo que el creyente cumple y que lo define como
creyente es explicado en el código “amor”. Así, el texto en su totalidad es ciertamente una variante del
verbo que explica la actividad característica del fiel (dar gracias ). El texto, en su complejidad, no es
otra cosa que una serie de modulaciones en la matriz; esta es entonces la que desencadena y genera la
derivación textual, mientras que el modelo determina la manera en la cual se presenta esta derivación.
El ejemplo de Kircher ofrece un carácter excepcional del hecho que la paronomasia, tal como un juego
de palabras prolongado, extrae la variación significativa de la mímesis misma: la agramaticalidad
tiende a la dispersión de una palabra descriptiva y a la constitución de un paradigma a partir de las
piezas de este lexema dividido y troncado. La paranomasia, cuando se produce, toca raramente todos
los constituyentes de un texto. El desvío habitual alrededor de la matriz rechazada hecha de
agramaticalidades separadas y distintas, aparece como una serie de términos rodeados e
inapropiados; el poema puede ser entonces visto como una catacresis generalizada englobando y
contaminando todos los elementos que lo constituyen.
Esta catacresis tiene como corolario la sobredeterminación. Es una verdad evidente que, cualquiera
que sea el grado de extrañeza que manifieste un poema en relación al uso, su fraseología desviada se
impone al lector y aparece no libre sino, al contrario, fuertemente motivada; el discurso parece
disfrutar de su propia verdad imperativa. Más el texto se convierte en desviado y agramatical, más el
carácter arbitrario de las convenciones del lenguaje parece disminuir (se esperaría lo opuesto). Esta
sobredeterminación es la otra cara del proceso que hace que un texto sea derivado de una sola matriz;
la relación entre el generador y el elemento transformado constituye un fuerte lazo que acaba de
sumarse a las conexiones normales que las palabras mantienen entre ellas – gramática y distribución
lexical. La sobredeterminación tiene tres funciones: hace posible la mímesis, hace que el discurso
literario sea ejemplar prestándole la autoridad que confieren las motivaciones múltiples para cada
palabra utilizada, compensa la catacresis. Encontramos las dos primeras funciones en la literatura en
general, la tercera solamente en el discurso poético. La asociación de las tres da al texto literario su
carácter monumental: está bien construido y se apoya sobre un enredo de relaciones que es
relativamente inmunizado contra el cambio y la deterioración del código lingüístico. Del hecho de la
complejidad de sus estructuras y de múltiples motivaciones de sus palabras, el texto retiene la
atención del lector a un punto tal que incluso la distracción de éste o su ignorancia de lo estético
reflejada en el poema o su género (si se trata de una época muy alejada) no pueden sin embargo no

borrar totalmente los rasgos específicos del poema o su poder de controlar la decodificación que él
realiza.
Establezco una distinción entre dos operaciones semióticas diferentes: la transformación de los signos
miméticos en secuencias o palabras pertinentes a la significancia y la operación de transformación que
hace de la matriz un texto. Las reglas que gobiernan estos procesos pueden aplicarse al mismo tiempo
o separadamente en la sobredeterminación de las secuencias verbales desplegadas del íncipit a la
cláusula.
Para describir los mecanismos verbales de la integración del signo desde la mímesis hasta el nivel de la
significancia, propongo una regla hipogramática que debería dar cuenta de las condiciones en las
cuales la actualización lexical de los rasgos sémicos, de los estereotipos o de los sistemas descriptivos
produce palabras poéticas o sintagmas cuya poeticidad es sea limitada a un solo poema, o sea
convencional, así que, en este caso, se coloca como una marca literaria en cualquier contexto.
Dos reglas intervienen en la producción del texto: la conversión y la expansión […]. Los textos
sobredeterminados conforme a estas reglas pueden ser integrados en los textos más extensos por
incrustaciones. Los componentes del paradigma portador de la significancia pueden ser entonces los
textos incrustados. Podemos considerar que los signos del uso poético especializado (palabras
poéticas convencionales), y tal vez igualmente otras, son equivalentes a estos textos: su significancia
proviene de esta textualidad por poderes.
En todos los casos, el concepto de poeticidad es inseparable de el de texto. Y lo que el lector percibe
como poético es basado en totalidad sobre la referencia de las palabras en los textos y no en las cosas o
en otras palabras.
2. La producción del signo
El signo poético es una palabra o un grupo de palabras pertinente a la significancia de un poema. Esta
pertinencia puede ser del dominio del idiolecto o de la clase. Es idioléctica si la cualidad poética del

signo es específica del poema donde el signo es observado. El signo poético es un clasema si la
poeticidad es reconocida por el lector en cualquier contexto (bien entendido que el contexto es el
poema); es decir si la selección de las marcas poéticas es regulada por unas convenciones estéticas
externas y suplementares a los rasgos particulares intrínsecos a la palabra o al grupo de palabras.
En los dos casos, la producción del signo es determinada por una derivación hipogramática: una
palabra o un grupo de palabras es poetizado cuando remite a (y para un grupo de palabras se modela
sobre) un enunciado verbal preexistente. El hipograma es un sistema de signos que ya comprende por lo
menos un enunciado predicativo y puede ser tan amplio como un texto. El hipograma puede existir a
título potencial en la lengua o puede ya haber sido actualizado en un texto precedente. Para que haya
poeticidad en un texto, el signo que remite a un hipograma debe ser una variante de la matriz de ese
texto. Si no, el texto poético funcionará sólo como lexema o sintagma estilísticamente marcado.
Si el signo que remite a un hipograma está compuesto de varias palabras, es su relación común al
hipograma que define estas palabras como constituyentes de una sola unidad de significancia.
Para precisar esta definiciones preliminares, consideremos diferentes tipos de derivación
hipogramática reunidos en un ejemplo en el cual la sobredeterminación es extrema: un verso de
“Himno a la belleza”, uno de los poemas más conocidos de las Flores del mal.
[…]
Los diferentes tipos de hipogramas son: semas y presuposiciones, clichés (o citaciones) y sistemas
descriptivos.
3. La producción del texto
El texto como lugar de significancia es generado por la conversión y la expansión. Mientras que sólo la
presencia de rasgos estilísticos como los tropos permite distinguir el discurso poético de la lengua

corriente, la conversión y la expansión permiten ambas establecer una equivalencia entre una palabra
y un grupo de palabras, es decir entre un lexema (siempre susceptible de ser reescrito como frase
matricial) y un sintagma. Así se crea el enunciado verbal finito, semánticamente y formalmente
unificado, que constituye el poema. La expansión instaura esta equivalencia transformando un signo
en otros diferentes; dicho de otro modo, a partir de una palabra deriva una secuencia verbal que posee
los rasgos que caracterizan a dicha palabra. La conversión instala la equivalencia transformando
diferentes signos en un signo “colectivo”, es decir dotando de rasgos específicos idénticos a los
constituyentes de una secuencia.
Expansión
La expansión integra las actualizaciones de los hipogramas productores de signos estudiados hasta
ahora y sigue los modelos propuestos por los sistemas descriptivos. La perífrasis y la metáfora son las
manifestaciones más evidentes de la expansión, pero ésta es un fenómeno cuya pertinencia se extiende
más allá de los tropos. Estoy convencido de que se trata del principal agente de formación de los signos
textuales6 y de los textos. La expansión es entonces el generador mayor de la significancia, ya que una
constante puede ser percibida solamente si el texto se despliega en variantes sucesivas de su dato
inicial: una muy grande complejidad se instaura a partir de una simplicidad original.
REGLA: La expansión transforma los constituyentes de la frase matriz en formas más complejas.
[…]
Conversión
La conversión es la más manifiesta ya que se refiere a la morfología y de ahí a la fonética, como en el
caso de la paronomasia o de la anáfora; de todas formas, ésta no se limita absolutamente a estas dos
figuras. En todos los casos, es el agente que crea una unidad formal a través de una operación que es
inmediatamente evidente – casi mecánica, de hecho.
REGLA: La conversión transforma los constituyentes de la frase matriz modificándolos a todos mediante
un solo y mismo factor.
5. Semiótica textual
En este ultimo capitulo, me propongo estudiar el mecanismo de diferentes modos de percepción que
me parece que caracterizan la lectura de la poesía. Todos tienen en común el llevar al lector a
experimentar la textualidad, ese fenómeno verbal que retiene su atención, que solicita su sagacidad,
6 Por signos textuales, entiendo signos que representan un texto completo, es decir palabras que pueden ser comprendidas sólo en la medida en que subsumen un texto preciso, bien conocido del lector o que él puede reconstituir.

provocando así un gusto o una molestia donde se reconoce una sensación estética. Él racionaliza como
típico de la poesía el fenómeno de un texto cerrado, netamente circunscrito y marcado de rasgos
formales necesariamente percibidos. En todo caso, su percepción de la distorsión continua que
produce la semiosis y afecta a la mímesis lo fuerza a encontrar la significancia en el triunfo de la forma
sobre el contenido.
Mi análisis se centrará en :
1. la percepción del texto como perteneciente a una categoría específica, es decir a un género. He
escogido el poema en prosa porque es un género donde no existe forma fija convencional que
pueda alertar al lector y donde sólo el juego del sentido puede explicar que un pasaje en prosa
sea paradójicamente reconocido como de la poesía;
2. el humor, como formante textual y signo del lenguaje como juego o de la poeticidad como
artefacto;
3. el “sinsentido” percibido como otro modelo de artefacto, como desvío máximo, la catacresis
absoluta;
4. la oscuridad debida al género; la oscuridad, generalmente considerada como una de las
transgresiones más típicas y más frecuentes de la poesía comparado con la lengua corriente, es
un formante textual, como el humor, desde que el interpretante es un género. En ese caso, las
palabras ya no significan por referencia a los sistemas descriptivos, su significancia está
arreglada por la referencia al sistema semiótico de un género literario.
Para cada una de estas categorías, constataremos que las constantes agramaticales que producen la
semiosis son el resultado de la intertextualidad7, ya que el texto es construido sobre unos hipogramas
antagonistas o que contienen unas expansiones antagonistas.
La semiótica de un género: el poema en prosa
Los estudios sobre el poema en prosa se contentan generalmente con analizar los textos que se
presentan como tales, aunque sólo fuera porque el autor o la crítica les han aplicado esta etiqueta.
Estos estudios llegan incluso a mostrar cómo estos textos funcionan, pero para aquellos es más bien
difícil mostrar en qué su funcionamiento difiere del discurso literario en general, y fallan en la
definición de los universales que caracterizan el poema en prosa. Naturalmente, es fácil mostrar en
qué el poema en prosa difiere de un poema en versos; es menos simple mostrar en qué difiere de la
prosa (sin hablar de la prosa poética – que, de todas formas, no es una prioridad del análisis textual
contemporáneo). Aragon ha llegado hasta decir que “no hay reglas que permiten reconocer un trozo de
prosa aislada de un poema en prosa”.8 Y por lo tanto, esta consideración tiene validez solamente en un
caso: cuando un autor aísle arbitrariamente un fragmento de prosa, le dé un título y lo llame “poema”.
El pasaje se vuelve en poema sólo porque los márgenes lo aíslan y lo definen como objeto de
contemplación, sin considerar su sentido, ya que ha sido separado de su generador y de las secuencias
que pueden derivar de aquello. Se convierte en poema por la misma razón por la que algunas citas,
7 Intertextualidad: ver Julia Kristeva, Séméiotiké: Recherches pour une sémanalyse, Paris, Ed. du Seuil, 1969, p. 255, y Philippe Sollers, en Théorie d’ensemble, Ed. du Seuil, 1968, p. 75.8 Ver también Max Jacob, Le Cornet à dés, “Préface”: “Una página en prosa no es un poema en prosa, aun cuando enmarcaría dos o tres ocurrencias”.

aisladas como tales, conquistan un estatuto literario independiente como máximas, por la misma razón
por la que un objeto enmarcado o puesto en un zócalo se convierte en ready-made.
Consideremos todos los otros casos: ya que los lectores están en el origen del fenómeno literario, y ya
que ellos están convencidos de que existe un objeto llamado “poema en prosa”, debemos por lo menos
intentar identificar los componentes poéticos que nos dan esta sensación de “unidad, su totalidad de
efecto o su impresión”.9 Esta unidad formal no es más que la significancia misma, la percepción de
rasgos invariantes a medida que el lector descubre unas equivalencias. Al nivel de la frase o del
sintagma, la sobredeterminación no podría en sí misma producir un texto unificado, es una propiedad
general del discurso poético, en prosa o en versos, y ésta caracteriza igualmente algunas novelas como
las de Claude Simon o de Ricardou. Para ser pertinente al poema, la sobredeterminación debe ser
supra-segmental, ya que es solamente a este nivel que se puede considerar una lectura hermenéutica y
comparar las variantes.
Voy entonces a intentar solucionar las dificultades de definición buscando lo que, en el poema en prosa
– caracterizado de manera empírica como una unidad de significancia, corta, sobredeterminada y
netamente circunscrita – substituye el verso y juega un rol equivalente. No soy el primero que sigue
este camino, paro hasta el presente todas las tentativas han consistido en encontrar en la prosa los
rasgos fonéticos y rítmicos de los versos, mientras que numerosos poemas en prosa no comprenden
alguno. Sin embargo, independientemente de la métrica, de la rima, etc., el verso propone una forma de
base relativamente ajena al contenido, independiente de aquello, una forma que es a la vez una señal
indicial de diferencia, de artefacto y, tal vez, de artificio. Parece entonces que la solución consiste en
encontrar en el poema en prosa una continuidad formal parecida. Esta constante debe ser morfológica
– y no sólo semiótica, como la significancia ordinaria – porque sin esto no podría indicar, como hace el
verso, que los diferentes componentes del texto son más que una simple concatenación, que estos
componentes son también caracterizados por la catacresis (justamente como el verso es una forma
desviada de lo que sería su versión en prosa). Si tal constante está presente, ésta debe ser
determinada, como el resto, por la matriz que genera la significancia – una matriz de la cual todas las
frases del texto son variantes. Esta matriz puede ser implícita o en parte actualizada, es decir
representada por una palabra (en el caso en que sería totalmente actualizada, la matriz propondría,
bajo la forma de una frase, unos semas o unas presuposiciones que pertenecerían al campo de la
palabra).10
Según yo, lo que caracteriza el poema en prosa es la existencia de una matriz dotada de dos funciones
en lugar de una sola: ésta genera la significancia, como en toda poesía, y genera igualmente una
constante formal que tiene la particularidad de ser coextensiva al texto e inseparable de la
significancia. No hay ningún margen, ningún blanco antes ni después. Dos secuencias derivan
simultáneamente de la matriz; sus interferencias diferencian el poema de la prosa como lo harían los
versos: el texto no es sólo sobredeterminado, lo es de forma visible, tan visible que el lector no puede
no notarlo.
9 E. A. Poe, The Poetic Principle, H. Allen Ed., The Complete Tales and Poems, New York, The Modern Library, 1938, p. 889.10 Para que una palabra que representa la matriz se convierta en un generador, una señal cualquiera debe advertir al lector que esta palabra es excepcional. Su utilización como título, por ejemplo, puede tener este efecto, o su subrayado a partir de una incompatibilidad semántica con el contexto (por ejemplo, resplandor en resplandor de la luna en el análisis del poema de Claudel que pronto veremos).

Distingo tres tipos de derivación doble. En el primer tipo sólo una de las dos secuencias derivativas
está presente en el texto, la otra existe simplemente en estado implícito. La derivación explícita es una
conversión de aquella que es implícita (una conversión debida a la permutación de marcas). Tomaré
como ejemplo “ Toilette” de Éluard. La matriz está representada por el título, y este título lo está
doblemente ya que es a la vez aquel del poema y el del tema iconográfico.
Entró en su habitación para cambiarse, mientras que su caldera cantaba. La corriente de aire
que venía de la ventana cerró la puerta detrás de ella. Por un momento, pulió su desnudez
extraña, blanca y derecha. Luego ella se deslizó en un vestido de viuda
El poema es casi totalmente carente de procesos estilísticos acentuados, encontramos ahí eso que
puede pasar por una secuencia aliterada (habitación, cambiarse, cantaba11) y una metáfora (pulió su
desnudez). Estos rasgos estilísticos, sin embargo, no están directamente ligados a la calidad de prosa
poética del texto, ya que no existe ninguna relación visible entre esos artificios como elementos de la
forma y el conjunto del texto como sentido.
El lazo, el rasgo portador de la significancia es una derivación del título que es estrictamente
coextensiva al texto, no solamente porque aquella se interrumpe con el texto, sino, porque no puede
continuar más allá. Su característica constante consiste en repetir la actualización del sema
“simplicidad” o “simple intimidad”: una habitación, una caldera que canta, una decoración modesta,
una puerta cerrada por una corriente de aire, finalmente, el vestido de viuda, en este contexto menos
el atributo de la viudez que un sencillo vestido negro sin adornos, la vestimenta repetitiva, para una
mujer en la que su guardarropa no es muy abundante, y en el mundo de las palabras (el único que
importa aquí) un símbolo cliché de la mujer modesta o pobre. Todo se combina con la pintura de una
escena plena de un realismo discreto que recuerda la poesía de la vida humilde de la cual, al final del
ultimo siglo, el patético banal de Francois Copéee a producido el perjuicio. Todo se debe a la lengua, la
puerta que se cierra es un cliché literario que sugiere la vida cotidiana de la casa: ésta permanece
secreta, invisible, pero todos la entendemos (a penas las aguas se han retirado en “Después del diluvio”
de Rimbaud, que una puerta se cierre para proclamar simbólicamente que el universo se ha convertido
en un statu quo). La caldera es un estereotipo similar: evoca los pequeños placeres del hogar.
Todo lo que he mencionado deriva claramente de la palabra toilette en la medida en que la misma
entre otras cosas sirve para designar los objetos humildes e íntimos como una mesa de baño (table de
toilette: palabra compuesta que no tiene las connotaciones de rapidez de faire sa toilette, “alistarse”).
De hecho, sus componentes derivan muy específicamente del valor diminutivo inscrito en la palabra
toilette, ya que el sentido etimológico del sufijo (“pequeña tela”), hoy en día olvidado, es resucitado por
la derivación de chambrette. No podrían acusarme de ligar demasiado sentido al sufijo ya que el mismo
Éluard, en su borrador, cambió petite chambre en chambrette sin dejarse detener por el riesgo de una
rima vagamente ridícula. Finalmente la derivación impone su orden al conjunto del poema, ya que
vestido de viuda es la última variante de la secuencia. No es suficiente decir que el poema se
interrumpe porque el personaje ha terminado de cambiarse. Ponerse un vestido es la última etapa del
acto de cambiarse, modelo o variante inicial de la matriz, pero igualmente es el equivalente, el
homólogo en términos de marcas, porque la vestimenta modesta está al mismo nivel en el paradigma
11 Chambrette, changer, chantait en el texto original.

verbal que cambiarse, sinónimo inferior o utilitario del verbo vestirse que puede, este último, tener un
valor neutro, sea sugerir la presentación cuidada que precede a una noche elegante.
En rigor, el conjunto podría ser un ejemplo de realismo sin nada de remarcable si el título “Toilette” no
generaría dos textos paralelos. En efecto, como título, esto ya tiene su puesto en una escala de valores
preestablecida y probada: remite a un género o a un conjunto de representaciones familiares. Toilette
es el nombre genérico de un tema particularmente explotado por los pintores: la Toilette como la de
Van Mieris o las Toilette de Venus de Boucher, de Carracci, de Jordaens, de Tiziano, para citar sólo los
más conocidos, o también los numerosos cuadros intitulados Femme au miroir (“Mujer frente al
espejo”). Estas pinturas son la parte bella del lujo de la sala si la figura está desnuda, o le atribuyen
vestimentas lujosas, ricas en colores y de diseño complejo si ella está vestida. En el espejo donde ella
se mira, otro responde, que la sirvienta o el amante sostiene frente a ella. En nuestro poema, todos
estos estereotipos son negativos, uno por uno.
El texto de Éluard no es entonces un fragmento de realismo tomado al azar, fundado sobre la mímesis
directa de una escena y de su decoración con unas variaciones inspiradas por las circunstancias de la
vida real; es un sistema morfológico bien organizado que comprende un número limitado de
estereotipos. La forma de este sistema es dictada por su primera palabra y su realismo proviene del
conflicto intertextual entre la derivación explícita y la derivación implícita que se presenta
normalmente como un símbolo de nuestras ilusiones de lujo y de placer. Su significancia se debe a la
unión del sentido con la forma y al hecho de que este sistema remite al discurso de la pintura, y no a un
personaje vivo con pequeños medios.
En los dos otros tipos de doble derivación, las dos secuencias derivativas están actualizadas en el
poema. El segundo tipo se caracteriza por dos derivaciones que representan, la primera, el sujeto, la
segunda, el predicado de la frase matriz. Las dos se oponen una a la otra por el hecho de una
incompatibilidad semántica.
El poema en prosa de Claudel, “Resplandor de la luna”, habla del claro de luna; la matriz está
representada por el título o, más exactamente, por su agramaticalidad. Es agramatical por sus
colocaciones lexicales porque resplandor, habitualmente, no se aplica más que para el sol. Para la luna,
se espera el claro de luna o luz, que indica una intensidad menor y que puede ser aun más debilitada
por adjetivos como pálido, débil o vaporoso. Resplandor transforma la oposición sol/luna en una
equivalencia. Se puede, entonces, proponer la matriz siguiente: la luna es un sol (inverso); sería mejor
poder escribir: la luna resplandece, si sólo este verbo no sería empleado más que para hablar de la luz
solar. Por un lado, la matriz genera una variable – los detalles sucesivos que componen el paisaje del
claro de luna. Por el otro lado, ésta genera una constante formal: cada detalle es modificado por un
predicado elegido en el léxico propio a la luz del día. Nuestro poema pertenecería al primer tipo de
derivación si el claro de luna convencional quedase implícito, pero aquí las palabras del régimen
diurno y del régimen nocturno son subordinadas unas a otras, a pesar de su incompatibilidad
reciproca. El texto debe su unidad propia al hecho de que la luz de la luna es traducida en código de
resplandor solar:
(…) ¡veo toda la capacidad del espacio colmado de tu luz, Sol de sueños! (…) como un
sacerdote desvelado por los misterios, he salido de mi lecho para enfrentar este espejo

oculto. La luz del sol es un agente de vida y de creación, y nuestra visión participa de su
energía. Pero el resplandor de la luna es parecido a la consideración del pensamiento.12
Cada sintagma pertinente siendo una variante de la matriz, tiene por sujeto el nombre luna o su
metonimia, y por predicado la palabra sol o su metonimia. Nos encontramos entonces en presencia de
sintagmas sintácticamente correctos pero semánticamente desviados: sol de sueños, sol de la media
noche, resplandor transferido del sol a la luna y luz de la luna al sol. Encontramos frases como: “Y ya el
gran árbol ha florecido: derecho y solo, parecido a un inmenso lila blanco, esposa nocturna, se mece,
todo goteando de luz”, o “esposa nocturna” corona paradójicamente una descripción hiperbólica de luz;
o aun ésta: “allá arriba la estrella más lejana y más alejada y perdida en tanta luz”, donde el motivo de la
estrella lejana, casi invisible en las tinieblas, es revertido para ilustrar una estrella casi invisible a la luz.
12 Paul Claudel, Connaissance de l’Est (1900), en Oeuvres complètes, Stanislas Fumet intr., J. Petit de., Paris, Gallimard, 1978, p. 65.