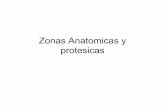memorias protesicas
-
Upload
cirmauroniki -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of memorias protesicas
-
7/25/2019 memorias protesicas
1/12
Memorias protsicas: Posmemoria y cinedocumental en la Espaa contempornea1
Laia Q EUniversitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Resumen
Este artculo trata de aproximarse a la representacin de la guerra civil espaola y el franquismo en elcine realizado por la generacin de los nietos de las vctimas y supervivientes de ese turbulento captulode la historia. Mediante el anlisis de tres documentales (Haciendo memoria,Nadary Tierra encima) seintentar cartograar los modos con los que estos jvenes cineastas trabajan la memoria de esos aos de
represin y las cuestiones alrededor del terreno de la memoria, la historia y el lenguaje cinematogrcoque plantean en sus metrajes.
Palabras clave: Posmemoria, guerra civil, franquismo, cine documental
Prosthetic Memory: Postmemory and Documentary Filmin Contemporary Spain
AbstractThis paper approaches the representation of the Spanish Civil War and Francos dictatorship in the lmsdirected by the generation of grandchildren of the victims and survivors of that turbulent chapter ofhistory. By analyzing three documentaries (Haciendo memoria,Nadary Tierra encima) we will try tomap the ways in which these young lmmakers work the memory of those years of repression. We alsoaddress the way they reect on memory, history and visual language.
Key Words: Postmemory, Civil War, Francos Dictatorship, Documentary Film
Referencia normalizada:Qulez Esteve, L. (2013) Memorias protsicas: Posmemoria y cine documental en la Espaa Contempo-rnea.Historia y Comunicacin Social.Vol. 18 N Especial Octubre. Pgs. 387-398
Sumario:1. Introduccin. 2. Metodologa: Hacia una teora de la posmemoria. 3. Anlisis flmico:Memorias protsicas. 3.1. Usos y desusos del material de archivo:Haciendo memoria, de Sandra Ruesga3.2. Posmemoria y juegos de la imaginacin: Tierra encima, de Sergio Morcillo 3.3. Duelo e identidaden los documentales de bsqueda:Nadar, de Carla Subirana. 4. Conclusiones. 5. Bibliografa.
1. Introduccin
No es novedoso constatar que actualmente el cine documental est gozando deuna indita popularidad, seguramente porque se ha convertido en un vehculo crea-
tivo e innovador a la hora de plasmar la realidad social y de evocar el pasado. El
Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
387 ISSN: 1137-0734http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.43974
-
7/25/2019 memorias protesicas
2/12
abaratamiento de los costes de produccin y la maleabilidad que permite el sistemade registro y posproduccin digital, han diversicado las voces que se vehiculan eneste tipo de cintas, ahora mucho ms ricas en cuanto a los puntos de vista, recursosestilsticos y estrategias narrativas se reere. La incorporacin de procedimientostpicamente posmodernos, como son el pastiche, la intertextualidad, la hibridacingenrica, la autoccin o la discontinuidad visual y narrativa, ha vuelto mucho msopaca e indirecta la relacin que el documental -un tipo de cine que etimolgicamentesigue remitiendo a su funcin probatoria- mantiene con el mundo histrico.
Si nos jamos en el panorama cinematogrco espaol, concretamente en la repre-sentacin documental de la guerra civil y el franquismo, descubrimos cmo en losltimos aos estn emergiendo varios trabajos que se aproximan a aquellos aosdesde una mirada mucho ms crtica, subjetiva y experimental que la que en generalha caracterizado a las producciones anteriores. Se trata de cintas rmadas por la gene-
racin de los nietos de aquellos que sufrieron, muchas veces en carne propia, el terrory la violencia de la gerra y la posguerra. Ttulos comoMuerte en El Valle (C. Hardt,1996), Tierra encima (S. Morcillo, 2005), Haciendo memoria (S. Ruesga, 2005),
Nadar (C. Subirana, 2008),Bucarest. La memoria perdida (A. Sol, 2008),El murode los olvidados (J. Gordillo, 2008)o Cosas raras que pasaban entonces(F. Verdsy P. Baur, 2008) tienen en comn el hecho de recuperar el pasado desde una distanciageneracional (desde una posmemoria) respecto a los hechos histricos evocadosque dota a estos trabajos de una mirada bastante diferente (polticamente ms crtica ya la vez tambin ms intimista y autobiogrca) que la que puede dar el supervivienteo el testigo ocular de los hechos.
La presente investigacin pretende aproximarse a este tipo de trabajos audiovisua-les que, por la experiencia de vida y las marcas socioculturales propias de la gene-racin a la que pertenecen sus autores, consideramos que constituyen por s solosun bloque aparte dentro de la historia del cine documental sobre la guerra civil y elfranquismo. La falta de una bibliografa que indague con profundidad en este corpusde un modo profuso es decir, que vaya ms all de la resea periodstica nos rati-can la necesidad reexionar sobre las mltiples cuestiones que tales documentales
plantean alrededor del terreno de la memoria, la historia y el lenguaje audiovisual. Elobjetivo ltimo de nuestro artculo es, por tanto, acercarnos a los documentales msrepresentativos realizados en Espaa por esta tercera generacin durante los ltimosquince aos para cartograar los modos con los que estos cineastas trabajan la memo-ria de esos aos de represin. Trazando una especie de geografa de la posmemoriaen el cine documental espaol, intentaremos determinar en qu grado estas pelcu-las cuestionan y reelaboran elementos, herramientas y trminos tan comunes en larepresentacin de la memoria y la historia como son los de la validez del testimoniooral, los usos y abusos de la imagen de archivo, la miticacin de las vctimas o lainclusin de la ccin para apelar a la memoria personal y colectiva.
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
388 Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
3/12
2. Metodologa: Hacia una teora de la posmemoria
Abordar los documentales sobre la guerra civil y el franquismo realizados en losltimos aos por nietos de supervivientes y vctimas mortales de la guerra y la posgue-rra espaolas, implica poner sobre la mesa el tema de la posmemoria, un conceptoque no por casualidad viene tratado la mayor parte de las veces en los estudios reali-zados sobre el Holocausto. En efecto, a raz del cambio de paradigma que, a partirde los aos ochenta, opera en los discursos de la Shoah y en el que la posibilidado imposibilidad de representar esa barbarie viene sustituida por la pregunta de cmohacerlo, se empieza a reexionar sobre las producciones realizadas ya no por quie-nes sobrevivieron a los campos de concentracin, sino por quienes heredan el relatode esa experiencia traumtica.
En el plano terico, y como consecuencia de la proliferacin de obras de todos los
gneros y formatos rmadas por la generacin siguiente a la que logr salvarse delas cmaras de gas, empiezan a publicarse un conjunto de ensayos, artculos y librosmonogrcos que versan sobre el proceso a travs del cual la memoria directa deaquella experiencia se transmite a los que nacieron despus, as como tambin sobrelos modos en qu stos plasman esa memoria heredada en sus creaciones y produc-tos culturales. Son todas ellas reexiones que traen a colacin cuestiones similaresa las suscitadas en los estudios concernientes al terreno de la memoria, y por tantorelativas a los lmites de la representacin de lo traumtico, a los usos y abusos delos materiales de archivo, a las suras de la voz testimonial, al problemtico papelde la imagen o a la crisis del sujeto a la hora de congurar un relato verosmil de los
hechos. Sin embargo, dichas reexiones se centran tambin en los problemas concre-tos con los que se encuentra esta segunda y tercera generacin a la hora de vehicularartsticamente este tipo de memoria, referida tambin, por los principales tericos eneste campo, como memoria agujereada (Raczymow, 1994), memoria heredada(Lury, 1998), memoria tarda y memoria protsica (Landsberg, 2004), memoriavicaria (Young, 2000), o, nalmente, posmemoria (Hirsch, 1997), la etiqueta queutilizaremos de ahora en adelante.
El auge que en los ltimos aos ha tenido este tipo de estudios y produccionesculturales en la sociedad contempornea puede explicarse, especialmente en el casode Espaa, por la paulatina e inevitable desaparicin de los supervivientes directos
del horror. En efecto, la muerte de quienes lo sufrieron o lo perpetraron conlleva,irrefutablemente, la prdida de la memoria colectiva de la cual stos son detentores(Chroux, 2007: 221) y la traslacin, en consecuencia, de la prueba al documento,del testimonio a la representacin. Es precisamente a raz de este progresivo silen-ciamiento de las vctimas que tiene lugar una lenta pero imparable sustitucin dela memoria comunicativa (o colectiva) por la memoria cultural (o histrica),es decir, de la memoria transmitida por los testigos directos del hecho histrico encuestin, por una memoria basada en las producciones culturales que, partiendo delos relatos conservados de esos testigos, garantizan la continuidad de la transmisinde esa memoria en el futuro. Desde esta perspectiva, el puente por excelencia o,
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
389Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
4/12
en este caso, el receptculo que hereda esta memoria comunicativa y la transformaen memoria cultural, lo constituye, precisamente, la gura del allegado, esto es, unprjimo privilegiado en tanto que se ubica en una gama de variacin de las distan-cias en la relacin entre el s y los otros (Ricoeur, 2003: 172). Es as como el hijo,el nieto o el sobrino del superviviente se ven impelidos a escuchar a ese otro prjimoque los supera en edad y en experiencia para, de este modo, convertirse en garantesde la memoria familiar que, a partir de la reelaboracin crtica, tica y artstica a laque la sometan, se inscribir en esa memoria cultural a la que hemos hecho alusinlneas ms arriba.
No por su carcter mediado e indirecto, la posmemoria tiene menos fuerza ocompromiso que los trabajos de memoria propiamente dichos. De hecho, la posicincrtica e interrogante hacia una representacin sin suras del pasado que planteanestos trabajos los revaloriza y los desmarca de las memorias vivenciales. Para alcan-
zarla, estas segundas y terceras generaciones hacen uso de todas aquellas herramien-tas, medios y expresiones que han marcado y marcan su descubrimiento y aprendizajede esos pasados ajenos. Fotografas, pelculas, pinturas, obras de teatro, animacionesaudiovisuales, etc., conforman para ellos una constelacin de representaciones en lasque la imagen les permite acceder ms fcilmente a la memoria de sus antepasados,al tiempo que les promete una transmisin de la misma mucho ms crtica que la que
podra aportarles el documento escrito o el archivo entendido en sentido estricto.
3. Anlisis flmico: Memorias protsicas
3.1. Usos y desusos del material de archivo:Haciendo memoria, de Sandra Ruesga
El hecho de que los cineastas que rman estos documentales de tercera generacinno dispongan de una memoria directa del trauma (de la desaparicin, de la tortura,del asesinato, del exilio) que luchan por representar en sus trabajos, los empuja arecuperar numerosos y heterogneos materiales de archivo que acrediten probato-riamente ese pasado lejano e incluso extrao para algunos de ellos. Sin embargo,la apropiacin que estos autores suelen hacer de este tipo de material es, sin lugar a
dudas, altamente productiva. As es, la resignicacin a la que someten las imgenesheredadas ya sea de los medios de comunicacin, ya sea de los lbumes familiareso de los videos caseros- para que stas no acaben siendo vctimas de un consumoautomatizado y acrtico, corre en paralelo y se explica por el hecho que todos elloshan nacido y crecido en una cultura que justamente privilegia la expresin audiovi-sual. Consumidores naturales y asiduos de televisin, cmics y cine, no es extraoque la mayor parte de estos jvenes recurra a las imgenes como instrumentos paravehicular no slo su voluntad de conocer el pasado y vincularse a l en tanto que razy origen, sino tambin para proyectar sus afectos, miedos, necesidades y deseos desu presente.
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
390 Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
5/12
Uno de los casos que mejor ilustra los nuevos usos que la generacin de los nietosotorga en Espaa a las imgenes familiares y de archivo es Haciendo memoria, uncortometraje incluido en el proyecto audiovisual Entre el dictador y yo, en el quea partir de la premisa Cul fue la primera vez que o hablar de Franco, seis jve-nes directores realizan sendas piezas documentales sobre su relacin siempre ensegundo grado- con el pasado de la dictadura.
Despus de unos ttulos de crdito hechos a partir de letras recortas, como si conello Ruesga quisiera avisar al espectador de la domesticidad que impregna el lm,aparece, en un primer plano y mirando directamente a cmara, una pequesimaRuesga, de apenas cuatro aos, que parece decir hola a cmara. Sin embargo, no esla voz de la nia la que registra la banda sonora de la pelcula, sino la de la cineastaen el presente del montaje, saludando y con ello doblando con un hola adulto a lania que ocupa la pantalla a su padre, con quien mantiene a partir de ese momento
una conversacin telefnica.Todo el cortometraje de Ruesga sigue la misma estructura: en pantalla van suce-
dindose imgenes extradas de los videos caseros de la familia de la cineasta, mien-tras que en la banda sonora se desarrolla un incmodo dilogo entre ella y sus proge-nitores que contrapuntea, por tenso contraste, la inocencia y felicidad inscriptas enesas escenas de su infancia y adolescencia. As, las excursiones que la familia hacaal Valle de los Cados, en las que vemos a una graciosa Ruesga caminando con suhermano por los alrededores de esa tumba monumental, son reprendidas por una
joven y obcecada cineasta que requiere a sus padres el motivo ltimo de esas salidas.Es porque lo tenamos al lado e bamos de excursin, intenta justicarse su padre.
Focalizando su mirada en aquello ms ntimo y familiar, la cineasta madrilealucha con tenacidad contra la amnesia de un importante segmento de la generacinanterior a la suya: aqul que, sin aplaudir abiertamente el franquismo, lo toler sincuestionar sus mtodos. Ruesga parece escandalizarse con el hecho de que su madreslo se percatar de la falta de libertades que constrea al pas con lo que a la censuracinematogrca se reere; o que considerara un simple rumor y por tanto, indignode su atencin las torturas que sufran los presos polticos; o que su padre no lediera importancia alguna al monumento a Onsimo Redondo que preside el Cerrode San Cristbal y que funciona de teln de fondo de alguno de los videos de la
familia. Yo no he tenido ningn inters en sacar adelante la historia. Si vosotrostampoco lo habis tenido, pues el desinters ha sido mutuo, sentencia incmodo elpadre de Ruesga en un momento de la cinta. Sin embargo, la voluntad de la hija porsaber y por cuestionar la pasividad de sus progenitores frente a un pasado marcado
por el totalitarismo es evidente. Y lo es no slo mediante la tensa conversacin quemantiene con ellos (y que tie de lobreguez unos fotogramas que en su origen slodenotan felicidad y pureza), sino tambin, y en ltima instancia, a travs del trabajode recontextualizacin que lleva a cabo con unas imgenes que ahora se nos presen-tan convertidas en un documento de alto valor colectivo. Pues aunque el lm parezcaser nicamente una muestra del desencuentro entre generaciones, termina convirtin-
dose en mucho ms, pues tambin es una minicrnica de la vida de Espaa durante
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
391Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
6/12
el tardofranquismo (Cuevas, 2012: 119) que nos empuja a preguntar quin somos yde dnde venimos2.
3.2. Posmemoria y juegos de la imaginacin: Tierra encima, de Sergio Morcillo
Uno de los rasgos ms destacados de los documentales que en Espaa se estnproduciendo alrededor de la posmemoria es la interrelacin que en muchos de ellostiene lugar entre lo tradicionalmente considerado como documental y aquelloselementos caractersticos del mundo de la ccin como podran ser la actuacin, la
puesta en escena, las recreaciones e, incluso, la invencin de historias y personajesque nunca existieron.
En la produccin documental espaola sobre la representacin del trauma de laguerra civil, destaca una pelcula que, utilizando las convenciones del cine documen-
tal, se insiere de lleno en el mbito de la ccin, concretamente en el del mocku-mentary, tambin conocido como fakeo falso documental, esa especie de hbridogenrico en el que la revelacin del carcter cticio del material lmado muchasveces no tiene lugar hasta la aparicin de los crditos nales. Nos estamos reriendoa Tierra encima, un mediometraje protagonizado por alguien que bien podra haberexistido: Flix Costa Pujadas.
Costa es un anarquista cataln que, ya octogenario, rememora desde la Barcelonacontempornea la historia de su militancia en las Juventudes Libertarias, su papel enla guerra civil espaola, su encarcelamiento en un campo de concentracin francs,su exilio canadiense y el reciente y asombroso descubrimiento que ha hecho con
respecto a su biografa. Gracias a un viaje que su nieto realiza a la ciudad condal ycasi por casualidad, Flix se percata de que su condicin en la administracin pblicaes la de una vctima mortal de la guerra, concretamente de uno de los muchos fusila-mientos que tuvieron lugar en el Camp de la Bota en 1939. As lo ratica la inscrip-cin de su nombre en el monumento conmemorativo que se erige en el Fossar de laPedrera en memoria de los republicanos cados durante la contienda espaola y losaos de represin franquista.
A lo largo de los cuarenta minutos que dura el documental, el espectador acompa-ar a Flix Costa en su recorrido por los lugares de la ciudad que puntearon su peri-
plo vital de aquellos aos convulsos. El primero que visita es lo que fuera el arenaldel Camp de la Bota, una zona que en los aos cuarenta quedaba lo sucientementeapartada del ncleo urbano para que pocos se percataran de los fusilamientos que allse perpetraban. El horror, la sangre y la muerte que impregnaron ese paraje duranteaquellos aos se han desvanecido por completo. En su lugar hoy se asienta una tran-quila y cimentada plaza, presidida por el Monumento de la Fraternidad. Erigido en1992 a instancia del Ayuntamiento de Barcelona, este monumento simboliza aquellocontra lo que Costa y en ltima instancia, Morcillo quieren combatir: la memo-ria institucionalizada, cuya lectura del pasado tiende siempre a la simplicacin yreduce lo acontecido a un estanco, articioso, mediatizado e inmutable continentede verdades eternas e incuestionables. Contra ello, Tierra encimaparece imponerse
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
392 Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
7/12
como un contramonumento, esto es, como un espacio de dilogo y anlisis crticoque pueda excavar y horadar esa tierra ese olvido- que peligra en caer encima dela memoria de aquellos aos. Y Morcillo lo consigue no slo escuchando el detenidorelato de su cticio testimonio, sino tambin recurriendo a la recreacin de aquellosmomentos del pasado de los cuales, por la propia naturaleza de los mismos, no se haconservado ninguna prueba audiovisual tangible. As, utilizando como marco el visorde la segunda cmara del equipo, y despus de que Costa observe lo que all se visua-liza el monumento de la Plaza del Frum-, se recrea, como si de un sortilegio de laimaginacin y la memoria se tratara, uno de los muchos fusilamientos que pudo habertenido lugar en ese punto de la geografa barcelonesa. Teidos por una articiosa pormarcada- luz azulada, un pelotn de soldados se dispone a disparar a tres detenidos.Tras la orden de fuego, se oye un estruendo y, acto seguido, el mar. De los cadveresslo se nos muestra, despus, una mano abierta, sin vida, que en su descontextuali-zacin, en su aislamiento, representa metonmicamente a todos los cuerpos cados, atodos los hombres fusilados y, en ltima instancia, a todas sus familias.
Tierra encima termina con la llegada de Costa al Fossar de la Pedrera, situadodetrs del Cementerio de Montjuic. Lenta y dicultosamente, el octogenario sube elempedrado camino que lo conducir a las austeras columnas dedicadas a las vctimasde la contienda. Mientras en over se escucha una voz de mando recreada para talocasin, Costa lee las inscripciones que se despliegan en el referido monumento.A travs de ellas descubriremos, en el plano nal, que la identidad de Flix CostaPujadas ha sido construida articialmente, a partir del nombre y apellidos de tresrepublicanos distintos. Es as cmo se desvela el carcter cticio de la historia central
de la pelcula, su condicin de escritura hbrida: Flix Costa no existi, su relato devida ha sido inventado, si bien es riguroso y cierto el resto de informaciones sobreaquel periodo histrico que nos viene dado tanto por las imgenes de archivo quevan apareciendo a lo largo de la cinta, como por la narradora extradiegtica y otrostestimonios que s son quines dicen ser (como el historiador Josep Mari Sol o lostres ex militantes libertarios con los que Costa charla en un momento del lm).
Tierra encimapuede interpretarse, pues, como una especie de experimento en elque Morcillo parece querer demostrar los olvidos y las medias verdades (o mediasmentiras) inherentes a las representaciones ms mediticas de la historia. De hecho,en un escrito del cineasta publicado en el Butllet Estel Negre, subraya la necesidadde crear un espectador receptor crtico, que cuestione los mensajes, tanto su conte-nido como su forma (2006: 3). El espectador de Tierra encimasin duda lo es, pues elalto grado de autorreexividad y subversin que subyace en el metraje nos desafa acombatir las limitaciones de la memoria ocial y a sacudirnos esa tierra que muchasveces puede terminar cubriendo un pasado que es necesario, siempre, recordar.
3.3. Duelo e identidad en los documentales de bsqueda:Nadar, de Carla Subirana
Dentro del ambiguo y vasto campo del documental subjetivo y constrindonostodava al corpus de documentales de la guerra civil y el franquismo trabados bajo el
paraguas de la posmemoria, destacaNadar,un largometraje que pivota alrededor de
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
393Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
8/12
la transmisin transgeneracional de la memoria, del retrato familiar y de la bsquedaidentitaria. Como ocurre en otros documentales de bsqueda familiar3, aqu la inclu-sin de testimonios ya no se justica por los datos que puedan dar sobre la trayectoriamilitante y/o poltica del desaparecido, sino que su presencia cobra sentido precisa-mente porque inciden (o son requeridos por estos cineastas a que lo hagan a vecescon poco xito) en el lado ms humano y en la vida cotidiana, sentimental y familiarde esos ntimos extraos en que se han convertido sus respectivos abuelos.
Crecida sin la gura de su abuelo y sin la de su padre, el yo que protagonizaNadarva moldendose y encontrando su lugar en el mundo discursivo a partir dela biografa de ese otro que le leg mucho ms que un apellido. Es con l, sobretodo, con quien Subirana departe, en una especie de dilogo fantasmal en el que el
protagonismo de quienes sobrevivieron a los duros aos de la guerra y la posguerray ahora dan testimonio la pelcula est en funcin, fundamentalmente, de la cantidad
y calidad de la informacin que puedan aportar con respecto a esa gura que tantacuriosidad despierta a la joven realizadora. Es as como ese t con el que trata decomunicarse Subirana se presenta en el lm como un sujeto misterioso y por ellofascinante, cuya estela sigue dcadas despus y con notorio encandilamiento unanieta dispuesta, no slo a hacerle caer la mscara, sino tambin a devolverle la voz(ya sea rastreando diarios y archivos pblicos en los que puedan hallar cualquier datorelativo a su historia, ya sea recuperando el recuerdo que de ellos conservan quienesles conocieron). Y es precisamente a esta amalgama de fragmentos del pasado a laque Subirana interpelar con la terquedad de quien lleva toda su vida creciendo entreinterrogantes de difcil o imposible respuesta.
No es balad que Nadar empiece con una escena de Subirana zambullndose enuna piscina. Como esa agua que la acoge, y bajo la cual slo escucha el sonido de sus
propios latidos, la memoria que tratar de aprehender la directora se tornar lquidaya desde el principio de su investigacin. Subirana quiere y necesita saber qu pasrealmente con su abuelo, Juan Arroniz, condenado a muerte por atracar una zapateraen mayo de 1940 y fusilado poco despus por el recin estrenado rgimen franquista.Pero su abuela Leonor, la mujer que ms completas e inmediatas respuestas podradarle sobre ese misterioso personaje, se ha quedado justamente sin aquello que lacineasta con ms afn persigue: los recuerdos. Leonor padece Alzheimer y, como lamadre de Subirana afectada de demencia presenil, ir olvidando poco a poco su
pasado y su presente. Ante estas limitaciones, la cineasta decide continuar la investi-gacin fuera de los muros de su hogar. As, sospesar largamente con Joaquim Jordla hiptesis de que su abuelo en realidad formara parte de la resistencia y que el atracoque cometi se pudiera deber a motivos polticos; o visitar el pueblo de Mont-ros,en el que descubrir que sus abuelos nunca llegaron a casarse porque Juan ya habacontrado matrimonio anteriormente con otra mujer; o hablar con su ta Hermnia,que le confesar que su abuelo le fue siempre inel a Leonor; o nalmente mantendruna infructfera y algo encrespada entrevista con el escritor y militante anarcosindi-calista Abel Paz, que la despachar reconocindole no entender lo que le est pregun-tando y no saber nada de nada.
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
394 Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
9/12
Ante esta amalgama de voces, testimonios y opiniones, Subirana va forjando en suimaginacin la imagen de su abuelo, que luego podr comparar con la nica fotogra-fa que logra conseguir de l, tras localizar a su ta abuela, Dolores Arroniz, e irla a vera su casa. Tambin podr hacerlo el espectador, pues ese intrpido galn bogardianoque Subirana fabula que fue su abuelo viene representado en pantalla en diversasocasiones, cuando protagoniza media docena de escenas en blanco y negro en las quese recrean, por medio de actores y una puesta en escena que recuerda la esttica delas pelculas clsicas de cine negro, las distintas y posibles situaciones que pudo vivirsu abuelo: el atraco a mano armada, los encuentros amorosos con Leonor, el viajeen tren a Mont-ros de la pareja cuando ella estaba embarazada de seis meses, o suencierro carcelario justo antes de morir. Sin embargo, la bsqueda de ese rostro, deesa historia, de esa biografa, no puede ms que terminar en fracaso: l sigue siendoun extrao para m, concluye Subirana en el desenlace del lm, antes de anunciar elfallecimiento de su abuela y antes tambin de sumergirse de nuevo en las aguas deuna piscina en penumbra. La distancia generacional que horada su memoria parecerepresentarse en ese salto a las profundidades acuticas que lleva a una generacin(la suya) a explorar en el pasado de otra (la de su madre y abuela). As lo conrma la
penltima escena del documental, cuando la cineasta decide lmar a su hijo Mateo-nacido durante la realizacin de la pelcula-, haciendo sus primeros escarceos en elagua. Ser el pequeo y su generacin quin deber seguir alimentando en el futuro eltrabajo por una memoria por la que hoy la de Subirana lucha para que perviva.
4. Conclusiones
Referirnos a la posmemoria sobre la guerra civil espaola y el franquismolabrada por lo que hemos convenido en llamar tercera generacin, es tener presenteun grupo de producciones cinematogrcas que, en ltima instancia, persiguen undoble objetivo: por un lado, rendir homenaje aunque en algunos casos sea cuestio-nndolas- a las vctimas y supervivientes de la guerra y la dictadura; y, por otro lado,iniciar una bsqueda identitaria de unos orgenes sesgados por el terror totalitario,especialmente en el caso de aquellos documentales que, como Nadar, registran untipo de problemticas estrechamente vinculadas con las relaciones de liacin y con
la memoria familiar.Tal y como sucede en otras narrativas, como las producidas por hijos de vctimas
mortales y supervivientes del Holocausto, tambin en nuestro contexto particular laimagen se convierte en uno de los soportes por excelencia para vehicular las ausen-cias, los interrogantes y los descubrimientos que sobre la guerra y la dictadura hanhecho y siguen haciendo estos jvenes realizadores. Fotografas familiares, pelculascaseras, recreaciones, entrevistas lmadas y escenas con una cuidada puesta en escenase aglutinan en casi todas las pelculas referidas en nuestro corpus. Conjugando, pues,lo legado (el lbum familiar, las cartas personales, las historias o versiones y relatosque conservan y les regalan las generaciones anteriores), con lo genuinamente propio
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
395Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
10/12
(los recuerdos personales, pero tambin las cciones y fabulaciones elaboradas comoexplicacin a un pasado borroso o totalmente desconocido), estos cineastas convier-ten el lenguaje audiovisual en el medio por excelencia para describir y pensar el
pasado.
De la pesquisa en sentido estricto a la experimentacin elevada al mximo nivel,del documental como arma fundamentalmente poltica al cine entendido como herra-mienta de introspeccin y autoconocimiento, de la esttica de las home movies a laomnipresencia testimonial, del homenaje al desaparecido a la interpelacin directaa las generaciones precedentes, los artefactos culturales con los que en los ltimosaos los nietos han tratado de evocar un pretrito para ellos irresolublemente imper-fecto, por fortuna no ha parado de crecer. Y decimos por fortuna porque este tipode producciones documentales ha logrado encauzar lo poltico en unas formas derepresentacin que, adems de originales, recurren a temticas marcadamente perso-
nales como seran la constitucin de la subjetividad o las relaciones familiares sindesvincularse de la reexin sobre un captulo de la historia que sigue condicionandonuestro presente. La performacin, la irona, el fracaso, el viaje interior y la experi-mentalidad que nutre la lmografa de todos ellos no es incompatible, ms bien alcontrario, con la honestidad que debe conllevar toda aproximacin crtica al pasado
y ms cuando ste viene acompaado por la violencia y el trauma. Con ella estajoven generacin ha logrado aanzar una voz que, pese a no sustentarse tanto en larotundidad del eslogan poltico como en la afectividad del discurso familiar, proponeuna verdad igualmente vlida de la realidad espaola de los aos de la guerra civily el franquismo.
5. Referencias bibliogrcas
AMADO, A. (2005). Las nuevas generaciones y el documental como herramientade historia. En ANDJAR, A.; DANTONIO, D.; DOMNGUEZ, N. (et.al.)(2005).Historia, gnero y poltica en los 70,Buenos Aires: Feminaria Editora.
p. 221-240.CHROUX, C.(2007). Por qu sera falso armar que despus de Auschwitz no
es posible escribir poemas?. EnLORENZANO, S.; BUCHENHORST, R. (eds.)(2007). Polticas de la memoria. Tensiones en la palabra y la imagen. BuenosAires: Gorla; Mxico: Universidad del Claustro de Sor Juana. p. 210-230.
CUEVAS, E. (2012). El cine autobiogrco en Espaa. Una panormica. EnRILCE, Revista de Filologa Hispnica, n 28.1, Pamplona: UNAV. p. 106-125.
GMEZ VAQUERO, L. (2009). Hacer visible el trauma: invocacin de la memoriaen la produccin desde los aos setenta en Espaa. En Secuencias: revista dehistoria del cine, n 30, Madrid: UAM. p. 94-117.
HIRSCH, M. (1997). Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory.Cambridge (Mass.) y Londres: Harvard University Press.
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
396 Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
11/12
LANDSBERG, A. (2004). Prosthetic Memory: The Transformation of AmericanRemembrance in the Age of Mass Culture. Nueva York: Columbia UniversityPress.
LURY, C. (1998). Prosthetic Culture: Photography, Memory, Identity. Londres:Routledge.
MORCILLO, S. (2006). La sempre present manipulaci de la memria hist-rica. EnButllet Estel Negre, n 164. Disponible en: http://www.estelnegre.org/
butlleti/164.pdf. [25/08/2013].RACZYMOW, H. (1994). Memory Shot through with Holes. En Yale French
Studies, n85, New Haven: Yale University. p. 98-106.RICOEUR, P. (2003).Historia, memoria, olvido. Madrid: Trotta.YOUNG, J. (2000).At Memorys Edge: After-Images of the Holocaust in Contempo-
rary Art andArchitecture.New Haven & London: Yale University Press.
Notas
1 La realizacin de este artculo se enmarca en el desarrollo del proyecto de investigacin nanciadopor el Banco Santander y la Universitat Rovira i Virgili, Memorias en segundo grado: Posmemoriade la guerra civil y el franquismo en la Espaa del siglo XXI (2013LINE-01).
2 SiHaciendo memoriavehicula su narrativa a travs de la reapropiacin de metraje heredado, Cosasraras que pasaban entonces(F. Verds y P. Baur, 2012) prescinde de cualquier referencia a la imagen
flmica y audiovisual del pasado e igualmente construye un slido discurso alrededor de la memoria yel archivo. De un modo similar al que hallamos en Shoah (C. Lanzmann, 1983), Verds y Baur trans-portan a Ramn Sangs, el protagonista nonagenario del documental, a los espacios donde padecilos horrores de la guerra y la posguerra. En su caso, sin embargo, no les interesa tanto el discurrirverbal de Sangs como la puesta en situacin del mismo setenta aos despus de los acontecimientos.En este sentido, Cosas raras que pasaban entonces no trata tanto de hacer revivir el horror de laguerra, sino ms bien de reexionar sobre el paso del tiempo y las dicultades de la memoria porevocar el pasado.
3 En este espacio es necesario citar tambin los documentalesMuerte en El Valle(C. M. Hardt, 1996),en el que la cineasta viaja a un pueblo de Len para esclarecer la verdad sobre la muerte de su abuelo,asesinado en 1948 por la Guardia Civil;Bucarest, la memoria perdida(A. Sol, 2008), un recorrido
personal de su director por la historia de su familia y de su padre, el poltico Jordi Sol Tura, afectadopor la enfermedad del Alzheimer;El muro de los olvidados (J. Gordillo, 2008), un documental enel que el realizador francs emprende una bsqueda relacionada con sus orgenes genealgicos (ellugar donde est enterrado su abuelo) y tambin con la memoria histrica y la reparacin de lasbarbaries cometidas durante y despus del franquismo; y, nalmente,Pepe el andaluz (A. Alvarado yC. Barquero, 2012), la lucha documentada de Alejandro Alvarado por descubrir quin fue en realidadsu abuelo, Jos Jdar, un malagueo que emigr a Argentina despus de la guerra civil y nunca msregres a Espaa.
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
397Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398
-
7/25/2019 memorias protesicas
12/12
La autora
Laia Qulez Estevees licenciada en Comunicacin Audiovisual por la UniversitatAutnoma de Barcelona y en Teora de la Literatura y Literatura Comparada por laUniversitat de Barcelona. Es Doctora en Comunicacin por la Universitat Rovira iVirgili, donde ejerce de profesora. Autora de una tesis doctoral sobre la posmemoriaen el cine documental argentino, actualmente pertenece al grupo de investigacinASTERISC y dirige el proyecto Memorias en segundo grado: Posmemoria de laguerra civil y el franquismo en la Espaa del siglo XXI. Ha publicado en revistasnacionales e internacionales (Archivos de la Filmoteca, Quaderns de Cine, Studies in
Hispanic Cinemas) y ha participado en varios libros colectivos (Cineastas frente alespejo, La risa oblicua, El cine argentino de hoy, Historias de la pequea pantalla).
Laia Qulez Esteve Memorias protsicas
398 Historia y Comunicacin SocialVol. 18. N Esp. Octubre (2013) 387-398