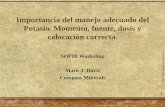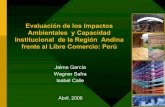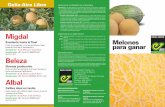Melones
-
Upload
texcoco-cultural -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Melones
Directora EditorialMartha Beatriz
Velázquez Valdés
RedacciónGuillermo Ravest Santís
ColaboradoresArqlogo. Gustavo Coronel Sánchez
Mario Cortés Vergara Gregorio Cortés Vergara
Diseño M.A.v. Carlos A. Cortés Mtz,
L.D.g. Mónica V. Villalpando F.
AgradecimientosGuillermo Ravest Santís,
Jefrey R. Parsons, Don Benito Hernández, Mario Cortés Vergara y Gregorio Cortés Vergara y a todos los que
contribuyen de forma positiva en conocer y difundir el
patrimonio que aún queda.
PortadaReconstrucción en 3D
de lo que fuera el antiguo Palacio
de Nezahualcóyotl por el arqueólogo
Gustavo Coronel
© Texcoco Cultural es una publicación bimestral independiente con domicilio en Primer Retorno núm. 8, C. P. 56170, San Lorenzo, Texcoco, Estado de México. Publi-cación en internet: www.texcococultural.com. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio físico o electrónico sin el permiso expreso de los autores y editor responsable. Los contenidos de los artículos y colaboraciones firmados son responsabilidad de los autores. Editor responsable M. Beatriz Velázquez Valdés. Dis-tribución en el Municipio de Texcoco, principales puestos de periódicos, librería del Centro Regional de Cultura de Texcoco. La presentación y disposición en conjunto y de cada página de Texcoco Cultural son propiedad del editor. Todos los derechos reservados 2009.
“Esta revista cuenta con apoyo otorgado por el Programa “Edmundo Valadés” de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes 2009 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.”
Hecho en Texcoco – Chiua pan Tezcuco
Carta del Editor
NuevaEpoca_vol-2.indd 3 1/26/10 5:06:41 PM
Texcoco Cultural6
UN VESTIGIO DE LA MAJESTUOSIDAD
DEL TEXCOCO DE NEZAHUALCÓYOTLArqlgo. Gustavo Coronel Sánchez
Fotos y reconstrucciones del autor.
Desafortunadamente, de esta hermosa capital sólo quedan pocos restos esparcidos y enterrados dentro y en los alrededores de la actual ciudad, tal como los montículos de Las Trincheras, Parque de la Tercera Edad, La Trinidad y San Diego. Al igual que muchas de nuestras ciudades el origen del moderno Texcoco se genera en la época colonial sobre restos de arquitectura prehispánica, lo que ha generado su paulatina destrucción.
Los Melones son, entonces, un fragmento y vestigio de una de las más hermosas ciudades que enmarcaban el Lago de Texcoco hasta antes de la conquista española. Referente a su nombre se desconoce el por
La zona arqueológica de Los Melones, en Texcoco, representa un fragmento de una de las urbes más importantes a la llegada de los españoles. De ella contamos con una gran variedad de descripciones de los siglos XVI y XVII por cronistas como: Pomar, Ixtlilxóchitl, Torquemada, Vetancourt, entre otros, quienes se refieren a su importancia y características. De acuerdo con éstos y otros escritores, al momento del contacto la ciudad de Texcoco era la segunda más importante de la Cuenca de México. Competía en grandeza y majestuosidad con la ciudad de México Tenochtitlán. Las descripciones señalan que la ciudad de Texcoco era muy bella, con grandes y suntuosos templos, innumerables casas, aposentos para sus nobles, mezquitas y templos muy bien aderezados.
qué de tal denominación -”Los Melones”-, siendo que de dicho fruto, melón (Cucumis melo), ni siquiera su origen es americano sino que procede de Asia Central o del continente africano.
Hay quien refiere que su origen provendría del parecido poco preciso con el chilacayote
(Cucurbita ficifolia), ya que personas de edad avanzada mencionan que en el lugar crecía esta planta en forma abundante y de manera silvestre.
Por su parte, el Prof. Alejandro Contla Carmona, cronista de la ciudad y especialista en la región de Texcoco, propone el
Chilacayote Melón
Zona Arqueológica Cerro de Los Melones:
NuevaEpoca_vol-2.indd 6 1/26/10 5:06:47 PM
Texcoco Cultural7
Origen histórico
Chichimecas y acolhuas (Códice Xólotl, Lámina 2).
nombre de Ahuehuetitla, que proviene del vocablo náhuatl Ahuehuetitlan de: A - Atl =Agua; huehuetl=viejo, (“viejo del agua”) traducción textual de: árbol de ahuehuete y tlan=abundancia: donde abundan los ahuehuetes.
Su propuesta se basa en una cita localizada en los escritos de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, donde habla de Tetzauhpintzintli (niño peligroso), hijo muy agraciado de Nezahualcóyotl:
“…el cual salió… con sumado en todo, porque era lindo filosofo, poeta y un excelente soldado, y aun en las artes mecánicas era casi en todas muy aventajado: lo que más á su natural inclinaba era la milicia y edificar palacios, como los que edificó en la parte que se dice Ahuehuetitlan, porque alló en aquel puesto una sabina que aficiono de edificar á la redonda de ella, de donde tomo el nombre de sus palacios…”* Por otra parte y de acuerdo a datos de sus custodios, Los Melones
El origen de esta zona se encuentra en el surgimiento y desarrollo urbano de la antigua ciudad de Texcoco, tras la fusión cultural de dos entidades étnicas: los chichimecas y los acolhuas. Los primeros, inmersos y aún dependientes de una forma de vida nómada y acostumbrados a sobrevivir de la explotación controlada de su entorno natural; los segundos con costumbres más sedentarias y con una forma de vida dependiente de una agricultura naciente. De ambos y tras varias alianzas matrimoniales con diferentes pueblos ya establecidos en la Cuenca se funda la ciudad de Texcoco como capital del señorío acolhua chichimeca.
De acuerdo con el desarrollo histórico de la región texcocana hoy sabemos que con el nombramiento de Quinatzin, cuarto señor chichimeca, se decide trasladar la cabecera - incluyendo a su corte real - de Tenayuca a Oztotípac en Texcoco, espacio que desde tiempo atrás este señor venía aderezando con la construcción de edificios y ordenando sus caseríos2. También durante su señorío se fundan los barrios Tlailotalcan, hoy San Diego y Chimalpan, hoy San Sebastián, ambos al este y sureste de la ciudad de Texcoco.
Quinatzin señor de Texcoco, en Oxtotipac
(Mapa Quinatzin).
recibe un promedio de 7 200 personas al año siendo muy poco frecuente la visita de extranjeros. En el sitio laboran cuatro personas: Sebastián Hernández Sánchez, Fidel Ríos Caballero, María Isabel Hernández Flores y Eduardo García Espinoza. Ellos se encargan de dar mantenimiento a la zona y atención al público, los 365 días del año en horario de 10:00 a 17:00 hrs, los siete días de la semana.
1. Ixtlilxóchitl, 1997, T. II, 121 2. Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 309- 310, 428-430, 533; T. II, 28, 30
NuevaEpoca_vol-2.indd 7 1/26/10 5:06:47 PM
Texcoco Cultural8
Más adelante, tras la muerte de Quinatzin asume el trono Techotlalatzin, personaje importante en el desarrollo arquitectónico y urbano de la naciente ciudad de Texcoco. Durante su señorío se fundan barrios como Mexicapan, Culhuacan, Tepan y Huiznahuac, actualmente colonias de raigambre colonial ubicados en los cuatro puntos cardinales de la urbe y que hoy se conocen como: San Juanito, San Pedro, San Lorenzo y San Pablo, respectivamente. Después de la muerte de Techotlalatzin la sucesión del señorío pasa a manos de su hijo Ixtlilxóchitl, quien lo recibe en un momento de gran tensión militar, incluyendo la invasión de la ciudad y su muerte en manos de los tepanecas. Se sabe que con anterioridad a los combates surge un nuevo barrio, dedicado al establecimiento de los palacios de Ixtlilxóchitl, Zillan2, en donde se ubican el actual panteón de Sila e instalaciones de TELMEX.
Después del asesinato de Ixtlilxóchitl, su hijo Nezahualcóyotl se vio obligado a abandonar la ciudad de Texcoco y andar huyendo de sus enemigos tepanecas, cuyos propósitos eran darle muerte. Pero esta situación no se prolongaría ya que con el paso del tiempo y fortalecido con ayuda de tlaxcaltecas, chalcas y mexicas recupera su señorío.
Una vez reorganizado el nuevo señorío, Nezahualcóyotl se establece en Texcoco y es con él que la ciudad alcanza su mayor
apogeo y desarrollo urbano. Como primer paso restablece las seis parcialidades o barrios mayores que conformaban Texcoco: Tlailotlacan, Chimalpa, Colhuacan, Tecpan, Huiznahuac y Mexicapan, y planifica una división urbana interna. Traza las parcialidades en calpullis o barrios donde en cada uno de ellos debía mantenerse una especialidad que favoreciera el desarrollo político, económico y social de la cabecera del señorío.
“... la ciudad la puso en orden, y juntó los mayores artífices que había en la tierra, y los puso dentro de la ciudad por
sus barrios, cada género por sí, como eran plateros, pintores,
lapidarios y otras muchas maneras de oficiales,
que por todos eran treinta tantas suertes de oficiales.”3
Luego manda construir lugares de culto. De los más importantes se mencionan el templo Mayor, el dedicado a Tezcaltlipoca (dios principal de la ciudad) y el templo torre dedicado a Tloquenahuaque, paralelamente ordena construir su palacio y es entonces que surge el origen de los restos arqueológicos de Los Melones que se detallan más adelante.
Nezahualcóyotl muere en 1472 y delega la sucesión del señorío a su segundo hijo procreado con Azcatxochitzin4. Nezahualpilli lo recibe a la edad de siete años. Los textos históricos señalan que luego gobernó con gran prudencia, de tal manera
Asta bandera construida
a principio de la década de los años 80.
que puso grandísimo espanto y admiración a todos los demás señores, sus aliados y contrarios. Engrandeció y modificó el Templo Mayor, ordenado construir por su padre, y para su uso personal y morada, dirigió la creación de otros palacios que, aunque no tan grandes como los de Nezahualcoyotl, eran más suntuosos y con una arquitectura más refinada. Después de la muerte de Nezahualpilli, en 1515, la decadencia se hizo evidente. Al fallecer no dejó heredero directo, lo que provocó el inicio de conflictos internos entre sus descendientes por obtener el gobierno del señorío acolhua, lo que significa entre otras muchas consecuencias, el deterioro de la ciudad.
3. Ixtlilxóchitl, 1997: T. I, 348, 361, 371.
4. Ixtlilxóchitl, 1995: Vol. I, 444.
5. Ixtlilxóchitl, 1997: T. II, 118 –119; Torquemada, 1975: Vol. I, 215 -216.
NuevaEpoca_vol-2.indd 8 1/26/10 5:06:47 PM
5. Información personal, Arqlga. María Teresa García García.
Texcoco Cultural9
La zona arqueológica de Los Melones, abarca una extensión de 15,223.98 m2, localizado hacia el sur de la cabecera municipal, sobre la calle Abasolo casi esquina con Juárez Sur.
Restos arquitectónicos en la Zona Arqueológica
Los Melones, foto aérea (1968) y arriba dibujo de perfil.
En el lugar se puede observar una gran concentración de adobes que van de oriente a poniente con una extensión de 166.5 m. En sus dos extremos, la agrupación de adobes forma dos elevaciones que alcanzan una altura de 5 m; en su lado superior presentan restos de pisos de estuco, así como parte de su revestimiento de tezontle en la cara norte.
Entre ellos existe una pequeña estructura piramidal de 2.40 m de altura, rematada por un recipiente circular de piedra, el cual, según datos del señor Benito Hernández, ex custodio de la zona, es un asta bandera mandada construir en la primera mitad del siglo XX.
Hacia la parte sur se observa una unidad arquitectónica liberada en la década de los ochenta, bajo la dirección del profesor Piña Chan5; se trata del desplante de una plataforma en tres niveles con muros de una habitación y vestíbulo, con acceso al oriente;
Unidad arquitectónica al interior de la zona arqueológica.
al centro del nivel superior aparece una piedra labrada que algunas personas consideran que podría ser un tlecuitl (fogón), aúnque más bien se trate de un icpalli o asiento de señores. Las dimensiones de dicha unidad son de 12. 25 m N-S por 14. 4 m E-W.
NuevaEpoca_vol-2.indd 9 1/26/10 5:06:47 PM
Texcoco Cultural10
En términos generales, la zona nos muestra una concentración masiva de adobes, los cuales forman parte de la tecnología
Restos escultóricos del antiguo Texcoco
Pese a que existen dentro de la zona arqueológica cuatro esculturas, sólo una podría ser del sitio; dos de ellas proceden de San Luis Huexotla y una más fue rescatada del interior del cauce del río Texcoco. Antes de continuar con la descripción debo de agradecer profundamente a don Benito Hernández, quien por muchos años fungiera como custodio de la zona y que sin su valiosa información nunca hubiéramos podido saber el origen de estas piezas.
De las dos esculturas procedentes de Huexotla sabemos que hasta mediados del siglo XX una de ellas estuvo expuesta en el jardín municipal de Texcoco. Se trata de una serpiente emplumada enroscada, de la cual existen datos gráficos registrados por Batres en 1904; y aunque se ignora cuando fue trasladada de Huexotla a Texcoco, tal testimonio confirma su procedencia.
La causa de la alteración de la escultura, según información de don Benito Hernández, es que cuando se ubicaba en el jardín municipal las personas se subían sobre de ella. Además menciona que como estaba cerca de un sitio de taxis los choferes lavaban encima sus tapetes, lo cual generó la pérdida de parte de su decoración labrada, siendo ese el motivo que decidió gestionar su traslado a la zona de Los Melones con autorización del Instituto de Antropología. Como información complementaria debe mencionarse que existe una escultura semejante en el edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo, la cual se sabe proviene de Huexotla. Es muy probable que ambas procedan del templo semicircular dedicado a Ehecatl, Dios del Viento, localizado hacia el sureste de la población de Huexotla.
Escultura reportada en Huexotla por Batres, 1904.
Su ubicación actual en Los Melones, Texcoco.
Escultura
de ChapingoEscultura de Los Melones.
o sistema constructivo de esta antigua ciudad, que se basó en el uso continuo de este material siendo el núcleo de
sus basamentos, plataformas y muros, que recubiertos con piedra y estuco daban vida a la majestuosa arquitectura.
NuevaEpoca_vol-2.indd 10 1/26/10 5:06:48 PM
Texcoco Cultural11
Extremidades ubicadas en el costado derecho de la escultura.
De no ser por estar enroscadas en sentidos opuestos, ambas son casi idénticas. Una diferencia aún más evidente, pero poco visible, es la presencia de tres extremidades presentes en la escultura del edificio principal de Chapingo, dos de ellas se ubican en la base de su costado derecho y una más en su costado izquierdo, lo cual nos hace suponer que esta escultura representa en parte la trituración de algún roedor, que envuelto por el cuerpo de la serpiente, sólo muestra sus pequeñas patas.
La segunda escultura es un fragmento de un marcador del juego de pelota, labrado en alto relieve, decorado con una sucesión de espirales perfectamente entrelazadas. Por información oral de don Benito sabemos que procede de Huexotla, pero se ignora el lugar donde allí se encontraba la cancha del juego de pelota.
Fragmento de marcador de juego de pelota
procedente de San Luis Huexotla.
La escultura de mayor tamaño es un segundo marcador del juego de pelota, en el que se puede observar, pese a su pronunciado grado de alteración, una imagen antropomorfa (humana) labrada en alto relieve, hincada y envolviendo con su cuerpo hacia la altura del vientre el orificio del marcador. De acuerdo con nuestro preciado amigo Don Benito sabemos que procede del cauce del río Tetlanapa o Texcoco, de un lugar llamado El Chamizal dentro de los límites con el barrio de La Trinidad. También indica que era usada como lavadero y que formaba parte de una represa; aunque no recuerda el año, menciona que con la ayuda de otras dos personas la trasladó hacia la zona arqueológica.
Marcador de juego de pelota localizado
en el cauce del río Tetlanapa o Texcoco, en
un paraje conocido como El Chamizal. Marcador de juego de pelota
sin datos de su procedencia.
La cuarta escultura es otro marcador. Según nuestro mismo informante, no se conoce su procedencia y menciona que cuando él llegó a laborar en Los Melones ya se encontraba en el lugar. Está tallada en alto relieve y, al igual que la anterior, presenta la imagen de un personaje en la misma posición antes descrita.
NuevaEpoca_vol-2.indd 11 1/26/10 5:06:48 PM
Texcoco Cultural12
CASI UN SIGLO HURGANDO SU PASADOPrincipales trabajos arqueológicos en las inmediaciones de Los Melones
George Vaillant y su esposa, en 1934, son los primeros en realizar una serie de excavaciones en el sitio de Los Melones6; aunque no se cuenta con los informes de campo sobre ellos, sus publicaciones aportan las primeras interpretaciones basadas en datos arqueológicos. Mencionan la localización de un “basurero prehispánico” compuesto por grandes cantidades de fragmentos cerámicos los cuales interpretan, basados en datos históricos, como evidencia de las ceremonias dedicadas al fuego nuevo celebradas cada 52 años, correspondientes según su deducción para el año 14557.
Posteriormente, Eduardo Noguera, en 1957, con la intención de recuperar más datos arqueológicos y asociarlos con las fuentes históricas para una mejor comprensión del pasado cultural de la Cuenca de México, realiza dos pozos de sondeo en los alrededores de Los Melones. La interpretación que da, a reserva de considerar como escasa su información, es que el lugar podría tratarse de un espacio habitacional alejado del centro ceremonial8.
En 1988, Sergio Gómez Chávez, realiza un rescate arqueológico en las inmediaciones de Los Melones, exactamente al sur de la zona y muy probable sobre la calle Olivo. Él logró como resultado una serie de restos
arquitectónicos muy interesantes: a una profundidad de entre 1 y 2 m localizó pisos de estuco, desplantes de columnas, escalones, núcleos de adobe y una banqueta. Dentro de sus conclusiones menciona que la secuencia de estos elementos arqueológicos, probablemente, sean modificaciones arquitectónicas debidas quizás a las necesidades de sus ocupantes. Además, bajo reserva del análisis del material (cerámica, huesos de ave y una aguja de metal), considera que el sitio es el resultado de la deposición de un basurero ceremonial que tiene que ver con rituales que se practicaban cada determinado periodo9.
Durante este mismo año 1992, Rafael Alducin Hidalgo y Terán10 realizó trabajos de investigación
en Huexotla y Los Melones, pero al constatar la afectación que habían tenido los sitios a través del tiempo, decide -más que realizar excavaciones- elaborar un programa de mantenimiento donde su principal objetivo se basó en la consolidación y restauración de elementos arqueológicos. En Los Melones restaura muros, rellena calas que en excavaciones anteriores habían quedado abiertas, ribetea e impermeabiliza estucos y recubre muros de adobe.
6. Gómez, 1990: 304.
7. Vaillant, 1938: 548, 552.
8. Noguera, 1966: 214-218.
9. Gómez, 1990: 301, 307.
10. Alducin, 1993, 2.
NuevaEpoca_vol-2.indd 12 1/26/10 5:06:48 PM
Texcoco Cultural13
De acuerdo con los cronistas de los siglos XVI y XVII sabemos que Nezahualcóyotl, después de recuperar su señorío, manda construir su palacio. En él mantenía organizado todo su aparato estatal y lo divide en secciones destinadas al control político-social de su señorío, para lo cual establece cuatro salas de gobierno o consejos: el primero estaba destinado al consejo de gobierno donde se trataban todos los asuntos relacionados a problemas sociales; en el segundo, se ubicaban actividades relacionadas a las artes, el canto y la astronomía; el tercero era el consejo de guerra; por último, el cuarto de ellos correspondía al consejo de hacienda donde se concentraba o manejaba todo lo relacionado a la recaudación de tributos11. Aunado a lo anterior también se sabe que ordenó construir otros palacios, escuelas y jardines en los alrededores del palacio.
Parte del palacio de Nezahualcóyotl, Salas o Consejos de Gobierno (Códice Quinatzin).
Siguiendo los escritos referentes al tema tenemos que el palacio de este personaje fue el mayor en dimensión y, aunque suntuoso, no lo era tanto como el que edificó su hijo Nezahualpilli. Del palacio de Nezahualcóyotl se reconoce su arquitectura y distribución de espacios:
“Era éste admirable por la amplitud de las au las, por el número (como indican las ruinas y vestigios de los anti guos edificios) de los patios y arquitrabes; por la firmeza de la obra, por lo grande de las columnas y vigas, por la consistencia, esplen dor y duración de los pavimentos de cal y piedra tezontli y además por los terraplenes y fosos revestidos de una y otra parte de piedra y para mayor solidez construidos en talud.”12
LOS MELONES
Códices y escritos de los siglos XVI y XVII, dan bases ciertas para esta hipótesis
SERÍA EL ANTIGUO PALACIO DE NEZAHUALCÓYOTL
Las investigaciones arqueológicas antes descritas, aunque breves, aportan datos relevantes. Ellas apoyan la idea de que los actuales restos arquitectónicos de la zona arqueológica de Los Melones, son parte de una unidad habitacional de elite “un tecpan o palacio” que consideramos es el antiguo recinto del tlatoani o señor Nezahualcóyotl. Al respecto y apoyando tal observación se muestran las descripciones escritas de lo que fuera este importante espacio.
11. Ixtlilxóchitl, 1995: Vol. I, 406; Torquemada, 1975: 1Vol. I, 204-205.12. Hernández, 2002: 140-141.
NuevaEpoca_vol-2.indd 13 1/26/10 5:06:48 PM
Texcoco Cultural14
un tribunal, que era el supremo, a quien llamaban Teoicpalpan que es lo mismo que decir asiento y tribunal de Dios, (…) otro tribunal que llamaban del rey,(…) En esta sala asistían los catorce grandes del reino por su orden y antigüedades; la cual sala hacía tres divisiones. La primera era donde estaba el rey. La segunda, en donde estaban seis de los grandes en sus asientos y estrados: (…) La tercera división (que era la más exterior) estaban otros ocho señores (…) Asimismo se seguía otra sala que estaba en par de ésta por la parte de oriente, que se dividió en dos partes: en la una, que caía por la parte interior, había en lo más principal y en los primeros puestos ocho jueces, que eran nobles y caballeros; (…) En la otra parte de la sala, que caía a la parte exterior, estaba un tribunal en donde estaban cuatro jueces supremos, (…) Por la parte del norte de este patio se seguía otra sala muy grande, que llamaban de ciencia y música, en donde estaban tres tribunales supremos: (…) en donde de ordinario estaban y asistían los filósofos, poetas y algunos de los más famosos capitanes del reino, (…) Tras de esta sala se subía a otra que estaba sobre la muralla fuerte, en donde estaban muchos capitanes y soldados valerosos, que eran los de la guar da del rey; y luego se seguía otra casi opuesta a la sala real, en donde asistían los embajadores de los reyes de México y Tlacopan: después estaba un tránsito por donde se entraba a este patio del otro grande de la plaza, y en el otro lado de él estaba otra sala grande del conse jo de guerra, (…) Por
la parte de mediodía se seguían otras dos salas, en donde estaban y asistían otros tantos jueces por la orden que está dicho, del consejo de hacienda. Tras de ella se seguía la segunda sala, en donde estaba cierta dignidad de hombres, que eran como jueces pesquisidores (…) Después de esta sala se seguía otra que era el almacén de las armas; y por la parte interior estaban los cuartos de la reina y otros de las damas, las cocinas y los retretes en donde el rey dormía, con muchos patios y laberintos, con las paredes de diversas figuras y labores. Cada una de estas salas que eran casi cuadradas, eran de largo de cincuenta varas y de ancho poco menos, y otras tenían a más y a menos…”15
Aunada a esta descripción se cuenta con la imagen del mismo en la Lámina dos del Códice Quinatzin, la que seguramente sirvió a Ixtlilxóchitl para describirlo. En ella efectivamente se puede observar la ilustración de su planta con fachadas abatidas de un recinto abierto, rodeado por columnas que dan acceso a diferentes espacios. En la misma pintura se puede observar a una serie de personajes e instrumentos referidos por el cronista y en la cual se pueden identificar cada una de las salas mencionadas en la cita anterior.
“…las casas de Nezahualcoyotzin (…), que por su grandeza y el sitio y término de ellas, pudieran aposentarse en ellas más de mil hombres…”13
“… el antepenúltimo rey que la gobernó, llamado Nezahualcoyotl. que edificó sus casas y palacios muy grandes, cuyo asiento fue un suelo de terrapleno, de más de tres estados en alto, encima del terraplenado edificó sus casas con gradísimas salas y aposentos, y por huir prolijidad digo que eran tales que bien podían gozar el nombre de imperiales. A su lado (digo a la parte del poniente) le caía la laguna grande salada, la cual se veía desde cual quier parte del palacio muy clara y distantemente por estar tan alto…”14
Dicho palacio además de su caracter habitacional también cumplía otras funciones; la descripción más completa en este sentido es aportada por Ixtlilxóchitl, ya que él menciona que se conformaba por dos espacios abiertos (plazas o patios) en cuyo alrededor se albergaban las salas que cubrían, entre otras actividades, las de orden administrativo, judicial, educativo y comercial. Del primero de estos espacios o primera plaza (salas del Consejo Real, de hacienda, de música y ciencia, de guerra, de la guardia del rey y casa de embajadores), menciona:
“… que era más interior (en donde estaban las salas de los consejos), tenía por la parte del oriente la sala del consejo real, en la cual tenía el rey dos tribunales, (…)
13. Pomar, 1975: 68.14. Torquemada, 1975: Vol. I, 416.15. Ixtlilxóchitl, 1997:T. II, 93-95.
NuevaEpoca_vol-2.indd 14 1/26/10 5:06:48 PM
Texcoco Cultural15
Aunque de manera no tan detallada como la primera, de la segunda plaza (mercado, juego de pelota, universidad y archivo real) se menciona que era más grande y albergaba en su interior el tianguis o mercado; en el centro del mismo se ubicaba el juego de pelota. A su alrededor se distribuían portales y salas donde se ubicaban los almacenes en los que se guardaban los tributos y las habitaciones para los señores de México y Tlacopan cuando éstos visitaban la ciudad. Ixtlilxóchitl menciona que hacia
Palacio de Nezahualcóyotl (Códice Qinatzin, Lámina 2). Ubicación de espacios en el palacio de Nezahualcóyotl.
el poniente se ubicaba una gran sala, con muchos cuartos a la redonda, que representaban la universidad, a la que asistían todos los poetas, historiadores y filósofos del reino; asimismo se localizaban en este espacio los archivos reales y por esta misma parte menciona que se encontraba una de las entradas y puertas principales del palacio16.
Si bien los datos de la segunda plaza son poco descriptivos ellos, se pueden incrementar con los aportados por Pomar, quien
Reconstrucción hipotética en 3D del palacio en base al Códice Quinatzin.
informa en lo concerniente al juego de pelota: “…estaba en la plaza pública, y en medio de ella era el propio suelo, y aunque algo levantado, de treinta piés de ancho y de noventa en largo, cercado de paredes de un estado en alto con cuatro esquinas, muy encaladas por la haz que caía dentro: el suelo de él sin encalar, sino muy limpio…”17
16. Ibid.:T.II:96.17. Pomar, 1975: 28.
NuevaEpoca_vol-2.indd 15 1/26/10 5:06:49 PM
Texcoco Cultural18
Reconstrucción hipotética de la segunda plaza del palacio de Nezahualcóyotl
en base al Códice Quinatzin, Lámina 2.
Reconstrucción en 3D
del palacio con sus dos plazas en base al Códice Quinatzin. Reconstrucción en 3D del palacio, vista desde la plaza mayor.
Representación del juego de pelota
en Texcoco (Códice Xólotl, Lámina 9).
De acuerdo con las medidas que da Pomar y sus conversiones en metros, el juego de pelota que se encontraba al centro y por debajo de la superficie del piso de la plaza, tenía alrededor de 2 m de altura en sus muros interiores, 8.4 m de ancho y 25.2 m de largo. Y si se toma en cuenta su representación en la Lámina 9 del Códice Xólotl, donde se observa a Nezahualcóyotl jugando contra un contendiente, podemos obtener una orientación
con respecto a su eje mayor, de norte a sur.
En cuanto a la evidencia gráfica de la segunda plaza el Códice Quinatzin no posibilita datos del mismo por el hecho de estar mutilado, pero si tomamos en cuenta la representación arquitectónica de la primera plaza y la descripción de la segunda, se puede realizar una reconstrucción hipotética del palacio de forma completa.
NuevaEpoca_vol-2.indd 18 1/26/10 5:06:49 PM
Texcoco Cultural19
Hasta aquí se han descrito las investigaciones arqueológicas y analizadas las fuentes históricas, pero ¿qué sucede con el contraste de ambas? Partiendo del dato de superficie, tenemos que el sitio de Los Melones se conforma por una extensión de 15,223.98 m2. En él se puede observar una gran concentración de adobes que van de oriente a poniente y forman en sus extremos dos elevaciones que alcanzan una altura de 5 m, presentando en su parte superior restos de pisos de estuco, así como parte de su revestimiento de tezontle en la cara norte. Hacia la parte sur se observa una unidad arquitectónica de 12.25 m N-S por 14.4 m E-W, considerada como el desplante de una plataforma en tres niveles con muros de una habitación y vestíbulo, con acceso al oriente.
Reconstrucción en 3D del palacio, vista desde la plaza mayor.
Reflexiones finales
De acuerdo con esta descripción pareciera que no existe una relación concordante con los datos históricos descritos anteriormente, y aunque es evidente que la falta de investigación en el sitio no permite corroborar con precisión las descripciones mencionadas, afortunadamente como ya se dijo, se cuenta con algunos datos obtenidos en trabajos de investigación. Éstos señalan que el lugar es parte de un área habitacional mayor o de palacios. Recordemos lo aportado en 1957 por Eduardo Noguera, quien después de realizar dos pozos de
sondeo alrededor de Los Melones -y con reserva de considerar como escasa su información- menciona que, de acuerdo al material cerámico de orden doméstico, el lugar podría tratarse de un espacio habitacional y no ritual18. El segundo de estos datos es aportado por Sergio Gómez, en 1988, quien después de llevar a cabo un rescate arqueológico en un predio al sur de Los Melones, recupera restos de arquitectura habitacional compuesta por el desplante de dos pilares, pisos de estuco y una banqueta. Lamentablemente su trabajo
fue breve por haber contado con poco presupuesto, pero considera una posible analogía de sus datos arquitectónicos con el Códice Quinatzin.19
Si bien son pocos los datos arqueológicos referentes al área de Los Melones, que impiden hacer una comparación directa con el Códice Quinatzin, éstos aportan una ligera analogía con el mismo y las referencias escritas.
18. Noguera, 1966: 214-218.19. Gómez, 1990: 303,305, 307.
NuevaEpoca_vol-2.indd 19 1/26/10 5:06:50 PM
Texcoco Cultural20
Es decir, que si bien físicamente no hay una correspondencia clara entre la arquitectura representada en el Códice y los escasos restos arqueológicos recuperados en excavación, permiten considerar el área de Los Melones como un espacio cívico y no ritual. Tales evidencias a su vez, posibilitan señalar que dicho lugar es de orden habitacional y, de acuerdo a sus considerables dimensiones, se aceptan como uno de los palacios más importantes de la ciudad.
Aunado a la veracidad de que la zona de Los Melones es parte del antiguo palacio de Nezahualcóyotl, se mencionan dos importantes datos: el primero se refiere a su ubicación dentro de la actual ciudad. Al respecto se cuenta con lo reportado por Ixtlilxóchitl, quien menciona que los templos estaban al norte del palacio de Nezahualcóyotl20. Es decir, si tomamos en cuenta la localización de los principales datos identificados en la excavación de Juárez y Arteaga donde se reporta: una extensa plataforma de 2 m de altura, parte del templo semicircular dedicado a Ehecatl y una gran variedad de ofrendas
Reconstrucción hipotética de la distribución espacial
de los principales templos y palacio de Nezahualcóyotl.
relacionadas al culto agrícola (ver Texcoco Cultural Núm. 8, Vol. 1), nos afirma que el área ritual se localiza al norte de la zona arqueológica de Los Melones. El segundo elemento significativo vinculado con el palacio de Nezahualcóyotl lo representaban sus jardines. Ellos, acorde a diversos cronistas, se localizaban al sur y al oriente de dicho palacio, y estaban delimitados por varios sabinos, nombre que los españoles dieran a los ahuehuetes. De éstos aún existen veintiuno que están situados desde casi la esquina que forman las calles Aldama y Nicolás Romero hacia el sur, hasta la calle Ahuehuetes donde hacen esquina
y se proyectan hacia el oriente hasta la calle Dos de Marzo. Como ya se mencionó, estos árboles sirvieron para delimitar el palacio por el sur y el este, los que a su vez bordeaban el recinto ceremonial por el sureste. Asimismo, las excavaciones llevadas a cabo bajo la dirección de la arqueóloga Ma. Teresa García en el 2006 comprobaron la existencia de un sistema hidráulico que guiaba el agua de un manantial hacia el palacio. Sin lugar a dudas esta exploración del predio conocido como Ahuehuetes permitió confirmar que efectivamente, hacia el este y sur de la zona arqueológica de
Los Melones, se ubicaba un área de jardines que, como las fuentes históricas mencionan, estaba rodeado de ahuehuetes y contaba con un sistema de irrigación muy completo que no sólo daba mantenimiento a este espacio sino que con los resultados de la investigación también se comprobó que abastecía al Tecpan o palacio real (Los Melones).
20. Ixtlilxóchitl, 1997:T. II, 93-95.
NuevaEpoca_vol-2.indd 20 1/26/10 5:06:50 PM
Texcoco Cultural21
En términos generales, los datos hasta hoy recopilados por la investigación arqueológica y la revisión documental, permiten considerar que la zona arqueológica de Los Melones es parte de lo que se considera el antiguo palacio de Nezahualcóyotl. Si bien faltan datos que confirmen con mayor seguridad la identidad de dicho espacio, sólo el tiempo y la oportuna intervención de algunas áreas en sus alrededores, podrán ir corroborando esta interpretación de una manera más clara y fehaciente.
Imágenes de restos de canal estucado con dirección hacia la zona arqueológica de Los Melones.
PARA LEER MÁS
ALDUCIN, Hidalgo y Terán Rafael.
1993 Informe Los Melones y Huexotla. Programa de Mantenimiento, Conservación e
Investigación. Archivo Técnico de Arqueología, Clave 14-106. Moneda núm. 5. México,
D. F.
ALVA, Ixtlilxóchitl Fernando de.
1997. Obras Históricas. Biblioteca Nezahualcóyotl, Instituto Mexiquense deCultura,
Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, Dos Volúmenes. México.
POMAR, Juan Bautista.
1975. Relación de Texcoco (siglo XVI). Biblioteca Enciclopédica del Estado de México.
México.
GÓMEZ Chávez, Sergio.
1990. “Consideraciones Preliminares Sobre Trabajos de Rescate Arqueológico en el Sitio
de Los Melones, Texcoco”. Tecamac 90, Congreso Ecológico Cultural Sobre la Región de
los Lagos de México, Memorias del Primero y Segundo Congreso Ecológico-Histórico-
Cultural. INAH, CONACULTA, UAEM, pp.297-316. México.
HERNÁNDEZ, Francisco,
2002. Antigüedades de México. Crónica de América, Promo Libro. España.
NOGUERA, Eduardo.
1966. “Excavaciones en Sitios Posclásicos del Valle de México (Culhuacan, Tenayuca,
Texcoco, Zapotitlan)”. Anales de Antropología, UNAM, Vol. 6, pp.197-231. México.
TORQUEMADA, Fray Juan de.
1973. Monarquía Indiana. 7 Volúmenes. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
México.
VAILLAN, George.
1938. “A Correlations of Archaeological and Historical Sequence in the Valley of
Mexico”. American Anthropologist, Vol. 40, núm. 4, Part 1, pp. 535-573. USA.
NuevaEpoca_vol-2.indd 21 1/26/10 5:06:50 PM
Texcoco Cultural22
LA MÚSICA
De la época prehispánica conocemos numerosos aspectos de la forma de vida de los antiguos pobladores de México, desde su alimentación hasta los ritos funerarios que utilizaban; sabemos cómo organizaban sus sociedades y los avances tecnológicos que alcanzaron nos siguen impresionando por su exactitud, tales como los que lograron en las áreas de medicina, astronomía y arquitectura, por mencionar algunos. También nos asombramos gratamente con muchas de sus formas de expresión cultural, entre ellas la escritura, la pintura y la escultura. Todos estos aspectos pertenecen al ámbito del patrimonio tangible, ya que podemos “ver y tocar” las evidencias materiales que de estas manifestaciones aún sobreviven.
Y LOS ANTIGUOS MEXICANOS
NuevaEpoca_vol-2.indd 22 1/26/10 5:06:52 PM
Texcoco Cultural23
Existen otros aspectos de la cultura que no podemos ‘tocar’, y pertenecen a la esfera del patrimonio intangible, entre ellos se encuentran la danza y la música.
De la música prehispánica nos toca hablar hoy, y preguntarnos cómo era, cómo se producía, quiénes la ejecutaban y para qué se utilizaba, entre otras interrogantes.
En el México prehispánico existió una gran variedad de instrumentos musicales de los cuales no se conoce el nombre exacto o el uso de muchos de ellos. Sin embargo, actualmente pueden identificarse grupos de instrumentos, virtuales familias
musicales, que han sobrevivido hasta nuestra época. Entre ellas se encuentran las de silbatos, flautas, ocarinas entre las de viento; y en los de percusión, diversas variantes de tambores.
La diversidad de instrumentos originó que en el México antiguo hayan prosperado culturas musicales multifacéticas. Sabemos que tanto los sonidos de la naturaleza como la música instrumental y vocal estaban estrechamente relacionados con los conceptos religiosos.
Pese a la gran importancia de las expresiones musicales, los sonidos rituales y los instrumentos usados en las culturas originarias, su estudio y la reconstrucción de éstos, apenas se encuentra en proceso. Varias disciplinas intentan ocuparse de ello, en especial la etnomusicología, la arqueología, la antropología, la música y la historia. Cada una de estas especialidades estudia a los instrumentos musicales desde su campo particular pero han sido pocas las investigaciones multidisciplinarias que se han llevado a cabo en nuestro país.
Una gran cantidad de artefactos sonoros encontrados en diversas excavaciones arqueológicas muestran un empleo constante de la música, tanto en los procesos rituales como en las actividades de la vida cotidiana.
Pese a los más de cinco siglos transcurridos de la conquista y sujeción de nuestros pueblos originarios, Texcoco cuenta aún con dos grandes alfareros que fusionan la cerámica y la música, creando en barro, reproducciones exactas de los más diversos y extraordinarios instrumentos musicales del México antiguo. Esta es su historia.
NuevaEpoca_vol-2.indd 23 1/26/10 5:06:53 PM
Texcoco Cultural
SILBATOS PREHISPÁNICOS:
24
SILBATOS PREHISPÁNICOS:
Beatriz Valdés UNA ARTESANÍA TEXCOCANA
NuevaEpoca_vol-2.indd 24 1/26/10 5:06:55 PM
Texcoco Cultural
SILBATOS PREHISPÁNICOS:
25
Texcoco y nuestra región tienen la fortuna de contar con grandes alfareros que siguen desarrollando, creadoramente, la fusión más excelsa de cerámica y música. Son los reconstructores e investigadores de silbatos prehispánicos. Texcocanos de corazón y oriundos de Santa Cruz de Arriba los hermanos Cortés Vergara se han forjado como grandes ceramistas por herencia familiar y sensibilidad artística. Con un cariño acendrado por el barro, su trabajo –más que artesanal-, ha trascendido con reconocimiento internacional. Pero, como ocurre general y lamentablemente, su valía se conoce poco o casi nada en la región y en el país. La reconstrucción y réplica de instrumentos musicales prehispánicos, son una especialidad artesanal única, que en los hechos solamente Mario, Gregorio y sus hermanos menores Daniel y Simón realizan en México. Y no son simples copistas. Por sensibilidad y amor a su trabajo, añadida la calidad de sus productos, se han abierto las puertas de la tienda del Museo Nacional de Antropología e Historia para vender las réplicas. Pero al no tener una especialidad o título académico, apenas se les permita estudiar, medir, desentrañar los misterios de formas y estructuras donde yace la música que encierran esos instrumentos prehispánicos originales. Así, muchas de las réplicas de ellos existentes en dicho Museo y en otros, provienen de las manos de estos alfareros texcocanos.
En entrevista para Texcoco Cultural los hermanos Mario y Gregorio Cortes Vergara, nos explican la importancia de este arte y sus orígenes.
SILBATOS PREHISPÁNICOS:
UNA ARTESANÍA TEXCOCANA
NuevaEpoca_vol-2.indd 25 1/26/10 5:06:56 PM
foto de los hermanos
Gregorio Cortés ejecutando una flauta
Texcoco Cultural26
En su casa de Santa Cruz de arriba nos recibe Mario en su taller rodeado de moldes y barro que espera sus formas. “Toda nuestra familia ha sido artesana, desde mis bisabuelos y mis abuelos. Ellos se dedicaron al barro, pero sólo elaboraban ollas, cazuelas, comales, jarritos para uso doméstico. Aunado a que provenimos de una familia dedicada a este tipo de artesanía, llega mi padre Mario Cortés Basilio, desde San Salvador de Los Reyes, municipio de Texcoco, y se casa con mi mamá, hija de mi abuelo Simón a reforzar la tradición de ceramistas”.
Nace una historia artesanal
NuevaEpoca_vol-2.indd 26 1/26/10 5:07:02 PM
Texcoco Cultural27
Sobre los orígenes de esta reconstrucción de tiestos e instrumentos prehispánicos originales los hermanos Cortés asienten que fue un proceso largo. Recuerdan que su padre trabajó un tiempo con unos señores de Texopa. “Ellos le enseñaron a trabajar el barro, la cocción y la decoración. Luego mi papá aprendió la técnica del vaciado y siguió haciendo estos objetos de ornato”… Hasta que llegó un investigador en arte indígena. Se llama Jorge Dájer, quien en esa época realizaba investigaciones sobre instrumentos musicales prehispánicos. Probó
Desde la niñez como un juego
con varios alfareros de la zona, advirtiéndoles que deseaba saber “si tendrían la capacidad para hacer la reproducción fiel de un instrumento original” que él traía. “Dájer intentó con varios alfareros de nuestra zona y sólo le satisfizo el trabajo de don Mario Cortés Basilio –mi padre-, quien realizó una copia fiel de ese instrumento”. Dájer, contento exclamó: “¡ya lo encontré!”. Así –recuerdan los hermanos Cortés- empezó a hacer reproducciones de otras piezas originales, pocas claro, pero de gran calidad. Todo viene desde ahí, hablamos de hace unos cincuenta años.
Así se inició en nuestra familia este proceso de construir réplicas de los instrumentos musicales prehispánicos. De este modo comenzó esta historia de reconstrucción de una parte de la memoria artística de los antiguos mexicanos en el barrio de Santa Cruz de Arriba.
Mario comenta con alegría que entre sus hermanos todo inició como en un juego. “Empezamos desde niños, como yo ahora con mi hijo, casi jugando”. Lógicamente que, a veces, en lugar de ayudar quebrábamos piezas. Pero, por fortuna, mi papá nos inculcó la responsabilidad del trabajo, esto de hacer los instrumentos y de hacerlos bien. Siempre nos repetía: “no se trata de hacer cantidad sino de calidad”. Su trabajo, el de mi padre, fue reconocido en varias partes y el de nosotros queremos que sea reconocido también. Nuestra meta es que se reconozca más el trabajo que dejó nuestro padre , quien fue nuestro maestro, y seguir luchando por la difusión de los instrumentos musicales creados por los pueblos originarios”.
Mario reconoce que al comienzo estas réplicas de instrumentos musicales prehispánicos tenían un destino privado. No se vendían al público ni a entidades culturales, lo que sí ocurre desde 1990 con el Museo Nacional de Antropología.
silbato en forma de tortuga
tambor
flauta
NuevaEpoca_vol-2.indd 27 1/26/10 5:07:04 PM
Texcoco Cultural28
¿Qué sienten cuando hacen un silbato?, le preguntamos a los hermanos. Mario: -“No hacemos cantidad porque a esta pieza le pones más que algo de tus manos. Le pones amor, investigaciones, conocimientos. Entonces, no lo puedes entregar como en un “ahí se va”, porque cada instrumento es diferente y cada uno lleva un pedacito de ti, lo identificas tanto contigo como si tuviera una marca. Sabes quién lo hizo. De mirarlo, ¡ya pues! éste lo hice yo, ese lo hizo mi papá o mi hermano”. Goyo: -“Es como un compromiso con la historia, porque uno siente que está haciendo revivir el barro. Nos imaginamos las técnicas que tuvieron nuestros abuelos en esta misma zona artesanal. Yo me preguntaba en una ocasión que si habría diferencia de lo que se hizo hace 600 años y lo que ahora rescatamos nosotros. Yo creo que no, que son las mismas manos alfareras, los mismos genes que estamos haciendo retornar. Nada más. Sólo estamos haciendo renacer, volver a darle vida al barro. Y ¡qué bueno!, el barro también es una forma de expresión de nuestra madre tierra, que tiene esos sonidos desde el cosmos, desde el universo, desde oír silbar un pájaro o el viento”. ¿Cuántos instrumentos tienen en su colección? Mario y Goyo: -“Físicamente, como 150 instrumentos y en proyecto de investigación 50 más. Cabe destacar que México está lleno, minado, diríamos, de centros arqueológicos en donde te puedes encontrar uno o varios instrumentos en cada sitio. De ahí, entonces la gran variedad de las familias de instrumentos: ocarinas, flautas, flautas dobles y triples, timbales o tambores de barro, huehues y teponaxtles. Es impresionante. Tratar de hacerlos, reproducirlos todos serían más de 1500. Jactándonos de buenos alfareros, creemos que podríamos hacerlos. Pero esto también es una investigación, saber la forma de cocción, el tamaño, el grosor, detectar si el silbato que se está reproduciendo tiene el mismo sonido del original”. ¿El sonido de los silbatos es reproducción de los sonidos de la naturaleza? Mario: -“Exactamente. Un ejemplo es el silbato de viento que a muchos les gusta y a otros les da miedo, o dicen que es el silbato de la muerte, porque cuando lo escuchan se les enchina la piel”. Mario: -“Nuestros antepasados no eran sencillos en la elaboración, si un instrumento que figuraba un ave tenía
que sonar como ave. Nosotros hemos encontrado instrumentos muy pequeños, que suenan idéntico a las aves”.¿Seguirá la tradición familiar? Mario: -“Esperemos que sí. Ahora es cuando les explicaremos y diremos a nuestros hijos: traigan el barro, aprendan a amasarlo y moldearlo para que luego puedan y sepan hacer los instrumentos. Y parece que seguirá la tradición, porque cuando vamos a algún museo dicen los hijos: ¡Mira papá: éste lo hiciste tú, esa es de nosotros! Ya se involucran, cuando vemos algún instrumento en una vitrina y sabemos que lo hicimos y está ahí. Pensamos que se cumplió lo que yo quería, porque siempre me pregunto ¿a dónde irá, adonde va a parar”. Sabemos que adonde vaya siento que nos va a representar”. ¿Hasta qué lugares han llegado sus piezas? Goyo: -Casi a todo México, Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, a Málaga en España, a Londres, a Michigan en Estados Unidos y a varias otras partes del mundo. No sé si al África, aunque sería muy padre que llegara alguna porque es una cultura muy interesante. Sin embargo, somos mundialmente desconocidos. ¿Invitaciones a trabajar? Mario: -“A España y a Francia. Y de lo nacional hay por ahí un amigo de Monterrey y otro de Mexicali, en Baja California, que está casi diciendo ofrezco mi casa para que se vayan a experimentar por allá. Y hay otra de San Antonio, en E.U. Desgraciadamente aquí en la zona centro de nuestro país no hemos tenido el apoyo que creemos se debería tener. También es posible que sea una cuestión de falta de difusión. Da tristeza que cuando llegamos un municipio o un centro cultural en un Estado, haya gente que te digan cuando uno les muestra los instrumentos prehispánicos ¿y estas cosas, qué son? Goyo: -“El trabajo que realizamos es independiente. Hasta ahora no hemos contado con el apoyo de ninguna institución oficial. Nos han cerrado la puerta todas. La única excepción, el único proyecto que hemos firmado es en el Museo Nacional de Antropología para la venta de algunas piezas. Pese a ello, es más el trámite que la ganancia que pudiéramos obtener”. Goyo: -“De seguir esta tendencia al poco apoyo tal vez estemos hablando de que sea la segunda generación y la última que se dedique a hacer estos instrumentos. No conocemos a otras personas en México, exceptuando el
NuevaEpoca_vol-2.indd 28 1/26/10 5:07:05 PM
Texcoco Cultural29
caso de Tribu en Guanajuato pero ya se dedicaron a hacer otras cosas en relación a la música. Quienes han tratado hacerlo es gente que quiere comercializar, en grande, los instrumentos pero sin ningún sentido, sin rigurosidad histórica ni estética; hacerlos como ellos lo hacen de a cien de a doscientos, yo creo que demerita mucho ese trabajo. Ya no es artesanía, es un negocio con el que buscan enriquecerse. Nuestra idea, al contrario, es que con cada instrumento pudiéramos entregar un pequeño folletito con una breve explicación de qué es lo que tienen en las manos. Porque vemos con tristeza que a veces los niños lo silban y dicen: ¡es un silbato de arbitro!”.
Para mostrar este peculiar arte texcocano que reproduce los instrumentos musicales prehispánicos, nuestros alfareros pudieron llevarlos a algunos foros en las Universidades de Minesota y de Minneapolis, en Estados Unidos. Asimismo, cuentan que hace varios años atrás una investigadora de ese país compró numerosos de sus instrumentos con los que dio forma a una exposición permanente. Y reiteran: “pero nunca hemos tenido nosotros un espacio propio”. Ha habido, sin embargo, reconocimientos esporádicos: algunas menciones o conferencias ocasionales en la Universidad Autónoma Chapingo, sólo en una ocasión en Casa de Cultura de Texcoco, en el 2009. Así es que en Texcoco, desgraciadamente, seguimos siendo tan desaparecidos como su lago”. Lo que resta de mexicanidad Las manos de los hermanos Cortés Vergara - y antes las de su padre Mario Cortés Basilio - han reconstruido y reproducido instrumentos musicales para museos públicos, privados y aun para la venta comercial, más de 200 instrumentos de las culturas originales de México. Producen silbatos, ocarinas, flautas dobles y triples, silbadores de agua, timbales o tambores de barro, huehues y teponaxtles. Hoy son los pocos músicos o grupos de lo que resta de la mexicanidad quienes se surten y tocan los instrumentos que elaboran los hermanos Cortés Vergara.Pese a los años que ellos llevan trabajando en el rescate y reproducción de piezas prehispánicos, no
permanecen anclados en el pasado. Goyo expresa que ahora están en una nueva faceta experimental: hacer instrumentos vanguardistas, de silbatos con sonidos de aire. También, por su relación con las formas y sus decoraciones, entrar al ámbito de las artes plásticas. Aspiran llamar la atención de las nuevas generaciones. Porque “yo creo –apunta Goyo- que ver un instrumento modificado pero con las técnicas prehispánicas va a ser muy bueno, y que alguien se anime por lo menos a que investigue tantito cuál fue el origen de estos instrumentos, vale la pena”. Para Mario aún resulta increíble constatar que la tierra, el barro -o el lodo como muchos le llaman-, “puede transformarse hasta hacerse un silbato, alguna ocarina, imitar algún ave, al viento. Yo creo, que eso también motivó a nuestros antepasados: crear o modificar algo tratando de imitar a la naturaleza, aguzar su sensibilidad y su capacidad intelectual para echarla a andar”. Don Mario Cortés BasilioEl ya citado Jorge Dájer le dio el incentivo a don Mario Cortes Basilio para que se atreviera a experimentar con el barro y crear las replicas exactas de los silbatos prehispánicos. Los hermanos Cortes creen que el mejor agradecimiento que le pueden brindar a su padre y maestro es la preservación de sus enseñanzas. “Siento que conservando esto, es el mejor tributo que podemos hacerle”, expresó Goyo. El 15 de enero de 1991 falleció su padre. Él tenía la costumbre de enterrar las piezas o silbatos rotos, para que en un futuro los encontraran sus hijos. “Así fue como localizamos el molde de la tortuga doble” recuerda Mario.Del mismo modo ocurre con la mayoría de los instrumentos prehispánicos: provienen de los hallazgos y su conocimiento de los estudios arqueomusicológicos realizados.“Obviamente siempre hay retos a superar, pero es ahí cuando digo yo soy fuerte, vengo de una familia creadora, de un país que tiene todo. Entonces, ¿para qué buscar en otros lados cuando lo que hacemos está contribuyendo a la recuperación de nuestro pasado”, concluye con no disimulado orgullo Mario Cortés Vergara.
NuevaEpoca_vol-2.indd 29 1/26/10 5:07:05 PM