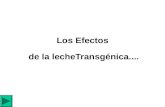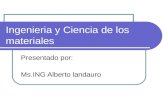Mat-17
-
Upload
lucas-diaz-lopez -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Mat-17
-
8/3/2019 Mat-17
1/60
Cuaderno de
F I L O S O F A Y C I E N C I A S H U M A N A S
N 17. Enero-Abril del 2002
Jornadas sobre Universidad, capitalismo yeducacin"
La quiebra de la universidad de lites
Montserrat Galcern Huguet
En torno a la idea de sociedad del conocimiento:Crtica (filosfico-poltica) a la LOU, a su contexto y asus crticos.
Juan B. Fuentes Ortega
Academia, sociedad y capitalismo
Carlos Fernndez Liria
Carta abierta de los estudiantes a la sociedad
Algunas cuestiones fundamentales sobre lademocratizacin efectiva de la enseanza.
Miguel . Vzquez Villagrasa
Entrevista con Ian Hacking
Asuncin lvarez Rodrguez
Filosofa y fascismo en Yukio Mishima
Francisco Rosa Novalbos
www.filosofia.net/materiales
-
8/3/2019 Mat-17
2/60
SumarioLa quiebra de la universidad de lites 4
Montserrat Galcern Huguet
En torno a la idea de sociedad del conocimiento: Crtica(filosfico-poltica) a la LOU, a su contexto y a suscrticos. 8
Juan B. Fuentes Ortega
Debate posterior 12
Academia, sociedad y capitalismo 24
Carlos Fernndez Liria
Mesa redonda 30
Carta abierta de los estudiantes a la sociedad 46
Algunas cuestiones fundamentales sobre la
democratizacin efectiva de la enseanza. 48
Miguel . Vzquez Villagrasa
Entrevista con Ian Hacking 52
Asuncin lvarez Rodrguez
Filosofa y fascismo en Yukio Mishima 57
Direccin y edicin: Isidro Ji-mnez Gmez, GaizkaLarraaga Argrate, Francis-co Rosa Novalbos, Asuncinlvarez Rodrguez.
Consejo de redaccin: IsmaelMartnez Libana, Juan Bau-tista Fuentes, Virginia LpezDomnguez, Antonio M. L-pez Molina, Antonio BentezLpez .
Publicacin de la Facultad deFilosofa de la Universidad
Complutense de Madrid.
Versin electrnica:
www.filosofia.net/materiales
Cuaderno de MATERIALESMadrid, junio de 2007.ISSN: 1139-4382Dep. Legal: M-15313-98
Francisco Rosa Novalbos
-
8/3/2019 Mat-17
3/60
Cuaderno deMATERIALES, n 17 3
En el momento en que la Universidad espaola se haba converti-do en un campo de batalla con motivo del polmico proyecto de LeyOrgnica de Universidades (LOU) presentado por el PP, se haca patente,de un modo radical, la necesidad de debate y reflexin en torno a la Uni-versidad y el lugar que sta ha de ocupar en las sociedades occidentales.Sin embargo, y sin negar la pertinencia de las movilizaciones frente a este
determinado proyecto de ley, nos pareca esencial sealar su ntima co-nexin con un fenmeno de nivel planetario, denominado por los mediaglobalizacin, en el que sin duda se inscribe la reforma de las universida-des pblicas y privadas que de modo generalizado se est llevando acabo. En sus presupuestos bsicos esta reforma preconiza la conversinde la enseanza en una mercancams que pueda cotizar en el mercado,con el fin de crear una Universidad que se adapte a lo que ha dado en lla-marse la sociedad del conocimiento. Nos parece, pues, de vitalimportancia debatir y reflexionar sobre esta cuestin, implicando en ello almayor nmero posible de miembros de la comunidad universitaria.EDITORIAL
Con este objeto seorganizaron las Jornadas de debate y reflexinen torno a Universidad, capitalismoy globalizacin, que tuvieron lugar en
la Facultad de Filosofa y Filologa de la Universidad Complutense de Ma-drid los das 10 y 11 de diciembre de 2001. Intervinieron como ponentesJuan Bautista Fuentes Ortega, Monteserrat Galcern Huguet y Carlos Fer-nndez Liria, todos ellos profesores de la Facultad de Filosofa. Asimismo,como participantes en el debate intervinieron el Decano de la misma Fa-cultad Juan Manuel Navarro Cordn y la profesora M. Jos CallejoHernanz. Los moderadores eran miembros integrantes de la Asamblea deFilosofa-Filologa, perteneciente a la Coordinadora de Asambleas de Es-cuela y Facultad. Con respecto al texto que presentamos ha de tenersepresente que es una transcripcin de una grabacin magnetofnica. Poreste motivo hemos tenido en ocasiones que llevar a cabo modificacionespara dotar de inteligibilidad al texto. En los momentos en que no nos ha si-do posible realizar la audicin de determinados fragmentos lo hemos
indicado por medio del smbolo [...].Incluimos en este nmero otro artculo relacionado con la educa-
cin y su situacin poltica actual, as como una entrevista al filsofo de laciencia Ian Hacking y una resea de una recopilacin de escritos del nove-lista japons Yukio Mishima. Esperamos que todo esto os resulteprovechoso y que sigis con vuestras colaboraciones. Gracias.
-
8/3/2019 Mat-17
4/60
4 Cuaderno deMATERIALES, n 17
Jornadas sobre Universidad, capitalismo y educacin"
Da 10 de diciembre de 2001
Moderador 1 Bien, antes de comenzar con la pre-sentacin de los profesores, dos palabras acerca del sentidode estas jornadas que hemos llamado de debate y re-flexin sobre la situacin actual de la Universidad, y dospalabras acerca del ttulo de las mismas. Lo primero, decirque est organizado por la Asamblea de Filosofa - Filolo-ga y, bueno, el objetivo que tenemos es el de abrir undebate, abrir una discusin que, por supuesto, no se quedeen estas jornadas, sino que vaya ms all, y la Asamblea esun buen lugar para ello, para discutir qu Universidad que-remos, y, en fin, para poner en cuestin a la Universidad.
En cuanto al ttulo, decir que para entender la reestructura-cin de la Universidad pblica creemos que es necesario noslo limitarnos a la LOU, sino que aparte de leer este textohay que saber leer el contexto, o sea, leer la LOU est muybien, pero en los mrgenes de la LOU aparecen una serie deconceptos que hay que, de una vez por todas, llevar al dis-curso, no? Esos trminos son capital y globalizacin,por ejemplo. Adems tenemos que tener en cuenta, para sa-
ber qu est pasando, pues determinadas siglas, por ejem-plo, OMC, OCDE, FMI, etc. Adems encontramos tambinen este asunto nombres de empresas como Santander Cen-tral Hispano o Microsoft. Entonces, bueno, creemos queestas charlas pueden contribuir a aclarar un poco la cosa.Pasamos a presentar a los ponentes...
Moderador 2 Bueno, para presentarlos tampocovamos a hacer mucho porque suponemos que la mayor par-te de la gente los conoce, ha tenido clase con ellos, odohablar... Decir que Montserrat Galcern da clases de Histo-ria de la Filosofa y Marxismo y movimiento obrero. Elprofesor Fuentes tiene asignaturas como Escuelas y siste-mas de psicologa y Psicologa y sociedad, que supongoque tambin conocis de alguna manera. As que va a em-pezar Montserrat con su ponencia, que se titula La quiebrade la Universidad de lites, y despus seguimos con la si-guiente. Espero que vaya todo bien.
La quiebra de la universidad de lites
Montserrat Galcern Huguet(*)
(*) Montserrat Galcern es profesora de la Facultad de Filosofa de la UCM.
[Prembulo]
En primer lugar... como se dice siempre, muchasgracias por haberme invitado a dar esta ponencia, especial-mente por la Asamblea de la Facultad, con la Facultad deFilologa... Es un honor para m, con palabras muy grandesy muchas comillas. Y creo que tengo algo as como tres
cuartos de hora. Voy a intentar hablar, digamos, resumida-mente, del ttulo de esta ponencia, o de acuerdo con el ttulode esta ponencia que dice La quiebra de la universidad delites, es decir, partiendo de la tesis de que la Universidadde lites como modelo de institucin universitaria que haestado vigente durante muchsimo tiempo, de alguna mane-ra ha entrado en crisis, una crisis ya larga, puesto que seremonta a principios del siglo pasado, del siglo XX, y dealguna manera a los procesos de reforma, entre otros, elproceso actual de reforma. Son intentos por parte de deter-minados sectores, de fuerzas polticas, etctera, deconfigurar la Universidad de acuerdo con determinadosproyectos polticos y sociales. El primer punto por tanto
que quisiera sealar es cmo, en mi opinin, tradicional-
mente, la Universidad ha sido entendida como una Univer-sidad de lites, no como una Universidad de masas. Quizel problema es, justamente, la ruptura de ese modelo y laemergencia de una Universidad de masas, con todos los ca-racteres positivos y negativos que eso tiene: masificacin,pero a la vez acceso de gran parte de la poblacin o de unamayor parte de la poblacin a la Universidad. Para docu-
mentar un poco por qu pienso o por qu defiendo que lainstitucin universitaria ha sido una Universidad de lites,una enseanza de lites durante largo tiempo, hay que re-montarse un tanto a la historia de la Universidad...
[Ponencia]
Quisiera centrar esta ponencia en la crisis de laUniversidad de elites, entendiendo por tal un modelo que hadominado la institucin universitaria desde hace varios lus-tros.
-
8/3/2019 Mat-17
5/60
La quiebra de la universidad de lites 5
No voy a hacer una historia de la Universidad, locual sera largo, prolijo y pesado para todos pero s convie-ne tener algunos datos en la memoria que se repiten ms deuna vez en el discurso tradicional sobre la Universidad. Lasprimeras Universidades sabemos que son fundadas por lasautoridades polticas como corporaciones dedicadas a la
transmisin del saber. Su funcin bsica es la transmisinde un saber ya obtenido que se remonta en muchos casos alas fuentes griegas, rabes o bizantinas. Ese es su objetivoprincipal, que no incluye la investigacin ni por supuesto lainnovacin, sino ms bien el cuidado y la transmisin de loya sabido. Los beneficiarios de la Institucin, lo alumnos,sern los encargados de perpetuarese saber y de ponerlo en prcticaen sociedades mayormenteanalfabetas, cumpliendo con lastareas letradas (dar fe, intervenir enlos pleitos, redactar memorias ocrnicas de sucesos, intervenir ennegociaciones, hacer depreceptores de los prncipes ygrandes de la poca, etc.).
Nos encontramos puescon una Universidad de carcterelitista, dirigida a la formacin delos dirigentes a travs de latransmisin de un saberacumulado. Y esos dos rasgos: 1)educar a aquella parte de lasociedad que, por diversas causasque dependen a su vez de la propia
estructura social, se considerallamada a la tarea de dirigirla,capacitndoles justamente paraeso, 2) y hacerlo permitindolesacceder a un saber ya disponible, conforman sus rasgos b-sicos. En esta tarea el saber socialmente disponible, el saberya adquirido, permite la capacitacin, pues se vincula a loslogros intelectuales disponibles que provienen de una pocapasada: el derecho romano, la historia y la filosofa griega...
No vamos a detenernos en el modelo; lo que meimporta es resaltar cmo esa concepcin de la Institucincomo guardiana de un saber antiguo til socialmente espe-
cialmente para el buen gobierno se mantiene como unacaracterstica de las concepciones ms tradicionales.
La segunda funcin que no se aade a sta sinotardamente, en torno a los siglos XVIII y XIX, es la deacoger la produccin de nuevo conocimiento, especialmen-te en el marco de las ciencias experimentales. Al ncleoclsico de los saberes universitarios (teologa, filosofa, de-recho...) se aaden las ciencias experimentales que tiendena desplazar a las antiguas disciplinas y a introducir bajo laforma de institutos universitarios, nuevas labores de inves-tigacin.
La Universidad decimonnica mantiene sin em-
bargo sus rasgos elitistas pues no slo es una minora socialla que accede a ella, por el nivel de ingresos que exige y porla necesidad de dedicar al estudio un tiempo de vida, cosaque no pueden permitirse los ms pobres, sino tambin por-
que los saberes universitarios siguen estando ligados a lastareas de gobierno y de direccin en la sociedad, en la pol-tica y en la empresa. En esa poca por lo general lasUniversidades no estn vinculadas a las grandes empresaspero empieza a darse una convergencia entre unas y otras.
Se trata del modelo clsico de la Universidad bur-guesa: una Institucin con pocos alumnos y pocos, peromuy respetados profesores, sostenida por los organismosestatales con dinero pblico y dedicada bsicamente a ladocencia y a la investigacin, o sea a la transmisin del sa-ber y la capacitacin para ensearlo y ejercerlo, y a la
produccin de saber nuevo. LaUniversidad burguesa tiene entresus objetivos destacados laenseanza tendiente al ejercicioprofesional. Es una enseanzaorientada a capacitar a losalumnos para el ejercicio de las
profesiones cualificadas. Se tratade Facultades como Medicina, quees una de las primeras enorganizarse para la expedicin dettulos, Farmacia, Veterinaria,Qumica, etc. De este modoencontramos que en las sociedadesmodernas una parte considerabledel trabajo intelectual exige latitulacin pertinente lo que suponeun gran aumento de lasUniversidades, pues ellas son lasencargadas de tal funcin. Las
Facultades, convertidas en fbricasde ttulos (o de titulados)garantizan, cuando menostericamente, la idoneidad de ese
tipo de trabajadores.
Con esa nueva funcin la Universidad, tenden-cialmente, empieza a convertirse en una universidad demasas, pues ya no se trata slo o fundamentalmente, deformar a las capas dirigentes dndoles un marchamo de le-gitimidad y, quiz adiestrndolas en el manejo de ciertossaberes, cdigos y maneras que den un sello a su domina-cin, sino que, an siendo clasista en su composicin,
especialmente por el origen de clase de alumnos y profeso-res, su vinculacin al ejercicio de las profesionesintelectuales la liga estrechamente a la dinmica de una so-ciedad en la que ese tipo de trabajo, el trabajo intelectual,ocupa cada vez ms un lugar predominante.
En consecuencia la acelerada transformacin de lassociedades capitalistas occidentales hacia un mayor prota-gonismo del conocimiento y la informacin arrastra tras s alas instituciones universitarias que reciben una afluencia dealumnos cada vez mayor y deben dar cabida a nuevos estu-dios y nuevas profesiones. La formacin universitariaempieza a considerarse en consecuencia como un servicioque pueden ofrecer tambin instituciones privadas; ms que
como un derecho se la empieza a tratar como un negociovirtualmente lucrativo pues aumenta la demanda entre j-venes interesados en aumentar su perfil profesional y concierta capacidad de compra. La privatizacin no pasa slo
-
8/3/2019 Mat-17
6/60
6 Cuaderno deMATERIALES, n 17
por la creacin y mantenimiento de Universidades privadassino por transformar la enseanza superior o terciariacomo se dice en los documentos oficiales, en mercanca su- jeta a los mecanismos del mercado. En este punto lasUniversidades tradicionales se encuentran con una fuerte oincipiente competencia que las empuja a buscar formas ms
sofisticadas y flexibles para adecuar los estudios a las de-mandas que estn apareciendo pues bascula fuertemente sutradicional monopolio. Un informe de la OCDE de 1997destaca este punto y la necesidad de flexibilizar, introducirvariaciones en los crditos... La propia forma del crditoresponde a una concepcin bsicamente comercial pues elestudiante digamos que compra el derecho de enseanzapor un determinado lapso de tiempo, compra tiempo y con-tenido y en cuanto comprador ocupa la situacin decualquier comprador de supermercado. El docente ocupa ala vez la posicin del ofertante del servicio y en este sentidoda lo mismo que sea trabajador pblico o privado.
Ahora bien, dadas las tensiones existentes entre lasdiversas fuerzas por conformar la Universidad de acuerdocon sus proyectos e intenciones, quisiera dibujar somera-mente algunas de las confrontaciones actuales enunciando ala vez, sucintamente, algunas tesis, cuando menos provisio-nales:
La Universidad de elites tanto en su versin clsica co-mo en el modelo burgus decimonnico se halla encrisis por la llegada a la Universidad de gran nmero dealumnos procedentes de capas no dominantes y quetampoco estn llamados de por s a ejercer tareas dedominio o gobierno, por la proliferacin de nuevas ca-rreras y titulaciones y por el hecho de quedar insertadacada vez ms profundamente en la sociedad y estar li-gada a ella por mltiples lazos. Ese proceso, que seinici ya con el siglo (pasado) no ha ido acompaado, oal menos no en medida suficiente, por un aumento en lacapacidad de los centros, tanto fsica como docente, nipor una democratizacin real de los organismos de deci-sin. En contraste con los viejos edificios suntuarios ylujosos, las nuevas Universidades son centros funciona-les, llenos de aulas, con pocos espacios para la actividadintelectual directa y demasiados para el adoctrinamien-to.
El taylorismo educativo hace de la actividad do-
cente un ejercicio de tanto a la hora, y de lacomprobacin de resultados, una especie de control decalidad superficial. La formacin es ms bien baja, co-mo una especie de bao cultural con funcionesintroductorias y de seleccin social ms que cualquierotra cosa que hace del alumno un aspirante cualificado aejercer una profesin intelectual y poco ms.
La respuesta elitista a la masificacin ha sido lacreacin de universidades privadas en las que posible-mente la formacin est sujeta a las mismasrestricciones pero el control de los rendimientos sea re-lativamente ms alto. Una mayor financiacin, sea a
travs de las cuotas de los alumnos y/o a travs de do-naciones empresariales y fundaciones, las vincula enmayor medida a los grandes grupos empresariales ydoctrinales que pueden influir en ellas para amoldarlas a
sus exigencias. En consecuencia las Universidades pri-vadas pueden intentar mantener el ideal decimonnico:clasista, dominante y exigente. Con mejores dotacioneseconmicas y seleccionando los profesores y los alum-nos puede concentrarse en su pblico y dejar a laspblicas, con poco dinero y muchos alumnos como cen-
tros de masas.
Est claro que en este punto el inters de la ma-yora social exige justamente lo contrario aunque es lapropia estructura de la sociedad capitalista la que setransluce en esta cuestin.
La insercin social de la Universidad tiende a centrarseen la vinculacin a las empresas y no slo en la expedi-cin de ttulos y la acreditacin de la capacitacin.
Podramos decir que tambin en este punto se hadado un paso ms en relacin a la Universidad clsica,en la medida en que ya no basta arrojar todos los aos
un nmero ms o menos alto de licenciados al mercadode trabajo, sino que se trata de regular, por una parte, elnmero de licenciados que va a salir cada ao, y porotra, de vincular ms estrechamente los estudios a lasnecesidades de las ramas en cuestin. En este puntoconviene distinguir entre la docencia y la investigacin.En la docencia el nmero de materias, los crditos quese asignen a cada una, el nivel de dificultad,.. creo queobedecen en mayor medida a criterios y pugnas corpora-tivas que a exigencias de las empresas o de la industria.Por el contrario en la investigacin la vinculacin conlas empresas es capital ya que es a travs de ella que seconsiguen los proyectos y eso supone un volumen con-
siderable de dinero. No quiero decir que las empresasfinancien directamente sino que a travs de los conve-nios se accede justamente a la financiacin de los Planesdel I+D, los fondos de la CE, etc.
En una intervencin que hice en estamisma Facultad hace unos aos sealaba que de estaforma se transfiere capital social, es decir recursos pro-cedentes de impuestos a empresas privadas con unpeculiar trasiego de fondos, recursos materiales y perso-nal. Lo cual lleva aparejado un considerable mbito deinfluencias. Tambin en este punto el formato existentees el propio de la sociedad mercantil, o sea convenios
que estipulan las condiciones de los acuerdos. El hechode que algunas corporaciones estn presentes en el Con-sejo Social favorecer sin duda esas prcticas.
La seleccin de los alumnos es el otro elemento impor-tante en la configuracin actual de la Universidad. Estatiene lugar a travs de dos mecanismo bsicos: el prime-ro es el curriculum escolar y en especial la secundaria.La escuela funciona como un filtro que slo deja pasar aun nmero reducido de escolares no slo en funcin delos conocimientos sino de la actitud, el comportamiento,las habilidades, la disponibilidad, etc. Todos esos rasgosse convierten en barreras muy difciles de salvar paraescolares de los segmentos ms perjudicados de la po-blacin ( por ej., acceso de la poblacin inmigrante,capas rurales, etc.)
-
8/3/2019 Mat-17
7/60
La quiebra de la universidad de lites 7
El segundo son las dificultades econmicas, ra-zn por la cual una poltica generosa de becas es lanica manera de salvar las diferencias sociales.
Segn lo dicho hasta ahora podra pensarse quecaben dos posibilidades: la Universidad elitista de base hu-manista, dirigida a la formacin de las elites dominantes yla Universidad funcional al sistema capitalista, encargadade la formacin de fuerza detrabajo cualificada y lo msestrechamente unida a l cuantosea posible. La diferencia estaraen la mayor o menor importanciaconcedida a ciertos estudios deprestigio, como filosofa, y a lamayor o menor incidencia de loselementos tecnocrticos.
Ambos modelos seenfrentan a la crisis de la sociedadburguesa con la aparicin de lasociedad de masas que caracterizael s. XX y que arrastra a laUniversidad. Un precedente de estacrisis y de formas autoritarias deresolverla la encontramos en lareforma fascista que tiene lugaren Alemania tras la toma del poderpor los nazis y se implanta tambinen otros pases como la Espaafranquista. Esta reforma se
caracteriza por una granvinculacin poltica de laUniversidad al rgimen polticointroduciendo en ella el principiode caudillaje tal como funciona en el resto de organismosestatales. Se elimina la autonoma de la Universidad y sesuspenden los organismos elegidos sustituyndolos por unadireccin unipersonal y rganos colegiados. Se argumentaese paso con la necesidad de unidad en la voluntad de regirla Universidad y la enseanza en su conjunto ponindola,en teora, al servicio de las tareas histricas de un pueblo.Toda esa fraseologa sobre el destino en lo universal, etc.,etc., acompaa tal reforma.
Por otra parte, tal como magistralmente exponeHeidegger en su discurso del Rectorado, se trata de formarbuenos estudiosos, buenos soldados y buenos trabaja-dores, razn por la cual las tareas se organizan en esos tresfrentes: el estudio, la formacin militar y deportiva y la ac-tividad en los campamentos de trabajo.
Sin embargo ya desde el momento en que empiezaa imponerse con gran fuerza la sociedad de masas en lassociedades occidentales durante el pasado siglo, la granafluencia de jvenes a la Universidad, la relativa imposibi-lidad de que una gran mayora acceda a los empleos paralos que han estudiado y la crisis consiguiente a este modelo
social, han propiciado el surgimiento de movimientos estu-diantiles poderosos. Los encontramos desde los aos 30 ensociedades como la francesa y la alemana y desde los 60 enEspaa.
El movimiento estudiantil plantea a su vez otraconcepcin de la Universidad.
1. En primer lugar critica y desmitifica el pretendido dis-curso que hace de sta un lugar de formacin ycapacitacin poniendo sobre el tapete su papel en cuanto
institucin que reproduce el sistema. Desde la formula-cin de Althusser que los caracteriza, tanto a la escuelacomo a la Universidad, como aparatos ideolgicos deEstado, a la crtica de Foucault sobre la disciplina en la
escuela, el rechazo de losexmenes, la puesta en cues-tin de los propios sistemas deformacin,... toda esacorriente incide en sealar sufuncin como prcticas dedisciplinarizacin yadiestramiento, desojuzgamiento de la fuerza de
trabajo joven a la que por esava se fuerza a integrarse enlos mecanismos sociales de laproduccin y reproduccincapitalista. En el sistema es-colar no slo se enseanhabilidades y destrezas sinoque tambin se transmitenestilos de vida y formas decomportamiento y se preformael horizonte vital de losindividuos. De esa forma sereproduce todo el entramado
que constituye un sistemasocial.
2. En consecuencia se plantea elobjetivo de hacer saltar la estructura jerrquica, discipli-naria y en tantos casos absurda de la propia Institucin,sustituyendo aquellos mecanismos por formas directasde participacin de los estudiantes, por flexibilidad enlos curricula, apoyo y fomento de la creatividad de losestudiantes, en forma de proyectos, seminarios, talleres,iniciativas propias, etc.
3. En tercer lugar se insiste en sacar los movimientos de lapropia Universidad hacindolos converger con movi-
mientos sociales anti-sistmicos. En los aos 60 laconvergencia ms buscada era con el movimiento obre-ro, todava fuerte en las grandes sociedades europeas,mientras que a partir de los 80 y los 90, se busca ms elencuentro con movimientos sociales alternativos: para-dos, anti-globalizacin, feministas, okupacin, etc.
En este rpido bosquejo lo que se observa es quelos movimientos estudiantiles rpidamente rebasan los es-trechos marcos de la institucin universitaria y se planteanla insercin social de sta, pero no desde parmetros fun-cionalistas sobre cul sea el mejor acomodo de laUniversidad en la sociedad actual o cuando menos, no slo
de este modo, sino desde una perspectiva ms amplia queimplica tener en cuenta qu Universidad se quiere y en qusociedad.
-
8/3/2019 Mat-17
8/60
8 Cuaderno deMATERIALES, n 17
En torno a la idea de sociedad del conocimiento:Crtica (filosfico-poltica) a la LOU, a su contexto
y a sus crticos*
Juan B. Fuentes Ortega
* El texto en el que se basa esta ponencia fue firmado por el profesor Fuentes y M Jos Callejo Hernanz, ambos profesores de la Facultadde Filosofa de la UCM.
[Prembulo]
Despus de haber odo a mi compaera me felicitode lo que he escuchado, porque engarza perfectamente loque voy a decir con lo que ha dicho ella, lo que no quieredecir que naturalmente est de acuerdo con todo lo que hadicho. Ya hablaremos despus y disentiremos, pero engar-za, porque lo que voy a dibujar es la morfologa de lo queyo considero actualmente la sociedad de conocimiento, quees, en efecto, pues la ltima fase, la tercera fase de la Uni-versidad que ha venido a caracterizar Montserrat Galcern,por lo menos por lo que toca a la denotacin, estamos ha-blando de lo mismo. Por lo que toca a la manera deconcebirlo, pues habr, como es natural, puntos de vistaprximos y puntos de vista diferentes. Lo que quiero es es-to, poner de manifiesto de qu manera la idea de sociedadde conocimiento es un seuelo ideolgico, mediante el cualse est reproduciendo y por tanto se est expresando, a lavez que encubriendo y legitimando ideolgicamente, unproceso imparable, imparable al da de hoy, que es el de lamorfologa que est adoptando la sociedad de los pases coneconoma desarrollada, los pases del capitalismo salvaje, ylas universidades en el contexto de sta sociedad. Desdeluego la crtica que debamos hacer a la LOU, a mi juicio,pasa necesariamente por la crtica a la idea de sociedad deconocimiento; porque en efecto, la LOU es una muestrams, una muestra ms y acaso no la ms profunda de unatendencia general cuyos presupuestos de fondo estn asi-mismo compartidos por prcticamente la totalidad de lospartidos polticos y movimientos sociales que, sin embargo,actualmente, se oponen a la LOU. De tal manera que si nohacemos una crtica a fondo de estos presupuestos, de estastendencias generales, sencillamente, estamos reproducien-do, en nuestra pretensin de crtica de la LOU, el fondomismo del que se alimenta. Esta es la cuestin.
[Ponencia]
Ante la actual movilizacin social frente al Proyec-to de Ley Orgnica de Universidades (LOU), en la queparecen converger las perspectivas de los estudiantes, de laConferencia de Rectores de las Universidades espaolas(CRUE), y de la oposicin parlamentaria al partido en elgobierno, nos parece una cuestin de primersima impor-tancia someter a discusin, tanto en el mbito universitarioy docente como en la sociedad en su conjunto, una idea queparecen compartir la mayora, si no la prctica totalidad, de
las partes en litigio: se trata, en efecto, de la idea de socie-
dad del conocimiento, como un proyecto al parecer portodos compartido y cuya bondad nadie fuera a poner encuestin, de modo que parece que de lo que se trata es dediscernir cul o cules de las distintas partes contendientespuede realizar con mayor perfeccin el proyecto contenidoen semejante idea.
He aqu una muestra de ese supuesto de fondo co-
mnmente compartido: En el apartado I de la Exposicinde motivos de la LOU se nos dice: Estos nuevos escena-rios y desafos requieren nuevas formas de abordarlos y elsistema universitario espaol est en su mejor momentohistrico para responder a un reto de enorme trascendencia:articular la sociedad del conocimiento en nuestro pas. Porsu parte, la circular redactada por la Secretara de Educa-cin, Universidad, Cultura e Investigacin del PSOE, alobjeto de promover la crtica de la LOU, se titula ella mis-ma Una Universidad para la Sociedad del Conocimiento.Por lo dems, no tenemos noticia de ninguna autoridad aca-dmica perteneciente a la CRUE que haya manifestadocrtica alguna de la idea de sociedad del conocimiento y,
por lo que sabemos, slo desde algn sector muy determi-nado del movimiento estudiantil se han discutido concriterio las implicaciones de semejante idea.
Sin embargo, estimamos que sta es precisamentela idea de fondo que debe ser sometida a discusin, y ellocomo condicin imprescindible para poder llevar a cabouna oposicin a la LOU que sea efectivamente adecuada enla medida misma en que, sin dejar de criticar dicho Proyec-to de Ley, lo critique como lo que es, esto es, un muestrams y acaso no la peor de una tendencia general que asi-mismo comparten otras muchas partes sociales y polticasque sin embargo se oponen asimismo en el momento pre-sente a dicho Proyecto. Slo estableciendo semejantecrtica o criba conceptual, podr introducirse una cua en elactual movimiento de oposicin que, desprendiendo aque-llos posibles sectores suyos que puedan compartir latendencia comn de fondo de aquellos otros posibles secto-res capaces de oponerse a dicha tendencia, pueda enderezardicho movimiento siquiera hacia posiciones verdaderamen-te crticas tanto de la actual LOU como de la tendenciageneral que ella expresa y prosigue.
Nuestra intencin es, pues, colaborar a promover,mediante el presente texto, el tipo de debate que conside-ramos necesario.
-
8/3/2019 Mat-17
9/60
En torno a la idea de sociedad del conocimiento 9
De entrada, es sin duda preciso reconocer que des-de los comienzos mismos de la sociedad industrial lasciencias estrictas las ciencias fsico-naturales y sus diver-sas ramas han ido generando en el espacio socialtecnologas asociadas cuya dinamizacin se ha visto sin du-da impulsada por intereses productivos del sistema
socioeconmico generado por dicha forma industrial deproduccin. En este sentido, creemos que no hay lugar paraescandalizarse, por parte de nadie, ante el incremento com-parativo de la presencia de las diversas ciencias estrictas yde sus tecnologas asociadas en las Universidades contem-porneas crecidas al comps del desarrollo de la sociedadindustrial. Ahora bien, precisamente es el formidable edifi-cio levantado por el complejo cientfico-tecnolgico en lasociedad contempornea el que nos pone a todos frente a lainexorable responsabilidad del control pblico esto es, po-ltico y social de los posibles cursos sociales diferentesque pueda ir tomando dicho edificio sobre el que ciertamen-te no parece que quepa globalmente ninguna clase demarcha atrs. Y es precisamente el camino que este edificioviene tomando en los ltimos aos en los pases con eco-noma desarrollada (con ritmos y formas histrico-geogrficas propias, sin duda) aquel que precisamente vieneahora a querer ser ajustado y promovido en dichas socie-dades mediante el espejismo ideolgico contenido en laidea de sociedad del conocimiento.
Pues dicho camino incluye, en efecto, no ya slouna creciente desarrollo comparativo de las tecnologas endetrimento de la investigacin cientfica bsica, sino asi-mismo, y muy especficamente, un crecimiento de lainvestigacin y de las aplicaciones tecnolgicas cada vez
ms desligado del control cientfico (terico) de los posi-bles efectos (humanos, sociales, ecolgicos) de dichainvestigacin y aplicaciones tecnolgicas. Asistimos, enefecto, en los ltimos aos, en las sociedades con econom-as desarrolladas, a una explosin imparable de unasinvestigaciones y aplicaciones tecnolgicas indefinidamen-te ramificadas y cada vez ms autnomas respecto de todoposible control cientfico (terico) de sus consecuencias.Esta independencia creciente, y al parecer imparable, de laexplosin tecnolgica con respecto a su posible controlcientfico no es socialmente neutral: la inversin en inves-tigaciones y aplicaciones tecnolgicas obtiene rendimientosms inmediatos por lo que respecta al incremento impara-
ble de la productividad, a su vez realimentada por elcrecimiento imparable del consumo, mientras que por otrolado el control cientfico de dichas aplicaciones tecnolgi-cas supondra un incremento de la inversin no susceptiblede ser tan inmediatamente rentabilizado por los interesesimplicados en optimizar la relacin entre inversin y ren-dimientos productivos y por ello precisamente interesadosen dicho desarrollo tecnolgico desprendido de todo controlcientfico. A su vez, al comps mismo del desarrollo de di-chas tecnologas desprendidas de todo control cientfico, encuanto que dicho desprendimiento resulta estar ms inme-diatamente vinculado a la optimizacin de la relacin entreinversin y rentabilidad (productiva), se produce la progre-
siva ausencia de control pblico (social y poltico) de lapropia investigacin cientfica (bsica, terica), el cual con-trol va siendo desplazado y sustituido por el exclusivocontrol de la sola investigacin tecnolgica por parte de los
intereses implicados en la optimizacin entre inversin yrentabilidad.
As pues, la tendencia global que estamos experi-mentado en los ltimos aos en las sociedades coneconomas desarrolladas consiste en que el control pbli-
co que pudiera y debiera asegurar mediante el debatesocio-poltico pblico e informado las direcciones en ca-da caso a imprimir a la investigacin bsica en las cienciascomo condicin del control de sus aplicaciones tecnolgi-cas va quedando sustituido por el control econmicoprivado de dichas aplicaciones tecnolgicas en cuanto quedesprendidas de todo posible control cientfico y por ellodel control pblico de dicho control cientfico. Es justamen-te semejante estado de cosas el que ha comenzado ha serdenominado como la sociedad del conocimiento.
Por lo dems, y a su vez, en aquellas sociedadesdesarrolladas cuyo sistema socioeconmico no les hapermitido, por razones histricas, generar la suficiente ca-pacidad de inversin privada como para levantar desdedicha inversin sus propias universidades privadas (para-digmticamente: las sociedades europeas, y an ms laespaola, frente a la norteamericana), la estrategia consisteen poner lo ms rpida y ajustadamente posible, toda la in-fraestructura (humana, institucional y cientfico-tcnica) delas universidades pblicas al servicio de semejante polti-ca que busca la sustitucin del control genuinamentepoltico de la ciencias y de las tecnologas por el controlprivado econmicamente optimizado de las tecnologasdesprendidas de control cientfico. A este proceso de ocu-pacin de las universidades pblicas por parte de losintereses econmicos privados optimizadores se le vieneconcibiendo ltimamente como un proceso de necesariaadaptacin de la Universidad a los desafos o los re-tos de la actual sociedad del conocimiento.
Se comprende entonces el tipo de organizacinadministrativa que debe imponerse en las Universidades deacuerdo con la satisfaccin de semejantes desafos denuestro tiempo. Frente a todo posible control pblico opoltico centralizado de las Autonomas universitarias, setender a hacer prevalecer dichas Autonomas, la cuales, asu vez y ms especficamente, se buscar subordinar a losdenominados Consejos Sociales, que son la va a travsde la cual se imponen los intereses econmicos privados
optimizadores en la Universidad. Pues no es, en efecto,la Sociedad al parecer, tomada en abstracto, o en gene-ral, aquella que se hace valer en la Universidad por mediode los denominados Consejos Sociales, sino muy espec-ficamente aquellos intereses econmicos privadosoptimizadores en todo caso apoyados por comparsascomo los actuales sindicatos, y ello en la medida mismaen que la nica determinacin efectivamente posible de lasociedad, a saber, la sociedad poltica mediante sus me-canismos polticos de control pblico, va perdiendoprecisamente control de la Universidad al ir desapareciendolas imprescindible centralizacin planificada mnima de lasautonomas universitarias, las cuales a su vez, y en cuanto
que central y polticamente controladas, no debieran cederante los Consejos Sociales.
-
8/3/2019 Mat-17
10/60
10 Cuaderno deMATERIALES, n 17
Por lo dems, y a su vez, el mapa sociolgico que,desde el punto de vista laboral, quiere obtenerse mediantela necesaria adaptacin de la universidad y de la ense-anza secundaria a la sociedad del conocimientocomienza a tomar una morfologa muy caracterstica. Setrata, por un lado, de segmentar la enseanza secundaria
destinada a ocupaciones profesionales sub-universitarias entantos niveles de cualificacin como lo requieran las diver-sas ramas de la produccin y los servicios, y a su vez, y porotro lado, de segmentar asimismo la enseanza universitariaen otros tantos segmentos comparativamente ms cualifica-dos pero en todo caso formando con los primeros uncontinuo de niveles de cualificacin que respondan todosellos, y esta es la clave, a la indefinidamente creciente di-versificacin especializada en ramas productivas y deservicios que requiere una produccin tecnolgicamenteoptimizada. Se trata por tanto de disponer la mano de obraen un continuo laboral de escalones de cualificacin ligadosa la creciente especializacin de los diversos segmentos deuna ramificacin indefinidamente creciente de trabajo pu-ramente tecnolgico, ocupados cada uno en su segmento osubsegmento de especializacin y en su nivel de cualifica-cin, mas de tal modo que en dicho continuo tienda adesaparecer, incluso por sus segmentos ms cualificados pero a su vez superespecializados toda formacin (y portanto todo juicio) propiamente cientfico. A semejante dis-posicin sociolgico-cognoscitiva de la poblacin laboralse la entiende tambin como el acceso de la poblacin a lasociedad del conocimiento; o a veces tambin esta dispo-sicin ya diseada y lograda, ntegramente en sus tramossecundarios, y en buena medida en los universitarios, me-diante la LOGSE y la LRU, por el gobierno anterior al queactualmente nos gobierna se la defiende como el accesode la poblacin a la universalizacin de la enseanza,cuando es el caso que, por su diseo, al comps mismo enque se extiende universalmente la enseanza entra la pobla-cin se evaporan los contenidos sustantivos propiamenteuniversales de lo que se ensea.
Por lo dems, semejante disposicin sociolgico-cognoscitiva del mapa laboral no es ni mucho menos neu-tral desde el punto de vista poltico o ciudadano. Pues estarelacin entre cualificacin (cognoscitiva) y especializacin(tecnolgica) que implica que el incremento de la cualifi-cacin cognoscitiva slo se logra mediante la
especializacin tecnolgica, combinada y realimentadacon la creacin de una creciente sociedad de consumidoressatisfechos que alimentan, mediante el consumo indefinido,aquella misma disposicin del mapa sociolgico-cognoscitivo laboral en el que trabajan, tender indefecti-blemente a ir colapsando las condiciones mismas deposibilidad de esa sin embargo necesaria sabidura consis-tente en la reflexin totalizadora sobre el conjunto de lasrelaciones sociales y de los diversos conocimientos y tareaslaborales que la sociedad genera, una sabidura que no sereduce a ninguno de estos conocimientos y tareas, pero quelos presupone a todos, y que slo puede gestarse entre me-dias de todos ellos como algo en principio a lo que debiera
poder acceder cualquiera, sea cual fuese su oficio, conoci-miento o posicin social: nos referimos a esa sabidura queconsiste en la formacin del juicio poltico de cada ciuda-
dano, slo mediante el cual juicio podr participar en la vi-da poltica misma de la sociedad.
Queremos, en efecto, llamar enrgicamente laatencin sobre el hecho de que la realimentacin imparableentre aquella disposicin del mapa laboral sociolgico-
cognoscitivo que sus valedores llaman sociedad del cono-cimiento y la creacin de una sociedad de acomodadosconsumidores satisfechos que dicho mapa genera, cercenalas posibilidades mismas del juicio poltico ciudadano yconvierte a la siempre necesaria sociedad poltica en un fan-tasma de s misma incapaz de reobrar reflexivamente sobresu propio curso.
Es de primera importancia, por esto, llamar en estecontexto la atencin sobre el lugar de las humanidades enla educacin secundaria y universitaria, pues estimamosque cualquier clase de defensa de las humanidades que vayaasociada a la defensa de la denominada sociedad del cono-cimiento es objetivamente un acto de mala fe,reducindose a lo sumo a una suerte de condimento pura-mente publicitario o propagandstico de interesespartidistas, pero nunca una defensa recta y leal de las mis-mas. Ante todo, es preciso dejar claro que cuando hablamosde humanidades no nos estamos refiriendo a las denomi-nadas ciencias sociales (economa, sociologa, psicologa,ciencias de la informacin, antropologa etnolgica ...),sino a las humanidades propiamente dichas, esto es, a lasdiversas filologas, a los saberes histricos y a la filosofa.Las denominadas ciencias sociales ya tienen, en general,su puesto bien asegurado en la sociedad del conocimien-to, en la medida en que ms que genuinas ciencias (osaberes tericos universales y demostrativos, cada uno deellos segn su propia categora), se trata de hecho de algomuy prximo a ciertas tcnicas funcionales de control so-cial que se encuentran ms reconciliadas con el estadopuntual de los problemas sociales del presente, y de las so-luciones puntuales de los mismos. Ahora bien, sisuponemos que las humanidades son imprescindibles esprecisamente en la medida en que aquellas soluciones pun-tuales a los problemas sociales del presente se manifiestanuna y otra vez, y pese a sus pretensiones. como insuficien-tes, y ello en la medida en que dichos problemas ysoluciones estn atravesados por la historia, que es la sus-tancia misma con la que nos ponen en contacto, de diversos
modos, las humanidades. Las humanidades, en efecto, nosponen en presencia de aquellas fuentes histricas que hangenerado nuestra sociedad actual, con sus actuales conflic-tos y problemas, a partir de las cuales fuentes podemosalcanzar criterios ms amplios y ms profundos para re-obrar de un modo totalizador y reflexivo, y por ello crtico,sobre nuestro presente, o sea, sobre las diversas alternati-vas posibles de un presente que se ha gestado siempre a unnivel de profundidad y amplitud histricas cuyas clavesprecisamente recuperamos mediante los conocimientoshumansticos. De aqu que las humanidades no sean, enmodo alguno, un lujo superfluo, sino algo til en su sen-tido ms noble y elevado, esto es, en el sentido de que son
necesarias para ayudarnos a formar nuestro juicio polticosobre el presente, a su vez entendiendo lo poltico en susentido ms noble, esto es, como la actividad totalizadora yreflexiva, que a cada cual compromete, sobre el conjunto de
-
8/3/2019 Mat-17
11/60
En torno a la idea de sociedad del conocimiento 11
los problemas que nos afectan a todos, y por tanto a cuales-quiera de nosotros.
Se comprende entonces de qu modo en las socie-dades econmicamente avanzadas esa tenaza denominadapor sus valedores sociedad del conocimiento est cerran-
do sobre todos nosotros su crculo implacable de barbariecognoscitiva y poltica: De entrada, el desarrollo tecnolgi-co cientficamente descontrolado ya implica, de suyo, lacesin del control poltico de la ciencia, y por ello de latecnologa, en manos de una apropiacin y potenciacinmeramente econmica particular de la nica investigacinque resulta econmicamente optimizable, o sea, la tecnol-gica desvinculada de la cientfica. A su vez, larealimentacin imparable entre el mapa laboral sociolgico-cognoscitivo que se sigue de aquella optimizacin econ-mico-tecnolgica con la sociedad de consumidoressatisfechos que asimismo genera dicho mapa tiende a soca-var toda virtud y toda accin poltica, y por tanto a reforzar
a su vez la cesin de control poltico, ya no slo de la cien-cia y de la tecnologa, sino en general, en manos de uncontrol ya econmico de los agentes econmicos optimiza-dores de la dinmica social misma en su conjunto. Por fin,es dentro de este crculo donde s que resulta un lujo super-fluo toda disciplina genuinamente humanista necesaria parala formacin del juicio poltico del ciudadano, razn por lacual el crculo de la sociedad del conocimiento debertender a cerrarse sobre la base de esta ltima exclusin desus contenidos, la de los estudios de humanidades.
Por ello, frente a semejante cadena circular, es pre-ciso proponer algn clase de medidas cuya lgica seacapaz de romper siquiera alguno de los eslabones de dichacadena al objeto de intentar que ella se cierre sobre nosotroslo menos posible.
En primer lugar, es preciso reclamar que se otor-gue prioridad, al menos en la universidades pblicas, entodas las ramas de la investigacin, a la investigacin cien-tfica sobre la tecnolgica y que en todo caso sta, tambincuando se lleve a cabo por empresas privadas, est siempresujeta a un control cientfico de sus consecuencias. Ello yasupone que los Estados asuman responsabilidades de inver-sin econmica en las universidades pblicas difcilmenteasumibles por los agentes econmicos privados, y a la vezsupone un control y una exigencia poltica de responsabili-
dades a toda posible investigacin tecnolgica privada y asus aplicaciones que no se ajuste a los estndares de con-trol cientfico exigidos por el Estado. A su vez, lafinanciacin fundamentalmente pblica de la investigacincientfica y tecnolgica de la Universidad pblica implicanaturalmente un control por parte del Estado de las polticasde dicha investigacin.
La traduccin de semejantes exigencias a la orga-nizacin poltico-administrativa de las Universidadespblicas es evidente: Se trata de reducir al mnimo la pre-sencia de los denominados Consejos Sociales en lasuniversidades pblicas, y potenciar frente a ellos la auto-
noma del claustro acadmico formado por investigadores,profesores y estudiantes. Ahora bien, as como frente a losConsejos Sociales, es preciso fomentar la autonoma decada claustro universitario, frente a la autonomas de cada
universidad, y por ello frente a sus posibles polticas de au-tonoma mutua, es preciso reforzar el control polticocentralizado (en nuestro pas, estatal y autonmico) queasegure un mnimo de coordinacin central general por loque respecta a cuestiones tales como titulaciones fundamen-tales, planes de estudio, control y exigencia de
responsabilidades sobre la investigacin cientfica y tecno-lgica, y por descontado, que garantice algn sistemauniversal de acceso tanto de los estudiantes a su funcinsocial pblica de estudiante de una universidad pblicacomo de los profesores a los diversos rangos de la funcinsocial pblica de profesor universitario de una universidadpblica. La autonoma de cada universidad es sin duda ne-cesaria frente a la posible invasin de los ConsejosSociales, pero slo en la medida en que el Estado asegureuna coordinacin central y general de las autonomas uni-versitarias. Como se ve, la prioridad de las autonomassobre los Consejos Sociales garantiza la prioridad de la in-vestigacin cientfica bsica sobre la investigacintecnolgica as como el control cientfico del efecto de lasinvestigaciones y aplicaciones tecnolgicas; mientras que elcontrol estatal sobre las autonomas es una garanta de pla-nificacin poltica general de toda la investigacin y ladocencia, cientficas y tecnolgicas, pblicas.
Por ltimo, slo en semejante contexto poltico-administrativo podr tener algn sentido efectivo la defen-sa de las humanidades. Y a este respecto es imprescindibledarse cuenta que la lgica de la defensa de las humanida-des exige que stas sean atendidas antes an que en laenseanza universitaria en la enseanza secundaria, y aten-didas de forma que se asegure su enseanza obligatoria,
para toda posible especializacin y aun cualificacin yaabierta en este nivel de enseanza, y con el mximo rigor,profundidad y amplitud posibles, y siempre con preferenciaa cualesquiera ciencias sociales. Esta exigencia va ligadaal hecho de que, por lo que toca a la responsabilidad que elEstado debe contraer en la formacin de las virtudes polti-cas del ciudadano, el lugar justamente de dicharesponsabilidad es la enseanza secundaria pblica de lashumanidades o pblicamente controlada, en el caso decolegios privados , en cuanto que escaln universal y obli-gatorio para todos los ciudadanos con anterioridad acualquiera que sea su ulterior opcin profesional o universi-taria. Slo si comprendemos la importancia crtica que
tiene la enseanza secundaria de las humanidades podremoscomprender en toda su dimensin la importancia de la en-seanza universitaria de las mismas, puesto que la principaly acaso la nica funcin de la enseanza universitaria de lashumanidades es precisamente la de mantener y alimentar latradicin de unos estudios y de una investigacin destina-dos precisamente a formar a los mejores profesores posiblesde enseanza secundaria.
De aqu que, y por ltimo, nunca la potenciacinde los estudios de Humanidades en la Universidad pblicadeba ir a la zaga de la atencin a las denominadas cienciassociales. Pues stas se encontrarn siempre suficientemente
alimentadas por los mismos intereses econmicos implica-dos en cerrar el crculo de la sociedad del conocimiento,mientras las humanidades slo podrn ser alentadas poraquellos ciudadanos en los que permanezca despierto el
-
8/3/2019 Mat-17
12/60
12 Cuaderno deMATERIALES, n 17
sentido de su responsabilidad poltica y moral, y por tantosu voluntad de oponerse a la tenaza formada por dicho cr-culo.
Debate posteriorModerador 2 Bueno... espero que haya cuestiones
que discutir. Entonces, para eso vamos a abrir un turno depalabra. Yo no s si, en la mesa, queris empezar por hacerpuntualizacioneso si ya habr alguien que quiera intervenir.
J.B. Fuentes Se me ocurre que intervenga la gen-te y entre medias de las intervenciones nosotros tambinpodemos ir discutiendo.
Moderador 2 Bueno, est abierto el turno de pa-labra para quien quiera.
Primera intervencin Mi pregunta es meramentepragmtica, por ejemplo, cmo podemos realizar esa reduc-cin de poder de los Consejos Sociales y ese aumento depoder o aumento de la capacidad de decisin de las Juntasde Facultad, de profesores y alumnos; porque no se me ocu-rre cmo podemos hacerlo.
Fuentes A m tampoco, pero para empezar, pi-dindolo, pidindolo, es decir, que en las reivindicacionesde los movimientos que se oponen a la ley se exija algoconcreto, por ejemplo, no que se diga en abstracto hay unretroceso democrtico en la nueva ley. Yo no acabo de veren qu consiste ese retroceso democrtico. Y no quiero en-
trar en ello. No lo acabo de ver. Por ejemplo, y si queris para provocar la discusin reivindicar en abstracto quesea mayor el porcentaje de estudiantes que estn en las Jun-tas o el Claustro, si no va ligado a algn tipo de ideas sobreel contenido de esas Juntas de Facultad o de esos Claustros,me parece que no tiene ningn sentido. Lo digo por lo si-guiente: para que no es engais, en la masa general deestudiantado universitario actual en los pases del capita-lismo desarrollado economa desarrollada, se dicedomina, sobre todo, un tipo de persona consumista, ligadaal inters de obtener un puesto de trabajo dentro de la espe-cializacin y la cualificacin que aqu he dibujado; portanto, puede incluso ser interesante que estn ms estudian-tes de los que estn en los Consejos y en los Claustros, justamente en cuanto que esto favorece la ideologa delcliente. De manera que puede llegarse a la situacin en laque ms clientes en los Claustros y en las Juntas suponga justamente una agudizacin de este tipo de sociedad. En-tonces, yo no s, en abstracto, para qu vale que losestudiantes estn presentes en las Juntas de Facultad o enlos Claustros. Entonces pedir que los Consejos Socialestengan un papel mnimo es, por ejemplo, decir que se dedi-quen a dar el visto bueno, el visto bueno, una capacidad deveto; pero no una capacidad de determinacin o de planifi-cacin de las cuentas econmicas de la Universidad, porejemplo. Entonces que lo veten y que lo argumenten, y queeste argumento sea a su vez sometido por el Claustro, de talmanera que pudiera haber, en ltimo trmino, alguna suertede instancia neutral, neutral relativamente siempre a estas
dos, peropoltica, para dirimir situaciones en las que inevi-tablemente, una y otra vez, el Consejo Social no aprobaselos presupuestos, por ejemplo, anuales, de una universidad.Por ejemplo, vamos a ver, yo soy una persona muy pocoexperta, realmente inexperta en la formas de organizacinacadmico-universitaria, pero la idea que he propuesto co-
mo idea general, se sostiene aun cuando no estoy encondiciones de detallarla; por ejemplo, se me ocurre, prime-ro pedirla, y segundo, que se limiten a una revisin o a unvisto bueno que puede implicar una forma de veto, peronunca una forma de planificacin y de argumentacin. Laoperacin de argumentacin de los presupuestos la hace laUniversidad, y la hace en el supuesto de que ella es la quetiene el control sobre la orientacin de la investigacin, ypor tanto sobre las prioridades de la investigacin, es decir,lo que estoy proponiendo es algo en s mismo inconsistente,por eso es dialctico, me explico? Naturalmente que eseConsejo Social tender a hacer una y otra vez mucho msde lo que estoy diciendo, porque tender a planificar justa-mente en la direccin contraria. No pensis alternativas quesean soluciones dadas de una manera definitiva, que arre-glen el mecano, que recompongan el mueco; todo locontrario, el mueco va justamente en una direccin en laque cada vez se hace ms perfecta esta sociedad de conoci-miento. De lo que se trata es de crear y sostener principiosde tensin. Entonces, claro, ya se sostienen con sentido lasJuntas; ah s, ah har falta que pidis representacin. Perojustamente porque estis en torno a determinadas ideas quemantienen la tensin en el movimiento social en general.No se trata de decir cmo arreglamos la Universidad?, setrata de decir cmo mantenemos, sostenemos, la mximatensin posible respecto de un proceso que nos aplasta unay otra vez? Entonces, no me pidas una forma de solucinadministrativa, ntida, clara y distinta, geomtrica, como lapieza que falta en un teorema. Ahora bien: cmo lo hace-mos? Yo soy muy torpe para este tipo de cosas; y adems,lo hagamos como lo hagamos, lo que se trata y en esto sme comprometo con ello es de mantener la tensin, meexplico? Hay que mantener la tensin en torno a la relacinentre Consejos y autonomas [universitarias], entre autono-mas y gobiernos, y desde luego, hay que mantener latensin en torno a las ciencias humanas frente a las cienciassociales y frente a la tecnologa. Esto es lo que estoy di-ciendo. Ahora, cmo se articula esa tensin al detalle?,pues tampoco te sabra (apenas) decir. Ahora bien, lo que ste digo es que la tensin hay que mantenerla, que si verda-deramente hubiera un movimiento que empezara a tenerideas articuladas, probablemente, ese movimiento se encar-gara, una y otra vez, de discutir y de sacar adelanteproyectos para mantener la tensin. Esta es la cuestin.
Segunda intervencin Se podra profundizar enla crtica a los movimientos estudiantiles de finales de lossesenta, que pareca el punto en que no estaban muy deacuerdo?
J.B. Fuentes Desarrollo mi comentario y despusMontserrat que diga lo que tenga que decir y que discuta
conmigo lo que quiera. Vamos a ver... Claro, esto puedellevar a un monogrfico... En fin, muy rpidamente. Meatengo un poco a la caracterizacin que mi compaera hahecho, a mi juicio, adems, correctsima, muy objetiva, del
-
8/3/2019 Mat-17
13/60
En torno a la idea de sociedad del conocimiento 13
tipo de reivindicaciones caractersticas de los movimientosestudiantiles en torno al 68; y esto sin dejar de reconocer como ella muy bien ha dicho que en muy poco tiempo setom conciencia de que el movimiento estudiantil, comotal, si no se vinculaba a un resto de movilizacin social,realmente no tena sentido lo que estaba haciendo. Pero en
todo caso, por decirlo as, haba una atmsfera en las rei-vindicaciones sesentaiochistas que habiendo llovido lo queha llovido, es decir, las ltimas tres dcadas de capitalismosalvaje, en las sociedades con economas desarrolladas (queno es lo mismo, verdad?) impidi dar un paso en la di-reccin de lo que hipotticamente se deseaba, y que, por elcontrario, sirvi objetivamente, bajo una suerte de astuciahegeliana de la razn, como seuelo, precisamente paraque todo el pensamiento progresista poltico y cultural impuesto a partir del sesenta y ocho en Europa haya dina-mizado al mximo el capitalismo salvaje; es decir, micrtica a los efectos del sesenta y ocho es radical. No s enqu medida me equivoco pero quiero que quede bien clarami crtica. El sesenta y ocho, visto retrospectivamente tresdcadas despus, ha servido, en muy buena medida, comoun factor de ideologizacin a travs del cual ha cursado eldesarrollo imparable del capitalismo salvaje; y adems, so-bre todo, bajo la forma del consumo. Porque, vamos a ver,esta especie de atmsfera antirrepresiva, antirrepresiva y al-ternativa a la represin o la integracin planteado tal ycomo se planteaba, segn el concepto que la profesoraMontserrat ha trado aqu, no dice nada, no dice el panfle-to me refiero [referencia a una cita hecha por M. Galcerndurante su ponencia] nada. Claro, La Universidad es unasubestructura ms de la estructura social en la que estamos,y a travs de la Universidad estamos siendo adiestrados, es-tamos siendo disciplinados: naturalmente, naturalmenteque estamos siendo adiestrados y estamos siendo discipli-nados! A ver qu institucin social hay que no adiestre yque no discipline. El problema son las contradicciones entrelas disciplinas o entre los adiestramientos, y de qu modopodemos hacernos sociopolticamente cargo de ellas. Demanera que, primero, esta forma de oponer globalmente,aparentemente, al adiestramiento, a la disciplina, una espe-cie de sustraccin al adiestramiento, y segundo, el pensar deuna manera enteramente global e indiferenciada a la Uni-versidad, como una aparato ms del poder del Estado (puesnaturalmente que lo es, es un aparato ms de los muchosque hay), son frmulas puramente metafsicas. Y entoncesel problema es qu funcin cumplen la disciplina y la Uni-versidad, y percibir esa funcin de una maneradiscriminada, es decir, cmo a travs de sus contradiccionesque tambin repercutirn e incidirn en las contradiccionessociales se puede, sencillamente, pugnar por generar unatensin en esas contradicciones que, en principio, las colo-que en una direccin que nos puede parecer ms digna oms correcta o ms socialista; es decir, no se trata de decirla Universidad es un aparato del Estado, mira, oiga usted,naturalmente, y cules son las contradicciones que tiene laUniversidad?, pues tantas como el Estado o el resto de lasociedad; y entonces el problema es discriminar esas con-
tradicciones, y no meramente decir tenemos que hacer lacontrauniversidad. Esas frmulas de contrapoder, de con-trauniversidad, las reconozco muy bien porquegeneracionalmente, aunque me pill al final, porque soy un
poquito ms joven que la generacin del sesenta y ocho, sinembargo, las mam enteramente: el contrapoder... cul?,el contrapoder obrero en cuanto que se pensaba que seracapaz justamente de ir movilizando y resolviendo las con-tradicciones sociales de toda la sociedad?, o el contrapoderde los estudiantes? Y entonces el contrapoder de los estu-
diantes se sita frente a un aparato del Estado pensadoabstractamente como reproduccin de las contradiccionesque haba. Si analizis las contradicciones, al final, a mijuicio, a lo que llev es a una alternativa puramente vaca-negativa, lo que antes he llamado el vaciado negativo: noqueremos. Esto est expresado de una manera, a mi juicioparadigmtica, por aquella cancin, en su poca, del grupoPink floyd, sobre el muro, we dont need no education,no queremos ninguna educacin, we dont need nothought control, no queremos ningn control mental, alfinal deca, profesores dejad a los alumnos solos, tea-chers leave the kids alone, dejad a los nios solos, no?Bien, bien, qu significa esto. No queremos control, noqueremos educacin, no queremos represin, no queremosuna Universidad reproduccin del Estado... Bien, a mi jui-cio, y no quiero ni dramatizar ni ser injusto, yo dira queaquellas formas de contestacin eran de alguna manera so-cialmente necesarias; pero el camino que tomaron tanglobal, tan abstracto, tan metafsico a pesar de su aparien-cia, tan ideolgico, seguramente tambin expresaban lapropia debilidad sociolgica y econmica de los grupos quela sostenan. No quiero decir lo que, sin embargo (si tuvieraque decirlo de manera muy rpida) dira: despus de todoeran un puado de nios bien en una sociedad capitalista oque ya estaba precisamente entrando en el desarrollo capita-lista y que no poda generar sino estas formas tanabstractas, tan ideolgicas de contestacin. Bien, esta au-sencia de control, vista de una manera puramente negativa,como un vaciado negativo del control que haba, en vez deanalizar las contradicciones internas de ese control, fue po-co a poco, paulatinamente utilizado por los gobiernos y losmovimientos sociales y culturales que han ido dirigiendo eldesarrollo de la sociedad europea durante las ltimas tresdcadas, sobre todo los socialdemcratas; de ah mi oposi-cin total a la socialdemocracia posterior al mayo del 68,precisamente porque ha sido la encargada de ir, digamos,administrando econmicamente las esquirlas, los restos, yarebajados de aquella ideologa antirrepresin global, quepor lo menos tena la virtud de plantearse limpiamente, tal ycomo se pensaba, es decir, NO, estamos en contra de todopoder; pues muy bien, por lo menos lo decan como lopensaban. Ahora la administracin cicatea esa ideologacontestataria. La socialdemocracia europea, justamente, ysta es mi tesis, ha sido un vehculo ideolgico potentsimode colaboracin con la sociedad del conocimiento. Tanto enel plano de la enseanza secundaria como en la universita-ria, ha ido fabricando un conjunto de generacionesestudiantiles de las cuales ustedes son los ltimos retoos,veremos las siguientes y yo desde luego no halago a losestudiantes por ningn principio, simplemente discuto conellos, como con cualquier otro ciudadano, profesor, estu-
diante o lo que fuere, y por tanto no tengo ningn inters enhalagarles a ustedes, aunque solamente fuera para no repro-ducir esta ideologa sesentaiochista administrada por lasocialdemocracia para desarrollar la sociedad del conoci-
-
8/3/2019 Mat-17
14/60
14 Cuaderno deMATERIALES, n 17
miento. Quiero decir, por tanto, que han sido ustedes for-mados estructuralmente en unas ideologas que les hanhecho aparentemente participar en la educacin y en las de-cisiones que se toman en la educacin. Simplemente erauna manera de entretenimiento en una educacin cada vezms desvirtuada por lo que toca a sus contenidos. ste es
mi punto de vista sobre el asunto y en este sentido me pare-ce que es menester decirlo una y otra vez, porque esperoque tampoco sobre ustedes, como sobre ninguno, el crculose haya cerrado del todo. En el mismo sentido, me permitotambin decir: a m, el concepto de democratizacin / nodemocratizacin, casi dira, que me trae al pairo; y en esesentido estoy muy cerca, muy cerca, de aquello que, sinembargo, mi compaera Montserrat y de una manera muyinteligente ha destacado como las ideologas fascistas,como una suerte de anomala [del] capitalismo, que podranresonar como un eco en alguna de mis proposiciones; peroles garantizo que estoy tan en contra del fascismo comocualquier otro, y acaso ms, pero estoy dispuesto a que sediscuta hasta qu punto es fascista o no es fascista lo quedigo; es decir, que saco todas las cartas, porque sostengoque soy ms antifascista que nadie. Ahora bien, la cuestines justamente sta, que esto que se llama democratizacin,va ligado a los contenidos y a las contradicciones entre loscontenidos: reivindiquemos una mayor democracia en laUniversidad, en torno a qu Universidad? Y cul ser elcontenido de esta democracia? Una democratizacin pensa-da en abstracto suele ser una forma ideolgica de reproducireste tipo de enseanza tecnolgica, y de reproducir la ideo-loga liberal mediante la cual esta enseanza tecnolgicaentra con fluidez en la enseanza. Muy rpidamente, si setrata de estudiar cada vez con menos rigor y exigencia inte-lectual, lo que refuerza mejor esta falta de rigor y exigenciaintelectual es, justamente, la liberalizacin entendida entrminos de individualizacin de las protestas. Es el indivi-dualismo psicologista absolutamente burgus lo que sueleestar detrs de la idea de participacin democrtica de losestudiantes. Y sta es la mejor manera de ignorar, con unaenseanza que no tiene contenidos, a saber, la enseanzajustamente en la cual, como digo, los vectores de tecnologaespecializada y de cualificacin cognoscitiva se juntan de lamanera como se juntan; y entonces el proceso es verdade-ramente imparable. El proceso avanza y entonces yo, por lomenos, aunque sea intelectualmente, me pongo en frente del, lo critico y lo denuncio. sta es la cuestin.
Montserrat Galcern [...] ...un problema hastacierto punto generacional, es decir, los hijos de los 68, puesmuchos de ellos han acabado en las nuevas generaciones,aunque slo sea por mala leche, por rebote y por no scuntas cosas; o sea, que a m me parece que la adscripcinpersonal juega ah un papel menor. Qu es lo que yo creoque hay que decir ah? Primera cuestin, pienso que el mo-vimiento del 68 es tremendamente complejo, es decir,abarca no solamente el mayo del 68 en Francia, que es unpoco el leitmotiv, sino que abarca tambin la lucha contra laguerra del Vietnam en las universidades de EEUU, la luchaen las universidades alemanas, los procesos posteriores
(Brigadas Rojas, etc., etc.) y el otoo caliente en Italia; porsupuesto, las luchas estudiantiles en Francia, los movimien-to espaoles y algunos restos que se dieron tambin enpases del Este; pero tambin la lucha en Mxico contra el
sistema del PRI, los procesos en la China de la poca, esdecir, abarca todo eso. No son solamente los estudiantes ti-rando piedras en el barrio latino de Pars. A m me pareceque es uno de los movimientos sociales ms importantes delsiglo XX, y que supuso un reto de envergadura a la socie-dad capitalista de la poca, sociedad capitalista que estaba
estructurada y que se haba reactivado en funcin de laposguerra, y por tanto, de la revitalizacin econmica, des-pus del fin de la Segunda Guerra Mundial, y que estabaabsolutamente dominada por la guerra fra entre los dosbloques, sobre todo por la enorme campaa de la CIA encontra del bloque del Este. En ese panorama, en el cual losaos cincuenta son unos aos en que no hay ms va que lava capitalista estadounidense, porque lo otro es lo que estpasando en los pases del Este, y por tanto totalitarismo, re-presin, estalinismo y no s qu ms cosas, losmovimientos antifascistas, los movimientos de partisanos,los movimientos contra la expansin del nazismo han sidoyugulados por el final de la Segunda Guerra Mundial, quesupone la alianza entre los bloques occidentales, EEUU y laUnin Sovitica de Stalin, que yugula esos movimientos,movimientos obreros muy potentes, movimientos partisanosmuy potentes, no digamos en Espaa, con el final de la gue-rra civil y los movimientos de guerrillas, etc., etc. Lasituacin en los aos 50 es una situacin en la cual no hayms va que la va americana, y la va americana es espec-tculo, consumo, capitalismo de masas, diversin y porsupuesto opresin del Tercer Mundo, segregacin racista,discriminacin de la mujer, etc., etc. Entonces, en ese pano-rama, a m me parece que los movimientos del 68 suponenun reto considerable, y rompen la estabilidad del sistema.Por ejemplo, hay un libro que acaba de salir en Debate, queno recomiendo demasiado en la medida en que es un pocopesado, pero cuenta justamente cmo la CIA domina la lu-cha ideolgica y cultural durante los aos 50 y principios delos 60, y su objetivo es promover el modelo americano, esel nico modelo posible, porque lo otro no existe; y ademscompra a los intelectuales de la poca, es decir, compra a S.Hook, favorece a Hanna Arendt, a Marcuse, etc., etc., esdecir, que ah est relatado cmo la CIA compra a los inte-lectuales, cmo convoca el Congreso por la LibertadCultural, cmo les favorece en los viajes de aqu para all.El famoso Daniel Bell... Todos ellos son gente pagada porla CIA, unos sabidos, unos conscientes y otros inconscien-tes, pero en cualquier caso es la CIA la que de algunamanera est detrs de toda esta cuestin, y el libro terminajustamente cuando los movimientos del 68 ponen en un bre-te [al sistema], porque no se lo esperaban, porque no sabenmuy bien qu es lo que est pasando. Las universidades eu-ropeas explotan con una juventud que de alguna manera noquiere seguir las vas establecidas, y no lo quiere hacer por-que no est de acuerdo en formar parte de la reproduccindel sistema, ni en la Universidad ni fuera de ella. A m meparece que eso es un reto que el capitalismo, en ese mo-mento, es decir, estoy hablando aos 68, 69, 70, 71, 72,hasta la crisis del 73 tiene mucha dificultad para gestionar.Evidentemente que, bueno, no todo son rosas y hippies, es
decir, hay muchsimas ms cosas, y de alguna manera, lajuventud europea por no decir la mexicana y la china y lano s qu se encuentra ante unas barreras represivasenormes, es decir, es el conjunto de la sociedad la que se
-
8/3/2019 Mat-17
15/60
En torno a la idea de sociedad del conocimiento 15
moviliza contra ese movimiento, desde el profesor de Uni-versidad que no te deja entrar en el aula, al bedel que teexpulsa, al polica que te detiene, al juez que te juzga y assucesivamente; por tanto, a m me parece que el carcterfolklrico, de juego y tal y cual, que trasmite sobre todo latelevisin no es el carcter real. Fueron movimientos muy
represaliados, con muertos, con heridos, con enfrentamien-tos muy violentos en las calles y en muchas zonas de laEuropa de la poca; y adems, que chocaron con una abso-luta cerrazn por parte de las autoridades, es decir, losrectores perseguan a los estudiantes, los decanos daban r-denes a los conserjes para que no te dejaran entrar en laFacultad, hubo expedientes, por no decir muchos, hubo ex-pulsiones; por tanto, a m me parece que no es unmovimiento tan folklrico como de alguna manera se dedu-ce de lo que t has dicho. Bien, qu es lo que ocurre? Apartir de la crisis del 73 el capital, o el capitalismo, si prefe-rs, inicia una reestructuracin en masa, feroz y violenta,con una crisis econmica increble, con reestructuraciones ydespidos en masa, y adems con, digamos, la incentivacindel uso indiscriminado de la violencia en los movimientoscontestatarios, y tambin por vas de control, de compra,etc., etc., es decir, llevando el movimiento del 68 hacia elenfrentamiento violento: Brigadas Rojas, RAF en Alema-nia, Panteras Negras en EEUU, etc., etc., llevando alenfrentamiento violento como nica forma de resistencia y,obviamente, eso yugula el movimiento, eso parece muy cla-ro, es decir, que as como todava en el 70 se puedenproducir asambleas masivas de estudiantes y jvenesaprendices de fbricas en Italia, por ejemplo, y se da unacierta convergencia en ese sentido, dos aos despus granparte del movimiento ha sido desarticulado completamentey la otra parte ha sido traducido en una campaa violenta y,por tanto, adems en el uso de las armas, es decir, aparecenlos movimiento armados en la Europa de la poca, cosa quesin embargo pareca desterrada desde el final de las guerri-llas, desde el final de la lucha partisana, desde el final de laSegunda Guerra Mundial. Por tanto, en mi opinin, el modocomo el capital responde a la lucha del 68 es, por una parte,con una profunda crisis econmica, con un aumento de labelicosidad, con una promocin de los grupos ms violen-tos, y derivando la lucha hacia la lucha ms violenta y, portanto, de alguna manera jugando con ese enfrentamientoarmado que va a terminar con el proceso todava hay genteque sufre crcel acusado de cuestiones de ese tipo. Por tan-to, a m me parece que ah las cosas se pusieron muy serias.Cuando el capitalismo se dio cuenta de lo que tena encimasu respuesta fue: crisis econmica, reestructuracin, despi-dos, paro masivo y violencia, y eso es lo que ocurre cuandolos movimientos sociales toman realmente una envergadu-ra. Despus de eso, en los aos 80 y no digamos en los90 cuando ya la represin cede y cuando de alguna maneraempieza el revival, entonces, qu es lo que ocurre?, que lagran industria cultural retoma el 68 como, digamos, fechamtica en la cual todos nos queramos y ramos maravillo-sos e bamos a hacer una sociedad nueva y no s qu ms.Y eso es el mensaje cultural que se ha transmitido. Pero en
mi opinin eso es una operacin de maquillaje mediticopara generaciones inexpertas. Eso no fue en absoluto as!Ahora, obviamente, digamos que toda la industria culturalcapitalista lo que ha hecho es hacer del 68 una prueba de
cmo no se deben hacer las cosas, porque es ingenuo, ut-pico y estpido pretender semejantes cosas; la gente del 68eran unos ingenuos de tomo y lomo, y por tanto, pues claro,la cosa acab mal, porque tena que acabar mal, porque nosaban de qu iban, cosa en mi opinin falsa. En mi opinines falso. Es verdad que haba dosis de ingenuidad, dosis de
espontaneidad, haba montones de cosas; pero es lgico, esdecir, un movimiento social de gente joven que de algunamanera interviene en poltica por primera vez en su vida, ypor primera vez en la historia, porque no hay detrs un refe-rente, no hay detrs un movimiento obrero con tradicin, nohay detrs un movimiento feminista con tradicin, no haydetrs un movimiento burgus al que acceder, sino que to-do, de alguna manera, hay que inventrselo. A m meparece que es muy lgico que choque y que, digamos, dpruebas palpables de falta de estrategia poltica. Y ah osremito solamente a un hecho: segn las memorias de DeGaulle, cuando justamente ya a finales del 68 hubo la famo-sa manifestacin que segua la orilla del Sena hubo unmomento en que los responsables del Ministerio de Interior,que estaban encerrados en el Ministerio de Interior, pensa-ron, si esa manifestacin toma el Ministerio estamos jodidos, vamos a ver qu pasa. Pero la manifestacin notom el Ministerio. Por qu? Pues porque no tom el Mi-nisterio, porque del alguna manera la lucha segua y, portanto, no pensaron que deban tomar el Ministerio y acabarde una vez con eso, por tanto no lo tomaron. A partir de ah,De Gaulle tom la iniciativa, se fue a ver a Massou, trajolas tropas, no s qu, etc., etc., y la cosa acab. Y a su vezle dio al movimiento obrero parte de lo que peda: aumentode salarios, reconsideracin de no s qu, consideracionesde todo tipo, etc., etc.; por tanto, hay una estrategia del po-der de dividir el movimiento, de reprimirlo y de vencerlo,que obviamente forma pareja con cierta falta de control delpropio movimiento, que es evidente que perdi, que fuimosderrotados, eso me parece obvio; y no solamente fuimosderrotados, sino que adems, alguna de la gente que enaquel momento ms a la cabeza estaba del movimiento fuecooptada por el poder; pues el Fischer que todos conocis,yo... Piqu... tengo mis dudas, pero todo puede ser en estavida. Pues es lgico, es decir, el poder, una vez que repri-mi el movimiento, qu es lo que hizo?, coopt a la genteque le pareci ms interesante, o que al menos poda estarcon ellos, es que eso me parece obvio. Ahora, sera posibleun partido verde en Alemania sin 68? No. Sera posible launidad de accin en la Francia actual sin 68? No. Habransido posibles muchos cambios en Italia sin 68? No. El mo-vimiento negro en EEUU fue duramente represaliado,derrotado, victimizado, hecho una mierda. Los barrios ne-gros fueron llenados de herona y de cocana y de crack yde todo lo que fuera. Me parece que hay que tener las cosasmnimamente claras. Y por ltimo. Es verdad que el autori-tarismo en ste momento puede ser una cosa de tontos,porque en ltimo trmino, los regmenes autoritarios pareceque son cosa del pasado; pero a m no me parece ningunacosa de tontos, es decir, que un seor como el seor Bush,en este momento pueda decir que lo quiere vivo o muerto
al seor Osama bin Laden, y que todo el mundo se callepensando que, en ltimo trmino, es un terrorista de la peorespecie, es una muestra del autoritarismo presente en nues-tras sociedades, es decir, pasado maana a ste y a aqul y
-
8/3/2019 Mat-17
16/60
-
8/3/2019 Mat-17
17/60
En torno a la idea de sociedad del conocimiento 17
tervenga somos nosotros los queles vamos a sabotear. De diferen-tes maneras, pero obviamente, ahhay un salto en el uso de la violen-cia, que deja de ser una violenciams simblica para pasar a ser una
violencia ms activa. Aunque ospuede parecer extrao, creo que migeneracin, o la generacin que dealguna manera hemos vivido msese asunto tenemos una concepcinde la violencia, del uso de la vio-lencia en las luchas sociales ypolticas quiz ms acerada, msconcreta de lo que es ese discursogeneral sobre violentos y no vio-lentos y no s qu ms cosas.Porque uno se da cuenta de cul esel uso de la violencia justamente enun movimiento poltico y socialque choca con la represin y con laviolencia del enemigo en un de-terminado momento, o delcontrincante, si no queris usar unaterminologa tan blica. En tercerlugar...
J. B. Fuentes Si habaviolencia, usa terminologa blica,si haba violencia hay enemigo, sino...
M. Galcern Claro. Entercer lugar, es cierto que alguno deesos grupos surgen en el propiomovimiento, pero obviamente, hayuna estrategia por parte de los res-ponsables de Interior del momentode dejarlos pasar o no dejarlos pa-sar, y eso cualquiera sabe cmo va,no? Es decir, se puede cortar deraz y erradicar justamente este tipode grupos, con medidas represivasms o menos fuertes y contunden-tes o se les puede tolerar,
infiltrarlos, ayudarlos, utilizarlos,etc., etc.; y en mi opinin es evi-dente que los grupos de la poca olos poderes polticos de la pocaoptan por la segunda opcin y nopor la primera, es decir, empieza ahaber infiltrados, empieza a haberentrada de armas que no se sabemuy bien..., empieza a haber dineroque fluye, que tampoco se sabe muy bien de dnde viene,es decir, empieza a haber ah una estrategia de poder paradesarticular unos movimientos antagnicos. Por tanto, enmi opinin, ah hay que tener cierta calma, cierta pausa, hay
que tener mucho cuidado porque obviamente en el momen-to en que un movimiento social se enfrenta a un poderrepresivo dotado de fuerte capacidad represiva y usa la vio-lencia, entra en una dinmica distinta, y esa dinmica es
una dinmica que puede salir bien, peroque normalmente sale mal. O sea, para elmovimiento social, generalmente, salemal. Y entonces eso genera a su vez todauna cuestin muy complicada...
J. B. Fuentes T crees...?M. Galcern Y por ltimo, la
socialdemocracia ha usado ese pasado, esahistoria, ese discurso y tal... por qu?Porque a su vez, en mi opinin es unaopinin si queris personal, que habra queestudiar quiz ms , porque le vino deperlas, como instrumentalizar, como ins-trumentar, como legitimar una respuestarepresiva relativamente fuerte con un dis-curso de salvemos el estado social.Quin mejor que la socialdemocracia pa-ra hacerlo? La vieja derecha estabainutilizada para hacer eso. Estaba dema-siado vinculada a la guerra fra, a losprogramas de reactivacin posteriores a laguerra, a la represin justamente contratodos esos movimientos, etc., etc. La so-cialdemocracia vena de perlas. Lasocialdemocracia encontr ah la manerade acceder al espacio poltico y gobernar,y eso es lo que hizo. Incluso en un pasdonde no haba ninguna tradicin socialis-ta como en Italia, Craxi se invent unpartido poltico. Quin pag eso? Dednde vena el dinero? De dnde vena lainfluencia? Es decir, yo creo que son pre-guntas que hay que hacerse. Lasocialdemocracia le vino muy bien. Y levino muy bien reconvertir ese discurso ennosotros somos los salvadores del Estadode Derecho, que es lo que han estado di-ciendo hasta antes de ayer. Cuando elEstado de Derecho ha estado salvado,cuando los movimientos han estado des-movilizados, la derecha le ha pegado [a lasocialdemocracia] una patada en el culocon el beneplcito de los nuevos votantes
ante el 68, y ha dicho ahora en nuestromomento. Por qu? Porque se acab.Ahora esa imagen de, digamos, s pero noy no pero s, eso es la socialdemocracia,que no favoreci a esos movimientos.Basta recordar que un seor como JrgenHabermas critic en la Universidad deFrankfurt a los movimientos, que en aquelmomento era el movimiento estudiantil,
dicindoles ese tipo de cosas: anarquistas, saboteadores, nos qu; y sin embargo l es el gran idelogo del Estado deDerecho. Es lgico, no? Vamos, a m me parece que es to-talmente lgico.
J. B. Fuentes Slo una cosa, Montserrat. T cre-es...? El anlisis que has hecho de cmo se van formandolos grupos armados, yo no digo que en buena medida nofuera as, pero creo que no se pueden reducir slo a eso. Me
-
8/3/2019 Mat-17
18/60
18 Cuaderno deMATERIALES, n 17
refiero a esa especie de segregacin de los grupos de ordenque por efecto de un grado tal de violencia que est pade-ciendo el movimiento intenta justamente defenderse de estaviolencia y entonces empieza a generar los grupos armados.Hombre, lo planteas en un sentido como si el movimientoestuviera padeciendo un grado de violencia por parte del
Estado que sera discutible ver hasta qu punto padeca estegrado de violencia. Y en segundo lugar, como si los gruposse hubieran formado slo, digamos, por efecto de tener quereaccionar de una manera proporcional mediante el uso dela violencia a la violencia que reciban y no ligado ya aotros contenidos polticos. Por ejemplo, las Brigadas Rojas:se pueden entender como exclusivamente formadas a par-tir de esta necesidad de autodefensa? O, en todo caso, nocomo un grupo de autodefensa sino de agresin, pero en ba-se a un contenido poltico, a saber, la desaparicin del pactoentre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Ita-liano? Entonces estos grupos polticos no se formaransolamente a partir de la autodefensa de los grupos ms radi-cales o de orden del 68, sino que, en todo caso, se formarancomo respuesta con contenidos determinados ante el capita-lismo de los aos 60; y entonces no seran tan dependientesdel 68 como parece. Esto es lo que te sugiero como unacuestin que podemos tambin discutir. Y por lo que toca ala socialdemocracia, en principio, totalmente de acuerdocontigo, que le vino de perlas. Lo que pasa es, si no habruna mayor adecuacin entre aquello que le vino de perlas yal que le vino de perlas como para que le viniera tan de per-las.
M. Galcern La hay.
J. B. Fuentes Esta es la cuestin.
Moderador 2 Perdonad un segundo. Es que habaun turno pedido por aqu hace mucho tiempo...
Tercera intervencin Gracias por la claridad a losque han hablado, que es muy de agradecer. Y bueno, queraresponder a Fuentes. Pero antes decir que, esto del 68 queconfo hablar un poco fuera de la historia, decir que el 68puede ser hoy, no? O el 65 o lo que sea. Que lo que hubie-ra de vivo en eso, pues sigue aqu, no? Que eso de lasderrotas... que no se puede creer. Y quera, un poco, agran-dar las contradicciones esas del discurso que hemos odoltimo, porque me parece que las hay y que es interesante.
No me parece mal, como estrategia, lo que propones. Meparece como pedir peras al olmo y demostrarle al Estado,pues que no es lo que dice, o que si es un servicio pblico,que es slo de boquilla. Pero, s, eso est bien para hablarcon los polticos, para hacer declaraciones a la prensa o es-cribir cartas o... eso parece un poco como lo de ser astutoscomo serpientes y cndidos como palomas. Me parece bien,pero aqu, entre nosotros, a quin pretendemos hablar? Porque yo no tengo ningn inters en hablar a la sociedad, queme parece que no tiene odos, que como mecanismo que es,me parece que hay demasiada fe todava en algo como lasociedad, que a m no es lo que me interesa. He odo hablarmucho de la sociedad y poco de la gente. Me parece que el
problema que tenemos aqu, principalmente en esta Facul-tad es un buen sitio para plantearlo es el de hablar claro,el de ver si podemos hablar en el lenguaje ms claro posi-ble. De manera que, lo que aqu, bajo la capa de
Universidad, la gente, lo que hay a nuestra disposicin,pues que de verdad se ponga al servicio de la gente y no dela sociedad que es consumista por definicin. Y eso, es quehe odo alguna cosa que me parece un poco discutible. Nos si vale la pena pedir cosas como que eso de las humani-dades sea obligatorio. Ya slo la palabra obligatorio suena a
totalitario. Y por otro lado eso de la bandera de las humani-dades, me parece que ms que agitar la bandera lo que hayque hacer es ejercerla; ejercer lo que haya de razonable yponernos a razonar. Y no darles armas. No usar, no sacartantas palabra fetiche que son como esa de humanidades,que tambin les gusta bastante a los del poder. La usan co-mo adorno. La cultura luce muchsimo, y para eso nostienen aqu, para que les demos productos de lucimiento,porque estamos en una sociedad donde lo principal es pro-ducir, sea lo que sea. Entonces me parece que ahtendramos que ver que una cosa es lo que hablemos, lo queles digamos a ellos, pero aqu, entre nosotros, ser un pocoms claros, o ms llanos, no s cmo decirlo. Y renunciara... cosas, palabras, o trminos o a nociones tan insatisfacto-rias como esa de sociedad. Por ejemplo. O de la historiamisma. Hacer un poco crtica a esa manera de ver. Y no s,creo que ya he dicho bastante.
J. B. Fuentes No. Cuando se defienden las huma-nidades se suele hacer desde un punto de vista gremialista,as, de profesores, que tiene tambin un cierto tufo gremialy reaccionario y adems elitista, nosotros, los de letras, quesomos tan cultos y somos especiales, y estos bestias de lostecnlogos y los cientficos no nos estn dejando espacio.Esto es un seuelo propagandstico, puramente publicitario-electoral de todos los partidos polticos que se precien, si no
te colocas el San Benito de las humanidades no quedasbien, verdad?, las humanidades visten. Es posible que pormi manera acadmica de hablar pueda, en fin, haber dadopbulo a entender que puedo sostener esta defensa de lashumanidades. No. Lo que he intentado es hacer una defensalgica que precisamente no reproduzca estas formas tanideolgicas, a veces tan partidistas y a veces tan elitistas ytan seoriales de defender las humanidades. Lo que yo hedicho es que las humanidades tienen que ver con la forma-cin del ciudadano; por eso he insistido mucho en quemerece la pena que nos fijemos en qu significan las huma-nidades, qu hacen las humanidades, qu las estn dejandohacer y qu podran hacer; porque entonces podemos hacer
una defensa, precisamente no ideolgica o puramente parti-dista; es decir, a m me gustara, yo lo digo muchas vecesen clase, cuando oigo hablar a los gobernantes del PartidoPopular, ponindose la medalla de las humanidades, megustara que uno de ellos me dijera por qu son crticas,por qu son crticas? Esto es un lugar comn. Parece quelas humanidades se venden como un detalle cultural elegan-te, como ir a la pera: por favor, cmo nosotros no vamosa defender las humanidades, faltara ms, tan elegantes co-mo somos (y esto comparado ahora con los socialistas, queson un poco ms populares, y, en fin, unos advenedizos).Bien, cuando estos seores defienden las humanidades, am me gustara que me dijeran por qu son crticas las
humanidades. Ahora bien, yo sostengo que son crticas, yesto es precisamente lo que a su vez hay que entender, sopretexto de no reproducir este discurso tan vulgar y tan gas-tado del gobierno, o en general de los gobernantes. La
-
8/3/2019 Mat-17
19/60
En torno a la idea de sociedad del conocimiento 19
cuestin es entender en qu consiste esa crtica para, pordecirlo as, arrojrselo a la cara a los propios gobernantescuando pretenden defender las humanidades. Esta es mipretensin. Y para ello no tengo ms remedio que introdu-cir las palabras sociedad e historia aunque no te creasque yo estoy reconciliado con la historia, precisamente las
humanidades nos ponen en conexin con la historia paraver si de una vez por todas le damos la vuelta, y cmo levamos a dar la vuelta de una vez por todas. Es decir, cono-cer la historia no es reconciliarse con ella, ms bien esregresar a las fuentes que nos permiten, proporcionadamen-te, pon