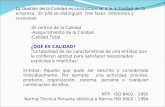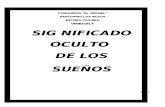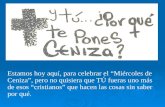Más allá de la calidad en educación infantil · escuela, y a los que hay que ayudar en su viaje...
Transcript of Más allá de la calidad en educación infantil · escuela, y a los que hay que ayudar en su viaje...
Del discurso de la calidad al discurso de la creación de sentido1
Introducción
Taxonomía, clasificación, inventario, catálogo y estadística son las estrategias primordiales de la práctica moderna. La competencia maestra moderna es la capacidad de dividir, clasificar y asignar (en el pensamiento, en la práctica, en la práctica del pensamiento y en el pensamiento de la práctica). [...] Por eso es la ambivalencia la principal dolencia de la modernidad y la más inquietante de sus preocupaciones.(Bauman, 1991, p. 15)
Estamos inmersos en la era de la calidad, pero «calidad» no es una palabra neutra, sino un concepto socialmente construido con significados muy particulares producidos a través del que nosotros llamamos «discurso de la calidad». En éste capítulo, deconstruimos ese discurso, buscamos sus orígenes y analizamos su aplicación al campo de la primera infancia, donde se ha establecido como un régimen discursivo dominante.
Desde nuestro punto de vista, el discurso de la calidad puede entenderse como un producto del pensamiento de la ilustración y del entusiasmo de la modernidad por el orden y el dominio. Debido a ello,ese discurso contempla el mundo a través de una lente modernista y complementa las construcciones modernistas del niño y de la institución para la primera infancia. El lenguaje de la calidad es también el de la institución para la primera infancia como productora de resultados preespecificados y el del niño o la niña como recipientes vacíos a los que hay que preparar para el aprendizaje y para la escuela, y a los que hay que ayudar en su viaje de desarrollo.
Pero cuando se mira a través de la lente de la posmodernidad aparecen nuevos modos de comprender el mundo, incluidos en él los niños y sus instituciones.Cuando nos acostumbramos a mirar con esa lente, empieza a verse con claridad un nuevo discurso. El que aquí llamamos «discurso de la creación de sentido» pone de relieve la profundización del conocimiento del trabajo pedagógico y de otros proyectos de la institución, lo cual conduce a la posibilidad de realizar un juicio de valor sobre dichos proyectos. Del mismo modo que se puede considerar el «discurso de la calidad» parte de un movimiento más amplio de cuantificación y objetividad que pretende reducir o excluir el papel del juicio personal (con los problemas de parcialidad y perjuicio, intereses particulares e incoherencia que ello conlleva), es posible afirmar que el «discurso de la creación de sentido» reivindica la idea de juicio, que se entiende ahora como un acto discursivo, realizado siempre en relación con otras personas.
El discurso de la calidad
1 Gunilla Dahlberg, Meter Moss, Alan Pence, Biblioteca de infantil 10. Más allá de la calidad en educación infantil, Capítulo 5. Editorial Graó. Abril 2005. España.
El pensamiento ilustrado y la confianza en los números
Desde 1945 y, especialmente, desde principios de los ochenta, la calidad se ha encaramado a los primeros puestos de las listas de prioridades de la empresa privada y de los servicios públicos.No obstante, para comprender plenamente el ascenso de un «discurso de la calidad» dominante, es necesario adoptar un marco temporal más dilatado. En el mundo preindustrial, en el que la mayor parte de la comunicación era de naturaleza local, cada región (a veces, incluso, cada localidad) tenía sus propias medidas: «esto suponía, cuando menos, un engorro, si no un obstáculo, de cara a la aparición y al crecimiento de redes comerciales a gran escala; la expansión del capitalismo fue una importante fuente de impulso para la unificación y la simplificación de medidas» (Porter, 1995, p. 25).Por el contrario, la cuantificación, basada en la estandarización de las mediciones, es una tecnología de la distancia. Por ello, ha constituído una condición necesaria para una globalización en aumento del comercio y de la ciencia, en la que la comunicación ha trascendido cada vez más los Iímites de la localidad y la comunidad: «el recurso a los números y a la manipulación cuantitativa minimiza la necesidad de conocimiento y de confianza personal».
El mundo preindustrial favorecía el juicio personal frente a la objetividad. El mundo moderno, por el contrario, privilegia la objetividad, el alejamiento de la «agencia» humana y la sustitución de esta última por la uniformidad imparcial (lo que Porter denomina «confianza en los números»). La cuantificación se ha convertido en la gran ayuda para la consecución de la objetividad y ha asumido un papel creciente no sólo en las relaciones económicas y en varios campos de la ciencia, sino también en el gobierno democrático. La ciencia y la democracia han ido estrechamente ligadas en ese proyecto y, en ambos casos, Estados Unidos ha ejercido un papel de liderazgo.Tras el apabullante éxito de la cuantificación en las ciencias sociales, conductuales y médicas durante el período de posguerra, los esfuerzos por introducir criterios cuantitativos en la toma de decisiones públicas fueron realmente considerables durante los años sesenta y setenta:
No ha sido por accidente que el impulso hacia la cuantificación casi universal de las disciplinas sociales y aplicadas haya sido encabezado por Estados Unidos y haya triunfado allí de un modo más pleno que en ninguna otra parte. La exigencia de rigor en las disciplinas científicas derivo en parte de la misma desconfianza hacia el conocimiento experto desarticulado y de la misma suspicacia ante la arbitrariedad y la discrecionalidad que tan profundamente influyó la cultura poíttica durante ese mismo período. (Porter, 1995, p. 199)
Ha proporcionado un medio de reemplazar los juicios o las valoraciones personates, que han sido consideradas cada vez más como antidemocráticas: «la objetividad supone el imperio de la ley, no de los hombres; implica la subordinación de los intereses y los prejuicios personales a parámetros públicos» (1995, p. 74).
Esta «confianza» creciente «en los números» y la tecnología cuantificadora que paralelamente se desarrollaba y que prometía la posibilidad de reducir el mundo (en toda su complejidad y diversidad) a categorías estandarizadas, comparables, objetivas y mesurables, pueden ser entendidas no sólo como una respuesta al cambio económico y
a los imperativos políticos; son una parte integral del proyecto de la modernidad y del pensamiento de la llustración. Se trata de una tecnología necesaria para prácticas de división, clasificación y distribución, y, por tanto, de un modo de imponer orden y de ejercer el poder disciplinario. Representa la aplicación de procedimientos singularmente racionales a la búsqueda de certeza, unidad y fundamentos, liberándose de las ataduras del tiempo y el espacio, y de las limitaciones de la opinión personal. Ahora bien, tal como Adorno y Horkheimer (1944, edición de 1997) afirman en su análisis del potencial destructivo del pensamiento ilustrado, la «confianza en los números» acarrea graves riesgos: «Hace comparable lo distinto reduciéndolo a cantidades abstractas. [...] Lo que no se reduce a cifras (y, en última instancia, a lo único) se convierte en una ilusión. [...] Lo que no puede hacerse concordar, lo indisoluble y lo irracional, es convertido por medio de teoremas matemáticos. [...] Se confunden el pensamiento y las matemáticas» (7, 24-25). El significado puede quedar enterrado y perderse bajo los cimientos de la certeza.
El surgimiento del discurso de la calidad
Puede entenderse la importancia creciente de la calidad en el ámbito de las instituciones para la primera infancia en relación con la búsqueda modernista de orden y certeza basados en la objetividad y la cuantificación. Puede ubicarse dentro de un movimiento más amplio en el que el «discurso de la calidad» ha pasado a ocupar un puesto cada vez más central dentro de la vida económica y política, un movimiento que se inicio en el mundo empresarial y en la producción de bienes y servicios privados. El ámbito de la empresa es, pues, un buen punto de partida para tratar de entender el «discurso de la calidad» y el significado del concepto concreto de calidad dentro de ese discurso.
Los conceptos de control y garantía de calidad se crearon en los años veinte (Mantyasaari, 1997), pero el «discurso de la calidad» adquirió nuevos bríos en los años de la inmediata posguerra, no inicialmente en Norteamérica o en Europa, sino en un Japón que se hallaba en plena reconstrucción de su economía, devastada por la guerra, y que pretendía recuperar su posición en el orden comercial mundial. Una influencia importante fue la del experto estadounidense en calidad W. Edwards Deming, quien presento sus métodos por primera vez al público japones en 1950. Enfrentados a la competencia cada vez mas seria de Japón, basada en su reputación de unos productos de calidad, las empresas estadounidenses y europeas empezaron a mostrarse vivamente interesadas en la calidad: «el tren de la Gestión de Calidad Total empezó a rodar a principios de los ochenta (y) a finales de esa misma década, la calidad era ya reconocida como uno de los factores de éxito más importantes en los mercados globales» (Dickson, 1995, p. 196). Bank (1992) recopila algunas de las definiciones de calidad que han ofrecido determinados gurus de este campo. Edwards Deming hacía especial hincapié en que la calidad tenía que ver con la fiabilidad, la fidelidad, la predicibilidad y la consistencia: «si tuviera que condensar mi mensaje a los directivos en apenas unas pocas palabras, diría que se trata fundamentalmente de reducir la variación». Joseph Juran se refiere a la calidad como «el ajuste al uso o a la finalidad»; Philip Crosby habla de la calidad como el cumplimiento de los requisitos; por su parte,
William Conway define la calidad como aquellos productos y servicios consistentes y de bajo coste que los clientes quieren y necesitan. La American Society for Quality Control (Sociedad Estadounidense de Control de Calidad), que «está considerada la principal autoridad del mundo en materia de calidad», reconoce que el de calidad es «un término subjetivo del que cada persona tiene su propia definición», si bien también afirma que «en su uso técnico, la calidad puede tener dos significados: 1) aquellas características de un buen servicio que redundan en la capacidad de éste para satisfacer unas necesidades manifiestas o implícitas, y 2) un bien o servicio libre de deficiencias» (citado en Bedeian, 1993, pp. 656-657). Últimamente, sin embargo, las definiciones de calidad han empezado a resaltar la satisfactión del cliente:
Tradicionalmente, se ha definido la calidad como un «cumplimiento de los requisitos» sin embargo, durante los años ochenta, la satisfacción del cliente paso a convertirse en el símbolo de la calidad; el movimiento por la calidad de esa década adopto un enfoque basado en el cliente. [...] El objetivo último de la mejora de la calidad es la satisfacción total del cliente. (1993, p. 656)
El discurso de la calidad se ha difundido no sólo globalmente, sino también de un sector económico a otro (Bank, 1992). También lo ha hecho desde el privado hacia el público:
El concepto de calidad ha contado [en los años ochenta] con la adhesión entusiasta de quienes tratan de racionalizar y reorganizar el sector público en el Reino Unido [...] debido a que incluye nociones de eficiencia, competencia, coste-beneficio y apoderamiento del cliente. Los partidarios mas tradicionales de un sector público fuerte han adoptado también la calidad para mostrar que la igualdad de oportunidades y otras cuestiones centradas en las personas se encuentran inextricablemente ligadas a los buenos resultados, que los servicios de asistencia social pueden justificar su coste en forma de beneficios tangibles y eficiencia mesurable, y que el apoderamiento de los usuarios y el personal de los servicios es el mejor modo de eliminar la mano muerta del anticuado control de la burocracia pública. La calidad se ha convertido así en parte de la corriente dominante de la vida pública británica en numerosos sectores. (Williams, 1994, p. 5)
La gestión y la garantía de calidad en los «servicios humanos» se han difundido desde Estados Unidos a Europa, especialmente, durante la última década y dentro del contexto de un clima económico y político particular:
bajo la influencia de los programas de privatizaciones masivas y la búsqueda de recortes en los presupuestos de los programas sociales, ha adquirido cada vez mayor prominencia un discurso sobre la calidad concreto que descansa en gran medida sobre un enfoque de base empresarial. [...] Predominan claramente los conceptos procedentes del sector de mercado [...] lo cual sintoniza claramente con el giro que las tendencias ideológicas globales han experimentado hacia una mayor influencia del liberalismo de mercado. (Evers, 1997, pp. 1, 10, el texto en redonda es nuestro)
En este proceso se halla implicado también un giro desde una valoración más
individual y «profesional» a otros métodos de evaluación más cuantificables, objetivos y abiertos: «un alejamiento de la mera opinión del entendido y un acercamiento a definiciones mucho más claras y específicas de calidad» (Pollitt, 1997, p. 35)
La difusión del «discurso de la calidad» desde la empresa hacia los servicios públicos ha tenido también otro efecto, como ha sido el de comportar un nuevo énfasis: «los enfoques empresariales se ocupan de la calidad desde el punto de vista del cliente (o del "usuario"), es decir, de que se ofrezcan servicios a la medida de las necesidades y las expectativas de los clientes» (1997, p. 34); pero, como veremos, la extensión del discurso de la calidad al sector público ha suscitado ciertas cuestiones que contribuyen a la problematización del concepto de calidad.
Adquirir control y afrontar la incertidumbre
Ya hemos aludido a varias de las influencias que han impulsado el «discurso de la calidad» hasta su actual posición preponderante: la modernidad y el pensamiento de la llustración; la necesidad de unas «tecnologías de la distancia» en unas economías de mercado que operan a una escala cada vez más amplia; la creciente competencia económica global; el predominio cada vez mayor de la cultura empresarial y de la economía de mercado en los servicios humanos, donde los conceptos como el de «calidad» permiten la «integración de todas las actividades en un único mercado generalizado» (Readings, 1996, p. 32), y el deseo democrático de hallar métodos imparciales y transparentes de evaluación que reemplacen a las opiniones personales. No obstante, se pueden apreciar aún algunas influencias más.
Además del crecimiento de la competencia global y del resurgir de las fuerzas de mercado, la década de los ochenta experimentó el inicio de un fuerte movimiento descentralizador en las empresas y en los gobiernos.Sin embargo, mientras éstas y éstos se descentralizaban, algunos trataron de retener cierto control mediante la aplicación de criterios evaluadores y de calidad.
En pleno contexto de crisis económica y fiscal, y de intentos de cambio del sistema público de programas sociales en Suecia (y en otros muchos países occidentales), la descentralización, la fijación de objetivos y la evaluación se han convertido en nuevas palabras «de prestigio». [...] El gobierno de objetivos ha pasado a ser un nuevo modo de dirigir y controlar los servicios. La idea principal del gobierno de objetivos es la de reemplazar las reglas y los planes relativamente detallados por metas claras -«gestión por objetivos»- y por estrategias de evaluación y consecución de dichas metas. A medida que aumenten la descentralización y la desregulación, crecerá la importancia de la evaluación de la calidad de los programas de educación y atención a la primera infancia como instrumento de dicho gobierno. (Dahlberg y Asen, 1994, p. 159)
La calidad y su evaluación pueden convertirse, pues, en parte integral de un nuevo sistema de control que asuma una función policial (Lundgren, 1990; Pop-kewitz, 1990), de modo que «el poder que, por un lado, se ceda a través de la descentralización se recuperara por el otro por medio de la evaluación» (Weiler, 1990, p. 61).
Pero la creciente prominencia de la calidad puede ser entendida también a un nivel más personal. En un mundo cada vez más complejo y exigente, cada uno de nosotros y de nosotras no deja de participar (y depender) de nuevos servicios, organizaciones y tecnologías. Estamos sometidos a cantidades crecientes de información, buena parte de la cual está pensada para hacer posible que seamos buenos consumidores y carece de sentido por sí sola, a menos que invirtamos tiempo y esfuerzo adicionales. Se acumulan las presiones temporales, especialmente para las mujeres y los hombres que se hallan en «los mejores años de su vida laboral» (en edades comprendidas entre los 25 y los 50), y sobre todo ahora que ese momento culminante de participación en el mercado de trabajo coincide cada vez más con las labores de crianza de los hijos pequeños. Al mismo tiempo, el rápido ritmo del cambio implica que las anteriores fuentes de autoridad -como, por ejemplo, la familia o los códigos religiosos de conducta- no sean ya capaces de tranquilizarnos o de ofrecernos una orientación útil a la hora de tomar decisiones.
Abrumados por la información y la contínua necesidad de elegir, presionados por el tiempo y faltos de los conocimientos que se nos suponen continuamente, incapaces de recurrir a las fuentes tradicionales de autoridad o de confiar en las pretensiones interesadas de los productores, no es de extrañar que recurramos cada vez más a «sistemas expertos [...] de realización técnica o pericia profesional que organicen amplias áreas de entornos materiales y sociales [...] [y] aíslen las relaciones sociales de la inmediatez del contexto y proporcionen "garantías" de expectativas a través incluso de un espacio-tiempo distanciado» (Gid-dens, 1991, p. 27), y que nos ayuden a dar sentido al mundo y a tomar decisiones. Una de las características de estos sistemas expertos son los métodos de cuantificación (incluidas las medidas de la calidad), que minimizan, como ya hemos visto, la necesidad de conocimientos y de confianza personal.
Así es como en el campo de la primera infancia somos actualmente testigos de un creciente cuerpo de expertos -investigadores, consultores, inspectores, evaluadores, etc.- cuyo trabajo consiste en definir y medir la calidad. Cada vez más, recurrimos a este sistema experto para que haga valoraciones por nosotros sobre los servicios que queremos o necesitamos para nosotros mismos y para nuestros hijos e hijas. Acudimos a estos expertos para que nos digan que lo que obtenemos es «de calidad». Al hallarnos crecientemente sobrecargados, buscamos tranquilidad más que conocimiento, queremos la garantía de la opinión experta por encima de la incertidumbre de tener que hacer nuestras propias valoraciones.
Esta búsqueda de tranquilidad va más allá de la simple necesidad de orientación en la toma de decisiones. Esta también relacionada con el hecho de abordar la incertidumbre, la complejidad y el aumento de riesgo que caracterizan la vida en el mundo de hoy en día, y que Giddens (1991) ha equiparado a cabalgar a hombros de una «divinidad destructora», una imagen impactante e inquietante que evoca una mezcla explosiva de falta de predicción y de control, de peligros y oportunidades. Una respuesta posible ante tales condiciones es la de refugiarse en la reducción de la complejidad a certezas simples.
Lo que tienen en común todos éstos fenómenos y movimientos es la búsqueda de certeza y confianza en la autoridad, basada en el rigor, la objetividad y la imparcialidad. Las personas recurren a los expertos para que les suministren esas tres cosas, pero,
paradojicamente, los propios expertos carecen cada vez más de seguridad y de confianza pública, ya sea porque representan disciplinas mas recientes o porque ha disminuido la confianza pública en disciplinas en las que antes se confiaba -por ejemplo, a medida que los beneficios proporcionados por diversas ciencias y tecnologías físicas se han visto empañados y empequeñecidos por los riesgos que se ha visto que producen (Beck, 1992)-. Allí donde la opinión experta ha dejado de ser suficiente (si es que alguna vez lo fue), los expertos tienen que construir (o reconstruir) la confianza por medio del desarrollo de métodos cuantificables. En ese contexto, se puede considerar que la cuantificación es una respuesta a las condiciones de desconfianza y de exposición a personas intrusas en la disciplina estudiada (Porter, 1995).
El «discurso de la calidad» tiene un atractivo evidente como parte de una búsqueda de respuestas claras, simples y ciertas corroboradas por una autoridad académica, profesional o de otro tipo. Es posible que una parte de nosotros sepa que necesitamos aprender a vivir con la incertidumbre, pero puede que otra parte nuestra continúe deseando la objetividad y la «busqueda de criterios estables de racionalidad». Seguros bajo la creencia de la modernidad en que los hechos se pueden separar de los valores, tenemos la esperanza de poder tratar como cuestiones técnicas las definiciones y las elecciones que tengamos que realizar y así dejarlas a técnicos expertos sin necesidad de cuestionar cómo y por qué han llegado a ellas. El «discurso de la calidad» nos brinda confianza y tranquilidad ofreciéndonos un panorama en el que una simple nota o puntuación o la mera utilización de la palabra calidad significan que hay algo en lo que se puede confiar, algo que es bueno de verdad. Lo cierto es que una de las cosas más asombrosas de una era de cinismo como la nuestra es la confianza y la credibilidad que se otorgan a los números y a otras formas de puntuación, como si las cifras, las estrellas o cualquier otro símbolo que se emplee para ello tuviesen -por el simple hecho de existir- que representar la realidad (del mismo modo que podríamos acabar creyendo que el mapa es lo mismo que aquello que en el se representa o que el nombre de la cosa es también lo mismo que la cosa nombrada), en lugar de ser solamente un símbolo cuyo significado solo puede alcanzarse mediante la reflexión y el juicio críticos.
La construcción de la calidad como concepto
[El positivismo lógico se basa en el] firme convencimiento en que el mundo sociopolítico [está] «ahí fuera» sin más, esperando a ser descubierto y descrito [...], que solo aplicando criterios lógicos (y empíricos) somos capaces de distinguir el cono-cimiento genuino y objetivo de la mera fe. [...] La investigación, para un positivista, es un proceso sistemático y metódico de adquisición de conocimiento científico positivo auténtico. [...] Debido a la influencia de la epistemología positivista, hemos pasado a equiparar el ser racionales en la ciencia social con el ser procedimentales y criteriológicos: ser un investigador social racional significa observar y aplicar reglas y criterios de conocimiento [...]; ser racional significa no caer en la especulación, la crítica, la interpretación, el diálogo o la opinión morales y polticas. (Schwandt, 1996a, pp. 58, 59, 60, 61)
[Desde el paradigma cuantitativo de la literatura sobre la evaluación] la labor investigadora parece una búsqueda de una verdad única y objetiva. En lo que al investigador social concierne, existe una realidad social que se presta a la medición cuantitativa. [...] El paradigma cuantitativo asume la posibilidad de separar al investigador de lo investigado. Del primero se considera que es capaz de adoptar una posición objetiva, neutra en cuanto a valores, con respecto al objeto de estudio investigado. Este distanciamiento científico es posible gracias al empleo de herramientas y metodológias de investigación [...] que sirven para limitar el contacto personal entre investigador e investigado y para proporcionar una salvaguarda contra el sesgo. (Clarke, 1995, pp. 7-8)
El discurso de la calidad se halla firmemente implantado en la tradición y la epistemología del positivismo lógico, cuyas características principales son las descritas más arriba por Thomas Schwandt y Alan Clarke, y que se inserta profundamente, por su parte, en el proyecto de la modernidad. El concepto de calidad tiene que ver principalmente con la definición a través de la especificación de criterios, de un estándar generalizable con el que juzgar un producto con certeza. El proceso de especificación de criterios y la aplicación sistemática y metódica de éstos tienen por objetivo hacer posible que sepamos si algo -ya sea un producto manufacturado o un servicio- cumple el estándar o no. En la construcción del concepto de calidad ocupa un lugar central el supuesto de que existe un ente o una esencia de la calidad que es una verdad cierta, objetiva y cognoscible que aguarda «ahí fuera» a que alguien la descubra y la describa.
El discurso de la calidad valora y busca la certeza por medio de la aplicación de un método científico que es sistemático, racional y objetivo. En el núcleo de este discurso hallamos un ansia de universalidad y estabilidad, de normalización y estandarización, a través de lo que se ha denominado «criteriología», «la búsqueda de criterios permanentes o estables de racionalidad fundados sobre el deseo de objetivismo y la creencia de que debemos, de un modo u otro, trascender las limitaciones al conocimiento que son la inevitable consecuencia de nuestra perspectiva socio-temporal como personas que conocen» (Schwandt, 1996a, p. 58).
¿Como hay que definir la calidad esencial de un producto?, ¿Como se ha de llevar a cabo «la búsqueda de criterios permanentes o estables de racionalidad»?, Quién realiza la especificación de criterios de calidad es un grupo particular cuya autoridad para determinar resultados precede de fuente diversas, entre las que pueden figurar un estatus experto determinado o una posición política, burocrática o gerencial concreta. La producción de criterios es un proceso de construcción impregnado de influencias sociales, culturales, políticas y morales. Lo normal, sin embargo, es que la definición de criterios sea tratada como un proceso técnico basado en la aplicación de conocimientos disciplinarios y de una experiencia práctica (o, si no, de una autoridad política, gerencial o de otro tipo), libres de valores. En sintonía con la desconfianza positivista en la filosofía (Schwandt, 1996a), la pregunta «¿sobre qué base filosófica se ha definido la calidad?» ésta casi siempre ausente. El discurso de la calidad se abstiene de emplear las expresiones en primera persona, como «queremos decir» o «desde nuestro punto de vista», para cenirse a la afirmación en tercera persona: «es».
Dado que la definición de la calidad se considera un proceso de identificación y aplicación de conocimientos «objetivos» e indiscutibles, el proceso en sí apenas si recibe atención o es motivo de análisis o de justificaciones adicionales (con excepción, quizas, de cierta lógica que explica el vínculo entre la base del conocimiento y el modelo estándar especificado). La definición de la «calidad» es, pues, un proceso intrinsecamente exclusivo y didáctico, llevado a cabo por un grupo particular cuyo poder y cuyas pretensiones de legitimidad lo capacitan para decidir lo que ha de ser considerado como verdadero o falso; no se trata de un proceso dialógico y negociado entre todas las partes interesadas. Una vez definidos, los criterios son ofrecidos a los demás y aplicados al proceso o producto considerado. La calidad se presenta así como una verdad universal que esta libre de valores y de cultura, y que es aplicable por igual en cualquier ámbito del campo considerado: la calidad es, en definitiva, un concepto descontextualizado.
Al ser la definición de la calidad algo que se da por sentado y que nos viene ya dado, el principal foco del «discurso de la calidad» es la consecución y la evaluación de esta especificación definida por expertos, y no la construcción (o de-construcción) de dicha especificación. El discurso pone más el acento sobre la pregunta «¿cómo detectamos la calidad?» que sobre ciertos interrogantes previos, como «¿qué queremos decir con la palabra calidad y por qué?» o «¿cómo se ha definido la calidad y quién lo ha hecho?». Esto, a su vez, hace que se prioricen los métodos, especialmente los de medición: dentro de la perspectiva positivista, «muchos científicos y científicas sociales creen que el método ofrece una especie de claridad en el camino a la verdad que la filosofía no ofrece. [...] El método se ha convertido en un precepto sagrado» (Schwandt, 1996a, p. 60). Dado que la esencia de la calidad es su naturaleza absoluta y universal, resulta de particular importancia eliminar cualquier elemento de especulación, interpretación u opinión personales (todo indicio de subjetividad). Estas formas sospechosas de actuar deben ser sustituídas por métodos de medición que sean fiables, estén abiertos a examen y sean empleados por medidores desinteresados que se hallen claramente separados del objeto de su medición: en definitiva, las reglas de la objetividad. El discurso no solo asume la existencia de una realidad, de algo llamado calidad, sino que también asume que esa realidad es perfectamente captable dados unos medios adecuados y cuidadosamente controlados.
El objetivo primordial es reducir la complejidad y la diversidad de los productos medidos (y de los contextos dentro de los que dichos productos existen y operan) a un número limitado de criterios mesurables básicos que puedan luego ser condensados en una serie de calificaciones numéricas: el sueño de la modernidad. Dicha condensación conlleva, por lo general, procesos de representación y normalización. En lugar de afrontar directamente lo que está sucediendo en la realidad, con toda su complejidad y sus contradicciones, el discurso de la calidad trata de retratarla o cartografiarla en función de ciertos criterios considerados representativos de la esencia de la calidad para el producto en cuestión. La finalidad de todo ello es evaluar la conformidad del producto -por ejemplo, una institución para la primera infancia- a los criterios y las normas que subyacen a tales criterios, en vez de tratar de comprender el objeto de estudio.
El contraste entre la complejidad de la vida cotidiana de la institución para la primera infancia y la simplificación que supone el proceso de representación queda
descrito a continuación en palabras de un pedagogo danés, que lucha contra la aparente contradicción que implica que dos enfoques muy distintos puedan ser llamados «calidad» igualmente (la contradicción desaparece cuando nos damos cuenta de que lo que esta describiendo son formas diferentes de entender el mundo dentro de los proyectos de la modernidad y de la posmodernidad):
En el pasado, el término «calidad» se empleaba para facilitar un breve punto de referencia a la hora de describir una experiencia y como un modo de expresar de forma abreviada una complejidad que era difícil de describir sin utilizar miles de palabras (e, incluso, cuando se utilizaban miles de palabras, continuaba teniendose la sensación de que la descripción no había hecho más que expresar de un modo muy superficial lo que se había experimentado en la realidad).El concepto de calidad se utiliza de forma diferente en la actualidad, especialmente en la vida empresarial danesa. [...] Las empresas generan gáaficas de calidad, certificados, puntos y calificaciones a un ritmo vertiginoso, produciendo una especie de «infla-ción de la calidad». Y, a fin de cuentas, son muchas las cosas que pueden ser pe-sadas, medidas o registradas en una tabla, una fórmula o una gráfica. [...] Tengo el temor, sin embargo, de que si éste enfoque de la calidad, con su énfasis en la com-paración y la medición, llega a dominar el debate sobre los servicios para la infancia, ocasionará más mal que bien.Una sociedad con ideas claramente definidas sobre cómo medir el arte será considerada autoritaria e intolerante; la calidad auténtica (como el arte auténtico) no puede reducirse a unos enunciados simples. (Jensen, 1994, p. 156)
Calidad, satisfacción del cliente y servicios públicos
Hemos argumentado que el discurso de la calidad tiene que ver esencialmente con la búsqueda de un estándar absoluto, objetivo y generalizable, definido en términos de criterios aplicables a los productos, pero ¿qué relación tiene esta definición de calidad con la otra que emana del mundo empresarial: la de la satisfacción del cliente? En ciertos sentidos, ambas son perfectamente compatibles entre sí. La satisfacción del cliente, expresada por medio de encuestas o de otros medios, puede ser utilizada como uno de los criterios relevantes de determinacion de la calidad (como un indicador del rendimiento del producto); pero, por otra parte, y en un sentido mas complejo, el cliente o las necesidades de ese cliente pueden determinar los criterios que definan los estándares: es lo que se ha dado en llamar el enfoque «constructivista» en la definición de la calidad, «en el que los usuarios de los servicios desempeñan un papel muy importante a la hora de definir y valorar las dimensiones dentro de las que se busque, se mida y se evalúe la calidad» (Priestley, 1995, p. 15).Por decirlo de otro modo, el grupo particular que especifica los criterios en éste caso son los clientes y el hecho de ser clientes es lo que les confiere autoridad.
No obstante, el concepto de satisfacción del cliente resulta problemático, especialmente cuando se hace necesario trascender la noción simple del cliente individual que busca una satisfacción personal en un producto adquirido en un mercado privado para reconocer también la significación política y social más amplia de
numerosas instituciones y servicios, sobre todo, de aquellos que suministra el sector público. La cuestión se torna entonces compleja y multidimensional, y los enfoques empresariales de la calidad «no captan y, en ocasiones, no pueden captar algunas de las peculiaridades del ámbito de los servicios sociales personales» (Evers, 1997, p. 11). Puede que, en algunos casos, haya problemas a la hora de que el cliente se exprese acerca de los servicios que recibe o que tiene derecho a recibir.En el contexto de los servicios sociales personales, son muchos los usuarios y las usuarias que están asustados, alienados y/o discapacitados, al ser miembros de colectivos débiles y vulnerables (Evers, 1997; Pollitt, 1997). Si consideramos, por ejemplo, a los niños como clientes de las instituciones para la primera infancia, tampoco parece probable que puedan actuar como tales clientes según son entendidos estos en la teoría de las relaciones de mercado. Para dar sentido a los conceptos de cliente y de satisfacción del cliente se hacen necesarios, cuando menos, una considerable dosis adicional de inventiva y reflexión.
Cuando se asume una simple relación cliente-proveedor se abren numerosos interrogantes, ya que «la cuestión del cliente es complicada» (Mantysaari, 1997, p. 59). El creciente entusiasmo que despierta el consumismo en los servicios públicos «soslaya algunas importantes preguntas previas acerca del caracter de conjunto de [dicho] consumismo», entre las que destaca la de quien es el cliente (Pollitt, 1988). Y es que, además de la persona que utiliza actualmente el servicio (que, en el caso de los servicios para la infancia, no queda claro si es el propio niño, sus padres o ambos), también están los usuarios y las usuarias potenciales y futuros, así como otros miembros de la comunidad que puedan estar también afectados por la provisión de servicios públicos, y, en última instancia, el contribuyente. Además, los consumidores de servicios públicos son también ciudadanos.
Hambleton y Hoggart (1990) se preguntan de manera parecida hasta que punto resulta inadecuado aplicar el modelo del consumidor individual (el destacado por el mercado privado) a la calidad de los servicios públicos cuando ignora cuestiones tan importantes como la responsabilidad colectiva más general y la responsabilidad del sector público ante la ciudadanía. Gaster sugiere que «la pregunta "¿qué es la calidad?" debe ser respondida teniendo en cuenta la dimensión adicional del elemento democrático, tanto a través de la democracia representativa como de la participativa. [...] Si un servicio de calidad es aquel que cumple al máximo posible las necesidades de los clientes y de la comunidad en general, la definición de calidad debe surgir a partir del diálogo con dicha comunidad» (1991, pp. 260, 261). Pollitt (1988) también defiende el empleo de enfoques inclusivos y dialógicos en el tema de la calidad en los servicios públicos, «guiados por el modelo normativo de un ciudadano-consumidor (potencialmente) activo y participativo, a quien interesan una serie de valores, de los que la eficiencia solo es uno más», y el reconocimiento de que «todo conjunto de indicadores de rendimiento, por "duras" que sean las medidas, esta completamente impregnado de valores y de incertidumbres en lo que respecta al juicio o a la valoración» (1988, p. 86).
Estos trabajos en el campo de los servicios sociales personales demuestran la imposibilidad de limitar los análisis de la calidad al ámbito de un consumidor discreto y descontextualizado y de la satisfacción que pueda sentir. Puesto que muchos de éstos servicios son bienes públicos, siempre hay más personas –mas allá de la díada «cliente-
proveedor»- que deben ser tenidas en cuenta y factores adicionales que trascienden el hecho de que el cliente este satisfecho o no: «los proveedores tienen que diseñar sus servicios con acuerdo a unos determinados criterios (en cuanto a la política social) de justicia distributiva que son inexistentes o mucho menos relevantes en las empresas privadas». Además, los servicios públicos están obligados a adoptar criterios de profesionalismo que «no sólo cuenten con el acuerdo de los receptores directos del servicio, sino con el de una población más amplia, representada por la administración pública y los legisladores» (Evers, 1997, p. 20). Y, por último, al entrar en juego la democracia, las cosas se vuelven aún mas complicadas cuando se ha de tener en cuenta la diversidad:
En muchos países, las unidades de SSP [servicios sociales personales] esáan -en parte o en su totalidad- interrelacionadas con las comunidades, las subculturas y las redes locales; estan en perfecta sintonía con las demandas que surgen en esos niveles, así como con sus valores y aspiraciones respectivos. [...] El mantenimiento de una cierta dimensión localista en los SSP puede constituir una cuestión muy controvertida.Una negativa a abolir dicha dimensión para desarrollarla aún más como elemento constitutivo de un panorama más rico y diversificado de los proveedores de servicios de atención y SSP tendría ciertas consecuencias de cara a la evaluación de conceptos relacionados con la GC [garantfa de calidad]. Por el propio carácter local y moral específico de esta economía, resultara problemática la asunción de modelos de fijación de estándares y de control procedentes de los grandes sistemas jerárquicos. El reto que aquí se plantea sería el de desarrollar métodos de mejora de la calidad con respecto a las peculiaridades de esa economía local. (Evers, 1997, p. 19)
El análisis precedente se basa en gran parte en el trabajo realizado en el campo de los servicios sociales personales. Desde nuestro punto de vista, al cuestionar la concepción (extraída del mercado privado) de un consumidor o cliente aislado y descontextualizado, y al introducir un contexto político y social que tiene en cuenta las relaciones sociales y los objetivos democráticos, muchos de los autores que escriben acerca de la calidad en los servicios sociales personales están problematizando el concepto de calidad tal como este se construye dentro del discurso de la calidad. En gran parte de ese trabajo se plantean muchas de las cuestiones en torno a la calidad que también se han planteado con respecto a las instituciones para la primera infancia (por vías totalmente independientes, dada la escasa comunicación que parecen existir entre uno y otro ámbito en lo tocante al análisis de la calidad) y que nos llevaron a concluir en el capítulo 1 que la calidad suponía un problema.¿Puede el discurso de la calidad reconocer el contexto (y las peculiaridades de diferentes contextos)? ¿Puede reconocer y convivir con los valores y las incertidumbres de juicio de los que esta tenido cualquier conjunto de indicadores o de criterios? ¿Quién define la calidad y como pueden afrontarse desde ese proceso las múltiples perspectivas de un proceso genuinamente democrático?
El discurso de la calidad en la primera infancia
Desde su aparición en escena a principios de los ochenta, el discurso de la calidad se ha venido aplicando al campo de las instituciones para la primera infancia de diversas formas, como, por ejemplo, a través de la investigación, de medidas, de estándares y de directrices de buenas prácticas. Todas ellas han implicado (de un modo u otro) el desarrollo y la aplicación de criterios que hacen posible la evaluación de los estándares de rendimiento de las instituciones para la primera infancia. Estos criterios se encuadran principalmente dentro de tres grandes encabezados: estructura, proceso y resultado.
Los criterios estructurales (llamados también a veces criterios «de input») hacen referenda a las dimensiones organizativas y de recursos de las instituciones, como son el tamaño de los grupos, los niveles de formación de personal, el número de niños por adulto y la existencia y el contenido de un currículum. Los criterios de proceso se refieren a lo que sucede en las instituciones y, en particular, a las actividades de los niños, el comportamiento del personal y las interacciones entre niños y adultos. Esta categoría puede ser ampliada hasta cubrir también las relaciones entre la institución y los padres. Los criterios de resultado han sido definidos principalmente en términos de ciertos aspectos -considerados deseables- del desarrollo infantil, pero también del rendimiento escolar, social y económico posterior del pequeño o la pequeña, extendiendose incluso hasta la edad adulta. Otro resultado que también esta siendo objeto de cierta atención (aunque menos que en otros muchos campos) es el de la satisfacción del cliente: de los padres, en este caso, considerados consumidores de los servicios para la primera infancia. Se ha llegado a afirmar que éste énfasis emergente en la satisfacción parental refleja «una concepción ampliada de la calidad de la atención infantil para tener también en cuenta los intereses y las preocupaciones de los padres y las madres» (Larner y Phillips, 1994, p. 47).
Un estudioso de los diferentes enfoques sobre el tema de la calidad en los servicios para la primera infancia concluye que cada uno de ellos «puede ser analizado en terminos de su input, su proceso y su resultado», si bien, añade, «algunas metodologías son más fuertes en un aspecto que en otro» (Williams, 1994, p. 17). En concreto, los criterios de resultado son evaluados con menor frecuencia, sobre todo, porque la recogida y la interpretación de los datos sobre el desarrollo y el rendimiento de los niños plantean dificultades (económicas y metodológicas) que impidan que puedan ser claramente relacionados con el rendimiento de las instituciones para la primera infancia. Por ejemplo, en el confuso mundo real, es posible que los niños y las niñas acudan a varias instituciones diferentes a lo largo de su primera infancia, lo cual dificulta enormemente la posibilidad de desglosar los resultados de su asistencia a una u otra institución. Ademas, el desarrollo de un niño o de una niña tiene que ser examinado antes de que empiece a acudir a una institución determinada y después de dejar de ir a ella para poder obtener así una idea clara del efecto de dicha institución. En consecuencia, los criterios estructurales y de proceso son muchas veces utilizados como sustitutos aproximados de los de resultado; de ese modo, los investigadores, entre otros, suelen «equiparar la "calidad" a ciertas características de los centros de atención que estan correlacionadas con unas puntuaciones favorables en los tests de desarrollo» (Singer, 1993, p. 438).
El discurso de la calidad ha influido en el campo de la investigación sobre la primera infancia durante los ultimos 20 años, aproximadamente. Ha generado multiples
estudios, sobre todo en Estados Unidos, aunque cada vez es mayor el número de los que proceden de otros países, lo cual indica la amplia difusión alcanzada por el discurso de la calidad en el campo de la primera infancia. Una de las principales consecuencias de estas investigaciones ha sido el establecimiento de relaciones entre determinados criterios estructurales y de proceso, por una parte, y ciertos criterios de resultado: «la investigación en desarrollo infantil y en educación de la primera infancia ha identificado varios indicadores claros de atención de calidad, definidos en términos de su significación predictiva para el desarrollo de los niños» (Phillips, 1996, p. 43).
Otro producto de estos trabajos de investigación enmarcados dentro del discurso
de la calidad ha sido el desarrollo de medidas que han acabado siendo utilizadas por numerosos investigadores como un medio ensayado y probado de evaluación de la calidad. El ejemplo más conocido y empleado es el de la ECERS {Early Childhood Environmental Rating Scale o Escala de evaluación del entorno de los niños pequeños). La ECERS fue desarrollada por dos especialistas estadounidenses en primera infancia, Thelma Harms y Richard Clifford, a principios de la década de los ochenta, y ha sido descrita por sus propios autores como «un medio relativamente breve y eficiente de tener una impresión seria de la calidad del entorno [de los primeros años de vida] [...] [y que abarca] los aspectos básicos de todos los centros para la primera infancia» (Harms y Clifford, 1980, p. iv). Diseñada para su uso en diversas formas de institución para la primera infancia en Estados Unidos (país con un contexto económico, social, cultural y político muy particular), ha acabado siendo utilizada también (y cada vez con mayor frecuencia) por investigadores y profesionales en otros países del mundo y parece destinada a convertirse en un estándar global y en la base de un conjunto creciente de comparaciones transnacionales en materia de instituciones para la primera infancia.
La ECERS es un programa de observaciones en el que se incluyen 37 ítems concretos, agrupados en subconjuntos. Cada uno de esos subconjuntos arroja una puntuación; todas ellas agregadas conforman el total de 7 puntuaciones de la escala, con las que se pretende ofrecer una perspectiva general de los entornos que se han creado para los niños y para los adultos que comparten el escenario que se puntúa. Para desarrollar el indicador, los autores hicieron una formulación inicial del mismo que fue luego contrastada con las opiniones de expertos estadounidenses en el campo de la primera infancia.En concreto, se pidió a siete «expertos reconocidos a nivel nacional» que valoraran cada ítem de la escala en función de su importancia en los programas para la primera infancia. A continuación, se probo la escala comparando su capacidad para discernir entre aulas de «calidad diversa» tal y como habían sido consideradas por un grupo de formadores y formadoras de la primera infancia en Estados Unidos. La ECERS no hace explícitos los valores en los que se sustenta (Brophy y Statham, 1994), si bien los autores se refieren a «la ausencia de normas universalmente aceptables para los entornos de la primera infancia* (Harms y Clifford, 1980, p. 38).
El discurso de la calidad ha generado otro campo de actividad: el del desarrollo de estándares y de directrices de buenas prácticas para diversas formas de servicios para la primera infancia, que, aunque no estén explícitamente formuladas como indicadores o como métodos de evaluación, aportan, en la práctica, definiciones de calidad.
En el Reino Unido, por ejemplo, «muchas agendas con intereses particulares [...]
han producido estándares explícitos y recomendaciones para la práctica. Estas especificaciones de criterios de calidad han sido fundamentales para el desarroilo y la evaluación de servicios destinados a proporcionar una buena experiencia para el niño» (Williams, 1994, p. 3). Uno de los ejemplos mas conocidos de Estados Unidos es Developmentally Appropriate Practice in Early Childhodd Programs (Prácticas evolutivamente apropiadas en los programas para la primera infancia), cuya primera edición fue publicada en 1987 por la American National Association for the Education of Young Children (Bredekamp, 1987). Fundado sobre el «conocimiento del desarrollo del niño», aporta directrices que «definen una práctica educativa infantil "universal" que fomente ese desarrollo distinguiendo entre prácticas apropiadas e inapropiadas, un dualismo que dificulta la consideración de otras opciones» (Lubeck, 1996, p. 151). Este enfoque descontextualizado, «que parte de premisas modernistas», «sirve para promover el desarroilo de un ser aislado. [...] Su objetivo final es el individuo autónomo» (1996, p. 156)2.
Como en otros campos, el discurso de la calidad en la primera infancia se ha constituido a partir de la búsqueda de estándares objetivos, racionales y universales, definidos por expertos sobre la base de un conocimiento irrebatible y medidos según técnicas que reducen las complejidades de las instituciones para la primera infancia a «criterios estables de racionalidad». Se ha puesto el énfasis, pues, en el método en detrimento de la filosofía, en el «cómo» más que en el «por qué». Como consecuencia, rara vez se inicia el análisis de la calidad en las instituciones para la primera infancia planteandose preguntas importantes y productivas -sobre los niños, la infancia o las instituciones para la primera infancia- u ofreciendo algunas respuestas, por parciales e inciertas que sean.
La psicología evolutiva y el discurso de la calidad
Los años treinta inauguraron el discurso (en Suecia) de una pedagogía integral de la primera infancia -un discurso que se convirtió en una parte importante de la coreografía de una racionalidad política inspiradora de imágenes modernistas originates y corregidas de una sociedad mejor. [...] La psicología evolutiva se erigió en un importante instrumento dentro de dicha estrategia, en la que se espera del niño o de la niña que se ajuste a la normatividad social, la universalidad y el principio de la razón. Por usar un concepto de Foucault, se podría decir que, a partir de ese momento, la psicología evolutiva y la pedagogía centrada en el niño se convirtieron en una forma de «régimen discursivo de verdad» que regla lo que se consideraba que era importante que se hiciera en la práctica, pero también lo que se podía pensar
2 . La NAYEC ha publicado recientemente una edición revisada (Bredekamp y Copple, 1997), que toma más en consideración cuestiones como el contexto y la diversidad. Aunque continúa adoptando una perspectiva modernista, en la que se incluye una búsqueda de principios comunes y una división dualista entre prácticas «apropiadas» e «inapropiadas», el giro representado por esta nueva edición abre nuevas y bienvenidas posibilidades para el diálogo con quienes optan por trabajar desde perspectivas diferentes.
y decir y lo que no acerca de los niños. (Dahlberg, 1995, pp. 3, 4)
La psicología evolutiva basada en fines positivistas y universalistas y con una base biológica ha dominado la teorizacóon sobre los niños y ha influído hondamente en las políticas destinadas a ellos. (Mayall, 1996, p. 19)
Como ya explicamos en el capítulo 2, la psicología evolutiva es «una disciplina paradigmaticamente moderna» (Burman, 1994, p. 18) y ha sido un régimen discursivo muy importante (dominante incluso) en el campo de las instituciones para la primera infancia, al menos, en el mundo angloamericano: «el conocimiento del desarrollo del niño ha sido tan fundamental en el campo de la educación de la primera infancia que si lo borraramos creeríamos hallarnos en un limbo sin sentido» (Lubeck, 1996, p. 158). Uno de los motivos por el que se ha adoptado tan rápida y acríticamente el discurso de la calidad en el campo de la primera infancia es que comparte muchas de las perspectivas y los métodos de esa otra disciplina dominante. Tanto el uno como la otra son productos del proyecto de la modernidad: «desarrollo» y «calidad» son conceptos modernistas por antonomasia.
La disciplina de la psicología evolutiva (o del desarrollo) y el discurso de la calidad en la primera infancia se han ajustado mutuamente a la perfección. El análisis del desarrollo infantil ha brindado en bandeja, como verdad cierta y objetiva, el progreso del individuo a lo largo de etapas evolutivas universales, un «gran relato» que ha contribuído enormemente a generar las construcciones de los niños y de las instituciones para la primera infancia analizadas en capítulos previos, así como los criterios para las definiciones de la calidad en dichas instituciones.
Tanto el discurso del desarrollo infantil como el de la calidad adoptan un enfoque descontextualizado o tratan, a lo sumo, de incorporar el «contexto» en forma de variable explicativa, divorciando así el niño y la institución de la experiencia concreta, de la vida cotidiana, de las complejidades de la cultura, de la importancia de la situación. Ambos están «impulsados por la demanda de producción de tecnologías de medición» (Burman, 1994, p. 3), incluídos sistemas de clasificación que tratan de reducir la complejidad para que aislar entre sí y colocar dentro de sistemas e ideas abstractos procesos que estan interrelacionados y resultan sumamente complejos en la vida real.
Las evaluaciones del desarrollo de los niños y de la calidad acaban por producir mapas abstractos que simplifican y normalizan al decir como deberían ser los niños y las instituciones, distrayendo nuestra atención de la labor de descubrir como son realmente. Ambos discursos asumen y pretenden descubrir verdades innatas objetivas, universales y generalizables, y tratan a los niños y a las instituciones como «objetos independientes y dados de antemano sobre los que hay que realizar "descubrimientos"» (Henriques y otros, 1984, pp. 101-102).
Asimismo, comparten una orientación altamente individualista: el discurso de la calidad se centra en los resultados y las relaciones individuaies, mientras que el discurso del desarrollo infantil cree «en el niño individual e independiente. [...] La idea de que el niño es una construcción social (y una construcción social que continúa construyéndose) parece avenirse mal con el espíritu de la cultura estadounidense y de la psicología infantil» (Kessen, 1983, p. 32).
En resumen, ambos discursos -el de la calidad y el del desarrollo infantil— son marcadamente modernistas, adoptan un enfoque positivista y se vinculan a la importancia de generar formas objetivas de conocimiento. Ambos han asumido los supuestos de las ciencias naturales -con su énfasis en lo universal y lo racional- en detrimento de los de las ciencias culturales/históricas -y del énfasis de estas en la naturaleza local y construída de los problemas y de sus respuestas (Cole,1996).
En tales circunstancias, no es de extrañar que los psicólogos evolutivos hayan desempeñado un papel destacado como impulsores de los trabajos sobre la calidad en las instituciones para la primera infancia en calidad de autoridades expertas en la definición de criterios de calidad y como productores de métodos de medición e investigadores de la calidad y sus determinantes.
No obstante, sería injusto insinuar que esta preponderancia sea simplemente consecuencia de las tendencias imperialistas; la psicología evolutiva ha tenido el camino despejado gracias a que otras disciplinas no se han interesado por el tema (Mayall, 1996). En concreto, hasta hace muy poco, la sociología ha tendido a ignorar tanto a los niños como la infancia, considerandolos terreno de la psicología y aceptando la definición que esta hacía de los niños como entes cognitivamente incompetentes y, por consiguiente, esencialmente pasivos: «la caracterización que los psicólogos hacen de los niños como no-personas en vías de desarrollo y como proyectos de socialización ha permitido a los sociólogos borrar a los pequeños y a las pequeñas de sus páginas» (Mayall, 1996, p. 19).
Sin embargo, sea cual haya sido la razón, lo cierto es que el campo de la primera infancia se ha visto empobrecido por su excesiva dependencia con respecto a una única disciplina y el abandono de que ha sido objeto por parte de las demás. Es posible que estas disciplinas «ausentes» se hubiesen sentido más incómodas con los supuestos positivistas subyacentes al «discurso de la calidad». Si se hubieran implicado activamente en el tema, posiblemente se habría problematizado antes la aplicación de ese discurso al campo de la primera infancia.
La historia nos aporta un ejemplo de los beneficios potenciales de intervención de perspectivas disciplinares alternativas. Un somero repaso de la historia de las instituciones para la primera infancia se desprende nos muestra hasta que punto están sometidas las ideas acerca de estas instituciones -sus finalidades, la naturaleza del trabajo pedagógico, su concepción del niño- a una construcción y una reconstrucción recurrentes (veanse, por ejemplo: el análisis de la historia reciente de las instituciones para la primera infancia en Suecia en el capítulo 4 de este libro; el de la educación preescolar en Gran Bretaña, desde Robert Owen hasta nuestros días, en Moss y Penn, 1996, y el del movimiento escolar para los niños del decenio de 1820 en Estados Unidos y su relación con la dinámica contemporánea en el ámbito de la primera infancia en ese país y en Canadá en Pence, 1989). En un sentido más general, muchos historiadores tienen una concepción de los niños y de la infancia fundamentalmente distinta de la de la psicología del desarrollo.
LOS historiadores dan por descontado (y, de hecho, saben por experiencia) que la conducta humana es invariablemente contingente y que la acción social esta crucialmente condicionada por el contexto. [...] [Pero] ¿pueden los evolutivistas
abandonar el supuesto positivista de homogeneidad y renunciar al objetivo también positivista de universalidad? ¿Pueden aceptar realmente la contingencia y la indeterminación radicales y consentir la particularidad de la situación específica? ¿Están dispuestos a abdicar de la búsqueda de la infancia invariable sobre la que se fundó su campo? ¿Pueden prescindir de la convicción de que el niño es [...] una especie natural en vez de una categoría social e histórica? [...] Al basar sus actividades sobre las nociones del niño como especie natural y de sí mismos como científicos naturales que estudian los procesos predecibles de esa epecie natural, los evolutivistas se han sentido poco inclinados a lidiar con los indicios de la relatividad que están, no obstante, condenados a afrontar. [...] [Por su parte,] la prolongada experiencia que tenemos [los historiadores] con [la relatividad] condiciona sin duda nuestra receptividad a la proliferación de perspectivas que acompañaron la aparición de la nueva historia social. [...] Reconocemos que no podemos proclamar regularidades fiables sobre las que fundamentar predicciones porque somos incapaces de anular la inexorable contingencia de la condición humana. (Zuckerman, 1993, pp. 231, 235, 239-240)
La psicología evolutiva y la calidad, en crisis
El proyecto de la psicología evolutiva, entendido como presentación de un modelo general que describe el desarrollo como algo unitario, con independencia de la cultura, la clase, el género o la historia, supone que la diferencia solo pueda ser reconocida en forma de aberraciones, desviaciones y progresos relativos a lo largo de una escala lineal. [...] La noción de «progreso», sea éste el de sociedades en su conjunto o el que se produce a lo largo de la vida de una persona, implica un movimiento lineal observable en cualquier momento de la historia y en cualquier cultura. Hoy en día, está cada vez más admitido que la comparación dentro de esos términos resulta insostenible. En concreto, la implicación de la existencia de un conjunto de dispositivos y técnicas imparciales y desinteresados como el que constituye la psicología evolutiva ilustra hasta que punto hemos llegado a creer en el sujeto psicológico incorpóreo y abstracto, y hemos llegado a desechar todo aquello que no tenga cabida en él como algo meramente suplementario o inapropiado. [...] De lo que se trata es de sacar a la luz y reconocer la investidura y la subjetividad oculta que se esconden tras las pretensiones de un conocimiento desinteresado y verdadero. (Burman, 1994, pp. 185, 188)
A pesar del desgaste experimentado por el evolutivismo y los modelos funcionales de la teoría de la socialización durante los ultimos 20 años, continúan siendo sorprendentemente poderosos. [...] A pesar de las críticas recibidas desde muchos campos y desde hace ya un tiempo considerable por las teorías establecidas del desarrollo infantil, no solo evidencian estas teorías una notable resistencia en los campos de la práctica y de las políticas públicas relacionadas con la salud, el bienestar y la educación infantiles, sino que también se ha demostrado especialmente difícil construir una paradigma más amplio de la psicología infantil. (Mayall, 1996, pp. 52,
55)
En el capítulo 1, describíamos como había sido problematizado el concepto de la calidad en la primera infancia durante la década de los noventa. La psicología evolutiva, disciplina especialmente relacionada con la aplicación del discurso de la calidad al campo de la primera infancia, ha pasado por un proceso similar (aunque más exhaustivo y prolongado) de problematización y deconstrucción, tanto desde fuera como desde dentro de la propia disciplina, y en el que han participado algunos de los nombres más conocidos de la misma (por ejemplo, Bronfenbrenner y otros, 1986; Burman, 1994; Cole, 1996; Elder y otros, 1993; Henriques y otros, 1984; Kessen, 1979, 1983; Lubeck, 1996; Mayall, 1996; Morss, 1996; Prouty James, 1990). Los elementos problematizados (esto es, cuestionados) de la psicología evolutiva son similares a los problematizados dentro del discurso de la calidad en la primera infancia (lo cual no es de extrañar, ya que ambos están profundamente inscritos en el proyecto de la modernidad): el enfoque positivista y sus métodos, incluida la reducción de la complejidad a representaciones simplificadas y cuantificables, y las reticencias (o, incluso, el rechazo frontal) con el que se contemplan la subjetividad y la filosofía; la creencia en la existencia de leyes generales y verdades universales, personificadas en la visión descontextualizada del desarrollo como una secuencia biologicamente determinada de estadios; la atención enfocada sobre el individuo como pieza central de la investigación; la fuerte tendencia normalizadora; su implicación en procesos de regulación y control, y el concepto mismo de «desarrollo».
Se puede decir que tanto la psicología evolutiva como el discurso de la calidad están en crisis por el hecho de estar fundados sobre un programa positivista de «establecimiento de criterios permanentes y descubrimiento de una base indiscutible del conocimiento [que se ha] demostrado inalcanzable» (Schwandt, 1996a, p. 59). Es difícil encontrar en la actualidad filósofos que se adhieran a dicho programa (Shadish, 1995). El positivismo ha quedado desplazado y «el programa para hacer que todo sea cognoscible a través de las normas y los procedimientos -supuestamente impersonales- de la "ciencia" se ha visto radicalmente cuestionado» (Apple, 1991).
En ciertos aspectos, nada de esto debería ser motivo de preocupación. Ya hemos dicho que las crisis pueden ser vistas desde una óptica optimista, como momentos que abren nuevas posibilidades y horizontes, preguntas y soluciones alternativas, y oportunidades para nuevas interpretaciones: «la crítica que se ha acumulado a lo largo de los ultimos 20 años, mas o menos, a propósito de la poca adecuación de los supuestos positivistas a la complejidad humana existente ha provocado una concienciación acerca de las posibilidades de las ciencias humanas» (Lather, 1991, p. 2). Además, no hay por que ser preceptivo; no se trata de elegir entre opciones disyuntivas (entre lo uno o lo otro): quienes prefieran entender el mundo a través de la perspectiva modernista son libres de seguir haciendolo.
En la práctica, sin embargo, sí que hay razones para preocuparse. Y es que, a pesar de la quiebra intelectual del positivismo, continúa siendo muy influyente en la publicación de trabajos, la financiación, los ascensos de categoría profesional y el acceso a plazas de profesorado en numerosos campos académicos (Fishman, 1995), al tiempo que persiste el sueño de certeza cartesiano que suscita una búsqueda
continuada de criterios definitivos y universales (Schwandt, 1996a), como ocurre en el discurso de la calidad. La psicología evolutiva y la calidad son aún regímenes discursivos dominantes que continúan rigiendo la concepción popular de la primera infancia y sus instituciones. Muchos políticos y profesionales con capacidad de decisión en ese campo no se han dado cuenta todavía de que la psicología evolutiva ha «experimentado un desgaste»: siguen recurriendo a ella para que les proporcione una explicación «verdadera» de la infancia y una base sobre la que fundar políticas y prácticas. No solo se quedan sin explorar enfoques y perspectivas alternativas, sino que los programas para la primera infancia, las mediciones de la calidad y las construcciones del desarrollo infantil «normal» se exportan desde Estados Unidos -el corazón de los discursos positivistas sobre la calidad y el desarrollo del niño- para su aplicación acrítica en otros países del mundo. Puede que el proyecto de la modernidad este cada vez más cuestionado, pero su creencia en el progreso y en la verdad universal sigue ejerciendo una poderosa y problemática influencia global que consideraremos con mayor detalle en el capítulo 8.
De la calidad a la creación de sentido
¿Que se puede hacer a propósito del «problema de la calidad»?, ¿Puede reconceptualizarse la calidad para dar cabida a la diversidad, la subjetividad, la multiplicidad de perspectivas y el contexto temporal y espacial? Por poner un ejemplo, ¿puede anadirse como variable un ítem llamado «contexto» al estudio de la calidad, de manera que se puedan realizar cálculos estadísticos del efecto de dicho ítem sobre la varianza de las puntuaciones obtenidas a partir de las mediciones de la calidad? ¿Podemos matizar las definiciones de calidad para indicar a que sociedad o cultura se refieren o se aplican específicamente y obtener así variantes británicas o canadienses (por ejemplo) de un determinado estándar básico de calidad? Si se consultara a más partes interesadas y se les informara mejor,¿podría construirse una definición más inclusiva y consensuada de la calidad basada en una forma compartida de entenderla? ¿Debería dejarse a cada centro o comunidad individual que definieran la calidad por su cuenta, aislados los unos de los otros y de acuerdo con sus propios intereses, valores y concepciones, asumiendo que todas las definiciones serían igualmente válidas?
A nuestro juicio, ninguna de estas preguntas nos lleva demasiado lejos. La idea de que se pueda aislar el contexto y medir su efecto de manera independiente obliga a conceptualizarlo como «lo circundante», pero esa conceptualización ha sido cuestionada por tratarse de una simplificación reduccionista. Una posible conceptualización alternativa -la del «contexto como aquello que se encuentra entrelazado»- excluye la posibilidad de separar el contexto como variable independiente (Cole, 1996). Como consecuencia, algunos psicólogos, por ejemplo, han pasado de considerar la cultura como variable independiente que afecta a la cognición a concebir los procesos cognitivos como inherentemente culturales (Rogoff y Chavajay, 1995). Aplicada al estudio de las instituciones para la primera infancia, esta perspectiva supondría reconocer que también estas instituciones son intrínsecamente culturales, es decir, que se hallan inextricablemente entretejidas con la cultura y con los demás hilos con los que
está confeccionado el contexto. Desde la perspectiva de que las instituciones para la primera infancia son
intrínsicamente culturales se puede dar a entender que podría resultar productivo hablar de, por ejemplo, una «calidad sueca» o una «calidad británica»; pero las propias palabras, la propia matización del término calidad, parecen harto extrañas, casi absurdas, entre otros motivos, porque nunca las vemos en otros escenarios como, por ejemplo, en anuncios de coches o de otros productos donde la «calidad» nunca es objeto de esa clase de paliativos, sino que se entiende siempre como un patrón universal de medida, una «tecnología de la distancia». El problema radica en una contradicción básica: la noción de que las concepciones de la calidad en las instituciones para la primera infancia puedan ser específicas de cada sociedad o cultura en concreto es incompatible con el concepto mismo de la calidad como norma universal y objetiva. En el momento mismo que se admite cierto grado de diversidad y se reconoce la posibilidad de que existan multiples perspectivas, surge la pregunta: ¿dónde se traza la Iínea? ¿No nos vemos obligados entonces a aceptar que lo que estamos mirando son concepciones diferentes de lo que ocurre o de lo que a la gente le gustaría que ocurriera? Si la posibilidad de una estandarización se disipa frente a la diversidad y la complejidad, ¿por qué no buscar un modo de entender como es realmente la institución en lugar de evaluar su grado de conformidad a una norma cada vez mas problemática?
Por su parte, es muy posible que, incluso despues de haber sido consultados e informados, los sectores sociales afectados o interesados siguieran discrepando los unos de los otros y firmarán concepciones distintas de lo que consideran que es la calidad... a menos, claro está, que supongamos que existe una única respuesta correcta, basada probablemente en el conocimiento experto, que haga posible que todos los conflictos de definición se resuelvan en última instancia (un supuesto que nos retrotrae a la idea de la calidad como verdad universal y cognoscible). Incluso los miembros de un mismo sector social concreto, como un grupo cultural o de otra clase, podrían -a pesar de tener muchas cosas en común-diferir entre sí a propósito de numerosas cuestiones de importancia o formar incluso subgrupos y sub-subgrupos. En realidad, sería muy sorprendente (por no decir preocupante) que los miembros de colectivos definidos en un sentido tan amplio se mostrasen totalmente de acuerdo, puesto que los sectores afectados o interesados en un tema (como cualquier otro grupo) no están formados por clones uniformes, sino por individuos con muchas diferencias: «a modo de ejemplo, cuando se observa más de cerca, el colectivo de las "mujeres" se nos presenta fragmentado, múltiple y contradictorio, ya sea entre grupos distintos o dentro de cada una de ellas individualmente» (Lather, 1991, p. xvi). En cualquier caso, este análisis vendría precedido por la cuestión de si el consenso es algo deseable o problemático (Karlsson, 1995).
Por último, pocas personas se sienten cómodas con la idea de un relativismo sin restricciones del «todo vale», especialmente cuando sus consecuencias afectan a un grupo relativamente desvalido como el de los niños en la primera infancia. Nos referiremos de manera más extendida a la cuestión del relativismo más adelante, en este mismo capítulo (páginas 185-189), situando nuestro análisis dentro de un contexto ético más amplio.
Para nosotros, el problema subyacente es el que plantea el concepto mismo de
calidad. ¿Se trata de un recipiente vacío que podemos llenar y rellenar de diferentes significados? ¿O es uno ya lleno, con un contenido de significado inmutable y muy particular? Desde nuestro punto de vista, el concepto de calidad tiene un significado muy concreto -el de ser un estándar universal, cognoscible y objetivo- y está situado dentro de una concepción modemista particular del mundo. La calidad es una «tecnología de la distancia», un modo de excluir la valoración individual y de cruzar los Iímites del grupo y de la comunidad. La calidad no puede reconceptualizarse para dar cabida a la complejidad, a los valores, a la diversidad, a la subjetividad, a la multiplicidad de perspectivas y a otras características de un mundo que se entiende incierto y diverso.
El «problema de la calidad» no puede solucionarse si nos empeñamos en reconstruir el concepto siguiendo modelos para los que nunca fue pensado inicialmente. Si tratamos de acomodar en el factores como, por ejemplo, la subjetividad o la multiplicidad de perspectivas, la búsqueda de la calidad se convertirá en un propósito vano y cada vez más desesperado. Y ello se debe a que el concepto de calidad con respecto a las instituciones para la primera infancia es irremisiblemente modemista; forma parte del sueño de certeza cartesiano y de la aspiración ilustrada de Progreso y Verdad. Tiene que ver con la busqueda de criterios definitivos y universales, de la certeza o del orden; si no, no es nada. Trabajar con la complejidad, los valores, la diversidad, la subjetividad, la multiplicidad de perspectivas y el contexto temporal y espacial, supone adoptar una posición distinta desde la que se entiende el mundo de un modo diferente, posmoderno, y desde la que se producen nuevos discursos, conceptos y preguntas; lo que no significa es empeñarse en reconstruir la calidad. El problema de ésta deja de serlo cuando nos damos cuenta de que no es un concepto neutro, sino que podemos elegir entre tomarlo o dejarlo.
El discurso de la creación de sentido
En lugar de hablar de programas y proyectos, nosotros preferimos hablar de las conjeturas, imágenes, contradicciones y ambigüedades que acompañan a las ideas que valoramos cuando escogemos nuestra forma de vida y de sociedad. Creemos que nunca llegaremos a comprender ni precisar del todo esas ideas, porque sus significados no dejarán nunca de cambiar y fluir. Sin embargo, eso no es motivo para la desesperanza, sino que, simplemente, las cosas son así (o así las entendemos nosotros) cuando abordamos la educación, la sociedad y la vida. (Cherryholmes, 1994, p. 205)
Ni siquiera en el núcleo duro mismo de la física del siglo xx nos es posible eliminar las idiosincrasias personates y culturales. [...] En una Modernidad humanizada, la descontextualización de problemas tan típica de la Alta Modernidad ha dejado de ser una opción seria. [...] «Para cada problema humano» [como dijo el comentarista Walter Lippmann] «existe una solución simple, elegante y equivocada», y eso es tan cierto en el caso de los problemas intelectuales como lo es en el de los prácticos. (Toulmin, 1990, p. 201)
Hemos explicado que el discurso modemista de la calidad en las instituciones para la primera infancia (o en cualquier otro escenario) implica la búsqueda descontextualizada de certeza por medio de la aplicación distanciada y objetiva de criterios universales y eternos.La intención de todo ello es la de evaluar hasta que punto se ajusta la institución a cierto ideal preestablecido de rendimiento. Al estar situado dentro del proyecto de la modernidad, el discurso de la calidad «es inadecuado para comprender un mundo de múltiples causas y efectos que interactuan de formas complejas y no lineales y que se encuentran inscritas en una serie ilimitada de especificidades históricas y culturales» (Lather, 1991, p.
21). A nuestro parecer, esa comprensión precisa de un discurso diferente que esté situado dentro del proyecto de la posmodernidad y que se adapte mejor a la diversidad, la complejidad, la subjetividad y la multiplicidad de perspectivas, y que, como parte de una práctica emancipadora, nos permita actuar como agentes que «más que reflejar significados, los producen» (1991, p. 37).
Llamamos al discurso posmoderno el discurso de la creación de sentido.Tiene mucho en común con el enfoque escéptico adoptado por los humanistas del siglo XVI (superado en el siglo XVII por el sueño de certeza cartesiano) y que ha re-aparecido en décadas recientes en la filosofía (Toulmin, 1990). Este discurso también está situado dentro de la posición ética que esbozamos anteriormente -la ética del encuentro-, en la que se ponía de relieve la importancia de la creación de sentido en diálogo con otras personas. Estos principios distinguen este enfoque tanto de la valoración o el juicio personal o experto (basado en una búsqueda individual y aislada de la verdad) como del concepto de calidad, que implica la aplicación o la reproducción de criterios estandarizados y cuantificados y que sustituye la confianza en el juicio individual (por muy experto que éste sea) por la confianza en los números y los métodos científicos objetivos.
En el campo de la primera infancia, el discurso de la creación de sentido hace referencia, en primer y más destacado lugar, a la construcción y la profundización en la interpretación (o comprensión) de la institución para la primera infancia y de sus proyectos, y, en particular, del trabajo pedagógico, con el propósito de dar sentido a lo que allí sucede. A partir de la construcción de esas interpretaciones, las personas pueden optar por tratar de seguir emitiendo juicios de ese trabajo, un proceso que implica la aplicación de valores a la interpretación para poder realizar un juicio de valor. Por último, las personas pueden elegir, además, buscar el acuerdo con otras personas acerca de esos juicios (es decir, esforzarse por llegar a un acuerdo, hasta cierto punto, en torno a lo que sucede y a su valor).De todos modos, el discurso no presupone que haya que seguir esas tres etapas. De hecho, puede que se considere suficiente limitar la creación de sentido a la profundización de la comprensión, sin necesidad de juzgar o de buscar un acuerdo.
Existen una serie de puntos de continuidad entre el discurso de la calidad y el de la creación de sentido. En concreto, se puede decir que el deseo de dar sentido a lo que ocurre es el que motiva tanto el discurso modernista de la calidad como su equivalente posmoderno. Podríamos incluso afirmar que esos dos discursos diferentes tratan de responder a preguntas sobre lo que constituye un buen trabajo en nuestras instituciones
para la primera infancia, sobre como puede ser este definido y sobre como puede llevarse a cabo. Sin embargo, uno y otro discurso tienen concepciones particulares y distintas de lo que significa dar sentido y analizar el buen trabajo, y recurren a métodos también muy específicos y diferenciados. Por ejemplo, dentro de la posmodernidad lo bueno no se entiende como una categoría inherente, sustancial y universal (idea en la que la Ilustracion creía y que trato de legitimar), sino que se concibe más bien como el producto de la práctica discursiva y está siempre contextualizado (dentro de un tiempo y un lugar específicos), sujeto a desacuerdos en muchos casos y sometido inevitablemente a negociación. Aunque se reconoce en el la posibilidad de un cierto acuerdo, el «discurso de la creación de sentido» no hace preceptivos (ni siquiera busca) el consenso y la unanimidad, ya que «es en la tumba del consenso universal donde la responsabilidad, la libertad y el individuo exhalan su último aliento» (Bauman, 1997, p. 202). Las respuestas a la pregunta de que constituye, puede constituir y debe constituir un buen trabajo en las instituciones para la primera infancia no pueden tampoco formularse aisladamente respecto a las concepciones de la primera infancia, de sus instituciones y de su pedagogía, de las que ya hemos hablado en capítulos precedentes.
Cada discurso supone elecciones o juicios determinados, pero, si bien el discurso de la calidad habla de decisiones técnicas desprovistas de valores, el discurso de la creación de sentido exige decisiones explícitamente éticas y filosóficas, juicios de valor, con respecto a las preguntas -de alcance más general- que podamos hacernos acerca de lo que queremos para nuestros hijos aquí y ahora, y en el futuro (preguntas que deben ser formuladas una y otra vez, y que necesitan estar relacionadas con otras preguntas aún mas amplias en torno a «¿qué es la vida buena?» y «¿que significa ser humano?»). Las respuestas que demos indicarán en gran medida cual entendemos que ha de ser la posición del niño en la sociedad y cuáles son nuestras formas de democracia.
«Dar sentido a lo que sucede» dentro de la posmodernidad significa construir o crear ese sentido. Esto es algo que cada uno de nosotros y de nosotras hacernos actuando como agentes, pero siempre en relación con otras personas y concibiéndonos dentro de un contexto espacial y temporal particular como «criaturas finitas, corpóreas y frágiles, y no como algo incorpóreo o unidades abstractas» (Benhabib, 1992, p. 5). «Dar sentido» implica procesos de diálogo y reflexión crítica que partan de «la experiencia humana concreta», y no ejercicios de abstracción, categorización y trazado de mapas.
El discurso de la creación de sentido, por lo tanto, no solo adopta una perspectiva
construccionista social, sino que también esta relacionado con una forma de concebir el aprendizaje (analizada en el capítulo 3) como proceso de co-construcción por el que, en colaboración con otras personas, damos sentido al mundo. Asume que cada persona co-construye su propia interpretación de lo que sucede. El discurso de la calidad, por el contrario, esta relacionado con una concepción del aprendizaje según la cual éste se entiende como la reproducción de un bloque predeterminado de conocimientos transmitidos por un técnico experto. Los dos discursos pueden considerarse relacionados, en definitiva, con dos formas diferentes de dilucidar y comprender lo que sucede en las instituciones para la primera infancia.
La habilidad de crear sentido y de hacerse con una comprensión más profunda de
las cosas -lo que podríamos denominar sabiduría- no esta igualmente repartida ni es invariable: algunas personas son más sabias que otras y la sabiduría se puede cultivar. Tampoco el rechazo de una prioridad tan importante para el programa modernista como es la búsqueda de certeza supone renunciar al rigor y la apertura, a la confianza y la imparcialidad. El discurso de la creación de sentido debe tratar de evitar «el riesgo de una subjetividad desbocada en la que solo descubramos aquello que estabamos predispuestos a buscar, lo cual sería un resultado paralelo al de la "precisión sin sentido" del objetivismo» (Lather, 1991, p. 52). El discurso de la creación de sentido saca a relucir la necesidad de una responsabilidad (o rendición de cuentas) democrática y pública (por ejemplo, en lo referido a la labor de las instituciones para la primera infancia), pero, al mismo tiempo, «rechaza equiparar la rendición de cuentas a la contabilidad» (Readings, 1996, p. 131).
La creacion de sentido requiere unas condiciones muy precisas, exigentes y públicas que generen un proceso interactivo y dialógico en el que se confronten y se pongan en tela de juicio los prejuicios, los intereses personales y los supuestos no reconocidos (con las distorsiones y la limitación de visión a las que dan lugar todos ellos). En el contexto de la institución para la primera infancia, algunas de esas condiciones serían las siguientes:
• El emplazamiento de la creación de sentido con respecto al trabajo pedagógico y a otros proyectos de las instituciones para la primera infancia dentro de una indagación crítica, continuada y más amplia acerca de las cuestiones relacionadas con la «vida buena» (como la de que es lo que queremos para nuestros hijos o la de que es una buena infancia), acerca de las construcciones de la primera infancia y de sus instituciones, y acerca de la filosofía pedagógica.
• La aplicación de un pensamiento crítico y reflexivo, que incluya la problematización y la deconstrucción.
• La documentación pedagógica como herramienta de ayuda al pensamiento crítico y reflexivo y a la comprensión del trabajo pedagógico, gracias a que nos permite «someter la práctica a un cuestionamiento estricto, metodológico y riguroso» (Freire, 1996, p. 108). Dada su importancia, dedicamos el capítulo 7 a examinar que entendemos por documentación pedagógica y cuáles son sus implicaciones.
• La importancia de los encuentros y del diálogo, en los que hay que aplicar los principios del respeto moral universal y de la reciprocidad igualitaria, y para los que hay que cultivar habilidades morales y cognitivas tales como la sensibilidad para oír las voces de los demás, la capacidad de ver al Otro como alguien igual pero diferente y la capacidad de invertir las perspectivas (Benhabib, 1992). Esta capacidad de inversión de perspectivas plantea retos especiales en la institución para la primera infancia, ya que en ella están implicados no solo adultos, sino también niños. Como veremos, el proceso de documentación constituye un modo de permitir que las personas adultas no sólo vean al niño, sino que también adquieran una mayor comprensión de la perspectiva de éste.
• La participación de facilitadores (o de personas sabias) procedentes de una variedad de orígenes y experiencias, incluido el campo de la filosofía y el trabajo pedagógicos; en el próximo capítulo presentamos el ejemplo de los pedagogisti
italianos3. Esta labor de facilitación puede ser también una función para los evaluadores cuando la finalidad ética reconocida de la evaluación sea la de hacer posible que las personas profundicen su conocimiento o comprensión y la de que cultiven la capacidad de emitir sus propios juicios -la que Schwandt llama «sabiduría práctica»-. Otros objetivos éticos de la evaluación podrían ser la iluminación espiritual y la emancipación; cada uno de el los supondría un papel distinto para el evaluador:
Las prácticas evaluadoras que aspiren a cultivar una ética de sabiduría práctica descentran el lugar de la indagación social en la vida de la sociedad.La investigación científico-social actúa, a lo sumo, como una fuente más de intuición o de autoconciencia que suplementa o complementa nuestros esfuerzos cotidianos por entendernos a nosotros mismos y hacer el bien. Dicho de forma sintética, la investigación científico-social es secundaria o auxiliar con respecto a la praxis. [...] La labor de la evaluación en este caso es la de ayudar a los clientes a cultivar esa capacidad [la de formarse juicios a propósito de la valía cualitativa de los diferentes fines de la práctical. [...] Los evaluadores utilizan sus conocimientos especiales sobre lo que significa evaluar y sobre cómo llegar a conclusiones justificadas acerca de la valía de los evaluandos para contribuir así a la conversación en torno a la práctica que mantienen rutinariamente los clientes y los diferentes agentes interesados; pero ese conocimiento se usa de un modo complementario o suplementario. No es el conocimiento formulado por un observador supuestamente imparcial, objetivo y desinteresado con el que pretende ilustrar a los profesionales. [...] [E]n la evaluación, el evaluador no «transmite» ningún conocimiento a las partes. (Schwandt, 1996b, pp. 1 7, 18)
Uno de los motivos por los que el discurso de la creación de sentido es tan riguroso es que no es abstracto, sino todo lo contrario: es sumamente concreto. Se forma tanto a partir de lo que sucede de verdad en el trabajo pedagógico y en otros proyectos de la institución para la primera infancia (ámbito en el que, en particular, hace visibles y públicas las actividades reales de los niños y las niñas a través de diversas formas de documentación) como a partir de la participación de diferentes personas en un diálogo acerca de ese trabajo. Es un discurso en el que las personas abordan directamente la institución, los niños y el trabajo, y no a través de intentos de representación como indicadores que pretenden mostrar lo «buena» o «mala» que es la institución o lo «normales» que son los niños en comparación con cierta teoría del desarrollo infantil. La intención es estudiar y dar sentido a la práctica real, reconociendo la posibilidad de que existan múltiples significados o interpretaciones y sin tratar de reducir lo que sucede en la realidad con el único propósito de ajustarse a unos criterios categóricos preconcebidos.
La contextualización -la localización del trabajo de la institución para la primera infancia dentro de un lugar y un momento particulares- resulta, pues, crucial en el
3 El (o la) pedagogista es un asesor pedagógico que trabaja con los pedagogos en un número reducido de instituciones para la primera infancia, con el propósito de hacer posible que reflexionen sobre la práctica y la teoría pedagógicas y las comprendan mejor. Este tipo de puesto existe en Reggio Emilia, pero también en otros lugares de la Italia septentrional
discurso de la creación de sentido. Schwandt resalta este aspecto en su análisis de las implicaciones de la adopción de la «sabiduría práctica» como el fin ético de la evaluación:
[En las teorías que conciben la práctica evaluadora como algo destinado a cultivar la sabiduría práctica,] las prácticas humanas se definen esencialmente por su mutabilidad, su indeterminación y su particularidad, lo cual hace que la valoración de su bondad sea inasequible a sistemas de reglas y principios generates. El buen juicio requiere de la cultivación de la conciencia perceptiva de los particulares concretos. Al mismo tiempo, las prácticas humanas se construyen en torno a compromisos más permanentes con lo que es bueno y correcto; se orientan hacia fines sociales acordados. La acción correcta -en este caso, la actividad de juzgar la valía de una práctica- no viene, sin embargo, dictada por esos principios generales. No podemos realizar un proceso (relativamente simple) de sopesamiento de objetivos, valores o criterios alternativos que reduzca la valoración de una supuesta buena práctica a una cuestión de cálculo, sino que debemos proceder a una evaluación «fuerte» que juzgue la valía cualitativa de los diferentes fines u objetivos de nuestras prácticas. (1996/b, p. 18)
Hemos puesto un especial empeño hasta el momento en poner de relieve el rigor del discurso de la creación de sentido y en especificar procedimientos con los que facilitar ese rigor, pero no esperamos (ni, en realidad, tampoco queremos) respuestas sencillas o conclusiones ciertas que puedan servir, en definitiva, para implantar un dominio y un control. El trabajo pedagógico se inscribe en la vida y en el mundo en que vivimos. No se trata de una abstracción descontextualizada que pueda ser facilmente medida y categorizada. Las soluciones simples y elegantes son también las que tienen mas probabilidades de estar equivocadas.En cambio, el dar sentido y el profundizar en la comprensión para, entonces, tratar de hacer valoraciones, suponen una especie de lucha llena de «contradicciones y ambiguedades» (Cherryholmes, 1994, p. 205), de «las inevitables complejidades de la experiencia humana concreta» (Toulmin, 1990, p. 201). No pueden ofrecer certezas ni garantías, sino solo posibles valoraciones, a realizar siempre en relación con el Otro, y de las que cada uno de nosotros debe responsabilizarse. Suponen, además, una lucha continua.No hay finales, sólo comienzos, y es que «nunca llegaremos a entender ni a precisar del todo estas ideas, ya que sus significados no dejan de variar y fluir» (Cherryholmes, 1994, p. 205). El empeño es intrínsecamente confuso; nosotros coincidimos con Cherryholmes en aceptar que ese «no es motivo para la desesperanza [porque] las cosas son así» (ibid).
La creación de sentido es también confusa y desordenada en otro sentido. El discurso de la creación de sentido tiene que ver, por encima de todo, con la producción de significado, con la profundización de la comprensión, pero en un mundo de diversidad y de múltiples perspectivas, en una actividad que resulta inevitablemente subjetiva, el resultado serán multiples y diversas interpretaciones. Tampoco esto es motivo de desesperanza: «tolerar la pluralidad, la ambigüedad o la ausencia de certeza resultantes no es ningun error», sino que es, en las memorables palabras de Stephen Toulmin, «el precio que inevitablemente pagamos por ser seres humanos y no dioses» (1990, p. 30).
Ahora bien, tampoco hay motivo alguno que nos impida buscar cierto acuerdo en
torno a lo que sucede, en el sentido de un determinado grado de interpretación y de valoración compartidas a propósito del trabajo de la institución para la primera infancia. Para ello no es necesario un acuerdo pleno. De hecho, el consenso podría resultar indeseable. El proceso de diálogo y de búsqueda de acuerdo puede ser tan importante como el resultado del mismo en términos de acuerdo o consenso:
Cuando trasladamos la carga de la prueba moral en la ética comunicativa del consenso a la idea de una conversación moral continuada, empezamos a preguntarnos no en que estaríamos o podríamos estar todos y todas de acuerdo como consecuencia de la permisibilidad o impermisibilidad moral de los discursos prácticos, sino que sería Iícito (y puede que incluso necesario) a efectos de continuar y sostener la práctica de esa conversación moral entre nosotros. El énfasis en ese caso recae no tanto sobre el acuerdo racional como sobre el sostenimiento de las prácticas normativas y las relaciones morales dentro de las cuales puede prosperar y proseguir el acuerdo razonado como un modo de vida. [...] [N]uestra meta no es tanto el consenso como el proceso de diálogo [moral], conversación y comprensión mutua. (Benhabib, 1990, pp. 346, 358)
Seyla Benhabib se refiere en este punto a las conversaciones y los juicios morales. ¿Resulta esto relevante también para dar sentido a lo que sucede en la institución para la primera infancia? Para nosotros, sí, del todo. Cuando se trata de entender lo que ocurre en esas instituciones y de hacer valoraciones al respecto, se ponen en juego cuestiones morales a las que cada uno de nosotros y nosotras ha de hacer frente y con las que hemos de luchar. No se trata de la aplicación sin más de unos conocimientos técnicos, supuestamente desprovistos de valores y moralmente neutros. Para crear o dar sentido cada uno de nosotros y de nosotras tiene que tomar decisiones (hacer elecciones) basadas en valores (y, por lo tanto, morales y políticas) sobre cual es nuestra concepción de los niños, de la naturaleza de la primera infancia, de la posición de los niños y de las instituciones para la primera infancia en la sociedad y en el proceso democrático, y de los proyectos de dichas instituciones.
La evaluación y el discurso de la creación de sentido
La evaluación se asocia en las mentes de muchas personas al discurso de la calidad y a la aspiración del proyecto modernistas de descubrir la verdad acerca del mundo (o, al menos, acerca de aquella parte del mundo que se evalúa). Ahora bien, la evaluación (o, cuando menos, una parte de ese campo) se halla inmersa en un proceso de reflexión, debate y reconstrucción que se sitúa específicamente en el contexto de la transición desde el proyecto de la modernidad al de la posmodernidad. En ese proceso hemos hallado muchas cosas que se corresponden en gran medida con (y que, de hecho, arrojan luz sobre) nuestro propio intento de comprender mejor el problema de la calidad.
En una extensa reseña del Handbook of Qualitative Research de Denzin y Lincoln, Daniel Fishman (1995) describe el libro como «un acontecimiento editorial de primer orden [...] [que sirve de] marco histórico amplio y aglutinante conceptual para el posmodernismo como movimiento intelectual a gran escala, tanto dentro del campo de la
evaluación de programas como en las ciencias sociales en general, [...] y que debería influir en todos los evaluadores de programas y en otros investigadores de las ciencias sociales a la hora de exponer alternativas a los estudios cuantitativos positivistas tradicionales» (1995, pp. 301, 307). Fishman concluye:
El Handbook deja claro que, desde el punto de vista de la crítica posmoderna de los fundamentos positivistas y pospositivistas del conocimiento objetivo, no existe justificación alguna de la supuesta investigación «pura» que se propone descubrir la verdad sobre el mundo. El posmodernismo sostiene, en realidad, que, en vez de una verdad objetiva, lo que hay es, simplemente, construcciones y perspectivas alternativas de cosas y hechos particulares y sociocultural e históricamente situados. [...] De la idea posmoderna de que «toda investigación significativa ha de ser aplicada» se deriva que toda investigación es «política», es decir, que los objetivos y los propósitos humanos a los que se vincula la investigación se producen siempre dentro de contextos políticos. [...] No hay duda de que, parafraseando a Mark Twain, «las noticias de la muerte del positivismo y de la consiguiente hegemonía del pospositivismo han sido enormemente exageradas» [...] pero la tendencia parece estar muy clara: [la teoría crítica y el constructivismo] están cobrando fuerza y cuentan con un apoyo general, ahora que la cultura se desplaza del modernismo hacia el posmodernismo. [...] Todo esto nos da a los evaluadores individuales de programas mucho en que pensar. (1995, p. 307)
Thomas Schwandt, otro evaluador estadounidense y crítico de la lista de prioridades modernista en el campo de la evaluación, ha problematizado de manera similar la situación de la evaluación dentro del proyecto modernista, caracterizado por su epistemología de positivismo lógico, su creencia en la criteriología, su supuesto de un científico social desinteresado y su aversión a la filosofía y a las cuestiones morales (Schwandt, 1996a).
En Occidente, y, especialmente, en Estados Unidos, la evaluación (al igual que otras profesiones relacionadas con las políticas, los programas y la administración sociales) esta fuertemente influída por la tradición de la ciencia social libre de valores. En dicha teoría de la ciencia, el registro o dominio ético viene predefinido como un plano irracional, subjetivo, emotivo y actitudinal. [...] A éste hay que sumarle un segundo problema. Como han señalado numerosos analistas, el yo moderno se debte contra el dominio de una epistemología de distanciamiento y control del mundo social. En esta forma de conocimiento no tiene cabida el plano de lo personal, lo intuitivo, lo perceptivo y lo emotivo, aspectos característicos todos ellos de los compromisos morales. Esto se ve reflejado en la propensión modernista en la ciencia social y en la práctica gestora a transformar problemas que son esencialmente morales y éticos en otros de carácter técnico y administrativo. (1996b, p. 3)
La crítica esta produciendo la aparición de nuevas ideas acerca de la evaluación y la investigación social, entre las que destacan dos temas centrales:
[En primer lugar,] el objeto de la investigación científico-social es una
construcciónn tanto social como linguística y, por consiguiente, dicho objeto aparece representado en el discurso científico-social y esta parcialmente constituído por ese discurso. [...] En segundo lugar, al renunciar a los intentos modernos de modelar nuestra práctica conforme a las ciencias naturales, recurrimos a la práctica social y a la filosofía práctica, [...] [lo cual] significa: a) que las concepciones del objetivo de la investigación social son ahora definidas no por la demanda de una «ciencia neutra y objetivizante de la vida y la acción humanas» ni por la episteme, sino por la búsqueda de una mejor comprensión de la praxis; b) que la investigación aquí requerida debe atender a preocupaciones tanto éticas como políticas (éticas porque la praxis [la acción] está definida por hábitos, formas de pensar, costumbres y usos, y políticas porque la acción es pública y está relacionada con nuestra vida en la polis), y c) que se considera la racionalidad de la vida cotidiana (y la racionalidad de la propia práctica científico-social) como algo intrínsecamente dialógico y comunicativo. (Schwandt, 1996a, p. 62)
Este análisis lleva a Schwandt (1996a) a afirmar que la investigación social (por ejemplo, la evaluación) debería reconceptualizarse como una «filosofía práctica» como una investigación con agentes humanos más que sobre ellos, pensada sobre todo para permitir a los profesionales «perfeccionar por sí mismos la racionalidad de una práctica particular». Entre las características de este enfoque, se incluyen las siguientes: los investigadores tratan de establecer una relación dialógica de apertura con los participates en la investigación; los investigadores consideran a los participantes en la investigación personas que realizan un arte práctico, de decisiones que son cognitivas y emocionales a la vez y están siempre contextualizadas; el objetivo es un examen reflexivo de la práctica en el que los investigadores animan a los profesionales a reflexionar críticamente sobre su conocimiento de sentido común y a reevaluarlo. Schwandt llega a la conclusión general de que decir adiós al proyecto «en bancarrota» de la criteriología «significa no que hayamos resuelto esa búsqueda de criterios, sino que la hemos superado o trascendido. [...] El que fuera problema crítico de los criterios correctos se convierte en el problema de como cultivar el razonamiento práctico» (1996a, p. 70).
Bill Readings ha abordado la cuestión de la evaluación en el ámbito de las universidades realizando una crítica a lo que el llama «el discurso de la excelencia». La «excelencia» se ha convertido en una especie de consigna en el mundo universitario del mismo modo que la «calidad» en el de las instituciones para la primera infancia. Aun mostrándose crítico con ese discurso de la «excelencia», Readings reconoce la importancia de la evaluación, aunque entendida por el como algo que implica un acto de valoración y autocuestionamiento «inscrito en un contexto discursivo o pragmático, un contexto que debe ser reconocido» (1996, p. 133). Readings sostiene que la evaluación produce un juicio de valor; se muestra, pues, crítico con los métodos de evaluación que se basan en la cumplimentación de formularios estandarizados y en la aplicación del cálculo estadístico, ya que «dan a entender que las evaluaciones pueden ser directamente deducidas a partir de unos enunciados descriptivos, [lo cual supone confundir] los enunciados de hecho con los enunciados de valor» (p. 131). Incorporar las cuestiones de valor en los juicios o consideraciones significa «reconocer que no existe
un estándar de valor homogéneo capaz de unir todos los polos de la escena pedagógica y de producir así una única escala de evaluación» (p. 165), y que «la evaluación puede convertirse en una cuestión social, pero no en un instrumento de medición» (p. 124).
Los juicios deberían ser emitidos no como un enunciado de hecho, sino precisamente como una opinión que puede ser juzgada a su vez por otras personas. Dicho de otro modo, quien juzga debe responsabilizarse de su juicio o valoración, «en lugar de ocultarse tras una pretensión estadística de objetividad» (p. 133). Responsabilizarse de un juicio como acto discursivo «apela a una capacidad de rendir cuentas que choca frontalmente con la lógica determinada de la contabilidad [...], que solo sirve para apuntalar la lógica del consumismo» (p. 134). Readings dedica un gran esfuerzo a resaltar el caracter provisional de la evaluación entendida como juicio, es decir, la importancia de mantener las cuestiones abiertas y sometidas a debate continuo en vez de empeñarse en darlas por concluidas, especialmente si se tiene en cuenta que, «en última instancia, la cuestión de la evaluación es esencial e imposible de responder» (p. 133).
A nuestro juicio, estos debates en el campo de la evaluación estan muy directamente relacionados con el que hemos descrito como discurso de la creación de sentido (que trae a un primer plano la naturaleza socialmente construida del conocimiento), dado el énfasis en la construcción y la profundización de la comprensión de lo que sucede en la realidad (es decir, de la práctica o praxis) que en ellos se observa y que se logra mediante la implicación y el diálogo con otras personas (especialmente, con los profesionales), y mediante el análisis reflexivo. Tienen que ver también con el reconocimiento de que el proceso está basado en valores y es, por tanto, político y moral, y con el hecho de sentirse cómodos con la incertidumbre y la provisionalidad. Cuando se entiende de ese modo, la evaluación puede ser facilmente integrada en el vocabulario del discurso de la creación de sentido.
El cuestionamiento del discurso de la creación de sentido
Condiciones y marcos
Hemos propugnado un discurso alternativo a la hora de dar sentido a lo que sucede en las instituciones para la primera infancia. Ubicado en la posmodernidad, se trata de un discurso que habla de la «agencia» y de la responsabilidad personal como elementos necesarios para producir o construir significado o sentido y para hacer más profunda la comprensión del trabajo pedagógico y de otros proyectos, poniendo en primer plano la práctica y el contexto, siempre en relación con otras personas y siguiendo procedimientos rigurosos. Ese discurso asume la existencia de múltiples perspectivas y voces y la posibilidad de hallar áreas de acuerdo con otras personas, aún recelando del acuerdo o del consenso totales; la incertidumbre y la indeterminación son vistas como elementos inevitables.
Este discurso de la creación de sentido se verá sometida a numerosas preguntas y objeciones. Algunas de ellas constituyen la reacción inevitable al cuestionamiento de un régimen discursivo dominante que se supone un elemento incuestionable del paisaje
y que nos gobierna gracias al hecho de que ya lo hemos incorporado en nuestro interior. Sugerir que el concepto mismo de calidad es problemático, que está localizado dentro de una posición filosófica particular, que es producto del poder y está saturado de valores, puede resultar tan desafiante que se hagan oídos sordos ante tal sugerencia o se la ignore. Otras de esas preguntas y objeciones surgen de la necesidad de concretar algo más nuestro -hasta el momento- abstracto análisis, algo que empezaremos a hacer en los próximos capítulos (aunque también hemos de reconocer que queda aún mucho por hacer a ese respecto).
Hay quien dice que para trabajar dentro de un discurso de la creación de sentido y
para hacer posible que las instituciones para la primera infancia funcionen como foros de la sociedad civil (como se explicaba en el capítulo anterior) es necesario imponer unas condiciones muy exigentes: personal formado y experimentado y en número suficiente; disponibilidad de atelieristi para apoyar las cien lenguas de los niños y las niñas, y la producción de documentación en esos lenguajes variados4; disponibilidad de pedagogos u otros facilitadores y de tiempo adecuado para permitir que el personal y otras personas se impliquen en la creación de sentido; motivación de todas las personas interesadas para realizar un trabajo difícil y exigente; una organización que integre atención y aprendizaje en un único servicio para la primera infancia; recursos públicos suficientes para hacer posible que las instituciones para la primera infancia funcionen como foros de la sociedad civil; compromiso e implicación políticos a largo plazo, etc.
Nosotros coincidimos con esa opinión. La estructura y los recursos, además del compromiso político, son necesarios. No existe ninguna fórmula mágica que nos permita hallar una forma barata y sencilla de dar una respuesta compleja y exigente a una cuestión igualmente compleja y exigente. No es casualidad que dos de los principales ejemplos aquí aportados de trabajo realizado dentro del discurso de la creación de sentido haya surgido en zonas de Europa -el norte de Italia y Suecia- donde las instituciones para la primera infancia se han beneficiado de un apoyo público sostenido (incluídos unos suficientes recursos fiscales) y de un enfoque organizativo integrado. (El tercer ejemplo principal -el de las Primeras Naciones en Canada- ha surgido en un contexto de represión cultural en el que las comunidades han empezado a cuestionar los regímenes de verdad dominantes.)
Creemos que, como en el caso de estos ejemplos italianos y suecos, las instituciones para la primera infancia deberían operar (y necesitan hacerlo) dentro de un sistema de financiación pública (si bien la gestión real de los servicios puede ser realizada por organizaciones públicas o privadas) que represente un compromiso político y comunitario con la primera infancia y sus instituciones. No obstante, insistimos, un
4 Los atelieristi son pedagogos formados en artes visuales que colaboran estrechamente con otros pedagogos y con los ninos y las ninas en las instituciones para la primera infancia de Reggio. Los atelieristi hacen posible que los ninos se expresen en una variedad de lenguajes no verbales y ayudan a las personas adultas a comprender como aprenden los pequenos y las pequenas. Con sus talleres {ateliers) y sus habilidades ayudan a producir documentacion diversa con la que contribuyen a generar proce-sos de reflexion crftica sobre el trabajo pedagogico (Edwards, Gandini y Forman, 1993). Tambien seria posible contar con atelieristi formados en otros tipos de expresion artfstica (musica, danza, teatro, etc.).
sistema financiado publicamente no garantiza que se construyan instituciones para la primera infancia tal y como hemos propuesto aquí (como foros de la sociedad civil) o que estas adopten el discurso de la creación de sentido que hemos ofrecido en lugar del discurso de la calidad. Los sistemas con financiación pública pueden optar perfectamente por construcciones modemistas de los niños y de las instituciones para la primera infancia, y seguir el camino marcado por los estándares y los criterios de calidad.
Cuando se adopta el discurso de la creación de sentido en vez del discurso de la calidad no se está apostando por una fórmula que conduzca al abandono o a la indiferencia, ni a soluciones de «bajo coste» o de «recorte de precios». Combinado con nuestra concepción de la importancia de la primera infancia y de sus instituciones, éste discurso nos encamina hacia un sistema de instituciones para la primera infancia bien organizadas y provistas de recursos suficientes. De todos modos, consideramos que el modo de alcanzar ese sistema no es estableciendo un conjunto universal pero estático de «criterios estructurales», sino preguntándonos repetidamente: «¿qué necesitan las instituciones para la primera infancia para sus proyectos?», «¿qué necesitamos para el trabajo pedagógico y para el proceso de creación de sentido?».
Hemos tratado de delinear dos discursos y concepciones alternativas -el de la calidad y el de la creación de sentido- y hemos explicado que cada uno de ellos se sitúa dentro de una posición filosófica muy diferente y parte, por tanto, de premisas y perspectivas básicas muy distintas. Carece de sentido, pues,compararlos en términos de cual de ellos es mejor o peor. Por otra parte, incluso aunque se adoptara de forma más amplia el discurso de la creación de sentido, éste seguiría coexistiendo con el discurso de la calidad en el futuro más inmediato, pues aunque es posible que se este produciendo ya una transformación profunda y que exista la sensación generalizada de que estamos entrando en la posmodernidad o, cuando menos, en una fase diferenciada de modernidad tardía, también es cierto que vivimos en plena era de la calidad.
Las instituciones individuales tendrán casi siempre que trabajar dentro de marcos regionales o nacionales que intentarán fijar ciertas condiciones o requisitos comunes; son los que podríamos llamar «marcos de normalización». Estos marcos pueden tomar varias formas: derechos legales de los niños, sistemas de inspección y de garantía de calidad, etc. El hecho de trabajar dentro del discurso de la creación de sentido no excluye la aplicación de tales marcos de normalización si hace falta: no se trata de tener que elegir entre una cosa y la otra.
De todos modos, es necesario entender las limitaciones de dichos marcos. Los marcos de normalización son construcciones sociales y, por tanto, están cargados de valores: no son revelaciones de una verdad inherente y desprovista de valores. Por ejemplo, el concepto de «estándares» suscita numerosas preguntas: «¿qué posibilidades queremos asegurar o conjurar estableciendo estándares?»; «¿por qué esas posibilidades y no otras?»; «¿los intereses de quién se están teniendo en cuenta?»; «¿qué se gana y que se pierde favoreciendo unos intereses u otros?». Además, es probable que, una vez construidos, los marcos continúen precisando de una interpretación constante. Solo cerrando muy fuerte los ojos podemos evitar la subjetividad y la multiplicidad de perspectivas. Cuanto más estricta es la definición de los marcos con la intención de evitar la interpretación local, más probable resulta que
acaben siendo acusados de rigidez y de irrelevancia de cara a las circunstancias locales y que, por lo tanto, sean ignorados o eludidos.
Los marcos son también problemáticos en otros sentidos. Pueden tornarse normativos con gran facilidad y, con ello, ahogar la innovación y las aspiraciones. Hacen que centremos nuestra atención en el mapa más que en el terreno real. En un sentido más general, pueden inducir en nosotros una falsa sensación de seguridad al ofrecernos certezas y garantías aparentes. En última instancia, debemos hacemos a la idea de que no existen respuestas ciertas ni garantías. Puede que decidamos adoptar una perspectiva modemista y adherimos al discurso de la calidad con la esperanza de obtener la tranquilidad y la certeza de un buen rendimiento, es decir, con la esperanza de que «haya alguien en alguna parte que sepa como discernir la decisión correcta de la que no lo es: una especie de gran maestro [...] un profesional y/o teórico supremo de la elección correcta» (Bauman, 1997, p. 202). Sin embargo, a nuestro juicio, con ello conseguiremos, a lo sumo, una perspectiva, una interpretación de lo que sucede. Y como todo el mundo puede enterarse de cuál es esa perspectiva, nos arriesgamos a introducirnos en un proceso circular y contraproducente en el que las instituciones se preparen específicamente para cumplir los criterios que los marcos de normalización y sus inspectores vigilantes determinen, de modo que no se cumplan unos determinados objetivos porque se consideren una parte realmente importante del trabajo pedagógico, sino porque son sencillamente eso, objetivos. El resultado de todo ello sería que la evaluación tiraría del carro de la práctica pedagógica y no al revés. Además, al invocar a esos grandes maestros, eludimos responsabilizarnos de algo ante lo que deberíamos asumir responsabilidades: las niñas y los niños, y sus vidas.
En aquellas situaciones en las que las instituciones para la primera infancia pueden operar dentro del discurso de la creación de sentido y, al mismo tiempo, dentro de unos determinados marcos de normalización, surge la cuestión de como equilibrar lo uno y lo otro. ¿Cuántas reglas generales, regulaciones y condiciones son convenientes? ¿Cuánta autonomía hay que dar a las instituciones para la primera infancia concretas para que produzcan y den sentido a su propio trabajo pedagógico? En ese caso, puede resultar muy esclarecedor estudiar lo que ocurre en países que han optado por unos marcos que, de modo absolutamente deliberado, dejan un gran márgen de espacio para la discrecionalidad y la interpretación regionales y locales, como, por ejemplo, en los casos de los currículos nacionales de educación de la primera infancia en España y Suecia.
La relación entre los marcos de normalización y la autonomía local también está empezando a surgir como un posible problema en otros ámbitos. En el campo de la ayuda al desarrollo de los países del mundo mayoritario (de la que se habla con más detenimiento en el capítulo 8), «muchos profesionales parecen sentirse impelidos a simplificar lo que es, en realidad, complejo y a estandarizar lo que es diverso» (Chambers, 1997, p. 42), y existe ya una historia acumulada de intentos de gestionar «desde arriba» relaciones complejas en el nivel local. De dicha historia se desprende que
no es la centralización y la abundancia de normas complejas, sino la descentraliza-ción y unas pocas tendencias y reglas simples las que sirven como condiciones adecuadas para una conducta local compleja y armonizada. [...] La clave consiste en
minimizar los controles centrales y en elegir solo aquellas pocas normas que promueven o permiten los comportamientos complejos, diversos y adaptados a la situación local. La conclusión práctica que se extrae de todo ello es que es necesario descentralizar, con unas mínimas reglas de control, para permitir que las personas valoren, analicen, planifiquen y adapten localmente de modos necesariamente diferentes. (1997, pp. 195, 200-201)
Así pues, nada impide que pueda haber marcos de normalización si se desea implantarlos, pero, del mismo modo, no nos engañemos acerca de lo que son o de lo que pueden hacer. Reconozcamos sus limitaciones y riesgos, sus supuestos y valores. No permitamos que ocupen el lugar de otros modos de pensar acerca de (y de dar sentido a) las instituciones para la primera infancia y el trabajo que éstas realizan.
El fantasma del relativismo
Una de las mayores preocupaciones que asaltan a multitud de personas a la hora de problematizar la calidad y de construir un discurso de la creación de sentido es la de caer en el «relativismo». Existe, en este punto, una ansiedad general ante la posibilidad de que nos sumamos en el caos y la anarquía, y de que se colapsen el orden y la moral. ¿Cómo podemos vivir en un mundo en el que no hay acuerdo alguno acerca de lo que es bueno, correcto o verdadero? Pero también se aprecia una ansiedad más concreta acerca de lo que tal cosa podría significar para los niños y para otros colectivos vulnerables, ya que «la deriva hacia el relativismo (esta considerada) especialmente peligrosa en el caso de los desposeídos, puesto que se teme que socave los cimientos de la lucha por la justicia social e infunda nihilismo e inmovilismo» (Lather, 1991, p. 115). Dos son las respuestas posibles a tales preocupaciones: la primera cuestiona el concepto mismo de «relativismo»; la segunda se refiere a la capacidad de las personas para vivir en un mundo sin estándares fundacionales y a las oportunidades que ese mundo abre.
El término «relativismo» es empleado de forma acusatoria por quienes adoptan una perspectiva modernista contra quienes toman una de carácter posmoderno. De hecho, «el relativismo es un concepto de un discurso diferente [al del posmodernismo], un discurso de fundamentos básicos que formula motivos para una certeza fuera de contexto» (Lather, 1991, p. 116). El relativismo supone un problema, pues, si se considera que existe una estructura fundacional que es luego ignorada (Cherryholmes, 1988), si existen leyes y códigos universales y fundamentados de forma inquebrantable, si existe un conocimiento absoluto; pero desde una perspectiva posmoderna no hay tales fundamentos, ni leyes y códigos universales, ni una posición externa de certeza, ni una interpretación universal que se sitúe más allá de la historia y la sociedad; no existe, por tanto, una verdad absoluta conforme a la cual pueden ser objetivamente juzgadas otras posiciones: «nosotros creíamos que no era así cuando creíamos en dioses y en reyes y, más recientemente, en la "objetividad" de los científicos» (Lather, 1991, p. 117).
El posmodernismo es la «modernidad sin vanas ilusiones [...] como las que se
resumen en la creencia de que el "desorden" del mundo humano no es más que un
estado temporal y reparable que será sustituido tarde o temprano por el gobierno ordenado y sistemático de la razón» (Bauman, 1993, p. 32). Más que de «relativismo», nosotros preferimos hablar de «conocimientos parciales, localizables y críticos» (Lather, 1991, p. 17) y de diferencia (de contexto y posición, y de perspectivas e interpretaciones). No obstante, reconocer la diferencia no supone simplemente tener en cuenta como es el mundo realmente, con su diversidad y desorden, sino que también abre posibilidades y oportunidades. Y es que si ya existen fundamentos básicos -principios, reglas, códigos y leyes de validez universal-, todo lo que se nos pide entonces es que nos ajustemos a ellos: que sigamos las normas, que aprendamos los códigos, que ingiramos el conocimiento, que pongamos en práctica los estándares; pero si tales fundamentos no existen, hay entonces margen para la «agencia» y la responsabilidad personales, para crear sentido y tomar decisiones, reconociendo al mismo tiempo la complejidad y la incertidumbre que resultan inevitablemente del hecho de que seamos seres humanos y no dioses.
Zygmunt Bauman, en su estudio sobre la ética posmoderna, analiza las incrementadas exigencias morales a las que se enfrenta el individuo en la posmodernidad, pero sus comentarios podrían aplicarse de manera mas genérica a la situación de las personas que se esfuerzan por dar sentido al trabajo realizado por las instituciones para la primera infancia:
La probable verdad es que las elecciones morales son, en realidad, elecciones y que los dilemas son, de hecho, dilemas, y no los efectos provisionales y rectificables de la debilidad, la ignorancia o los traspiés humanos. Los problemas no tienen soluciones predeterminadas ni las encrucijadas tienen tampoco direcciones intrínsecamente preferibles. No hay unos principios duros y rápidos que se puedan aprender, memorizar y desplegar para eludir las situaciones que no producen un buen resultado. [...] La realidad humana es desordenada y ambigua, y por lo tanto, las decisiones morales, a diferencia de los principios éticos abstractos, son ambivalentes. Nosotros estamos obligados a vivir en esa clase de mundo y, sin embargo, como si con ello desafiáramos a aquellos filósofos para quienes resulta inconcebible una moral «sin principios» o sin fundamentos, demostramos día a día que podemos vivir (o aprender a vivir, o arreglarnoslas para vivir) en ese mundo, aún cuando sólo unos pocos de nosotros estaríamos preparados para explicar (si nos lo preguntaran) cuáles son los principios que nos guían, y aún seríamos menos quienes habríamos oído siquiera hablar de esos «fundamentos» sin los que supuestamente no podemos ser buenos y amables entre nosotros. (1993, p. 32)
El filósofo estadounidense Richard Rorty propone que el hecho de vivir y trabajar sin fundamentos básicos comporta que el individuo tenga una responsabilidad mucho más
grande a la hora de hacer elecciones (1980). Sostiene, además, que no hay practicamente nadie que adopte una perspectiva relativista: «salvo algún que otro estudiante de primer curso con ganas de agradar, resulta imposible encontrar a alguien que afirme que dos opiniones incompatibles sobre un tema importante son igualmente buenas» (Rorty, 1982: 166). Él también cree, al igual que Bauman, que son muchas las personas que se las arreglan para vivir sin creencias fundacionales y sin renunciar a
hacer elecciones: «las sociedades liberales de nuestro siglo han producido un número cada vez mayor de personas capaces de reconocer la contingencia del vocabulario en el que declaran sus más elevadas esperanzas, o, lo que es lo mismo, la contingencia de sus propias conciencias, y que, aun así, se han mantenido fieles a dichas conciencias» (Rorty, 1989, p. 46). Para nosotros, «relativismo» es un término que llama a engaño y que se emplea más con la intención de despertar una mayor ansiedad que de alcanzar una mejor comprensión de las cosas. Nosotros preferimos hablar de personas que buscan modos de vivir en un mundo que es «desordenado» y «ambiguo», o complejo y rico en diversidad, lo cual incluye la búsqueda de formas de comprender y opinar acerca de cuestiones complejas, como puede ser la pedagogía de la primera infancia. Existen formas y procedimientos para apoyar esa labor y, como Bauman y Rorty, nosotros también creemos que las personas tienen capacidades y competencias que les permiten tomar decisiones sin necesidad de códigos universales. Tenemos «agencia» y responsabilidad, y ello comporta que tengamos también la libertad o la responsabilidad de hacer nuestras propias elecciones, pero no nos sirven para evitar la incertidumbre y la ambivalencia:
[Siempre hay la] tentación de quererlo todo, de saborear plenamente la alegría de elegir sin temor a pagar las consecuencias de una mala elección, de buscar y encontrar una receta infalible, patentada y garantizada para elegir bien, para tener libertad sin ansiedad. [...] El inconveniente es que las recetas infalibles son a la libertad, a la responsabilidad y a la libertad responsable, lo que el agua es al fuego. [...] No existe la libertad sin ansiedad. [...] A fin de cuentas, no está para nada claro que habríamos escogido la mayoría de nosotros si nos hubieran dado la oportunidad: ¿la ansiedad de la libertad o las comodidades de una certeza como sólo la falta de libertad nos puede dar? Lo que importa, de todos modos, es que no nos han dado y no es probable que nos den esa oportunidad. La libertad es nuestro sino, una suerte de la que no nos podemos desembarazar y que no nos abandonará por mucho empeño que pongamos en desviar de ella nuestra vista. Vivimos en un mundo diversificado y polifónico en el que todo intento de inyectar consenso demuestra no ser otra cosa con una continuación del desacuerdo por otros medios. (Bauman, 1997, pp. 202-203)
No nos atribuimos la posesión de la única manera de entender el mundo y la primera infancia. Otros verán una cosa y la otra de modo diferente, a través de una lente modemista, y seguirán gobernados por el discurso de la calidad. Lejos de nuestra intención el prescribir cómo deben pensar o qué deben hacer. El proyecto posmoderno valora la diversidad y la suma (el «lo uno y lo otro») más que el enfoque dualista y disyuntivo (el de «lo uno o lo otro»). Somos perfectamente capaces de concebir, por ejemplo, una situación en la que muchas instituciones para la primera infancia adoptasen el discurso de la creación de sentido y, al mismo tiempo, tuviesen que cumplir con diversos estándares y objetivos (lo que hemos llamado marcos de normalización), determinados democraticamente a nivel nacional o local, que prescribieran parte del trabajo que tuviesen que realizar. Podemos imaginar también diferentes investigadores operando dentro de diferentes enfoques: algunos, por ejemplo, comparando centros infantiles mediante la utilización de la ECERS o de alguna otra medida estandarizada,
mientras que otros podrían adoptar otros métodos, como el de la documentación, para comparar instituciones para la primera infancia desde una perspectiva distinta y para liegar así a interpretaciones diferentes. Admitimos que el discurso de la calidad puede resultar particularmente útil para ciertas cuestiones de un elevado componente técnico, como quizás, por ejemplo, la higiene alimentaria o los estándares de la construcción necesarios para garantizar la seguridad física de los niños y las niñas en el interior de las instituciones para la primera infancia. Por otra parte, la adopción del discurso de la creación de sentido no implica tampoco el rechazo de la cuantificación; la existencia de un sistema integral y fiable de información sobre temas como la oferta y el uso de espacios, los costes de funcionamiento de las instituciones y los datos sobre el genera, la etnicidad, la formación y otros detalles de la fuerza laboral, constituye una condición necesaria para que sea posible disponer de un sistema de instituciones para la primera infancia bien organ izado y bien provisto de recursos.
No obstante, lo que sí creemos que es importante de verdad es que todas las personas implicadas con la primera infancia y con sus instituciones reconozcan que existen diferentes perspectivas, que el trabajo que realizamos (ya seamos profesionales, padres, políticos o investigadores) adopta siempre una perspectiva particular, y que, por consiguiente, siempre hacemos elecciones -o juicios de valor- de las que derivan enormes implicaciones en términos de teoría y de práctica. Nuestra crítica del enfoque modernista en la primera infancia -representado, por antonomasia, por la pujanza del trabajo que recurre al uso de medidas estandarizadas- se debe a que opera como si se tratara del único enfoque, del único modo verdadero, y, con ello, reduce la complejidad y la diversidad a simples problemas metodológicos que pueden ser controlados y manipulados.
Este enfoque modernista en el campo de la primera infancia, sostenido por el poder de la investigación y la psicología evolutiva estadounidenses, y por el predominio del discurso de la calidad en muchos campos distintos, es un ejemplo del pensamiento hegemónico que planteabamos en el capítulo 1. Un rasgo característico de una práctica hegemónica, de un régimen discursivo dominante, es que se da a sí mismo por sentado, presupone que sus premisas son neutras y no problemáticas, y niega e ignora, además, las opiniones y las posturas de otras personas, hasta el punto de no ser siquiera consciente de las mismas. Ha llegado el momento, sin embargo, de que los investigadores, los profesionales y todos aquellos y aquellas que ven el mundo desde perspectivas diferentes se impliquen en un diálogo colectivo, no para demostrar quién tiene razón, sino para buscar un entendimiento y un reconocimiento mutuos y para comprender cómo y por qué han hecho las elecciones que han hecho.