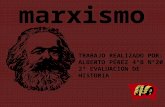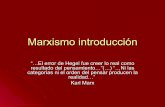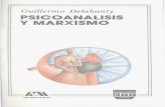Marxismo
description
Transcript of Marxismo

Marxismo
por José Luis de Diego
Karl Marx y Friedrich Engels nunca escribieron un libro o una teoría
más o menos sistemática sobre arte o literatura. En la década del
treinta, en la Unión Soviética, Mijail Lifschitz encaró la ardua tarea
de seleccionar, del conjunto de su vasta obra, una serie de
fragmentos que se relacionaran más o menos directamente con el
tema que nos ocupa; de modo que es necesario leer esos fragmentos
en el contexto de la producción sobre economía, sociedad y política.
La mayoría de las antologías sobre arte y literatura que se publicaron
en diferentes lenguas toman como base el pionero trabajo de
Lifschitz. Autores posteriores identificados con el marxismo, como
Georg Lukács, procuraron establecer una teoría a partir de ese
conjunto heterogéneo de textos. Aquí, reseñaremos algunos tópicos
centrales de la obra de Marx y Engels y mencionaremos algunas de
sus principales derivaciones.
En toda sociedad, existen tres niveles, “tres pisos del edificio
social” (Lefebvre 1970: 22): a) la base (Grundlage): la división y la
organización del trabajo, el modo y las técnicas de producción; b) la
estructura social: las relaciones sociales de producción, la lucha de
clases; c) la superestructura (Überbau): ideologías e instituciones,
ciencia, arte, pensamiento, religiones. Si no han existido demasiadas

objeciones a la estructuración de estos tres “pisos”, las relaciones
que se establecen, o pueden establecerse, entre ellos han suscitado
numerosas controversias. La versión más difundida postula una
relación de determinación (Bestimmung). Si afirmamos que X
determina a Y, queremos decir que X puede operar o bien –en un
sentido fuerte– como causa de Y, o bien –en un sentido más
amplio– como condicionante o fijación de límites a Y; de modo que
modificaciones producidas en X determinarán modificaciones en Y.
Muchas veces se ha leído de esta manera, por ejemplo, el sentido del
coordinante “y” en los sintagmas “historia y literatura” o “política y
literatura”. Así, en el esquema referido, la base resulta determinante
y las superestructuras determinadas. En el “Prólogo” a la
Contribución a la crítica de la economía política, Marx expone la
formulación más citada de esta tesis:
El conjunto de estas relaciones de producción forma la
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que
se levanta la superestructura jurídica y política y a la que
corresponden determinadas formas de conciencia social. El
modo de producción de la vida material condiciona el proceso
de la vida social, política y espiritual en general. No es la
conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el
contrario, su ser el que determina su conciencia. (Marx y
Engels 1972: 54)

La difusión de esta tesis de un modo dogmático, rígido y acrítico
derivó en las acusaciones de “determinismo”, “economicismo”, o de
“esquema mecanicista” que a menudo ha recibido el marxismo. Pero
la crítica a la rigidez de la tesis no ha provenido sólo de sus
enemigos, sino también de algunos marxistas que se han esforzado
en demostrar que esta lectura de Marx es una deformación producida
por el “marxismo vulgar” (Sánchez Vázquez 1970: 17 y ss.). Para
esta defensa han acudido a otros textos. En efecto, por un lado, en
La ideología alemana, Marx y Engels sostienen que “estos tres
momentos, la fuerza productora, el estado social y la conciencia,
pueden y deben [por efecto de la división del trabajo] entrar en
contradicción entre sí” (Ibíd.: 49-50). Por otro, Marx, en la
Contribución..., postula la tesis del “desarrollo desigual del arte y la
producción material”, según la cual “ciertas épocas de florecimiento
artístico no están en modo alguno en relación con el desarrollo
general de la sociedad, ni, por consiguiente, con el de su base
material [...]. Por ejemplo, los griegos comparados con los modernos
o inclusive Shakespeare” (Ibíd.: 74). Por último, en el epistolario de
Engels ya maduro puede advertirse una toma de distancia –e incluso
un mea culpa– respecto de quienes leyeron en la base material una
causa de todos los hechos de la vida social: “Si alguien lo tergiversa
diciendo que el factor económico es el único determinante,
convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. [...] El

que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el
aspecto económico es cosa de la que, en parte, tenemos la culpa
Marx y yo mismo” (Ibíd.: 59 y 62). Una obra fundamental como el
Quijote puede servirnos para ilustrar la tesis y sus limitaciones. Por
un lado, con relación a la base, se trata de una obra de transición
entre el modo de producción feudal y el modo de producción
capitalista; en segundo lugar, escenifica nuevas relaciones sociales
determinadas por esa transición (un caballero andante desquiciado se
enfrenta a un mundo social que se ha transformado definitivamente,
en el que la propiedad del dinero está desplazando a la propiedad de
la tierra y a la nobleza de la sangre); en tercer lugar, respecto de la
superestructura, no sólo se advierten allí todas las contradicciones
ideológicas de una época, sino que, además, se clausura un género
literario –la novela de caballería– y se inaugura el vastísimo campo
de la novela moderna. Así se recorre un itinerario que va desde la
base material hasta las formas más abstractas de la conciencia
ideológica y de las formas literarias.
Sin embargo, una objeción central a la tesis de la
determinación es lo que podríamos llamar una contradicción interna
en el seno de la propia teoría marxista: si se admite que la lucha de
clases es el motor de la historia, y que la revolución social sería
deseable para superar un sistema basado en la explotación del
hombre por el hombre (si volvemos al esquema inicial, un cambio

en el nivel b para transformar a), la teoría de la determinación parece
desmoronarse, o bien, en ciertas coyunturas históricas parecería
existir una suerte de determinación inversa (no de a hacia b, sino de
b hacia a). Y lo mismo podría plantearse desde el nivel c, ya que
existen obras del pensamiento –La Biblia, El contrato social, El
manifiesto comunista– cuya influencia ideológica parece haber sido
determinante en procesos de transformación social de enorme
trascendencia. Así lo reconoció Engels en 1890: “La situación
económica es la base, pero los diversos factores de la
superestructura que sobre ella se levanta [...] ejercen también su
influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan,
predominantemente en muchos casos, su forma” (Ibíd.: 59-60).
¿Cómo responde el marxismo a esta aparente contradicción teórica?
Podríamos decir, simplificando en exceso, que lo hace mediante un
desplazamiento desde una teoría de la Historia –el materialismo
histórico– a una teoría filosófica –el materialismo dialéctico. Este
desplazamiento permite pensar que si bien la base material
determina, en última instancia, las transformaciones sociales e
ideológicas, la relación no se traduce en una simple causalidad, sino
en un proceso dialéctico. Si, como hemos dicho, la causalidad
mecánica que postuló el “marxismo vulgar” ha sido fruto de
numerosas objeciones, también la interpretación dialéctica de la
teoría de la determinación ha sido cuestionada, en particular por su

no *falsabilidad (Fokkema e Ibsch 1984: 103-104). Sea como fuere,
la interpretación dialéctica parece basarse en la teoría del “desarrollo
desigual”, la cual, más que insistir en determinaciones en uno u otro
sentido, dota a la superestructura de cierto grado de autonomía
respecto de la base: así justifica Marx, por ejemplo, que un pueblo
poco desarrollado en su base material, como la Grecia antigua,
produjera monumentos artísticos de extraordinaria calidad.
Uno de los modos más recurridos para dar cuenta de la
relación base-superestructura es la metáfora del “espejo”: las
manifestaciones superestructurales (institucionales, jurídicas, y aun
artísticas) reflejan las condiciones del desarrollo material. Tributaria
de una extensa tradición –que se funda en la mimesis aristotélica y
en la imitatio latina–, pasó a formar parte de los más reiterados
lugares comunes: la literatura es un espejo de la realidad. Pero
para explicitar de qué tipo de reflejo se trata, es necesario detenerse
un momento en el concepto de ideología. En La ideología alemana,
Marx y Engels se valen de la conocida metáfora de la “cámara
oscura”: “Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones
aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno
responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los
objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida
directamente físico” (1972: 46). Y Engels, en carta a Conrad
Schmidt, ratifica, años después, la idea de inversión:

El reflejo de las condiciones económicas en forma de
principios jurídicos es también forzosamente un reflejo
invertido: se opera sin que los sujetos agentes tengan
conciencia de ello [...]. Para mí es evidente que esta inversión,
que mientras no se la reconoce constituye lo que llamamos
concepción ideológica, repercute a su vez sobre la base
económica y puede, dentro de ciertos límites, modificarla.
(Ibíd: 56; la cursiva en el original)
De esta manera se fue consolidando el sentido negativo que el
concepto tiene en la bibliografía marxista: la ideología como “falsa
conciencia”. La ideología es lo que oculta, enmascara, naturaliza las
condiciones reales de opresión; la ideología es un arma en manos de
la clase dominante para negar su condición; la ideología es la que
engaña al proletariado e impide o atrasa los procesos
revolucionarios. Dos cosas nos interesan de la cita de Engels: por un
lado, la “concepción ideológica” “repercute” sobre la base y se
sustenta, una vez más, la interpretación dialéctica de la teoría de la
determinación; por otro, el reflejo es un “reflejo invertido”, esto es,
ideológico, de lo que parece desprenderse que no es posible un
reflejo verdadero.1 De modo que habría dos tipos de arte (y de
1 Una de las refutaciones más tempranas de la teoría del reflejo pertenece a Pavel Medvédev (1994). En 1928,
en un texto que suele atribuirse a Mijail Bajtín (–> Géneros discursivos), se reemplaza el concepto de

literatura): aquél que no se detiene en las apariencias y capta la
esencia de las contradicciones del mundo real –el gran arte–, y aquél
que queda atrapado en la superficie y no logra superar las
limitaciones de su posición de clase –y no es arte, entonces, sino
ideología. Pero, ¿con qué obras y autores se puede identificar al gran
arte? La respuesta a esta pregunta suscitó, en el campo del
marxismo, no pocas controversias.
Seguramente, el húngaro Georg Lukács ha sido el teórico
marxista que mayor influencia ejerció en el campo de la literatura.
En oportunidad de editarse en húngaro los escritos estéticos de Marx
y Engels, Lukács escribió una “Introducción” en la que más que
reseñar interpreta y amplía el legado de sus maestros. La creación
artística es “un tipo especial de reflejo del mundo externo en la
conciencia humana”, y agrega: “La meta de casi todos los grandes
escritores era la reproducción poética de la realidad; para todo gran
escritor el verdadero criterio de la grandeza literaria era siempre la
fidelidad frente a la realidad, el apasionado anhelo de una
reproducción completa y real de la realidad (Shakespeare, Goethe,
Balzac, Tolstoi)” (1966: 217). Dos conceptos resultan centrales en
su estética. Uno es el de totalidad, de cuño hegeliano: por un lado, el
“reflejo” por el de “refracción” (prelomlenie): “La ideología tendría, sin embargo, la particularidad de
presentar no un directo reflejo de la realidad, sino que ella lo haría en una línea doble, quebrada, para
constituir lo que sería un signo de segundo grado” (Amícola 1997: 149). Más cercano en el tiempo, el inglés
Raymond Williams sugiere un desplazamiento “del reflejo a la mediación”; las mediaciones, “instituciones” y
“formaciones”, permitirían replantear la teoría de la determinación (1980: 115-120) (–> Instituciones). Para
una actualización de los debates sobre ideología, véase Eagleton (2005).

arte no puede ser explicado según sus “relaciones inmanentes”, ya
que forma parte del conjunto histórico, “de la totalidad de la
evolución histórica”; por otro, la aspiración de la literatura es la de
reproducir la totalidad (“reproducción completa y real”). Otro es el
de tipicidad, que encuentra su fundamento en las reflexiones de
Engels en carta a Margaret Harkness: “El realismo, a mi juicio,
supone, además de la exactitud de los detalles, la representación
exacta de los caracteres típicos en circunstancias típicas” (Marx y
Engels 1972: 165). Así define Lukács el concepto de tipo:
... el tipo no es el tipo abstracto de la tragedia clásica, no es el
personaje de la generación idealizante de Schiller, pero menos
aún es aquello a lo que redujeron la Literatura y la Teoría de la
Literatura de Zola y posteriores: el hombre medio. El tipo se
caracteriza por el hecho de que en él concurren todos los
rasgos predominantes de aquella unidad dinámica en la cual la
auténtica Literatura refleja la vida, de que estas
contradicciones, las más importantes contradicciones sociales,
morales y espirituales de una época se conjugan en una unidad
vital. (1966: 220-221)
El gran arte, por lo tanto, es aquel que refleja la totalidad del mundo
social, a través de la representación de caracteres y situaciones

típicas; y la conclusión parece evidente: el gran arte es realista o, en
su versión normativa, el gran arte debe ser realista (–> Realismos).
En este punto, es necesario contextualizar la posición de Lukács y
los debates que la anteceden y suceden.
La Revolución Rusa, es sabido, marcó una inflexión muy
profunda en el pensamiento marxista; y entre los problemas que el
nuevo régimen debía encarar figuró la actividad artística. Durante
los primeros años, se produjo una fecunda convivencia de
romanticismo revolucionario, escritores vanguardistas –en especial,
los futuristas– (–> Vanguardias), críticos formalistas (–>
Formalismo) y movimientos, como el Proletkult, que propiciaban
un “arte proletario”. Sin embargo, la dirigencia revolucionaria, en
especial Lenin, fue fuertemente reactiva frente a las novedades de la
vanguardia y terminó imponiendo criterios conservadores. Pero,
¿cómo imponer un modelo estético identificado precisamente con el
régimen derrocado, el “orden burgués”? Resulta sintomático que, en
el mismo año, 1908, en el 80º aniversario de su nacimiento, Lenin y
Trotski publicaran sendos artículos dedicados a Tolstoi (Lenin 1946:
56-63; Trotski 1964: 275-290). La estrategia de ambos fue la de una
apropiación crítica: atacan su misticismo y su ingenua reivindicación
del mujik, y se apropian de su simpatía por los humildes y su
cándido entusiasmo revolucionario. Esta operación recuerda los
elogios de Marx a Goethe y los de Engels a Balzac, y antecede a las

estrategias teóricas de Lukács. Trotski, por su parte, publica en 1923
una serie de artículos con el título Literatura y revolución, y es
posible advertir allí una mirada más abierta y comprensiva hacia los
nuevos fenómenos, en especial el futurismo y la escuela crítica
formalista, liderada por Shklovski. Con la muerte de Lenin en 1924,
la consolidación de Stalin como Secretario General del PCUS y la
expulsión de Trotski hacia su primer exilio en 1927, se instala un
Estado policial que comienza a perseguir y expulsar a artistas e
intelectuales: cualquier atisbo de vanguardia será considerado
decadente y, por ende, “contrarrevolucionario”; cualquier desvío
respecto de las directivas del Partido será censurado. En 1934 se
lleva a cabo el I Congreso de Escritores Soviéticos; allí se explicitan
los alcances de la estética oficial: el “realismo socialista”:
El realismo socialista, método de la literatura y crítica literaria
soviéticas, demanda del verdadero artista la representación
históricamente concreta de la realidad en su desarrollo
revolucionario. Al mismo tiempo, la verdad y la concreción
histórica de la representación artística de la realidad tiene que
combinarse con el objetivo de remodelamiento ideológico y de

educación de la clase trabajadora en el espíritu del socialismo.
(Citado por Fokkema e Ibsch 1984: 121) 2
Resulta comprensible, como se ve, que tanto la cerrazón doctrinaria
del régimen como su brutal aplicación motivaran la reacción de
numerosos artistas y escritores, en especial en Occidente. Así, la
tozuda defensa de Lukács del realismo y su incomprensión de los
movimientos de vanguardia terminaron por colocarlo, en los
argumentos de quienes lo atacaban –y con cierta injusticia–, en el
lugar del abogado de la ortodoxia marxista y de la estética oficial
soviética. “El arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un
martillo con el que golpearlo”: la frase, del poeta ruso Vladimir
Maiakovski, puede leerse como un emblema de los artistas marxistas
–y aun comunistas– que desafiaron el canon oficial soviético. 3 De
aquellos intensos debates, se destacan los que Lukács sostuvo con el
dramaturgo alemán Bertolt Brecht y con el filósofo Theodor
Adorno. Para referirnos brevemente a estos debates, es menester
volver por un momento a la teoría marxista.
2 Quien orientó las políticas culturales del stalinismo fue Andrei Zhdánov, y la cita forma parte de su discurso
en el I Congreso. Suele utilizarse el término “zhdanovismo” para referirse, en literatura, a la versión más dura
del realismo socialista o para aludir a un régimen intolerante en el terreno del arte.
3 Otra refutación –o corrección irónica– de la teoría del reflejo pertenece al escritor gallego Ramón del Valle
Inclán. En su novela Luces de bohemia (1924), un personaje afirma: “Los héroes clásicos se han ido a pasear
al callejón del Gato”. En dicho callejón, que aún existe en Madrid, había unos espejos, cuya superficie estaba
levemente deformada, que evocan los que algunos de nosotros conocimos en los parques de diversiones a los
que concurríamos en nuestra infancia.

Según Marx, la división del trabajo produjo que algunos
obreros se dedicaran sólo a la producción manual. En el proceso que
va de la cooperación a la manufactura, y de la manufactura a la gran
industria capitalista, esa división se agudiza. El capital ejerce una
dominación material sobre el trabajo, y el obrero se ve obligado a
vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario; su propio trabajo
se transforma en un valor de cambio y aborta cualquier forma de
creatividad e independencia: se aliena: “... el trabajo pierde todo
carácter de especificidad y de arte. El trabajo se hace, pues, cada vez
más abstracto e indiferente y la actividad del obrero cada vez más
mecánica y, por tanto, indiferente a su propia forma” (Marx y
Engels 1972: 79). El concepto de alienación alcanza no sólo a los
trabajadores asalariados sino también a los objetos que producen:
“[El trabajador] se comporta frente a las condiciones producidas por
él mismo como frente a una riqueza ajena y causante de su pobreza”
(Ibíd.: 101). Existen, entonces, dos tipos de trabajo: el productivo es
el que se cambia por capital; el improductivo es el que se cambia por
una renta. En los textos de Marx, los escritores y artistas son
trabajadores improductivos (“El fabricante de pianos reproduce
capital; el pianista no hace más que cambiar su trabajo por una
renta” [Ibíd.: 79]), y los editores y directores de periódicos y revistas
cumplen la función de agentes capitalistas; esto es, el escritor sólo es
un obrero productivo cuando enriquece a su editor y se transforma

en “asalariado de un capitalista”. Como se ve, en estos textos el
interés de las reflexiones se desplaza de las determinaciones de la
obra de arte hacia los productores de arte. Es precisamente desde
este lugar que Brecht discute con Lukács. La polémica se inicia en
1932 y se condensa entre 1936 y 1939 en la revista Das Wort, que se
publicaba en Moscú en lengua alemana. En Brecht, (1973) los
conceptos centrales son trabajo y producción; en este sentido, no
reniega del término realismo, pero sí de la teoría del reflejo.
Mediante la utilización de categorías hasta entonces extrañas al
lenguaje estético, como “modo de producción” o “fetichización” y
atento a las novedades de las vanguardias, Brecht postula un arte que
procure desalienar y, por tanto, que trabaje en contra de la tradición
heredada. Escribir como lo hacía Balzac en el siglo XIX resulta
absurdo, porque el mundo ha cambiado definitivamente y es
necesario explorar nuevas técnicas; es imposible considerar la obra
de arte fuera de sus condiciones de producción y difusión, es decir,
una vez transformada en mercancía.4 De modo que es necesario
abandonar el criterio estético por el criterio de utilidad; no perseguir
lo bello, sino lo efectivamente transformador y revolucionario. La
posición de Brecht instauró una antítesis entre “realismo crítico” y
“realismo socialista” que dividió las aguas de la producción teórica
4 Amigo y camarada de Brecht, Walter Benjamin (1989) teorizó sobre la importancia de la reproductibilidad
técnica en los modos de pensar las nuevas manifestaciones artísticas, en especial la fotografía y el cine (–>
Literatura y cine).

del marxismo sobre arte. En 1958, Lukács, en Significado actual del
realismo crítico (1963), plantea una posible conciliación de la
antítesis: el realismo socialista se propone la construcción y
consolidación del régimen socialista; el realismo crítico es una
herramienta de lucha contra el sistema capitalista.5 Fue precisamente
ese trabajo el que motivó la reacción de Adorno. Como Brecht,
Adorno pensaba que la obra de arte, durante el capitalismo tardío, se
había transformado en una mercancía como cualquier otra. La
industria cultural neutraliza todo gesto desestabilizador e inquietante
y termina por absorber acríticamente las obras de arte, aun aquéllas
explícitamente contrarias al sistema. El arte es social, no porque
transmita contenidos socialmente progresistas, sino “sobre todo por
su oposición a la sociedad, oposición que adquiere sólo cuando se
hace autónomo” (Adorno 1984: 296). Estas consideraciones lo
llevan a valorar las producciones artísticas de un modo opuesto a los
juicios de Lukács. En el arte de las vanguardias, Lukács sólo veía
decadencia e irracionalismo;6 Adorno rescata el gesto rupturista de
quienes no aceptan ser digeridos por la industria cultural: la
negatividad se transforma en su valor distintivo (–> Recepción).
Así, mientras Lukács destaca la obra de Thomas Mann como
5 La conciliación puede leerse en el marco del “deshielo” producido en el II Congreso de Escritores
Soviéticos, en 1954.
6 Muchas veces, autores marxistas, incluso Lukács, para justificar la defensa del realismo decimonónico citan
las preferencias literarias de Marx y Engels. Argumento verdaderamente pobre: no hay que olvidar que Marx
y Engels admiraban a Balzac, por ejemplo, que era coetáneo; Lukács rescata a Balzac medio siglo después,
cuando ya las vanguardias habían socavado el canon realista.

heredero de un humanismo social con raíces en el siglo XIX,
Adorno exalta la figura de Franz Kafka: “En su lenguaje se concreta
la afirmación de que la forma es el lugar del contenido social de las
obras de arte” (Ibíd.: 302).
En la década de los noventa, el auge de las llamadas estéticas
posmodernas (–> Post-estructuralismo, Estudios culturales) y su
exaltación de la diferencia, del fragmentarismo, de la indecibilidad,
de los flujos y los puntos de fuga, pusieron en tela de juicio los
grandes relatos omnicomprensivos, como el marxismo y el
estructuralismo, dominantes hasta entrados los años setenta. Si este
proceso se contextualiza, puede leerse como el resultado de la crisis
y derrumbe de los regímenes del “socialismo real” y del auge de las
políticas neoliberales. En cualquier caso, parece evidente el declive
de las teorías marxistas clásicas sobre el arte y la literatura; prueba
de ello es la amplia difusión y vigencia de autores –como Antonio
Gramsci, Walter Benjamin y el “culturalismo” inglés– que, aunque
formados en esa tradición, presentan versiones más o menos
heterodoxas del legado canónico.
* * *
No resulta sencillo ordenar el corpus marxista en Argentina;
sin embargo, se podrían postular tres momentos diferenciados. El
primero de ellos va hasta 1955, con la caída del primer peronismo;

durante este período, ejercen una influencia casi hegemónica los
partidos de izquierda tradicionales (el Partido Comunista y el
Partido Socialista). Los comunistas han sostenido, por lo general, las
directivas, o “líneas”, emanadas de la Unión Soviética; desde una
defensa del “realismo socialista” duro hasta una progresiva revisión
con posterioridad a la Segunda Guerra. Algunos de sus intelectuales,
como Aníbal Ponce o Héctor P. Agosti, tuvieron vasta influencia en
el campo intelectual argentino; Cuadernos de Cultura fue su órgano
de difusión cultural de mayor alcance. Los socialistas, fieles a los
postulados de la Segunda Internacional, desarrollaron una vasta
tarea de difusión cultural e ideológica en centros partidarios,
bibliotecas populares y publicaciones periódicas, en especial
Claridad, revista y editorial dirigidas por Antonio Zamora –
estrechamente ligadas al grupo Boedo– desde los años veinte hasta
entrada la década del cuarenta. Tolstoi y Gorki, Anatole France y
Henri Barbusse, Rafael Barrett, Carriego y Almafuerte forman el
Parnaso de lo que denominaron “tribuna de pensamiento
izquierdista” y “universidad popular”. Un segundo momento, con
posterioridad al ’55, se identifica con la emergencia de la “nueva
izquierda”, desde donde se replantea el significado político e
ideológico del peronismo para la sociedad argentina. Por un lado, la
incorporación de un corpus teórico nuevo –en especial Jean Paul
Sartre y Maurice Merleau-Ponty, pero también Gramsci y los

marxistas italianos–; y, por otro, la influencia decisiva de la
Revolución Cubana de 1959, ponen en crisis a los partidos
tradicionales y, en algunos casos, llevan a reinterpretar al peronismo
en clave de movimiento antiimperialista. Contorno, Pasado y
Presente y El grillo de Papel / El Escarabajo de Oro son las revistas
que, en las décadas del cincuenta y el sesenta, mejor representan, en
el campo cultural, a esta “nueva izquierda” ( -> Revistas literarias).
Las publicaciones de Realismo y realidad en la narrativa argentina
(1961), de Juan Carlos Portantiero –una lúcida defensa del “realismo
crítico”–, y Literatura argentina y realidad política (1964), de
David Viñas –un libro más sartreano que lukacsiano de enorme
influencia en Argentina–, resultan hitos relevantes en una lectura de
la tradición literaria argentina que incorpora categorías del
marxismo sin ceñirse a las estrecheces de la ortodoxia. Un tercer
momento puede ser fechado hacia 1968: en 1967 es asesinado
Ernesto Guevara en Bolivia; en 1968 tiene una significativa
repercusión en Argentina la revuelta obrero-estudiantil de mayo en
Francia; en 1969 el “Cordobazo” echa por tierra las aspiraciones de
perpetuarse de la “Revolución Argentina”; en 1970 la agrupación
Montoneros secuestra y “ejecuta” al general Aramburu. Tanto vastos
sectores de la izquierda como del peronismo se radicalizan y optan
por la lucha armada como estrategia para la toma del poder. El
campo cultural es particularmente sensible a estos procesos y el

imperio de la política termina por abolir los atisbos de autonomía de
la actividad artística y literaria: estas transformaciones se pueden
advertir en la evolución de las principales revistas de la izquierda
cultural de entonces: Los Libros, Nuevos Aires y –en la inflexión de
“izquierda nacional” o de “peronismo revolucionario”– Crisis.
Desde Los Libros –y a partir de 1978 desde Punto de Vista– teóricos
y críticos como Beatriz Sarlo y Ricardo Piglia ocuparán un lugar
central hasta el presente.7
Bibliografía
Adorno, Theodor W.
(1970) Teoría Estética. Madrid, Orbis / Hyspamérica, 1984
(traducción de Fernando Riaza, revisada por Francisco Pérez
Gutiérrez).
Amícola, José
7 Un ejemplo claro de los tres “momentos” en el sistema literario resulta la recepción de la obra de Roberto
Arlt. Ni comunistas ni socialistas supieron o pudieron valorar sus textos: no pasaban por la red lukacsiana. La
revalorización comienza en el segundo momento, con la labor crítica de Contorno, y la consagración en el
tercer momento, a partir de la publicación en Los Libros Nº 29 (1973) de un artículo de Ricardo Piglia con un
título significativamente marxista: “Una crítica de la economía literaria”.

(1997) De la forma a la información. Bajtín y Lotman en el debate
con el formalismo ruso. Rosario, Beatriz Viterbo.
Benjamin, Walter
(1936) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”,
en Discursos interrumpidos I. Madrid, Taurus, 1989: 15-57
(traducción de Jesús Aguirre).
Brecht, Bertolt
(1971) El compromiso en literatura y arte. Barcelona, Península,
1973 (edición de Werner Hetch, traducción de J. Fontcuberta). .
Eagleton, Terry
(1995) Ideología. Una introducción. Barcelona, Paidós, 2005
(traducción de Jorge Vigil Rubio).
Fokkema, Douwe W. e Ibsch, Elrud
(1977) Teorías de la literatura del siglo XX. Madrid, Cátedra, 1984
(traducción de Gustavo Domínguez).
Lefebvre, Henri

(1968) “Forma, función y estructura en El capital”, en V.A.
Estructuralismo y marxismo. México, Grijalbo, 1970: 9-39 (no se
consigna traductor).
Lenin-Stalin
(1937: selección y traducción al francés de Jean Fréville) Sobre la
literatura y el arte. La Plata, Editorial Calomino, 1946 (traducción
del francés de Alicia Ortiz). Otras ediciones en español: Sobre arte y
literatura. Madrid, Júcar, 1975 (traducción de Fernando González
Corrugedo); Sobre arte y literatura. Barcelona, Península, 1975
(versión de Jaume Fuster y María Antonia Oliver) .
Lukács, Georg
(1945) “Introducción a los escritos estéticos de Marx y Engels”, en
Sociología de la literatura. Barcelona, Península, 1966: 205-230
(edición de Peter Ludz, traducción de Michael Faber-Kaiser).
(1958) Significación actual del realismo crítico. México, Era, 1963
(traducción de María Teresa Toral).
Marx, Karl y Engels, Friedrich
(1948; primera edición en alemán) Textos sobre la producción
artística. Madrid, Alberto Corazón, 1972 (traducción, selección,
prólogo y notas de Valeriano Bozal; corrige y amplía la edición de

Ciencia Nueva de 1968). Otras ediciones en español: Sobre arte y
literatura. Buenos Aires, Revival, 1964 (traducción del francés de
George Falconet); Sobre el arte. Buenos Aires, Estudio, 1967
(traducción de Héctor Rossi.; selección de Alfredo Varela a partir de
la edición de M. Lifschitz); Sobre arte y literatura. Madrid, Ciencia
Nueva, 1968 (traducción e introducción de Valeriano Bozal);
Escritos sobre arte. Barcelona, Península, 1969 (selección, prólogo
y notas de Carlo Sallinari; traducción del italiano); Escritos sobre
literatura. Buenos Aires, Colihue, 2003 (selección e Introducción de
Miguel Vedda; traducción y notas de Fernanda Aren, Silvina
Rotemberg y Miguel Vedda).
Medvédev, Pavel
(1928) El método formal en los estudios literarios. Introducción
crítica a una poética sociológica. Madrid, Alianza, 1994 (traducción
de Tatiana Bubnova).
Piglia, Ricardo
(1974) “Mao-Tse-tung: Práctica estética y lucha de clases”, en V.A.
Literatura y sociedad. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.
Sánchez Vázquez, Adolfo

(1970) Estética y marxismo. 2 tomos. México, ERA (incluye una
excelente antología de textos y una completísima bibliografía sobre
el tema).
Trotsky, León
(1923) Literatura y revolución. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1964
(prólogo y edición de Jorge Abelardo Ramos, traducción del
italiano). Otras ediciones en español: Literatura y revolución.
Buenos Aires, Yunque, 1973; Literatura y revolución. Madrid,
Alianza, 1986.
Williams, Raymond
(1977) Marxismo y literatura. Barcelona, Península, 1980
(traducción de Pablo Di Masso).
Para seguir leyendo
Altamirano, Carlos y Sarlo, Beatriz
(1980) Conceptos de sociología literaria. Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina.
(1983) “Las estéticas sociológicas”, en Literatura / Sociedad.
Buenos Aires, Hachette: 135-161.

Della Volpe, Galvano
(1960) Crítica del gusto. Barcelona, Seix Barral, 1966 (traducción
de Manuel Sacristán).
Egbert, Donald.
(1970) El arte en la teoría marxista y en la práctica soviética.
Barcelona, Tusquets, 1973 (traducción de Marcelo Covian).
Gallas, Helga
(1972) Teoría marxista de la literatura. Buenos Aires, Siglo XXI,
1977 (traducción de Ramón Alcalde).
Lôwy, Michael
(1982) El marxismo en América Latina. México, Era.
Mao-Tse-tung
(1942) Intervenciones en el foro de Yenán sobre arte y literatura.
Barcelona, Anagrama, 1974 (la edición original en chino es de 1953;
la versión española es traducción del inglés).
Sánchez Vázquez, Adolfo
(1965) Las ideas estéticas de Marx. México, ERA.

Tarcus, Horacio
(1999) “El corpus marxista”, en Cella, Susana (dir.) La irrupción de
la crítica. Tomo 10 de: Jitrik, Noé (dir.) Historia crítica de la
literatura argentina. Buenos Aires, Emecé: 465-500.
Wellek, René
(1955) “Los críticos alemanes desde Grillparzer hasta Marx y
Engels”, en Historia de la crítica moderna(1750-1950). Vol. III.
Madrid, Gredos, 1965: 248-322 (traducción de J. C. Cayol de
Bethencourt).
José Luis de Diego es Doctor en Letras y Profesor de la Universidad
Nacional de La Plata. Ha publicado “Quién de nosotros escribirá el
Facundo?”Intelectuales y escritores en Argentina (1970-1986)
(2001); La verdad sospechosa. Ensayos sobre literatura argentina y
teoría literaria (2006) y, como director, Editores y políticas
editoriales en Argentina (1880-2000) (2006).