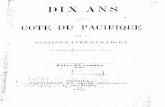LA UTOPÍA DE LOS LIBROS - Biblioteca Nueva de los... · disfrutará con la idea de que, desde...
Transcript of LA UTOPÍA DE LOS LIBROS - Biblioteca Nueva de los... · disfrutará con la idea de que, desde...
COLECCIÓN NOVA NOVARUMBajo la dirección de José Luis Villacañas Berlanga
Consejo EditorialRodrigo Castro Orellana, Pedro Chacón Fuentes, Juan Manuel Forte Monge, Pedro Lomba Falcón, Pablo López Álvarez, Antonio Miguel López Molina, Eduardo Maura Zorita, Gemma Muñoz-Alonso López, Rafael V. Orden Jiménez, María Luisa Posada Kubissa, Antonio Rivera
García, Mariano Rodríguez González, César Ruiz Sanjuán
utopia_libros.indb 4 28/01/16 17:08
Scheherezade Pinilla Cañadas y José Luis Villacañas Berlanga (Eds.)
LA UTOPÍA DE LOS LIBROSPolítica y Filosofía en Miguel Abensour
BIBLIOTECA NUEVA
utopia_libros.indb 5 28/01/16 17:08
Cubierta: Gracia Fernández
Este libro ha recibido una ayuda del Departamento de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
© Los autores, 2016© Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2016
Almagro, 38 28010 Madrid www.bibliotecanueva.es [email protected]
ISBN: 978-84-16647-18-7Depósito Legal: M-3.447-2016
Impreso en Viro Servicios Gráficos, S. L.Impreso en España - Printed in Spain
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
La utopía de los libros: Política y Filosofía en Miguel Abensour / Scheherezade Pinilla Cañadas y José Luis Villacañas Berlanga (eds.). – Madrid : Biblioteca Nueva, 2016
221 p. : il. ; 24 cm (Colección Nova Novarum)ISBN: 978-84-16647-18-71. Mito 2. Libertad 3. Totalitarismo 4. Poder 5. Violencia 6. Democracia 7. Mo-
dernidad 8. Estado 9. Política 10. Filosofía 11. Estética 12. Antropología 13. Abensour 14. La Boétie 15. Spinoza 16. Marx 17. Benjamin 18. Clastres I. Pinilla Cañadas, Scheherezade, ed. lit. II. Villacañas Berlanga, José Luis, ed. lit.
jphx jffe jphv hps jpfcjpfq jhm hpn hpq
utopia_libros.indb 6 28/01/16 17:08
Presentación.—Miguel Abensour y la utopía de los libros. (Una in-vitación a la lectura), por Scheherezade Pinilla Cañadas y José Luis Villacañas Berlanga ..................................................................................... 11
PALABRA DE APERTURA
Spinoza y la espinosa cuestión de la servidumbre voluntaria, por Miguel Abensour .................................................................................. 19
POLÍTICA Y FILOSOFÍA
El contra-Leviatán de Miguel Abensour, por Antonio Rivera García .......... 43
Democracia y Modernidad, por Jordi Riba ................................................... 65
El héroe revolucionario y sus metamorfosis, por Anne Kupiec .................. 83
VARIACIONES SOBRE UN TEMA ABENSOURIANO
El mapa del mundo y el ataúd de la utopía, por Patrice Vermeren ............... 93
Pensar la utopía a partir de la obra de Miguel Abensour, por Francisco Serra Giménez .............................................................................................. 105
El método de la utopía, por Georges Navet ................................................... 121
Animal utópico: ¿Un animal sentimental?, por Claudia Gutiérrez Olivares .. 131
utopia_libros.indb 9 28/01/16 17:08
10 Índice
ESTÉTICA Y POLÍTICA
Más allá de la política: Estética y an-arquía. La ciudad en Miguel Abensour y Jean-Luc Nancy, por Miguel Corella .................................... 149
La estética de la permanencia y la petrificación del espacio público: Sobre la arquitectura de las formas totalitarias, por Ana Carrasco-Conde ..... 159
Un largo viaje: De l être-rivé à l évasion, por Scheherezade Pinilla Cañadas ........ 179
PALABRA DE CLAUSURA
Miguel Abensour y Pierre Clastres: Sobre antropología política, por José Luis Villacañas Berlanga ....................................................................... 207
utopia_libros.indb 10 28/01/16 17:08
Miguel Abensour y la utopía de los libros (Una invitación a la lectura)
Estamos en nuestros libros. Me encanta esta expresión que hoy ya no se utiliza. En efecto, estamos en nuestros li-bros y todos los autores que se encuentran en mi biblioteca están verdaderamente vivos.
Pierre Leroux, La Grève de Samarez
En ese libro de libros —libro portentoso— que se titula La Grève de Samarez1 (1863-1865), Pierre Leroux nos recuerda que, en el siglo xvi, y aún después, se hubiera considerado un sacrilegio comenzar una obra sin dirigirse al lector. Leroux nos dice también que las primeras páginas de un libro per-miten al autor (en nuestro caso, autores) entrar en comunión con aquellos que lo van a leer. Entremos en comunión: sepa el lector que no tiene un libro abensouriano entre las manos. Al menos, no lo es al modo en que pueda serlo una obra como la de Manuel Cervera-Marzal (Miguel Abensour. Critique de la domination, pensée de l´émancipation, París, Sens et Tonka, 2013); esto es, una exposición sintética del hilo rojo que atraviesa la obra de Miguel Abensour por entero: el pensamiento crítico y conjunto de dominación y emancipa-ción. Este libro tampoco es, exactamente, una(s) lectura(s) de Miguel Aben-sour como pueda serlo el hermoso trabajo colectivo que Claudia Gutiérrez y Patrice Vermeren editaran bajo el título de Crítica, utopía y política. Lecturas de Miguel Abensour (Santiago de Chile, Nadar Ediciones, 2014). Y, desde lue-go, este libro no pretende situar en el espacio filosófico la figura «subversiva»
1 P. Leroux, La Grève de Samarez. Poème philosophique, I, París, Éditions Klincksieck, 1979, págs. 73-75 y 80.
utopia_libros.indb 13 28/01/16 17:08
14 Scheherezade Pinilla Cañadas y José Luis Villacañas Berlanga
y «discreta» (Michel Löwy)2 de Miguel Abensour; pues a esa tarea ya se han dedicado, con rigor y eficacia, autores como Martin Breaugh (que inscribe a Abensour en lo que, en el contexto anglosajón, se conoce como the return to politics, cfr. M. Breaugh [ed.], Thinking radical democracy, Toronto, Univer-sity of Toronto Press, 2015) o Jordi Riba (que, en la estela de Alain Badiou, hace referencia al «momento filosófico francés» y ubica a Miguel Abensour en la «filosofía política post-marxista», compartiendo capítulo con Étienne Balibar y Claude Lefort, cfr. J. Riba y L. Llevadot, Filosofías post-metafísicas. 20 años de filosofía francesa contemporánea, Barcelona, UOC, 2012).
Este libro se coloca —como ya se imaginará— bajo el signo de Pierre Leroux y, en esa medida, se ofrece al lector; y se ofrece como un libro sobre los libros de Miguel Abensour. Más precisamente, este libro no se ofrece tanto como un libro sobre los libros escritos por Abensour, sino, más bien, como un libro sobre los libros a que invita a leer Miguel Abensour; una invitación que está muy por encima de la soberanía de la autoría. Y es que si en algo se parece Abensour a Pierre Leroux es en que ama los libros con el amor de un hijo de librero. Los libros, escritos así, en diminutivo y en plural; tal y como aparecen en la «utopía de los libros» del Emmanuel Levinas de L´Au-delà du verset3. En efecto, Miguel Abensour hace suya la distinción levinasiana entre libro utópico y el libro como utopía, esto es, como orientación al otro en lo que este tiene de interpelación implícita o explícita al lector, como écart de todo repliegue sobre sí o de toda indiferencia hacia el otro. Extensa, infini-ta pluralidad de libros que, a ojos de nuestro autor, está en el origen de un «nuevo pensamiento de la utopía» que se constituye a partir de la invención de «gestos filosóficos inéditos»4. Así, la utopía de los libros se transforma en el lugar de una tensión permanente y fecunda (no podía ser de otra manera, tratándose de Abensour) entre lo-no intencional de la utopía y la intenciona-lidad del libro, que encuentra su punto de tangencia en la imagen adorniana de las líneas de fuga5. Horacio González, en el marco de la publicación colec-tiva que coordinara Anne Kupiec junto a Étienne Tassin en 2006 (Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour, París, Sens et Tonka, págs. 29-34), nos habla del «proceso de liberación de los textos» como metáfora abarcadora del quehacer filosófico de Miguel Abensour; por nuestra parte, preferimos hablar, más sencillamente, de libros abiertos, es decir, de libros que dialogan entre sí en el interior mismo de la obra de Miguel Abensour y que, por su-puesto, también dialogan con el lector de Miguel Abensour; un lector que
2 M. Löwy, «Miguel Abensour, philosophe subversif », Raisons Politiques, núm. 54, 2014/2, págs. 153-159.
3 E. Levinas, L´Au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques, París, Éditions du Minuit, 1982, pág. 13.
4 M. Abensour, «L´utopie des livres», en ídem, L´homme est un animal utopique. Utopiques II, París, Sens et Tonka, 2013, pág. 67 y también págs. 64-66.
5 Ibíd., pág. 65.
utopia_libros.indb 14 28/01/16 17:08
Presentación 15
resulta, a su vez, transformado en lector del pensador objeto de la reflexión y, eventualmente, en autor de un nuevo libro.
De esta forma, la continuidad levinasiana entre lenguaje y escritura resulta ampliada (y enfatizada) por el concepto de interpretación que propone Mi-guel Abensour, a saber, la espera de una nueva lectura que no puede sino traer nuevas lecturas y —tal es nuestro caso— escrituras. Se forman entonces cons-telaciones inéditas; lo que Abensour denomina «aventuras sorprendentes»6. En este libro, el lector encontrará algunas de esas aventuras. Encontrará, desde luego, el que podríamos calificar como libro entre los libros de Miguel Aben-sour, el Discours de la servitude volontaire de Étienne de La Boétie que, en un primer momento y de la mano de nuestro autor, se abre al Tratado Teológico-Político y a la Ética de Spinoza en el despliegue de lo que, en términos aben-sourianos, se define como «la hipótesis inconcebible». A lo largo de muchas páginas, el Discours parece recogerse; pero lo cierto es que se extiende como una malla que emerge plenamente, hacia el final, como libro que se bifurca. De un lado, tenemos el viaje aéreo a través del Benjamin de Dirección Única que lleva a la ciudad de Los Ángeles, tal como la imagina Jean-Luc Nancy [Miguel Corella]. De otro, la noche plena en la que el cincel de Arno Breker se encuentra con la piedra de Albert Speer [Ana Carrasco-Conde]. El lector disfrutará con la idea de que, desde cierta perspectiva, La société contre l´État termina por ofrecernos a un Pierre Clastres transfigurado en último cronista de Indias [José Luis Villacañas]. Gracias a la luz de la política de los modernos, el lector descubrirá también nuevos reflejos —el peligro de un posible adve-nimiento del ganzen dêmos— en el Marx maquiaveliano de Abensour, el de Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel [Antonio Rivera]. Y, por supuesto, no se extrañará ante la metamorfosis de Miguel Abensour en el Walter Benjamin de Desembalando mi biblioteca [Francisco Serra]. Nos paramos aquí porque estamos convencidos de que nuestro lector de este libro tendrá ocasión de establecer sus propias líneas de fuga.
Para terminar, quisiéramos señalar que este libro no pretende rendir un homenaje a Miguel Abensour (nada horrorizaría más a nuestro autor); lo que sí pretende es quebrar el signo que parece atravesar la relación de todo sefardí con España: la distancia o, si se prefiere, la ausencia, la no-relación atravesada por la huida. En efecto, parece difícil de justificar la ausencia de Miguel Abensour del panorama filosófico español. Queda lejos ya la edición de su primer recueil (Para una filosofía política crítica. Ensayos, Barcelona, Anthropos, 2007) de textos en nuestro país y, en los últimos años, apenas ha encontrado un espacio en nuestras publicaciones científicas. Nos gustaría destacar el trabajo titulado «Democracia insurgente e institución» que publi-cara Enrahonar (núm. 48) en 2012 por cuanto, aquí, Miguel Abensour nos habla de un ejercicio de la imaginación política que nos sirvió de inspiración a la hora de intentar revertir esta injustificada ausencia. Y así, democracia
6 Ibíd., pág. 75.
utopia_libros.indb 15 28/01/16 17:08
16 Scheherezade Pinilla Cañadas y José Luis Villacañas Berlanga
insurgente e institución acabarían por confluir en noviembre de 2013, con la organización en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid del coloquio Miguel Abensour, política y filosofía; un encuentro científico que contó con el apoyo del Departamento de Historia de la Filo-sofía de esa Facultad y con la financiación externa del Instituto Francés de Madrid/Embajada de Francia en España. Este libro da un paso más; pero los siguientes pertenecen a sus lectores. Están invitados.
Scheherezade Pinilla Cañadas José Luis Villacañas Berlanga
Madrid, enero de 2016
utopia_libros.indb 16 28/01/16 17:08
Spinoza y la espinosa cuestión de la servidumbre voluntaria1
Miguel Abensour
Para comenzar, partiré del texto de un gran spinoziano en el que se afir-ma que, sin duda, el autor de la Ética hace suya la hipótesis de la servidum-bre voluntaria. El texto es de Gille Deleuze en Capitalismo y esquizofrenia. El anti-Edipo:
Por ello, el problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo plantear (y que Reich descubrió): «¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación?» Cómo es posible que se llegue a gritar: ¡queremos más impuestos! ¡menos pan! Como dice Reich, lo sorprendente no es que la gente robe, o que haga huelgas; lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para sí mismos? Nunca Reich fue mejor pen-sador que cuando rehúsa invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas para explicar el fascismo, y cuando pide una explicación a partir del deseo, en términos de deseo: no, las masas no fueron engañadas, ellas desea-ron el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y esto es lo que precisa explicación, esta perversión del deseo gregario2.
1 Traducción de Scheherezade Pinilla Cañadas.2 G. Deleuze y F. Guattari, Capitalismo y esquizofrenia. El anti-Edipo, Barcelona, Paidós,
1995, pág. 36.
utopia_libros.indb 19 28/01/16 17:08
20 Miguel Abensour
Deducimos de este texto:
1. La cuestión de la servidumbre voluntaria sería «el problema funda-mental de la filosofía política», al menos, de cierta filosofía política que podría calificarse como «crítica»; porque la filosofía política clásica o tradicional tendría, más bien, la tarea de ocultar o negar la cuestión, llegando a sustituirla con problemáticas sin aristas ni peligros, tales como la obediencia o la legitimidad.
2. Al objeto de analizar mejor esta cuestión, Gilles Deleuze recurre a la formulación spinoziana del Tratado Teológico-Político, que ha de en-tenderse como una suerte de recuperación o de brillante síntesis de la pregunta boetiana. Gilles Deleuze no menciona a Étienne de La Boétie, pero poco importa, porque se refiere a un autor más cercano a nosotros que, en la confluencia del marxismo y del psicoanálisis, ha-bría reactivado la hipótesis de la servidumbre voluntaria con el propó-sito de dar cuenta del enigma del fascismo. Se trata de Wilhem Reich, autor de Die Massenpsychologie des Faschismus3 [Psicología de masas del fascismo]. Impulsados por Gilles Deleuze, podríamos concebir aquí la tríada crítica Spinoza/La Boétie/Reich, que tendría en común el hecho de haber abordado (en términos deleuzianos) esa «perversión del deseo gregario».
Este texto de uno de los grandes intérpretes de Spinoza merece nuestra atención por cuanto tiene la virtud de responder de forma claramente afirma-tiva a una pregunta que es la nuestra: saber si, efectivamente, encontramos en Spinoza la hipótesis de la servidumbre voluntaria. Una tesis que no es com-partida por todos los intérpretes. Así, Françoise Proust, en De la résistance [De la resistencia], se niega a admitir semejante hipótesis en la obra de Spinoza. Escribe esta autora: «de forma general, no hay ningún misterio en el meliora video pejoraque sequor, ningún enigma de la “servidumbre voluntaria”»4. Proust se reafirma en una nota en la que, al abordar «la pretendida servidumbre vo-luntaria», invoca el texto de Spinoza para reducir la cuestión de la servidumbre a «la del temor favorecido y animado» por el régimen monárquico5.
Se comprende, desde luego, la división de la crítica, porque, si bien la formulación de Spinoza es de una gran agudeza (con frecuencia, se recurre a ella para resumir o explicar en una frase el descubrimiento de La Boétie), no resulta menos afectada de ambigüedad desde el momento en que la leemos de nuevo en el conjunto del texto de la que ha sido extraída, no sin arbitrariedad. Aguda pero ambigua, en efecto. En el prefacio del Tratado Teológico-Político,
3 W. Reich, Die Massenpsychololgie des Faschismus, Farrar, Straus and Giroux, 1933. [Existe edición en castellano: W. Reich, Psicología de masas del fascismo, Barcelona, Editorial Bruguera, 1980. Nota de la T.].
4 F. Proust, De la résistance, París, Ed. du Cerf, 1997, pág. 16.5 Ídem.
utopia_libros.indb 20 28/01/16 17:08
Spinoza y la espinosa cuestión de la servidumbre voluntaria 21
Spinoza determina que «la causa que hace surgir, que conserva y que fomenta la superstición es, pues, el miedo»6. Pasión triste, universal (todos los hom-bres están sometidos a ella por naturaleza) que, ante los azares de la fortuna, engendra inconstancia y fluctuaciones del alma (fluctuatio animi). De ahí que, tras las huellas de Quinto Curcio, pase al problema político (el efecto del temor y, por tanto, de la superstición en el campo político) y se pregunte por los medios de gobierno sobre la multitud, reconociendo la mayor eficacia de la superstición, que descansa en el establecimiento o la creación de un régi-men del temor. Dos formas de religión se derivan de ello: ya sea la adoración de los reyes, su divinización; ya sea la execración de esos mismos reyes. La religión, verdadera o falsa, tendría por función acabar con la inconstancia de la multitud gracias al culto y al aparato. Al terminar este análisis de filosofía política y después de haber denunciado el régimen del Turco que somete al juicio y destruye la razón, Spinoza dibuja, en contraposición, dos formas de institución política de la sociedad humana: de un lado, la monarquía; de otro, la república libre. A propósito de la monarquía (y es aquí donde retomamos nuestra cuestión), escribe:
Ahora bien, el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el espe-cioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su servidumbre, como si se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma por la vanidad de un solo hombre 7.
Texto ambiguo donde los haya. En efecto, encontramos aquí, reunidas y yuxtapuestas, dos hipótesis que apuntan en sentido contrario y que, normal-mente, tienden a excluirse recíprocamente. De un lado, la reactivación de la problemática clásica de los arcanos de la dominación, esto es, de los secretos por los que el poder establece y mantiene su dominio sobre los hombres, sobre la multitud. El texto latino de Spinoza sobre el régimen monárquico utiliza explícitamente el término arcanum. De manera no menos clásica, Spinoza des-cribe este arcanum monárquico como un engaño, como un sistema de engaños que se despliega mejor bajo la máscara de la religión, que no es otra cosa que la puesta en práctica del temor. La división entre dominantes y dominados sería, por tanto, la obra conjunta de reyes y sacerdotes. En resumen, Spinoza sostiene, a diferencia de Montesquieu, que el «principio» de la monarquía no es el honor, sino el temor. De otro lado, el texto analiza la revolución boetiana que rompe con la tesis clásica de los arcanos de la dominación; puesto que la dominación, bajo ciertas condiciones, provendría, no de abajo, sino de arri-ba, es decir, de los propios dominados. Un análisis que se da a tres niveles:
6 Spinoza, «Prefacio», Tratado Teológico-Político, Madrid, Alianza Editorial, 2003, pág. 62.7 Ibíd., pág. 64. [La cursiva es nuestra. Traducción modificada. Nota de la T.].
utopia_libros.indb 21 28/01/16 17:08
22 Miguel Abensour
1) La fuerza activa de los dominados está orientada, no hacia la salvación, sino hacia la servidumbre; 2) la excepción del conatus, puesto que esta forma de servidumbre comportaría una actitud sacrificial, que busca la muerte y no la preservación de la vida; 3) el sacrificio de la sangre o de la vida se ofrece a la vanidad de un solo hombre: el monos de la monarquía.
¿Cómo es posible esta yuxtaposición cuando aquel que la propone piensa la política en la estela de Maquiavelo, para quien toda ciudad conoce la divi-sión de dos deseos; el de los Grandes por dominar al pueblo, y el del pueblo por no ser dominado? Spinoza es (o será), por añadidura, el autor del libro IV de la Ética, que tendrá por objeto específico la servidumbre. Por tanto, pode-mos suponer que, en el texto spinoziano, el término de servidumbre no es solo un vocablo que procede de la reflexión política clásica; sino que se trata de un concepto cuidadosamente elaborado que se integra en el conjunto del sistema. De ceñirnos a la literalidad del texto, la yuxtaposición, en último extremo, pa-rece posible: ut pro servitio, tanquam pro salute pugnent, escribe Spinoza. Ut (a fin de que), de donde se sigue que la hipótesis de la servidumbre, tan presente en Spinoza, es considerada antes como un efecto que como una manifestación original de la fuerza activa de la multitud. Así, la hipótesis de la servidumbre voluntaria sería objeto de una reducción en el texto spinoziano: de inversión del deseo, o de perversión del conatus, o de «perversión del deseo gregario» (o, más bien, del deseo político), quedaría reducida al estatuto de efecto de la religión, del engaño efectuado por la realeza a través de la religión; o quedaría reducida al rango de resultado de cierta institución política de lo social, a saber, del régimen monárquico. De ahí que, allá donde haya régimen monárquico, podamos observar una disposición a la servidumbre voluntaria; si bien la dis-posición a la servidumbre voluntaria no es el origen del régimen monárquico. ¿De dónde vendría esa disposición?
A la vista de esta reducción, resulta claro que la frase «¿Por qué los hombres luchan por su servidumbre como si se tratara de su salvación?» no pertenece al mismo régimen discursivo que la frase «a fin de que luchen por su servidumbre como si se tratara de su salvación». La lectura de esta frase, separada del tex-to spinoziano, la transforma, rápidamente, en una proposición general válida para todo tiempo y régimen; mientras que, inserta en la lógica del texto, no es más que la consecuencia necesaria de una forma de régimen específico, es de-cir, de la monarquía. Hasta cierto punto, podemos comprender la reticencia de Françoise Proust respecto a una pretendida teoría de la servidumbre voluntaria en Spinoza y su movimiento consistente en no ver en la servidumbre más que un efecto del temor favorecido y animado por la monarquía. Esto no impide que, con su gesto, F. Proust deje completamente de lado la constatación de Spinoza referida a la inversión del conatus, que llega a confundir servidumbre y salvación, a tomar una por otra; creyendo encontrar en la servidumbre una forma inédita de salvación. Al poner en evidencia esta ambigüedad, podemos deducir dónde se sitúa la diferencia entre La Boétie y Spinoza: mientras que uno (La Boétie) considera que la disposición a la servidumbre voluntaria, na-
utopia_libros.indb 22 28/01/16 17:08
Spinoza y la espinosa cuestión de la servidumbre voluntaria 23
cida de una disolución de la pluralidad, es el origen del régimen monárquico; otro (Spinoza) invierte la relación y hace del régimen monárquico causa exte-rior de la servidumbre voluntaria.
En relación con la cuestión que nos ocupa, hemos de llegar a una respues-ta matizada que sepa reconocer la presencia de la servidumbre voluntaria en Spinoza y, al mismo tiempo, precisar que se trata, en su caso, de una hipótesis «verdaderamente temperada», es decir, modificada y corregida, en la medida en que no vale más que para una configuración política muy específica, muy concreta: el régimen monárquico. Teniendo en cuenta esta primera conclusión provisional, retomamos la tesis del engaño que constituye un argumento ma-yor y bien conocido de la teoría clásica de los arcanos de la dominación o de las cadenas de la esclavitud. Ahora bien, esta tesis es susceptible de ser interpre-tada de dos formas distintas; una, dentro del marco de la teoría clásica y otra, que llegaría a rebasarlo. Una interpretación mínima en la que el engaño que practican los monarcas y los sacerdotes sería resultado de la voluntad maligna de algunos individuos sumidos en la libido dominandi. Una interpretación máxima que, al margen de todo enfoque psicológico, vería en la institución monárquica, en la lógica de esta institución, una fuente de espejismos; y algo peor, una trampa capaz de provocar la perversión del conatus, de interrumpir y desviar el movimiento del perseverar en el ser hasta hacer surgir el contra-movimiento de la servidumbre voluntaria. No hay duda de que, desde esta perspectiva maximalista, es posible vincular teoría clásica de la dominación e hipótesis boetiana temperada, puesto que el régimen monárquico sería causa exterior susceptible de explicar la irrupción de esta extraña y sorprendente «estrategia del conatus».
Una vez definida la orientación general, ¿cómo conviene abordar la cues-tión de la servidumbre voluntaria en la obra de Spinoza?, ¿por qué vías convie-ne acceder a ella?
Dos vías parecen abrirse ante nosotros:
1. Una primera vía a partir de la antropología filosófica, de la doctrina del hombre que Spinoza presenta en la Ética. ¿Resulta pensable, con-cebible, la idea de servidumbre voluntaria en la economía del sistema spinoziano? Podemos preguntarnos legítimamente sobre esta cuestión. Desde luego, encontramos de nuevo la idea de servidumbre amplia-mente desarrollada en Spinoza, puesto que es el tema de la Parte IV de la Ética en su conjunto. Pero, ¿qué es de la idea de servidumbre «voluntaria»? ¿Resulta aceptable cuando, para Spinoza, la voluntad no existe, no es más que pura ficción? ¿Conviene, entonces, sustituir la expresión boetiana por la idea de servidumbre deseada? Pero, ¿no cae-ríamos de nuevo en otro inconcebible? ¿De qué forma una potencia de afirmación, el deseo, podría tender, bajo la forma del deseo de sumi-sión, a su negación, a su autonegación, hasta llevarla al sacrificio y la muerte? Un afecto semejante resultaría inconcebible en la medida en
utopia_libros.indb 23 28/01/16 17:08
24 Miguel Abensour
que sería un ataque al principio expuesto en la Parte IV, escolio de la proposición XX: «Así pues, nadie deja de apetecer su utilidad, o sea, la conservación de su ser, como no sea vencido por causas exteriores y contrarias a su naturaleza»8. Si observamos con detenimiento, el senti-do de lo inconcebible ya está presente en La Boétie. En efecto, este pa-rece ser plenamente consciente de que lo que piensa, o intenta pensar, está en el límite de lo pensable. Escribe: «¿qué monstruoso vicio es este que no merece ni siquiera el título de cobardía? ¿Quién encuentra un nombre más villano? ¿Qué naturaleza no desaprueba esta situación que hasta la lengua rehúsa nombrarla?»9 La servidumbre voluntaria resulta innombrable, es lo innombrable por excelencia. Al mismo tiempo, si seguimos a La Boétie, queda cerrada la vía de escape del temor a la que han recurrido ciertos intérpretes de Spinoza. Este inconcebible de Spinoza tiene sus efectos en la crítica spinozista, que parece ignorar la cuestión. Sin pretender conocer el conjunto de esta crítica, pocos son los intérpretes que se han planteado la cuestión que nos ocupa. Hasta donde yo sé, después de Gilles Deleuze, solo Laurent Bove le ha dedi-cado un texto, el capítulo VII de su tesis, La stratégie du conatus10 [La estrategia del conatus], que retoma un artículo anterior, «La servitude, objet paradoxal du désir [La servidumbre, objeto paradójico del de-seo]» (Enseignement philosophique, 84/6, agosto-septiembre de 1986).
2. La famosa fórmula de Spinoza «los hombres luchan por su servidumbre como si se tratara de su salvación», que nos autoriza a plantear la cues-tión de la servidumbre voluntaria, aparece —como sabemos— a pro-pósito de la monarquía. Es obligado reconocer que el trabajo que aquí nos proponemos no podría limitarse a la doctrina del hombre; sino que debe tenerse en cuenta lo colectivo, más exactamente, la dimensión política. La introducción de esta dimensión, lejos de apartarnos de las dificultades derivadas de la articulación de la hipótesis de la servidum-bre voluntaria con la antropología filosófica de Spinoza, tal vez sea capaz, si no de resolver esas dificultades, de atenuarlas cuando menos. En efecto, acaso la forma monárquica, o la tiranía (que serían la causa exterior capaz de hacer surgir un afecto «contra natura»), no son capa-ces de engendrar una forma paradójica del deseo, en la medida en que contravienen el movimiento por el que todo ser tiende a perseverar en su ser. Es obligado reconocer que ha de asociarse antropología filosófi-ca y filosofía política, por cuanto el momento de la institución política se revela fundamental. Tal vez la reflexión sobre el pueblo judío, sobre el Estado de los hebreos o sobre la fundación de Moisés constituye la
8 Spinoza, Ética, Madrid, Alianza Editorial, 2011, IV, Prop. XX, Escolio, pág. 335. 9 É. de La Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra uno, Madrid, Tecnos,
1995, pág. 9.10 L. Bove, La stratégie du conatus. Affirmation et résistance chez Spinoza, París, Vrin, 1996
(tesis defendida en 1980).
utopia_libros.indb 24 28/01/16 17:08
Spinoza y la espinosa cuestión de la servidumbre voluntaria 25
pasarela necesaria entre el Discurso de la servidumbre voluntaria y el Tratado Teológico-Político de Spinoza. Aún faltaría que consintiéramos en adoptar la hipótesis de la servidumbre voluntaria, no en su generali-dad; sino en la complejidad que supo prestarle La Boétie.
1. La hipótesis inconcebible
¿Podemos pensar la hipótesis de la servidumbre voluntaria con las catego-rías de Spinoza que constituyen su antropología filosófica, es decir, principal-mente con los conceptos de la Parte III de la Ética («Del origen y naturaleza de los afectos»)? Ahora bien, a la hora de analizar el carácter concebible —o no— de esta hipótesis, no nos bastará, como ya hemos observado, con exami-nar la hipótesis de la servidumbre voluntaria en su generalidad, recortada en cierto sentido de La Boétie; sino que tendremos que considerarla tal y como la elaboró La Boétie, en el límite de lo pensable. Porque hay que señalar que La Boétie se resiste, hasta cierto punto, a la propia tesis enunciada por él. ¿Acaso Spinoza está autorizado a retomar, en el prefacio del Tratado Teológico-Político, este oxímoron, la servidumbre voluntaria, que tiene por función intentar dar una respuesta de carácter paradójico, innombrable, a esta forma inédita de servidumbre? ¿Esta hipótesis, que suscita tanto el asombro como el espanto, podría llegar a integrarse en su sistema de pensamiento?
Podemos dudar de ello legítimamente cuando retomamos la tesis boetia-na y su movimiento de inversión de la problemática clásica de los arcanos de la dominación. La Boétie escribe: «Son, pues, los mismos pueblos los que se dejan o, más bien, se hacen someter, pues cesando de servir, serían, por esto mismo, libres. Es el pueblo el que se esclaviza, el que se corta el cuello, ya que, teniendo en sus manos el elegir estar sometido o ser libre, abandona su independencia y toma el yugo, consiente en su mal o, más bien, lo persigue»11.
La servidumbre, como la obediencia (y aquí hay que distinguir), cono-ce grados: puede ser pasiva, resultar de la fatiga o de la indiferencia, de una pasión; o bien, por sorprendente que parezca, puede ser activa, resultar de una acción. Ahora bien, la servidumbre voluntaria, tal y como la describe La Boétie, es, de parte a parte, activa: los pueblos consienten en su servidumbre, se entregan ellos mismos; aún peor, persiguen la servidumbre al punto de ser cómplices del asesinato que los mata, de ser traidores a sí mismos12. De ahí el asombro sin límites de La Boétie y su feroz determinación de no reducir lo desconocido a lo ya conocido; lo inconcebible, a lo concebible13.
11 É. de La Boétie, Discurso de la servidumbre…, ob. cit., págs. 11-12. [Traducción modifi-cada. Nota de la T.].
12 Ibíd., págs. 11-12.13 Ibíd., pág. 9.
utopia_libros.indb 25 28/01/16 17:08