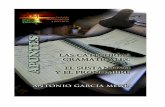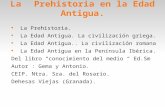La postrevolucion
Transcript of La postrevolucion

LA POSTREVOLUCIÓNEl Estado mexicano: fuentes de su legitimidad
En la primera década revolucionaria (1910-1920), había predominado la violencia física y material. Por causa directa de la guerra habían muerto doscientas cincuenta mil personas, y otras setecientas cin-cuenta mil por motivos atribuibles indirectamente a ella: el tifo, la influenza española, el hambre. Buena parte de la élite dirigente del Porfiriato (políticos, intelectuales, sacerdotes, militares, empresarios) desapareció a causa de la muerte o el exilio.
La devastación de la riqueza fue impresionante: cerraron minas, fábri-cas y haciendas, se desquició el sistema bancario y monetario, desa-pareció casi todo el ganado y la orgullosa red ferroviaria sufrió un des-gaste del que nunca se repuso. Sólo el santuario petrolero de Veracruz había permanecido intacto.

En su segunda etapa (1920-1935), la violencia tuvo un carácter étnico, po-lítico, religioso y social. Los «broncos» sonorenses habían peleado feroz-mente contra los yaquis, los católicos y, sin descanso, contra sí mismos. La violencia étnica había tenido como objetivo único acabar para siempre con la centenaria insurrección de los yaquis.
Por otra parte, la guerra civil librada dentro de la propia dinastía sonorense había hecho retroceder un siglo la vida del país: cada región tenía su caudi-llo revolucionario convertido en cacique, nuevo dueño de vidas y haciendas que soñaba con alcanzar la silla presidencial.
Finalmente, entre 1926 y 1929, cien mil campesinos del centro y el occiden-te del país se habían levantado en armas contra el «César» Plutarco Elias Calles. Muchos mexicanos vivieron en carne propia escenas de un drama tan antiguo como el que se desarrolló en las catacumbas romanas: misas subrepticias, pasión y fusilamiento de curas, monjas aisladas del mundo. En la sierra o en las células secretas de las ciudades, los cristeros se veían a sí mismos como «una máquina al servicio de Dios y de las almas buenas».

Calles había cerrado la violenta década de los veinte con dos soluciones des-tinadas a perdurar: la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) como partido de Estado y los arreglos definitivos con la Iglesia.
Antes de la llegada de Cárdenas al poder, acaecida en diciembre de 1934, los diputados de los diversos bloques existentes en el seno del PNR seguían «echando bala» en los casinos, los prostíbulos o las propias Cámaras. Ya en pleno cardenismo, los sindicatos de la antigua CROM peleaban contra los nuevos sindicatos de tendencia socialista.
La concepción cardenista (centrada en la justicia social tutelada por el Esta-do, orientada hacia la propiedad colectiva, proclive a adoptar dogmas socia-listas y simpatizante, hasta cierto punto, del comunismo).

En 1910, el campo de México era una constelación de haciendas, estas uni-dades autárquicas, que no pocas veces usurpaban la propiedad de los pue-blos, concentraban el 50 por ciento de la población rural y acaparaban más de la mitad de las tierras. A mediados de los años treinta, como resultado de la estricta aplicación que hizo Cárdenas del artículo 27 constitucional, la hacienda había prácticamente desaparecido. Algunas familias porfiria-nas retuvieron las antiguas casas y, en cambio, sólo una proporción mínima y simbólica de sus tierras, que en buena medida pasaron a convertirse en ejidos. Los gobiernos de la Revolución -y Cárdenas, más que todos- habían distribuido casi quince por ciento del territorio nacional (alrededor de vein-tiséis millones de hectáreas), entre 1.812.536 campesinos. Varias zonas del país conservaron la forma de propiedad individual, pero, en 1940, alrededor de la mitad de la población rural correspondía a la nueva clase de ejidata-rios. Había veinte mil ejidos en el país, casi mil de ellos colectivos. Criticada por muchos, en ocasiones por los propios campesinos, se había operado una auténtica revolución en la propiedad de la tierra.

En 1910, la exigua clase obrera de México conocía la experiencia de la huelga, pero los patronos la veían como un acto excepcional de desaca-to, un atrevimiento que ameritaba la intervención represiva de la fuerza pública. En 1940, gracias a la legislación obrera desarrollada a partir del artículo 123 de la Constitución de 1917 y a la política obrerista de Calles y Cárdenas, los trabajadores ocupaban no sólo un sitio legal y legítimo, sino visible y preponderante.
En 1910, se tenía la impresión de que Díaz había entregado los recursos de México al extranjero. La Revolución reaccionó propiciando un reclamo de afirmación nacional tanto en la esfera económica como en el ámbito cultural: México para los mexicanos. Este impulso culminó en 1938 con la expropiación petrolera. Hombres y mujeres de todas las clases socia-les recordarían aquel 18 de marzo de 1938 como el primer gran triunfo mexicano en la arena internacional del siglo xx. Al recobrar la soberanía -concepto clave de la mentalidad política mexicana- sobre los recursos del subsuelo, las nuevas generaciones sintieron que el horizonte se abría, lleno de promesas y posibilidades.

Si no un descubrimiento sin precedentes, el de 1915 era al menos un nueva toma de conciencia de ellos mismos y de su país. Durante los años de la guerra, centenares de miles de personas, hombres y mujeres, ancianos y niños, aban-donaron por su propia voluntad o en contra de ella el «terruño», la hacienda o la «patria chica», y viajaron en ferrocarril por el país en una especie de tu-rismo revolucionario, a un tiempo aterrador y alucinante. Como en un cam-pamento gigante o una interminable peregrinación, haciendo la Revolución o huyendo de ella, el pueblo de México invadió el escenario. Era natural que esta trashumancia se reflejara intensamente en los temas del arte. Como había previsto Andrés Molina Enríquez en su profética obra: Los grandes problemas nacionales (1909), los artistas comenzaron a mezclarse con el pueblo y a re-flejar sus pasiones y conflictos. Así, a ras de suelo, los pintores descubrieron el verdadero paisaje de la vida mexicana.
Al calor de este entusiasmo, se vivió un auténtico renacimiento cultural. Su manifestación más notable fue el muralismo, representado principalmente por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Con el paso del tiempo, este movimiento fue manipulado por los sucesivos gobiernos y en beneficio de éstos. De la innovación se pasó a la receta, de la autenticidad a la caricatura. La maestra rural (detalle), Diego Rivera

En 1940, el tema de la Revolución predominaba en el arte público, sobre todo por una razón: pintores y novelistas, artistas gráficos y escritores vivían subvencionados por el Estado revolucionario, que de esa forma acallaba las críticas.
Algo similar ocurrió en la literatura. En un primer momento, cuando el humo de la metralla todavía no se había disipado del todo, floreció el género lla-mado «la novela de la Revolución». Sus más altos exponentes fueron Ma-riano Azuela, Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos. Ofrecían una visión dramática y pesimista de los hechos. Años más tarde, el gobierno cardenista fomentó mediante concursos la reiteración de este tipo de novelas, con la condición de que en ellas se idealizara la lucha armada.
Los Revolucionarios de David Alfaro Siqueiros
Zapatistas, José Clemente Orozco, 1931

El reparto agrario terminó convirtiéndose en un instrumento de control político del Estado sobre los campesinos. Zapata, anarquista natural, se hubiese opuesto a él: su proyecto era la utópica reconstitución del calpulli comunal de los pueblos prehispánicos, aldeas autosuficientes, igualitarias, recelosas del poder central.

En Michoacán, el agustino fray Alonso de la Veracruz (el mayor teólogo del siglo XVI novohispano, fundador de la primera universidad en la antigua comunidad indígena de Tiripetío) escribiera un tratado sobre los derechos agrarios de las comunidades

En este tratado, consideraba ilegal todo intento de ocupar injustamente las tierras de los indios, pero al mismo tiempo, y en por del «bien común», concedía al emperador la facultad de «dar parte de las posesiones comunales de estos nativos ... incluso contra su voluntad ... para remediar la necesidad de los españoles»

La Revolución recuperó, de manera explícita, el sentido misional del siglo XVI y lo aplicó en el ámbito de la educación; ése fue el invento de José Vasconcelos. Del mismo modo que los maestros rurales y las misiones culturales se inspiraban en los franciscanos del siglo XVI, así también el muralismo provenía de los frescos con que los frailes se auxiliaban para catequizar a los indios. Si el tema de aquéllos había sido la historia sagrada, el del muralismo la historia mexicana. La eficacia «catequista» del muralismo fue desde luego menor y más elitista que la de sus antepasados franciscanos o agustinos, pero convirtió a la ideología revolucionaria a varias generaciones de estudiantes que veían cotidianamente los frescos en sus escuelas y sentían que ser político era una forma -bien remunerada- de cumplir una misión.

Los presidentes de México seguirían la costumbre de atender lo mínimo y lo trascendental, fungiendo a la vez como jefes de Estado y de gobierno. El monarca no sólo ejercía el poder absoluto: el reino era una extensión de su patrimonio personal. Los presidentes de México pudieron disponer de los bienes públicos como bienes privados: repartirían dinero, privilegios, favores, puestos, recomendaciones, prebendas, tierras, concesiones, contratos.

Un rasgo sobresaliente político había sido la organización de la sociedad en organismos con claras adscripciones étnicas, sociales o económicas. Don Porfirio había restaurado la práctica, por la cual otorgó puestos públicos a representantes de los diversos grupos de criollos, mestizos e indios. La Revolución retomó y amplió el diseño corporativo original. Trabajadores, campesinos, burócratas, militares, maestros, profesionistas, empresarios, se agruparon en asociaciones gremiales o sindicales sin contacto entre sí, pero con una fuerte dependencia del gobierno central.

En los años veinte, el gobierno central asumió un control creciente sobre los asuntos y mecanismos del Estado a expensas de la vida local. El Estado revolucionario fue el gestor principal de la economía y el creador de una nueva clase empresarial que nació al amparo de las concesiones oficiales (caminos, presas, edificios públicos).

En la era virreinal, la Iglesia tenía el monopolio sobre la atención del alma y el cuerpo de sus fieles. Durante el siglo XIX, el Estado liberal absorbió para sí algunas de esas funciones -la reglamentación de la vida civil, la educación-; pero no fue sino hasta el siglo XX cuando tomó ámbitos como la salud y la asistencia pública. En 1940 el Estado había recobrado su poder, dejando a la Iglesia el ámbito de la devoción íntima y el de la educación privada.

El mayor legado vivo del siglo XIX era el nacionalismo. Después de las guerras e invasiones de este, y tras la humillación que significó la presencia norteamericana en Veracruz en 1914, era natural que el mexicano terminara por sentirse la víctima del exterior, siempre a punto de ser invadido, saqueado, dominado. De ahí que la expropiación petrolera fuera un acto de afirmación nacional más que una medida de racionalidad económica.

El nuevo régimen aprendió del depuesto otra lección: la de utilizar el pasado indígena con un sentido de legitimación ideológica.
La recuperación del indigenismo por parte del Estado revolucionario fue mucho más genuina y amplia. El zapatismo en cambio recurría al pasado prehispánico.
En los años veinte, el indigenismo tuvo sobre todo un carácter artístico y cultural. En tiempos de Cárdenas se volvió social y político.

El reconocimiento de los derechos comunales y la creación de un Departamento de Asuntos Indígenas eran señales evidentes de atención que los indios de México habían esperado desde tiempos de la Independencia. A diferencia de Díaz, que los citaba en Palacio Nacional, Cárdenas había acudido personalmente a sus poblados, comía y dormía con ellos, tomaba nota, gestionaba soluciones concretas y sobre todo escuchaba, siempre escuchaba.

En 1940 la guerra mundial amenazaba con llegar al país. Esto llegó acompañado de una oportunidad, el crecimiento económico. El país no podía seguir ensimismado. Las elecciones de 1940 habían confirmado la necesidad de apaciguar a la clase media y modificar de alguna manera el orden político heredado de Calles y Cárdenas a fin de evitar el baño de sangre que se repetía cada seis años.