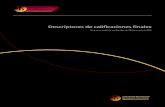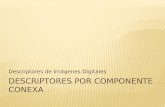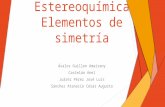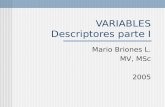LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN … · (En caso de duda para designar estos...
Transcript of LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN … · (En caso de duda para designar estos...
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Carrera 7ª No. 40 –62 – Edificio 9 – PBX 320 83 20 Fax: (571) 288 08 30 – Bogotá, D.C., Colombia
Bogotá, 2 de abril de 2009 Señores BIBLIOTECA GENERAL Pontificia Universidad Javeriana Ciudad Respetados Señores, Me permito presentar el trabajo de grado titulado LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN NUEVO BALANCE ENTRE EL ESTAMENTO CIVIL Y MILITAR, elaborado por el estudiante Lina María Farfán Ospina, identificado con documento número 52.432.863 de Bgtá, de la Maestría en Estudios Políticos, con el fin de ser incluido dentro del catalogo de consulta. Atentamente, Luis Carlos Valencia Sarria Director Maestría en Estudios Políticos
Bogotá, D.C., dos de abril de 2009
Tesis doctoral Trabajo de Grado X Señores BIBLIOTECA GENERAL Cuidad Estimados Señores:
Los suscritos LINA MARÍA FARFÁN OSPINA , con C.C. No. 52432863, de Bogotá, autor(es) de la tesis trabajo de grado titulado LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN NUEVO BALANCE ENTRE EL ESTAMENTO CIVIL Y MILITAR presentado y aprobado en el año 2009 como requisito para optar al título de Magíster en Estudios Políticos; autorizo (amos) a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: • Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos, en
los sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en otros sitios web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open Access” y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Javeriana.
• Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de
este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.
• Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción
alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Firma, nombre completo y documento de identificación del estudiante Lina María Farfán Ospina NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor. C. C. 52432863 de Bogotá FACULTAD Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO Maestría en Estudios Políticos
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007
1
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL
TRABAJO DE GRADO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO:
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN NUEVO BALANCE ENTRE EL ESTAMENTO CIVIL Y MILITAR
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos FARFÁN OSPINA
LINA MARÍA
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos GUERRRERO APRAEZ
VICTOR
ASESOR (ES) O CODIRECTOR
Apellidos Completos Nombres Completos
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: MAGÍSTER EN ESTUDIOS POLÍTICOS FACULTAD: CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría _x_ Doctorado ____ NOMBRE DEL PROGRAMA: MAESTRIA ESTUDIOS POLÍTICOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: LUIS CARLOS VALENCIA SARRIA CIUDAD: BOGOTA AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009 NÚMERO DE PÁGINAS 115 TIPO DE ILUSTRACIONES:
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007
2
Mapas X Ilustraciones Retratos Láminas Fotografías Tablas, gráficos y diagramas X
SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento Adobe Acrobat
Reader versión 7 en adelante
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): Ninguno
Duración del audiovisual: ___________ minutos.
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta
Cam ____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____
Otro. Cual? _____
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______
Número de casetes de audio: ________________
Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al
trabajo de grado):
______________________________________________________________________
___
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): _________________________________________________________________________ DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Biblioteca General en el correo [email protected], donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
Seguridad Democrática Democratic security Conflicto armado Armed conflict Derechos Humanos Human Rights
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007
3
Derecho internacional Humanitario International Humanitarian Law Consolidación territorial Territorial consolidation Estamento militar Military entity Acción Integral Integral action Neoinstitucional Neo-institutional Política Pública Public-policy RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres): El trabajo de grado busca identificar los presupuestos de la política de Seguridad Democrática, los cuales han implicado un modelo diferente en el establecimiento y desarrollo de la relaciones entre el estamento gubernamental y militar. De esta manera, la tesis es una investigación exploratoria de la mencionada política, en especial del tipo de articulación que se desarrolla entre el estamento civil o gubernamental y el militar, es decir, poder determinar las lógicas de equilibrio entre lo político y lo militar, en el marco de una situación de conflicto armado El análisis se realiza a partir de tres categorías: conflicto armado, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) e instituciones democráticas. A partir de estas categorías se permite explorar el aspecto multidimensional de la seguridad, con el propósito de lograr variables de carácter analítico, algunas aproximaciones teóricas y recomendaciones de política pública. En conclusión el trabajo de grado pretende ser un aporte tanto a la academia como a la institución militar, pertinente y necesaria, en especial para la coyuntura política actual, en la que la que se hace imperativo revisar los avances, logros, falencias y vacíos presentes en la implementación de la política, la cual es analizada desde las herramientas teóricas derivadas del enfoque neoinstitucional y con énfasis en políticas públicas. Abstract This graduation thesis seeks to establish that the Democratic Security Policy budgets have implied a different model in establishing and developing relations between government and military entities, which have had clear implications for the balance of power and the offer the State makes to the Colombian people. From this point of view, the thesis is a research paper focusing on Colombia’s Democratic Security Policy, specifically on the type of articulation developed between the civil war government entities and the military; namely, the equilibrium between the political and military within the framework of armed conflict. The analysis is done parting from three categories: Armed conflict, Human Rights and International Humanitarian Law and our democratic institutions; from where we may
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007
4
explore the multi-dimensional aspect of security, in order to establish inferences of an analytical nature, with theoretical approximations and recommendations for public policy. In conclusion, the thesis herein seeks to provide institutions such as the military, with pertinent and necessary issues especially for the current situation, where it is imperative to review progress, achievements, fallacies and gaps in the implementation of the policy, analyzed from the theoretical tools derived from a neo-institutional focus with emphasis on public policy.
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN NUEVO BALANCE ENTRE EL ESTAMENTO CIVIL Y MILITAR
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
MAGISTER EN ESTUDIOS POLÍTICOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ, ENERO 2009
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: UN NUEVO BALANCE ENTRE EL ESTAMENTO CIVIL Y MILITAR
LINA MARÍA FARFÁN OSPINA
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
MAGISTER EN ESTUDIOS POLÍTICOS
DOCTOR VICTOR GUERRERO
DIRECTOR
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ, ENERO 2009
TABLA DE CONTENIDO
PÁGINA
CAPÍTULO 1: MARCOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………….. 1
2. METODOLOGÍA……………………………………………………………………4
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL……………………………………….……………………5
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………..………………….. 5
4. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………6
4.1EL ENFOQUE NEOINSTITUCIONAL………………………………………….. 6
4.2ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS……………………………………….. 10
4.3 EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD……………………………………….. 15
4.3.1 El concepto……………………………………………………………………. 15
4.3.2 Seguridad en el conflicto armado y en el posconflicto……………………..17
5. CONCLUSIONES………………………………………………………………… 24
CAPÍTULO 2: EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD EN EL MARCO DEL
CONFLICTO COLOMBIANO: DESAFÍOS Y RESPUESTAS
GUBERNAMENTALES
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..26
1. CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO……………………………………...26
1.1LA HISTORIA DEL CONFLICTO:
ESTRUCTURAS Y RACIONALIDADES …………………………………………26
1.2 TENDENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO: DESAFÍOS PARA LA
SEGURIDAD…………………………………………………………………………30
2. ARTICULACIÓN DE ESTAMENTOS CIVILES Y MILITARES: OSCILACIONES,
PARALELISMOS Y DISONANCIAS………………………………………………34
2.1 ELEMENTOS GENERALES Y CONTEXTUALES………………………….34
2.2 EL GOBIERNO DE CÉSAR GAVIRIA (1990-1994):
LA LUCHA INTEGRAL…………………………………………………………….37
2.3 EL GOBIERNO DE ERNESTO SAMPER (1994-1998): LOS AVANCES
IRREMEDIABLES DEL CONFLICTO ARMADO………………………………...40
2.4 EL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA (1998-2002): PLAN COLOMBIA Y
PROCESO DE PAZ………………………………………………………………...45
3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: HIPÓTESIS Y MODELOS………………...51
CAPÍTULO 3: POLÍTICA DE DEFENSA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: LÓGICAS,
ESQUEMAS Y PRESUPUESTOS
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………56
1. CONTEXTO: ESCENARIO NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA EL 2002………………………………………………..57
2. ESQUEMA GENERAL DE LA POLÍTICA……………………………………..60
2.1 AGENDACIÓN: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, PRIORIZACIÓN DE
COMPLEJIDADES…………………………………………………………………60
2.1.1 Un electorado expectante:
La elección de Álvaro Uribe en el 2002………………………………………….60
2.1 2 Reelección de la Política: Fase de Consolidación……………………….64
2.2FORMULACIÓN: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PRINCIPIOS BÁSICOS Y
DOCTRINARIOS…………………………………………………………………...68
2.2.1 La Política de Defensa y Seguridad Democrática………………….........68
2.2.2 La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática…………….76
3. ANÁLISIS: ARTICULACIÓN DE LO CIVIL Y LO MILITAR EN EL MARCO DE
UN NUEVO POSIBLE ESCENARIO DE EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE
AMBOS………………………………………………………………………………79
4. OBSERVACIONES CONCLUSIVAS…………………………………………..83
CAPÍTULO 4: SEIS AÑOS DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: BALANCE DE SU
IMPLEMENTACIÓN Y LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………85
1. BALANCE DE RESULTADOS………………………………………………….86
1.1 CONFLICTO ARMADO:
EL ÉXITO DE LA ESTRATEGIA MILITAR……………………………….………86
1.2 DERECHOS HUMANOS Y DIH: ASIGNATURAS PENDIENTES.………..91
1.2.1 La lectura gubernamental……………………………………………...........91
1.2.2 La otra cara de los éxitos militares: Violaciones por parte de la Fuerza
Pública………………………………………………………………………………..96
1.2.3 Violaciones al Derecho Internacional……………………………………….98
1.3 INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS: REELECCIÓN, PARAPOLÍTICA Y
CONFLICTOS CON LA JUSTICIA………………………………………………. 100
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………103
BIBLIOGRAFÍA
1
CAPÍTULO 1
MARCOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El conflicto colombiano está caracterizado por un conjunto de dimensiones y
lógicas complejas que se articulan, recrean y adecúan alrededor de diferentes
estructuras de poder. Además de muchas otras problemáticas, implica un desafío
en términos de seguridad, frente a la necesidad del Estado de mantener el
monopolio de la violencia legítima y las constantes amenazas de otros actores
armados no sólo a la soberanía estatal sino también a la supervivencia de la
población civil. La necesidad de formular e implementar una política de seguridad
en un contexto de conflicto armado es entonces un imperativo primario de los
entes gubernamentales que representan el Estado.
El conflicto colombiano, en especial, cuenta con un conjunto de características,
como su extensa duración en el tiempo, la capacidad de los actores para
reproducir las lógicas de violencia en diferentes coyunturas y con diferentes
recursos, la infiltración del sistema político por parte de actores al margen de la
ley, los obstáculos que el conflicto presenta para el fortalecimiento del sistema
democrático colombiano y la creación de una cultura política, la problemática de
elementos como el narcotráfico, que además de ser un fenómeno económico es
de la misma forma social, empresarial, militar y político, entre muchas otras
complejidades. De esto se deriva que las estrategias para mitigar los efectos del
conflicto y orientar hacia su pacificación son respuestas a múltiples ecuaciones y
deben representar un esfuerzo tanto institucional como político.
A lo largo de su trayectoria, el conflicto colombiano ha sido enfrentado por medio
de diversos esquemas de política pública. Algunos orientados hacia una posición
conciliadora frente a los grupos armados, otros hacia la comprensión de las
causas objetivas de la violencia, otros hacia el fortalecimiento de la seguridad.
2
Todos han logrado de forma imperfecta avances progresivos que no han
conseguido desactivar de forma definitiva las dinámicas de la violencia ni las
estructuras de poder que las sustentan. Al contrario, estas se han fortalecido,
produciendo el escalamiento del conflicto y la degradación del mismo.
Paralelamente y de manera progresiva, el concepto de seguridad ha
experimentado un proceso de evolución a lo largo de la trayectoria de los Estados
Modernos. Lo que Hobbes tres siglos y medio atrás denominaba como seguridad,
en términos de salvaguardar la supervivencia de los miembros de un determinado
grupo social y como función fundacional de la idea de Estado, se ha
complementado con un conjunto de elementos que se alimentan de marcos
normativos como los derechos humanos (de primera, segunda y tercera
generación), modelos de desarrollo humano, requerimientos productivos, calidad
de vida, acceso a oportunidades, entre otros.
Actualmente, lo que se denomina como seguridad humana lleva consigo la
garantía de los derechos, la satisfacción de necesidades e implica un desafío cada
vez mayor para los Estados, especialmente para aquellos que no logran resolver
de forma definitiva el problema de la seguridad básica relacionada con la
supervivencia, como Colombia.
En el marco de esta realidad y teniendo en cuenta el conjunto de compromisos
internacionales, de mayor o menor fuerza vinculante, que constriñen el
funcionamiento de los Estados, los diferentes gobiernos colombianos se han visto
enfrentados a formular e implementar políticas públicas tendientes a garantizar
una seguridad integral en el marco de la defensa de los derechos, labor compleja
y difícil que no ha logrado responder de forma definitiva a las necesidades y
demandas de una población en conflicto.
En este escenario, la política de Seguridad Democrática, formulada en el primer
gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) intentó ser una respuesta
a la complejidad del conflicto y como toda agenda política, privilegió una
problemática por encima de otra y se orientó hacia la resolución de un conjunto de
3
ecuaciones, en este caso relacionadas con el tema de la recuperación de la
seguridad en términos militares. Su orientación no es gratuita, es la respuesta a
una situación específica en la que la lógica del conflicto hacía necesaria una
estrategia coherente del Estado en términos de recuperación de la soberanía,
además de otras problemáticas de urgente consideración como el problema del
narcotráfico, el desplazamiento forzado, y la falta de una presencia integral del
Estado en gran parte del territorio colombiano.
La política de Seguridad Democrática está basada entonces en un conjunto de
requerimientos contextuales del país. Así mismo, se concibe como un principio
rector de lo que el plan de desarrollo del presidente Uribe denominó como un
Estado Comunitario, por lo que determina de forma significativa la forma en que se
llevan a la agenda gubernamental los problemas de la población colombiana,
incluso aquellos que no se relacionan de forma directa con el conflicto armado.
Luego de la reelección del presidente Uribe en el 2006, se formuló una nueva
etapa de la política de Seguridad Democrática denominada como fase de
consolidación, la cual en términos normativos ha buscado el establecimiento de
condiciones para el restablecimiento de las instituciones y la integralidad de la
seguridad en el territorio colombiano.
Debido a la importancia del estamento militar en el desarrollo de la política y su
transversalidad en términos gubernamentales, ésta representa un tipo de
articulación específico entre lo militar y lo civil, que tiene implicaciones en diversos
ámbitos y representa un punto de inflexión en la historia colombiana de soluciones
para el conflicto. No obstante, esta articulación y el proceso de implementación de
la política debe ser observada por medio de un lente analítico, que permita
establecer los avances y retrocesos que han hecho parte de su desarrollo, en el
marco de los seis años de gestión del presidente Uribe.
Con base en el planteamiento anterior, la presente tesis se propone realizar una
investigación exploratoria a la política de Seguridad Democrática, en específico del
tipo de articulación que se desarrolla entre el estamento civil o gubernamental y el
4
militar, es decir, las lógicas de equilibrio entre lo político y lo militar en el marco de
una situación de conflicto armado. La tesis pretende ser un aporte tanto a la
academia como a la institución militar, un aporte significativamente pertinente y
necesario, en especial para la coyuntura política actual, en la que la que se hace
imperativo revisar los avances, logros, falencias y vacíos presentes en la
implementación de la política.
De esa forma, la pregunta que guiará el desarrollo de la investigación es la
siguiente: ¿Cuál es el modelo de articulación entre los estamentos civil y militar en
el marco de la política de Seguridad Democrática y qué implicaciones ha tenido
esta articulación en términos de pacificación, democratización y respeto a los
derechos humanos? De esta pregunta se deriva la siguiente hipótesis a
comprobar: Los presupuestos de la política de Seguridad Democrática
implican un modelo diferente en el establecimiento y desarrollo de la
relaciones entre el estamento gubernamental y militar, que tiene
implicaciones claras en el equilibrio de poder estatal y la oferta del Estado
hacia la sociedad colombiana.
El abordaje de la pregunta y la retroalimentación de la hipótesis se llevarán a cabo
utilizando las herramientas teóricas derivadas del enfoque neoinstitucional con
énfasis en política pública. Los elementos del policy making serán necesarios para
analizar el proceso de formulación e implementación de la política de Seguridad
Democrática y de la misma forma, para brindar luces con respecto a su
evaluación. Por otro lado, el enfoque neoinstitucional permite analizar el
funcionamiento de las organizaciones y los actores políticos en un determinado
contexto y explorar la forma en que se toman decisiones en el marco de
racionalidades específicas.
2. METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolla a partir de una revisión documental de
textos legales, programas gubernamentales, informes oficiales estadísticos,
informes de organizaciones internacionales y diferentes abordajes teórico-
5
analíticos. La metodología es de naturaleza cualitativa y se desarrolla como una
mezcla entre un componente documental y otro empírico, con el fin de plantear
inferencias de carácter analítico y con fuerza de aproximaciones teóricas y
recomendaciones de política pública.
Debido a que se pretende en el presente trabajo realizar una aproximación al
proceso de formulación, implementación y evaluación de la Política de Seguridad
Democrática fueron seleccionadas como herramienta de investigación fuentes
oficiales. No obstante son tomadas en cuenta otras fuentes alternas que son
consignadas en el capítulo final, con el propósito de ser referidas en cuanto a la
evaluación y los impactos de la Política de Seguridad Democrática bajo el análisis
de tres categorías: conflicto armado, Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario (DIH) e instituciones democráticas; las cuales permiten explorar el
aspecto multidimensional de la seguridad.
3. OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL
Explorar y definir el modelo de articulación entre los estamentos civil y militar en la
política de Seguridad Democrática y las implicaciones que ha tenido en términos
de pacificación del conflicto armado, democratización y respeto a los derechos
humanos
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Presentar y operacionalizar los conceptos del enfoque neoinstitucional y el
análisis de política pública, con el fin de establecer un marco teórico que
brinde rigurosidad al análisis y permita construir un aporte válido para la
Ciencia Política y su quehacer disciplinar.
• Identificar los modelos de articulación de los estamentos civil y militar en los
últimos tres gobiernos (1991-1994; 1994-1998; 1998-2002), en contraste
con las tendencias y transformaciones del conflicto armado y los desafíos
que ha presentado en términos de seguridad.
6
• Presentar la lógica principal y los principios doctrinarios de la política de
Seguridad Democrática, identificar la articulación de lo civil y lo militar en el
marco de un nuevo posible escenario de equilibrio dinámico entre ambos.
• Explorar los resultados de la política de Seguridad Democrática, en especial
de su fase de consolidación en tres dimensiones: conflicto armado,
democracia y derechos humanos; con el fin de construir un balance entre
objetivos, resultados y falencias.
• Formular las conclusiones pertinentes con base en el balance de resultados
y presentar recomendaciones de política pública para el futuro.
4. MARCO TEÓRICO: INSTITUCIONES, POLÍTICAS Y SEGURIDAD
El objetivo del siguiente apartado es construir un marco teórico que permita
orientar la investigación y establecer un conjunto de categorías analíticas que
serán la estructura del análisis posterior. En un principio, se abordarán los
principales conceptos del enfoque neoinstitucional y el análisis de política pública.
Posteriormente, se presentarán el debate con respecto a la seguridad en el Estado
moderno y las políticas de seguridad en una situación de conflicto y posconflicto.
Finalmente se formularán las conclusiones pertinentes y se realizará una síntesis
de los componentes teóricos.
4.1 EL ENFOQUE NEOINSTITUCIONAL
El enfoque Neoinstitucional es una construcción teórica dentro de la Ciencia
Política relativamente reciente. Se genera en la década de los ochenta como una
alternativa a los enfoques conductistas, racionalistas y al viejo institucionalismo,
que se identificaba más exactamente como un tipo de estructuralismo
determinista, que ignoraba el protagonismo del actor racional en la construcción
de órdenes sociales, desconocía la categoría del cambio social y orientaba su
énfasis hacia el análisis normativo.
7
Siguiendo a Peters1
En términos de elección racional, es importante tener en cuenta que pese a que
uno de los presupuestos esenciales de la misma es que todos los individuos son
actores que maximizan su utilidad por medio de decisiones, esa racionalidad es
limitada, como afirma Herbert Simon
, es la Teoría de Elección Racional, la que marca el proceso
de transición entre el viejo y el nuevo institucionalismo, ya que reivindica la
centralidad de los individuos como actores en los procesos políticos. Muchos de
los presupuestos del neoinstitucionalismo se derivan de los hallazgos de la teoría
de elección racional con respecto a la acción de los actores políticos.
2, y esto se debe a la ausencia de información
completa de las implicaciones, costos y efectos de sus decisiones, la existencia
del elemento irreductible de la incertidumbre y el efecto de las emociones, como
ha planteado ampliamente Jon Elster3
Son March y Olsen quienes, a mediados de la década de los ochenta, plantean los
principales fundamentos de un nuevo institucionalismo. Estos autores definen una
institución política como “un conjunto de reglas y rutinas interrelacionadas que
definen las acciones apropiadas en términos de la relación entre roles y
situaciones”
, afectan lo que podría denominarse como
una racionalidad pura, de forma que los individuos tienen preferencias cambiantes
y no tienen la capacidad para predecir con exactitud las consecuencias de sus
actos ni la utilidad a obtener en momentos futuros.
4
1 PETERS, Guy “Institutional theory in Political Science, the New Institutionalism”, Pinter London and New York, 1999, Cap. 1. 2 Ver: SIMON, Herbert “Models of Bounded Rationality : Empirically grounded economic reason” MIT Press, Michigan, 1997. 3 Ver: ELSTER, Jon “Ulises desatado: Estudios sobre racionalidad, precompromisos y restricciones” Editorial Gedisa, Barcelon, 2002. 4 MARCH, J. G y OLSEN, J. P. “Rediscovering Institutions”. Free Press, New York, 1989. Pág 21-6. (Traducción del autor). De igual forma, puede observarse el desarrollo de su trabajo aplicado en el desarrollo y funcionamiento de la democracia en: March J. g y Olsen J.P “Democratic governance” Free Press, New Cork, 1989.
. De esa forma, en tanto reglas y rutinas, las instituciones son
susceptibles a la transformación por parte de los individuos, quienes las crean y
las moldean para la consecución de diversos fines de forma intencional, aunque
no siempre voluntaria. Así, puede hablarse de un enfoque estratégico, que implica
el curso de acción de los individuos y el nivel de apropiación que establecen con
8
respecto a las instituciones, este carácter estratégico lleva consigo un componente
de empoderamiento, que le brinda al individuo la posibilidad (no necesariamente la
capacidad) de transformar la realidad circundante, es decir, lo dota del poder de
actuar de forma definitiva para la consecución de sus intereses o los del grupo al
que pertenece.
Por su parte, Douglas North, uno de los más importantes representantes del
enfoque, plantea que las instituciones son "las reglas del juego en una sociedad
o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la
interacción humana"5
No es posible hablar de un único neoinstitucionalismo dentro de la Ciencia
Política. Según Guy Peters, existen múltiples tipos de neoinstitucionalismo a
saber: Institucionalismo Normativo, el cual se centra en la forma de condicionar el
comportamiento de un grupo de individuos por medio de instituciones o normas;
Institucionalismo de la elección racional, que considera al individuo como un
maximizador de utilidad y a la institución como un principio regulador entre
intereses; Institucionalismo histórico, el cual considera el recorrido histórico como
un determinante de los comportamientos presentes, o lo que se puede denominar
como path dependence; Institucionalismo empírico, que cuenta con el componente
estructural del institucionalismo clásico; Institucionalismo Internacional, el cual
lleva la elección racional analógicamente al nivel de los Estados; y finalmente, el
Institucionalismo social, que explora los esquemas de articulación entre el Estado
y la sociedad
. La función principal de las instituciones en la sociedad es
reducir la incertidumbre en la interacción humana y, por consiguiente, deben
estructurar incentivos en el intercambio que tiendan a funcionar establemente.
Pero, hay que recordarlo, esa misma estabilidad de las instituciones no niega el
hecho de que estén en cambio permanente, es decir, en movimiento permanente
y, por lo tanto, en conflicto permanente.
6
5 NORTH, Douglas. “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”. México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 6 En: PETERS, Op. Cit.
.
9
Una importante distinción analítica en los presupuestos básicos del
neoinstitucionalismo es la diferenciación entre una institución formal, que, según
Casas y Losada7
La institución en tanto norma o regla de juego, debe diferenciarse de la
organización, la cual corresponde a un conjunto de individuos constituidos como
grupo que tienen como función la implementación o materialización de las
instituciones en las realidades humanas. Un ejemplo de organización sería la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que se encarga de llevar a
cabo la implementación de la Ley de Justicia y Paz, una institución formal creada
para constreñir un contexto de justicia transicional. La organización cuenta con un
se definen como “soluciones contractuales a problemas de
cooperación, que son resueltos a través de mecanismos (contratos positivos) que
incentiven el respeto de los acuerdos y el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas”. Estos mismos autores, definen instituciones informales como
“soluciones convencionales a problemas de coordinación, que son enfrentados en
el marco de las convenciones sociales, el conocimiento común y por la
construcción social de rituales, la internalización de normas y parámetros de la
cultura a través de los procesos de socialización. Las formas de sanción social
como la sanción religiosa, el ostracismo, la marginación social son algunos
ejemplos del sistema de incentivos informales usados a través de los cuales los
grupos materializan las restricciones informales”.
De esa forma, los órdenes sociales están compuestos por normas formales y
contractuales y normas informales convencionales. Ambas determinan el
comportamiento de los individuos y permiten o impiden la convivencia y la
administración de la conflictividad social. En el caso colombiano, un ejemplo de
institución formal podría ser cualquier marco normativo, por excelencia la
Constitución Política; por otro lado, una institución informal podrían ser los
tradiciones culturales o valores adquiridos por medio de un proceso de
socialización, como la predilección de los valores judeo-cristianos, que determina
incluso la forma en que se legisla para muchos temas.
7 CASAS, Andrés y LOSADA, Rodrigo “Manual de Enfoques”, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, texto sin publicar.
10
conjunto de procedimientos establecidos y recursos disponibles para cumplir una
serie de metas señaladas previamente.
Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de costo de transacción,
el cual se refiere a cualquier tipo de costo (económico, humano, en tiempo, etc)
derivado de la necesidad de proteger, crear o monitorear un intercambio ya sea
entre actores racionales o organizaciones. Este concepto es especialmente
importante en el ámbito de la práctica política formal, que está caracterizada por la
continua ocurrencia de transacciones, ya que se hace difícil en un entorno
decisional complejo seguir cursos de acción de forma unidimensional, sin requerir
la aprobación, tolerancia, aval o retroalimentación de otro actor. Los costos de
transacción pueden estar relacionados con la necesidad de establecer procesos
de comunicación, el requerimiento de la negociación y el consenso, entre otros.
Finalmente, es necesario rescatar el hecho de que las instituciones, tanto formales
como informales, con susceptibles de cambio y transformación por parte de
acciones individuales. Uno de los teóricos que más ha explorado los procesos de
creación y transformación de instituciones es Douglass North8
4.2 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
, según este autor,
la transformación de instituciones puede deberse a procesos económicos,
procesos de emprendimiento de individuos u organizaciones o incluso procesos de
aprendizaje en el tiempo.
¿Qué es la política? Según Easton, la política corresponde al reparto terminante
de valores en una sociedad. Para efectos de esta investigación, el planteamiento
se centrará en lo que se denomina como política forma y coincide con la definición
de Easton, y se dejará de lado los fenómenos políticos que ocurren por fuera del
ámbito gubernamental y del Estado. El reparto terminante de valores puede
ponerse en términos neoinstitucionalistas, de forma que se hable de la política
8 Ver: NORTH, Douglass, “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge University Press, New York, 1990.
11
como el ordenamiento institucional que determina el comportamiento de los
miembros de un determinado orden social. La política sería entonces una
determinada asignación de instituciones acompañadas de un esquema
organizacional. Las políticas públicas serían las acciones por medio de las cuales
los agentes gubernamentales definen órdenes institucionales en una determinada
sociedad.
Una política pública puede definirse como el “conjunto de respuestas sucesivas
del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas”9
En el ámbito de las construcciones teóricas alrededor del análisis de las políticas
públicas, una de las formas en las que su proceso se ha esquematizado es por
medio de un ciclo, o policy cycle. Esta construcción, en términos metodológicos,
permite desagregar el proceso inmerso en la creación e implementación de
políticas públicas, ofreciendo una serie de categorías de observación, referentes a
.
Este conjunto de respuestas sucesivas implican un determinado proceso, en el
cual intervienen múltiples actores y organizaciones. Siguiendo el esquema de
Easton de sistema político, las políticas públicas serían los outputs que responden
a las necesidades, expectativas y demandas de la población, las cuales serían los
inputs. Este sistema de entrada y salida implica un proceso extenso de
priorización y esquematización de las problemáticas sociales para responder a
ellas con programas, proyectos, normas o acuerdos.
La extensa conflictividad social, en la que confluyen múltiples intereses y
necesidades muchas veces excluyentes o en disputa, implica que el Estado debe
cumplir con la función de administrar la conflictividad social de forma que se
mantenga un determinado orden sin sacrificar la complejidad y especificidad de los
agentes sociales. Esta complicada función se desarrolla por medio de políticas
públicas, decisiones vinculantes en cuya aplicación se ven involucrados todos los
individuos de un determinado grupo social.
9 Salazar, C. , Las Políticas Públicas, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Facultad de Administración de Empresas, 1999. p41
12
un conjunto de secuencias lógicas10. El ciclo se establecería de la siguiente
forma:
La agendación se refiere a un proceso en el cual se lleva a cabo una observación
e identificación de un conjunto de problemáticas. La agendación implica la
construcción de una lista de situaciones que requieren la acción del Estado y que
son consideradas socialmente como nocivas o problemáticas. No obstante, esta
configuración responde a una determinada racionalidad gubernamental, que
tiende a priorizar unas situaciones sobre otras. La priorización también depende
de un conjunto de recursos con los cuales cuentan las organizaciones
gubernamentales, de forma que no se puede resolver todas las problemáticas
simultáneamente e invertir el mismo número de recursos (humanos, económicos,
burocráticos, de tiempo) respondiendo a todas ellas11
El proceso por medio del cual las problemáticas intersubjetivamente concebidas
se transportan a la agenda gubernamental depende de múltiples factores: Por un
lado, por medio de grupos de poder con intereses específicos un determinado tipo
.
10 Al respecto se puede ver: Roth, A, Políticas públicas. Formulación implementación y evaluación, Bogotá, Aurora, 2002 11 Al respecto ver: Gerston, L., Public policy making: process and principles, New York, M.E. Sharpe, 2004.
13
de problemáticas, un ejemplo de esto podría ser un gremio económico que
presiona en la necesidad de firmar acuerdos arancelarios con otros países. Así
mismo, una problemática podría visibilizarse por medio de un hecho detonante o
un evento de expresión contundente de la población. Por otro lado, por medio de
una agendación heredada de previos programas gubernamentales o la
observación autónoma y el diagnóstico de entes gubernamentales12
Por otra parte, la formulación implica la traducción de problemáticas en
estrategias. Para la concepción de la estrategia es importante la definición del
problema, es decir, el establecimiento de sus causas, su dinámica y sus
consecuencias. No es lo mismo afirmar que la delincuencia es producida por la
pobreza a que delincuencia es una expresión de la pobreza y puede no
corresponder a ella. Posterior a la definición del problema, se requiere establecer
lineamientos para su solución, es decir, recursos, tiempo, herramientas,
lineamientos y regulaciones para su implementación. Nuevamente, en el proceso
de formulación están involucrados diversos actores con diferentes intereses. Es
. Finalmente,
la agendación puede estar sujeta a intereses particulares de agentes políticos
interesados en partidas del presupuesto gubernamental o con intereses
clientelistas.
En un sistema democrático, en términos normativos, se supone la existencia de
agentes intermediarios entre las necesidades y demandas de la población y las
instancias de toma de decisión, que serían por excelencia los partidos políticos.
No obstante, en términos reales es posible que se presente una atomización de
esa intermediación, de manera que múltiples actores intervienen en la agendación,
motivados por toda serie de intereses. También es importante descartar la
pertinencia de escenarios de oportunidad política, en los cuales se aumenta la
probabilidad de que se visibilicen un conjunto de problemas y se deje de lado
otros.
12 Al respecto se puede revisar: Kingdon, J., Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston, Little Brown, 1994; Cahn, M, “The Policy Game”, en Theodoulou, S. y Cahn, M. (edits.), Public Policy. The essential readings. New Jersey, Englewood Cliffs, 1995; Mueller, D., The public choice approach to politics, Londres, Edward Elgar, 1993.
14
necesario tener en cuenta, que pese a que se lleve a cabo un diagnóstico amplio y
riguroso, es inevitable la existencia de vacíos de información y la condición
continua de incertidumbre.
Por otro lado, es posible que el proceso de formulación se desarrolle de una forma
incremental, de manera que los agentes gubernamentales toman elementos ya
desarrollados y los complementan o transforman de forma incremental13
Posterior a la formulación, se desarrolla el proceso de implementación. Este se
refiere a la puesta en práctica de las estrategias formuladas, lo que implica un
contraste entre aquello que se concibe de forma prescriptiva y la dinámica de
transformación que la política es susceptible de conseguir en el manejo real de la
problemática. La diferencia entre la lógica del diseño y la lógica de la realidad se
denomina dentro de la literatura como implementation gap
para
responder a problemáticas que de la misma forma se transforman y readaptan,
utilizando la información y estrategias ya existentes.
14
Finalmente, se lleva a cabo el proceso de evaluación, la cual según Salazar, es el
proceso en el cual se compara “un determinado proceso o unos determinados
. De la misma forma,
la implementación debe jugar con un conjunto de actores, intereses, expectativas,
recursos, incertidumbre.
De la misma forma, el éxito de la implementación depende de la articulación entre
entes gubernamentales y distintos niveles de gobierno, de manera que requiere un
engranaje armónico de actores que trabajen para la realización del conjunto de
estrategias que configuran la política pública. Para ello se requieren mecanismos e
instituciones de regulación y control. La implementación también implica la
interconexión directa con los beneficiaros de la política, de forma que en su
desarrollo también están involucrados los niveles de aceptación y disposición de
los beneficiarios.
13 Revisar : Aguilar, L., “Estudio introductorio”, en Aguilar, L. (edit.), La hechura de las políticas, México, Miguel Ángel Porrua, 1992 14 Ver: Gerston, 2004, Op. Cit.
15
resultados con propósitos u objetivos previamente establecidos”15
4.3 EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD
. De esa forma,
la evaluación apuntaría a determinar hasta qué punto aquello que se concibió en
principios corresponde a un conjunto de realidades. No obstante, es necesario
aclarar que el proceso de evaluación es imprescindible en todas las etapas, ya
que asegura que la política pública esté orientada de forma satisfactoria a la
solución de la problemática y a la vez se respeten los marcos normativos
pertinentes.
En conclusión, el ciclo de la política pública se compone de un conjunto de
procesos que dan cuenta de la complejidad de la gestión gubernamental. Así
mismo, pueden convertirse en categorías que faciliten el análisis de políticas
públicas dentro de la Ciencia Política. En términos neoinstitucionales, las políticas
públicas serían decisiones gubernamentales que afectan una determinada
colectividad y que son susceptibles a un proceso progresivo de
institucionalización, es decir, de convertirse en patrones de comportamiento para
resolver problemas de cooperación y coordinación.
4.3.1 El concepto
La palabra seguridad proviene del latín securitas y se refiere a la ausencia de
riesgo, o la confianza en algo o alguien. El problema de la seguridad en términos
políticos se deriva de la necesidad misma de la supervivencia en un mundo de
amenazas inciertas, de forma que la seguridad ha sido una problemática para
todos los conglomerados humanos a lo largo de la historia. La existencia misma
del Estado Moderno se sustenta en la necesidad de salvaguardar la seguridad de
los miembros de un grupo, de forma que erige como un leviatán que establece
reglas y mecanismos para que los miembros del grupo no se aniquilen
mutuamente.
15 Salazar, 1999, p75 Op. Cit.
16
De este concepto básico de seguridad, se derivó una acepción netamente militar,
relacionada con conceptos como el de seguridad nacional16, que implicaba el
salvaguardar el territorio frente amenazas externas y el uso de la fuerza para
garantizar la defensa de un Estado. Esta perspectiva está enmarcada en un
enfoque realista de la seguridad, el cual lo reduce actualmente a “anything that
concerns the prevention of superpower nuclear war”17. El realismo implica que una
función imperativa del Estado es el mantenimiento del poder, para lo cual el medio
por excelencia es el uso de la fuerza en manos del estamento militar: “the
structuring element of strategic analysis must be the possible use of force… non-
military aspects of security may occupy more of the strategist’s time, but the need
for people, nations, states or alliances to procure, deploy, engage or withdraw
military forces most remain a primary purpose of the strategic analyst’s inquires”18
No obstante, como se señalaba en el planteamiento del problema, el concepto de
seguridad ha evolucionado, específicamente en el marco de regímenes
democráticos y abarca elementos como la seguridad social, la seguridad
ciudadana, seguridad de propiedad, alimentaria, entre otros. Todos estos
elementos implican una integralidad que responde a nuevas amenazas, más
extensas y complejas que el mantenimiento de la vida. De esa forma, las bases de
la seguridad en lo que se denominó como “la amenaza en el uso de la fuerza”
19
Esta perspectiva multidimensional de la seguridad se articula con lo que se podría
llamar como el enfoque crítico, el cual indaga en el impacto y el rol que juegan
elementos sociales, políticos, ambientales, culturales y económicos en la
teorización sobre la seguridad. De esa forma, no se deja de lado el componente
militar, sino que este hace parte de un engranaje integral en el que la seguridad
,
se han transformado para involucrar temas ambientales, culturales y de derechos.
16 Esta puede definirse como “protección de la soberanía o del territorio de un Estado ante amenazas externas o internas” En: Comisión sobre Seguridad Humana- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Relación entre Derechos Humanos y Seguridad Humana”. Universidad para la Paz, San José de Costa Rica, 2001, p. 6 17 Buzan, Barry et al. “Security, a new framework for analysis”, Lynny Reinner Publishers, 1998, p. 215 18 Chipman, John. “The future of strategic studies: beyond grand strategy”. Survival, Washington, 1992, p. 36 19 Buzan, Barry, 1998, Op. cit. p.170
17
implica la defensa frente a múltiples amenazas de diferentes naturalezas. Un
elemento de diferenciación importante entre el enfoque realista y el crítico es que
en el primero los Estados son los sujetos de la seguridad, mientras que en el
segundo, el sujeto es el individuo.
Lo anterior no sólo se debe a la evolución del concepto de seguridad, sino también
al proceso de globalización en el cual se desdibujan las fronteras físicas y se
replantea la idea del Estado-Nación, de forma que el individuo se erige como un
sujeto de la normatividad internacional y como sujeto de derechos, más allá que
como ciudadano de un determinado Estado.
A partir de estos desarrollos críticos del concepto de seguridad, surgió en el plano
de la normativa internacional el concepto de seguridad humana, el cual es
introducido en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994, por parte del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que se afirma:
“la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, una enfermedad que
no se difunde, un empleo que no se elimina, una tensión étnica que no explota en
la violencia, un disidente que no es silenciado. La seguridad humana no es una
preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad
humanas”.
En suma, la seguridad se refiere a la administración del riesgo en cada una de las
esferas del individuo perteneciente a una determinada sociedad. La administración
del riesgo puede ser vista en términos reducidos, relativos únicamente al uso de la
fuerza y al componente militar, o en términos amplios, en los cuales se enfrentan
amenazas relativas a la dignidad, la libertad, la calidad de vida y las
oportunidades.
4.3.2 Seguridad en el conflicto armado y en el posconflicto
El concepto de conflicto armado interno según la jurisprudencia internacional se
denomina como una confrontación armada entre fuerzas gubernamentales y
grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente, con cierto
grado mínimo de de intensidad, puede ser cuando “cuando las hostilidades son
18
de índole colectiva o cuando el Gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar
contra los insurrectos, en lugar de recurrir únicamente a las fuerzas de policía”20;
así mismo, “los grupos no gubernamentales que participan en el conflicto deben
ser considerados partes en el conflicto, en el sentido de que disponen de fuerzas
organizadas (…) sometidas a cierta estructura de mando y tener la capacidad para
mantener operaciones militares”21
Con respecto a la evolución de los conflictos armados a lo largo de la historia
humana, se puede percibir una transformación de aquellos conflictos entre
ejércitos a lo que se ha denominado como las “nuevas guerras”, con base en la
construcción teórica de Mary Kaldor
.
Esta situación de conflicto implica una nueva fuente de incertidumbre y de riesgo,
en el que el mantenimiento de la seguridad se hace absolutamente imperativo. El
componente militar adquiere una importancia preponderante y las Fuerzas
Armadas se convierten en un actor dentro del conflicto, que pretende, en términos
normativos, la defensa de la población civil frente a la amenaza de otros actores
armados.
22, que se contrasta con la perspectiva
clausewitziana de la guerra, como una construcción política del Estado. Al
contrario, las nuevas guerras implican una “revolución en las relaciones sociales
de la guerra”23
Es importante mencionar de la misma forma la evolución de la normatividad que
intenta regular los comportamientos bélicos dentro de un conflicto armado, en
. Estos conflictos están caracterizados por la reivindicación de
identidades o intereses locales, se financia por medio de economías informales,
ilegales y de carácter global, y las operaciones militares utilizan la población civil
como un recurso, por lo que se incrementa el nivel de riesgo e incertidumbre.
20 En: Comité Internacional de la Cruz Roja, “¿Cuál es la definición del conflicto armado según el Derecho Internacional Humanitario? Documento disponible en línea en: http://www.mindefensa.gov.co/DH/b12/080410%20definicion%20conflicto%20armado%20CICR.pdf Ingreso: Noviembre 14 de 2008. 21 Schindler, V. D “The different types of Armed conflicts according to the Geneva Conventions and Protocols, RCADI, Vol.163, 1979-II, p.147. Citado en: Ibídem. 22 En Kaldor, Mary “Las Nuevas Guerra: Violencia organizada en la era global” Editorial Tusquets, Barcelona, 2001. 23 Ibídem. P.17
19
virtud de la necesidad de proteger los la vida y los derechos de la población civil.
Lo que se denomina como el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el
resultado de un extenso proceso de jurisprudencia, alimentado por la conciencia
alrededor de las atrocidades cometidas en la primera y la segunda guerra mundial.
El DIH se sustenta en los conceptos de jus ad bellum y jus in bello, los cuales
suponen la existencia de un derecho que limita y regula el uso de la fuerza armada
en contextos de conflicto. Define de forma fundamental la distinción entre
población civil y combatientes, con el fin de constreñir lo que puede ser un
“objetivo militar”.
Así mismo, define el principio general de la proporcionalidad, el cual prohíbe a las
partes efectuar cualquier acción que vaya más allá de lo necesario para lograr el
resultado deseado. Según la formulación utilizada en el Protocolo adicional I de
1977, las partes deberán "abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever
que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a
bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la
ventaja militar concreta y directa prevista. En el mismo Protocolo adicional I, se
establece que "las disposiciones de los Convenios de Ginebra (...) deben aplicarse
plenamente en toda circunstancia (...), sin distinción alguna de carácter
desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado".
De esa forma, las Fuerzas Armadas no sólo deben considerar una lógica militar,
también es imperativo responder a los compromisos adquiridos internacionalmente
relacionados con el DIH, pese al desafío que esto implica en conflictos complejos
y degradados, en los que la articulación entre lo militar y lo humano dificulta de
forma considerable.
Por su parte, el posconflicto puede definirse como el proceso posterior a la firma
de un acuerdo de paz u otro acontecimiento que señale el fin de una guerra o de
un conflicto. Sin embargo, no es necesariamente un momento de paz, ya que
pueden activarse y articularse nuevas formas de violencia, o pueden aparecer
restos de violencias pasadas. Las estrategias para su construcción y la
consecución de un feliz término pueden encaminarse tanto hacia el corto, como al
20
mediano y largo plazo y se focalizan hacia el campo de la seguridad militar, el
entorno socio-económico, político-constitucional y psico-social. Estas estrategias
tienen como fin los siguientes objetivos:
• Reconfiguración del sistema de poder
• Establecimiento de nuevas reglas de juego para todas las esferas de
la sociedad
• Establecimiento de normas e instituciones para la construcción y el
mantenimiento de la paz.
• Ayuda humanitaria y asistencia social.
• Reconstrucción económica y social
Sin embargo, las políticas a más corto plazo en este periodo están dirigidas a que
la violencia disminuya y a que se evidencie una muestra de la voluntad de paz de
las partes, para la creación de la confianza y legitimidad suficiente del proceso que
se llevó a cabo. En la actualidad, este proceso está igualmente caracterizado por
una fuerte presencia internacional a través de organismos bilaterales o
multilaterales que coadyuvan en la reconstrucción social y económica del país que
se encuentra en este proceso.
En el año 2002, un consorcio de actores internacionales que incluía al Centro para
Estudios Estratégicos e Internacionales, publicó el Marco de Reconstrucción para
el Posconflicto24
1. La respuesta inicial tiene lugar inmediatamente después del fin de la
violencia generalizada y se caracteriza por el suministro de servicios
humanitarios de emergencia, estabilidad e intervenciones militares para
, en el que se definen tres etapas de actividad entre “el cese del
conflicto violento y el retorno a la normalización.” Según este grupo, el posconflicto
se enmarca en las siguientes etapas:
24 Sanam Naraghi Anderlini y Judy El-bushra, Reconstrución en el Posconflicto, Inclusive Security: Women Waging Peace cannot vouch for the accuracy of this translation. Pág. 1
21
proporcionar seguridad básica. Desde el punto de vista internacional, tales
respuestas también incluyen el despliegue del personal de paz.
2. La etapa de transformación o transición constituye un período en el cual
emergen legítimas capacidades locales a las que debería apoyarse,
prestando especial atención a la reanudación de la economía, incluyendo la
reconstrucción física, garantizando estructuras funcionales para la
gobernabilidad y los procesos judiciales y sentando las bases para el
suministro de servicios básicos de bienestar social como educación y
asistencia sanitaria.
3. La etapa final o el período de promoción de la sostenibilidad es un
momento en que las acciones de recuperación deberían consolidarse para
ayudar a prevenir el resurgimiento del conflicto. Los actores militares,
particularmente las fuerzas de mantenimiento de la paz, se retiran y la
sociedad comienza a “normalizarse” durante esta etapa.
Este proceso de reconstrucción social implica varias tareas de fundamental
importancia que deben ser asumidas por el gobierno que tiene a cargo el
establecimiento de estas políticas. Entre las principales funciones en el marco del
posconflicto se encuentran25
• Restablecer la seguridad interna
:
• Reintegrar efectivamente a la sociedad y desmovilizar a los
combatientes
• Reintegrar socialmente a la población desplazada
• Efectuar una política adecuada de desarme
• Construir capacidades de gobernabilidad y administrativas
• Reestablecer la infraestructura física, especialmente la que tiene
que ver con la prestación de servicios públicos
25 Algunas de las funciones que se presentan fueron tomadas de: Sanam Naraghi Anderlini y Judy El-bushra, Reconstruction en el Posconflicto, Inclusive Security: Women Waging Peace cannot vouch for the accuracy of this translation.
22
• Establecer infraestructuras financieras que pretendan una
recuperación económica efectiva; por ejemplo creación de un sistema
bancario y financiero confiable.
• Establecimiento de un sistema judicial creíble y efectivo frente a las
políticas de impunidad que permanecen luego de los pactos o las
negociaciones
• Ocupación de asistencia sanitaria de la población.
• Establecimiento de una educación para la paz.
• Definición de políticas de reparación a las victimas o de manera
general, un espacio de tratamiento psicológico para estas.
En este marco hay que recordar que el fin del conflicto en términos legales o de
establecimiento de políticas de desarme y reincorporación, no coincide necesaria y
obligatoriamente con el establecimiento de la paz. La “construcción de paz” implica
un reto mayor que será entendiendo como “acciones dirigidas a identificar y
apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una
recaída en el conflicto”26
Por otro lado se encuentra el enfoque maximalista, el cual propone que la
construcción de la paz tiene que ir más allá, debe estar orientada no sólo a la
.
Conforme lo anterior, alrededor de esta perspectiva se ha estructurado tres
lineamientos de estudio, que identifican aplicabilidad y objetivos a los cuales se
debe enmarcar el posconflicto. El primer enfoque es el minimalista, el cual
propone que la construcción de paz debe consistir en la superación de las
secuelas específicas del conflicto, es decir lograr en sentido estricto una ausencia
de la guerra y de la violación de los derechos humanos, sentido en el cual
podríamos entender que la paz empieza al momento de estructurar un cese de
hostilidades y un proceso de desmovilización o la reconstrucción de la
infraestructura destruida.
26 Rettberg, Angélica, Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el posconflicto, Revista de Estudios Sociales No 15, junio 2003, Bogotá p.15-28.
23
terminación de la guerra, en términos de eliminar la violencia directa, sino también
pretende la generación de las condiciones propicias para fomentar el desarrollo
económico, político y social del país tratando aspectos como por ejemplo, la
pobreza e inequidad. Esto implica el transformar las bases de una violencia
estructural y cultural, y lleva consigo la necesidad de generar un proyecto de
construcción de sociedad.
El tercer enfoque se ubica en el centro o equilibrio de los dos anteriores. Según la
concepción minimalista al combinar agenda de paz y el desarrollo de un país se
genera un problema de eficacia, pues el segundo depende en estricto sentido del
primero, así como un problema de legitimidad, ya que los lineamientos del
desarrollo deben basarse en la culminación del conflicto. En tal sentido, el tercer
enfoque define a la paz como justicia y bienestar para todos, de tal forma que la
construcción de la paz se basa en la eliminación de los incentivos de bienestar y
riqueza que causa en algunos casos la perpetración de los conflictos27
En contra posición, el enfoque maximalista señala que una construcción de paz
para el posconflicto que no ataque problemas como la pobreza o la inequidad es
insuficiente; se requiere la identificación de las principales fuentes del conflicto
desde sus raíces históricas y estructurales hasta sus manifestaciones inmediatas,
para poder eliminarlo y construir la paz. Desde este enfoque la paz es “la
presencia de justicia y de todos los factores y fuerzas que impiden la realización
.
Finalmente, este enfoque señala el hecho que no todo lo que es esencial para el
desarrollo lo es para la construcción de la paz, ya que en algunos elementos son
convergentes y otros no lo son. Es necesario estructurar una forma adecuada de
proyecto político en el cual ambas finalidades confluyan, aun más cuando se trata
de países como Colombia, en el cual las estructuras no están completamente
destruidas como sí sucedió en Sudáfrica, Angola Sierra Leona o Timor Oriental.
En este sentido, la construcción de la paz desde una concepción minimalista se
enmarca únicamente en el desarrollo del corto plazo y en una separación de
políticas para la paz y las políticas para el desarrollo económico y social.
27 Ibid.
24
de todos los derechos humanos de todos los seres humanos”28
5. CONCLUSIONES
. Es decir, este
concepto maximalista se enfoca en el apoyo a largo plazo a las instituciones
políticas, socioeconómicas y culturales viables y capaces de solucionar las causas
estructurales del conflicto y establecer las condiciones necesarias para la paz y la
estabilidad.
El tercer enfoque entonces, establece que para lograr una paz duradera se
requiere en primer lugar un cese total de hostilidades, y en segundo lugar
suficientes bases sociales y económicas para evitar una recaída en la situación
anterior de conflicto y así, sentar las bases para un desarrollo posterior. De esta
manera, la forma de construir la paz es la reparación de las secuelas del conflicto
y de reformas estructurales estratégicas, de tal manera que se vaya solidificando
la paz; estas reformas estructurales pueden estar dirigidas al sistema electoral, a
la administración de justicia, y a unos mecanismos de resolución pacífica de
disputas.
Una breve presentación del conjunto de desafíos que implica la construcción del
posconflicto permite dimensionar la magnitud de ecuaciones políticas, económicas
y sociales que una política de seguridad debe enfrentar en este tipo de escenarios.
Se hace pertinente tener en cuenta el concepto antes presentado de “seguridad
humana”, en la que debe superarse el componente militar de la seguridad e
integrar todo lo que implica la construcción de una paz sostenible en un corto,
mediano y largo plazo.
El presente capítulo ha presentado un conjunto de elementos teórico-
metodológicos que permitirán el desarrollo de la presente investigación. Estos
serán una guía para el desarrollo de los planteamientos con respecto a la política
de Seguridad Democrática y una orientación para su balance y evaluación. Por un
lado, el neoinstitucionalismo ofrece un conjunto de categorías que permiten
abstraer las reglas inmersas en la política y los comportamientos que esta 28 Bendaña Alejandro, What kind of Peace is Being Built? Critical Assessments from the South, Ottawa, Canadá, Octubre 2002
25
estructura en la sociedad colombiana; así mismo, permite abordar el conjunto de
transacciones y relaciones de poder que se desarrollan alrededor de las
decisiones políticas que crearon la ley y que han establecido su proceso de
implementación.
Por otro lado, el análisis de políticas públicas permite estructurar una serie de
procesos por medio de los cuales se puede analizar la política de Seguridad
Democrática en términos de cómo define el problema de la seguridad, qué agenda
establece para su abordaje y qué estrategias concibe para su recuperación y
mantenimiento. Así mismo, permite establecer lineamientos para la evaluación de
la política.
Finalmente, los elementos referentes al concepto de seguridad y las situaciones
de conflicto y posconflicto abren el panorama a la complejidad del escenario en el
cual se crea y desarrolla la política de Seguridad Democrática y permite
contextualizar los desafíos y retos que ésta enfrenta, como un referente de aquello
que debe ser evaluado.
26
Capítulo 2:
EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD EN EL MARCO DEL CONFLICTO COLOMBIANO: DESAFÍOS Y RESPUESTAS GUBERNAMENTALES
INTRODUCCIÓN
El presente capítulo tiene como objetivo identificar los modelos de articulación de
los estamentos civil y militar en Colombia en los últimos tres gobiernos (1990-
1994; 1994-1998; 1998-2002), en contraste con las tendencias y transformaciones
del conflicto armado y los desafíos que ha presentado en términos de seguridad.
Para ello, se iniciará con una contextualización del conflicto armado colombiano en
el período a estudiar, de forma que se establezcan los desafíos y retos que este
presenta a las organizaciones gubernamentales y los formuladores de política
pública, específicamente en el ámbito de la seguridad.
Posteriormente, se realizará una exploración analítica a los esquemas de política
pública de seguridad en los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés
Pastrana, con el fin de identificar los modelos de articulación entre los estamentos
civil y militar, lo cual servirá como un referente contextual para el desarrollo del
análisis posterior alrededor de la política de la Seguridad Democrática.
1. CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO 1.1 LA HISTORIA DEL CONFLICTO: ESTRUCTURAS Y RACIONALIDADES
La historia de Colombia desde su independencia como colonia española en 1810
ha estado enmarcada por una serie de guerras civiles que han desencadenado la
dinámica de un conflicto que llega hasta nuestros días. De igual forma, ha debido
llevar a cabo una inserción al sistema internacional caracterizada por una clara
27
dependencia a Norteamérica, especialmente a los intereses del gobierno
estadounidense.
En primera instancia, es preciso afirmar que lo que se denomina como conflicto
armado interno en Colombiano ha sido un proceso que se ha ido desarrollando a
través de aproximadamente cuarenta años. Se ha caracterizado por ser un
conflicto con un alto nivel de mutabilidad y adaptación, tanto con respecto a los
actores involucrados como a los escenarios en los cuales se desenvuelve. Esto
implica una primera dificultad cuando se intenta un acercamiento con pretensiones
analíticas frente a la dinámica del conflicto, ya que este puede ser caracterizado
desde diversas perspectivas y dando preponderancia a diferentes tendencias y
causalidades.
En un primer momento, el conflicto colombiano podría ser definido, en palabras de
Pizarro Leongómez como “un conflicto interno, irregular, prolongado y con raíces
históricas de índole ideológica”29
El conflicto colombiano tiene sus raíces en el periodo de La Violencia
. El mismo autor afirma que el concepto de guerra
civil no sería adecuado, ya que no se presenta la confrontación de dos o más
proyectos de sociedad antagónicos y así mismo, un proceso de polarización social
que los legitime. Por su parte, no se carece de una institucionalidad de carácter
democrático y no se podría hablar propiamente de una soberanía escindida.
30
29 Pizarro Leongómez, Eduardo “Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia” Norma, Bogotá, 2004, p. 49. 30 El período histórico denominado como “La Violencia” empieza el 9 de abril de 1948 con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que desencadenó un crudo enfrentamiento entre los partidos tradiciones Liberal y Conservador, se extiende hasta principios de los años sesenta. Si bien este enfrentamiento tiene sus raíces en las guerras civiles del siglo XIX, es en este período en el que toma dimensiones nacionales y repercusiones tanto en el ámbito rural como urbano. De la misma forma, se configura como uno de las principales causas históricas que se atribuyen al surgimiento de los grupos guerrilleros en los años sesenta. Para mayor documentación sobre este período puede revisarse el trabajo de Gonzálo Sanchez Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia (1983); Pasado y presente de la violencia en Colombia (1991)
de
mediados del siglo XX, en el que surgen los grupos de autodefensa campesina
impulsados por el partido comunista a finales de los años cuarenta.
28
Posteriormente, en 1964 se da el surgimiento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), en el mismo año surge también el Ejército
de Liberación Nacional (ELN). El conflicto perdura hasta la inclusión del
narcotráfico en la década de los ochenta, el cual actúa como un elemento que
sustenta, potencia y encrudece la violencia. Este fenómeno coincide con la
aparición de diversos grupos de autodefensa articulados posteriormente por las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 199731
El conflicto colombiano ha sido ampliamente analizado y su complejidad implica la
posibilidad de plantear múltiples causas. Los principales procesos que han sido
atribuidos a la activación del conflicto colombiano, pueden ser reunidos en dos
categorías: causas estructurales, relacionadas con elementos como la distribución
asimétrica de la tierra y el capital, el hermetismo del sistema político, la debilidad
del Estado en el ejercicio pleno de su soberanía y la precariedad en el ejercicio de
su función social, la pobreza y la ausencia de suficientes oportunidades de
empleo
.
32
Esta categoría de causas ha sido trabajada principalmente por los primeros
teóricos del conflicto colombiano
.
33, quienes presuponían que su solución dependía
de la transformación de condiciones estructurales por medio de una reforma
agraria y la implementación de políticas sociales relacionadas con la salud, la
educación y el empleo. Esto se tradujo en una postura estatal determinada34
31 Se puede revisar más ampliamente el proceso de formación y consolidación de los grupos paramilitares en perspectiva con las posibles salidas a su desarticulación en: Rangel, Alfredo (comp.) “El poder Paramilitar” Fundación Seguridad y Democracia, Editorial Planeta, Bogotá, 2005. 32 Estas características del Estado Colombiano han sido analizadas y categorizadas por diversos autores, que adjudican a las características estructurales del sistema económico y político una gran responsabilidad sobre la dinámica del conflicto. Para observar más detalladamente estas características puede revisarse: Contraloría General de la República “Colombia: entre la exclusión y el desarrollo”, Bogotá, 2002; Garay, Luis Jorge (coor.) “Repensar a Colombia:síntesis pragmática”AlfaOmega, 2002. 33 Estos primeros teóricos se han caracterizado por desarrollar un estudio polemológico del conflicto colombiano, es decir, se centraron especialmente en el estudio de las causas de la violencia y la dinámica de la misma, haciendo un especial énfasis en las condiciones estructurales. Al respecto puede revisarse principalemente la obra de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna “La violencia en Colombia” (2005).
,
34 Esta posición se desarrolló principalmente en el gobierno de Belisario Betancourt ( 1982-1986) en el que el gobierno suponía que si se resolvían las condiciones estructurales de la violencia se podría llegar a un proceso de diálogo con los actores armados y de esa forma se
29
desarrollada principalmente a finales de los años ochenta y que no tuvo los
efectos deseados posiblemente por el control riguroso y cerrado de las elites
políticas sobre sus intereses.
Por otro lado y en especial frente al surgimiento del narcotráfico como actor y
motor de la dinámica conflictiva, puede presentarse una segunda categoría de
causas de tipo económico, es decir, relacionadas con la búsqueda de intereses
monetarios y la extracción de recursos por parte de los actores armados. Esto
corresponde a una segunda etapa del conflicto, en el que se evidencia un
abandono parcial a la práctica de los actores sustentada en una conciencia
discursiva relacionada con una ideología de tipo marxista-leninista que
reivindicaba diversas luchas sociales.
De esa forma, autores como Mauricio Rubio35, plantean una degradación del
conflicto colombiano hacia la búsqueda de recursos, de forma que los actores
armados desarrollan también una lógica económica y empresarial ligada
principalmente al elemento del narcotráfico. El estudio de las causas económicas
de la violencia ha sido presentado principalmente por el teórico estadounidense
Paul Collier, quien describe que la rebelión como “una depredación a gran escala
de las actividades económicas productivas”36
No obstante, no será posible percibir ambas categorías como excluyentes, ya que
puede darse una combinación entre un conjunto de condiciones estructurales y
unos actores que frente a ellas reaccionen en la búsqueda de sus intereses
particulares. De igual forma, no puede negarse la importancia de la ideología, que
sigue operando de forma desigual en las organizaciones de los grupos armados
ilegales, teniendo así un determinado impacto. Es importante visualizar ambos
tipos de causas de forma que se logre desarrollar un lente híbrido que permita
acabaría con el conflicto armado. Esta fue la política de los primeros años del gobierno de Betancourt, que luego fue modificada parcialmente en los últimos años adoptando una posición más beligerante frente a los grupos armados ilegales. 35 En: Rubio, Mauricio “Economía y Violencia”. Revista Cámara de Comercio de Bogotá, No.99, 1997. y Rubio, Mauricio “Crimen e impunidad: precisiones sobre la violencia” Tercer Mundo, Santa Fe de Bogotá, 1999. 36 Collier, Paul y Hoeffler, Anke “Greed and Grievance in civil war”, Oxford University Press, Oxford, 2004.
30
diferenciar los efectos de la estructura sobre la práctica de los actores y la forma
en que ellos actúan frente a los diversos escenarios del conflicto, defendiendo
también sus propios intereses.
1.2 TENDENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO: DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD
Como se mencionaba anteriormente, la dinámica del conflicto armado colombiano
se ha caracterizado por su carácter mutable y adaptable. No obstante, su
trayectoria histórica ha reportado situaciones de un mayor escalamiento,
especialmente por la incursión de factores como el narcotráfico o la organización
de grupos de autodefensa a finales de los años noventa.
Como se muestra en la siguiente gráfica37
37 Extraída de: CERAC, “La hidra de Colombia: las múltiples caras de la violencia urbana”, Small Arms Survey, 2006.
:, el número de muertes de civiles
cometidos por grupos armados al margen de la ley experimenta una tendencia
creciente a principios de los noventa, lo cual podría estar relacionado con la
creación de carteles del narcotráfico y la posterior creación de grupos de
autodefensa para su protección; y posteriormente, una tendencia de crecimiento
exponencial a partir de 1995, que llega casi a los 1.200 muertes de civiles en el
año 2000, lo cual coincide con el mayor nivel de acción armada de los grupos
paramilitares, la finalización de su proceso organizativo y a la vez, el fallido
proceso de paz con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana.
31
Para revisar de forma más exhaustiva el notable proceso de escalamiento del
conflicto a finales de la década de los noventa, los siguientes mapas muestran la
intensidad geográfica del conflicto armado en 1998 y el proceso de transformación
que se evidenció en el período 1998-2002. Se puede notar una extensión territorial
de la confrontación armada, de la misma forma que un proceso de intensificación
en el número de acciones armadas, especialmente en el sur del país. Así mismo,
en el mapa referente al año 2002, se muestra aproximadamente un 99% del
territorio nacional con al menos de 1 a 5 acciones armadas.
32
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos.
Se evidencia la transformación de un conflicto sectorizado y focalizado con base
en intereses geoestratégicos fijos y selectivos a un conflicto desbordado, de la
misma forma geoestratégico, pero en el cual la presencia del Estado es cada vez
más precaria y el nivel de vulnerabilidad de la población civil, cada vez más
urgente. Se presenta una mayor conflictividad en regiones como Arauca en
frontera con Venezuela, la región del Magdalena Medio, que comprende
municipios de Santander, Cesar, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia; la región
de Montes de María, que comprende municipios de Sucre y Bolívar. De la misma
forma la región de Sierra Nevada, en Magdalena y La Guajira; y la región del
Urabá antioqueño. En el 2002, se intensifica el conflicto de forma significativa en
Meta, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Huila, se toma el departamento de
Antioquia, y se presentan focos de intensidad geográfica en Vichada, Cauca, Valle
del Cauca, Chocó, Nariño, Caldas, Tolima, Casanare, además de los ya
mencionados anteriormente.
33
La anterior realidad implicó un conjunto de desafíos de alta complejidad para el
Estado colombiano, específicamente en términos de seguridad. Por un lado, se
había incrementado el número de actores dentro del conflicto, de manera que
además de la amenaza insurgente, también se presentaban los grupos
paramilitares y las organizaciones mafiosas, además de grupos de delincuencia
organizada en contextos urbanos. Por otro lado, el elemento del narcotráfico
implicaba una nueva conflictividad, la cual no sólo representaba el escalamiento
del conflicto armado, sino también la infiltración de las organizaciones políticas
gubernamentales, no sólo en el ámbito local y regional, sino también en términos
nacionales, en estrecha vinculación con los grupos paramilitares.
Su proceso de surgimiento y consolidación requiere una aproximación más
cercana. Siguiendo a Kalyvas y a Arjona, los paramilitares pueden definirse como
“grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes
locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, pero que se encuentran
por fuera de su estructura formal”38. Estos mismos autores proponen una
clasificación del paramilitarismo con base en las variables de tamaño y territorio,
como se muestra en la siguiente tabla39
Tamaño
:
Dimensión Territorial
Local Supralocal
Pequeño “Vigilantes” Escuadrones de la
muerte
Grande Guardianes locales Milicias y ejércitos
paramilitares
38 En: KALYVAS, Sthatis y ARJONA, Ana, “Paramilitarismo: Una perspectiva teórica” En: RANGEL, Alfredo (ed.) “El poder paramilitar” Fundación Seguridad & Democracia, Bogotá, 2005. p.29 39 Ibídem, p. 31
34
En Colombia, el surgimiento del paramilitarismo se presenta como un fenómeno
reactivo a la acción armada de los grupos guerrilleros, pero responde a un
conjunto multidimensional de elementos que trascienden las variables utilizadas
por Arjona y Kalyvas en su definición. Más allá de su paralelismo con el Estado y
sus fines, y el accionar de las Fuerzas Armadas legítimas, el paramilitarismo
colombiano es el resultado de un determinado estado de cosas, además de su
carácter reactivo, responde a la inclusión del fenómeno del narcotráfico dentro del
conflicto, como se mencionaba anteriormente, y a la rearticulación de las
falencias estructurales del estado frente a la amenaza reformista de los grupos
guerrilleros
Así mismo, puede afirmarse que, según la matriz de clasificación antes
presentada, el paramilitarismo colombiano ha experimentado un proceso de
transformación diagonal, de grupos pequeños en la dimensión local, que llevaban
a cabo una labor privada de vigilancia, a grupos grandes en el ámbito supralocal,
coincidente con la formación de bloques de autodefensa, identificables con la
categoría de milicias y ejércitos paramilitares.
Lo anterior, presenta una realidad compleja que da cuenta del nivel de
descomposición del conflicto con respecto a actores, fines y medios. De la misma
forma que le presenta al Estado legítimo democrático, que se consagra como un
Estado Social de Derecho, un conjunto de desafíos que requieren múltiples
esfuerzos articulados para lograr desactivar al menos alguno de los engranajes
militares, sociales y económicos que sustentan la reproducción continua del
conflicto armado.
2. ARTICULACIÓN DE ESTAMENTOS CIVILES Y MILITARES: OSCILACIONES, PARALELISMOS Y DISONANCIAS
2.1 ELEMENTOS GENERALES Y CONTEXTUALES Según Armando Borrero Mansilla, “las relaciones civiles-militares en Colombia han
estado marcadas tanto por la carga histórica que significa la larga tradición de
35
indefiniciones del Estado y la Sociedad acerca de la misión, la importancia y el
lugar de las Fuerzas Militares en el Estado, como por la existencia de un conflicto
interno prolongado que pone condiciones especiales para el desarrollo de las
relaciones civiles-militares”40
La articulación entre los estamentos civil y militar se ha caracterizado a lo largo de
la historia colombiana por una oscilación entre la subordinación y la autonomía
relativa
. De esa forma, el rol de las Fuerzas Militares en el
Estado colombiano responde a un conjunto de instituciones formales e informales
adquiridas y reproducidas históricamente, que se refieren, por un lado, al proceso
de consolidación de un régimen democrático y por otro lado, al conjunto de
desafíos y problemáticas que presenta la existencia de un conflicto armado
complejo y extendido en el tiempo.
41
El único momento en la historia en que el estamento militar tuvo un claro y
explícito poder político fue en el gobierno del General Rojas Pinilla, previo al
establecimiento del Frente Nacional, en el que lo que se dominó como un “golpe
militar” fue un arreglo de las élites políticas tradicionales, acompañado de un golpe
. Esta oscilación se determina con base en elementos coyunturales
relacionados con las estructuras de oportunidad política en cada uno de los
momentos históricos, de la misma forma como por las amenazas al orden público
que surgen de la condición de conflicto armado. En general, es posible afirmar que
en la historia colombiana se reporta una diferenciación clara entre el estamento
civil y militar, acompañado a un respeto relativo a los marcos institucionales que
controlan y restringen el poder militar. No obstante, estos constreñimientos se
relativizan por medio de niveles de autonomía que se derivan de las libertades del
estamento militar para decidir y manejar de forma autónoma la administración de
la seguridad y el mantenimiento del orden público, al menos hasta principios de los
años noventa.
40 Borrero Mansilla, Armando “Visión de las relaciones cívico-militares en el ámbito nacional” En: Cepeda Ulloa, Fernando, “Instituciones civiles y militares en la política de Seguridad Democrática” Proyecto Hudson, Embajada de los Estados Unidos, Bogotá, 2004. 41 Se sigue el planteamiento desarrollado por Andrés Dávila Ladrón de Guevara en: “El juego del poder: Historia, armas y votos” CEREC, Bogotá, 1998.
36
de opinión. No obstante, la complejidad del conflicto armado interno, cada vez más
intenso, extenso e inmune a las estrategias gubernamentales para aplacarlo,
hacían del problema del orden público una prioridad inaplazable en las agendas
políticas y para cuya solución sólo eran responsables las Fuerzas Armadas.
De lo anterior se deriva una postura militarista frente al conflicto armado, la cual se
caracteriza por abandonar el problema del orden público en manos del estamento
militar, de manera que el abordaje del conflicto armado no responde a una lectura
civil del mismo, lo que implica una versión reduccionista de la seguridad como
problema público42
Según Eduardo Pizarro, el gasto de defensa en el período comprendido entre
1985 y 1990 en Colombia experimenta una tendencia creciente del 282% que
coincide con un aumento del 105% en el personal de las Fuerzas Armadas
. Como se señalaba anteriormente, este fenómeno de
militarización de la seguridad es la fuente principal de autonomía relativa para el
estamento militar. Este esquema empieza a experimentar un proceso de
transformación en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) en el que se
profundizan los mecanismos de subordinación con la ocurrencia de procesos de
paz con grupos guerrilleros y la existencia de una política gubernamental para la
solución del conflicto armado; mas paralelamente, se fortalecen esquemas de
autonomía subrepticia alrededor de factores como la aparición de grupos de
autodefensa contrainsurgentes y el aumento exponencial del gasto militar y el pie
de fuerza.
43
42 Esto se complementa con la condición establecida jurídicamente de “estado de sitio” casi permanente entre 1948 y 1991, lo cual limitaba de forma significativa las instituciones democráticas en términos de la regulación y el mantenimiento de orden público. Al respecto revisar: Esquivel, Ricardo “Colombia indefensa”, Editorial Espasa, Bogotá, 2001, p. 132. Según Dávila, la figura del “estado de sitio” no sólo fortalece la autonomía de las Fuerzas Armadas, sino también reproduce de forma contundente el presidencialismo colombiano y la debilidad de la rama judicial frente al ejecutivo. Dávila, Op. Cit, p. 122 43 Pizarro, Eduardo “Colombia: ¿Hacia una salida democrática a la crisis nacional?” en: Revista Análisis Político, No. 17, Bogotá, Septiembre- Diciembre 1992. P. 58.
. Esto
refuerza el esquema de militarización del conflicto armado, a la vez que vuelve
híbrida la estrategia de seguridad al involucrar elementos de procesos de paz y
nuevos mecanismos de control civil, cuya eficiencia se hace cada vez menor,
37
frente a las nuevas amenazas del conflicto armado (narcotráfico, grupos
paramilitares), su nivel de escalamiento, recrudecimiento y descomposición.
2.2 EL GOBIERNO DE CÉSAR GAVIRIA (1990-1994): LA LUCHA INTEGRAL
El esquema antes descrito experimenta un proceso relativo de transformación en
el gobierno de Gaviria44
Como antecedentes al gobierno de Gaviria, es importante notar el asesinato del
líder liberal Luis Carlos Galán, el cual fue la evidencia contundente del poder de
las organizaciones mafiosas y su nivel de injerencia dentro del gobierno y el
Estado colombiano. Por tanto, el presidente Virgilio Barco finaliza su gobierno
haciendo explícita la necesidad de establecer una “guerra abierta” contra el
narcotráfico. Siguiendo a Dávila, el narcotráfico se había intentado controlar de
forma esporádica y desarticulada, siendo responsabilidad del órgano policial
, en el que se intenta trasladar el problema del orden
público al estamento civil, con el nombramiento de un Ministro de Defensa civil y
de la misma forma, un civil en la Jefatura del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS).
45
Por otro lado, las repercusiones institucionales del nuevo marco normativo
construido a partir de la Constitución Política de 1991, en la que se consagra: “la
.
De esa forma, los siguientes elementos fueron decisivos en la articulación entre
los estamentos civil y militar en el gobierno de Gaviria: La guerra contra el
narcotráfico, relacionada directamente presión del gobierno estadounidense
(George H. W Bush- Bill Clinton) frente al tema, el creciente problema de los
grupos paramilitares, los diferentes procesos de paz que se habían llevado a cabo
en la década de los ochenta, y el progresivo protagonismo del estamento civil en
la planificación y la toma de decisiones con respecto a la administración de la
seguridad.
44 Leal Buitrago, Francisco “El gobierno de César Gaviria Trujillo” en: “El Oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia”. Tercer Mundo Editores- Universidad Nacional, 1994. 45 Dávila, Op. Cit. P. 163
38
Fuerza Pública tiene la misión constitucional de defender la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y el orden institucional, así
como de propender por el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica” (Artículos 217 y 218).
El artículo 221 consagra la existencia del fuero militar, que debe estar sometido a
los controles y reglas que regulan la Justicia Penal Ordinaria, de forma que se
garantizan un conjunto de obligaciones al accionar de las Fuerzas Militares, de la
misma forma que su subordinación a las instituciones democráticas del estamento
civil. No obstante, puede afirmarse que las funciones y la conformación de las
instituciones que conforman la Fuerza Pública se mantuvieron intactas.
En la misma línea, se llevaron a cabo un conjunto de reformas para modernizar las
organizaciones de la Fuerza Pública y Policía se llevó a cabo mediante los
Decretos 2162 y 2153 de 1992 que garantizó a reestructuración administrativa del
Ministerio y la Policía Nacional. En este marco, se creó el Viceministerio para
regular lo referente a la defensa nacional y se redefinieron las funciones de la
Oficina de Control Interno y la Dirección General de Vigilancia y Seguridad
Privada, en el mismo sentido se creó la ley 62 de 1993.
Estas reformas, además de otras orientadas a la modernización para la eficacia de
las Fuerzas Armadas, pretendían establecer un nuevo modelo de articulación
entre los estamentos civil y militar, el cual era nuevamente un balance híbrido que
implicaba el mantenimiento de los esquemas militaristas con respecto a la
seguridad y al conflicto armado, combinados con un mayor control del ejecutivo en
el manejo del orden público y un proceso de reforma y modernización de las
organizaciones militares, con el fin de hacerlas más eficientes en la lucha contra el
narcotráfico y los grupos guerrilleros.
Estos procesos estuvieron enmarcados en lo que se denominó como la Estrategia
Nacional contra la Violencia. En ella se desarrollaron proyectos como el Plan
Nacional de Rehabilitación y se intentó armonizar los objetivos nacionales con las
características regionales. La reforma militar tuvo diversos propósitos, a saber: la
unificación de las labores de inteligencia e información; definir y consolidar
39
esfuerzos antes ensayados en el gobierno de Barco, como el sistema de unidades
móviles contraguerrilleras; la renovación del equipo militar; entre otros46
A su vez, se intentó avanzar en la institucionalización de las relaciones entre
civiles y militares. Esto se llevó a cabo por medio de la creación de instancias
como la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad, mediante el
Decreto 1874 de 1990, a la cual se le asignaron funciones referentes a la
Secretaría Ejecutiva Permanente del Consejo Superior de Defensa Nacional, lo
que apuntaba a que la Presidencia llevara a cabo el “papel político” que siempre
había tenido el Ministerio de Defensa en manos de militares
.
47
No obstante, la relación entre ambos estamentos, distaba de ser armónica y
constructiva en términos bilaterales, siendo un reflejo casi idéntico de las
herencias históricas al respecto, pese a que se tratase de civiles tomando
decisiones relativas a los temas de seguridad. Según Leal, la relación entre ambos
se caracterizaba por cierta “reverencia” por parte del estamento civil frente a los
militares de forma que los primeros tratasen de “ganarse la confianza del
estamento militar” y apoyar “la visión militar tradicional en el manejo de los
problemas de orden público”
.
48
46 Revisar: Leal Buitrago, Francisco, “La Seguridad Nacional a la Deriva: Del Frente Nacional a la Posguerra Fría”, Editorial Alfaomega, Bogotá, 2002. P. 79 47 Al respecto, revisar: Leal, Ibídem, P. 77 48 Leal, 1994 Op. Cit. P. 133-134.
.
La postura frente a los grupos guerrilleros continuó siendo de corte militarista,
como se evidencia con la toma de Casa Verde, el Cuartel General de las FARC,
en 1990. No obstante, el gobierno de Gaviria realizó infructuosos intentos de
encuentro con la Coordinadora Guerrillera, especialmente en territorio venezolano.
La falta de compromiso de los grupos guerrilleros y sus continuas contraofensivas
provocaron la declaratoria del estado de conmoción interior por 90 días
prorrogables, lo cual puso nuevamente el tema de la seguridad en la palestra de
las Fuerzas Militares.
40
Lo anterior, en el marco de una “guerra integral” contra el narcotráfico y las
guerrillas, produjo, según Leal, la “militarización de la política y la bandolerización
de la guerra”49
2.3 EL GOBIERNO DE ERNESTO SAMPER (1994-1998): LOS AVANCES IRREMEDIABLES DEL CONFLICTO ARMADO.
. Lo que implicaba que pese a que se hubiese institucionalizado las
relaciones de subordinación del estamento civil con el militar, este contaba con
una absoluta autonomía en el campo operativo y seguía siendo el garante único
del orden público en el país.
Según Dávila, la articulación civil-militar en el gobierno de Gaviria puede
denominarse como una “subordinación objetiva y autonomía especializada”, lo
cual se refiere al proceso de burocratización civil del control militar y la
modernización de una organización autónoma pero constreñida por instituciones
legales que pueden ser o no vinculantes en el marco de un conflicto en creciente
escalamiento.
El gobierno de Ernesto Samper cuenta con el sello histórico de la injerencia de las
mafias narcotraficantes en el sistema político colombiano. Luego de haberse
comprobado la entrega de 5 millones de dólares por parte del Cartel de Cali a la
campaña política del candidato, su gobierno giró en torno a lo que se denominó
como el “Proceso ocho mil”, en el cual estuvo involucrada una gran parte de su
gobierno y dirigentes de su campaña, produciendo un significativo estado de crisis
política. Esta situación tuvo una repercusión contundente en términos de
relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, en cuya agenda de
Seguridad Nacional, el problema del narcotráfico contaba con una alta
priorización50
49 Leal, 2002 Op. Cit. P. 92 50 El rechazo del gobierno estadounidense a la gestión de Samper se evidenció con la descertificación por dos años consecutivos del país, lo que implicaba la pérdida de beneficios arancelarios, entre otros castigos; y la cancelación de la Visa estadounidense al presidente Samper.
.
41
Desde inicios de su gobierno, el presidente Samper manifestó su intención de
promover acercamientos con las guerrillas. Para ello creó la oficina del Alto
Comisionado para la Paz, esfuerzos que no lograron concretarse en la práctica,
frente a la ausencia de una política de paz coherente y concreta.
Contrariamente, por su parte, el Ministerio de Defensa, encabezado por Fernando
Botero Zea, creó la estrategia de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia
Rural, denominadas como las “Convivir”. Su creación produjo fisuras con varios
sectores del gobierno y la sociedad civil. El ministro Botero renuncia a su cargo en
1995, al verse involucrado en las acusaciones del “Proceso ocho mil”. A su vez, la
estrategia de las Convivir se conoce como un insumo que contribuyó a la
consolidación y crecimiento de los grupos ´paramilitares´ en las zonas rurales
colombianas.
La aguda crisis política produjo también un recrudecimiento del conflicto armado,
se llevó a cabo el fortalecimiento de las FARC. Como señala Valencia, entre 1996
y 1998 se le propinaron 16 derrotas consecutivas al Ejército51. El general de las
Fuerzas Militares, Harold Bedoya, afirmó en repetidas ocasiones su descontento
con el gobierno de Samper y la forma con que intentaba manejar fallidamente el
problema del orden público 52
Paralelo a lo anterior y debido a la ineficacia del Estado para garantizar el
monopolio absoluto de la violencia legítima y al crecimiento hiperbólico de la
empresa del narcotráfico, los grupos ´paramilitares´ se fortalecieron de forma
significativa, creando formalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo
cual fue decisivo para el escalamiento del conflicto, ya que éste pasó a un estado
de confrontación abierta entre varios actores armados, lo que incrementó la
crueldad en la infracción de la violencia, que pasó de una violencia en su mayoría
51 Valencia, León “Adiós a la Política, bienvenida la guerra. Secretos de un malogrado proceso de paz”, Intermedio, Bogotá, 2002. 52 Al respecto se puede revisar: IEPRI, “Nuestra Guerra sin nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia”. Universidad Nacional de Colombia, Editorial Norma, Bogotá, 2005, p. 337.
42
selectiva a una violencia indiscriminada, caracterizada por masacres y formas
cada vez más sofisticadas de terrorismo contra la población civil; igualmente
fraguadas por los grupos guerrilleros.
No obstante lo anterior, el presidente Samper tenía como intención desarrollar una
agenda de acercamientos con los grupos guerrilleros con vista a un eventual
proceso de negociación, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la cual no tuvo ningún éxito notable y lo que produjo fue un proceso de
fortalecimiento de los grupos guerrilleros, los cuales llegaron a tener control total
de municipios enteros en zonas como el sur de Bolívar, la Serranía de Perijá o los
Montes de María, entre otros.
Frente a esta realidad, las Fuerzas Armadas tenían herramientas y recursos
significativamente limitados y se podría decir, en términos coloquiales, que
“estaban perdiendo la guerra”. Esta situación de desorientación e impotencia
produjo diversos conflictos entre los estamentos civil y militar, de forma que no se
lograron consensos ni articulaciones alrededor de conceptos similares o
estrategias comunes. Una evidencia de esta conflictividad fue la destitución del
General Harold Bedoya el 26 de julio de 1997 por parte del presidente Samper,
como una estrategia para acercar el Estado a los grupos guerrilleros, con el fin de
brindar las condiciones para negociar con ellos53
La relación entre el estamento civil y militar era entonces, de completa
controversia. Las Fuerzas Militares eran el único componente del poder ejecutivo
que no apoyaba el mantenimiento de Samper en el poder. Los niveles de
. Esta también es una muestra de
una ruptura entre el esquema militarista reproducido, desarrollado y modernizado
de manejo del conflicto armado frente a nuevas posturas más moderadas frente al
mismo.
53 Revisar prensa en: “Samper destituyó a jefe de las Fuerzas Armadas por decreto”, 26 de Julio de 2007, disponible en línea: https://www1.lanacion.com/nota.asp?nota_id=73574 Ingreso: Noviembre 28 de 2008.
43
subordinación política ganados con el gobierno de Gaviria, sufrieron un retroceso
con la gestión del ministro Botero y la falta de gobernabilidad del ejecutivo, que dio
a las Fuerzas Armadas la capacidad de vetar y oponerse categóricamente a
decisiones tomadas por el presidente. La inestabilidad del sistema político, por su
parte, imposibilitó el mantenimiento de los canales institucionales de
relacionamiento civil-militar, de forma que mientras el estamento militar ganaba
una gran autonomía como interlocutor político, perdía capacidad y autonomía en el
campo operacional al ser cada vez más incapaz de mantener el orden público en
el país.
De la crisis política institucional también se deriva el poco control de la violación a
los Derechos Humanos sobre la actividad castrense. Según Leal, “el manejo de
este tema por parte del gobierno fue contradictorio y contraproducente, en buena
parte por causa de la crisis y de sus dificultades para ejercer autoridad sobre los
sectores militares”54
54 Leal, 2002, p. 118
.
Los siguientes mapas muestran la intensidad geográfica del control guerrillero en
Colombia al final del gobierno de Samper, lo cual muestra el estado de orden
público en el país, frente a la debilidad y desarticulación de las Fuerzas Armadas y
su situación de conflictividad con el gobierno civil:
44
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos.
Como se muestra, gran porcentaje del territorio del país se halla en control de las
FARC o el ELN, especialmente la primera (mapa de la derecha). A continuación,
para mostrar el limitado alcance de las Fuerzas Militares, se muestra en el mapa la
intensidad geográfica de su acción en el territorio colombiano.
45
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos
2.4 EL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA (1998-2002): PLAN COLOMBIA Y PROCESO DE PAZ
El gobierno de Pastrana se caracteriza en términos de relaciones internacionales
como una recuperación de la imagen del país y la urgencia de sus problemáticas
frente a la comunidad internacional, con el fin de adquirir crecientes recursos de
cooperación. La agenda de seguridad estadounidense priorizaba de forma
contundente el problema del narcotráfico y Colombia se convirtió en uno de los
mayores receptores de cooperación militar estadounidense en la lucha contra el
narcotráfico.
Lo que se denominó como el “Plan Colombia” fue un programa de cooperación
militar redactado por el Congreso estadounidense, en la que el gran porcentaje de
apoyo económico estaba orientado al fortalecimiento militar. De esa forma, las
46
Fuerzas Armadas recibieron un caudal de recursos, capacitaciones, equipos,
armas, etc.
Según Esquivel, el Plan Colombia se ampara en el artículo 2 de la Constitución
Política colombiana55. Los presupuestos para su creación e implementación
descansan sobre la profunda debilidad institucional del Estado, luego de la crisis
política y económica que experimentó el país en la gestión de Samper; a su vez,
también se justifica por la intensificación evidente del conflicto armado, agravada
de forma significativa por el elemento del narcotráfico. El Plan Colombia contaba
con las siguientes estrategias56
• Una estrategia económica: que genere empleo, que fortalezca la
capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza
económica viable para contrarrestar el narcotráfico
:
• Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de
austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de
recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros
internacionales.
• Una estrategia de paz que apunte a unos acuerdos de paz negociados con
la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos
humanos, que además deban fortalecer el estado de derecho y la lucha
contra el narcotráfico.
• Una estrategia para la defensa nacional, para reestructurar y modernizar
las Fuerzas Armadas y la Policía, para que éstos recuperen el estado de
derecho y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra
del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
• Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el
estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para 55 Esquivel, Ricardo. Op. Cit p. 192 56 Extraído de: Presidencia de la República, “Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, Imprenta Nacional, 2000
47
todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las
Fuerzas Militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su
papel.
• Una estrategia antinarcóticos, en asociación con los demás países
involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción,
distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores
y de otros insumos, y el tráfico de armas.
• Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas
agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los
campesinos y sus familias.
• Una estrategia de participación social que apunte a una concientización
colectiva. Esta estrategia busca desarrollar una mayor responsabilidad
dentro del gobierno local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos
anticorrupción y una presión constante sobre la guerrilla y sobre los demás
grupos armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el
desplazamiento interno de individuos y comunidades.
• Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y
de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra
sociedad durante los próximos años, especialmente incluidos no solamente
los desplazados o afectados por la violencia, sino también los sectores
sumergidos en condiciones de pobreza absoluta.
• Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios
de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el
problema de la droga.
No obstante la existencia de estrategias orientadas a la participación, el desarrollo,
la sostenibilidad ambiental, es preciso observar con precisión los rubros asignados
a cada una de estas estrategias:
“Destinados a operaciones militares, tenemos US $519,2 millones, el
60% del total asignado para el Plan, y con destino a acciones civiles
48
están US$341,1 millones, el 40% restante. Es decir, EEUU promueve
una acción represiva contra el narcotráfico, con énfasis en las acciones
militares en tres niveles: primero, una ofensiva en el sur de Colombia,
con un costo de US $416,9 millones, que es el principal rubro del Plan,
o sea el 48% del total del Plan y el 80% de las operaciones militares,
donde se incluye la activación de la Brigada Antidrogas del Ejército,
con tres batallones y un costo de US$ 91.8 millones a cargo del
Departamento de Defensa de EEUU, equivalente a poco más del 10%
del Plan y el 17% de las operaciones militares; por último el
fortalecimiento de la interdicción del narcotráfico, que compromete a la
Fuerza Aérea y la Infantería de Marina, con un costo de US $102,3
millones, el 12% del Plan y el 20% de operaciones militares57
En términos del estado de las Fuerzas Militares a principios del gobierno de
Pastrana, se podía evidenciar un conjunto de falencias relacionadas con errores
en los procedimientos operativos, descuidos en las actividades del combate,
ausencia de labores de inteligencia y deficiencias en los escalones de mando
”
58.
Frente a esta situación, el nuevo Ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, afirmó en
sus primeras intervenciones que “se trabajará en dos frentes: hacia adentro para
corregir errores, depurar, motivar y reorganizar. Y hacia afuera para mejorar la
imagen y la confiabilidad de la Fuerza Pública. En el campo operativo, es urgente
aumentar la capacidad de combate para mejorar la inteligencia militar”59
57 Esquivel, Op. Cit. P 196-198 58 Revisar: Leal, 2002, Op. Cit. P. 166 59 En: “Un civil de tres soles”, Revista Cambio, Num. 270, agosto 17-24 de 1998.
.
Se da un aumento de pie de fuerza en el 2000, en el marco de los recursos
obtenidos en el Plan Colombia. Así mismo, se mejoró la situación relacionada con
las infracciones a los derechos humanos, por la presión de EEUU y de ONG
internacionales, una evidencia de esto fue la destitución de oficiales de las
Fuerzas Militares relacionados con la presunta omisión en masacres como la de
Mapiripán y la ocurrida en la región del Catatumbo en Norte de Santander.
49
No obstante, era clara una conflictividad entre civiles y militares con respecto a la
ausencia de una política clara con el proceso de paz y las múltiples concesiones
oficiales a las FARC dentro del mismo, especialmente en términos de las
exigencias de las FARC para que el gobierno tomara medidas contra los grupos
paramilitares y explorara los posibles vínculos de estos con las Fuerzas Militares,
o cual produjo molestias en el estamento militar. Por su parte, el gobierno mantuvo
aislado al estamento militar de todas las decisiones relativas al proceso de paz y a
la zona de distención.
Mediante la ley 578 del 2000, el presidente se adjudicó facultades extraordinarias
para expedir normas relacionadas con la Fuerza Pública, como lo fueron el
Reglamento de Régimen Disciplinario, la modificación de la regulación de normas
de carrera y el estatuto de soldados profesionales60
Se presentaron también episodios de conflicto entre militares y miembros del
gobierno del presidente Pastrana. En un principio, luego de los niveles de
desánimo en el estamento militar durante el gobierno de Samper, se apoyó el
proceso de negociación con las FARC desde el estamento militar, pero conforme
fue evidente el fracaso del mismo, se presentó la crisis del 26 de Mayo del 2000,
en el que se presentó la renuncia del Ministro de Defensa Rodrigo LLoreda,
seguido por la renuncia masiva de numerosos oficiales, quienes expresaban su
. Así mismo, se creó la
Comisión de Reforma y Modernización de las Fuerzas Militares, por medio de la
cual se intentó formular un proyecto de Ley de Defensa y Seguridad, en donde se
mantuvo la postura militarista con respecto al conflicto armado y el rol del ejecutivo
dentro de la planificación y la administración de la seguridad seguía siendo
simbólico.
60 Ver: Leal, 2002. Op, cit. P. 173 En la aplicación de estas medidas se llevó a cabo la destitución de 388 militares de diversos grados.
50
inconformidad y rechazo con respecto al tiempo indefinido de las negociaciones y
en especial, la zona de despeje para las FARC en el municipio del El Caguán61.
Finalmente, el 21 de Febrero de 2002, se rompieron definitivamente las
conversaciones y culminó la zona de despeje. La ausencia de una política de
seguridad articulada y coherente, que combinaba la lógica militarista del Plan
Colombia con un Proceso de Paz aislado y sin reglas de juego claras, ocasionaba
una contradicción en la que ninguna de las dos estrategias surtió los resultados
deseados. En suma, el conflicto armado mantuvo su tendencia creciente.
Los siguientes mapas muestran la intensidad geográfica de las acciones armadas
de las FARC y las AUC para finales de la gestión de Pastrana, los cuales
muestran el escalamiento del conflicto, en el cual se involucra la presencia del
nuevo actor paramilitar consolidado:
61 Ver al respecto: Téllez, Edgar (et. Ol) “Diario íntimo de un fracaso. Historia no contada del proceso de paz con las FARC” Editorial Planeta, Bogotá, 2002.
51
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos
Humanos
De la misma forma, se muestra la intensidad geográfica de la acción de las
Fuerzas Militares, la cual es significativamente más amplia en comparación con el
final de la gestión de Samper. No obstante, esto no sólo da cuenta del incremento
de la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, en especial por los recursos
obtenidos de la cooperación en el marco del Plan Colombia, sino también de la
intensificación del conflicto y su recrudecimiento en términos de que existen más
de dos actores armados ilegales en las regiones en una situación de confrontación
abierta, lo que implica un estado muy alto de vulnerabilidad de la población civil.
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos
3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: HIPÓTESIS Y MODELOS
Importancia del eje conceptual subordinación-autonomía relativa. Con base en la
exploración realizada por Dávila, se pueden sintetizar las siguientes características
52
generales en las dinámicas de relacionamiento entre el estamento civil y el
militar62
• Dinámica se desarrolla bajo los parámetros previstos por las normas
vigentes en el funcionamiento del régimen político
:
• Tienen una dirección clara los procesos de profesionalización y la
politización institucional, de forma que se afianza un espacio de poder
creciente
• Están sujetos a vaivenes y desarrollos desarticulados y contradictorios
• Existen límites máximos y mínimos de subordinación y autonomía,
imposiciones como la necesidad de proteger una sujeción mínima al poder
civil, el régimen democrático, la Constitución y las Leyes.
• El relacionamiento creciente y complejo entre ambos estamentos concuerda
con la convivencia entre permanencia y estabilidad del régimen
democrático y violencia política irresuelta, en donde las Fuerzas Armadas
son asumidos o percibidos como actores institucionales de la violencia.
• Existencia de un movimiento cíclico y pendular
Lo desarrollado anteriormente se puede analizar por medio de la siguiente matriz
comparativa, la cual permite establecer modelos específicos de articulación entre
los estamentos civil y militar alrededor de tres categorías, a saber: visión del
conflicto armado, nivel de autonomía del estamento militar y nivel de control civil
de la planificación y la toma de decisiones con respecto al problema de la
seguridad:
Categoría Gobiernos
Cesar Gaviria Ernesto Samper Andrés Pastrana
62 Dávila, Op. Cit. Pp. 172-173
53
Visión del Conflicto
Militarista.
Progresiva
despolitización de
actores armados.
Inicio de política
antinarcóticos
Moderada.
Privilegia la
necesidad de la
negociación.
Descuida opciones
militares.
Conciliatoria.
Combinación de
proceso de paz
con guerra policiva
y militarista contra
narcotráfico
Nivel de Autonomía de
FFAA
Media.
Extensión de
marco legal de
control civil.
Baja. No existen
recursos para
aumentar niveles
de autonomía.
Posible asociación
con grupos
paramilitares.
Media. Pese a
proceso de paz,
cuentan con
fortalecimiento por
parte de
cooperación de
EEUU.
Nivel de control civil de política de Seguridad
Alto en términos
formales y
burocráticos, pero
se mantienen
esquemas
pasados de
control civil bajo.
Alto, pero en
desequilibrio con
elemento militar
dentro del conflicto
Alto, sólo en
términos del
proceso de paz,
en términos de
lucha del
narcotráfico el
control es
estadounidense-
militar
Modelo de Articulación C-M
Subordinación
política relativa,
autonomía
operativa
Conflictividad
política profunda,
autonomía limitada
Conflictividad
política relativa,
autonomía limitada
54
En conclusión, se puede afirmar que el modelo de articulación entre los
estamentos civil y militar a lo largo de la historia colombiano no ha sufrido
transformaciones sustantivas y determinantes, de forma que se lograse cambiar la
forma de abordar el problema del orden público dentro del conflicto armado. En los
últimos dos gobiernos, la postura de Estados Unidos, su visión de las amenazas y
su definición de la Seguridad Nacional ha influenciado de forma significativa la
formulación de políticas públicas de seguridad en Colombia, además de las
características coyunturales de momentos específicos. Por tanto, no se puede
hablar de una planificación constante o una política de Estado basada en un
equilibrio entre lo militar y lo civil para resolver en un mediano y largo plazo el
problema de la seguridad en el país.
Por otro lado, instituciones como la defensa a los derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, legislaciones internacionales pertinentes y de urgente
cumplimiento en contextos de conflicto armado, no tienen la fuerza vinculante
suficiente para convertirse en normas de comportamiento militar, pese a que
hagan parte de la formación del personal vinculado con la organización militar.
Esto puede deberse a comportamientos ejecutados en el marco de autonomías
ocultas o clandestinas, en las que el respeto a los marcos legales son sólo
aparentes.
También puede plantearse que las posturas civiles moderadas o conciliatorias con
respecto al conflicto armado están acompañadas de un nivel considerado de
conflictividad con el estamento militar, que intenta mantener el statu quo de
mantenimiento del orden público y de militarización del conflicto armado.
De esa forma, al no haberse desarrollado coyunturas favorables y esquemas de
oportunidad suficientes para que se llevaran a cabo procesos de paz reales y
conclusivos, estos producen únicamente un escalamiento del conflicto,
disminución en el desarrollo operacional y por ende en la acción de las tropas en
los diferentes teatros de operaciones, al tiempo de vislumbrarse destituciones o
55
renuncias dentro del estamento castrense, y el desencanto con respecto a la
salida negociada, por parte de la opinión pública, que parece legitimar
progresivamente el uso de la fuerza para la resolución del conflicto.
De esa forma, las posturas no-militaristas del estamento civil no llegan a producir
una flexibilización de las posturas del estamento militar hacia una seguridad más
inclusiva y hacia la construcción de paz y desarrollo, sino que se desarrollan en
detrimento de la estabilidad y la unidad de la organización militar. Así, la única
forma de desarrollar y fortalecer las Fuerzas Armadas dentro del régimen político
colombiano parece ser la adopción de una postura militarista frente a los
problemas de orden público y frente a la seguridad como un bien público.
Este es el escenario previo a la formulación, adopción e implementación de la
política de Seguridad Democrática, de forma que se articulan diversos factores
contextuales que van a facilitar su acogida no sólo en la opinión pública, sino
también en la articulación entre el estamento militar y civil.
56
CAPÍTULO 3
POLÍTICA DE DEFENSA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: LÓGICAS,
ESQUEMAS Y PRESUPUESTOS
“Aclarar connotaciones o posibles diferencias entre el poder civil y militar no
parece un tema de la mayor relevancia en los actuales momentos coyunturales y
de trascendencia histórica, porque hoy más que en cualquier otro tiempo se
necesita de un Estado unido en el que los civiles y militares se confundan en un
mismo objetivo.”
General Jorge Enrique Mora Rangel, Comandante General de las Fuerzas
militares, 2002.
INTRODUCCIÓN
La Política de Seguridad Democrática ha sido, sin duda, un hito histórico que ha
marcado no solamente la trayectoria del conflicto armado en Colombia, sino
también, la ruta de transformaciones del sistema político del país, la opinión
pública, la imagen de Colombia ante la comunidad internacional y la idea misma
de nación. Con esta alusión al “cambio”, no se sugieren juicios de valor relativos a
posturas ideológicas específicas, sólo es un punto de partida para un posterior
análisis. En los seis años que lleva su proceso de implementación, la política de
Seguridad Democrática ha sido la principal bandera de un gobierno reelegido, que
cuenta con altos niveles de popularidad y que sin embargo, oscila en continuas
paradojas frente a fenómenos como la “parapolítica”, mencionadas infracciones a
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la permanencia
57
de los factores, los actores y las motivaciones para la continuación del conflicto
armado.
En el presente capítulo se realizará un análisis de la Seguridad Democrática como
política pública, desde el esquema del ciclo de política pública presentado en el
primer capítulo, en la sección de marco teórico. Esto permitirá posteriormente
abordar el tipo de articulación entre los estamentos civil y militar que se presenta
dentro de la política, al menos en sus componentes de agendación y formulación,
para luego, evaluar el proceso de implementación en el capítulo siguiente. El
objetivo de este capítulo será entonces presentar la lógica principal y los principios
doctrinarios de la política de Seguridad Democrática, e identificar la articulación de
lo civil y lo militar en el marco de un nuevo posible escenario de equilibrio dinámico
entre ambos.
1. CONTEXTO: ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL 2002
Retomando lo presentado en el capítulo anterior, la situación del país al final de la
gestión de Andrés Pastrana contaba con un conjunto de complejidades de difícil
solución. En primera instancia, la terminación de las negociaciones con las FARC
y la cancelación de la zona de despeje en el municipio de El Caguán, frente a los
continuos actos de terrorismo por parte de la guerrilla, ocasionaron una conciencia
colectiva, no sólo en términos de opinión pública sino también en el ámbito de los
escenarios gubernamentales, que desvaloraba de forma contundente la salida
negociada al conflicto armado. Frente a la expansión del control territorial
guerrillero en la trayectoria del proceso de negociación, se hizo cada vez más
evidente y urgente la necesidad de restablecer la presencia de un Estado que
estaba perdiendo la guerra frente a la insurgencia y el narcotráfico.
58
De esa forma, la elección del candidato Álvaro Uribe, cuya propuesta
gubernamental se centraba en la construcción de lo que se denominó como un
“estado comunitario”, y tenía una clara orientación militarista para la recuperación
de la soberanía Estatal y el restablecimiento de niveles mínimos de seguridad; fue
la expresión de un electorado que justificaba el uso sistemático de la fuerza militar
para la solución del conflicto armado y deslegitimaba cualquier dádiva que se
pudiera brindar a los grupos guerrilleros, que parecían no estar comprometidos
con la posibilidad de negociar con el gobierno.
En términos de la posición de la comunidad internacional frente a la situación
colombiana, el presidente Pastrana intentó a lo largo de su gobierno, restablecer
canales de cooperación internacional, en especial con Estados Unidos, de forma
que Colombia se posicionó como una prioridad dentro de la agenda internacional y
una importante receptora de cooperación, de la misma forma que el conflicto
llegaba a su mayor nivel de escalamiento histórico, representando una situación
crítica de emergencia humanitaria.
Así mismo, el concepto internacionalmente construido de “seguridad” había sufrido
una transformación clave a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos, los cuales ocasionaron el posicionamiento hegemónico
de una postura antiterrorista de corte intervencionista, denominada por Günter
Maihold como “Intermestic”63
63 Ver: Maihold, Günter, “La nueva doctrina Bush y la Seguridad en América Latina”, Revista Iberoamericana III, 9, 2003 disponible en línea:
, la cual, alimentada por las tendencias del fenómeno
de la globalización, generaliza la construcción de “enemigos comunes”
generalizados en el plano doméstico.
http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/09-maihold.pdf Ingreso: Diciembre 12 de 2008.
59
Lo anterior se complementaba con un progresivo proceso de securitización, el cual
se aplica a la lectura norteamericana del conflicto colombiano que gira alrededor
de la lucha contra el narcotráfico y luego del 11 de septiembre del terrorismo, y
que determina de forma contundente la manera en que se definen problemas y se
formulan políticas públicas en el ámbito doméstico colombiano:
“Según Olé Waever, la securitización da, en primera instancia, la
sensación de urgencia y, más importante aún, da al Estado el poder
de requerir de medios extraordinarios dentro de un marco de
legitimidad; de la misma forma, definir un asunto en términos de
seguridad tiende a implicar que el Estado debe defender a sus
ciudadanos de la amenaza; finalmente, la tendencia del concepto de
seguridad es hacia producir pensamiento en términos de nosotros
contra ellos, lo que a su vez reproduce las lógicas de confrontación y
enemistad propias del comportamiento inter-estatal” 64
También es pertinente tener en cuenta el fenómeno de internacionalización del
conflicto colombiano a partir de la expansión del narcotráfico y la débil presencia
del Estado en los territorios fronterizos
65, lo cual había empezado a ocasionar una
relación conflictiva de Colombia con los países vecinos, especialmente con el
gobierno venezolano66 y en menor medida con el ecuatoriano67
64 Sandra Borda, “La política exterior colombiana antidrogas o cómo se reproduce el ritual realista desde el tercer mundo”. En: Martha Ardila y otros (editores) Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana, Fescol, 2002, pp 291-292 65 Se puede profundizar sobre este proceso en: Borda, Sandra “La Internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿la ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable?” Revista Colombia Internacional, Núm. 65, Enero- Junio de 2007, Bogotá. 66 Al respecto se puede revisar: Ramírez, Socorro y Hernández, Miguel Ángel, “Colombia y Venezuela: vecinos cercanos y distantes” En: Ramírez, Socorro y Cárdenas José María (comp.) La Vecindad Colombo-Venezolana: imágenes y realidades, IEPRI, Universidad Nacional Bogotá, 2003.
. Esta
67 Al respecto se puede revisar: Fundación Seguridad y Democracia, “Colombia y Ecuador: Dos visiones de Seguridad, una frontera”, Bogotá, 2006. Disponible en línea: http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/seguridadRegional/visionesSeguridadFrontera.pdf Consulta del 7 de Abril de 2008.
60
regionalización de los efectos del conflicto implicaba la necesidad de establecer
esfuerzos para responder de forma multilateral las amenazas comunes, aunque la
política exterior colombiana se ha caracterizado históricamente responder de
forma reactiva a acontecimientos específicos, con una débil la voluntad de
continuidad suficiente para mantener esquemas bilaterales o multilaterales de
encuentro y discusión.
2. ESQUEMA GENERAL DE LA POLÍTICA
A continuación, con base en la los lineamientos generales de la política de
Defensa y Seguridad Democrática, se intentarán extraer elementos propios de los
procesos de agendación y formulación. Estos corresponden a la forma en la que
se definieron las problemáticas relativas a la seguridad y la manera en que se
establecieron lógicas causales para la formulación de estrategias y objetivos
dentro de la política. Si bien estos preconceptos y lógicas son susceptibles de
múltiples críticas alrededor de diversos criterios, se intentará presentar fielmente
los lineamientos de la política en una perspectiva analítica, con el fin de dilucidar
elementos que permitan establecer el esquema de articulación entre los
estamentos civil y militar, uno de los componentes centrales del objetivo general
de la presente investigación.
2.1 AGENDACIÓN: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, PRIORIZACIÓN DE COMPLEJIDADES
2.1.1 Un electorado expectante: La elección de Álvaro Uribe en el 2002
Según lo presentado anteriormente, el proceso de agendación implica la
construcción de una lista de situaciones que requieren la acción del Estado y que
son consideradas socialmente como nocivas o problemáticas. Como se señaló en
61
el capítulo anterior, el problema de la seguridad en Colombia, en el contexto del
conflicto armado y teniendo en cuenta los múltiples desafíos que se derivan de
este, no ha implicado, en la historia de la segunda mitad del siglo veinte, la
agendación automática del problema de la seguridad en las instancias
gubernamentales. De otra forma, la seguridad se ha concebido como una
problemática propia a las esferas de toma de decisiones en el ámbito militar,
esquema que empieza a transformarse en el gobierno de Belisario Betancur y
Virgilio Barco con la progresiva apropiación de las problemáticas de seguridad y
orden público por parte de los agentes gubernamentales.
Como se evidenció anteriormente, el tratamiento de los temas de seguridad
relativos al manejo del conflicto armado ha experimentado una continua oscilación
de autonomía y poder entre el estamento militar y el civil, enmarcado en dinámicas
de subordinación y autonomía relativa para ambos. De la misma forma, se pudo
esbozar la observación de que, al menos de forma medianamente generalizable,
las posturas de mano dura, que justificaban la respuesta bélica al conflicto,
parecían estar en manos del estamento militar y aquellas relativas al diálogo y la
negociación eran iniciativas netamente civiles, que recibían cierta oposición por
parte de las élites militares. Esto implicaba, como se señaló al final del capítulo
anterior, un carácter excluyente en el manejo de los temas de seguridad, en el que
parecía no ser posible concebir una política integrada entre ambos estamentos,
que fuera el resultado de una acción colectiva entre estamento civil y militar.
Teniendo en cuenta el contexto del país al iniciar el gobierno de Álvaro Uribe, es
importante notar el carácter absolutamente prioritario del issue de seguridad. Así
mismo, no sólo el problema de orden público y la ausencia del control territorial del
Estado eran evidentes, sino también lo era la percepción colectiva de un ejecutivo
débil, proveniente de la gestión de Pastrana, en la que la guerrilla de las FARC se
fortaleció de forma significativa en el período que duraron las negociaciones en el
62
Caguán. El slogan de campaña de Uribe, fue entonces “mano dura y corazón
grande”, lo cual intentaba aludir a la percepción generalizada de inseguridad, el
alto escalamiento del conflicto armado, la debilidad anterior del ejecutivo frente a
las guerrillas, y a su vez, la necesidad de tener en cuenta problemáticas
estructurales como la pobreza, la desigualdad y la atención al número alarmante
de víctimas del conflicto armado, que crecían de forma exponencial.
Frente a la anterior situación, parecía evidente la no consideración de la
alternativa del diálogo. Esto se sumó a la nueva percepción de la seguridad
nacional a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 y la
necesidad de adoptar el modelo hegemónico estadounidense de seguridad, que
influía la lectura de la seguridad en el hemisferio, como la expresión de una
“subordinación activa” y “estratégica”68
68 Tickner, Arlene, es Ph.D. en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y M.A. en Estudios Latinoamericanos de Georgetown University. Sus investigaciones más recientes han girado en torno a la política exterior colombiana, las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, las dinámicas de seguridad en la región andina, la disciplina de los estudios internacionales en América Latina y la sociología del conocimiento en relaciones internacionales.
, que garantizaba la recepción de los
significativos capitales de cooperación provenientes del renovado Plan Colombia.
De la conjugación de estos factores, resultó una lectura del problema de la
seguridad en términos no sólo contrainsurgentes sino antiterroristas, enmarcados
en la herencia militarista de los últimos cuatro gobiernos e influenciados por la
perspectiva estadounidense.
La política de Defensa y Seguridad Democrática fue entonces la respuesta a la
situación del país en concordancia con las tendencias hegemónicas del escenario
internacional. Su proceso de agendación implicó la identificación de problemáticas,
en este caso relacionadas con la seguridad. Dentro de los lineamientos de la
política, las principales amenazas para el mantenimiento que se identifican como
prioritarias son:
63
• El terrorismo
• El negocio de las drogas ilícitas
• Las finanzas ilícitas
• El tráfico de armas, municiones y explosivos
• El secuestro y la extorsión
• El Homicidio
Estos fenómenos se identifican como “riesgos inmediatos para la Nación y las
instituciones democráticas”69
De esta lógica se deriva una definición del problema que rompe con la perspectiva
general de definición de la situación colombiana mediante la negación de la
existencia del conflicto: “En Colombia no hay un conflicto armado interno, lo que
hay es una lucha del estado legítimo contra un grupo de terroristas que mantienen
sus acciones porque se financian del narcotráfico”
. La identificación de estas amenazas pone en
evidencia el carácter militarista y antiterrorista en la definición de los problemas
para la formulación posterior de la política. También es importante tener en
cuenta las relaciones de causalidad que juegan el rol de preconceptos en la
agendación. En ellas, puede plantearse que elementos propios a la dinámica del
conflicto, como los homicidios, las extorsiones, el secuestro, el tráfico ilegal de
armas y estupefacientes, son las amenazas para la seguridad y no elementos
como la desigualdad, la pobreza, la debilidad de las instituciones judiciales, entre
otras, lo cual produce la priorización evidente de la estrategia militar para el
abordaje del conflicto armado.
70
69 Presidencia de la República, “Efectividad de la Política de Defensa y Seguridad Democrática”, Imprenta Nacional, Bogotá, 2006. 70 Discurso del Presidente de la República ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José de Costa Rica. 19 de Junio de 2003. Tomado de www.presidencia.gov.co.
. Esto no sólo implica una
perspectiva reduccionista frente a la complejidad y multidimensionalidad del
conflicto armado en Colombia, sino también “desconoce el derecho internacional
64
humanitario, profundiza la crisis de derechos humanos y aleja las posibilidades de
una solución política y negociada”71
En general, lo que se identifica como problemático es una acción terrorista sin
sustento político
72, que se alimenta de la empresa del narcotráfico para financiar
sus acciones. Leída de esta forma, la seguridad parecería ser enteramente una
problemática militar y policiva. La definición del problema de la seguridad dentro
de la política de Defensa y Seguridad Democrática tiene semejanzas con
esquemas antes desarrollados basados en el concepto de “seguridad nacional”,
como los planteados en los gobiernos de Guillermo León Valencia o Julio César
Turbay Ayala, con elementos propios a los autoritarismos de la segunda mitad del
siglo XX en América Latina73
La reelección del presidente Álvaro Uribe, significó, entre otras cosas, un
significativo espaldarazo público a su política de Seguridad Democrática. No
obstante, el conflicto distaba se haber disminuido de forma contundente su nivel
de confrontación, como se muestra en el mapa:
.
2.1.2 Reelección de la Política: Fase de Consolidación
71 En: CODHES, “Colombia, Plan Colombia y Migraciones Forzadas” Disponible en línea: BUSCAR OJO 72 Esta lectura coincide con lo anteriormente abordado relativo a “las nuevas guerras” y el planteamiento de Paul Collier y Anke Hoeffler con respecto a las causas económicas de las guerras civiles, en donde se asevera que los grupos al margen de la ley tienen únicamente un interés depredatorio y su acción armada busca la consecución de utilidades económicas, siendo las demandas sociales y el discurso reivindicatorio, sólo una retórica para justificar la ejecución de la violencia. 73 Esta semejanza ha ocasionado múltiples críticas por parte de sectores opositores, que consideran que el carácter “democrático” de la política de seguridad de Uribe es dudoso y no se evidencia en la implementación de la política. Al respecto se puede revisar: Otálora Montenegro, Sergio “Seguridad Democrática: Tan vieja como la aspirina” El Espectador, Septiembre 12, 2008; Said Sepúlveda, Renso “En el mismo hueco de 1978” La Opinión, Diciembre 27 de 2008. La semejanza con el Estatuto de Seguridad parece notoria, el Ministro de Gobierno del gobierno de Turbay señaló el 6 de septiembre de 1978: “Su propósito es defender las instituciones democráticas, hoy asediadas por serios peligros, y defender a los asociados de toda clase de asechanzas para lograr una patria donde se viva en paz, sin sobresaltos, con toda clase de seguridades para la vida y el trabajo”. En: “Del Estatuto de Seguridad a la Seguridad Democrática”, El Espectador, Septiembre 6 de 2008.
65
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos
De esa forma, las amenazas para la seguridad de los colombianos se mantenían
constantes. Pese al proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los
grupos de autodefensa en el 2005 a partir de las Negociaciones de Ralito, se
había empezado a evidenciar la presencia de grupos emergentes en los cuales
pertenecen desmovilizados o nuevos miembros, con el fin de mantener el control
en las regiones y continuar con la empresa del narcotráfico, como las “Águilas
Negras” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
66
No obstante, con base en la lectura gubernamental, en el 2006 el problema del
paramilitarismo desaparece de la agenda: “con la desmovilización de los grupos
ilegales de autodefensa y el inicio de la aplicación de la llamada ley de justicia y
paz, terminó el fenómeno del paramilitarismo en el país”74
Según información de la Fundación Seguridad y Democracia, “en el año 2002
siete departamentos concentran el 52% del total de los hechos violentos
realizados por los grupos armados ilegales en todo el país. Estos departamentos
son Antioquia (537), Cundinamarca (254), Cesar (232), Meta (168), Magdalena
(158), Tolima (153) y Valle del Cauca (147) (…) para el año 2002 las FARC
reportaron acciones ofensivas en 28 de los 32 departamentos del país”
. De esta forma, la
amenaza de grupos emergentes es ajena al fenómeno del paramilitarismo y
requiere la formulación de nuevas estrategias.
75
En términos del narcotráfico, se identifica una transformación del problema sujeto
a un proceso de atomización, de forma que las grandes organizaciones mafiosas,
empiezan a sembrar pequeñas parcelas, camufladas con cultivos legales. Esto
.
Con respecto a las FARC, se evidencia una tendencia hacia el continuo repliegue,
especialmente en el sur del país, lo que implicó su movilización hacia el occidente,
esto implica que su accionar armado aún es una amenaza para la seguridad del
país.
74 Presidencia de la República, Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, Imprenta Nacional, Bogotá, 2007. P. 10 75 Al respecto se puede revisar: International Crisis Group. “Colombians new armed groups” Latin American Report No. 20, 2007. “Este proceso, generó un aumento de la violencia en las zonas de desmovilización donde se hicieron cada vez más comunes los casos de ajustes de cuentas entre excombatientes, el asesinato de aquellos que se negaban a la desmovilización y el aumento de los casos de delincuencia común a manos de estas bandas criminales. De otra parte, en las zonas cocaleras antiguamente controladas por los paramilitares comenzó una confrontación por el dominio del negocio, que incluyó en algunas de ellas (Pacífico caucano y nariñense, Nudo de Paramillo, entre otras) una alianza de las nuevas bandas criminales con frentes guerrilleros que también estaban dedicados al narcotráfico.” En: Seguridad y Democracia, “Balance de la confrontación armada en Colombia 2002-2008”, Disponible en línea en: www.seguridadydemocracia.org Ingreso diciembre 10 de 2008.
67
implica también la necesidad de ajustar la política antinarcóticos de fumigación
extensiva y en el marco de una política militarista.
En general, se identifica un nuevo “escenario estratégico”, que, en la lógica
gubernamental, es el resultado de los éxitos contundentes de la implementación
de la política se Seguridad Democrática en los 4 años anteriores. Este nuevo
escenario presenta las siguientes amenazas:
• Grupos Armados Ilegales (GAI): Es importante notar cómo se abandona
parcialmente la mención al terrorismo, a diferencia de los lineamientos
generales de la Seguridad Democrática en 1998. Se reconocen su
debilitamiento progresivo, pero se identifica que estos “persisten en su
intención de enfrentarse al Estado, retar su autoridad en algunas zonas del
país y atentar contra los ciudadanos”76
• Grupos emergentes y nuevas redes de delincuencia que surgen a partir del
proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
. En el caso de las FARC, se
identifica su interés en fortalecer su presencia internacional y la obtención
de apoyo por parte de otros gobiernos con los cuales comparten afinidades
políticas.
• Carteles de Narcotráfico: Han transportado los cultivos ilícitos a zonas de
frontera y parques naturales.
• Creciente participación de redes extranjeras en el tráfico de drogas
• Bandas de criminalidad común.
Nuevamente, se desconocen elementos estructurales como la pobreza y la
inequidad como amenazas a la seguridad. No obstante, la identificación de las
problemáticas parece mostrar un proceso de aprendizaje institucional que de
cierta forma, permite una mayor comprensión de la dinámica del conflicto. Lo
76 Ibídem, p. 23
68
anterior permite plantear la necesidad de pasar de una política cuyo objetivo
general fue la recuperación del control territorial, a la recuperación social del
Estado, por medio de una Acción Integral.
2.2 FORMULACIÓN: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS, PRINCIPIOS BÁSICOS Y DOCTRINARIOS
2.2.1 La Política de Defensa y Seguridad Democrática
Según los lineamientos iniciales, el objetivo general de la política de Defensa y
Seguridad Democrática fue “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el
territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio
de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa
de los ciudadanos en los asuntos de interés común”77
“Es un error suponer, como piensan algunos, que en Colombia existen sólo dos caminos: el de la paz, a cargo de la dirigencia política y el de la
. Partiendo anterior, se
formularon como pilares de la política: La protección de los derechos de todos los
ciudadanos, la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones
democráticas; la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en la defensa
de los valores democráticos y la concepción de la seguridad como un resultado de
una acción colectiva de los entes gubernamentales, las Fuerzas Militares y la
sociedad civil.
Este último punto es significativo, ya que, al menos en términos normativos, se
presenta una concepción sui generis de la seguridad, la cual implica que aquellos
beneficiarios de ésta, es decir, la totalidad de la población, son al mismo tiempo
los responsables de la misma:
77 Presidencia de la República, “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, Imprenta Nacional, Bogotá, 2003. P.12
69
guerra, a cargo de las Fuerzas Militares. De esta manera, se exime a los dirigentes civiles y a la sociedad en general de la responsabilidad que les cabe de contribuir a la seguridad de todos, abandonando a la población amenazada a su suerte y asignando a la Fuerza Pública una tarea que sola no puede cumplir. La seguridad no es principalmente coerción: es la presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática en el territorio, producto de un esfuerzo de toda la sociedad78
Los principales objetivos estratégicos y específicos de la política se formularon de
la siguiente forma
.”
Lo anterior, en términos neoinstitucionales, implica que la garantía del bien de la
seguridad, el cual es un bien de uso común, es una responsabilidad adjudicada a
todos aquellos que se benefician del mismo y no sólo de agentes
institucionalizados para su garantía y regulación. Esto tiene una consecuencia en
términos de opinión pública e imaginarios colectivos, que es el establecimiento de
un “enemigo nacional”, en el marco de una relación dicotómica amigo-enemigo,
característica de regímenes autoritarios, pero enmarcada en el contexto de una
institucionalidad democrática legalmente instituida.
79
Objetivos Estratégicos
:
Tabla 1. Objetivos de la Política de Defensa y Seguridad Democrática
Objetivos Específicos
Fortalecer el control estatal en todo el territorio
Recuperación gradual de la presencia
de la Fuerza Pública en todos los
78 Ibídem, p. 14 79 Tabla construida con base en: Ibídem, p. 67
70
municipios
Zonas de rehabilitación y consolidación
Estrategia Integral de Seguridad en
Carreteras
Incremento de la judicialización de
delitos de alto impacto social
Extensión y fortalecimiento de la
administración de justicia
Disminución de las denuncias por
violación de Derechos Humanos
Protección de la Población
Desarticulación de las organizaciones
terroristas
Reducción del secuestro y la extorsión
Reducción del homicidio
Prevención del desplazamiento forzoso
y facilitación para retorno
Desmovilizados
Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia
Interdicción aérea, marítima, fluvial y
terrestre del tráfico de drogas e
insumos
Erradicación de cultivos de coca y
amapola
Desarticulación de las redes de
narcotraficantes
71
Incautación de bienes y finanzas ilícitas
Mantenimiento de una capacidad disuasiva
Protección de las fronteras terrestres,
marítimas y fluviales
Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas
Obtención de un mayor impacto
mediante la administración óptima de
recursos
Generación de ahorro mediante la
revisión de las estructuras y procesos
administrativos
Desarrollo de mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas
La lógica subyacente en la formulación de la política podría ser la siguiente: La
seguridad se expresa en términos de protección a los ciudadanos, a lo cual se le
adjudica una relación causal con la participación ciudadana y la injerencia de la
sociedad civil en los ámbitos de decisión política. De la misma forma, la protección
a las instituciones democráticas permite la consolidación de un Estado de
Derecho, en el marco de una seguridad integral, como se muestra en la siguiente
gráfica:
72
Gráfico 1. Dinámica causal de formulación de la política
La protección sería entonces el elemento que dinamiza la formulación de la
política, la cual apuntaría a la construcción de una seguridad integral basada en el
restablecimiento de la soberanía del Estado, alrededor de éste, giraría el
desarrollo económico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el
cumplimiento de los derechos humanos, la participación política y en suma, la
construcción del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política
de 1991. Como señalan los lineamentos generales de la política: “la seguridad de
los colombianos se restablecerá de acuerdo con la ley y dentro del marco
democrático, que a su vez se fortalecerá en la medida en que haya mayor
seguridad80
Elementos relativos a otras dimensiones del conflicto armado, como la
reconciliación, aparecen en la formulación de la política de forma marginal y
”
80 Ibídem, p.15
73
desarticulada. Así mismo, con respecto a la posibilidad de ocurrencia de procesos
de negociación con los actores armados se establece:
“El Gobierno Nacional mantiene abierta la puerta a una negociación con
aquellos que se decidan a participar en la vida democrática, con la
condición de que cumplan un estricto cese de hostilidades. Así disminuirá
la violencia y se asegurará el respeto a los derechos humanos. Por ello,
la consigna del Gobierno es: urgencia para el cese de hostilidades,
paciencia para la negociación y el desarme. Quienes se reintegren a la
sociedad y la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer
la política que merece el disidente dentro de la democracia81
La estrategia de coordinar la acción del Estado implica el ejercicio de articular las
funciones de las diversas organizaciones estatales para lograr objetivos conjuntos,
esta responsabilidad se le adjudica al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional,
la Junta de Inteligencia Conjunta, el Ministerio de Defensa y las estructuras de
”
Según la matriz de responsabilidades formulada en los lineamientos generales de
la política, el Ministerio de Defensa, que representa a la Fuerza Pública tiene
responsabilidad sobre el 100% de los objetivos estratégicos y específicos de la
política (Ver Tabla 1), de los cuales un 99% se les adjudica un grado alto de
compromiso.
Así mismo, se formularon un conjunto de líneas de acción orientadas a: coordinar,
fortalecer, consolidar, proteger, cooperar y comunicar. A continuación se explica
brevemente cada una de ellas:
81 Ibídem, p. 23
74
apoyo. Al respecto es importante el concepto de Elemento importante es la
“coordinación interagencial”82 como clave para la implementación de la Política de
Seguridad Democrática, en términos de implementar “acciones para fortalecer la
gobernabilidad, legitimidad y confianza de los ciudadanos en el Estado, en el
marco de la recuperación social y económica del territorio”83. En esta coordinación
interagencial se negocian, según Bardach, recursos como el dominio, la
autonomía o libertad, el capital financiero y humano, el posicionamiento político y
la información84
82 Esta se puede definir como “un proceso mediante el cual se concerta y se sincronizan medios y esfuerzos de dos o varias instituciones o agencias que buscan generar valor en la gestión pública, para lograr objetivos definidos” En: Molano, Andrés y Franco, Juan Pablo “La coordinación interagencial: el arma secreta de la Seguridad Democrática” En: Revista Estudios en Seguridad y Defensa, No. 3, Julio de 2007. P. 33 83 Ibídem, P. 33 84 Bardach, Eugene “Getting agencies to work together: the practice and theory of managerial craftsmanship”, Bookings Intitute; 1998; Pág. 164-199
.
Por otro lado, fortalecer las instituciones del Estado apunta al fortalecimiento del
sistema judicial, las Fuerzas Militares en términos de construcción de legitimidad y
profesionalización; la Policía Nacional, la cual también se compromete con la
lucha antiterrorista y la recuperación de la soberanía territorial; el fortalecimiento
de la inteligencia y de las finanzas del Estado.
Consolidar el control del territorio nacional implica un ciclo de recuperación,
mantenimiento y consolidación. Esta línea de acción se alimenta de estrategias
como las Zonas de rehabilitación y consolidación, el Plan de seguridad integral de
las fronteras, la recuperación de la seguridad en espacios urbanos, la eliminación
del negocio de las drogas ilícitas y la desarticulación de las finanzas de las
organizaciones terroristas y de narcotráfico.
75
Proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la Nación, en donde se identifica
un mayor grado de prioridad la protección de personas en situación de riesgo, la
protección de las víctimas del desplazamiento forzoso, la protección contra el
terrorismo, contra el secuestro y la extorsión, el reclutamiento de niños y jóvenes,
protección de desmovilizados y de niños combatientes, de la infraestructura
económica, de la red vial.
Cooperar para la seguridad de todos implica lo que la política denomina como la
“seguridad de la solidaridad”: “El Gobierno promoverá la cooperación voluntaria y
patriótica de los ciudadanos, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y
en aplicación del principio de solidaridad que exige el moderno Estado social de
Derecho, con el fin de que cada ciudadano contribuya a la prevención del
terrorismo y la delincuencia, proporcionando información relacionada con las
organizaciones armadas ilegales85
Finalmente, comunicar las políticas y acciones del Estado, se considera la
comunicación como una estrategia para desarticular el terrorismo, este se define
como “un método de violencia política que explota la comunicación para sembrar
el terror y el desconcierto, tanto en el campo como en la ciudad”
”. Esta estrategia se acompaña de la promoción
de redes de cooperantes, programa de recompensas. Así mismo, se plantea la
necesidad de fortalecer los escenarios internacionales de cooperación multilateral,
tanto en términos regionales, como hemisféricos y globales.
86
85 Ibídem, p. 61 86 Ibídem, p. 64. Es importante notar la forma como el terrorismo se define como un “método de violencia política”, lo cual le adjudica una dimensión política antes desconocida en las bases lógicas de la formulación de la política; esto da cuenta de una ambigüedad que puede ser la evidencia de un reduccionismo en el abordaje del concepto de terrorismo, sólo en términos episódicos y no como un resultado de un determinado contexto político y social.
. De esa forma,
el manejo de la información por parte del Estado, sería una estrategia importante a
la hora de desactivar los efectos del terrorismo en la sociedad, de la misma forma,
para generar legitimidad en las instituciones gubernamentales y la Fuerza Pública.
76
2.2.2 La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática
En general, puede plantearse que en la formulación de la política de Consolidación
de la Seguridad Democrática, se mantienen las mismas lógicas y presupuestos
que sustentaron la formulación de la Seguridad Democrática, aunque se identifica
la necesidad de establecer ajustes y transformaciones estratégicas para atender a
lo que se describió anteriormente como el nuevo “escenario estratégico”.
La formulación de la política de Consolidación parte de los éxitos de la Seguridad
Democrática, la lógica se basa en lo que la política denomina como el “círculo
virtuoso” de la seguridad:
Gráfico 2. El “círculo virtuoso”
77
Fuente: Presidencia de la República, “Política de Consolidación de la Seguridad
Democrática”, Imprenta Nacional, Bogotá, 2007.
No obstante, se percibe la necesidad de trascender su lógica militarista y plantear
un “acción integral” de la Fuerza Pública, que contribuya al restablecimiento de las
instituciones democráticas en la totalidad del territorio nacional en una perspectiva
social. El concepto de acción integral se podría definir como “un nuevo tipo de
guerra, guerra integral; está encaminada a destruir la voluntad de combate del
enemigo mediante acciones políticas, económicas, sicosociales y militares,
orientadas a minar las estructuras básicas del Estado y a la toma violenta del
poder, apelando a la combinación de todas las formas de lucha”87
La Acción Integral implica funciones de integración, agilidad, sinergia, dinamismo,
puede definirse también como una “herramienta interactiva que integra los campos
de Acción para la consolidación del control territorial, mediante la intervención del
Estado, con el propósito de generar desarrollo económico e inversión social
.
Según este concepto, la acción integral tendría las siguientes tareas:
Pensamiento, organización, seguridad y servicio. Se articula por medio de: acción
de ideas, acción de inteligencia, acción sicológica, acción de organizaciones,
acción de estratagemas (jurídica, informática) y acción de masas.
88
87 Ejército Nacional, “Estrategia Nacional- Desarrollo de la Política de Seguridad Democrática- Acción Integral”, Documento interno, 2007 88 Ibídem, p 22.
”.
Esta representa la implementación de una coordinación interagencial altamente
eficiente, que permita coordinar la acción Estatal alrededor de objetivos comunes,
de los cuales es responsable más de una agencia estatal. Así mismo, le adjudica a
las Fuerzas Militares el compromiso de trascender la lógica militar para brindar
una protección integral, es decir, social, económica, sicosocial.
78
La política consagra un conjunto de principios de implementación:
• Conquistar la seguridad y la paz
• Actuar con legalidad
• Hacer presencia permanente
• Promover la seguridad como garante del funcionamiento de la justicia
• Promover la seguridad como garante del crecimiento económico y la
rentabilidad social
• Ser flexibles y adaptables
• Coordinar entre las fuerzas
• Coordinar con las demás entidades del Estado89
Así mismo, se formularon los siguientes objetivos estratégicos:
• Consolidar el control territorial y fortalecer el Estado del Derecho en todo el
Territorio Nacional: La estrategia de consolidación se basa en la articulación
de tres esfuerzos, un esfuerzo militar intensivo, un esfuerzo policial y militar
intensivo y un esfuerzo político y social intensivo. De esta forma, cuenta con
tres fases, control de área, estabilización y consolidación.
Se determina que “en el esfuerzo de consolidación del control territorial, la
coordinación interagencial y, en especial, la coordinación civil-militar
constituyen el eje fundamental del que depende el éxito o el fracaso de esta
estrategia”90
89 Presidencia de la República, 2007, p.29-30 90 Ibídem, p. 36
. Referente a esto, es imprescindible la aplicación de una
Doctrina de Acción Integral, como se señaló anteriormente, la cual deberá
aplicarse por medio del Centro de Coordinación de Acción Integral de la
Presidencia de la República, que articula el Ministerio de Defensa Nacional,
el Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección General de la
Policía Nacional.
79
• Proteger a la población, manteniendo la iniciativa estratégica en contra de
todas las amenazas a la seguridad de los ciudadanos.
• Elevar drásticamente los costos de desarrollar la actividad del narcotráfico
en Colombia
• Mantener una Fuerza Pública legítima, moderna y eficaz, que cuente con la
confianza y el apoyo de la población: Por medio del fortalecimiento de sus
capacidades y la ejecución de reformas estructurales relacionadas con la
juridicidad, la modernización, el fortalecimiento operacional y el bienestar
• Mantener la tendencia decreciente de todos los indicadores de criminalidad
en los centros urbanos del país: A lo cual se articula una Estrategia de
seguridad ciudadana, que se desarrolla por medio del incremento del pie de
fuerza, el fortalecimiento de la movilidad, la creación de nuevas unidades
judiciales, la adaptación al sistema penal acusatorio y el fortalecimiento de
la inteligencia y las comunicaciones.
3. ANÁLISIS: ARTICULACIÓN DE LO CIVIL Y LO MILITAR EN EL MARCO DE UN NUEVO POSIBLE ESCENARIO DE EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE AMBOS
Los esquemas de articulación entre los estamentos civil y militar se transforman en
el marco de la política de Defensa y Seguridad Democrática, tanto en su fase de
establecimiento como en su proceso de consolidación. El modelo oscilante entre
cooperación y conflicto que se había mantenido a lo largo de los últimos tres
gobiernos, como fue analizado en el capítulo anterior, no era eficiente a la hora de
responder de forma político-militar a la situación compleja del conflicto armado.
De esa forma, el cambio de visión con respecto a una seguridad que no se refería
únicamente al mantenimiento del orden público sino que estaba construida sobre
la lógica de una acción colectiva entre sociedad, gobierno y Fuerza Pública,
80
implicaba la necesidad de transformar las relaciones civiles y militares para
construir bases para una sinergia que permitiera la recuperación de la soberanía
en el territorio colombiano.
Por otro lado, la seguridad es definida políticamente, por medio del concepto de
Seguridad Democrática, de forma que el estamento civil define, implementa y
vigila los lineamientos y estrategias tendientes al mantenimiento del orden público;
y por otro lado, la política, aunque definida y regulada por el estamento
gubernamental, es profundamente militarista, de forma que pese a que no son las
Fuerzas Militares las que definen los lineamientos de su accionar, siguen siendo
los protagonistas principales del mantenimiento de la seguridad.
Este esquema representa un nuevo modelo de articulación entre ambos
estamentos, en el que también existen niveles de subordinación y autonomía
relativas, pero en un equilibrio dinámico en lo político y lo militar, en el que se
logran objetivos comunes en un marco de protagonismos compartidos y sinergia
interinstitucional.
Anteriormente se mencionó, al hablar de la coordinación como una línea de acción
estratégica en la formulación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática,
la necesidad de establecer una articulación interagencial. Al respecto, en los
lineamientos de la política se afirma:
“La falta de coordinación efectiva entre las instituciones del Estado ha sido quizá una de las mayores deficiencias en la respuesta del Estado a la seguridad de los ciudadanos. Las entidades del Gobierno, en especial la Fuerza Pública, actuarán de manera coordinada y unificada, en armonía con los demás poderes del Estado. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional será la instancia en la que el Presidente
81
de la República coordinará con los ministros y la Fuerza Pública la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, expidiendo las directrices que asignen las funciones, responsabilidades y misiones correspondientes a cada institución, supervisando su desempeño y evaluando sus resultados”91
“Este nuevo contexto de seguridad establece una serie de retos institucionales que no dan espera y que es necesario afrontar como un aspecto prioritario. La legitimidad y credibilidad de la Fuerza Pública constituyen su centro de gravedad y son la base de todas sus acciones. Por ello, es necesario realizar reformas estructurales que apunten a fortalecer y elevar los estándares éticos y profesionales, y que redunden en un mayor respeto y protección de los derechos humanos y al mismo tiempo, mantengan el apego a la Constitución y las leyes en todas sus actuaciones”
.
Así mismo, con respecto al fortalecimiento de las Fuerzas Militares, se establece
que su autoridad se deriva de la legitimidad ante la población, por lo que están
comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos. De la misma forma, se
disponen cinco aspectos que determinarán el proceso de profesionalización de las
Fuerzas Militares: Aumento de recursos para mejor entrenamiento y movilidad;
generación de esfuerzos para promover el capital humano; implementación de
mejoras de los sistemas de recolección, análisis y difusión de la inteligencia, en el
marco de un mejor nivel de coordinación; continuación de capacitaciones en
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y finalmente, la
optimización del material estratégico, con el fin de mantener la capacidad
disuasiva y garantizar la defensa de la soberanía.
En la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática se identifica, con
respecto a las nuevas amenazas para la seguridad en el segundo gobierno:
92
Asimismo, sería traído a colación los mencionados incentivos ofrecidos por el
estamento civil para fortalecer y promover la eficacia de las Fuerzas Militares, a
91 Ibídem, p. 32 92 Presidencia de la República, 2007, p. 26
82
manera de recompensa frente a su desempeño en la lucha antiterrorista. El
acentuado contexto de guerra abierta con otros actores armados produjo una
tendencia hacia el recrudecimiento del conflicto y el incumplimiento de algunos
integrantes de la Fuerza Pública a los principios doctrinarios de respeto a los
derechos humanos y apego a la ley. Esto se evidenció en fenómenos como los
“falsos positivos”, y las bajas extrajudiciales, como una forma de inflar los
resultados de la seguridad democrática a cambio de beneficios.
Pese a que esta situación estaba siendo denunciada y documentada por
organismos defensores de Derechos Humanos, tanto internacionales como
nacionales, como se profundizará el siguiente capítulo, la situación se hizo de
apremiante observación en el 2008, después de 6 años de implementación de la
política, y produjo la destitución de 27 militares; entre ellos, tres generales, 17
oficiales y 7 suboficiales. Este fenómeno implicó una purga militar de grandes
proporciones, un verdadero escenario de subordinación del estamento militar ante
el ejecutivo, en virtud de la defensa de los Derechos Humanos y el DIH, principal
foco de crítica de la comunidad internacional frente a la gestión de Uribe93
.
Lo anterior implica que el equilibrio dinámico entre estamento civil y militar en el
marco de la Seguridad Democrática permite, de cierta forma, la oscilación entre la
subordinación y la autonomía, sin abandonar los parámetros de equilibrio. El
estamento militar, pese a ser el protagonista de los éxitos de la política, también
está sujeto a un ejercicio de control de cuentas por parte del ejecutivo.
93 Al respecto se puede revisar: Ochoa Luis, “La Barrida General” En: El Tiempo, Enero 1 de 2008, disponible en línea: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luisnoochoa/la-barrida-general_4637661-1Ingreso: Noviembre 10 de 2008. Esta destitución estuvo acompañada de otras, como la destitución de dos oficiales por parte de la Procuraduría. En: El Tiempo “Procuraduría destituye a dos oficiales del ejército por escándalo de falsos positivos en el 2006”, 25 de diciembre del 2008. Disponible en línea en: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/procuraduria-destituye-a-dos-oficiales-del-ejercito-por-escandalo-de-falsos-positivos-en-el-2006_4734156-1 Ingreso: Diciembre 20 de 2008
83
El siguiente capítulo permitirá explorar hasta qué punto este equilibrio dinámico es
funcional para la consecución de los objetivos con respecto a la seguridad, cuáles
son sus fortalezas y debilidades, y si es posible proponer un esquema similar para
la construcción posterior de posconflicto en Colombia o para el manejo de la crisis
humanitaria que ha producido y sigue produciendo el conflicto armado.
4. OBSERVACIONES CONCLUSIVAS
La siguiente tabla permite sintetizar lo planteado a lo largo del capítulo, será el
punto de partida para el posterior análisis del proceso de implementación de la
política y la formulación de lineamientos para su evaluación:
Fases de la Seguridad
Democrática
Fases de la Política Pública Tipo de articulación civil-
militar Agendación Formulación
Primera Fase: Establecimiento
Definición de
problemáticas
alrededor del
terrorismo,
desconocimiento
del conflicto
amado, amenazas
en relación causal
con terrorismo y
narcotráfico
Causalidad
protección-
democracia-
seguridad.
Definición de
estrategias con
base en nuevo
concepto de
seguridad
Equilibrio dinámico
con niveles
relativos de
autonomía y
subordinación.
Sinergia,
cooperación,
articulación
interagencial.
Segunda Fase: Consolidación
Definición de
nuevas amenazas,
bandas
emergentes,
delincuencia
Doctrina de Acción
Integral como
estrategia central
para lograr la
consolidación de
Equilibrio dinámico
con niveles
relativos de
autonomía y un
nivel más alto de
84
común, grupos
armados ilegales,
atomización de
narcotráfico
la presencia
Estatal.
subordinación.
Sinergia,
articulación
interagencial,
mayor regulación
del estamento
civil.
85
CAPÍTULO 4
SEIS AÑOS DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: BALANCE DE SU
IMPLEMENTACIÓN Y LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente capítulo pretende concluir el objetivo planteado en la presente
investigación. Previamente se desarrolló un recorrido por los últimos tres
gobiernos para dilucidar la forma en que se entendía el problema de la seguridad
en el contexto del conflicto armado colombiano y de qué manera se articulaban los
estamentos civil y militar para la implementación de políticas públicas de
seguridad. Acto seguido, se presentó el esquema general de la política de
Seguridad Democrática, tanto en su fase de establecimiento como en su fase de
consolidación, con el fin de explorar los presupuestos, hipótesis causales,
lineamientos, objetivos y estrategias concebidos en su proceso de agendación y
formulación. Este planteamiento estuvo acompañado de una serie de
exploraciones analíticas, tendientes a entender el esquema de articulación del
estamento civil y militar en el marco de la política de Seguridad Democrática.
Finalmente, es preciso revisar con un interés evaluativo el proceso de
implementación de la política, para intentar responder hasta qué punto se han
logrado, luego de seis años de implementación, los objetivos propuestos en cada
uno de los planes de gobierno (2002, 2006). Para ello se utilizarán tres categorías:
conflicto armado, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) e
instituciones democráticas; las cuales permiten explorar el aspecto
multidimensional de la seguridad. Se intentará mostrar no solamente la
perspectiva oficial de los resultados de la política, sino también visiones
86
alternativas de diversas fuentes, que dan cuenta de los avances y retrocesos que
ha implicado su implementación.
En una última instancia, se formularán hipótesis reflexivas con respecto al tipo de
articulación y balance civil-militar inmerso en la Seguridad Democrática y de qué
forma este ha contribuido a la consecución de los objetivos planteados en la
política.
También se hará una breve referencia al debate actual acerca de la posibilidad de
convertir la Seguridad Democrática en una política de Estado o modificar el marco
legal para permitir nuevamente la reelección del presidente Álvaro Uribe. El
capítulo culminará con algunas recomendaciones pertinentes para el manejo del
tema de la seguridad en el contexto del conflicto armado colombiano y el equilibrio
civil-militar dentro de un régimen democrático.
1. BALANCE DE RESULTADOS 1.1 CONFLICTO ARMADO: EL ÉXITO DE LA ESTRATEGIA MILITAR
El aumento de la inversión militar para el aumento del pie de fuerza, la
profesionalización de la Fuerza Pública y el incremento de su capacidad
operacional ha producido cambios significativos en los patrones de confrontación
armada, de forma que mientras se presenta el fortalecimiento de las fuerzas
estatales, se evidencia el debilitamiento progresivo de los grupos armados
ilegales, en términos operativos y de control territorial. Este debilitamiento puede
verse en el número de acciones armadas por departamento:
87
Fuente: Seguridad y Democracia, “Balance de la confrontación armada en
Colombia”, Bogotá, 2008
Como se observa en la tabla, los seis años de implementación de la política de
Seguridad Democrática han producido una variación negativa del 83.48% del
número de acciones armadas. Estas se han eliminado totalmente en
departamentos como Vichada y de forma casi absoluta en Boyacá, Casanare,
Caldas y Sucre. La disminución no fue significativa en Norte de Santander,
Putumayo y Córdoba. La tendencia general de fortalecimiento de las Fuerzas
Militares y debilitamiento de los grupos armados ilegales se puede ver en la
siguiente gráfica, que muestra la relación entre los combates de las Fuerzas
Militares y las acciones de los grupos armados irregulares:
88
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos,
2008.
De esa forma, podría plantearse que la implementación de la política de Seguridad
Democrática ha producido una disminución significativa de los niveles de
conflictividad relativos a la acción armada de grupos armados ilegales. Aunque
esto no abarca la complejidad absoluta del conflicto armado en Colombia, que
además de ser concebido como una amenaza de tipo terrorista, también implica
un conjunto de condiciones estructurales, tanto sociales como económicas y
políticas, y no sólo se refiere a la acción de grupos organizativamente
institucionalizados, sino también a múltiples tipos de delincuencia, motivada por
diversos elementos.
En términos del narcotráfico, por medio de las estratégicas de erradicación
manual, aspersión aérea e interdicción, se han logrado avances en términos de la
89
superficie cultivada y esfuerzos en las fumigaciones y erradicación manual, como
se muestra en la siguiente tabla:
Fuente: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos
Según la gráfica, la tendencia en el número de hectáreas cultivadas experimentó
un crecimiento exponencial en el período comprendido entre 1995 y 2000.
Aproximadamente en el 2001, con la implementación del Plan Colombia, se
experimentó una tendencia decreciente hasta el 2006. En el 2007 nuevamente se
presenta un incremento de las hectáreas cultivadas, pese a la intensificación de
las hectáreas fumigadas o erradicadas. Según fuentes oficiales, este fenómeno
puede deberse a la transformación de los patrones de siembra de cultivos ilícitos,
debido a la disminución de la productividad por hectárea, lo cual hace necesario el
90
uso de una mayor área de territorio para mantener los mismos niveles de
productividad94
Por otro lado, con respecto a las labores de interdicción, del 2003 a 2007, con
respecto al período entre 1998 y 2002, se han destruido un 209.5% más
laboratorios de base de coca y un 131.4% de coca y se han realizado 165.2% más
capturas de nacionales relacionados con el narcotráfico, 59% internacionales y
504% de capturas con fines de extradición
.
95
En general, los éxitos militares presentan los avances significativos en términos de
profesionalización de la Fuerza Pública y la inversión en seguridad. Así mismo,
dan cuenta del éxito en la articulación de los estamentos civil y militar para el logro
de objetivos comunes, sobre la base de una subordinación y autonomía relativas.
No obstante, es importante reconocer los nuevos retos y desafíos que se
presentan en términos de seguridad, como el rearme de algunas facciones de
grupos paramilitares
. No obstante, el reto del narcotráfico
se mantiene como un desafío para la seguridad, de la misma forma, lo siguen
siendo las organizaciones mafiosas alrededor del mismo y su carácter financiador
de los grupos armados ilegales.
96
94 Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de los Derechos Humanos y el DIH, “Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los Derechos Humanos” Impresol, Bogotá, 2008.p 78. 95 Ibídem, p. 85 96 “La Misión MAPP/OEA identificó situaciones de rearme en los departamentos de Guajira, Cesar, Atlántico, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Tolima, Casanare, Caquetá y Nariño. Además, ha alertado sobre situaciones de posibles rearmes en Cesar, Magdalena, Sucre, Antioquia, Meta, Nariño, y Putumayo. La Misión ha señalado la aparición de otros grupos armados que pretenden presentarse como la denominada “nueva generación del paramilitarismo”, especialmente en la zona de influencia del desmovilizado Bloque Norte, que se encontraba bajo el mando de “Jorge 40”. Asimismo, ha expresado preocupación por la situación en el Sur del Cesar y ha indicado que en zonas tales como Magdalena, Guajira, Atlántico y Cesar las AUC “mantienen su influencia, con una grave presunción de permeabilidad de algunas instituciones públicas.” Indica también que en el Putumayo, Arauca, Nariño, el Urabá chocoano, Norte de Santander, la costa pacífica valluna y el sur del Cesar, “..las poblaciones no perciben una mejoría en las condiciones de seguridad y la presencia de las instituciones del Estado continúa siendo débil, lo que posibilita la incursión de grupos armados ilegales, estructuras ilegales y la permanencia de economías ilícitas” En: Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). OEA/Ser.G. CP/doc. 4176/07, 14 febrero 2007, p. 6.
, el mantenimiento de las empresas de narcotráfico y la
presencia, aunque debilitada, de grupos armados ilegales. De esa forma, las
91
amenazas a la seguridad, aunque en menor medida, se mantienen constantes en
el país.
1.2 DERECHOS HUMANOS Y DIH: ASIGNATURAS PENDIENTES 1.2.1 La lectura gubernamental
Según la lectura gubernamental, en la formulación de la política de Seguridad
Democrática y su consolidación, el respeto a los Derechos Humanos y el DIH
ocupa un lugar central, no sólo como un eje fundamental de las políticas, sino
también como la garantía central de legitimidad para la Fuerza Pública. Según la
evaluación gubernamental del impacto de la Seguridad Democrática, se ha
producido un avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos,
expresado en términos de la disminución del número de homicidios, secuestros,
desplazamiento forzado y minas antipersonal.
Con respecto a la tendencia en el número de homicidios, como un índice de los
niveles de inseguridad y violencia, según fuentes de la Policía Nacional, se
evidencia una diminución importante especialmente en el período de 2003 a 2007
como lo muestra la siguiente tabla:
92
Fuente: Policía Nacional
En general, se presenta una disminución de 130.470 homicidios en el período de
1998 a 2002, a 96.521 homicidios, el cual es el índice más bajo en el país desde
199097
97 Ibídem p. 94
. El avance es significativo en departamentos como Antioquia, Cesar,
Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Santander y el Distrito Capital de
93
Bogotá. En otros el índice de homicidios se incrementa, como en Amazonas,
Arauca y Atlántico. Sigue siendo muy alarmante el caso del Valle del Cauca, que
presentó un índice de 19.870 homicidios en el período de 1998-2002 y
permanece con 18.450.
En términos de secuestros, las tasas han disminuido considerablemente, como se
muestra en la siguiente gráfica:
Fuente: Fondelibertad
El número de secuestros en 2002 llegaba a 2.882 y ha experimentado una
tendencia decreciente hasta llegar a 521 en el 2007, lo cual implica una diminución
del 81.7% Esto se debe al progresivo incremento del pie de fuerza, el
restablecimiento de la presencia policial en todos los municipios y la creación de
Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar), además de la presencia de las
Fuerzas Militares en las principales vías del país. El fenómeno del secuestro
además, se ha modificado con respecto a sus actores responsables, se
documenta un incremento en el número de secuestros cometidos por delincuencia
94
común, los cuales son mayores a los cometidos por los actores armados ilegales
(300 secuestros para 2007)98.
Por otro lado, en referencia al desplazamiento forzado, se ha presentado una
disminución, aunque la emergencia humanitaria que el desplazamiento
desencadena es aún un desafío gubernamental, en términos de asistencia y
brindar condiciones para el restablecimiento de las comunidades desplazadas. La
siguiente tabla muestra el número de expulsiones en los departamentos más
críticos según cifras gubernamentales, en los últimos cinco años:
Se presenta una tendencia decreciente de 2003 a 2005, que se mantiene o se
vuelve incremental de 2005 a 2007. En el caso de Antioquia, el más crítico del
98 Ibídem, p. 123
95
país, pasa de 25.738 expulsiones en 2003 a 22.513 en 2007, después de haber
pasado por 30.017 en el 2005, además también disminuyeron las expulsiones de
forma contundente en el Cesar, al pasar de 17.557 en 2003 a 9.480 en el 2007. Se
presentan, en la mayoría de los casos, el aumento del nivel de expulsiones, en
Caquetá, Bolívar, Tolima, Nariño, Magdalena, Valle del Cauca, Meta y Putumayo.
Con respecto a la atención gubernamental a la población en situación en
desplazamiento, el gobierno, por medio de Acción Social por medio de diversos
proyectos, como el Proyecto Tierras que ha protegido más de de 91 mil predios,
aproximadamente dos millones 976 mil hectáreas, que pertenecen a 84.340
personas99
• Prevención, emergencias y retornos
. Así mismo, se ha desarrollado el Programa de Atención a la Población
Desplazada, de acuerdo con lo contemplado en la Ley 387 de 1997, reglamentada
por el decreto 2569 de 2000 y por el decreto 250 de 2005. El programa intenta
producir un impacto en las siguientes estrategias:
• Atención humanitaria de emergencia
• Estabilización socioeconómica
• Atención territorial
Finalmente, con respecto a las minas antipersona no se reporta una tendencia
decreciente de las proporciones de los anteriores indicadores. La gráfica muestra
las cifras de accidentes e incidentes por Minas Antipersona (MAP) y municiones
abandonadas sin explotar (Muse):
99Información oficial disponible en línea en: www.accionsocial.gov.co Ingreso: Enero 1 de 2009
96
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Acción Integral contra
Minas Antipersona
Como se muestra en la gráfica, los accidentes e incidentes por Map y Muse
experimentaron un incremento significativo a partir de 2002, de 2003 a 2007, se
registra la mayoría de eventos relacionados con el desminado, según fuentes
oficiales, estas tendencias crecientes, el aumento (323%) de los accidentes
causados por este tipo de artefactos y (518%) en los incidentes entre los dos
quinquenios, se debe a la estrategia de repliegue utilizada por las guerrillas y una
siembra más sistemática a partir de 2003100
1.2.2 La otra cara de los éxitos militares: Violaciones por parte de la Fuerza Pública
.
Según los lineamientos generales de la política, la garantía de los Derechos
Humanos parece ser un resultado evidente de la protección a la población civil y a
las instituciones democráticas. No obstante, es clara una tendencia que privilegia
la estrategia bélica para ganar una guerra y que descuida, sin dejar de priorizar en
100 Vicepresidencia de la República, (2008) Op. Cit, p. 148.
97
la formulación, criterios de desempeño como el nivel de cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario y la defensa de los Derechos Humanos.
En la dinámica de la confrontación militar se han evidenciado niveles de
recrudecimiento del conflicto y patrones incontrolables en el ejercicio de la
violencia, que han filtrado la organización militar, en detrimento de su legitimidad
por parte de la población civil, su transparencia y su autonomía relativa frente al
estamento civil. El nivel de degradación del conflicto armado, sumado al conjunto
de incentivos ofrecidos a los militares por un desempeño eficiente en términos de
bajas de guerrilleros han producido algunas prácticas ilegales como ´falsos
positivos y ejecuciones extrajudiciales´, al tiempo que los miembros de las
organizaciones armadas ilegales emplean tácticas de engaño utilizando y
mezclándose entre la población civil.
Es así como se emiten apreciaciones como la del entes no gubernamentales como
Amnistía Internacional, que afirma que: el gobierno ha distorsionado la información
sobre la situación de Derechos Humanos en el país101 , para mostrar el éxito
contundente de las acciones militares como un éxito general del gobierno, sin
brindar la suficiente atención a la salvaguarda de los derechos de toda la
población colombiana. También es importante mencionar la falta de apoyo del
gobierno frente a los activistas de Derechos Humanos desde la sociedad civil, los
cuales tienden a convertirse en objetivos militares. En declaraciones del
presidente, éste los categoriza como “politiqueros al servicio del terrorismo […].
Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el
terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente
envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos”102
101 Amnistía Internacional, “Colombia: el gobierno distorsiona la situación la de los Derechos Humanos en el país” disponible en línea:
; “Ahora la estrategia
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/colombia-gobierno-derechos-humanos-20081028 102 Aminstía Internacional, “¡Déjennos en paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno en Colombia” Disponible en línea en:
98
guerrillera es otra: cada vez que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo
moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una
ejecución extrajudicial”103
La persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, fundamentalmente del Ejército, ha dado lugar a que el Gobierno fortalezca los mecanismos de control. La voluntad política de los funcionarios civiles y militares del más alto nivel para adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubieren presentado hechos de esta naturaleza, ha sido manifiesta en la interlocución con la oficina en Colombia durante 2007. Las autoridades han reconocido que conductas tan graves como las ejecuciones extrajudiciales no proporcionan ventaja militar alguna.
. Esto evidencia una coyuntura que dificulta la creación
de una plataforma de oportunidades para el desarrollo de iniciativas de paz desde
la base, lo cual evidencia la ausencia de un escenario político propicio para la
defensa profunda y contundente de los Derechos Humanos.
Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden documentarse
por medio de evidencias legales, la oficina de las Naciones Unidas en Colombia,
señala que:
104
1.2.3 Violaciones del Derecho Internacional:
• El Caso de Ecuador
La incursión de las fuerzas militares y policiales colombianas en territorio
ecuatoriano, sin consentimiento del gobierno de este país, con el fin de capturar a
Raúl Reyes, segundo al mando en las FARC, quien se encontraba en un
campamento ubicado a aproximadamente un kilómetro de la línea fronteriza. La
clara violación al principio de soberanía del Estado ecuatoriano por parte de
Colombia, que implicó el desconocimiento intencional de uno de los principales
pilares del derecho internacional hemisférico produjo la expulsión del embajador
colombiano en Quito, el congelamiento de las relaciones diplomáticas y la
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/023/2008/es/6f073aec-a1b5-11dd-aa42-d973b735d92e/amr230232008spa.pdf Ingreso: Enero 1 de 2008, p. 19 Ibídem, p.19 104 “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” Febrero del 2008, disponible en línea en: http://www.hchr.org.co/ ingreso: Enero 1 de 2008.
99
militarización de las fronteras, reacción acompañada por el gobierno venezolano,
quien condenó el asesinato del líder guerrillero y acusó al presidente Uribe de
entorpecer de forma irremediable los procesos de negociación con las FARC para
un eventual acuerdo humanitario, proyecto en el cual también se involucró el
gobierno ecuatoriano.
La crisis diplomática desencadenada por la incursión de Colombia en territorio
ecuatoriano se convirtió en un intercambio de acusaciones, entre las cuales el
gobierno colombiano denunció los nexos de Ecuador y Venezuela con las FARC,
basados en información obtenida en computadores encontrados en el
campamento de Raúl Reyes. La situación se llevó al Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) para su consideración, en donde
se convocó a la XXV Reunión de Consulta Ministros de Relaciones Exteriores y se
conformó una Comisión encabezada por el Secretario General de la Organización
que viajó a Ecuador a revisar el lugar donde se llevaron a cabo los sucesos. La
resolución aprobada en la Reunión de Consulta reiteró la defensa a los principios
de no intervención y el respeto a la soberanía territorial de los Estados y condenó
la acción de las fuerzas armadas y policiales de Colombia.
No obstante, el escenario verdaderamente conclusivo se llevó a cabo en el marco
de la XX Cumbre del Grupo de Río, realizada en Santo Domingo, República
Dominicana, en la que los primeros mandatarios lograron mantener un diálogo
medianamente constructivo y Ecuador aceptó las disculpas del gobierno
colombiano. No obstante, el nivel de conflictividad en la región andina no se
disminuyó, ya que por un lado, las condiciones estructurales se mantienen, y por
otro lado, se presentaron nuevos incidentes como el asesinato de un ciudadano
ecuatoriano en el operativo para capturar a Reyes, el presunto asesinato de
comerciantes colombianos en territorio ecuatoriano, de manera que la situación se
ha convertido en una discusión continuada.
100
• La Operación Jaque
Uno de los principales estandartes de la Política de Seguridad Democrática fue lo
que se denominó como la Operación ´Jaque´, un operativo de rescate de 15
secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt de
ciudadanía colombo-francesa, tres ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de
la Fuerza Pública105. Pese a que la operación representó los significativos avances
en profesionalización de las Fuerzas Militares en términos de inteligencia y táctica,
se utilizaron de forma deliberada los símbolos del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) para simular una operación humanitaria ficticia, lo que a la luz de las
normas internacionales fue criticada como una violación a la norma del DIH
además de infracciones al Código Penal Colombiano. Según el comunicado de
reacción de la CICR “el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente
reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. El
emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no
puede ser usado”106
1.3 INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS: REELECCIÓN, PARAPOLÍTICA Y CONFLICTOS CON LA JUSTICIA.
.
Según la formulación de la Política de Seguridad Democrática, la defensa,
protección y el fortalecimiento de las instituciones democráticas son un elemento
esencial de la misma. Es importante aducir que, la democracia responde a
múltiples factores pertenecientes a un determinado ordenamiento institucional,
entre ellos, además de la ocurrencia regular de elecciones para cargos públicos,
la existencia de una serie de frenos y contrapesos entre poderes, un balance y
105 Más información puede revisarse en: Ejército Nacional, “Operación Jaque”, Comunicado de Prensa, Julio 2 de 2008. Disponible en línea en: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=204730 Ingreso: Diciembre 30 de 2008. 106 En: “Uso de emblemas de Cruz Roja en Operación Jaque abre debate público” Disponible en línea en: http://alainet.org/active/25285&lang=es Ingreso: Diciembre 30 de 2008
101
autonomía entre las ramas del poder público, un nivel significativo de participación
de la sociedad civil, partidos políticos medianamente representativos, entre otros
componentes.
Una Seguridad Democrática debería entonces garantizar la existencia de las
condiciones mínimas para el desempeño estable de las instituciones
democráticas, a riesgo de poner en peligro las libertades individuales, la defensa
de los derechos y la estabilidad del régimen.
La democracia colombiana ha sufrido episodios críticos a lo largo de ambas
gestiones del presidente Uribe. Por un lado, el fenómeno de la ´parapolítica´, el
cual se hizo público luego del inicio del proceso de desmovilización de los grupos
paramilitares, con el descubrimiento del computador del paramilitar Jorge 40, en el
que se reportaba información acerca de alianzas de paramilitares con políticos
regionales para la consecución de votos, el manejo de presupuestos públicos e
incluso el concierto para la comisión de delitos como asesinatos y secuestros107
Este fenómeno llegó a tan altas proporciones que, a mediados del 2008, el 20 por
ciento del Congreso investigado por vínculos con los paramilitares y 33
congresistas ya estaban presos, contando la institución con un índice de confianza
pública del 14,7 por ciento
.
108
Pese a que el fenómeno de la parapolítica no se deriva de forma directa de la
implementación de la Seguridad Democrática, supondría una acción inmediata de
ésta, para imputar de forma contundente justicia frente a aquellos funcionarios
públicos que tengan nexos con grupos paramilitares. No obstante, la aplicación de
la justicia ha sido lenta, lo cual ha dejado espacio para significativos niveles de
impunidad.
. Esto implicó un desprestigio y deslegitimación de la
rama judicial, mientras, se mantenían los altos niveles de popularidad del
ejecutivo.
107 Sobre el fenómeno de la parapolítica se puede revisar: Corporación Nuevo Arcoiris “Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos” ASDI, Bogotá. (2008).
108 “Cómo se juega el ajedrez de la Reforma Política”, Semana, 2 de junio de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=112009 (consultado el 13 de junio de 2008).
102
Según un reciente informe de la Human Rights Watch, con respecto a las
investigaciones de la mafia paramilitar en el país, el gobierno ha ejercido acciones
que han entorpecido los procesos de la justicia:
• En reiteradas ocasiones, el gobierno de Uribe ha atacado a la Corte
Suprema y a sus miembros, en lo que cada vez más pareciera ser una
campaña dirigida a deslegitimar a la Corte.
• El gobierno de Uribe se ha opuesto a propuestas serias de reforma al
Congreso dirigidas a eliminar y sancionar la influencia paramilitar en el
Congreso.
• Ha propuesto reformas constitucionales que podrían sacar los procesos
de lo que se ha llamado la “parapolítica” de la competencia de la Corte
Suprema109
Por otro lado, también se denunciaron casos de corrupción en organismos de
seguridad del Estado, como el caso de Jorge Noguera, Caso Noguera, director
nacional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el paramilitar
Jorge 40, que involucraba la campaña presidencial del presidente Uribe en
Magdalena en 2002 y la filtración de información sobre sincalistas y
representantes de la sociedad civil en el departamento
Esta relación conflictiva o choque de trenes como los medios de comunicación lo
han llamado entre la rama ejecutiva y la judicial implica un alto riesgo a las
instituciones democrática, si bien la rama judicial vigila y sanciona el seguimiento
a las reglas y normas consagradas en la Constitución Política.
110
109 Human Rights Watch, “Rompiendo el control: Obstáculos de la Justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia”, Octubre 2008, disponible en línea en:
.
www.hrw.org. Ingreso: Diciembre 22 de 2008. 110 En: Human Rights Watch, Op. cit. p. 118
103
Así mismo, debe tenerse en cuenta ciertas irregularidades que acompañaron la
aprobación del proyecto de reelección presidencial en el 2006, en el que dos
parlamentarios fueron acusados de cohecho por haber recibido dádivas de
representantes gubernamentales para votar favorablemente al proyecto de
reelección111
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
. Este episodio debilita la función legislativa y pone en duda la
autonomía del poder legislativo frente al ejecutivo, así mismo, la función
representativa de los parlamentarios, elegidos por voto popular, que dentro de
una democracia deberían ser los canales de transmisión entre las demandas
sociales y los escenarios de toma de decisión política a nivel nacional.
La Política de Seguridad Democrática ha implicado un punto de inflexión en la
historia del conflicto armado colombiano y el sistema democrático. El punto de
inflexión no representa en sí mismo una mejoría con respecto a una serie de
criterios de seguridad, derechos humanos, inclusión social, entre otros, de forma
que su implementación ha producido resultados que pueden considerarse como
mejorías relativas, aunque no absolutas, que han generado tanto externalidades
positivas como negativas.
Desde la observación medianamente breve de los indicadores antes ilustrados, se
puede afirmar que el problema de la seguridad derivado de la existencia de un
conflicto armado en Colombia se mantiene constante e impone continuamente
nuevos desafíos para la formulación de políticas públicas de seguridad. Pese a
que se evidencia el debilitamiento significativo de los grupos armados ilegales, no
es posible afirmar que la amenaza de la violencia para la población colombiana se
haya reducido hasta no ser una apremiante problemática dentro de la agenda
gubernamental, debido al surgimiento de nuevas formas de delincuencia y de
grupos armados ilegales de carácter emergente, que mantienen las mismas
prácticas aprendidas de ejercicio de la violencia.
111 En el proceso fueron investigados los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Se puede revisar en: “Corte acusó a Yidis Medina de cohecho propio” El Espectador, Junio 4 de 2008, disponible en línea en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-yidis-podria-pagar-entre-cinco-y-ocho-anos-de-prision Ingreso: Diciembre 30 de 2008.
104
El nuevo balance entre el estamento civil y el militar representa un conjunto de
ventajas para la coordinación y articulación entre diferentes agencias estatales, lo
cual garantiza un mayor nivel de efectividad en el cumplimiento de metas que
requieren de la Acción Integral de entes gubernamentales. Esto representa un
aprendizaje organizacional que eventualmente podría significar el mejoramiento
inter-gubernamental de las relaciones entre ambos estamentos, y no una
articulación coyuntural alrededor de una política específica.
Lo anterior podría ubicarse dentro del debate recientemente planteado por algunos
sectores pro-gobiernistas del Congreso de la República, acerca de establecer la
Política de Seguridad Democrática como una política de estado, a diferencia de
una política de gobierno. Esta posibilidad podría no ser adecuada para el
desarrollo equilibrado de un sistema democrático, en el que la agendación
gubernamental debe estar en concordancia con las demandas de la población y
las exigencias que sus problemáticas puntuales y contexto-dependientes plantean
a los entes gubernamentales. Por el contrario, podría ser más adecuado para la
estabilidad democrática la institucionalización de los aprendizajes que la
Seguridad Democrática ha producido en términos de articulación inter-agencial, de
forma que estas prácticas sean funcionales a nuevas políticas en nuevos
contextos del conflicto interno y las problemáticas de seguridad para la población
colombiana.
Con base en la observación de los indicadores antes revisados podrían plantearse
las siguientes recomendaciones de política pública:
• Implementar mecanismos eficaces y contundentes en la garantía de los
Derechos Humanos dentro de las Fuerzas Militares, de forma que se
mantengan los lineamientos iniciales de la Política de Seguridad
Democrática y se garantice una protección integral a la población sin
mantener las tendencias de recrudecimiento del conflicto interno y caer en
el ejercicio de los mismos patrones de victimización de los actores armados
ilegales. Esta recomendación se extiende también a garantizar el respeto
por las normas del Derecho Internacional.
105
• Formular modelos de seguridad que no sólo apunten a la construcción
colectiva de la seguridad en términos del involucramiento del ciudadano
como informante o denunciante, sino también como constructor (a) de paz
en ámbitos locales y cotidianos, es decir, expandir el concepto de
seguridad más allá de su definición militar y policiva y mantener la lectura
colectiva de la misma.
• Profundizar el concepto de coordinación inter-agencial para que éste pueda
ser aplicado también al equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial,
debido a los efectos que tiene para la estabilidad de la institucionalidad
democrática, el fortalecimiento del ejecutivo en detrimento de la autonomía
e independencia de los entes judiciales.
• Reconocer en términos de la formulación de políticas públicas de seguridad
para Colombia, la complejidad y multidimensionalidad del conflicto armado
interno, cuya lectura debería trascender el concepto de amenaza terrorista.
En tanto se pondrían dar lecturas reduccionistas que sólo podrían afrontar
algunas problemáticas y el abandono (o la débil priorización) de otras,
como la pobreza, la inequidad, el desempleo, la exclusión social, entre
otros, pueden producir el mantenimiento de las motivaciones para el
ejercicio de la violencia e impedirían la pacificación completa del conflicto.
• El debilitamiento de los grupos armados ilegales, especialmente de las
FARC y el ELN, podría considerarse como una ventana de oportunidad
que permita la eventual ocurrencia de procesos de negociación. El
aprovechamiento de esta oportunidad dependería de la formulación de una
política concreta, contundente, integral y políticamente viable que permita
el acercamiento con los grupos armados ilegales y pueda brindar
condiciones para una negociación que sea garantía para la construcción de
un posconflicto sobre la base del consenso político de los actores en
confrontación.
BIBLIOGRAFÍA
• Aguilar, L., “Estudio introductorio”, en Aguilar, L. (edit.), La hechura de las políticas, México, Miguel Ángel Porrua, 1992
• Aminstía Internacional, “¡Déjennos en paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno en Colombia” Disponible en línea en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/023/2008/es/6f073aec-a1b5-11dd-aa42-d973b735d92e/amr230232008spa.pdf Ingreso: Enero 1 de 2008,
• Amnistía Internacional, “Colombia: el gobierno distorsiona la situación la de los Derechos Humanos en el país” disponible en línea: http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/colombia-gobierno-derechos-humanos-20081028
• Bardach, Eugene “Getting agencies to work together: the practice and theory of managerial craftsmanship”, Bookings Intitute; 1998;
• Bendaña Alejandro, What kind of Peace is Being Built? Critical Assessments from the South, Ottawa, Canadá, Octubre 2002
• Borda, Sandra “La Internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿la ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable?” Revista Colombia Internacional, Núm. 65, Enero- Junio de 2007, Bogotá.
• Borda Sandra, “La política exterior colombiana antidrogas o cómo se reproduce el ritual realista desde el tercer mundo”. En: Martha Ardila y otros (editores) Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana, Fescol
• Borrero Mansilla, Armando “Visión de las relaciones cívico-militares en el ámbito nacional” En: Cepeda Ulloa, Fernando, “Instituciones civiles y militares en la política de Seguridad Democrática” Proyecto Hudson, Embajada de los Estados Unidos, Bogotá, 2004.
• Buzan, Barry et al. “Security, a new framework for analysis”, Lynny Reinner Publishers, 1998, Chipman, John. “The future of strategic studies: beyond grand strategy”. Survival, Washington, 1992,
• Cahn, M, “The Policy Game”, en Theodoulou, S. y Cahn, M. (edits.), Public Policy. The essential readings. New Jersey, Englewood Cliffs, 1995
• CASAS, Andrés y LOSADA, Rodrigo “Manual de Enfoques”, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, texto sin publicar.
• CERAC, “La hidra de Colombia: las múltiples caras de la violencia urbana”, Small Arms Survey, 2006.
• Collier, Paul y Hoeffler, Anke “Greed and Grievance in civil war”, Oxford University Press, Oxford, 2004.
• Comisión sobre Seguridad Humana- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Relación entre Derechos Humanos y Seguridad Humana”. Universidad para la Paz, San José de Costa Rica, 2001
• Comité Internacional de la Cruz Roja, “¿Cuál es la definición del conflicto armado según el Derecho Internacional Humanitario? Documento disponible en línea en: http://www.mindefensa.gov.co/DH/b12/080410%20definicion%20conflicto%20armado%20CICR.pdf Ingreso: Noviembre 14 de 2008.
• Contraloría General de la República “Colombia: entre la exclusión y el desarrollo”, Bogotá, 2002; Garay, Luis Jorge (coor.) “Repensar a Colombia:síntesis pragmática”AlfaOmega, 2002.
• Corporación Nuevo Arcoiris “Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos” ASDI, Bogotá. (2008)
• Dávila Ladrón de Guevara, Andrés en: “El juego del poder: Historia, armas y votos” CEREC, Bogotá, 1998.
• Ejército Nacional, “Estrategia Nacional- Desarrollo de la Política de Seguridad Democrática- Acción Integral”, Documento interno, 2007
• Ejército Nacional, “Operación Jaque”, Comunicado de Prensa, Julio 2 de 2008. Disponible en línea en: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=204730 Ingreso: Diciembre 30 de 2008.
• ELSTER, Jon “Ulises desatado: Estudios sobre racionalidad, precompromisos y restricciones” Editorial Gedisa, Barcelon, 2002.
• Esquivel, Ricardo “Colombia indefensa”, Editorial Espasa, Bogotá, 2001 • Fundación Seguridad y Democracia, “Colombia y Ecuador: Dos visiones de
Seguridad, una frontera”, Bogotá, 2006. Disponible en línea: http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/seguridadRegional/visionesSeguridadFrontera.pdf Consulta del 7 de Abril de 2008
• Gerston, L., Public policy making: process and principles, New York, M.E. Sharpe, 2004.
• Human Rights Watch, “Rompiendo el control: Obstáculos de la Justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia”, Octubre 2008, disponible en línea en: www.hrw.org. Ingreso: Diciembre 22 de 2008.
• IEPRI, “Nuestra Guerra sin nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia”. Universidad Nacional de Colombia, Editorial Norma, Bogotá, 2005.
• International Crisis Group. “Colombians new armed groups” Latin American Report No. 20, 2007
• Kaldor, Mary “Las Nuevas Guerra: Violencia organizada en la era global” Editorial Tusquets, Barcelona, 2001.
• KALYVAS, Sthatis y ARJONA, Ana, “Paramilitarismo: Una perspectiva teórica” En: RANGEL, Alfredo (ed.) “El poder paramilitar” Fundación Seguridad & Democracia, Bogotá, 2005. p.29
• Kingdon, J., Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston, Little Brown, 1994
• Leal Buitrago, Francisco “El gobierno de César Gaviria Trujillo” en: “El Oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia”. Tercer Mundo Editores- Universidad Nacional, 1994.
• Leal Buitrago, Francisco, “La Seguridad Nacional a la Deriva: Del Frente Nacional a la Posguerra Fría”, Editorial Alfaomega, Bogotá, 2002.
• Maihold, Günter, “La nueva doctrina Bush y la Seguridad en América Latina”, Revista Iberoamericana III, 9, 2003 disponible en línea: http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/09-maihold.pdf Ingreso: Diciembre 12 de 2008.
• MARCH, J. G y OLSEN, J. P. “Rediscovering Institutions”. Free Press, New York, 1989. Pág 21-6. (Traducción del autor). De igual forma, puede observarse el desarrollo de su trabajo aplicado en el desarrollo y funcionamiento de la democracia en: March J. g y Olsen J.P “Democratic governance” Free Press, New Cork, 1989.
• Molano, Andrés y Franco, Juan Pablo “La coordinación interagencial: el arma secreta de la Seguridad Democrática” En: Revista Estudios en Seguridad y Defensa, No. 3, Julio de 2007.
• Mueller, D., The public choice approach to politics, Londres, Edward Elgar, 1993.
• Naciones Unidas, “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” Febrero del 2008, disponible en línea en: http://www.hchr.org.co/ ingreso: Enero 1 de 2008.
• NORTH, Douglas. “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”. México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
• NORTH, Douglass, “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge University Press, New York, 1990.
• Otálora Montenegro, Sergio “Seguridad Democrática: Tan vieja como la aspirina” El Espectador, Septiembre 12, 2008; Said Sepúlveda, Renso “En el mismo hueco de 1978” La Opinión, Diciembre 27 de 2008.
• PETERS, Guy “Institutional theory in Political Science, the New Institutionalism”, Pinter London and New York, 1999, Cap. 1.
• Pizarro Leongómez, Eduardo “Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia” Norma, Bogotá, 2004
• Pizarro, Eduardo “Colombia: ¿Hacia una salida democrática a la crisis nacional?” en: Revista Análisis Político, No. 17, Bogotá, Septiembre- Diciembre 1992.
• Presidencia de la República, “Efectividad de la Política de Defensa y Seguridad Democrática”, Imprenta Nacional, Bogotá, 2006.
• Presidencia de la República, “Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, Imprenta Nacional, 2000
• Presidencia de la República, Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, Imprenta Nacional, Bogotá, 2007.
• Ramírez, Socorro y Hernández, Miguel Ángel, “Colombia y Venezuela: vecinos cercanos y distantes” En: Ramírez, Socorro y Cárdenas José María (comp.) La Vecindad Colombo-Venezolana: imágenes y realidades
• Rangel, Alfredo (comp.) “El poder Paramilitar” Fundación Seguridad y Democracia, Editorial Planeta, Bogotá, 2005.
, IEPRI, Universidad Nacional Bogotá, 2003.
• Rettberg, Angélica, Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el posconflicto, Revista de Estudios Sociales No 15, junio 2003, Bogotá
• Roth, A, Políticas públicas. Formulación implementación y evaluación, Bogotá, Aurora, 2002
• Rubio, Mauricio “Crimen e impunidad: precisiones sobre la violencia” Tercer Mundo, Santa Fe de Bogotá, 1999.
• Rubio, Mauricio “Economía y Violencia”. Revista Cámara de Comercio de Bogotá, No.99, 1997.
• Salazar, C. , Las Políticas Públicas, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana,Facultad de Ciencias Jurídicas - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Facultad de Administración de Empresas, 1999.
• Sanam Naraghi Anderlini y Judy El-bushra, Reconstruction en el Posconflicto, Inclusive Security: Women Waging Peace cannot vouch for the accuracy of this translation. 1996.
• Sandra Borda, “La política exterior colombiana antidrogas o cómo se reproduce el ritual realista desde el tercer mundo”. En: Martha Ardila y otros (editores) Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana, Fescol, 2002
• Schindler, V. D “The different types of Armed conflicts according to the Geneva Conventions and Protocols, RCADI, Vol.163, 1979-II
• Seguridad y Democracia, “Balance de la confrontación armada en Colombia 2002-2008”, Disponible en línea en: www.seguridadydemocracia.org Ingreso diciembre 10 de 2008.
• SIMON, Herbert “Models of Bounded Rationality : Empirically grounded economic reason” MIT Press, Michigan, 1997.
• Téllez, Edgar (et. Ol) “Diario íntimo de un fracaso. Historia no contada del proceso de paz con las FARC” Editorial Planeta, Bogotá, 2002.
• Valencia, León “Adiós a la Política, bienvenida la guerra. Secretos de un malogrado proceso de paz”, Intermedio, Bogotá, 2002.
• Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de los Derechos Humanos y el DIH, “Impacto de la Política de Seguridad
Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los Derechos Humanos” Impresol, Bogotá, 2008.
Documentos de Prensa
• “Samper destituyó a jefe de las Fuerzas Armadas por decreto”, 26 de Julio de 2007, disponible en línea: https://www1.lanacion.com/nota.asp?nota_id=73574 Ingreso: Noviembre 28 de 2008.
• “Un civil de tres soles”, Revista Cambio, Num. 270, agosto 17-24 de 1998.
• Ochoa Luis, “La Barrida General” En: El Tiempo, Enero 1 de 2008, disponible en línea: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luisnoochoa/la-barrida-general_4637661-1
• Ingreso: Noviembre 10 de 2008. • “Procuraduría destituye a dos oficiales del ejército por escándalo de falsos
positivos en el 2006”, El Tiempo 25 de diciembre del 2008. Disponible en línea en: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/procuraduria-destituye-a-dos-oficiales-del-ejercito-por-escandalo-de-falsos-positivos-en-el-2006_4734156-1 Ingreso: Diciembre 20 de 2008
• “Uso de emblemas de Cruz Roja en Operación Jaque abre debate público” Disponible en línea en: http://alainet.org/active/25285&lang=es Ingreso: Diciembre 30 de 2008
• “Cómo se juega el ajedrez de la Reforma Política”, Semana, 2 de junio de 2008, Disponible en línea: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=112009 (consultado el 13 de junio de 2008).
• “Corte acusó a Yidis Medina de cohecho propio” El Espectador, Junio 4 de 2008, disponible en línea en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-yidis-podria-pagar-entre-cinco-y-ocho-anos-de-prision Ingreso: Diciembre 30 de 2008.