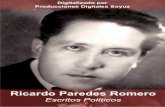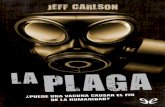La Plaga Humana. Ricardo Paredes
-
Upload
juan-pablo-corrales-nino -
Category
Documents
-
view
135 -
download
5
Transcript of La Plaga Humana. Ricardo Paredes
-
ANALISIS GENERAL De la
EXISTENCIA HUMANA
(De su Civilizacin Destructiva)
Ricardo Paredes Vassallo
Versin para Internet (Ao 2012)
-
Foto de Jorge Verastegui (Hora Zero, Per)
-
ANALISIS GENERAL
De la EXISTENCIA HUMANA
(De su Civilizacin Destructiva)
Ricardo Paredes Vassallo
Versin para internet (Ao 2012)
-
Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine probro scelere, eoque sine pna aut coercitionibus agebant1 Los muy antiguos hombres vivan sin ningn siniestro apetito, vituperio ni maldad alguna. Sin pena o necesidad de correccin, por esta causa
1 C.C. Tcito. Anales
-
Preliminares
i. Al enfrentar la problemtica actual de la humanidad (especficamente aquella grave, generada por nuestra hacedora y destructiva Civilizacin, durante los ltimos tres siglos), top con el siguiente dilema:
Si un enorme sector de la poblacin mundial es pobre y un otro rico, es nuestra humanidad rica o pobre?
Mi veredicto (sobre esta cuestin importante), es el siguiente: la humanidad es pobre. Y lo ser ms en proporcin directa con el saqueo y deflagracin de la Tierra.
ii. A lo que haces por la Vida, y si eso es equivalente con lo que obtienes de ella, llmalo Derecho y, a ese derecho: Justicia. Pero si no haces nada, o muy poco por ella, y te beneficias ms que otro de la existencia, llmalo Poder, parcamente. Pues, en slo este caso la vileza se presenta como potencia que beneficia al individuo a expensas de la naturaleza o de su grupo.
-
6
MANIFIESTO Mi objetivo no es moral nicamente, es el objetivo concreto de la razn y de la verdad que se abren paso por s mismos...
1. Estoy en contra, firmemente, de
cualquier ideologa, poltica, esttica o ciencia, que indulte al hombre del crimen de destruir un mundo real (irremplazable), en aras de hacerse con un mundo ideal y propio, con un mundo adecuado para la raza humana. Tenazmente opuesto a ese mundo pensado como rentable y fraguado para producir ganancias para los ricos; es decir, contra esa clase de mundo gobernado por comerciantes y por esa casta parsita de polticos y mercenarios insaciables, crueles y viciosos.
2. Estoy irasciblemente opuesto a la mentalidad realista y prctica, rentista y usurpadora de la sociedad, la que da por sentado que el mundo (al que se cree propiedad total de los hombres), deba ser transformado; esto es, desfigurado y destruido En contra de esos hombres perversamente diestros y tiles, de aquella inteligentia que tiene en las manos al destino de la Tierra; en contra de aquellos que diariamente activan la maquinaria destructiva, patrocinados por el aura que parece histrica, til e indiscutible a la sociedad; en contra,
-
7
diametralmente, de aquellos que financian, piensan y ejecutan esta hecatombe en nombre del desarrollo, en nombre del bienestar y la felicidad humana; en nombre, en fin, de la ciencia y del poder de su civilizacin.
3. En contra, entonces, del hombre prepotente y triunfador, del ganador puro y nato; de aquel parsito insaciable que cree que atesorar riqueza, consumir y fabricar objetos, son finalidades racionales que delatan virtudes y capacidades humanas supremas. En contra, ostensiblemente, del hombre amaestrado, de esa enorme masa de hambrientos y estupidizados esclavos que con sus manos y ciegamente ejecutan la destruccin de la Tierra; en contra del obrero o del burcrata asalariado, de esas ovejas acrticas y obedientes (listas siempre, en el templo de la riqueza, para el sacrificio).
4. Estoy en contra de toda la filosofa y de aquellos hombres que consideran que la inteligencia y el trabajo humano lo puede todo y lo resuelve todo; en contra de todo lo que se considera culto y civilizado, bueno y verdadero, bello y sagrado porque camufla el predominio indisputable pero abusivo de los hombres en el mundo, y porque subraya el ilusorio objetivo que la sociedad es capaz de mejorar la calidad
-
8
de la existencia de los hombres. 5. Estoy en contra, igualmente, de aquellos
hipcritas medioambientalistas que miran al mundo como a la propiedad humana que est en ruinas y a la que quieren barrer y cuidar, pero respetando a los insensibles y golosos capitalistas que lo degradan y ensucian diariamente. Y es por eso que yo digo a estos burcratas y entumecidos humanos:el problema no es cmo limpiamos las heces del mundo, sino cmo aniquilamos a esa plaga que la produce a raudales y en todas partes. Porque no se trata de limpiar, sino de no ensuciar. Adems, si se limpia al tiempo que se ensucia, a dnde, si no a la Tierra misma, se tiran los detritus?
6. Estoy en contra, idnticamente, de cualesquier fe ciega y de cualquier utopa civilizada que tengan por objeto o mstica la construccin de alguna clase de paraso terrenal humano, pero camuflando el saqueo y alentando el cataclismo expreso de la naturaleza.
7. Estoy en contra de esos cometidos serios, peligrosos e incuestionables de la sociedad humana, asumidos simplistamente como necesidades sociales y personales (factibles, indispensables y alcanzables); me refiero al progreso social y personal, a la felicidad, a la libertad y a otros vacos y viejos mitos
-
9
Y porque entiendo los alcances y la magnitud de esta tragedia, y porque me opongo firmemente a que la humanidad prosiga perpetrando su alevoso crimen, quiero convencer a los mejores hijos de este mundo para que se levanten y detengan a esa canalla directriz de encorbatados (que en 8 horas diarias, y slo en tres siglos), ha convertido a este hermoso vergel llamado Tierra en una gran factora, repleta de hierro y ruido, de gasolina, gases y cemento
Beijing del 2008
-
10
Primera Parte
Del PARASITO RACIONAL HUMANO
-
11
Del Parsito Racional Humano2 a. Llamo parsito racional al hombre innatural, des
animalizado; al ser eminentemente social y necesariamente trgico y poltico, que vive y medra de todo, y de todos, pero que no da nada de s mismo a nadie (porque es til y beneficioso para s mismo, pero a nadie ms).
b. Llamo parsito racional al hombre que ha aprendido a usar su inteligencia y sus manos para construirse una colonia ideal, clida e iluminada, destruyendo irrecuperablemente a la Tierra; es decir, especficamente, al animal que es capaz de complacerse a expensas del sufrimiento o del sacrificio de otros seres vivos.
c. Llamo parsito racional a cualquier sujeto del mundo moderno que se levanta de la cama y se prepara a transformar el mundo de la forma que sea, sin importarle las consecuencias directas o indirectas, sino, nicamente su excluyente supervivencia que procura en forma de salario (si es un esclavo a horario), o como ganancias, beneficios, rentas y participaciones, si es un agraciado y cnico capitalista.
Uno de mis Aforismos, expresa el siguiente juicio: El hombre es un parsito racional.3 Pero no juego ah
2 A lo largo de este tratado, y dependiendo de los temas
que trate, me he valido del trabajo de filsofos, cientficos, economistas y naturalistas, con mltiples propsitos, que (por su amplitud y generalidad), no consigno literalmente. Esta atribucin debe ser tomada como de mi entera responsabilidad; pues, como lo que presento al lector es diametralmente opuesto a cuanto el pensamiento histricamente ha producido, no debe esperarse que el tenor de las citas coincidan con lo que en esta teora se manifiesta.
3 Publicado el ao 2,000, en Lima
-
12
con las palabras de la famosa mxima de Aristteles, la misma que alude al gobierno racional del hombre (ordenado, conducido, sojuzgado y utilitario).4Partes formales de esa vieja mxima puede contener la ma, pero, porque su sentido moral es opuesto, constituye su anttesis y anticlmax, que explico de este modo: 1. El animal humano hace alianzas y acomoda su
existencia en relacin subjetiva y prctica a la de otros. Pero no todas estas alianzas son, sin embargo, naturales (pertenecientes al comportamiento animal de los hombres); y no lo son, en la medida en que ste aprender socialmente a identificar a su alianza como provechosa para alcanzar un objetivo individual que necesariamente no ser social (la riqueza, por ejemplo).5
2. A la accin discernida y ejecutada segn un plan, para obtener un beneficio indirecto (que no necesariamente redunda en favor del que realiza el trabajo, ni tiene por objetivo nico producir una cosa determinada) se llama poltica.6 Porque la alianza que los hombres establecen entre s
4 Aristteles, Poltica 5 Por naturaleza, el hombre no es un animal poltico,
sino uno que hace o que tiene que hacer poltica; fundamentalmente porque su hbitat se regula con leyes sociales antes que con leyes naturales. Y es por esto, que al ser que mantiene su existencia beneficindose con la existencia de otros (en la forma que dicho beneficio se exprese, sea por explotacin del trabajo o abusando del modo que fuese de los otros) yo no le llame poltico, sino parsito.
6 G. Hegel, Filosofa de la naturaleza
-
13
para construir un camino o barrer la calle donde viven, o cualquier tarea cuyo producto beneficia nicamente al que la realiza, no es poltica. Polticas son aquellas alianzas que estn determinadas por el beneficio que un sujeto obtiene de otro, sin que la accin, materia de esa relacin indirecta, sea beneficiosa para ambos en el mismo grado. Y esto es as porque la finalidad de esta relacin est determinada por el valor de esa accin en relacin a otra diferente u opuesta; es decir, porque la esencia de tal accin tiene valor trascendente o moral antes que uno que sirve nicamente al sujeto que materializ un objeto o una orden con su trabajo.
3. Poltica es, entonces, la accin emprendida con otros pero para beneficiar a aquellos sujetos que no realizaron directamente tal accin. En pocas palabras, poltica es la estrategia que nos lleva a beneficiarnos de la relacin con otros. Esto excluye, en efecto, que el hombre primitivo, que se vala slo de sus manos y de sus meras fuerzas para existir, fuese poltico; como excluye, as mismo, que una actitud poltica sea moral y buena a cabalidad. En consecuencia, debe asumirse que el hombre por naturaleza no es un animal poltico, sino uno que hace poltica. Y ello es as, porque no todos los hombres son polticos ni todo lo que hacen stos (solos o en sociedad), puede considerarse como poltico.
-
14
I Captulo
De la Existencia Humana Todo el quehacer terico y prctico humano, desde el remoto principio, estuvo orientado a priorizar la existencia de los hombres y a afirmar el triunfo de su sociedad con esas condiciones, conocimientos y herramientas, de los que otro ser de la naturaleza carece. Esta actitud tenaz, largamente constructiva y alentada con leyes y dogmas, propiciada doquier por hombres, instituciones y estados, empero, no result positiva y buena completamente en sus fines. Pues, no todo lo que histricamente se hizo, y con tanta capacidad tcnica se hace hoy, puede ser asumido como necesario y correcto. Por el contrario, mucho es condenable porque es desordenado, irresponsable y superfluo, y que puede enjuiciarse como exceso y vicio, a la luz de una realidad claramente pattica que expone el continuo error de la civilizacin humana, en lo siguiente por ejemplo y que es injustificable: Uno. La Tierra ha sido ocupada y asolada por los hombres. En consecuencia, afectadas las condiciones generales de la vida de todos los seres. Dos. La sociedad humana, por sus condiciones morales, jurdicas y econmicas (ideales slo polticamente), ha convertido en parsitos y en marionetas a los hombres. Estos dos puntos lgidos y que han sido obviados de un completo y exhaustivo anlisis, o los que fueron soslayados y cubiertos con eufemismos sonoros y pattico:medio ambientalismo, ecologismo, etctera), son enfrentados tericamente por m en su aspecto esencial, puesto que, la fase prctica (vital) corresponder realizar a todos aquellos que vean
-
15
crucial y ecunime transformar la relacin de los hombres con la naturaleza, de los hombres entre s, y de stos con esta sociedad decadente, golosa y excesiva. Y, por esta necesidad, generar una nueva moral y mentalidad humana; una nueva y mesurada concepcin del trabajo y la produccin; generar un poder austero y responsable, consciente que el mundo no es nuestro, que no somos sus propietarios sino sus criaturas ms inteligentes.7
Doctrinas, ticas e ideologas polticas se pensaron para ser aplicadas; ciencia, agricultura y orfebrera, ms todo tipo de conocimiento y arte se gener para encaminar a los hombres hacia la segura y perfecta existencia.8 Y seguimos trabajando en aquellos conocimientos, en aquellas destrezas y leyes; seguimos ensayando y haciendo teoras y mtodos; aplicamos ingeniosas y sofisticadas tcnicas para que la realidad de esa excelsa idea de existencia sea un hecho para todos los hombres. Imbuidos y conscientes de este glorioso y nico fin, millones de viejos y jvenes se educan, se entrenan, adoctrinan y corrigen; doquier se labra la tierra, se reza, se cura, se investiga; doquier, se especula y se nutre con esta esperanza; doquier, y por la misma causa, constantemente unos vigilan, castigan, premian
7 tica y lgica del pensamiento: prdromos (obra del autor). 8 E. Wilson, Biosociology
-
16
o bendicen, a otros. Pero cmo sera esta existencia perfecta? En dnde, cundo se alcanzar esa meta preciosa? En muchos aspectos podra creerse que no hemos fracasado, que la humanidad ha dado pasos impresionantes y muy seguros hacia tal objetivo: Pero qu distante es; es prxima o remota esa meta? Cuntos otros siglos y milenios necesitamos? No ser ilusorio, inalcanzable ese objetivo? Temo que s. Temo que la perfecta existencia o el mejor vivir -como dice nuestro maestro Scrates- sean meros seuelos. Y por las razones anteriormente expuestas llamo arrogante al hombre, a la existencia civilizada humana: excesiva y crtica; especficamente a aquella existencia moderna, labrada por la racionalidad, por el trabajo incesante, y que ha culminado en la destruccin de la naturaleza. Tambin, y con la intencin de iluminar la trayectoria (objetiva y realista) de aquellos que ya no miran al mundo sin mirar a sus rditos reflejados en l. Es decir, para desmitificar a todos esos hombres prcticos que slo conciben a la Tierra como a un lugar yerto y pasivo, donde estn sus propiedades y de la cual provienen las materias primas para generar su riqueza (cuando en algunos aspectos la utilidad de los hombres prcticos es indiscutible, en otros es ms justo detenerlos; pues, cuando el inters econmico
-
17
se impone en la relacin hombrenaturaleza, esa victoria humana es prrica, porque sufrir ms daos el vencedor que el vencido).9 Pues, no podr justificarse nunca la destruccin de la Tierra acusando la necesidad que la sociedad debe recurrir a los recursos que ella ofrece para alimentar, vestir, y asegurar la existencia de sus miembros nicamente. La sobrevivencia, que implica el equilibrio entre la existencia de un ser y otro, no es una guerra que se gane o que termina cuando alguien la pierde; la problemtica humana de su imponente e innecesario dominio, por lo tanto, deber resolver, en adelante, la paradoja que supone su mera sobrevivencia.
Demostraciones Los hombres justificamos el frenes de la
destruccin de muchas e ingeniosas formas. Una es la defensa de la existencia vegetativa humana, esa que seala que los hombres deben alimentarse; pero como esos alimentos provienen de la Tierra, stos deben ser libremente obtenidos o procesados por aquellos (por supuesto que de este cometido no se seala directamente el lmite). Otra es esa de la necesidad que los hombres conozcan el mundo en el que
9 Esta afirmacin no ofrece ambigedad alguna. La
humanidad, como especie dominante, sufrir (obviamente) el mayor impacto con la destruccin de la Tierra.
-
18
habitan (que es la justificacin tica de la agresin contra la Vida y el equilibrio terrestre). Esta bsqueda justifica el saqueo destructivo, puesto que se sondea, se arranca, se traspone o se corrompe a valiosos seres que estn all, como estamos nosotros, no para ser entendidos y usados hasta la extincin o el sacrificio (y como puede verse, ningn otro fin tiene la destruccin que la aplicacin de los conocimientos para materializar alguna vez el bienestar humano).
La igualdad, la estabilidad econmica, la felicidad humana. Estos conceptos alucinantes y magnificentes son el ncleo mismo del humanismo y aparecen como los ms preciados y justos bienes que nuestra civilizacin podra alcanzar en la realidad y no utpicamente. Empero, por las condiciones histricas que ha sedimentado en estratos, clases y castas, a la poblacin mundial (tangibles en el poder o la impotencia), no pasan de ser meros cnticos de cuna: correctos, ticos y lgicos, pero inalcanzables. Pues, por ejemplo, no se hablara de igualdad sino cuando sta no existe, o, cuando los hombres no son iguales? A s mismo, de paz o triunfo se hablara cuando no hubiesen derrotados?
El hombre, como animal de la naturaleza, no necesita ser pasado por rasero de
-
19
igualdad o de valor alguno. As como no necesitar triunfar si la derrota de otro no le humillase o sirviese. El hombre social, ese sujeto condicionado por normas, competencias y lmites (por criterios polticos y monetarios) s necesita conocer cundo l es igual a otro, o por qu otro es superior que l mismo. La desigualdad, de otro lado, es una realidad que los hombres sobrepasan con respeto y mecanismos hipcritas y formales, del tipo electoral y de derecho (letra muerta). La desigualdad humana, con respecto al reparto de las riquezas terrenales exclusivamente, es un hecho que se prueba sacando la cabeza por la ventana: All se ver a pocos que tendrn mucho y a muchos que tendrn nada! A pocos que podrn mucho y a muchos que podrn nada!
-
20
II Captulo Del Propsito
de Nuestra Existencia La perfecta, sobria y ms digna forma de existencia humana aun la practican ciertas tribus y clanes africanas, americanas y asiticas (por ejemplo: los Somba y Bantu; los Satawal y los Shipibos y Otomes e innmeras otras). Entre el 3 y 5 % de la poblacin mundial vive aun en tribus y pueblos en completa armona con la naturaleza. Su existencia, que es ms antigua y estable que aquella de nuestra consagrada Civilizacin, discurre como tiene que discurrir la vida en la naturaleza, sin grandes ni ostentosos objetivos racionales; pues, entre ellos se desconoce la riqueza, el desarrollo o el bienestar humano... que, objetivamente, son la causa y la consecuencia de la presente destruccin.
No buscamos encontrar siempre sentido y propsito en todas las acciones que realizamos; y (mentalmente) finalidades prcticas o ideales para la vida, de las que acaso esa carece o no necesita? Y, porque el inmediato propsito de vivir no es manifiesto, sino misterioso e inalcanzable, no es cierto que creemos que la naturaleza ha concedido otros reales e innegables, a sus criaturas?10 As, un propsito directo de sta, no ser generar ms vida con la vida que tenemos y mantenernos vivos y mantener a otros con vida? Facilitando la existencia de otros seres que a su vez nos mantienen vivos, pero 10 H. Schopenhauer,Essays and aphorisms
-
21
condicionando, por supuesto, a la carne de nuestro cuerpo como a su alimento! El placer mismo es una otra finalidad. Por aqul, el sujeto, tender compulsivamente a saciarse o a reproducirse cuantas veces necesita para asegurar y defender a su existencia. Qu ms propsitos que estos puede tener la vida en un ser cualesquiera (animal o planta) que nos sea racional y comprensible? a. Porque la vida, en s misma, que ya es un
propsito supremo de la naturaleza, no est hecha para ser racional sino intrnseca e inseparable del ser que vive. La vida, que es general y no particular, que se manifiesta en el sujeto pero que no pertenece a l sino a la naturaleza, carece de propsito para aquel sujeto que vive. As, ser imposible concebir para la vida un propsito que no est sealada ya por la naturaleza. Adems, cul propsito, y que no se circunscriba a las leyes naturales, puede animar o aniquilar a las criaturas? Porque de haber otra finalidad, como la de vivir es morir, cul sera esa? Sera contraria a aquella de reproducirnos hasta el infinito para alimentar a otros que a su vez alimentan a otros ms? No. Por qu si otro propsito hay que sea superior y trascendente, pero que la naturaleza no explicita, la naturaleza juega con nosotros, y ese juego es intil y siniestro!
-
22
b. Si alguna finalidad racional contuviese la vida (as slo fuese una) esa no podra estar separada del cuerpo de las criaturas que viven. Porque si la finalidad radicara fuera del cuerpo de los seres que viven, de dnde provendra la vida, cmo y por qu sera racional sta? Cul valor tendra fuera de los sujetos que viven? Por eso, no es obvio, que en alguna accin del cuerpo de ese ser vivo se manifestara tal finalidad, o, contrariamente, que ese ser vivo es toda y la nica finalidad?
c. Y no es cierto, tambin, que creemos que la vida de los hombres tiene que estar orientada con finalidades, y que esas finalidades tienen que exceder el comer, el dormir o a la reproduccin?11 Y no es cierto, as mismo, que no conocemos una sola finalidad para nuestra existencia, que no sean esas corporales (fsicas), rutinarias y mecnicas? Entonces, por qu insistimos en creer que la existencia humana debe orientarse hacia finalidades ideales y materiales, diarias o eternas, que no son slo vegetativas sino racionales?
d. Y no creemos, errneamente, que sera imposible que la vida humana (y especialmente del sujeto civilizado) careciese de propsitos racionales, as slo
11 E.Rotterdam, Institutio principis christiani
-
23
fuesen vanos, irrealizables o pasajeros?12 Pues, como ya hemos determinado que nada est hecho al azar o por accidente, y que nada natural carece de causa o efecto, la existencia humana, en esta correspondencia, tiene que tener finalidades propias y que no son comunes a la de todos los seres. Pero la naturaleza no comanda a sus seres animados hacia objetivos racionales ni trascendentes; sta gobierna a aqullos con facultades mecnicas y puramente vegetativas (que algunas pueden ser empleadas con el destino que el sujeto elije a su libre albedro). Pues, la naturaleza, no le dice a ningn hombre: Ests vivo, animado con una voluntad superior; te he puesto en el mundo para hacer puentes, para rezar o leer! Las finalidades que los hombres buscan para su existencia son metafsicas, meros productos mentales, pero que nada tienen que ver con la finalidad que la naturaleza podra sealar para una sola de sus criaturas vivas. Demostrando: Cada ser vivo, y que medianamente
razona, conoce cmo defender su existencia y generarla. Este saber cmo es una finalidad general y natural, determinante y muy clara.
12 Clemente de Alejandra (Aglaophamus)
-
24
El placer es un medio que induce a los seres al objetivo de defender o generar existencia.13 Porque la existencia misma de la vida carecera de sentido (llmenlo: finalidad) si hubiese generado a seres que viven pero que no conocen que estn vivos. El placer es un objetivo muy definido en la conciencia o comportamiento de los seres vivos. El placer de comer, por ejemplo, que solo temporalmente es saciable, y del cual depende la supervivencia de los sujetos (por extensin, el placer de vivir no excede a la necesidad de estar vivo, pero si la determina).
En la sociedad, el individuo concreto gira en torno a un individuo hipottico que no puede existir, que no necesita existir. Es decir, el humano abstracto se impone sobre el hombre real (sobre ese esclavo que suda y sufre para mantener potente y satisfecho a su civilizado alter ego). He all la necesidad imperiosa de parar en seco al hombre moderno, a este engendro mental (pro progreso) muy optimista, ciego y destructor: al ciudadano robotizado y
13 M . Mead, Sexo y temperamento
-
25
autmata; al superhombre actual.14 Tiene que ser extirpado del mundo ese energmeno y aplicado comerciante, ese encorbatado adicto al frenes y a la fantasa, al oro y a la vanagloria.
III Captulo De la Inmortalidad Humana
Vive y trata que la vida te sea intensa. Que no te importe su duracin, porque si dura mucho, necesariamente ser spera, montona y arreglada: tu disfrute nimio y tu aburrimiento frentico. Si vives con pasin, en cambio; si te entregas a consumar la vida y no a consumirla, tu existencia ser alucinante; sus resultados arrolladores, si su proceso es arriesgado y violento. No fastidio ni tiempo para arrepentirte de nada; nadie reparar en tu trayectoria porque sers raudo e impasible: la muerte no ser una meta que tratas de evitar; la muerte estar incluida, insospechadamente incluida, en tus acciones vitales. Y slo por eso tu existencia ser gloriosa, briosa y luminosa, como el paso de un Cometa por los cielos infinitos
Por concebir a la existencia humana como sujeta a una eterna disputa con la naturaleza, no es cierto, que creemos que venciendo a
14 bermensch, ese engendro nietzscheano: mitad campesino
bvaro y mitad divinidad griega.
-
26
esas leyes que nos hacen mortales, nos impondramos definitivamente sobre sta? Y no es esa razn absurda y monstruosa la que subyace en el fondo de toda la actividad humana y, como consecuencia, no es eso el meollo de nuestra capacidad destructiva? S, claramente! Porque cul otro objetivo nos hara creer que es necesario el progreso o la felicidad, que no fuese el fantstico e ilusorio deseo de ser inmortales?
I. La pica humana (aquella contenida por
completo en el espritu de la sociedad y expresada parcialmente como preceptos religiosos, como utopas polticas o ciencias y artes humanas) se funda en la posibilidad que el hombre se redima alguna vez de la condena natural de morir y desaparecer para siempre. Y todo cuanto pueda hacerse en favor que la posibilidad extrema, la de ser inmortales, ocurra es seriamente estudiado, ensayado y emprendido por la sociedad.15 Ejemplos de esta vana esperanza, directamente, los tenemos en la medicina que trata de alcanzar la inmortalidad de los hombres con implantes, trasplantes y clonaciones; ms otras tantas y desesperadas acciones indirectas que son esgrimidas como banderas de la fe o del fetichismo: La veneracin a los muertos, por ejemplo.
15 T.P.A. Bombastus (Paracelsus), Die grosse wundartzney
-
27
Los vivos teatralizando para otros vivos la continuidad de la existencia de sus ancestros muertos, o la necesidad de perpetuar in mentes la historia del hombre pico, del ser histrico que pervive supuestamente en la memoria de otros hombres.16 Es decir, los vivos haciendo la pantomima de una inmortalidad imposible, creando tericamente un seguir existiendo infinito de los hombres muertos. Con cul objetivo si ese no es para paliar entre los vivos el pnico a su propia muerte, o para embutir el espectro vaco de la sociedad con ilusiones como el de ser valiosos en la existencia o inmortales?
El fundamento subjetivo de la moral humana, entonces, consiste en tratar de escapar a la muerte a toda costa; y esta poderosa razn infra tica (que afecta a todo y a todo subyuga) subyace en la gnesis de la alianza humana y de la civilizacin extendida, sealando a este destino ilusorio como uno que es posible adems de magnfico.
Tener que morir (el ser seres mortales) es el conocimiento ms terrible e inaceptable que nos ofrece la realidad. Y es por eso que el deseo permanente de escapar de la muerte atraviesa y domina todo lo que la
16 E. Levi, Transcendental magic
-
28
sociedad hace. Y no es otra razn, sino esta misma, la que convenci a los hombres salvajes para salir de sus guaridas en los montes, y bajar a los llanos. Su finalidad era obvia: no morir; estar ms seguros agrupados que solos, y que en masa se viva ms tiempo porque la defensa era organizaba entre todos. Pero la inteligencia humana no puede retroceder ante este lmite impuesto por la naturaleza para su existencia. Escapar a la sujecin de la naturaleza y de esta amenaza implacable, entonces, es el reto ms sublime que la sociedad tiene: Competir con las fuerzas de la naturaleza que nos aniquilan hasta vencer y ser inmortales! Ese es el sentido de la ciencia y del trabajo racional humano!
II. Con el afianzamiento de los hombres en la sociedad, la muerte aparece como algo inhumano e indeseable. El hombre pas de una existencia insegura, llena de peligros y escasez, a la relativa abundancia y seguridad que la sociedad moderna le ofrece. Este paso no lo har sin consecuencias que estremezcan la consistencia de su ser natural mismo. Pues, cuando en el pasado el hombre se enfrentaba a la muerte, y por la muerte consegua sustento, esta muerte, disuelta ya en la seguridad relativa que la sociedad le provee, subsiste pero como sustrato subliminal y como base esencial de su
-
29
organizacin poltica (porque de muchas formas como se ajusten sus relaciones con los dems hombres, y donde lo coercitivo ya no es tan elocuente, es la violencia la que ha quedado camuflada como sus leyes generales). El hombre ya no se enfrentar directamente
a la muerte, salvo, claro, cuando la violencia de su sociedad le compele, mas no como imperiosa necesidad y recurso de su propia sobrevivencia. Este enfrentamiento, debido a causas que la sociedad condiciona, ser, por as decirlo, terico antes que prctico; ser mental, indirecto o inducido. El sujeto estar condicionado por la muerte pero de modo tangencial e implcito. Por ejemplo, en el riesgo de perder en una empresa o en la competencia con otro por un puesto de trabajo. En esos actos estar latente la presencia de la muerte, pero no como peligro directo e insalvable sino como remota reminiscencia de fracasar y, en consecuencia, de perecer...
El hombre aprendi a discriminar el valor que la muerte tiene para s mismo de ese que determina que tiene para la de otros seres.17 Para los hombres su muerte es preciosa, una real prdida para la existencia humana. Pero la muerte de los otros seres vivos no,
17 J.Foa Dienstag, What is living and what is dead in the
interpretation of Hegel?
-
30
o nunca del mismo modo. Para ellos, su muerte, aparecer en toda su dimensin natural y trgica: como sujeta a un sadismo incomprensible, no as la muerte de los dems seres vivos, que ser comn y necesaria.18
Nuestro cuerpo sufre de modo mecnico nicamente: los rganos de nuestro cuerpo se paralizan o interrumpen sus funciones. Nuestro ser esencial padece y se envejece, junto a otros sntomas que nos prosternan temporalmente o que nos derrotan definitivamente. Pero padecemos ms porque somos inteligentes y porque creemos que tenemos alma. Y sufrimos de verdad porque estamos entrenados para gozar y huir del padecimiento; entrenados para concebir el bien y lo bello, a lo eterno y a lo inmortal; para rechazar moralmente, entonces, pero exacerbando lo bueno de la existencia humana, a nuestra propia decadencia.
Los cristianos aprendieron de los judos a enterrar a sus muertos.19 Esta forma no es ms racional que la otra prctica,
18 No morir, creo yo, es el principio que desencadena a
las religiones, al arte, a la ciencia y a todas las actividades intelectivas o prcticas. Pues, por ejemplo, cul sentido habra en hacer msica, sino el de espantar, en cada momento que se pueda, la constante presencia de esta certidumbre?
19 Claudio Josefo, Guerras de los Judos
-
31
considerada pagana, de la antigua religin persa de Zaratustra, que abandonaba a sus muertos en especiales plataformas (fabricadas encima de sus casas o templos) para que los gallinazos devorasen a sus cadveres impuros.20 En frica, refirindome a lo mismo, aun hay tribus que entregan el cuerpo de sus seres queridos a las hienas.21 En estas costumbres, abominables para los cristianos, se observa una tica estoica y realista que sobrepasa y anula al culto innecesario de venerar a los cadveres humanos porque los consideramos inmortales: Es decir, anula a la idea que tenemos un cuerpo mortal y un alma que no muere (desapareciendo, en consecuencia, los aspectos reales e ilusorios de un mito que calificamos como nuestra trascendencia).
Destruimos y matamos indiscriminadamente a otros seres porque consideramos que nuestra vida es superlativamente necesaria y justificadamente ms importante que la de otros seres vivos. Este es el punto crtico ms serio. Pues, si el cuerpo del hombre muere, no mueren su pensamiento ni sus obras. De esta manera, bajo color de
20Avesta, texts colections of zoroastrianism (1millennium BC). 21 Ekeo Ommere,Only past, myths
-
32
convertir en inmortal a nuestra existencia, procurando que nuestro espritu trascienda, perpetramos la mayor parte de nuestros enloquecidos sueos.
IV Captulo
La Civilizacin Humana Carece de Objetivos
La sociedad humana carece de objetivos concretos; los objetivos racionales e histricos que subyacen como gloriosa pica nuestra son, a lo sumo, rezos y lemas vacos, alusivos a creencias irrealizables y mticas, cuya sustancia la toma de la dureza de la existencia diaria de los ciudadanos
I. Pensando que podra aplicarse muy bien el
mito de la caverna como alegora para analizar a la civilizacin presente (a la humanidad como plaga),22 deduje que algunas conclusiones de este mito subrayan paradjicamente la proyeccin de nuestra accin colectiva de modo objetivo, as: a. Que es factible, acaso, que los hombres
(esclavizados e ilusionados) no han comprendido bien a la posicin real de su ser en el mundo.23 Y, que, debido a este
22 Platos, Republic 23 Hesiod, The Theogony
-
33
error o ignorancia, ellos mismos se vean en el mundo como maysculos protagonistas (pero nunca, claro, de una epopeya cuya apoteosis ser conclusivamente trgica).
b. Que, acaso, porque los hombres son actores y espectadores al mismo tiempo, no pueden saber con imparcialidad cunto de farsa y cunto de necesidad tiene su accin en este inacabable espectculo que llamamos realidad humana, civilizacin humana (a la que nuestro juicioso Caldern denomin: El gran teatro del mundo).24
c. Que fuese factible, as mismo, que esta gran representacin tuviese slo trama pero no desenlace y, que, porque no todos comprendemos las pautas de la dinmica social ni determinamos cmo y dnde, en qu momento y hasta cundo cada uno acta, la inmensa mayora desconozca el significado completo de lo que hace (de lo ridculo o trgico que representa). Entonces, y por esta consecuencia, que su civilizacin, que atrapa a todos los seres que la conforman, sea resultado de un chasco general cuya materialidad ellos mismos producen pero desconociendo su valor tanto como sus consecuencias.
d. Que podra ser cierto que el hombre no entiende cabalmente los objetivos de su
24 Don Pedro Caldern de la Barca, La Vida es Sueo
-
34
sociedad y a su propio rol dentro de sta; es decir, que no entiende lo que su sociedad se propone y, por lo tanto, lo que su sociedad quiere de l (porque no podra explicarse si no de esta manera- que la sociedad invierta ingentes recursos en educar, castigar y adoctrinar a su gente).25 Pues, aunque los individuos por separado ignoren el sentido final de lo que hacen (sea ste puramente tico o trascendental), nunca olvidarn el objetivo concreto y directo por el cual stos hacen lo que hacen.26 Quiero decir, que los individuos nunca por s mismos haran cosas polticas o ticas puramente, cuando ellas no redundan en asegurar pan para su boca o a mejorar su posicin de sujetos concretos en relacin con los otros.
II. Pero hay alguno que sepa lo que nuestra civilizacin se propone alcanzar? Esta legtima cuestin merece ser planteada hasta que sea satisfactoriamente respondida, por dos valiosas necesidades: una, para que cada hombre sepa qu finalidades generales puede alcanzar su civilizacin; dos, para que entienda bien el valor de concretizar o no (con su trabajo) a aquellos objetivos que su sociedad pretende.
25 Proclus, Comentary on Platos Parmenides 26 Damascius, Life of Isidorus (fragments)
-
35
Pero mi respuesta, al respecto, no ofrece ambigedad alguna. Yo digo: No! Ningn hombre sabe qu se propone su civilizacin. Y nadie lo sabe, porque la civilizacin (que no es una organizacin donde la razn haya actuado ms que la fuerza o el apetito) no tiene objetivo racional, concreto, alguno. Tratar, sin embargo, de desarrollar esta respuesta del modo ms claro y simple, en los subsiguientes puntos: 1. Cualquier organizacin de los hombres,
no es cierto?, cuenta con objetivos prcticos y tericos, que son conocidos por todos y asumidos como preceptos o leyes apropiados a los fines que persiguen directamente. Estos fines pueden ser muchos pero no sern infinitos ni sumamente abstractos de discernirse para servir prcticamente. Ahora bien, si consideramos a la sociedad humana como a la mayscula organizacin generada por nuestra especie, no es cierto que los fines determinados para la existencia de sta deben ser claramente conocidos por cada uno de los hombres?
2. Porque debe sernos claro que nuestra sociedad, adems de contar con reglas y leyes, con preceptos y dogmas, tiene que tener finalidades especficas, rumbos y metas que necesitan ser conocidos y seguidos por todos sus miembros. Pero
-
36
esto no es as, acaso por las siguientes razones: a. Quizs esas finalidades especficas, que
parecen estar presentes en el orden moral y en la poltica, no existen como realidad posible, y la sociedad humana marcha como un sper organismo, autmata y ciego que cohesiona la voluntad de sus miembros bajo objetivos nicamente materiales y que fenecen cuando se ejecutan; en fin, que la colectividad humana funciona instintivamente y del mismo modo como un panal de abejas o una colonia de hormigas: esto es, solamente con finalidades primarias y naturales (defensa y reproduccin).
b. Podra ser, lo mismo, que las finalidades trascendentales pensadas para la civilizacin humana remotamente (por el poder y las religiones de los hombres antiguos) aun existen, pero que han sido sepultadas o yuxtapuestas por infinidad de hechos y acontecimientos o, por qu no?, aun subyacen inconspicuamente como costumbres e inercia diarias. Quiz, tambin, algunos afortunados hombres, sobre todo aquellos de los pases desarrollados y libres, ya disfrutan de estas raras finalidades que infinidad de otros desconocemos.
-
37
c. Y no era el bienestar econmico de todos los hombres en la Tierra (ningn rastro de pobreza, plenitud y salud ptima) el principal objetivo que nuestra civilizacin se propuso alcanzar? No era otro, tambin, la justicia y armona eterna (ninguna dependencia, ninguna injusticia, ningn enfrentamiento humano)? Y, en qu punto estn esos bellos objetivos de la libertad y la democracia de la sociedad humana (ninguna desigualdad, ninguna autoridad)? Son algo ms que idealizadas y generales esperanzas, paliativas y msticas, utpicas e inalcanzables?
d. Entonces, he demostrado que la sociedad humana no tiene objetivos trascendentes,27 que sean claros y conocidos por sus miembros; que sta carece de objetivos concretos que podran ser conocidos y trasferidos de generacin en generacin (igual que
27 Hay varias clases de utopas, unas ms ridculas que
otras. Las utopas econmicas, sas donde la riqueza es distribuida equitativamente y sin contratiempos sociales; aquellas utopas religiosas, falsamente denominadas morales; otras de ndole socio-poltico que imaginan a una civilizacin sin clases ni rangos conviviendo en paz y democracia eterna; o, ms despatarradas y fantsticas, como esa escrita por la hermana del buen Nietzsche.
-
38
aquellos objetivos morales y subjetivos, de tica superlativa, propuestos por las utopas polticas o por las religiones).28
e. La sociedad, pues, slo posee metas concretas e intrascendentes y que no difieren de aquellas que cada animal (humano o no,) por naturaleza asume automticamente, a saber: uno, que tiene que trabajar para sobrevivir; dos, que debe organizarse o planificar su diaria existencia para asegurar su relativa permanencia como la de su especie; tres, que tiene que conseguir compitiendo, y con riesgo, un poco de placer en el mundo.29 Adems, porque slo concibiendo a la sociedad humana como a un gran organismo irracional, se puede entender por qu los hombres se comportan como miembros enceguecidos de una plaga muy eficaz, antes que como sujetos de una sofisticada, irreprochable y extremamente inteligente organizacin que sabe de siempre a dnde va, qu es lo que quiere, cunto, y para qu quiere lo que quiere.30
28 Campanella, Ciudad de dios; T. Moro,Utopa 29 H.N. Wieman, Objectives versus ideals 30 K. Popper, De groei van kennis (este prctico hombre,
habl de la ciencia como si estuviese vendiendo lgica y tica por onzas).
-
39
V Captulo Los Ideales
Poltico-econmicos de la Sociedad Humana31
Por el enfrentamiento y la competencia econmica entre los hombres sufre la naturaleza y todos los seres vivos. Pues, subyacen en esta pugna la codicia, la negligencia y otras cualidades siniestras que caracterizan el triunfo o la gloria personal y social
Como los verdaderos objetivos de la existencia del animal humano nunca podran dejar de ser vegetativos y naturales, ni tender a lo metafsico nicamente, es evidente que esos objetivos (a los que nunca consideramos irreales), son racionales, fraguados mentalmente e innecesarios. Yo, empero, no cuestiono la metafsica contenida en todos los objetivos ticos (sin los cuales sera impensable la existencia y el funcionamiento de esta sociedad), cuestiono al hecho que estos demiurgos racionales sean los que
31 A la riqueza y opulencia llamamos bienestar; llamamos
bienestar al exceso, no a lo necesario. En otras palabras, llamamos riqueza a la conversin y atesoramiento monetario del saqueo y destruccin de la Tierra...
-
40
encaminan al hombre hacia un comportamiento obcecado y destructivo; pues, como parecen lgicos y buenos, alcanzables y completamente necesarios (pero condicionados a la esclavitud personal), cada hombre cree estar en derecho de sacar algo provechoso de su aventura civilizada, que consiste bsicamente en el saqueo y la destruccin de la vida en la Tierra.
Si supisemos cul es el sentido de la existencia del hombre deduciramos implcitamente la finalidad de la sociedad humana. Pero indagar alguna finalidad en la mente (metafsicamente), o escarbar en la realidad y en la historia (tica y polticamente) nunca dar resultado; porque las verdaderas respuestas son fsicas y materiales, las que parcamente nos dirn porqu y para qu estamos vivos; porque objetivos picos y metas morales no contiene nuestra o alguna existencia. Por esta causa, el objetivo de la existencia de los hombres no ser uno que es racional sino uno o mltiples que son puramente vegetativos: por ejemplo, dar de comer a otro, el cual, a su vez, ser comido por otros; producir excrementos u otras sustancias nutritivas para plantas y microbios, etc. Porque nunca ser, como mal creemos, labrar el propio bienestar u organizar una poderosa y aniquiladora sociedad; puesto que ese objetivo, que no ser racional seguramente, estar relacionado ms con la vida en general que con
-
41
la existencia personal y artificial del hombre mismo. Y en lo que concierne a esto, ya he dicho que el objetivo de la existencia animal, o de cualquier otro ser animado, es vivir, porque no puede haber otro objetivo que subyaga y subyugue a este absoluto que es la vida (los hombres o cualesquier criatura convergen en este objetivo nico, y la esencia de este objetivo nunca diferir en un solo grado para ninguno). Porque por esta convergencia, nuestra existencia se sujeta a otras encadenada y en sucesin continua. Es decir, no podemos conocer ni racionalizar otra cosa de la existencia vital de los seres que su mecnica y, por eso mismo, no podemos acoplar ni superponer objetivo racional alguno a la existencia del hombre sin perturbar toda la estructura vital y al orden completo de la naturaleza. Por lo siguiente: 1. Para el ideal socio-econmico de la
sociedad el hombre es un medio o un instrumento productivo y rentable, pero nunca un fin en s mismo: porque como instrumento es un ser til que produce y obedece, un ser al que se le adiestra, se le esclaviza y automatiza. Y es este ideal, precisamente, el que determina que la humanidad acte enceguecida y mecnicamente, al unsono y sin detenerse; puesto que el hombre, como animal, carece
-
42
de ideales que no sean el de saciar con su boca a su cuerpo hambriento o sediento.
2. Y es as como el ideal econmico-poltico de la sociedad humana determina que el valor cuantitativo de la existencia del hombre quede reducido a los salarios que cada uno de los hombres obtienen por su trabajo, aunque cualitativamente, este valor sea difuso e inexpresable de otro modo que no sea alegrico o mtico (ideal y moralmente).
3. Fuera del contexto econmico-poltico (que es social y anula al valor natural e individual del hombre) ste no parece valer gran cosa separadamente; por tal hecho, el valor del hombre es determinado nicamente por su utilidad que presta a otros (por el trabajo, o por las funciones especficas que realiza socialmente), ms nunca por otra causa: he ah que los triunfadores (en la guerra, en el deporte y en cualesquier empresa donde se cosechan victorias subjetivas) sean epnimos como ejemplos.
4. La subordinacin de algunos seres vivos a las necesidades bsicas y humanas (alimenticias o de otra ndole) es indispensable e inevitable en buena parte; salvando, por supuesto, el aspecto prosaico de satisfacer aquellas necesidades del modo que esta civilizacin voraz sublima hasta convertirlas en real amenaza de la existencia de todos los seres vivos
-
43
terrestres. Pues, esta amenaza espantable se camufla en la concepcin que el progreso social, humano implica como desidertum el progreso de los individuos mismos, pero en relacin con el crecimiento de la riqueza general, la expansin del comercio o de la consolidacin de su orden poltico; condiciones que son, por lo dems, ambiguas y nunca objetivas. Pero necesita el hombre del comercio, del orden jerrquico y poltico y del crecimiento de la riqueza social, para desarrollarse? Por ltimo, puede un hombre desarrollarse dentro de una sociedad masiva y unificadora? Necesita el hombre, como individuo, desarrollo alguno? La respuesta nica y lgica, vista la destruccin de la Tierra, es No. El hombre, como ser natural es apto y ya est desarrollado para la existencia y no necesita perturbar sus cualidades naturales con otras, sociales e innaturales, artificiosas y falsas.
Demostraciones a. En determinadas circunstancias la
sociedad humana se desarrolla con mayor fuerza y empuje que en otras. En este momento, por ejemplo (de la primera dcada del siglo XXI), la globalizacin parece haber potenciado un claro desarrollo econmico de la sociedad mundial en su conjunto y de
-
44
China en particular.32 Esto es, que la globalizacin ha expandido el espectro del poder econmico de los grupos y de las naciones con mayor riqueza acumulada; mas esto no significa que se expanda, per se, la riqueza de la entera sociedad humana o que el hombre, como individuo, desarrolle; as, y por este hecho, no puede afirmarse que la sociedad humana progres (porque temo que la voracidad, inherente a una mayor capacidad de consumo sea diseminada doquier y que la globalizacin multiplique en varias veces la produccin y su efecto destructivo).
b. Es el hombre el que desarrolla a su civilizacin y no, como se entiende incorrectamente, que la civilizacin desarrolla al hombre. Porque la relacin que determinara un desarrollo inverso sera imposible; pues, la sociedad no es una entidad ajena o exterior a los hombres mismos. Los hombres se desarrollan entre s pero en un contexto general y que est determinado socialmente (entre todos y por sus intereses comunes). Este hecho excluye que haya alguna forma que la sociedad desarrolle al hombre o a los hombres.33
32 Z.Bauman, Globalization: the human consequences 33 H. Marcuse, El hombre unidimensional
-
45
La accin de este desarrollo tiene mecanismos y finalidades sociales, ciertamente. Esto es, que esa accin est determinada y ejecutada siempre por los hombres. La sociedad es un medio, un espacio con condiciones ideales para que los hombres acten bien o mal. Esto s.
c. La supeditacin del hombre a su sociedad es una necesidad. Pero como la sociedad tiene que predominar sobre las relaciones de algunos de sus individuos, esta relacin no tiene que ser anulatoria o incondicional al punto que uno o todos los individuos sean absorbidos y anulados: pues, si el hombre condiciona su independencia personal a su relacin social, lo hace convencido que se beneficiar de sta relacin de dependencia.34 Puesto que ms all de este beneficio, cada hombre ver al predominio de su sociedad sobre s mismo como incmoda, virtual e innecesaria (se da este caso, por ejemplo, cuando se habla de desarrollo social y se nota que tal desarrollo no afecta positivamente a todos los individuos por igual, o que todos los individuos no se benefician con la riqueza o desarrollo de su sociedad; siendo, por el contrario, sus vctimas).
34 E.Canetti, Blendung als lebensform
-
46
d. Por consiguiente, el ideal econmico de la sociedad predomina sobre otros de sus ideales porque logra que sus individuos miembros se desprendan de la necesidad de sobrevivir vegetativamente y solos; es decir, porque la sociedad convierte a esta necesidad vital del animal hombre en un hecho general que es tratado polticamente en sus formas organizativas, productivas y econmicas.
VI Captulo Finalidades Materiales
de la Sociedad Humana La revolucin interior es la otra revolucin que cada individuo debe patrocinar para s mismo. Esta es la principal condicin para que la existencia del hombre, y de la sociedad humana, sean consideradas posibles y estables en el futuro; porque incluso una piedra ya no debe ser movida de su sitio sin que la razn calcule (precisamente) que satisfacer esa necesidad est libre de afectar a la armona del mundo
As, a la ausencia de bienestar llamamos: pobreza o sufrimiento, y, de forma viceversa, a la ausencia de la pobreza y de sufrimiento, bienestar.
-
47
Los ciudadanos, entonces, tenemos muchas formas de medir la oscilacin econmica de la sociedad y de considerar las causas como sus consecuencias, directamente. As, a la ausencia de riqueza denominamos: pobreza, como a la abultada riqueza: bienestar. Pero, de veras, es rico un hombre o una nacin, cuando disponen de dinero y gozan de bienestar; esto es, si no son acosados por la pobreza o el sufrimiento? Tiene que ser as, toda vez que se cree que mejor que la pobreza es la riqueza y que las naciones ms potentes y dignas sobre la Tierra son aquellas que ya no padecen sufrimientos primarios, porque la abnegacin de sus ciudadanos ha suplido la carencia y pobreza por abundancia y riqueza. Y a rajatabla creemos que esto es y tiene que ser as. Pues, constantemente andamos midiendo la abundancia o la pobreza objetiva y subjetivamente: en cosas y enseres que se poseen o desposeen; en la calidad de vida de los ciudadanos en el mundo: en sus posesiones y propiedades, como en su educacin y niveles de consumo: determinando a estos en dinero y en toneladas cbicas y mtricas de materias naturales y de recursos humanos y tcnicos empleados o producidos. A oro reducimos las ganancias y convertimos en oro al triunfo personal y social. Pero escondemos una razn fea y fundamental, a
-
48
saber: que la sociedad misma inculca y reproduce tanto a los pobres como a los ricos; que el bienestar y la miseria son inseparables y son una y la misma cosa, porque nacen de una misma fuente; porque no estn escindidos y antes son compatibles que opuestos (porque no podra haber pobreza y pobres en el mundo sin que existan ricos y riqueza acumulada. Y, taxativamente: cmo podran haber bienestar y tan pocos ricos, sin una infinita cuanta de pobres y de pobreza en la Tierra?). 35
Demostraciones 1. El bienestar no puede ser general. Su
realidad es imposible y utpica. Entonces slo puede existir bienestar personal en correspondencia y reciprocidad con el malestar general. Porque, si se entiende bien, el bienestar no nace solo o de la nada. As, por ejemplo, el bienestar econmico de una nacin slo podr expresarse comparativamente: como impacto negativo sobre otras naciones; en dficits o supervits monetarios de los individuos, empresas y estados, pero no subjetivamente; es decir, el bienestar se expresa directamente: en poder y ventajas econmicas y polticas; esto es, en relacin de supeditacin de las naciones pobres con respecto de las naciones ricas. Porque si
35 UNDP, Poverty reduction
-
49
todas las naciones disfrutaran de bienestar o padecieran por igual con la pobreza, el bienestar del que hablamos sera insensible o indiferenciable. Y es por eso digo que el bienestar, que es subjetivo, para que sea real y acte, requiere del malestar general que es objetivo.
2. A la ausencia de hambre y de enfermedades no denominamos bienestar, a ese fenmeno llamaremos plenitud, salud. Pero, qu es el bienestar, si no es nadar en la abundancia? S!: No llamamos bienestar a tener ms de lo necesario; ms que lo que el animal puede consumir (comer y usar) durante su existencia? Porque exceso de salud, cmo se podra tener?
3. Poltica y ticamente expresado, no puede haber bienestar alguno que no sea correspondiente con la prdida o con la pobreza de otros. Los animales no pueden ser pobres ni ricos (salvo el animal hombre, claro). Y esto es as por un hecho determinante y simple: la relacin inter individual y social de los animales nunca es slo econmica. Los animales no entran en relacin poltica con sus congneres o con los de las dems especies. Es decir, los animales no convierten a su existencia en una relacin exclusivamente poltico-econmica, del tipo: amos-esclavos; inferiores-superiores; mejores o peores (y donde se
-
50
decanta, adems, el beneficio personal y las ventajas sociales de unos pocos individuos sobre los otros).
4. El bienestar, segn he entendido de todos aquellos que hablan sobre este asunto fabuloso, es haber huido de la pobreza con dinero en las manos (sin prestar importancia, claro est, de cunto dao y cunta destruccin se caus para conseguirlo). No! Para qu hablar de ello? Los fines no se justifican en las causas? Y no es un excelso fin el desarrollo humano? Quin puede estar en contra del desarrollo humano y de la civilizacin humana?
5. El animal humano (si su cuanta fuese proporcional a las necesidades que de l tiene la naturaleza) resultara inofensivo y sera inocua y til su existencia; porque su actividad social o individual sera ciertamente necesaria para la vida en la Tierra. Pero, tras la expansin del capitalismo en estas tres ltimas centurias, y que es la que ha eliminado la posibilidad de una existencia simple para los hombres, la sociedad humana ha generado una elite minoritaria que cuenta con gran poder poltico y que es incapaz de detenerse ante las razones o los hechos que demuestran la destruccin de este Planeta. A esa elite hay que parar en seco: eliminando la lgica social que alienta su triunfo material y
-
51
poltico y los fundamentos humanistas que la propician, permitindola dirigir a la sociedad hacia la catstrofe.
VII Captulo De la Dependencia Natural
y de la Independencia Mental Humana
Cuando me pienso como un ser vivo, diseado quiz para cumplir con una o con varias finalidades cruciales para la existencia de toda la vida en la naturaleza, no dejo de interrogarme sobre cul puede ser esa finalidad imprescindible, y ms trascendente, que la sociedad humana concibe para sus sujetos y para m mismo. As, cuando pienso en la relacin hombre-naturaleza, o en la relacin de la sociedad humana con el mundo, no puedo dejar de pensar en la dependencia absoluta del hombre que soy. Porque pensar en una relacin de equilibrio entre el hombre y la naturaleza me parecera un total absurdo. Por lo siguiente: Tal equilibrio tendra que expresar, sobre todo, que aunque el hombre es minsculo, y un apndice de la naturaleza, ha logrado esa completa autonoma que alcanza a independizarle fsica y subjetivamente de las condiciones naturales a los seres vivos; que, por consiguiente, el hombre es un ser
-
52
en s y de s mismo: un ser total, que no necesita nada porque el mismo es como un universo. En consecuencia, que su relacin con la naturaleza ya no puede ser de supeditacin o dependencia, sino de igualdad y, como magnfico caso, de sumisin de la naturaleza a los hombres. Y es a este exabrupto racional, abominable, al que me enfrento en el presente Captulo.
El humanismo (que en buena cuenta es el mito de la intangibilidad y superioridad de los hombres en la Tierra) una vez que pudo imponerse como la nica certeza de esta primaca, pudo tambin salir de la sola creencia y convertirse en hechos y leyes, en la poltica y en la tica de la civilizacin. Pero este sacrosanto humanismo (insostenible ya e inaceptable) nacido en el corazn mismo del oscurantismo, y nunca hasta hoy enjuiciado tan severamente, tuvo la capacidad de inhibir de sus disidentes a sus consideraciones opuestas (y aun ms de ejecutarlas en la prctica). As, por ejemplo, yo siento una gran inhibicin al afirmar justificadamente (pues la destruccin de la Tierra abre el paso para decir y hacer cualquier cosa en contra la civilizacin humana) que es lamentable que hayamos dejado de ser trogloditas y canbales, por tres
-
53
slidos motivos, que son muy crticos y reales:36 Primero, la humanidad no sera una plaga. Nuestro enfrentamiento mutuo, y aqul desigual que entablamos con el mundo, seran naturales (muy de animales): sin nfulas ticas, humanistas o religiosas; segundo, habra equilibrio y orden en la existencia, tanto de los humanos entre s, como de los humanos con los dems seres vivos de la naturaleza; tercero, la Tierra estara aun intacta y sera la casa de ms y mejores seres.
Demostraciones 1. Yo soy un animal que se come a otros seres
vivos; eso es natural y no se puede encontrar ningn rasgo de crueldad en el ejercicio de esta necesidad. Ningn animal es cruel, salvo aqul que se cree superior o mejor animal y abusa de los otros en su beneficio, poder o placer.
2. Comer y ser comido son hechos presentes y constantes en la naturaleza, y que no
36 La siguiente cuestin me es intrigante: Somos
muchos porque ya no somos canbales ni salvajes, o ramos pocos porque no fuimos civilizados? La pregunta es alegrica pero no invalida a su respuesta. Porque la moral limitar necesariamente a la verdad que contiene; pues, no puede responderse a esta cuestin sino aseverando (porque su negacin tendra mucho que ver con ese hipcrita humanismo sedimentado en la conciencia del hombre moderno).
-
54
pueden ser sujetos a moralidad o a juicio posible. Comer a otros y ser comido por otros son necesidades recprocas e ineludibles, y que se extienden con matices apenas notables y comunes a todos los sujetos de la naturaleza. Pero la poltica, enteramente humana como practica, sublimiza los hechos de este violento y silencioso devoramiento: el dominio de unos sobre muchos; el imperio de la fuerza y la constitucin de la autoridad y de las jerarquas (civiles, religiosas, militares). Y es por esto que el trabajo se ha convertido en exponente de nuestra voluntad voraz.37
3. Todos los seres que viven no saben que estn vivos o que la muerte puede ser base de su poder. El hombre s conoce que vive y que puede usar la muerte o la amenaza de muerte y del sufrimiento para armar su sociedad y el poder de sta. Este conocer que la muerte y la vida pueden ser potencias econmicas y polticas, convierte al hombre en un sujeto privilegiado y peligroso; pues, le pone en situacin de mejorar su existencia anulando o matando a otros seres vivo, y, por ese hecho, constituirse fcilmente en un ser arrogante, vil y supremo.38
37 G. Lukcs, The destruction of reason 38 T.R. Malthus, An essay on the principle of population
-
55
4. El hombre razona pero no siempre razona bien o en correspondencia con la lgica y la objetividad. Si razonara bien siempre, el equilibrio en la naturaleza (de su existencia con respecto a los otros seres o inversamente) no estara en su momento culminantemente crtico. 39 Esto quiere decir, que si la razn encaminara todos los actos humanos y no slo al apetito que subraya su predominio, no habra desequilibrio alguno en la naturaleza: no nos habramos multiplicado tanto, no seramos una plaga terrenal, ni ocasionado la extincin de miles de especies de plantas y animales, o desalojado a infinidad de criaturas de su hbitat, etctera.40 Ya es tarde para pensar en algn contrapeso como equilibrio y solucin a corto y largo plazo. La Tierra est casi arrasada y pronto estar yerta. Y calculo que en ese desequilibrio (provocado y ejecutado
39 Voltaire, en sus Cartas Filosficas calcula el nmero
de la poblacin mundial, a comienzos del siglo XVIII, en unos 600 millones de personas (en esa poca las guerras eran continuas y la expectativa de vida no rebasaba los 30 aos). En dos siglos, entonces, esta cifra de la poblacin humana es diez veces mayor. Ello quiere decir, que cada 50 aos se duplica la poblacin mundial y, que, en consecuencia, alrededor del 2,050 seremos 15 billones, y 30 billones el ao 2100, etctera.
40 C. Levi-Strauss, The structural study of myth
-
56
voluntariamente y con el mpetu del deseo insano) nosotros seremos quienes pendamos de ms altura y con ms fragilidad que otros seres. Pues, como somos racionales, esa tragedia ser doblemente imperdonable y pattica.
VIII Captulo De Cambiar o Mejorar
la Existencia Humana Veremos que los hombres intentan probar algo: Los veremos actuar, ensayar; volver a ejecutar, derruir, edificar nuevamente. Y lo que de aquellos vemos en un da, otro tanto se ver en un milenio y en otro: Su deseo es infinito; sus fuerzas y conocimientos muy destructivos
Si llevamos a la categora cambio de vuelta a la realidad, es decir, si la sacamos de la mente y la devolvemos a las cosas que creemos que cambian, nunca nos percataremos de cambio alguno. Pues, no podramos ver al cambio mismo fuera del objeto o sujeto que suponemos cambian. La comprobacin anterior me sirve para afirmar tajantemente que los cambios no existen fuera de la mente o, si existieran, no seran tales como la mente los concibe; y, entonces, a lo que denominamos cambio
-
57
es al resultado de cotejar, en el tiempo, a la accin de los fenmenos sobre los objetos o seres. Por esta causa, al producto de la accin destructiva humana sobre la naturaleza, no podramos llamar cambio sino deformacin; tampoco progreso a sus logros cientficos o tcnicos, cuando son, obviamente: abuso y deterioro de la naturaleza. Y es por esto, mas no por la causa del progreso, que pensamos que la sociedad cambia, que los hombres mismos cambian; o, lo que es peor an, que unas y otros entre s se cambian (siendo obvio, a su vez, que estos cambios sern cualitativos, porque cuantitativos, cmo podran ser?). As, y por haber convertido a esta creencia en una necesidad determinante, que hasta se ha hecho poltica, encontramos a la sociedad enfrascada en armar las condiciones para que estos cambios ilusorios (considerados tambin lgicos) se produzcan y, a los hombres, pugnando deliberadamente porque estos cambios lleguen objetivamente, con beneficios, hacia ellos.
Los cambios son mentales, ilusorios. Pero los hombres creen en los cambios; creen en el cambio de su sociedad y en su propio cambio. Creen, por ejemplo, que su sociedad progresa (de pobre a rica, de subdesarrollada a desarrollada, de vieja en moderna, sucesivamente).
-
58
Por consiguiente, tambin creen en distintas clases de vida y, por esto mismo, que ellos pueden cambiar de una vida a otra; es decir, que pueden pasar de una vida peor a una vida mejor cuantas veces sea posible. Para el comn mortal estas falacias no tienen visos de tontera; al contrario, contienen la lgica de su tica y son los principios sociales e histricos con los que rigen a su existencia. Sin embargo, esta visin deforme y mental, forzada por la pobreza y las disputas eternas en la conciencia de los individuos, magnifica a la felicidad humana a travs de la lupa de la esperanza, ofreciendo a los individuos objetivos que parecen concretizarse en la realidad inmediata pero no en el espejismo de una utopa irrealizable. He all que el cometido individual de cambiar de vida equivalga al cometido social de cambiar el mundo, o de mejorar la existencia humana. He all, por consiguiente, que estos cometidos estpidos (inalcanzables obviamente) se hayan convertido en el perpetuus mobile que hace girar a la actividad cientfica y tcnica, al pensamiento, al arte y al quehacer humano todo. Hete all, el motivo por el que hayamos destruido el mundo de modo inconspicuo y que no nos hayamos cerciorado de esta tragedia sino al final, cuando la resaca triunfalista de esta ilusoria victoria nos ha despertado en medio de despojos, ruido, humo y cenizas.
-
59
Demostraciones
1. Yo miro a la realidad humana por dentro. Yo no veo a la realidad humana como la ven otros, por fuera y maravillados, segmentndola o dividindola en pocas heroicas y en pocas trgicas; yo no mido ni sopeso en oro o en edificios sus ganancias, o en estadsticas codifico y calculo sus cambios y variaciones.41 Yo veo a la realidad humana como nica e indivisible: creciente cuantitativamente pero constante cualitativamente.
2. La vida no puede ser ni buena ni mala. Porque la vida, como cualquier otro fenmeno natural, no puede sujetarse a consideraciones calificativas y racionales. La vida es la vida, como el viento es el viento. En consecuencia, si la queremos cambiar es porque la consideramos mala y no buena, pero mala ser en correspondencia con la problemtica humana (social e histrica), y que nada tiene que ver con la vida misma.
41 H.Spencer, Sistema de filosofa sinttica
-
60
IX Captulo De la pica Humana
En los museos, y como nico animal organizado y previsor, el hombre conserva su huella poltica y las muestras de su triunfo material y mental (tcnicos, cientficos, estticos); pero su rastro pico (trgico y cmico) est en los libros, como en los templos, su combate con las tinieblas
La existencia de ningn animal en la Tierra es trgica o pica. Pero la existencia social del animal humano si es trgica y pica; por dos cosas concretas: Una, porque el hombre canje su autonoma natural, de animal, por una existencia regulada y opresiva; vale decir, porque las reglas y lneas por las que l discurre civilizadamente no nacen de su sola voluntad ni van hacia donde ste las prefiere. Otra, porque su deseo y voluntad colude con otras en competencia por un bien que no puede satisfacer a todos. Es conclusivamente trgica, entonces, porque la existencia del hombre est regulada y vigilada polticamente con fines sociales (indefinibles, insatisfactorios, o vagos). Y por las mismas razones, pero condicionada exponencialmente por la sociedad, la existencia humana tiende involuntariamente hacia lo pico. Pues, como el individuo fcilmente no obtiene lo que ansa, o como fracasa y pierde en infinitas circunstancias, el ganar algo, alguna vez, le hace creer que puede
-
61
triunfar o que los triunfos y los triunfadores, existen
La tragedia humana no es otra que la suma de tragedias individuales y personales que aparecen como aisladas e impropias (pobreza y fracasos, decepciones y frustracin, desidia e ignorancia, estupidez, etc.). En otras palabras, como esta tragedia general no es visible ni notable directamente, slo se manifiesta cuando su influencia (llammosla fuerza) catapulta o sumerge al individuo mismo a alturas y profundidades de sufrimiento o xtasis que l mismo cree que son personales y propios. Es decir, el individuo no percibe que su frustracin o su triunfo vienen de otros y de lejos, que trascienden de las malas relaciones y que fueron transferidos como productos derivados, desde su sociedad, hacia l.42 He all que el individuo crea que el sufrimiento slo puede ser personal, que desconozca que su sociedad contiene potencialmente tanto su dolor como su alegra. Inversamente, pero en esta misma perspectiva, el individuo ignora que la violencia mostrada por su sociedad sea la idntica y la misma, y no otra, pero ms pronunciada y resonante, que su propia y latente violencia.43
42 A. Raymond, Clausewicz, philosopher of war 43 Esquilo, Prometeo encadenado
-
62
1. La existencia no es trgica ni es pica; es lo que es, y es comn e invariable en todos los seres que viven: es simple y nunca exenta de dolor; es montona y repentinamente extasiante, pero no trgica ni cmica. Cmo podra ser trgica, por ejemplo, la existencia de un rbol o de un perro? Pero la existencia social humana, porque est programada ticamente fines ideales e ilusorios, necesariamente ser trgico-cmica o pica y pattica; porque cada individuo humano tiene que demostrar que su existencia ha sido buena y no mala, gloriosa antes que vil y virtuosa y no pagana.
2. Los hombres han aprendido a denominar y a clasificar cosas, ideas y sensaciones. As, todo lo que consideran cruento y sujeto a sostenido sufrimiento ser trgico y, lo que les es excitante y produce alegra y triunfo, ser pico o heroico. Ello quiere decir, que el hombre, porque razona segn reglas sociales y generales, convenientemente sazonadas con moralina, confunde a lo necesario como trgico y como pico a lo innecesario y casual. Pues, es necesario que el hombre muera o sufra enfermedades, por ejemplo, pero ser excepcional que disfrute constantemente o que no padezca. Lo trgico en la existencia humana, entonces, tiene sentido slo en relacin con su contrapartida racional y pica; pues,
-
63
como la mentalidad de la sociedad es pica, para triunfadores, la mayora (que no puede triunfar, porque ganar implica la derrota de otros) fracasa. Y es a este fracasar constante y generalizado lo que el individuo considera como trgico o como su tragedia personal.
X Captulo De la
Coexistencia Humana Creemos que el pacto alcanzado (por los individuos histricamente) para organizar a la sociedad ya es ptimo y es slido. Pero, como los hombres fueron forzados a tal convivencia, ese pacto es y ser siempre frgil y cuestionable. He all que la humanidad nunca pare de buscar la organizacin ms perfecta para su sociedad (poltica y econmicamente); he ah la necesidad de la existencia de los polticos, de los gurs y de los sabios; he all la existencia de los disidentes y crticos (iconoclastas, criminales, revolucionarios, etc.). He all, finalmente, la composicin y descomposicin histrica de las sociedades y del poder de las sociedades...
Es un hecho, aunque hoy no aparezca como tal, que la coexistencia humana en sociedad ha sido forzada. Pues, no necesita demostracin asumir acertadamente que no todos los hombres se acoplaron a la sociedad voluntariamente. Ms bien, este
-
64
acoplamiento paulatino siempre fue cruento, y que no se dio para complacer a todos. Esta es la gnesis de los pueblos y de la civilizacin humana misma. En consecuencia, es la gnesis del poder, de la cultura, de las costumbres, de las religiones, de las lenguas y todo lo material y practico. Y esta es la exgesis, tambin, de muchas de las bases y de los principios econmicos de la sociedad que, salvo ciertas alteraciones (en proporcin o consecuencias), se conservan hoy en su forma originaria, por ejemplo: la apropiacin de los suelos, que es el origen de la propiedad privada; el trabajo como mercanca (origen de la explotacin y esclavitud y, con estas, el desencadenamiento del poder personal y de la injusticia social, de la riqueza individual, etctera).44 Por otra parte, no es posible ya, que el individuo mismo escoja su rol en la sociedad (y pienso en el buen Descartes que crea en ideas y en derechos innatos): 45 La sociedad acomoda a cada individuo con la misma exactitud e indiferencia que una ruleta acomoda fichas, o la lluvia a sus gotas (si puedo parafrasear a Hlderling). La vida humana est condicionada socialmente. Esto
44 B. Croce, Indagini su Hegel e Schiarimenti filosofice 45 Nuestro Descartes -escribe Voltaire en sus Cartas
Filosficas-, nacido para descubrir los errores de la antigedad y reemplazarlos por los suyos, crey haber demostrado que el alma era lo mismo que el pensamiento.
-
65
es, que en principio el individuo desconoce las reglas del juego, como desconoce cules son los fines que su sociedad tiene. En fin, el individuo ignora cul ser el valor de su trabajo, de su fidelidad y de todo el ajetreo de su existencia. Pero cundo accedemos a algn sentido, o cundo un solo objetivo de la sociedad se nos hace claro? Me temo que muy pocos barruntan lo que la sociedad se propone alcanzar y que, por esto mismo, cada hombre toma la direccin que puede, pero siempre actuando en concierto, a la ofensiva y protegindose. La sociedad tiene mecanismos e instituciones especializadas, muy precisas, para clasificar y decantar uno a uno a sus miembros. Los tamices por los que pasa cada individuo son universales y excluyentes: su riqueza, su educacin, belleza y raza, por ejemplo: El individuo es mesurado, pesado y catalogado por otros, durante el tiempo que est vivo. Su acceso a la sociedad no es libre ni voluntario, ste no entra en el complejo mundo humano porque la sociedad es abierta y es de todos (o de nadie); un individuo es accedido bajo condiciones y con deberes ineludibles. Y, como esas condiciones son inexorables, el individuo tiene que asumirlas. Su triunfo o derrota personal depender, entonces, de cmo se enfrenta y con qu destreza elimina a otros para colocarse l mismo en el tope (pero que aqul sea vctima o no, actor o ttere en la sociedad, depender de cun sagaz o mediocre es su inteligencia...).
-
66
La impotencia mayor que atormenta al humano es el orden social: el amor mutuo y las reglas de su coexistencia limitada y humillante. Y todo esto no sera posible sin siglos y milenios de sujecin, de adiestramiento forzoso, de ardua esclavitud y obediencia. El enfrentamiento entre hombre y hombre y de stos con la naturaleza fue replanteado y perfeccionado miles de veces. Los hombres fueron arrastrados a ltigos o con promesas hasta una fe y encadenados a leyes, costumbres y ritos, que no necesitaban. Y el hecho que le hayan enseado respeto y orden, que le hayan convertido en un ser civilizado, anodino y estril, servil y til, le atormenta hasta la violencia y el asco. El hombre no se redime de este despojamiento, no olvida que la muerte era la prerrogativa y el derecho animal de su independencia. Pues, por naturaleza, el hombre natural tendra que ser hostil e indomesticable; un ser brutal y guerrero que no place del amor arreglado ni de las costumbres que se repiten hasta el infinito.
Demostraciones 1. En el completo sentido de la palabra el
hombre es un animal como los dems. Uno que ha sido compelido a convertirse en un animal social, aunque no del modo repentino, voluntario, ni
-
67
pacficamente.46La violencia siempre fue la amalgama ms consistente y directa que los jerarcas del poder de la sociedad emplearon sistemticamente a lo largo de la historia en cada nacin o pueblo. El pnico, el hambre y el terror, han jerarquizado y aglutinado a la gente con mayor presteza y cohesin que la inteligencia, que las costumbres festivas o que las religiones.
2. La estructura del poder, el espritu de la poltica y de las leyes de las naciones (de la civilizacin entera), demuestran que la necesidad de subyugar a los hombres es perenne y nunca termina; que educar, encaminar y reprimir, son tareas equivalentes, diarias y vigilantes; que la paz slo ser aparente, un remanso artificioso y falso en la forzada y nunca consolidada coexistencia humana.
3. Por todo esto, la tarea de frenar y detener a la civilizacin humana y a cada hombre en particular, ser ardua, inversamente proporcional a la tarea de haberla generado.47 Esta afirmacin, que se demuestra como a un teorema
46 A. Bastian, Die seele und ihre Erscheinungwesen in der
Etnographie 47 En el mundo moderno (calculado a groso modo) el
30% de la poblacin gana su pan controlando al otro 70% (gobernndola, vigilndola, explotndola, educndola, entrenndola, adiestrndola, etctera).
-
68
completamente lgico, no es cnica ni desproporcionada. Desmontar la civilizacin humana ser una tarea violenta, una tarea de pocos contra muchos y ms compleja pero urgente e ineludible, porque se la har deliberadamente y sin los sedativos doctrinales, religiosos o utpicos.
XI Captulo Del Triunfo
Personal y Social Qu ganamos cuando ganamos? Cundo eres primero en llegar a una cima, qu ganas? Qu ganas cuando eres el ms rico, el mejor; cundo vences en algo a alguien? Nada ser que sea bueno y eterno para el mundo! La idea de ganar, de ser el mejor, el primero y el nico, no ser nada ms que la conviccin que ya no sers humillado, que a ti te toca humillar a los otros?
Es evidente que todos no podremos ganar ni ser dominantes (y esto tiene que ver con la gnesis del poder y no con la voluntad democratizadora que va adquiriendo ambiguamente la sociedad humana).48 Ser
48 Hanna Arendt, The Imperialism
-
69
ineludible, en consecuencia, que unos pocos se lleven el botn que la mayora genera con su trabajo de esclavo, y por el que se disputa tan intensamente. Y, no se han pensado y ensayado muchas utopas para solucionar definitivamente la problemtica de esta injusticia? No se fundaron y consolidaron poderosas doctrinas religiosas u organizado doquier instituciones humansticas y polticas; dictaduras y democracias? No se emprenden aun marchas y protestas; guerras intestinas y guerras internaciones; levantamientos, ocupaciones y revoluciones? Mas, al parecer, siempre se fracasa; es decir, fracasan los que creen que es justo repartir equitativamente los bienes que la sociedad acumul y los que se genera diariamente. Y es de este fracaso general (el que posibilita la soterrada victoria de algunos) del que quiero enfocar sus consecuencias sintetizndolas en dos cuestiones incontrovertibles: Una, la sociedad est pensada para que hayan amos y esclavos, quiero decir, para que unos trabajen y para que los otros ordenen y se lleven la riqueza; y no, como creen los pnfilos humanistas, los polticos idealistas y los curas, para mejorar las condiciones de la existencia del gnero humano. Otra, la sociedad es una entidad conformada por individuos; as, son estos individuos (organizados en castas, partidos polticos,
-
70
elites, etc.) los que deciden cmo y quines sern los amos y seores. Es decir, aunque la mayora de individuos crea lo contrario, en el aspecto decisivo del poder y del control de la riqueza, los argumentos socialistas, humanistas o democrticos, son ridculos y no tienen ningn efecto, demostraciones: 1. Se exacerban tanto los deseos de triunfo y
riqueza personales (porque la sociedad es un ideal caldo de cultivo para infinidad de aventuras y aventureros), que convertimos a estos deseos en necesidades. Pues, cuando individualmente se llega hasta este extremo, ya no se fijan metas que son necesarias y reales; sino otras, insatisfibles, superfluas y ridculas, como por ejemplo, esas de la opulencia. La riqueza, el bienestar; la potencia de cada individuo y de toda la ciencia; los conocimientos de la entera sociedad, qu valor agrega al mundo (al mundo que cobija y alimenta a todos); al mundo natural, a ste que estamos saqueando y destruyendo? Nada, ni un pice!
2. Entonces, para qu quiere un hombre poseer lo que otro no posee, o poseer ms, mucho ms que lo que otro ya posee? Especficamente, cul es la necesidad que un hombre posea ms que lo que necesita? No tenemos que aprender a vivir con sencillez, mesuradamente y renunciando a lo superfluo? Porque superfluo es, a mi
-
71
juicio, el 90 por ciento de lo que la humanidad hace y piensa con el objetivo de dominar y ganar; de apoderarse, de descollar y de entretenerse! Todo lo que exceda a la estricta necesidad, que se base, por ejemplo, en el puro deseo de triunfo o ventaja personal, debera ser tomado como intil e injustificado. En adelante, para detener la destruccin de la plaga humana, la accin individual debe estar encaminada a la utilidad general y, en esta correspondencia, cualquier beneficio condicionado por su necesidad. Nada ms!
XII Captulo De la Afirmacin Terrenal Humana49
No fue, acaso, paso arriesgado e irresponsable que dio madre naturaleza al transformar al simio en hombre?
Ensuciamos el mundo. Nuestra existencia pedante, fantasiosa, desproporcionada y parasitaria, resulta incongruente con la sencillez y pureza de la naturaleza.
49 B. Russell, Diccionario del Hombre Contemporneo
-
72
Rezamos y llenamos la Tierra de templos para compensar lo miserables que somos, lo infinitamente insensibles y crueles.50
Hacemos msica y arte, cine y literatura, pantomimas de paz y batallas reales, porque queremos consolar y aterrar a esa bestia humanoide, indomable y omnvora.
Iluminamos restaurantes y edificios y puentes y calles y plazas adornamos para que el hombre se asocie con otro; para que desde el cielo se vea nuestra enorme gula, a nuestro brillo siniestro de parsitos destructores.
Nos educamos y especializamos, nos convertimos en sabios; leemos y acumulamos infinidad de datos de cmo hacer, de cmo vender, de cmo poder, de cmo tener, de cmo pensar, de cmo descubrir. Nos medicamos, con dietas nos reponemos de la voracidad; expeditos y diariamente salimos al mundo que nos repartimos a machetazos o silenciosamente, pero siempre aliados con la muerte.
Nos movilizamos en autos, en aviones, en cohetes y en todo tipo de aparejos desquiciadamente veloces, desquiciadamente destructivos e innecesarios: Ya no somos esos animales simples que caminan sobre el mundo, que
50 Epicuro, dice: Si dios escuchara las plegarias de los
hombres, todos hubiesen prontamente perecido; porque entre stos los unos rezan contra los otros.
-
73
se complacen con comer una fruta y rascarse. Ahora queremos espejos, queremos ver que nos rascamos!
El derecho de afirmacin, porque es natural y es animal el afincamiento en un pedazo de suelo, excluye la apropiacin eterna, extensiva y depredadora humana. Porque es natural que el hombre, como sujeto comn de la naturaleza, afirme su existencia en la Tierra sirvindose del espacio y de sus frutos con destrezas propias pero limitadas; as: Que el individuo cace o pesque lo que necesita, est fuera de consideracin crtica que sea de su poder o de su tica. Que un individuo tale o haga cosecha de lo que planta y cultiva, o que comparta con otros animales el espacio y las condiciones vitales, excelente! Quin puede oponerse a que el hombre funde su mansin junto al frescor de un lago, o que se pasee por las montaas y bosques, en paz y armona con otros animales de la tierra? Magnfico que eso suceda! Qu sea as para siempre! Por qu quin encontrara reprobable que una gacela se tumbe entre las flores de los prados; quin, que los hombres tengan techo y alimentos? Pero a lo que debemos combatir sin miedo y decididamente es a la estupidez humana, al parsito racional que ha hecho de la destruccin una moral y al poder de su
-
74
sociedad; especficamente condensada en aquellos seres insensibles que ensucian y rompen el equilibrio de la existencia porque su meta es econmica, personal y egoltrica. Demostraciones: 1. Es necesario que el ser afirme su existencia
en un rea que le provea de los recursos o medios indispensables para subsistir (digo: subsistir, no digo: apropiarse, atesorar, malograr). Esto que es natural, tambin es racional e indisputable. Pues, el derecho a la existencia de nuestra especie no debe sobrepasar al derecho a la existencia de otros seres vivos. Este derecho equitativo, que tambin es natural, debera ser racional de principio y por sus consecuencias lgicas y favorables: Hemos afirmado tanto, y tan irracionalmente nuestra existencia, que logramos anular y neutralizar el derecho natural a la existencia de otras especies (pero esta afirmacin irracional, como contradice a todo derecho y a la inteligencia ms obtusa, debe ser condenado y proscrito).
2. La especie humana ocupa toda la extensin de la Tierra porque a la fuerza expropi y se hizo con el territorio natural de infinitas otras especies. Esta invasin y apoderamiento se dio en corto tiempo y con tcnicas y finalidades diversas, unas perversas otras necesarias: de errante cazador y pescador el hombre pas a ser
-
75
sedentario, a sembrar, a domesticar; de cazar y domesticar pas a criar y encerrar, a clasificar y manipular a los dems seres vivos por su directa o indirecta utilidad; de clasificar, paso a seleccionar y a eliminar a todos aquellos que no le eran rentables y tiles. De este modo, lo que no era domesticable, comible, reproducible ni vendible era proscrito a la desaparicin, porque era ocupado su medio natural o negado y eliminado de la existencia.
3. La especie humana se ha extendido tanto, y de modo tan sistemtico, que ha copado y degradado cada rincn de este hermoso planeta. Ha destruido el hbitat natural de infinitas especies para generar uno luminoso y apropiado a la condicin humana, aunque hasta hoy no se haya solucionado ni un reducido porcentaje de los problemas humanos ms simples y lgidos: pestes, hacinamiento, guerras (intestinas y externas). El hambre y la pobreza campean, y doquier algunos ricos demuestran que el botn de la Tierra tiene propietarios.
-
76
XIII Captulo Las Naciones No Existen
Fuera de la Mente Las naciones no existen en la realidad fsica, como las casas o los bosques. No existen, en consecuencia, ciudadanos de diversos pases o de diversas naciones; existen slo hombres a los que, con propiedad, debemos llamar: terrcolas.
Dnde ests, hombre responsable, cierra los ojos y mira en tu mente al mundo!: Si eres pobre trata de imaginar la riqueza; si eres rico trata de concentrar tu atencin en la pobreza Imagina que ya eres propietario de infinito