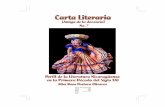La novela contemporánea centroamericana
-
Upload
yolany-mejia -
Category
Documents
-
view
570 -
download
6
Transcript of La novela contemporánea centroamericana

ComunicaciónInstituto Tecnológico de Costa [email protected] ISSN (Versión impresa): 0379-74COSTA RICA
2004 José Ángel Vargas Vargas
NOVELA CENTROAMERICANA CONTEMPORÁNEA Y FICCIONALIZACIÓN DE LA HISTORIA
Comunicación, enero-julio, año/vol. 13, número 001 Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica pp. 5-16

RESUMEN
En este artículo se estudia unade las principales característi-
cas de la novela centroameri-cana contemporánea: la fic-
cionalización de la histo-ria. A partir de un cor-pus representativo deobras, se enfoca la for-ma cómo el discursonovelesco ha reescri-to diferentes etapasde la historia quevan desde el periodocolonial hasta la ac-tualidad y se destacael aporte de este tipo
de literatura, vincu-lándola a los procesos
de identidad de los paí-ses que conforman el ist-
mo centroamericano.
Revista Comunicación. Volumen 13, año 25, No. 1, enero-julio 2004 (pp. 5-16) 5
Novela Centroamericana Contemporánea y Ficcionalizaciónde la Historia
José Ángel Vargas Vargas*
* Dr. en Literatura. Profesor de la Universidad de Costa Rica.

1. INTRODUCCIÓN
La novela centroamericana con-temporánea ha servido como espaciode reflexión sobre los procesos deidentidad nacional. Muchas obras fic-cionalizan la historia desde diferentesperspectivas y además en épocas dis-tintas; unas se refieren a la conquista,otras a periodos determinados comoel siglo diecinueve y a contextos másrecientes. Los materiales históricosson analizados desde la óptica de larealidad actual y sometidos a trata-mientos literarios particulares, deacuerdo con los objetivos de cada au-tor. Es tal la presencia y elaboraciónartística de los hechos históricos quepuede considerarse el discurso históri-co como uno de los principales ejesestructuradores de la novela contem-poránea, como la afirma Ligia Bola-ños (1988: 178):
“La importancia del discurso históri-co como categoría estructurante alu-de a la utilización de este discursoparticular, histórico, como orientadordel proceso de selección que subyaceen la inclusión/exclusión de las prácti-cas significantes. Involucra otro as-pecto esencial cual es la lucha queexiste entre la identidad(es) naciona-l(es), las producciones culturales y laformación del Estado y presuponeuna perspectiva teórico metodológicadesde donde partir para el análisis delas producciones culturales en Améri-ca Latina”.1
Esta ficcionalización de la historia,en un primer momento, estuvo aso-ciada al desarrollo de la nueva novelahistórica, generada en toda Hispanoa-mérica, y que produjo una vasta can-tidad de obras: El arpa y la sombra(1979) de Alejo Carpentier, Respira-ción artificial (1980) de Ricardo Piglia,La guerra del fin del mundo (1981) deMario Vargas Llosa, Los perros del pa-
raíso (1983) de Abel Posse, Noticiasdel imperio (1987) de Fernando delPasso, El general en su laberinto(1989) de Gabriel García Márquez, Lacampaña (1990) de Carlos Fuentes yEl largo atardecer del caminante(1992) de Abel Posse, entre otras. Pa-ra Seymour Menton, aunque existenmúltiples razones por las que apare-ció y se desarrolló la nueva novelahistórica, la más significativa es laconmemoración del Quinto Centena-rio del Descubrimiento de América yresalta el hecho de que El arpa y lasombra, obra a la que considera para-digmática de la nueva novela históri-ca, tenga como protagonista a Cristó-bal Colón, personaje que permite lareconstrucción de la historia desdeuna perspectiva novedosa en la que sesupera la imagen monolítica transmi-tida desde la oficialidad y además, ge-nera espacios de discusión y polémi-ca en torno a la historia de AméricaLatina. A pesar de la validez relativade esta afirmación de Menton, en eltrayecto de este artículo el lector ten-drá la oportunidad de valorarla y ob-servar otras perspectivas desde lascuales se ficcionaliza la historia en lanovela centroamericana.
En este artículo se pretende abor-dar el modo como la novela centroa-mericana de los últimos treinta añosha ficcionalizado la historia, princi-palmente los acontecimientos vincu-lados a los procesos de identidad delos países. Se seguirá una secuenciatemporal, de modo que primero sehará referencia a las novelas que fic-cionalizan el periodo colonial para enun segundo momento observar cómoha sido presentada la historia del siglodiecinueve, haciendo énfasis en el te-ma de la unión centroamericana y laoposición entre liberales y conserva-dores. Posteriormente se exploraránaquellas obras que reescriben la histo-ria del siglo veinte, incluso la de los
últimos años. Cabe señalar que esteordenamiento solo obedece a una ra-zón práctica y didáctica, pues de fon-do se parte de una concepción de lahistoria en volumen y no estratificadaen periodo separados unos de losotros.
2. LA FICCIONALIZACIÓN
DE LA HISTORIA2
En Centroamérica desde la décadade los ochenta ha sido evidente el in-terés de los novelistas por revisar elproceso histórico de la conquista y lacolonia, sometiendo la visión oficialde la historia a un fuerte cuestiona-miento y desmitificando los héroestradicionales, con lo cual se rechazala concepción antropológica de lahistoria y se le concede mayor impor-tancia a los grupos sociales que hanjugado un papel decisivo en la histo-ria. Novelas como Campanas parallamar al viento (1989) de José LeónSánchez y Asalto al paraíso (1992) deTatiana Lobo (1939)3 están dedicadaspor entero a la reescritura de la con-quista y la colonia, no solo centroa-mericana sino también hispanoameri-cana. La primera narra la coloniza-ción mexicana durante el reinado deCarlos III, a partir de las experienciasde Fray Junípero Serra, misionero dela Orden Franciscana que llegó a Mé-xico en 1749, con el fin de contribuira la colonización del territorio de Ba-ja California. La obra explora poética-mente la forma cómo se llevó a caboeste proceso, en el cual se distinguendos posiciones bien diferenciadas.Por un lado, aparece aquella en laque el indígena es sometido a múlti-ples maltratos y explotado hasta pro-vocarle enfermedades y la muerte, co-mo se desprende del siguiente diálogoentre el Capitán Rivera y José Gálvez:
“—Elevad los ojos, mi señor... Lacarne de los indios e indias la echa-mos a los tiburones... La orden era en-
“Novela Centroamericana Contemporánea y Ficcionalización de la Historia”6

tregaros a los indios vivos o muertos,pero no fue posible y por eso ordenédesollarlos... Ahí tenéis sus cueros.
José Gálvez, visitador del Rey Car-los III de España, elevó la mirada a lamesana mayor del barco San Felipe...
—¿Cuál de esos cueros pertenece aNopoloó?
—No podría deciros, mi señor, to-dos los pellejos de los indios son igua-les, ya lo podéis notar.”(Sánchez,1989: 475-476)4
La otra posición la encarna Fray Ju-nípero Serra, incansable en su luchapor la paz, la libertad y la bondad.Entrega toda su vida para hacer reali-dad su sueño de transmitir la fe enDios sin la necesidad de imponerlaviolentamente, pero al final de su vidasufre con amargura porque sus esfuer-zos han fracasado, ya que después derecorrer todos los lugares de Baja Ca-lifornia, se percata de que “sembróoraciones y cogió piedras” y que lamuerte de los indígenas deja trunca sumisión:
“Y los indios, ¿qué les dieron a cam-bio de la libertad? Se murieron to-dos... entonces nada les había dado.Ni siquiera pudieron ver terminadaslas iglesias donde ellos trabajaban atoque de campana como toques deesclavitud.
Las iglesias se terminaron todas...Santa Rosalía de Mulegeé... San Xa-vier... San Ignacio... pero ya los indiosno pudieron escuchar un Padrenues-tro, un Avemaría... habían muerto”.(I-bid, p. 533)5
Asalto al paraíso narra la reconquis-ta de la zona de Talamanca, Costa Ri-ca, encabezada por el cacique PabrúPresbere, en el periodo comprendidoentre 1700 y 17106. Para Ligia Bola-ños (1994:61 y 66)
“En Asalto al paraíso se elabora, me-diante un entretejido de espacios,tiempos, personajes y códigos socialesun fragmento de la historia de CostaRica —aproximadamente de 1700 a1710—; en el que se muestra una so-ciedad colonial marcada por el fin dela encomienda con sobre explotaciónindígena, crisis demográfica, débilproceso de mestizaje y desestructura-ción cultural. El hecho histórico clavees la reconquista de Talamanca, o vis-to desde otra perspectiva, la subleva-ción indígena de 1710, cuyo persona-je central es Pabrú Presbere.”7
La obra indaga en la historia cos-tarricense, a partir de una perspectivaamplia del periodo de la conquista enla que el antagonismo entre el ordenespañol, representado por Pedro Alba-rán, y el indígena, encarnado en Pa-brú Presbere, se constituye en el hiloconductor de toda la narración, con laparticularidad de que los personajes,además de ser representantes de cul-turas y sistemas políticos muy diferen-tes, son abordados en su complejidadindividual, como ocurre con Albaránque enfrenta serios problemas a la ho-ra de imponer su poder y orden8.
Además, hay novelas que reelabo-ran esta época pero insertan los episo-dios sobre la conquista en una seriede temas más relacionados con la rea-lidad actual e inmediata. Tal es el ca-so de Cuzcatlán, donde bate la mardel sur (1986) de Manlio Argueta, Lamujer habitada (1988) de GiocondaBelli, El asma de Leviatán (1990) deRoberto Armijo, El general Morazánmarcha a batallar desde la muerte(1992) de Julio Escoto, y Margarita, es-tá linda la mar (1998) de Sergio Ramí-rez. En Margarita, está linda la marRamírez reconstruye la historia políti-ca nicaragüense de un modo crítico,para lo cual alude a las raíces del do-minio y explotación de la sociedad,
las cuales se encuentran en el primerconquistador y gran tirano nicara-güense: Pedro Arias Dávila9. Tambiénen La mujer habitada se retoma elmundo aborigen y la implantación dela cultura española en América, conun tono mítico, de denuncia y vincu-lado al tema de la mujer, como se des-prende de estas palabras que Flor ledice a Lavinia:
“Hay un Yarince indígena, caciquede los Boacos y Caribes, que luchómás de quince años contra los espa-ñoles. Es una historia hermosísima.Casi no se conoce la resistencia quehubo aquí. Nos han hecho creer quela colonia fue un periodo idílico, perono hay nada más falso. Por ciertoque, aunque no se sabe si es leyendao realidad, Yarince tuvo una mujerque peleó con él. Fue de las que senegaron a parir para no darle más es-clavos a los españoles”.(Belli, Giocon-da,1988:219)10
Siguiendo una secuencia histórica,El general Morazán marcha a batallardesde la muerte propicia una refle-xión sobre el final de la Colonia enCentroamérica y para ello se ubicatemporalmente en el siglo diecinuevey determina en él las bases de launión centroamericana. El autor to-ma como eje la figura de FranciscoMorazán11, a quien pretende reivindi-carlo como el pacificador de la regiónen las dos décadas posteriores a la in-dependencia (de 1821 a 1842) y tam-bién aborda las luchas por el poder ylos diversos enfrentamientos que sepresentaron entre los liberales y losconservadores.
La obra se inicia con las glorias ob-tenidas por Morazán en 1827 en Te-gucigalpa, en 1828 en El Salvador y1829 en Guatemala hasta llegar a ju-nio de 1830, cuando fue designadoPresidente del Gobierno de Centroa-mérica, por nombramiento del Con-
Revista Comunicación. Volumen 13, año 25, No. 1, enero-julio 2004 (pp. 5-16) 7

greso Federal. En 1835 fue reelecto almismo cargo. A medida que Morazániba implantando su proyecto empezóa encontrarse con la oposición de losgrupos conservadores y de la IglesiaCatólica, y de ese modo se convirtióen el personaje más polémico de laépoca, cuyos opositores más radicalesfueron el guatemalteco Rafael Carre-ras y el costarricense Braulio Carrillo,quienes habían asumido formas dicta-toriales para gobernar. En una prime-ra instancia Morazán se interpusotriunfante y llegó a tener mucho res-paldo del pueblo, pero los interesesque Carreras y Carrillo representabanfinalmente triunfaron y a Morazán se
le condenó a morir fusilado el 15 desetiembre de 1842.
Desde 1824, fecha en que el Con-greso de Naciones proclamó la prime-ra Constitución, el personaje vislum-braba los grandes problemas que enel futuro enfrentaría Centroamérica:
“Allí empezamos a conocer lasgrandes divisiones que habrían demarcar para siempre la vida de Cen-troamérica, allí vislumbramos la oscu-ridad de los hondos abismos entre loscriollos y mestizos, entre ciudades, en-tre provincias y Guatemala, entre libe-rales y conservadores. Estos se horro-rizaban de la pujanza con que se pro-
curaba impulsar el cambio. Aquellosodiaban la lentitud de comprensióncon que los conservadores se oponíana apresurar el nacimiento ordenadodel país. ¡Eramos entonces tan pobresen riqueza material y tan ricos en plei-tos y disensiones!”(Escoto,1992: 29-30)12
La novela narra cómo el proyectounionista del personaje Morazán, asícomo su filosofía liberal, enfrentaronla oposición de los grupos conserva-dores. Morazán quería renovar la edu-cación, diversificar los cultos religio-sos, modernizar las leyes, mejorar yaumentar la producción, fomentar lasana inmigración entre los países, for-
“Novela Centroamericana Contemporánea y Ficcionalización de la Historia”8

talecer el sistema jurídico y construirel Canal de Nicaragua, el cual se con-vertiría en la principal ruta de navega-ción para el comercio13, pero fue acu-sado de traidor de los intereses nacio-nales y de afectar los valores y la mo-ral implementada por la Iglesia Cató-lica.
El personaje no logra la unidad cen-troamericana y, por el contrario, lospaíses se van separando de su proyec-to, lo cual da cabida al surgimiento decaudillos que representan los intere-ses de pequeños grupos, con lo queaparece la fragmentación como unobstáculo central de su proyecto, y yaen 1839 Morazán sentía que la Fede-ración había muerto en sus manos, nopor su responsabilidad sino porquecada nación quería hacer lo suyo:
“Creo que el pacto de las nacioneshubiera podido sobrevivir con un po-co de decisión y las necesarias correc-ciones, pero cada pequeño pueblo,cada aldea, cada villorrio querían re-partirse sus extenuados recursos y ha-cer su propia voluntad”.(Ibid, p. 61)14
Julio Escoto en El general Morazánmarcha a batallar desde la muerte re-sucita el proyecto político de Mora-zán, un icono del pasado, y lo trae alpresente para que sea valorado a laluz de la nueva realidad, en la que sehan intensificado las acciones por re-cuperar la unión y la solidaridad entrelas naciones centroamericanas y sebusca simultáneamente eliminaraquellas formas localistas que redun-dan en una vulnerabilidad de los paí-ses.
Con esta novela Julio Escoto refle-xiona sobre la realidad histórica y po-lítica centroamericana, y su obra seconvierte así en una rica metáfora deuna sociedad conflictiva que no hacesado de buscar su identidad y su es-tabilidad política15, a lo que se le agre-
ga la perspectiva pacificadora y pro-gresista del autor, la cual ha sido ca-racterística de toda su obra y uno delos principales rasgos de la realidadcentroamericana de los últimos años.
Cabe señalar que otro hondureño,Roberto Quesada, en su reciente no-vela Big banana (2000), y aunque noes tema central de la obra, hace fre-cuentes alusiones a la figura de Fran-cisco Morazán en el contexto cen-troamericano. Los personajes, desdela perspectiva de la época actual, mi-ran con melancolía el sueño de estelíder de convertir a Centroamérica enuna sola nación, y el personaje Mi-riam indica que podría incluir inclusoa Panamá y Belice16. Así como Mi-riam reconoce la grandeza de Mora-zán, Leo, con vehemencia, resalta suextraordinario aporte, según lo descri-be el narrador:
“Leo disertó su gran pasión: ni elmarxismo ni ninguna otra doctrina po-lítica podrían, para él, compararse conel ideal de su compatriota más impor-tante: Francisco Morazán. Morazánfue un revolucionario de la primeramitad del siglo XIX, que intentó unirCentroamérica en una sola nación,para hacerla grande y poderosa.Combatió contra las dictaduras, peleócon honor en varios países de Cen-troamérica. Se adelantó al marxismosocializando la medicina en tiemposde guerra: vencidos y vencedoreseran atendidos por igual. Tal comoLeo lo decía, no había duda de trans-portarse inmediatamente desde Aque-duc Avenue del Bronx hasta algunazona montañosa de Centroaméricapara hacerle eco a Francisco Morazány combatir junto con él, ganar batallasa caballo y espada”.( Ibid, p. 125)17
Pero la situación histórica del siglodiecinueve no solo es tratada por JulioEscoto. También Sergio Ramírez enTiempo de fulgor (1970) y Alfonso
Chase en El Pavo Real y la Mariposa(1996)18 exploran este periodo. Sonnovelas prolíficas en referencias a di-versos aspectos de la realidad y muyrepresentativas de la polémica entreliberales y conservadores que se dio alo largo de todo el siglo. Al igual queEl general Morazán marcha a batallardesde la muerte, Tiempo de fulgor re-construye los inicios de ese enfrenta-miento pues alude a la lucha entre losliberales de la ciudad de León y losconservadores de Granada, además serefiere concretamente a la guerra de1824 en Nicaragua19. La novela trataeste tema entrelazado con una seriede historias de amor, superstición yrealismo mágico20.
El Pavo Real y la Mariposa se cir-cunscribe a la década que va de 1880a 1890 y enfatiza los años 1885-1888,en los cuales Bernardo Soto fue presi-dente de Costa Rica. Presenta, conironía, el escenario político costarri-cense dominado por una lucha artifi-ciosa entre los liberales y los conser-vadores, ya que en el fondo, según elnarrador, tienen los mismos interesespor el poder político y económico.Por un lado, aparecen los conservado-res, sin perspectivas de futuro y porotro, los liberales que se autodefinencomo revolucionarios, pero el narra-dor desentraña su comportamientosuperficial y falso, como se lo explicael personaje Gerardo Matamoros aFélix Arcadio Montero al explicarleque los “liberales” de liberales solotienen el nombre y que son los mis-mos jóvenes que frecuentan las pros-titutas por las madrugadas21. Pero, entérminos más amplios, la polémica seproduce en relación con la defensa delos lemas constitución/democracia,hecha por los conservadores y orden-/progreso, representado por los libera-les22. Además de abordar las luchaspolíticas, la obra examina también lasconsecuencias políticas y culturales
Revista Comunicación. Volumen 13, año 25, No. 1, enero-julio 2004 (pp. 5-16) 9

derivadas de la exportación de café,principalmente la creación de un gus-to por lo europeo frente a lo nacional,anticipa los problemas que aparece-rán con la construcción del ferrocarrila cargo de Minor Keith y teje una at-mósfera sarcástica sobre la rapacidady la corrupción que desde esa épocase hacía evidente en los políticos, quesolo pretendían sobresalir y aprove-charse de los recursos del estado23.
La ficcionalización de la historia enla novela contemporánea centroame-ricana no se limita a épocas alejadasdel presente, pues la historia del sigloveinte, incluyendo la de los años in-mediatos atraviesa muchas de las pro-ducciones novelísticas24. Así, la re-vuelta campesina de 1932 en El Sal-vador está novelada de un modo muyparticular en El asma de Leviatán deRoberto Armijo y Cuzcatlán, dondebate la mar del sur, de Manlio Argue-ta y Pobrecito poeta que era yo de Ro-que Dalton; el golpe militar de 1954en Guatemala en Los demonios salva-jes; de Mario Roberto Morales y Des-pués de las bombas de Arturo Arias; laRevolución Sandinista en La mujer ha-bitada, para citar hechos decisivos.Estos autores efectúan un enfoqueamplio y recrean los enfrentamientospolíticos e ideológicos, la guerra, laviolencia y las formas del imperialis-mo, los cuales revelan las situacionesdramáticas que Centroamérica ha vi-vido a lo largo del siglo XX, principal-mente a través de la revaloración de lavoz de aquellos grupos o sectores quehan sido víctimas de las imposicionesdel poder, como los campesinos, losobreros y los indígenas25.
Al igual que en otros países hispa-noamericanos donde autores comoCarpentier, Roa Bastos y García Már-quez, construyen sus obras en torno atemas de naturaleza política y desins-titucionalizan la visión oficial de la
historia, pues no dudan en rechazar“los enunciados institucionalizadosdesde el Estado, la historia y la altacultura, tres escenarios que la épocaconsideró invariablemente teatrospropios de la ideología de la domina-ción”26, en Centroamérica el trata-miento de lo político ha dado paso anovelas sobre la dictadura, la violen-cia, la guerra y la denuncia antiimpe-rialista. Las novelas Bajo el almendroy Días de ventisca, noches de huracánde Julio Escoto, ficcionalizan el temade la guerra; ¿Te dio miedo la sangre?de Sergio Ramírez y La mujer habita-da de Gioconda Belli, son una de lasmejores muestras de la novela de dic-tadura; Cuzcatlán donde bate la mardel sur de Manlio Argueta y El esplen-dor de la pirámide de Mario RobertoMorales tratan principalmente los te-mas de la violencia y la guerra; Losbarcos de Roberto Quesada, Despuésde las bombas de Arturo Arias27 y Ce-nizas en la memoria (1994) de JorgeMedina (1948) profundizan en el an-tiimperialismo y reconstruyen diver-sas facetas de la historia centroameri-cana.
En la novela El esplendor de la pirá-mide de Mario Roberto Morales, me-diante la incorporación de múltiplesreferencias históricas que otorgan allector diversas posibilidades de diálo-go con el contexto, se logra construiruna imagen descarnada de la socie-dad guatemalteca, víctima de la vio-lencia y la represión por parte de losregímenes militares y gobiernos queúnicamente pretenden afianzarse enel poder y evitar cualquier forma desubversión. La obra, desde un princi-pio, denuncia la alianza entre los Es-tados Unidos y los gobiernos, y en for-ma gradual e intensiva va describien-do las masacres de que han sido obje-to los campesinos e indígenas, así co-mo la destrucción y quema de sus ca-sas. Con imágenes llenas de plastici-
dad y dinamismo, pero profundamen-te desgarradoras, el narrador revela elcuadro doloroso vivido por los habi-tantes:
“...son 250 campesinos que murie-ron, niños, mujeres y ancianos, matana sus perros también porque el perroavisa que ellos del ejército vienen, en-tonces lo que hacen es meterle tiros alanimal y entonces ya no laten los pe-rros en los caseríos, y cuando encuen-tran los ganaditos de la gente comien-do su zacate, lo que hacen ellos esmatar las bestias, y entonces piden co-mida y agarran las mujeres y piden co-mida, y después que comen hacen lasmatazones, y dicen que son los guerri-lleros, pero no, son (ellos) el ejércitolos que llegan, agarran la gente y loscuelgan arriba, en los árboles, y lesquitan los brazos y las orejas, y les danen la cabeza y todo el pelo dejan ahítirado, y por eso ya no le tienen con-fianza la gente en el ejército comienzaa avanzar, salen de detrás de los vehí-culos, apoyados por el fuego de loshelicópteros, que están suspendidosen el aire como los ojos de un loco-...”(Morales, Mario, 1986: 140)28
Cenizas en la memoria (1994)29,además de referirse al tema de la vio-lencia, amplía la denuncia del impe-rialismo norteamericano no solo co-mo una forma de explotación econó-mica, sino como un atentado contrala dignidad de las personas y un ins-trumento de dominio ideológico. Losnorteamericanos abusan de los traba-jadores nacionales, que deben reba-jarse a realizar los trabajos más detes-tables si desean realmente conseguirempleo. Así por ejemplo, el persona-je Carlos se encargaba de botar los ex-crementos de los militares: “Botabamierda en los campamentos militaresde los gringos” y Marcial, que ha vivi-do en Estados Unidos varios años, leexpresa a Fausto su insatisfacción por
“Novela Centroamericana Contemporánea y Ficcionalización de la Historia”10

el trato que recibe: “Casi todos nosmiran como a su trasero, hasta las vie-jitas”30. El narrador adopta un tonosarcástico y no oculta su rechazo ro-tundo a los norteamericanos, perotampoco deja de aludir a aquellos la-tinoamericanos que fácilmente adop-tan formas de vida, costumbres y acti-tudes que no responden a su idiosin-crasia y al desarrollo cultural de suspaíses31.
Los barcos reconstruye la historiahondureña, mediante la denuncia dela explotación de que ha sido víctimael país, producto de la presencia delas compañías norteamericanas parael cultivo de la piña. La novela es ri-ca en descripciones de la realidadhondureña como el paisaje, las cos-tumbres, la alegría y el carnaval, perola acusación a la piñera es aguda y elnarrador con frecuencia suministradatos que la van construyendo unaimagen perversa de la Compañía, yaque el mundo de La Ceiba, lugar don-de se instala y puerto en aparienciapróspero, no trae el añorado desarro-llo para el país y pasa a ser uno de lostantos espacios o enclaves de los quese ha nutrido el imperialismo nortea-mericano. La pobreza y la soledadson los resultados más tangibles y re-presentan el fracaso de los que hancreído hallar bonanza como trabaja-dores, y aunque realicen huelgas, es-tas fracasan porque la Compañía32 lasmaneja estratégicamente, viola los de-rechos laborales y se asocia con el po-der político. Alfredo León ha sido ex-plícito al señalar las consecuencias deesta explotación y las connotacionesque la obra adquiere:
“El movimiento de los barcos, lasubcultura impuesta por las transna-cionales, las festividades y los días deasueto, las angustias de las gentes, esepasar temporal que se ha vivido pordécadas en nuestra Costa Norte suje-
ta a los caprichos del capital extranje-ro, todo ello con las iridiscencias detraje de luces prestado, surge a cadapaso en las pinceladas del escritor-.”(León Gómez, Alfredo, 1988)33
Junto a esta denuncia antiimperia-lista, Roberto Quesada también se re-fiere a la represión y a la guerra, cau-santes de la marginación histórica.Muy sutilmente y con ironía, el narra-dor afirma:
“Beti no debe perder su tiempopensando en la guerra, ya que es loúnico que no se ha prohibido. Cual-quiera puede pensar en la guerra, has-ta el más tonto. Para pensar en la gue-rra la autoridad sí da boletas, montón,por docenas o como se quiera. Betiestá aquí conmigo para pensar en loque fuera de este lugar no se puede:En la paz, en el escape, en la familia,en los vecinos, en el gobierno, en laLey, en hacer, en conspirar, en la ma-ñana, en el sol, en solidaridad, encompañero, en etcétera.” (Quesada,Roberto, 1988: 209)34
En el marco de la narrativa hondu-reña, la novela Bajo el almendro deJulio Escoto presenta un planteamien-to para combatir la guerra y alcanzarla paz35, además de atacar los proble-mas políticos que impiden lograr loscambios requeridos para mejorar laeconomía, la salud y la educación.En ella hay una fuerte crítica a la cla-se dirigente que no promueve unatransformación integral del país y gas-ta en el ejército lo que los pobres ne-cesitan para vivir dignamente. La no-vela, al atacar el sistema dominante ydenunciar la miseria y mansedumbredel pueblo, cuestiona el poder y tras-ciende, incluso, los códigos estéticosy literarios, porque según Helen Uma-ña, Escoto no escribe por el puro pla-cer de imaginar situaciones más o me-nos novedosas36, sino para contribuircon su pueblo, para abrirle las venta-
nas que necesita para comprender sumundo.
Además de la ficcionalización de lahistoria política y de las consecuen-cias de esta en la sociedad, la novelacentroamericana contemporáneatambién se ha abocado al tratamientode las transformaciones sociales, bási-camente aquellas relacionadas con elespacio urbano. Las obras El asma deLeviatán de Roberto Armijo, Caperuci-ta en la zona roja de Manlio Argueta,Los demonios salvajes de Mario Ro-berto Morales, Los peor (1995)37 deFernando Contreras Castro, Diario deuna multitud de Carmen Naranjo, Undía en la vida de Manlio Argueta, Unafunción con móbiles y tentetiesos deMarcos Carías y Después del tangovienen los moros38 de Luis AlfredoArango, recrean el modo cómo latransformación de la sociedad ha inci-dido en el desarrollo de las ciudades ya la vez, cómo estas llevan a un cam-bio en la percepción del mundo delos personajes. Miseria, pobreza,prostitución, corrupción, violencia yterror, son muchos de los nuevos as-pectos que se agregan a la realidad,así como el aumento de la burocraciaen los sectores medios.
Revista Comunicación. Volumen 13, año 25, No. 1, enero-julio 2004 (pp. 5-16) 11

Esta serie de temas que trata la no-vela centroamericana contemporánease alejan de aquellos tópicos relacio-nados con el mundo rural y describenlas situaciones que enfrentan los suje-tos en el ámbito urbano39, lo cual lle-va también a la incorporación de unaproblemática psicológica y existencialdiferente. Para Ramón Luis Acevedo(1994: 129-130), al mismo tiempoque surge una novela política, se vadesarrollando
“Una nueva novelística que exploralos conflictos sociales, psicológicos yexistenciales del habitante urbano delos sectores medios y altos de la socie-dad. Aunque la circunstancia socio-política no está ausente de este tipode narración, ocupa el primer plano ladimensión individual, los conflictos ín-timos, de los personajes”40
Estas novelas, además de tratarotros temas, llevan al plano ficticio lasconsecuencias del proceso de urbani-zación, no solo en Centroamérica si-no también en Hispanoamérica, co-mo lo ha afirmado Luz Ivette Martínezal estudiar la obra narrativa de Car-men Naranjo41. Merece la pena desta-car también la novela Después deltango vienen los moros de Luis Alfre-do Arango, ya que el autor logra rela-cionar las transformaciones sociales yurbanas experimentadas en Guatema-la, con la barbarie y el crimen. Laobra presenta la ciudad como el nú-cleo de la opresión social, política yeconómica, pues en ella conviven lasmujeres trabajadoras, niños que habi-tan en los cajones, borrachos y prosti-tutas; todos ellos arropados por la su-ciedad, el hedor y el desamparo. Enpalabras de Ramón Luis Aceve-do(1991: 148-149) , en esta novela:
“La ciudad es un mundo de pobre-za triste, de casas de cartón e indigen-cia sucia; una ciudad de cantinas po-bres donde los desheredados se em-
borrachan porque el guaro es unanestésico para el dolor; una ciudaddonde se intenta sustituir el amor porel burdel de las prostitutas en deca-dencia; una ciudad recorrida por de-samparados que procuran sobrevivir,como los pájaros; donde dominan losmedios masivos de comunicación quecon su propaganda comercial hacenmás ostentoso el abismo que separa alos ricos de los pobres. La capital estambién, para los sectores medios, ladeshumanización del trabajo monóto-no y burocrático; en contraste con lalibertad de los pájaros que pertenecena la provincia”42
Así como esta novela ahonda en elambiente urbano de la ciudad deGuatemala, Una función con móbilesy tentetiesos de Marcos Carías edificauna imagen plural de la ciudad de Te-gucigalpa, dominada por la presenciade múltiples voces y espacios queaparecen yuxtapuestos, conformandoun mosaico social y cultural, caracte-rizado por el tratamiento de temas tanvariados como la muerte, el fútbol, labelleza, la vida política, el sexo, lashuelgas, el trabajo, la religión, la ni-ñez y la represión, y por la conse-cuente aparición de personajes muycomplejos y de distintas facetas43.
3. A MANERA DE CIERRE: EL DESENCANTO ANTE
LA HISTORIA RECIENTE
Hemos visto que la novela centroa-mericana ha explorado el tema histó-rico de diversos modos y compren-diendo las principales etapas o perio-dos que van desde la conquista hastaépocas más recientes. Incluso, algu-nas obras se plantean una revalora-ción del mundo precolombino comosímbolo de identidad cultural. Gene-ralmente, los autores plantean una vi-sión de la realidad compleja y tienden
a resaltar aquellas posiciones ideoló-gicas que subvierten las jerarquías, elorden establecido y el poder domi-nante, de tal forma que el lector, através de un proceso de decodifica-ción infiere que la historia centroame-ricana se ha articulado con base enrelaciones autoritarias y de exclusión.De ahí que la imagen de la realidadedificada en el discurso literarioapunta hacia la existencia de paísessumergidos en profundas contradic-ciones y azotados por el predominiode un poder político carente de unproyecto de desarrollo sólido y cohe-rente.
Por esta última situación señalada,el desencanto ante la realidad se haconvertido, quizá, en el principal ejearticulador de la actual narrativa.Obras como El asco (1997) de Hora-cio Castellanos, Managua, Salsa City¡Devórame otra vez!(2001) de FranzGalich y Sombras, nada más (2002)de Sergio Ramírez, entre otras, lo ex-presan magistralmente pues permitenuna reflexión profunda sobre la histo-ria centroamericana reciente, sobretodo en relación con el poder y la re-volución.
Sombras nada más escudriña, apartir de la configuración de persona-jes complejos, la forma como se hamanifestado el poder en Nicaragua.Sin reducirse a esquematismos ideo-lógicos y juegos maniqueos, focalizala atención en Alirio Martinica, unhombre que se convirtió en la manoderecha del dictador Somoza y fue so-metido a un juicio popular por lossandinistas. La obra subraya lo para-dójico del poder y el mundo sombríoen que se desenvuelven los actores,cuyo destino final es el fracaso y lamuerte, más allá del poder que se po-sea y del grupo político o ideológicoal cual se pertenezca.
Esta novela de Ramírez tambiénalude en varios fragmentos al tema de
“Novela Centroamericana Contemporánea y Ficcionalización de la Historia”12

la revolución y perfila una posiciónmuy crítica, con lo cual plantea unprimer enjuiciamiento al sandinismocomo ideología y grupo político. Peroen Managua Salsa City ¡Devórameotra vez! Galich se convierte en unagudo narrador que con un tono radi-cal muestra el desencanto absolutoante las diferentes manifestacionesdel poder. La realidad es concebidacomo un infierno donde se experi-mentan las peores desgracias y se hadejado de creer en los proyectos delpasado:
“...aquí en el infierno, digo Mana-gua, todo sigue igual: los cipotes pide-rreales y huelepegas, los cochones ylas putas, los chivos y los políticos, losladrones y los policías (que son lo mis-mo que los políticos, sean sandináis oliberáis o conservaduráis, cristianáis ocualquiermierdáis, jueputas socios delDiablo porque son la misma chocha-da” (Galich, 2001: 10).
Con la misma contundencia queGalich y con un tono derrotista, Hora-cio Castellanos en El asco ficcionalizala realidad centroamericana de pos-guerra, negando las utopías del pasa-do y deconstruyendo los principalessímbolos de identidad tales como lafamilia, la patria e incluso la mismahistoria que ha sido manipulada ypresentada desde la perspectiva de unclaro dominio de los grupos afianza-dos en el poder.
NOTAS
1 Nótese que las afirmaciones de Ligia Bo-laños no se refieren únicamente a la li-teratura, sino también a otras prácticassignificantes o producciones culturales.Véase: Bolaños, Ligia: “Discurso histó-rico e historiografía literaria: ¿Una alter-nativa de construcción de un discursoexplicativo de las producciones cultura-les en América Central”, en Káñina, vol.XII, núm. 1, 1988, p. 178.
2 La ficcionalización de la historia es unade la principales características de lanovela centroamericana contemporá-nea, pero no es la única. Para un pano-rama más completo, consúltese Vargas,José Á. 2001. Novela centroamericanacontemporánea: la obra de Sergio Ra-mírez Mercado. Salamanca: Universi-dad de Salamanca.
3 Tatiana Lobo nació en Chile, pero desde1967 se ha integrado plenamente a lavida cultural y literaria costarricense.Además de esta novela, ha escrito otrasdos: Calypso (1996) y El año del labe-rinto (2000).
4 Sánchez, José León: Campanas para lla-mar al viento, México, Grijalbo, 1989,pp. 475-476.
5 Ibid., p. 533. La obra recoge las contra-dicciones del proceso de colonizacióny reivindica la perspectiva indígena alcuestionar una visión oficial que tiendea exaltar la conquista como una gestaheroica y gloriosa de los españoles.
6 En un artículo de prensa, Alberto Cañasindica que la obra presenta un friso his-tórico de la provincia de Cartago a co-mienzos del siglo XVIII. Véase: Cañas,Alberto: “Chisporroteos”, en La Repú-blica, San José, Costa Rica, 26 de enerode 1993.
7 Bolaños, Ligia: Asalto al paraíso: ¿Asaltoa la oficialidad?, en Exégesis, Año 7,núm. 19, 1994, pp. 61 y 66. Bolaños in-dica, además, que Asalto al paraíso re-presenta un asalto a la oficialidad en lamedida que desmitifica la idea de quela colonización en Costa Rica fue unhecho pacífico.
8 El personaje Pedro Albarán cuenta quefue educado en Burgos con rigor, peroen las nuevas tierras se declara incom-petente para regir a los mestizos crio-llos, que están llenos de picardía. Véa-se: Lobo, Tatiana: Asalto al paraíso, Edi-torial de la Universidad de Costa Rica,1992, p. 39.
9 Ramírez, Sergio: Margarita, está linda lamar, Madrid, Alfaguara, 1998, p. 68. Enesta obra se construye la idea de que el
origen de la dictadura y el poder abso-luto en Nicaragua se remonta a los tiem-pos de la conquista, con la figura de Pe-dro Arias Dávila, quien en 1527 fuenombrado gobernador de Nicaragua.
10 Belli, Gioconda (1988): La mujer habi-tada, op. cit., p. 219. También Belli enesta novela proyecta una imagen com-pleja del periodo colonial en Nicara-gua, y rescata el papel rebelde y subver-sivo de la mujer.
11 Francisco Morazán (1792-1842) fue unpolítico hondureño que se destacó porsus luchas en pro de la Federación Cen-troamericana. Ocupó la presidencia deHonduras de 1824 a 1827 y la de la Fe-deración Centroamericana de 1835 a1839. Murió fusilado en Costa Rica, alfracasar sus nuevos intentos por rehacerla Federación Centroamericana.
12 Escoto, Julio: El general Morazán mar-cha a batallar desde la muerte, San Pe-dro Sula, Honduras, Centro Editorial,1992, pp. 29-30. Esta falta de unidad enlo social, político y económico, denun-ciada en la novela, así como el predo-minio de los intereses particulares decada nación ha sido una constante enla historia centroamericana hasta nues-tros días y todavía prevalecen, de ahí elsentido de actualidad que cobra la no-vela.
13 Ibid, p. 42. Recuérdese que el tema dela construcción del Canal de Nicaraguaha sido abordado ampliamente por Li-zandro Chávez Alfaro en Trágame tie-rra.
14 Ibid, p. 61. La novela se constituye enuna interpelación a las naciones cen-troamericanas para que reflexionen so-bre las consecuencias derivadas del in-dividualismo, hecho que en la actuali-dad las continúa afectando, ya que im-portantes proyectos de integración so-cial, económica y política como el Mer-cado Común Centroamericano, el Siste-ma de Integración Centroamericana yel Parlamento Centroamericano, aún nohan alcanzado el desarrollo esperado.
15 Para Julio Escoto la búsqueda de iden-tidad es un factor esencial de la novela
Revista Comunicación. Volumen 13, año 25, No. 1, enero-julio 2004 (pp. 5-16) 13

centroamericana contemporánea y evi-dentemente, hondureña. Véase: Escoto,Julio: “La narrativa hondureña”, en Tra-galuz, año 1, núm. 8, 1986, p.14.
16 Quesada, Roberto: Big banana, Barce-lona, Seix Barral, 2000, pp. 43-44. Re-cuérdese que históricamente Panamá yBelice no han pertenecido a Centroa-mérica.
17 Ibid., p. 125. Aunque tanto Julio Esco-to como Roberto Quesada recuperan elideal de Morazán, en el primero se pre-senta al personaje de una forma com-pleja, envuelto en unas circunstanciashistóricas muy conflictivas, mientrasque en el segundo predomina un tonode exaltación.
18 Alfonso Chase también ha escrito lasnovelas Los juegos furtivos (1967) y Laspuertas de la noche (1974).
19 Cohen, Henry: “Tiempo de fulgor: Ser-gio Ramírez’s historia privada de León”,en Confluencia. Revista Hispánica deCultura y Literatura, vol. 6, núm. 2,1991, p. 59. Esta confrontación entreliberales y conservadores puede extra-polarse al eje progreso/estatismo quearticula la novela, donde liberales par-ten de una concepción dinámica de larealidad, mientras que los conservado-res prefieren mantenerse anclados en latradición. También Jorge Eduardo Are-llano (Nicaragua, 1946) en su novelaTimbucos y calandracas (1982) ficcio-naliza la historia nicaragüense a la luzde esta oposición, y llama timbucos alos conservadores y calandracas a los li-berales.
20 La presencia de elementos del realismomágico ha llevado a Henry Cohen asostener que el universo creado por Ser-gio Ramírez en esta novela ha sido su-gerido por Cien años de soledad de Ga-briel García Márquez. Ibid., p. 49.Comparto la opinión de Cohen, peroconsidero que las particularidades delcontexto en el que se produce la nove-la, así como la intencionalidad del au-tor, le confieren una especificidad muypropia.
21 Chase, Alfonso: El Pavo Real y la Mari-
posa, San José, Costa Rica, EditorialCosta Rica, 1996, pp. 90-95.
22 La polémica llegó a tal grado que elpresidente Bernardo Soto decidió entre-gar la presidencia a Ascención Esquivel,hombre poco conocido y que no gene-raba problemas. Véase: Ibid., p. 176.
23 El personaje Félix Arcadio Montero de-nuncia los robos millonarios del presi-dente Guardia; Ricardo Jiménez calificaa Costa Rica como un país de figurinesy Manuelita, más radicalmente, lo lla-ma país de cuervos. Ibid., pp. 62, 69 y72.
24 La historia centroamericana de las últi-mas décadas también ha sido abordadapor el género testimonio, ya que se es-criben obras que revelan el drama ex-perimentado por los grupos excluidosdel poder, entre las que sobresalen:Hombre del Caribe (1977) de SergioRamírez Mercado, Los días de la selva(1980) de Mario Payeras, La montaña esuna inmensa estepa verde (1982) deOmar Cabezas, Me llamo RigobertaMenchú y así me nació la conciencia(1983) de Elizabeth Burgos Debray,Canción de amor para todos los hom-bres (1988) de Omar Cabezas y La mar-ca del zorro (1989), también de SergioRamírez Mercado. El enfoque de larealidad que se aprecia en ellas estámediatizado por la denunciay el compromiso ideoló-gico, así como porla elaboraciónde un discursoque pretende sercientífico y verdade-ro, con lo cual se esta-blece una clara diferenciaestética con el género nove-lístico. Para una mayor com-prensión del género testimo-nio y de su desarrollo enCentroamérica, consúl-tense: Beverly, John yZimmerman, Marc:Litterature andpolitics inthe CentralAmericanRevolutions,
Austin, University of Texas Press (1990);Trejos, Elizabeth: “Me llamo RigobertaMenchú y así me nació la conciencia:un texto de literatura testimonial”(1992); Sklodowska, Elsbieta: Testimo-nio hispanoamericano (1992); Raqui-del, Danielle: “Opresión, discrimina-ción y conciencia en la experiencia deRigoberta Menchú”, en Aa. Vv.: La lite-ratura centroamericana. Visiones y revi-siones (1994); Román Lagunas, Vicki:Una reflexión sobre el género testimo-nio: el caso de Rigoberta Menchú”, enAa. Vv.: La literatura centroamericana.Visiones y revisiones (1994); Zimmer-man, Marc: Litterature and Resistancein Guatemala (Vol. 2, 1995); OchandoAymerich, Carmen: La memoria en elespejo. Aproximación a la escritura tes-timonial (1998) y Pérez López, Mª. Án-geles: Escritura y revolución en OmarCabezas y Ernesto Cardenal (2000, mi-meografiado).
25 Esta ficcionalización de la historia de-muestra también la fuerte relación dia-léctica que ha existido entre la literatu-ra y la realidad política en Centroamé-rica, lo cual hace que los autores cons-truyan en sus prácticas discursivas di-versas imágenes reveladoras de lacomplejidad histórica de la región. Véa-se: Beverly, John y Zimmerman, Marc:Litterature and politics in the CentralAmerican Revolutions, op. cit., p. XIII.
26 Mudrovcic encuentra queesta posición de los au-
tores obedece alpredominio de rela-
ciones de exclusión(social, política, econó-
“Novela Centroamericana Contemporánea y Ficcionalización de la Historia”14

mica, ideológica) que se acentuó enHispanoamérica en la década de los se-tenta. Véase: Mudrovcic, María Euge-nia: “En busca de dos décadas perdi-das: la novela latinoamericana de losaños 70 y 80”, en Revista Iberoameri-cana, vol. LIX, núms. 164-165 (1993),p. 449.
27 Arturo Arias es autor, además, de lasnovelas Itzam Na (1981) y Los caminosde Praxil (1990).
28 Morales, Mario Roberto: El esplendorde la pirámide, San José, Costa Rica,EDUCA, 1986, p. 140. Este tipo de des-cripciones hace que la novela sea unode los textos centroamericanos que me-jor expresan metafóricamente el temade la violencia y la represión.
29 Jorge Medina también ha escrito el li-bro de cuentos Pudimos haber llegadomás lejos (1989).
30 Véase: Medina, Jorge: Cenizas en lamemoria, Tegucigalpa, Honduras, Edi-torial Guaymuras, 1994, pp. 30 y 135.La novela descubre el espíritu prepo-tente y de superioridad que caracterizaa los estadounidenses que, al margende su condición social y económica,explotan y maltratan a los latinoameri-canos.
31 El narrador plantea su crítica a los cen-troamericanos que son absorbidos porla cultura norteamericana, al afirmar“No sé cómo hay gusanos que se olvi-dan de su idioma, de su origen y de sureligión y se hacen comedores de ‘ham-borgas’ y american citizen”. Ibid., p.135.
32 En cuanto al planteamiento hecho porel narrador en relación con los EstadosUnidos, Los barcos tiene como antece-dente la novela antiimperialista inicia-da en Centroamérica por el guatemalte-co Máximo Soto Hall que publicó en1899 la obra El problema y desarrolla-da posteriormente por autores comoCarlos Gagini en El árbol enfermo(1918) y La caída del águila (1920), Ra-fael Arévalo Martínez en La oficina depaz en Orolandia, novela del imperialis-mo yanqui (1925), Carlos Luis Fallas en
Mamita Yunai (1941) y principalmentepor Miguel Ángel Asturias, quien en sutrilogía bananera, compuesta por Vien-to fuerte (1949), El papa verde (1954) yLos ojos de los enterrados (1960), de-nuncia el sometimiento de Guatemala yde los países hispanoamericanos al po-der político y económico de los EstadosUnidos.
33 León Gómez, Alfredo: “La novela ‘Losbarcos’ de Roberto Quesada”, en Tiem-po, Honduras, 12 de mayo de 1988.Los barcos recuerda la novela Cien añosde soledad (1967) de García Márquez,donde también se narra el falso espejis-mo de prosperidad que la compañíabananera generó en Macondo.
34 Quesada, Roberto: Los barcos, Teguci-galpa, Honduras, Baktun Editorial,1988, p. 209. La novela es enfática enel poder represivo del Gobierno, elcual, paradójicamente promueve laviolencia y la guerra.
35 El tema de la paz ha sido objeto de re-flexión por parte de los novelistas cen-troamericanos que mantienen su com-promiso con la sociedad y creen que suaporte resulta básico para lograr unatransformación social. En 1986, JulioValle Castillo, novelista nicaragüense,subrayó la importancia de la creaciónde una obra literaria coherente con es-te compromiso y aludió a la necesidadde realizar un trabajo solidario con lospobres, indios y campesinos, según él,los dueños de los países centroamerica-nos. Véase el artículo “Los escritorescentroamericanos y la paz”, publicadoen Tragaluz, Año II, núm. 15, 1986, p.29.
36 En palabras de Helen Umaña, Bajo elalmendro es “...literatura que enseña avivir, que busca conducirnos a una re-flexión sobre el engranaje social exis-tente en nuestro país, que abre ventanaspara entender mejor nuestro mundo. Estal y como necesitamos que sea nuestraliteratura: lugar de encuentro, de pro-blematización, de dilucidación. Enotras palabras, literatura de transforma-ción, literatura para ‘ganar la guerra dela paz´”. Véase: “Umaña, Helen: “Una
propuesta de paz en la novelística deJulio Escoto”, en Ensayos sobre literatu-ra hondureña, Tegucigalpa, Guaymu-ras, 1992, p. 226.
37 Novela del costarricense FernandoContreras Castro (1963). Este autortambién ha escrito Única mirando almar (1993) y El tibio recinto de la oscu-ridad (2000).
38 Luis Alfredo Arango (1935) ha publica-do además el libro de cuentos Lola, dor-mida (1983).
39 Alfonso Chase en 1975 señaló estanueva orientación de la novela costarri-cense y por lo tanto, centroamericana.Véase: Chase, Alfonso: Narrativa con-temporánea de Costa Rica, Tomo I, SanJosé, Costa Rica, Ministerio de Juven-tud, Cultura y Deportes, 1975, pp. 114-115.
40 Ramón Luis Acevedo cita a YolandaOreamuno como la narradora que ini-ció este tipo de novela. Véase: Aceve-do, Ramón Luis: “Orígenes de la nuevanovela centroamericana”, loc. cit., pp.129-130.
41 Según Luis Ivethe Martínez, desde ladécada de los sesenta, época de gran-des transformaciones en Hispanoaméri-ca y Centroamérica, la ciudad pasa aser un espacio de encuentro y conflictodentro de la novela. En esta década seempiezan a gestar la obras de CarmenNaranjo, autora de las novelas Los pe-rros no ladraron (1966), Memorias deun hombre palabra (1968), Camino amediodía (1968), Responso por el niñoJuan Manuel (1971), Diario de una mul-titud (1974), Sobrepunto (1985), El caso117.720 (1989). Para Martínez, la na-rrativa de Carmen Naranjo se nutre de“la observación insistente e inmediatadel comportamiento social del ser hu-mano, al tiempo que examina las trans-formaciones, que desde mediados desiglo experimenta la sociedad costarri-cense”. Véase: Martínez, Luz Ivethe:“Carmen Naranjo o las voces solitariasde la multitud”, en Centroamericana,núm. 2, 1991, pp. 56 y 60.
42 Acevedo, Ramón Luis: Los senderos del
Revista Comunicación. Volumen 13, año 25, No. 1, enero-julio 2004 (pp. 5-16) 15

volcán, Guatemala, Editorial Universi-taria, 1991, pp. 148-149. En la novela,la ciudad se describe el siguiente mo-do: “Ciudad de cucuruchos, judiciales,guardaespaldas y bolitos en las últimas.De mujeres afanadas por el pan de ca-da día; mujeres con canastas balan-ceándose sobre sus cabezas; mujeresasoleándose en las plazas; muchachitosarropados en cajones —nacer, crecer,vivir en un cajón ¡y terminar en otro!.Palomas que se visten de andrajos.Tiendecitas de artesanías, ahora en ple-na decadencia, sobre fauces de tragan-tes malolientes; tragantes atascados debasura; aceras cochambrosas, paredesorinadas, periódicos con cacas y millo-nes de bolsitas de nailon arrastrándoseen las calles, hojarasca pertinaz e in-destructible”. Véase: Arango, Luis Alfre-do: Después del tango vienen los mo-ros, Guatemala, Editorial RIN-78, 1988,pp. 49-50. En contraposición con elmundo degradado de la ciudad, la obrapresenta el espacio rural y provinciano,como símbolo de libertad y pureza.
43 El entrecruzamiento de distintos temasy personajes plantea dificultades de lec-tura, pero a la vez revela el grado de ex-perimentación con el género novelescohecho por el autor. Véase: Umaña, He-len: “El afán totalizador en Una funcióncon móbiles y tentetiesos”, en Traga-luz, Año I, núm. 4, 1985, p. 21.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Acevedo, Ramón L. 1994. “Orígenes de lanueva novela centroamericana”, en LaTorre, vol. VIII, núm. 9, pp. 115-148.
Arias, Arturo. 1998. Gestos ceremoniales,Guatemala, Artemis-Edinter.
Beverly, John y Zimmerman, Marc. 1990.Litterature and politics in the CentralAmerican Revolutions. Austin: Univer-sity of Texas Press.
Bolaños, Ligia. 1988. “Discurso históricoe historiografía literaria: ¿Una alternati-va de construcción de un discurso ex-plicativo de las producciones culturalesen América Central”, en Káñina, vol.XII, núm. 1, pp. 177-184.
Chase, Alfonso. 1975. Narrativa contem-poránea de Costa Rica, Tomo I, San Jo-sé, Costa Rica, Ministerio de Juventud,Cultura y Deportes.
Cohen, Henry. 1991. “Tiempo de fulgor:Sergio Ramírez’s historia privada deLeón”, en Confluencia. Revista Hispáni-ca de Cultura y Literatura, vol. 6, núm.2, pp. 45-59.
Liano, Dante. 1997. Visión crítica de la li-teratura guatemalteca, Guatemala, Edi-torial Universitaria.
Menton, Seymour. 1993. Nueva novelahistórica. México, Fondo de CulturaEconómica.
Mudrovcic, María Eugenia. 1993. “En bus-ca de dos décadas perdidas: la novelalatinoamericana de los años 70 y 80”,en Revista Iberoamericana, vol. LIX,núms. 164-165, pp. 445-468.
Umaña, Helen. 1992. “Una propuesta depaz en la novelística de Julio Escoto”,en Ensayos sobre literatura hondureña,Tegucigalpa, Guaymuras, pp. 219-226.
Urbina, Nicasio. 1995. Estructura de lanovela nicaragüense, Managua, Ananáediciones centroamericanas.
Vargas, José Á. 2001. Novela centroameri-cana contemporánea: la obra de SergioRamírez Mercado. Salamanca: Univer-sidad de Salamanca.
“Novela Centroamericana Contemporánea y Ficcionalización de la Historia”16