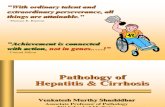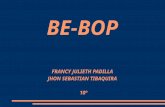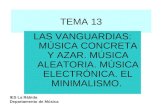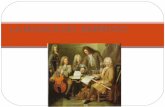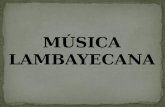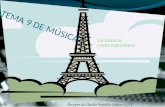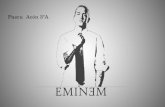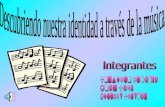La Musica en Valencia a Finales Del Sigl
-
Upload
antonio-osorio-arijon -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of La Musica en Valencia a Finales Del Sigl

PRESENTACIÓN
Referirse a este disco como a una antología de música valenciana de finales del siglo XVII y primera mitad del XVIII sería tan pretencioso como inútil, y está bien lejos de nuestras intenciones.
Hemos grabado estas obras porque las consideramos bellas y dignas de ser conocidas por el público. Podríamos haber grabado muchas otras, pero está claro que un disco ofrece un espacio limitado, y por tanto hay que elegir.
Todas las obras grabadas en este disco provienen de los archivos de la Catedral y del Colegio del Corpus Christi (o del Patriarca) de Valencia, exceptuando el tono a cuatro voces de Cabanilles. Aunque estos eran los centros musicales de mayor actividad del antiguo Reino de Valencia durante los siglos XVII y XVIII, había otros muchos de gran importancia como Xàtiva, Gandía, Orihuela, Morella, Segorbe... y esto nos revela que lo que aquí se escucha es una mínima parte de un enorme legado cultural que nos pertenece a todos y que merece ser convertido en algo vivo.
Debemos expresar nuestro agradecimiento a José Climent, sin cuyos importantes trabajos de catalogación de fondos musicales nuestra labor se hubiera complicado enormemente. También nuestra gratitud al Colegio del Corpus Christi, por las facilidades que nos ha dado para acceder a su importante archivo musical, y a cuantas personas e instituciones nos han ayudado.
Valencia, noviembre 1989
LA MÚSICA EN VALENCIA AFINALES DEL SIGLO XVII Y
PRINCIPIOS DEL XVIII
Delimitar el barroco musical es una tarea que aún hoy se perfila como difícil debido a las características tan comunes que tiene la música española de los siglos XVII y XVIII. Todo nos lleva a una distinta concepción nunca comparable con la idea estereotipada que tenemos del barroco. El siglo XVII está encuadrado dentro de un contexto que evidencia la existencia de una personalidad musical propia. El siglo XVIII es el de la italianización de la música española.
Desde el último tercio del siglo XVII se hace sentir en toda Europa el impacto de nuevas formas y estilos procedentes de Italia: la ópera, el oratorio, la emancipación cada vez mayor de los instrumentos con relación a las voces, las audacias armónicas que van resquebrajando el viejo sistema

modal y estableciendo plenamente la tonalidad, la primacía de la melodía sobre el contrapunto...
Esta influencia se verá reflejada en la forma de componer de los maestros de capilla y otros músicos valencianos del XVIII, sobre todo a partir de la llegada a Valencia del músico de Vic, Pere Rabassa, en el año 1714, que introdujo aires renovadores en la Catedral, aunque no es descabellado pensar que ya antes de esta fecha y en ambientes profanos se dejaran ver los gustos de la nueva nobleza borbónica.
La guerra de Sucesión, en el año 1705, y la consiguiente abolición de los Fueros de Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca, marcan el inicio del siglo. La obligación de los valencianos de someterse a “las leyes de Castilla” influiría con toda seguridad en el nuevo quehacer de las artes y cómo no, de la música.
José Climent nos dice respecto a la música valenciana del Siglo XVII: “La música valenciana del siglo XVII tiene dos etapas bien señaladas, la primera que va desde 1600 hasta 1642, es decir, hasta la muerte de J.B. Comes; la otra, desde 1665, cuando Cabanilles se hace cargo del órgano de la Seo, hasta 1710, fecha de la última composición de Cabanilles”. El siglo XVIII abre otra etapa bien distinta y con la italianización de la música como reseña más particular.
Cabanilles es la culminación de una forma de composición con unas características bien propias que darían pie a otros nuevos estilos que, aunque marcados por los nuevos aires innovadores llegados de Italia no dejan de tener (por sus ritmos, concepción armónica, número de voces, etc.) caracteres autóctonos. Muchos son los músicos valencianos, o vinculados a Valencia, que adoptaron estas nuevas formas de composición, Joseph Pradas, Pasqual Fuentes, Vicente Cervera, Pedro Vidal, Rodríguez Monllor, Conejos Ortells, Gil Pérez... y otros muchos maestros de capilla, organistas y músicos en general.
El villancico es la forma musical más usual del siglo XVIII. A la antigua forma del siglo XVII se le añaden recitados y arias y se utilizan más los instrumentos solistas, los cuales también evolucionarán técnicamente a lo largo de todo el siglo. Aunque con la misma denominación que otras obras musicales de anteriores siglos, el villancico es, en el siglo XVIII, una forma de composición bien distinta.
La policoralidad sigue vigente en la mayor parte de villancicos a principios del siglo XVIII, con la salvedad de que a los coros a veces se les añaden voces solistas y una plantilla instrumental con violines, clarines, trompas, oboes, flautas y otros instrumentos para el acompañamiento.
En la Real Congregación de San Felipe Neri de Valencia se representaron gran número de oratorios durante las primeras décadas del siglo XVIII. Pradas, Rabassa, Hernández Illana, Vicente Cervera, Valls y otros maestros fueron los que pusieron sus músicas a estos oratorios, aunque de ellos, hoy por hoy, sólo se conozcan los títulos.

La iglesia era el eje principal de la vida musical durante estos años, lo que no excluye una importante actividad musical en otras parcelas. En la Botiga de la Balda, el Corral de l’Olivera y otros lugares o salones se representaron gran número de óperas y zarzuelas. La primera representación en Valencia de una ópera italiana, probada documentalmente, data de 1728, aunque no es difícil pensar que ya antes se representaron otras zarzuelas y óperas de autores españoles, como “Accis y Galatea” con música de Antonio Literes y texto de Cañizares. En el año 1748 se suspendieron todas las representaciones por un período de 5 años y por solicitud del arzobispo Andrés Mayoral, al presentarlas como las causas de los terremotos que asolaron Valencia en ese año.
JOAN BAPTISTA CABANILLES(1644-1712)
Cabanilles fue bautizado en la Parroquia de Sant Jaume de Algemesí, donde nació el año 1644. Allí recibió sus primeros estudios musicales, pasando más tarde a la Seo de Valencia donde se formó con los maestros Jeroni de la Torre (antecesor de Cabanilles como organista) y Urbà de Vargas, Maestro de Capilla de esta Catedral.
Cabanilles ocupó el cargo de organista de la Catedral a la edad de 21 años, cuando murió Jeroni de la Torre, siendo ordenado sacerdote un año después.
Uno de sus discípulos más destacados fue Josep Elies. Gracias a él tenemos noticias de la fama e internacionalidad de que gozó Cabanilles en vida, sabiendo que era conocido por Europa, sobre todo en Francia, donde a menudo daba conciertos.
Sus obras eran numerosísimas, según testimonio del mismo Elies, y hay motivos para pensar que eran conocidas hasta por el mismo Bach.
La gran producción de Cabanilles es para tecla, sobre todo Tientos y Versos, con sólo algunas pocas obras vocales descubiertas hace pocos años, aunque se cree que, por el hecho de ser un hombre abierto a las corrientes de su tiempo, también compuso obras instrumentales, que no de tecla (tocatas, gallardas, correntes...).
El sucesor del maestro Cabanilles en la Catedral de Valencia fue Vicente Rodríguez Monllor.
“Mortales que amais”Tono a cuatro voces al Santísimo Sacramento
Entre las escasas obras vocales que conservamos de Cabanilles ésta destaca por un motivo especial, su semejanza con el coro inicial de la Pasión según San Mateo de J.S. Bach. Según José Climent, responsable de

la edición moderna de las obras vocales de Cabanilles, entra dentro de lo posible que el músico alemán conociese ésta y otras obras del organista valenciano.
Esta posibilidad se ve reforzada si consideramos que la temática del texto en ambas obras es la misma: el dolor ante el padecimiento de Cristo para salvar a la humanidad y la ingratitud de ésta. Y también la tonalidad (si cabe hablar de ella en Cabanilles) es la misma en ambas obras, con lo que ya son demasiadas coincidencias casuales.
La maestría de Cabanilles la vemos en la utilización de los retardos y las disonancias, marcando así las distancias que le harían merecedor de su valía y su reconocimiento internacional.
El original manuscrito está en la Biblioteca Central de Barcelona. Hay una edición moderna hecha por José Climent en editorial Piles.
FRANCISCO HERNÁNDEZ PLA(c. 1675-1722)
Nace en Valencia. En 1689 pudiera haber estado como cantor en la parroquia de San Martín “...per a que lo dit Francisco Hernández, puga passar de continent a la Capella de Sant Martí i veure si podia acomodar a son fill...”
Maestro de Capilla de la Catedral de Sigüenza desde el 12 de mayo de 1698, de allí pasó a la Real Capilla de la Encarnación el 26 de octubre de 1708.
En 1710 optó a Maestro de Capilla en la Catedral de Toledo y la rechazó por el sobrecargo de trabajo que ello le representaba debido a la obligación de asistir diariamente a entonar el oficio divino con los canónigos.
En el año de 1714 Francisco Hernández, maestro de la Encarnación de Madrid, formó parte del tribunal que examinó a Pere Rabassa para ocupar la plaza de Maestro de Capilla de la Catedral de Valencia.
La mayor parte de las obras de Francisco Hernández Pla se conservan en el archivo del Monasterio de Monserrat. También hay en la Biblioteca de Cataluña, en Santiago de Compostela, en Valencia...
Hernández Pla figura como uno de los autores propuestos por Francisco Valls en su “Mapa Armónico” como modelo a imitar en la composición de villancicos. Hernández Pla participó también en la controversia Valls, estando a favor del compositor catalán. Fue también uno de los que censuraron y aprobaron el “Arte de Cantollano” de Antonio Martín y Coll.
Muere el 23 ó 24 de febrero de 1722.

“Recercada a tres de dos tiples y bajo con acompañamiento”
“Recercada a tres sobre el Pange Lingua de dos tiples y bajo con acompañamiento”
Las recercadas de Francisco Hernández merecen una especial atención por el hecho de tratarse de obras instrumentales, lo cual en la música barroca española es bastante raro, ya que aquí no hubo en el siglo XVII un desarrollo autónomo de la música para instrumentos comparable al que hubo en otros países europeos.
De todas formas hablamos de una realidad que conocemos sólo fragmentariamente, ya que sólo podemos referirnos a aquellas obras que se han conservado, lo cual ha sido más producto del azar que de otra cosa.
El término “recercada” viene a significar aquí pieza polifónica a varias voces para instrumentos, en uno o dos movimientos. También, en fechas posteriores, se entenderá por recercada obras para tecla escritas en estilo improvisatorio.
A estas piezas instrumentales se las denominaba también “tocatas (para ministriles)”, como es el caso de una serie de éstas conservadas en la Catedral y de una Tocata a dúo del maestro Pradas. Seguramente se interpretaban durante la celebración de los diferentes actos litúrgicos.
En el caso de la recercada sobre el Pange Lingua se han conservado los papeles originales. En la otra recercada existen solamente unas copias que llevan la fecha de 1833, seguramente porque los originales se estropearon, siendo significativo que siguieran interpretándose estas obras en pleno siglo XIX.
Los instrumentos destinados a interpretar esta música eran posiblemente chirimías o bajoncillos y bajones. En las partes más agudas las claves empleadas indican que eran instrumentos transpositores que tocaban en fa. Hay añadiduras posteriores (¿siglo XIX?) de claves para transportar con instrumentos en do, posiblemente oboes, que sin embargo tocaban un tono bajo debido a que, aunque el tono hubiese subido, el órgano seguiría afinado en el antiguo tono bajo.
El hecho de emplear nosotros flautas y violines está perfectamente legitimado por las prácticas de la época. El compositor Conejos Ortells menciona claramente esta posibilidad en una misa suya de 1728 con 2 chirimías “...con biolines o abueses se ha de copiar con estas llaves de Gsolreut”.
La primera recercada está mucho más próxima a la forma de la sonata en trío italiana de la época. Consta de dos movimientos. El “Grave” denota muy claramente en algunos pasajes la similitud con obras de Corelli (voces superiores estáticas mientras el bajo se mueve por saltos en valores breves), aunque el empleo de falsas relaciones dé a la armonía un carácter

muy hispano. El “Vivo” siguiente tiene un fuerte carácter danzable, huyendo de toda complicación contrapuntística.
La recercada sobre el Pange Lingua tiene una forma cíclica. Tras unos compases de introducción uno de los instrumentos, el triple II, toca el tema gregoriano mientras que los otros desarrollan un contrapunto imitativo de valores breves. Se repiten los compases de introducción y el bajo coge el tema repitiéndose el esquema anterior, con contrapuntos de los dos tiples. Acaba exponiendo el Pange Lingua el tiple I y glosándolo las dos voces restantes, junto con el acompañamiento continuo.
Respecto a la autoría de Francisco Hernández Pla pensamos que no hay posibilidad de duda alguna con respecto a su homónimo Hernández Illana. Los manuscritos dicen sólo “Del Maestro Francisco Hernández” pero es difícil que sean de Illana ya que éste nació el año 1700 y aunque las recercadas se daten en torno a 1718/19 ya en 1713 hay obras del Maestro Hernández (Pla) que nos hacen ver su similitud con las recercadas.
JOSEPH PRADAS GALLÉN(1689-1757)
Nació en Villahermosa del Río (Castellón) el 21 de agosto de 1689. Hijo de una familia modesta, su padre era alpargatero, empezó a cantar en la Catedral de Valencia la Nochebuena del 1700, a sus once años de edad. Ese mismo año nace también en Villahermosa del Río el músico Pedro Vidal, al que seguramente le uniría una amistad con Pradas ya que sus vidas coincidieron no sólo en su vocación sino también en su profesión y educación.
Más tarde Joseph Pradas sería mozo de coro y acólito, hasta el año 1712, formándose musical y humanamente con Cabanilles, Boix, Ortells, Pere Onayarte...
En este mismo año gana las oposiciones para Maestro de Capilla y organista de la Parroquia de Nuestra Señora de la Salud de Algemesí y en 1717 oposita en Castellón, en la Iglesia de Santa María, donde estuvo hasta 1728.
Con 39 años de edad regresa a Valencia para suceder a Pere Rabassa en la Catedral, donde está hasta el año 1757 cuando se jubila.
La mayor parte de su producción está en Valencia, más de 300 obras, además tiene una Ópera escrita al Patriarca San José, dos Oratorios, más de 100 obras latinas, algunas obras profanas y una Tocata a dúo para ministriles... Con la entrada de Pradas en la Catedral de Valencia se estableció la interpretación de piezas para instrumentos, tocatas. En los acuerdos del Cabildo de 15 de diciembre de 1729 figuran observaciones que hacen ver la práctica de partes de ministriles en la Catedral.

Pradas es el primer compositor valenciano que denomina al antiguo villancico como cantata, denominación más acorde con la realidad del género. En sus obras se deja influenciar igual por elementos populares como por los nuevos aires italianos que tan en boga estaban en su época.
El empleo de los instrumentos cada vez es más común y los concibe como voces independientes, el contrapunto imitativo se convierte en voces solistas que cada vez dialogan más con el coro y los mismos instrumentos. Pradas utiliza con regularidad dos violines, oboes, trompas, clarines, flautas y otros instrumentos para el acompañamiento.
Después de ejercer 29 años en Valencia y por los ataques de apoplejía que sufría se vio obligado a pedir su jubilación, retirándose a su pueblo natal. Allí muere en agosto de 1757 y es enterrado en la ermita de San Bartolomé.
“Oigan al bobo”(1710)
Los solos humanos, o tonos, son un género de música vocal profana, en contraposición a los divinos. De Pradas se conservan pocas obras profanas y para voz solista ésta es la única pieza. El estribillo se alterna con las coplas al estilo de los antiguos villancicos.
“Maria Virgo Assumpta” (1741)Motete a solo con violines
El motete es una forma musical muy antigua y que en España alcanzó su cenit en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo la concepción del motete a la Asunción de María es bien distinta a la clásica, Pradas lo entiende como pequeña canción. Esta pieza sirvió como oposición de epístola en la Catedral de Valencia en febrero de 1741. Es significante el arpegio ascendente del violín al principio de la obra simulando la Ascensión de María.
La partitura original está en la Catedral de Valencia y hay una transcripción hecha por el Padre Tena en la Biblioteca Musical de Compositores Valencianos.
“Venid Valencianos”Cuatro con violines para la Comedia de la segunda parte de Galatea

“Hola, Hola, Au”Otro Cuatro para la loa
Los “cuatros” eran pequeñas piezas musicales profanas a cuatro voces (de ahí su nombre) que eran interpretadas al inicio de las obras teatrales o entreactos.
Desconocemos exactamente para qué obra compuso Joseph Pradas estos que aquí presentamos pero nos atrevemos a aventurar la hipótesis de que fuera para la zarzuela “Accis y Galatea”, con texto de José de Cañizares y música del mallorquín Antonio Literes, estrenada en Madrid en 1709 y representada después 22 veces en Valencia, con el supuesto gran éxito. Posiblemente Pradas tuvo algo que ver con estas representaciones y su relación con Literes está por estudiar.
El Cuatro para la segunda parte de Galatea superpone la verticalidad homofónica del coro al movimiento casi continuo de los violines.
En el otro Cuatro para la loa (es decir, para ser interpretado en el prólogo de la representación, o la loa, donde se cantaban las glorias al monarca o personaje importante de turno) la armonía es más variada, si bien las voces se siguen moviendo en estricta verticalidad. Los violines se limitan aquí a pequeñas intervenciones cuando el coro calla. Luego le sigue un recitado y aria con la típica forma da capo italiana, donde los violines vuelven a tener una brillante intervención.
“Morir es probar dulzuras” (1740)Introducción y aria
La introducción y aria “Morir es probar dulzuras”, de una gran intimidad, no está concebida como pieza independiente sino que se incluye en un villancico a doce voces de Pradas.
Esta obra y el solo humano “Oigan al bobo” están editadas por José Climent en T.S.M.
FRANCISCO VICENTE CERVERA(c. 1690-1749)
Existen dudas sobre el lugar de nacimiento de Francisco Vicente, natural de Mora de Rubielos o de Vinaroz. La fecha se sitúa en torno a 1690 y se sabe que estudió en Tortosa, siendo después organista en Huesca.
El 13 de noviembre de 1712 gana la plaza de organista del Colegio Corpus Christi sucediendo en el cargo a Valero Barrachina y siendo Maestro de Capilla Don Pedro Martínez de Orgambide, que lo era desde 1705.

En el año de 1717 el joven y hábil organista y gran compositor mosén Francisco Vicente reemplaza a Martínez de Orgambide en la enseñanza de los infantillos. Según los recibos eran 10 libras lo que cobraba “...por el doble salario de enseñar de solfa a los infantillos”.
Durante su estancia en el Colegio del Patriarca, Francisco Vicente trabajó con cuatro Maestros de Capilla, el citado Martínez de Orgambide, Francisco Hernández Illana, Pedro Vidal y Salvador Noguera.
Al renunciar Pedro Vidal a la plaza de Maestro de Capilla el 26 de marzo de 1743, alegando que se siente quebrantado en su salud, se repartieron los oficios de llevar el compás y enseñar solfa a los infantes entre mosén Alejos Gascó y mosén Francisco Vicente, que ocupaba el puesto de organista y Maestro de Ceremonias por estas fechas, cosa que hicieron durante 16 meses.
En julio de 1744 se nombra maestro interino a mosén Salvador Noguera, que había sido Maestro de Capilla de San Juan del Mercado y contralto en el Colegio del Patriarca desde el año 1743 y Francisco Vicente actúa como ayudante en un entorno de penuria económica que dificultaba desde la provisión definitiva de la plaza de Maestro de Capilla hasta la misma estabilidad del coro.
Se conservan suyas ocho misas y once obras latinas, además de una recercada a 3 de dos bajos y bajoncillo.
El prestigio de que gozó Francisco Vicente en Valencia se ve reflejado no sólo en la inclusión de obras suyas en oficios de Semana Santa, o la representación de un Oratorio en San Felipe Neri el año de su muerte, sino también en la consideración que se le tenía a la hora de tomar decisiones respecto a polémicas musicales. El ejemplo lo encontramos en el conflicto surgido el año 1734 respecto de la oposición de Gargallo a la plaza de Maestro de Capilla de la Iglesia de Santa María de Elche, donde no se le consideró apto, optando el opositor por mandar una circular a Joseph Pradas, Pedro Vidal, Vicente Rodríguez, Jorge Rodríguez y Francisco Vicente para que ellos decidieran si era justa o no la decisión tomada por el examinador Lafós, reprobando todos ellos dicha decisión.
Francisco Vicente Cervera muere en mayo de 1749.
“Lamentación sola con violines”
Las lamentaciones de Semana Santa constituyen uno de los géneros más importantes de la música religiosa del barroco. Se llama así a las tres lecturas del primer nocturno de los maitines del triduo santo. Los textos están tomados del profeta Jeremías, que deplora la destrucción de Jerusalem en términos estremecedores.
En la versión original las estrofas estaban numeradas con letras del alfabeto hebreo. La traducción latina de la Vulgata mantuvo este sistema,

que se incorporó a la liturgia, con melodías gregorianas (por lo general más ornamentadas en las letras).
Los compositores del siglo XVI escribieron lamentaciones polifónicas utilizando muchas veces estos textos musicales como “cantus firmus”. En el siglo XVII se siguieron escribiendo lamentaciones a varias voces, si bien a finales de siglo se extiende un nuevo género, la lamentación a solo, que podía ser acompañada por diversos instrumentos aparte del acompañamiento continuo.
Es importante anotar que en las lamentaciones no se utilizaba el órgano como acompañamiento. Arpas, archilaúdes o claves eran en estos casos los instrumentos armónicos.
En su “Lamentación sola con violines” Francisco Vicente se revela como algo más que un compositor con oficio. La obra es de gran extensión y la parte vocal de considerable dificultad. La escritura de las partes instrumentales está muy elaborada, con una polifonía siempre interesante y que no sigue caminos trillados.
Melódicamente abundan los intervalos de cuarta aumentada o séptima mayor y está presente en muchos lugares el particular giro melódico SI-LA-SIb.
El original manuscrito se encuentra en el Colegio del Patriarca de Valencia.
PERE RABASSA(1694-1760)
Nace el año 1694 en Vic (Lleida) desde donde viene a Valencia para ocupar la plaza de Maestro de Capilla de la Catedral Metropolitana el 24 de mayo de 1714, a sus 20 años, y sucediendo en el cargo a Teodoro Ortells.
Es Pere Rabassa el que trajo los aires renovadores a Valencia, con él se introdujo el nuevo estilo musical que caracterizó a la primera mitad del siglo XVIII y no tardó en imponer en la Catedral los recitados y las arias en los villancicos.
En sus obras utiliza con asiduidad los violines y también clarines, flautas dulces, chirimías, címbalos, arpas, violines, etc. En las obras de Pere Rabassa se aprecia una gran independización de los instrumentos y las voces, dándoles a éstos un carácter de solistas, sobre todo en la utilización del violón.
Aunque Pere Rabassa fue el antecesor de Joseph Pradas en la Catedral de Valencia no parece que su relación haya sido muy directa ya que Pradas estuvo en la Catedral sólo hasta el año 1712, año en el que se fue a Algemesí, y después no regresó hasta su nombramiento como Maestro de Capilla.
Al menos cuatro oratorios suyos fueron estrenados en la Iglesia de San Felipe Neri en Valencia, en los años 1715, 1718, 1720 y 1721.

En el año 1724 es nombrado Maestro de Capilla en Sevilla, cargo que ocupa hasta el año de su jubilación, 1757, falleciendo 3 años después.
Existe un Tratado de Composición, “Guía para los principiantes que desean perfeccionarse en la composición de la música”, escrito por Pere Rabassa en el año 1720 y que se guarda en el Colegio del Patriarca. Además se conservan obras suyas en las Catedrales de Valencia y Sevilla.
“Lamentación II de Feria V a solo de tiple, dos flautas dulzes y címbalo”
Esta otra Lamentación que empieza con el texto del profeta Jeremías “Vau. Et egressus est a filia Sion” nos presenta una instrumentación con “dos flautas dulzes y címbalo”, por no caber órgano en oficio de difuntos. La partitura original está en el Archivo de la Catedral de Valencia.
En los primeros compases, surge el tema ya utilizado por Cabanilles, Cererols... y parece ser que por otros muchos compositores (aunque esta vez en compás binario) y que más tarde utilizó Bach en su Pasión según San Mateo.
Toda la Lamentación está concebida como un largo recitado con esbozos melódicos, ariosos, con una gran expresividad sobre el texto. Acaba clamando la conversión de Jerusalén sobre un fuerte dibujo rítmico y armónico.
Carles Magranery Adolf Giménez