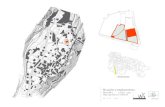LA LLAMA* - cvc.cervantes.es · escalofrío quemante-o fornicar con la montaña de grano, el sol de...
Transcript of LA LLAMA* - cvc.cervantes.es · escalofrío quemante-o fornicar con la montaña de grano, el sol de...

Los Cuadernos Inéditos
LA LLAMA*
Serafín Senosiáin
E1 día era carbonoso, como ciclón que alborota palmerales y destruye cobertizos descargando trombas de agua donde los terneros mueren, remolino que da
v�eltas alre_d��or de la nada rugiendo en el aguacircular, dmgiendo una embarcación invisible perdida en el oleaje, así el clima en el estómago se esparcía sobre él mareándole, rodeándole cuando aparecía tras las comidas, amenazándole de tal modo que permanecía indefenso en la ofensiva, la cual cuanto más venía sufriéndola menos le era explicab,le. L_as hipótesis se habían barajado y todas habian sido desechadas. Nada parecía influir la comida ingerida -ni una bebida de cucarachas que solió beber, ni el hábito de arrellanarse una vez terminado el ágape, ni la pronta dedicación a la lectura después de que el postre hubiera desaparecido-, causas aéreas inventadas buscando un origen al tornado. Dos veces marchó a la consulta de un médico, memorable vejete que le auscultaba tras la pantalla de rayos equis traspasando la carne _con mirada aviesa, en un edificio de espejose�menlados y ascensores de balneario, sobre un paseo que gobernaba el viento. Tras inacabables esperas, idas y venidas, males bajo soles de canícula, le comunicó el médico que el estómago, ta�to �orno el hígado quizás pronto picoteado por el ag�nla, se hallaba en condiciones óptimas, y que los ciclones no eran consecuencia sino de los nervios desordenados.
Cuando el túnel de azabache en la hondura giraba más alrededor del estómago, ennegrecido hasta lo azul, rotando como un trompo birmano en las entrañas, Teodoro más allá de la resignación recordó un verso del paseante por las orillas del Neckar: nuestro linaje vaga en la noche, vivecomo en el Orco. Era el tornado la noche, y el centro era pasto de las fiebres. El cuerpo -eje oscuro alrededor del cual el huracán se fortalecía-, objeto inerte, muerte quieta. Era el ciclón la tensión existente en el interior de toda tumba, lo encarn��o que le llevaba a la angostura que era su sobrevivir, eco de sombra. En ocasiones la turbulencia parecía amainar, o aminorar la carrera nacida en un instante ignoto, y entonces permanecía como en estado fetal encerrada en un bulbo una burbuja de fuerza que antes de estallar por a:Ubos polos dando forma al embudo del huracán restaba oculta a la espera. Como bulbo o ciclón, adivinó que la turbulencia y desazón eran imágenes fieles del tomado terrestre, la dislocación en la cual zozobraba, lo mortífero que le mordía las entrañas �on saña. Espejo del desequilibrio, guardaba la imagen y parecía incubarla, a la espera de que del huevo bulboso naciera un ave que ya de cría espantara, que por oposición a la debilidad de recién
12
llegada a la luz ocultaba en sí todo el poder del temor.
Rodeado por el negror salió Teodoro con la idea de visitar un establecimiento que sabía apropiado para introducir bajo la chaqueta uno o dos tomos sin que los dependientes se enterasen de la transición, rápida como vuelo, que realizaban los volúmenes desde el anaquel al contacto del cuerpo, tembloroso por la ansiedad ligera que le recorría. Marchando con prisa caminó por varias calles esquivando pastores alemanes de ojos de estrella de brillos fugaces como guiños de astros, y tras' un giro violento se adentró en una sala donde en la parte más turbia se amontonaban el polvo y el manoseo de libros viejos. La escasez le impedía pagar los tomos que el tiempo había encarecido, aunque adquirió un día el primer volumen de la edición primera de la Historia de los heterodoxosespañoles cuyas cubiertas de grana herían la vista. Rebuscaba las estanterías como un topo codiciando el vacío siempre un poco más lejos, la joya a precio irrisorio que jamás lograba presentar ante él temblorosas las manos.
Al entrar le vino una mañana deshecha en luz en la que perdido en las calles que hedían com� cadáver del antiguo barrio europeo de Alejandría �l lujo colonial barrido, resquebrajado por la sociedad-, se había colado en una libn,ría de viejo y allí hallado y comprado por unas piastras el primer tomo -las hojas no abiertas todavía por el cuchillo- de Le temps retrouvé en la tercera edición entre cuyas páginas encontró una estampa sien� donde una locomotora, casi cubista en la esterilidad metálica, anunciaba un nuevo servicio entre París y Amsterdam, a cuyos vagones se trasladó Teodoro, el libro en las manos y desayunado en el restaurante del tren, arrellanado en el asiento reclinada la cabeza sobre el cristal mientras se' balanceaba la llanura. Hojeó unos volúmenes -un ensayo sobre Kleist alrededor de Das Erdbeben inChili, unas novelas de éxito- al tiempo que de reojo vigilaba los pasos de los dependientes una anciana que introducía en sobres las revista� que solía comprar y un mozo barbudo, pero la lejanía y la vista deteriorada le impedían fijarlos. Transcurrían los minutos, y como vio que el día le era aciago decidió dejar la empresa y salir afuera.
Una tormenta que se anunció al borrar el horizonte y espesar el aire caía como cuchillas. Eran las gotas de plomo, chorros de luz, y parecían ser perseguidas hasta el suelo encharcado. El cielo se había abierto como parturienta a la que le llega el instante violento. Sintió que de nuevo el bulbo crecía ayudado por la oscuridad que traía la tormenta, que la tormenta reflejaba su tornado como si los espejos se mirasen.
En el paseo dos puntos le cegaron. Primero fue el agujero labial que exhibía un tronco de árbol corpulento. Después, los dedos que bailaron ante él de una figura que caminaba delante. El hoyo vegetal escondía todo el vigor que había palpado en el impulso que le acercaba a besar la piel de un

Los Cuadernos Inéditos
chopo o abrazar y rodear la espalda temblona de un álamo; revolcarse desnudo en la hierba sombría; hundirse en un granero -las ropas en la puerta, sólo la cabeza emergiendo del trigo, en escalofrío quemante- o fornicar con la montaña de grano, el sol de un ventanuco rozando las nalgas.
Este erotismo vegetal, más abisal que tantas cópulas heladas, que le habían disparado desde el hueco de brea arborescente, vagina de pulpa, le acarreó a un día pasado, cuando cansado tras la cárcel laboral marchó al lavabo. Cerró la puerta blanca y se quitó la camisa. La luz cubría la piel, sudorosa más ligera, los hombros anchos y la cintura estrecha, el tremar del espejo mientras se secaba las manos recorriendo fijamente la imagen. Reflejaba el azogue la figura de cabeza a cadera, de costado el resplandor desde el cristal esmerilado le bañaba. Tras abandonar los pantalones, con un poder que cristalizaba en el tronco que
acariciaba, se masturbaba esperando la agonía. Bajaba y subía la mano, y al bajar era como si introdujera la rama en la carne. Ya se ahogaba cuando en el espejo chocó con un hoyo ovalado hacia el que dirigió el impulso que venía a ahogarle, agujero semiabierto, oscura boca donde los dientes habían desaparecido y todo era ebriedad. Le penetró la corriente establecida en el cristal entre el falo y la boca, sólo de aire; y entre boca y falo el cuerpo ante él era una corriente. Como un dragón que traga la propia cola, bordeado por un verso alquímico. Círculo mortal, hambriento de semilla como el cuerpo de los gnósticos fibionitas, que comían la emisión seminal vueltos hacia el cielo, de pie, al tiempo que exclamaban te hacemos esta ofrenda, el cuerpo de Cristo. Le oscurecía la metáfora vegetal que también entreveía entre el tronco y el óvalo labial, que al caminar le había golpeado en la boca anular del árbol. Correspondencias que le dejaban sin juicio, que al meditar sobre ellas le cansaban hasta el hastío.
Después vino el gesto en la calle de una mano que le ensimismó en las mudras hindúes escrutadas un día, las posturas varias que toman las ma-
13
nos ante la fascinación sin respiro, absorta en la abhaya mudra, en el Buda sentado de Borobodur que con la palma abierta hacia la mirada advierte no temas, la vitarka mudra, donde los dedos sutilizan una argumentación ligera cuando la puntita de un dedo roza el pulgar, revelando un discurrir aireado, o la dhyani mudra, meditación, silencio del yogi que en dolomita arde como hoguera. También un pie de Shiva, cuyo dedo se alza hacia lo alto equilibrando el brazo que lo indica; bailarín en cuya oreja derecha lleva prendido un pendiente de hombre y uno de mujer en la izquierda, devenir perpetuo. La amistad india entre escultura y danza, artes del gesto, hacía bailar la cabeza con un fluir circular, que le transportaba hacia la gran figura de Bhima en Benares, anualmente arrastrada por las crecidas del Ganges y anualmente renovada.
Se sentó en un banco y hoyo y gesto huían. Una
imagen apenas ocupaba la mente entre el polvo. Era una cítara construida sobre el óvalo. El tronco se había metamorfoseado en cuerda atada por los extremos. Sólo un dedo faltaba que rozase el instrumento con música esférica. Cerró los párpados, descansó el cuello sobre el respaldo del banco, hizo frente al cielo con el rostro. Volvía al arroyo donde se había perdido en la hojarasca con un lidio, bajo el astro afilado los labios de Octavia se acercaban al cuello, besaban con temor el cuerpo tembloroso, recorrían la piel. Acariciaban una oreja mordisqueando el lóbulo, haciendo que un aire cálido fluyera entre los recovecos. En el movimiento respiratorio llegaban el arroyo verdino, las piedras blancas -jardines japoneses de rocas y arena-, las aguas que rozaban el agua como Octavia el cuello. El sol revelaba en el ocaso caras del mundo no visibles al ojo, hilillos plateados que reverberan ante la mirada mecidos por el aire, línea sólo de luz suspendida entre dos hierbas, insectos que en el revoloteo alocado recuerdan un miasma, o una hormiga gigante que en cada sección del cuerpo negro, bullendo lo vegetal, lleva tatuado un punto luminoso.

Los Cuadernos Inéditos
Tras la venida Octavia le era lejana. Oculta en otra casa, ajena a sus noches, extraña en los sueños y abrazos nocturnales día a día se apartaba, aun cuando tras haberse hallado en lo redondo del parque rieran en unisonancia. Desde otro banco solía otear la figura pequeña y morena -rasgos de Safo- que le hechizó en silencio. Quedaron atrás días en común, una ciudad populosa y laberíntica de sombra gorgónea, donde una navaja corre entre las calles divisando una herida. En el sosiego estival un alejamiento más cruel que la pasada lejanía le separaba de Octavia, un ansia apresurada le corroía en una desgana amuchachada.
Paseaba por las callejas vacías, desde el escaparate de una tienducha que comerciaba con animales -gatos perlados de ojos en ascuas y rabos eréctiles, canarios, cacatúas- tres cachorros le contemplaron cuando se acercó al cristal, tratando con las manos tal pantalla de divisar la jauría. A las miradas mudas nada escapaba. Los animales dirigían los focos como si esperaran desde afuera algo impalpable. Por dos veces se cruzó con un muchacho que arrastraba un cuarto cachorro, eco del pastor alemán, y veía cómo deben disimular los solitarios sus vagabundeos comprándose un perro al que sacar a orinar, o una caña truchera con la que permanecer en la orilla de un río quieto, absorto en la luz.
A un quiosquero cuarentón compró un periódico, impreso en una tinta que oscurecía las manos, de modo que tras dejar los papeles era necesario tomar un pañuelo y restregar la piel. Hojeaba el diario, acechaba las páginas de sucesos, se había percatado de que en aquella sección hallaba una chispa rodeada de negror, un borbotar de los sentidos o, lo que más quizás le atraía, una pendiente hacia el Hades. Encontró las páginas, que anunciaban la muerte de una treintena de ingleses en el incendio de dos clubs nocturnos. El fuego imprevisto, tal vez nacido de una bomba explosiva, el espanto y el griterío, el ardor en los cuerpos. La puerta cerrada, los esfuerzos de los amenazados por abrirla desde el interior, la presión del dueño de un restaurante vecino desde afuera. La inutilidad del forcejeo, la hoguera, la locura del que pudo oír cómo los atrapados gritaban: nos quemamos, nos quemamos.
Respiró Teodoro alejado del fuego ensimismándose en la hoguera, como perdió la mirada contemplando los fuegos solsticiales. La fogata en el Soho se había extendido con tal velocidad que cuando se dominó el incendio, y bomberos y policías penetraron en el edificio, hallaron un cadáver calcinado que había dejado sobre una mesa, que no ardió, la mano con la que agarraba el vaso que bebía. Parecía aquel día sellado por el fuego, pues en la misma página leyó una noticia escueta acerca del óbito de dos jornaleros cuando trataron de extinguir un incendio forestal. Les alcanzó la lengua ígnea, los cuerpos se encontraron carbonizados. Contrastaba la serenidad del bosque incendiado, donde parecían arder los hombres en silen-
14
cio, con la agitación acuchillada del local británico, los gritos, los chillidos. Pero en la agitación o en la calma todo era un solo cuerpo que ardía enla obsesión que le recorría, y Teodoro huía alverso de Meleagro -todo es fuego y yo ardo- y alvacío incandescente.
A la altura de una tienda de antigüedades se detuvo y sacó de la chaqueta el cuaderno moteado de negro y azul, rojo el lomo, en el que solía apagar las desazones y dar rienda suelta a la oscuridad. Fiel a la manía citacional había copiado una tarde nublada, en la que el bochorno se había metamorfoseado en Bóreas, dos frases que buscaba con ahinco haciendo volar las hojas entre los dedos. Rilke: ser amado quiere decir consumirse en la llama. La otra de un alquimista olvidado en el polvo: el fuego es un elemento que pertenece al centro de cada cosa. Calmado el ciclón podía descansar el vientre en las palabras, apaciguarse ante la abierta libreta como una barca. Dando un rodeo, los charcos sosegados, volvió al parque que se regodeaba en silencio. Los arbustos de adelfas envenenaban el aire, a lo lejos el murmurar de agua caía del surtidor al estanque, ojo abierto. El sonido empapaba el éter conduciendo a lo quedo lo agitado, como lleva hacia la paz los dardos árabes el agua que indica el vergel. Unas palomas azulencas reposaban en un carasol, ya bajo los álamos la luz de Manet se iba asaltada por gorriones.
En un cafetín humeante, tembloroso el aire por los vahos etílicos y una niebla del Báltico alrededor de los cuellos -el espesor de una cima tibetana-, Octavia le había narrado, sobre una mesita de patas aceradas y mármol pálido, las peripecias de su abuelo. Las ansias megalómanas en la cincuentena y el chorrillo que le devolvía a la escuela. Se aprestaba, llegada la noche sembrada de noctilucas, ante las cristaleras de la terraza; retenía el aire y entre sombras salía alevoso a incendiar los rastrojos. Realizaba círculos con el mechero en la oscuridad, temeroso de la policía y los bomberos. Sigiloso recorría las calles, culpable como el escolar que ha robado cerezas de la huerta vecina, como él gozoso en el deleite del delito, corriendo a ratos, recomponiendo en el portal los aires de señor. Se asomaba insolente a la cristalera, orgulloso, frío como Nerón ante la hoguera de Roma, sorbiendo un cigarro mientras besaban las yemas de índice y corazón los labios. Unía a lo prohibido el fin de lo que le desgarraba. Reía Teodoro ante la piromanía del ancestro, oscilando entre la alianza con la fogosidad, la preocupación, y la pérdida de la mirada en la bruma himaláyica que ahogaba el vocerío, la algarabía, el desfrenado penetrar de las palabras en ajenos oídos. Los ojos paseaba embobados por el panorama cafetil, donde coexistían tras el mostrador tres camareros, siendo uno la encarnación de un Hermes sirio, y los otros dos jorobados de cráneo de melón y pelo de panocha. Una pausa rasgó la narración acerca del piróforo, que aprovechó para

Los Cuadernos Inéditos
acercarse hasta los lavabos sórdidos, donde el urinario era un canalillo en el suelo hasta el cual caía el embaldosado con el que habían recubierto el muro. El bulbo luminoso era un alambre marchito, rusiente, que apenas permitía entrever los cuartuchos adosados y la puerta oscilante, que atravesó de nuevo hacia la neblina y el mármol no sin antes detenerse a contemplar un grabado colonial, envejecido por los humos, en el que un ayeaye, devorador de frutos zafaríes, caminaba por delante de un edículo.
A la diestra un muchacho barbiponiente relataba cabizbajo a otro, ralo el pelo y los ojos claros, masticador de semillas de ajonjolí o altramuces, cómo en una madrugada pasada había fulminado un rayo -tormentas negras, vientos huracanados, inundaciones- a un pastor que cuidaba reses bravas. Le envolvió el aire húmedo y se refugió bajo un roble. Se sentó ante la cortina de agua más allá de la cual los montes de jara eran veloces
líneas chinas, un hálito de color como la luz cuando en invierno se recorre con gemelos lo alto de las nevadas colinas, rocas y montañas de tiza, paseando el círculo trasparente por el claror, roto sólo por la negrura de las maderas empapadas. Cayó el arma de Zeus y carbonizó h0mbre y árbol, que ardieron mientras se extendía alrededor la quietud pluviosa. Cuando acabó el garzón el relato Teodoro se centraba en unas vetas de la mesa, negro sobre blanco, recorriéndolas con una yema como en la guarida del parque. Se hallaba en prisión, acogotado, cercado por un círculo que le trajo a la cabeza el alacrán que, rodeado por el fuego, hiende el aguijón sobre la testa, repitiendo en su cuerpo el anillo en derredor; la figura del dragón devorador; el cuerpo cuya boca tragaba el semen. Y al incendio londinense, al fuego forestal, a la hoguera del pirómano, se añadía formando un cuadrado el rayo, dardo que toca al elegido y consagra el lugar sobre el que cae. Continuaba Octavia parloteando pero él se ausentaba, en el mármol o la bruma cafetera escapando.
Desde la mesa divisaba el grabado oscurecido del ayeaye, que reflejaba la luminosidad filtrada
15
en el cafetín. Hojas gigantes divididas en diez dedos como dagas, lianas, albas flores de paulinia; pitones de Saba y libélulas, todo al modo del Aduanero. Una piel cobriza emergía del caos, vacío poblado por chillidos de aves secos -una cinta azul, plumas de colibríes, el rostro avinagrado-. Clavada la vista en el edículo se sumergía la memoria en tropicales tristezas, atmósferas acerca de etnias destruidas, razas asesinadas, tribus muertas por manos blancas como las suyas. Aunque todo era lejano, sentimentaloide tal vez, de lo que huida como gatopardo, se adentraba en la barbarie, como la que empujaba a ricos propietarios del Brasil a bombardear poblados de indios cintas largas, o explorar los territorios de los picos-depau regalando alimentos mezclados con arsénico. Fijó la cabeza en la cabeza afilada del prosimio y los dedos de junco. La ira desganada de los hopi quienes, usurpados los espacios, mueren en las minas de uranio; la desolación huidiza de los abo-
rígenes australianos ante la invasión de las planicies, donde las rapaces rastrean la bauxita, se sumaban gota a gota al acíbar que le había llegado desde el grabado, tras permanecer unos segundos vaciado ante el desenfreno. Sorbía Octavia un refresco alejada, concentrada en la calle, y él rememoraba una pizca irónico la mala conciencia que le agitó tiempo atrás, cuando odió su blancura y ansió ser negro, de brazos de caoba y piernas de antílope; o de bronce berberisco, rizado el cabello de betún de Judea. Detestó los iris azules, las razas pelirrubias, para él era la piel un corredor hacia lo tenebroso. En la adolescencia gogoliana, perdido en una ciudad extraña, durante una clase en el colegio jesuita había escrito frases de tintes saltarines que se perdían en la nebulosidad: podía haber nacido tuareg, nuba o cingalés, y nací aquí. Siete días atrás, cuando ingería como almuerzo un bocadillo con pan de centeno y un vaso de agua hiriente, que dejaba correr en la fregadera olfateando la frialdad, rebuscó entre lo que el guarda anterior había abandonado y encerrado en una habitación mohosa, y halló un libro iluminado. Llevaba por título Die letzten Paradiese, redac-

Los Cuadernos Inéditos
tado por un inquieto que había recorrido el planeta de Balí a Laponia, de Sudán a Australia, del Tibet al Chad. Sentado en el suelo entre mordisco y mordisco pasó las páginas polícromas mientras las bocinas rugían. Cabras, tatuajes estremecidos, cascadas. Cuerpos en la desnudez del árbol, el mundo alrededor más codiciado cuanto más se sentía preso. Soleadas sabanas e icebergs, baobabs y helechos, corzos y antílopes lentos. Se perdía como ante un atlas el colegial que leería más adelante a Mead y Levi-Strauss. Cerró el libro con gesto despreocupado pero una gota tocó fondo, y volvió a la superficie al contemplar el ayeaye.
Octavia tomó el cuaderno de Teodoro, y abriéndolo por la última página escrita comenzó a leer:
18, lunes. Paseo por el parque. Está fría la mañana en la
mitad de agosto, aunque no tan helada como hace un año: espaldas graníticas, riñones marmoleños. El desayuno se me ha atragantado, las tostadas untadas con mermelada de albaricoques de Toledo son pelotas de plomo. Pensar con el vientre, airecillo taoísta.
22, viernes. Leo un fragmento de un epm1c10 atribuido a
Simónides: como cuando en el mes invernal crea Zeus catorce días -tiempo sin viento los llaman los mortales, tiempo sagrado de la cría del pintado alción. Dualidad unificada. Como si el océano entero esperara silencioso el nacimiento del pájaro.
24, domingo. El sueño me tiende una red maquinando atra
parme en la tarde calurosa. Afuera las paredes tiemblan por el ardor como si la cal vibrara. Ardiendo yo con la calor estiva. Soy un espacio sin fin en el que floto, lo que me es sólo conocido cuando voy entrando en el sueño. Me resisto a Morfeo y he creído ver ese espacio en un azul de plata, índigo, que al mediodía enardecía el cielo rayano en lo negro, como el éter que se palpa en las fotografías de la Tierra que fueron realizadas desde el satélite. Me adentro en una figura sentada de brahmán cuya imagen tengo ante mí, brazos, cabeza y pie mutilados. Una raya ondulada atraviesa el torso de la piedra de Sarnath, y adivino el pliegue de una vestidura transparente. Entro en el mármol tallado hace doce siglos y el sueño me vence.
La calina se extendía blanqueando la bóveda, tiñendo de tonalidad harinosa el espacio. Se espesaba la cúpula, hirviente por el polvo llegado del desierto -dunas, caravanas saharianas, el verso del exiliado empapado de salinas; azogue; camelleros velados como almorávides o el mozo que en Gizeh pasea a los viajeros-. Había puesto fin Octavia a la lectura, y abandonando la humareda salieron al fuego.
16
Una orquesta al anochecer ocupaba el andén central del parque. Sobre un tablado los músicos afinaban los instrumentos, enfrente de las sillas ocupadas tres violinistas mariposeaban entre las partituras: un anciano desdentado, présbite, que parecía ansiar la posesión del atril, un jovenzuelo eón aires de genio y los pelos a la virulé, de manos de institutriz blancas como la página, y un muchachón sonriente, rubicundo, que había preferido el barnizado del violín al emanar ebrio del pino. La vegetación lujuriosa tras ellos, en la que especies de todas las latitudes se mezclaban en armonía alumbrada. Encinas, árboles de nervaduras raras y raros talles, anémonas. Flores de un púrpura luminoso que a las divinidades balinesas colocan entre los dedos sutiles y sobre ambas orejas, como el mozo que en tren a La Goleta, tan próxima a la nada cartaginesa, absorto en el cristal llevaba una fulgurante en una oreja, destacada sobre la negrura de la cabeza mientras la respiración peligraba.
Faltaba un hilillo para el plenilunio, el aire se estancaba. Dijo adiós Octavia a las mazurcas, mas Teodoro marchó desde el andén plagado de silletas hasta el murallón, donde unos hálitos se cruzaron con el suyo chispeando. Un niño de siete años, que jugaba con una pelota negra y bermellón, se sorprendió ante la llegada pizpireta de un setter spaniel, al que el dueño como si habitase las orillas del Ouse apodaba Flush, y dirigiéndose a la hermana, de diez centímetros más de altura, advirtió: no lo toques, que estará sin bautizar. Oyó Teodoro el aviso y cayó de escalón en escalón, al tiempo que se posaba en el jersey esmeralda del infante, el rostro de perfil dirigido a la hermana, en el balón de octógonos de brea. Otro, casi bebé que apenas podía sostener el cuerpo descoyuntado, se acercaba amenazador a la muralla, más allá de la cual se dilataba el aire sobre el río. El flequillo le daba un aire astuto y aventurado, como si quisiese probar el vértigo frío sobre el vacío en sombra.
El violonchelo tramaba una melodía cuando un cachorrillo ratero, más asustadizo que los canes que desde el escaparate le observaron, fue dejado sobre tierra, patitas de feto, por manos femeninas. Chasqueó la lengua y el animal corrió hacia él temeroso, ansiando acercarse y retroceder, hundiendo la cabeza -ojos de topacio, hocico de tapir que olfatea bedelio o benjuí, bigotes de siamés-, temblequeando. La sumisión codiciante de caricias llevaba al arrobo del lución que un día atrapó en un monte, nervioso en un comienzo, confiado más tarde, dormilón después en el hueco cálido formado por las manos. O al desconcierto feliz de las lagartijas paseantes por la piel hasta el griterío materno y los aspavientos, cuando un saurio temeroso sacaba la cabecita de tortuga por la pernera del pantalón corto, cinabrio, explorador de la pantorrilla. Al beato en ciernes, al suicida amenazante, al ratero, se añadió un atleta oscuro por el sol, blanco el borde de la camiseta verdina, jove-

Los Cuadernos Inéditos
nete, que poseía una corriente mortal donde la pierna se pierde en el calzón, como el mogrebí que en pantalón de pijama y el torso desnudo abre la puerta al lechero. Buscaba una línea desde el aborto bautizado hasta el olímpico, que atravesara al aventurero y el cachorro, línea que le devolvía del murallón al andén musical.
Se columpiaba en lo que comenzaba a borbotar aunque tieso en el asiento, pues podía hacer suyos los sonidos sólo cuando habían sido escuchados mil veces, y sólo entonces asimilaba como bacteria al virus la obertura Leonora o La ofrenda musical. Un clima generalifeño en la anochecida, embriagado por el agua reidora, un viento calmo, cipreses. La luna en lo alto gozando la luz que espejea; reflejo vacuo pero sin los lamentos del de Recanati, espolvoreados de polvo etrusco. Las hojas mates retomaban el esplendor en galería de azogue, filtrándolo por vasos, espesándolo, solidi-
ficando los fotones. El halo lunar oscurece los astros, aleja al espacio, apresa a los hombres como si les obligara a adoptar la posición fetal que acostumbran en el sueño; sólo en novilunio se desperezan, estiran los miembros, lanzan la mirada. hacia el negror sembrado de cabezas de alfiler. El ciclo, el resurgir tras el morir, la resurrección'· Ü'ltuidos en el orgullo selénico que aún tras la amanecida, ya debilitado, conserva la soberanía -hasfa parece crecer- y la capacidad de aturdir enel recodo de una avenida. Se perdía entre las hojasmás altas; en el fresco de las copas hasta dondearribaban los focos que tras la orquesta iluminaban el ramaje; más allá rumiaban los ciervos. Setransfiguraba lo real, adquiría matices polares, aun tiempo lúbricos como en noche de aquelarre yamenazadores, helados tal la sombra de un abetoazul o los ojos de un búho.
Las luces parpadeaban, desafinaban los músicos. Un vals rompió el aire y las notas eran en la vegetación asombrn. Maniatado por las asociaciones buscaba entre el arbolado -la retama y el ópalo noble del yaro- el camino espermático de la
17
galaxia. La calima se había debilitado, y a través del éter dirigió la mirada hacia el punto donde la nebulosa de Andrómeda se derrama a trescientos kilómetros por segundo hacia aquí, la que el astrónomo persa Abderramán al-Sufi definía como pequeña nube y Kant penetró, cuando conjeturó que ciertos discos son semejantes a la Vía Láctea. Gustaba sentir el temblor de las cifras, la herida de los números, el repetir que el espesor de la galaxia que habitamos es de seis mil años luz, y de ochocientos mil años luz el diámetro; que el volumen es mayor que cien mil millones de masas solares. Una mota de polvo los números, una gota de agua en un océano, un brillo en una pupila. Piensan algunos que es infinito el universo, y otros que finito; éstos estiman que su circunferencia es de ciento veinticinco mil millones de años luz. Un soplo. Sucedía el tiempo al espacio, como escolar se susurraba las cifras en letanía, vocali-
zando de modo que la frente las penetrase. Tiene el planeta cerca de cuatro mil seiscientos millones de años. De diez mil a quince mil millones la galaxia. Casi veinte mil millones el universo. Y al tiempo sucedía el movimiento: a treinta kilómetros por segundo gira la Tierra alrededor de Helios, a doscientos cincuenta el sistema solar arrastrado por la rotación de la galaxia, a cientos de kilómetros por segundo ésta en alguna dirección. Palpaba las cifras, paladeaba los sonidos, todo como bala. Y en la noche oscura la reminiscencia de un universo primero -desde la gran explosión, la dilatación de un enjambre galáctico- donde la luz dominaba. El universo estaba lleno de luz había leído en un astrofísico, y le anegaba la cabeza la sura XXIV. El fuego, el calor y el fuego primigenio tan alto que nos permitía la formación de estrellas, y los átomos se desmenuzaban en sus elementos. Luz sobre luz, se repetía. e Todo fuego, todo ignición, luz.
* Fragmento de una novela en preparación.