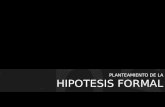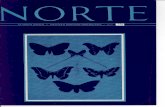La literatura colonial hispano-americana: Problemas e hipotesis
-
Upload
jaime-concha -
Category
Documents
-
view
249 -
download
6
Transcript of La literatura colonial hispano-americana: Problemas e hipotesis

JAIME CONCHA
LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMERICANA:
PROBLEMAS E HIPOTESIS
I n t roducc i6n
Desde mediados del siglo XVI hasta fines del siglo XVIII se produce en los dominios espafioles de Am6rica lo que puede lla- marse, con cierto fundamento, literatura colonial hispano- americana. En esos dos siglos y medio aproximadamente, los principales centros de actividad literaria son los mismos que so- bresalen en el orden politico-administrativo, a saber, los virreina- tos de Nueva Espa~a y del Perf. M6xico y Lima son, en efecto, los hogares privilegiados de las letras coloniales, por cuanto la instalaci6n en esas ciudades de las cortes virreinales, con su profuso aparato de funcionarios civiles y eclesi~sticos, permitia la existencia de letrados y poetas que se acogian, de ese modo, aunprotector mecenazgo sefiorial)Esto noimpide, desde luego, queen otros puntos menores de las extensas colonias, se desa- rrolle tambi6n un cierto grado de inter6s pot las ocupaciones literarias. Tales los casos de Quito, por ejemplo, y de Tunja en Nueva Granada; y en el siglo XVII especialmente, la ciudad universitaria de C6rdoba. Puntos sat61ites obviamente, en los que gravitaba con gran fuerza la atracci6n de los centros cultu- tales ya mencionados. 2
Si magro es el resultado hist6rico de esas letras, m~ts endeble es afin la historiografia que ha pretendido dar cuenta de su desarroUo. Luego de los grandes investigadores del siglo XIX
1 V. Aurelio Mir6 Quesada: El primer virrey -- poeta en America (Madrid, Gredos, 1962); y Augusto Iglesias: Pedro de Oaa. Ensayo de critica y de historia (Santiago de Chile, Editorial Andr6s Bello, 1971).
2V. Alberto Tauro: Esquividad y gloria de la Academia Ant6rtica. Lima, Editorial Huascar~in, 1948.

32 JAIME CONCHA
-l iberales o positivistas (Juan Marfa Guti6rrez, en Argentina; Ricardo Palma, en el Peril; Jos6 Toribio Medina, en Chile, y Joaquin Garcia Icazbalceta, en M6xico) - , ha venido a predomi- nat una 6ptica de manual, clue ofrece la imagen de un bien nutrido cementerio de olvidados, sin jerarquia ni relieve al- guno; o que, en el mejor de los casos, insiste en algunos pro- blemas y cuestiones que, dado su planteamiento, no tienen res- puesta posible. 3
Las ,,aporlas" clhsicas sobre el periodo colonial de nuestra literatura son las siguientes: 1)/, Por qu6 no existi6 la novela durante la Colonia ?; y 2)/, Cu~il es la peculiaridad del Barroco h ispano-amer icano ? Si se ensayara, aunque fuese por ocio, una simple recopilaci6n de las respuestas que se han dado a estos problemas, se tendrfa un precioso cat/tlogo de disparates. E1 m~is ilustre es el que postula queen Am6rica no hubo novela, porque en este continente ,,la realidad sobrepasaba a la fan- t a s ia" ) Lo cual no fue 6bite -dighmoslo de p a s a d a - para que, en plena Conquista, un soldado real (en el doble sentido, monhrquico y ontol6gico, de la palabra) escribiera, con La Araueana (1569-1589), una veraz ficci6n de /as luchas entre conquistadores y aborigenes. Por lo dem~is, es f~icil darse cuen- ta que esa peregrina idea puede valet a lo sumo para el fen6- meno de la Conquista, pero en ningiln caso para la sociedad ya relativamente estabilizada de la Colonia, cuya vida cotidiana no estaba precisa.mente regida por la aventura, sino por tm avasallante prosafsmo que a veces transpareee en la poesla de curio popular - l a de un Mateo Rosas de Oquendo (c. 1559- d. 1612) o de un Juan del Valle Caviedes (c. 1652 - c. 1700). ~
3 V. Luis A. S~inchez: Proceso y contenido de la novela hispano-ameri- cana (Madrid, Gredos, 1953), esp. los eapitulos HI y IV; y Emilio CarilIa: El gongorismo en Amgrica (Buenos Aires, Institute de Cultura Latinoamericana, 1946).
4 V. Irving Leonard: Los libros del conquistador. M6xico, FCE, 1953, p. 37.
,,Rosas de Oquendo nos da algo asi come la visi6n satiriea o burlona de la Conquista", escribe E. Carilla (Literatura argentina. Palabra e imagen, I. Buenos Aires, Eudeba, 1969, p. 25). Del Valle Caviedes, do

LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMERICANA 33
Es muy significativo que las mejores apreciaciones de la literatura colonial no procedan justamente de criticos o lite- ratos de profesi6n, sino m~ts bien de ensayistas o de soci61ogos. E1 caso m~s egregio es, sin disputa, el de Jos6 Carlos Mari~t- tegui, quien, en el filtimo de sus Siete ensayos de interpretaci6n de la realidadperuana (Lima, 1928), lleva a cabo un sint6tico y profundo an~lisis de las letras coloniales en el Virreinato. Mari~tegui muestra alli que es imposible desligar esa literatura de las condiciones objetivas de que surge. En los afios recientes, Agustin Cueva -soci61ogo ecuator iano- ha continuado brillantemente el camino marxista abierto pot Mari~tegui, describiendo en su libro Entre la ira y la esperanza (Quito, 1.967) el desarrollo cultural de su pais, el Ecuador. Ambos autores constituyen, pues, necesarias lineas de orientaci6n para todo aqu61 que intente dilucidar el panorama de la literatura colonial en su conjunto.
La explicaci6n del hecho, al parecer extrafio, de que no sean precisamente los especialistas los que m~s luces aporten a la comprensi6n del fen6meno literario colonial, la da el mismo Marihtegui en el ensayo reci6n citado:
,,Para una interpretaci6n profunda del espiritu de una lite- ratura, la mera erudici6n literaria no es suficiente. Sirven mhs la sensibilidad politica y la clarividencia hist6rica. E1 crltico profesional considera la literatura en si misma. N o percibe sus relaciones con la politica, la economfa, la vida en su totalidad. De suerte que su investigaci6n no llega al fondo, a la esencia de los fen6menos literarios. Y, pot consiguiente, no acierta a definir los oscuros factores de su g6nesis ni de su subconciencia". 6
Lo primero que hay que tenet en cuenta, como base para la comprensi6n del periodo literario de la Colonia, es que estamos
origen peninsular tambi~n, representa posiblemente el punto de vista de las incipientes capas medias urbanas, ligadas al comercio y al arte- sanado. Acerca de 61, he podido consultar el t rabajo in6dito de la profe- sora Paula Laschober: , ,Racismo y critica social en Juan del Valle Caviedes".
6 Cf. Siete ensayos . . . . p. 247. Lima, Amauta , 1973.

34 JAIME CONCHA
ante un sistema hist6rico-cultural, cuya legalidad responde eficientemente a la infraestructura econ6mico-social de la Co- lonia. Se trata de una correlaci6n de presencias y exclusiones, que determina la siguiente serie significativa: no hay novela, prgtcticamente no hay teatro, hay (para nosotros) exceso de poesia lirica, abunda la 6pica sagrada y hagiogrhfica, la poesia de vena popular emerge escasamente, cr6nica mi l i t a ry croni- cones eclesi~sticos por doquiera, etc. Es esta totalidad inter- gen6rica, cuya clave esfft depositada m~s allfi de ella, la que es necesario desentrafiar.
Po t otra parte, este sistema implica, a su vez, tendencias. Esto quiere decir que no estamos ante una formaci6n cultural consolidada de una vez para siempre, sino que existen conatos, desplazamientos. Contradicciones, en suma. La evaluci6n de estas tendencias permite vet la literatura colonial como un proceso en curso d e constituci6n, que. va respondiendo gra- dualmente, no sin fisuras, a las necesidades del orden social imperante en la Colonia.
Las que siguen son indicaciones muy elementales para ini- ciar la discusi6n desde nuevas perspectivas, sobre un fen6- meno tan eomplejo.
Tres aulores
Hay s61o tres grandes personalidades literarias durante la Colonia: el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), en el Per6; y, en el Virreinato de Nueva Espafia, el dramaturgo Juan Ruiz de Alarc6n (1580-1639) y la monja jer6nima Sot Juana In6s de la Cruz (1648-1695).
E1 primero, luego de un preludio como traductor neoplat6- nico (Didlogos de amor, de Le6n Hebreo, 1590), es autor de tres libros de cr6nicas: Historia de la Florida (1605), Comen- tarios reales (1609) e Historia General del Peril, publicada un afio despu6s de su muerte (1617).
A pesar de tratarse de cr6nicas, se ha reconocido a estas obras un indudable car~tcter novelesco. Con lo cual el ya fa-

LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMERICANA 35
moso problema de los origenes de la novela durante la Colonia,: ha venido a complicarse con la no menos errfitica noci6n de ,,proto-novela", 7 como si los g6neros literarios fueran ideas
plat6nicas a l a s cuales les estuvieran vedadas las transiciones hist6ricas. Ahora bien, este valor novelesco ha sido visto sobre todo en la llamada Florida del Inca, y no tanto err sus escritos acerca del mundo incaico y de la Conquista que, como Maria- tegui acertadamente sefial6, pertenecen m~s bien a la forma 6pica. 8
Es muy sugestivo que una de las primeras fechas que se menciona en la Florida, si no la primera en t6rminos abso- lutos, sea la de 1539:
,,Despu~s de este desgraciado capiffm (Pgmfilo de Narvgtez, J. C.), rue a la Florida el adelantado Hernando de Soto, y entr6 en ella afio de 3 9 . . . , . 9
Es la fecha, como se sabe, del nacimiento del Inca. Pot eso, el vinculo que se establece al comienzo del relato con la pre- sencia de Hernando de Soto, el h6roe mayor de la Florida, en la Conquista del Peril, se llena de sentido, iluminando el poder que ejercen sobre el texto esos ,,factores oscuros" a que se referia Mari/ttegui:
,,El adelantado Hernando de Soto, gobernador y capit~in general que rue de las provincias y sefiorios del gran reino de la Florida, cuya es esta historia ( . . . ) , se hall6 en la prirnera conquista del Peril y e n la prisi6n de Atahualpa, rey tirano, que siendo hijo bastardo, usurp6 aquel reino al legitimo here- dero y rue el filtimo de los incas que tuvo aquella monarquia..,,xo
Bastarian estas lineas, con que se abre admirablemente el relato del Inca, para advertir la fuerte personalizaci6n de que el libro estgt dotado. Y es que la substaneia novelesca de la cr6nica, que asoma intermitentemente en la marafia de los
Cf. Luis A. Sfinchez, c i t , ibid. s Cf. Siete ensayos . . . . eit., p. 237. 9 Inca Garci laso de la Vega: Obras Completas, I, p. 254 b. Madr id ,
Biblioteca de Autores Espafioles, 1965. lo Ibid. , p. 251 a.
3*

3~ JAIME CONCHA
hechos militares, deriva de una corriente subyacente, ligada en lo hondo a la situaci6n personal del Inca Garcilaso.
Este se alza a la actividad literaria desde una an6mala coyun- tura familiar. Hijo de un noble espafiol y de una princesa india, se siente encumbrado a una alta nobleza, pete a una nobleza espuria, pues tiene la mancha de una hibridez inaceptable a los valores de la 6poca. ,,Atahualpa, rey tirano, que siendo hijo b a s t a r d o . . . "
Garcilaso no es el primer peruano ni el primer mestizo en la literatura colonial del Virreinato. 11 Si algo caracteriza la obra del Inca, no son precisamente las fuerzas d e fusi6n. Per el contrario, es el desgarramiento lo que impera, una escisi6n que se totaliza y se consagra incluso en la presentaci6n mils global de su otra cr6nica. Los Comentarios, per un lade, y la ttistoria General, per otro: he ahi dos grandes hemisferios sin centre ni frontera comfin. Antipodas, mils bien. Coexisten, si, pero a distintos lades del Oc6ano, come si la historia nada hubiera unido y el curse general de la existencia quedase dividido en dos mitades irreconocibles entre si.
En el case concrete d e la Florida, esta impregnaci6n, de energias psiquicas determina cierta recurrencia de los temas y una secreta afinidad en uno que otro episodio secundario.
E1 tema del engafio, del engafio inicial delos indigenas per los espafioles, preside eonstantemente la obra. Nacido en la dolorosa experiencia de la Conquista, 10 hallamos en todas las grandes cr6nieas que han hablado del encuentro y de las primeras relacio- nes entre opresores y oprimidos. En Garcilaso, sin embargo, el tema alcanza una nota de sorprendente intensidad, no s61o per las conductas extremas a que da cabida, sine fundamentalmente porque parece decirnos que ese engafio original determinarh
11Se equivoca en esto Mari~itegui, cuando escribe: ,,Es el primer peruano, sin dejar de ser espafior ' (p. 237). Pero que advertia el problema relacionado con el Inca l o revela el que, un poco antes, entrecomiUe la expresi6n , ,peruano" y el que se refiera a su condici6n paralela de espafiol. Lo grave es q u e e n ese t iempo ser espafiol y peruano no eran factores complementarios, sine deeididamente antit6ticos.

LA LITERATURA COLONIAL nISPANO-AMERICANA 37
para siempre la actitud de las victimas ante el mundo. Garcilaso, en el pasaje que sigue y e n otros muchos, esfft d~ndonos la clave de la tristeza indigena - no dato del temperamento hi' disposici6n natural de una raza, sino producto de un choque hist6rico y respuesta emocional a la situaci6n de servidumbre:
,,Mas con todo esto, se trataron unos a otros amigablemente y se presentaron cosas de las que tenian. Los indios dieron al- gunos aforros de martas finas, de suyo muy olorosas, y alj6far y plata en poca cantidad. Los espafioles asimismo les dieron cosas de su rescate. Lo cual pasado, y habiendo tornado los navios el matalotaje que hubieron menester y la lefia y agua necesaria, con grandes caricias convidaron los espafioles a los indios a que entrasen aver los navios y lo que en ellos llevaban, a lo cual, fiados en la amistad y buen tratamiento que se habian hecho, y por ver cosas para ellos tan nuevas, entraron m~is de ciento treinta y tantos indios. Los espafioles, cuando los vieron debajo de las cubiertas, viendo la buena presa que habian hecho, alzaron las anclas y se hicieron a la vela en de- manda de Santo Domingo. Mas en el camino se perdi6 un navio de los dos, y los indios que quedaron en el otto, aunque llegaron a Santo Domingo, se dejaron todos morir de tristeza y hambre, que no quisieron comer de coraje del engafio que debajo de amistad se les habia hecho. ''12
Las aventuras de Juan Ortiz, que tanto espacio ocupan en el Libro Segundo de la Florida, poseen igualmente un signi- ficado muy claro. Este espafiol prisionero de los indios ha olvi- dado su lengua materna durante su largo cautiverio. Cuando llegan sus compatriotas, 6stos no lo reconocen, pues no puede articular palabra:
. . . . . dio grandes voces diciendo 'Xivilla, Xivilla', por decir Sevilla, Sevilla". la
E inmediatarnente el Inca, dejando de ser frio testigo de los hechos suministrados por su informante, da cuenta de su similar experiencia personal:
12 Obras Completas, t i t . , p. 253 b. in Ibid. , p. 281 b.

38 JAIME CONCHA
,,Porque, con el poco o ningfin uso que entre los indios habla tenido de la lengua castellana, se te habla olvidado basra pro- nunciar el nombre de la propia tierra, como yo podr4 decir tambi6n de mi mismo que por no haber tenido en Espafia con quien hablar mi lengua natural y materna, que es la general que se habla en todo el P e r i l . . . - . 1 4
Lo mismo que el Juan Ortiz de su episodio novelesco, el Inca es prisionero de su pasado indigena y un espafiol a quien no reconocen sus compatriotas. Su origen y su nacimiento le han asignado un puesto aberrante en la estructura social del Imperio filipino; y esto crea las condiciones y las fuerzas que lo llevan a personalizar vivamente su relato. La conciencia personal nace en 41 apoyada en las tensiones y contradicciones sociales. Enriquecida en es0s conflictos, profundizada su experiencia de la vida, su persona se proyecta en la cr6nica, dotandola de una tonalidad a veces decididamente novelesca. I/o que ocurre all~ en Florida, tan lejos de su Cuczo natal y de la Espafia en que ser~ siempre un forastero, es el velo con que se protege, bajo una materia militar, este sujeto colonial. La Florida - e s a tierra fabulosa de sus pe r sona je s - es el equilibrio inestable de sus distancias interiores, el lugar geom4trico de si mismo.
Como el Inca, Juan Ruiz de Alarc6n no es tampoco mexicano ni espafiol. Es un indiano, cosa que es completamente distinta. Nacido en las Indias, de padres espafioles, no se queda a vivir alli como un criollo, sino que pasa a Salamanca a estudiar y a Sevilla a triunfar en las funciones pfiblicas. Aunque vuelve transitoriamente a M4xico (1608-1613), retorna definitiva- mente a Madrid y a Sevilla, donde luego de obtener un ansiado cargo en el Consejo de Indias (1620, escribe cada vez menos comedias:
Esta sencilla evidencia, la de su condici6n de indiano, pudo ahorrar a los criticos literarios tantas penosas discusiones en clue se lleg6 a los peores extremos de nacionalismo: Es demasiado grueso el desprop6sito de Henriquez Urefia cuando hace de
~ Ibid .

LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMER[CANA 39
Ruiz de Alarc6n un mexicano avant la lettre. 15 Y este eco suyo: "Alarc6n. ,. es la primera voz mexicana que se oye en el mundo � 9 ", ni aun avalado por el prestigio de Alfonso Reyes puede resultar verosimil. 16 Contra estos ,,mexicanizadores" de Alarc6n Joaqufn Casalduero, con un nacionalismo inverso, quiere hacer de 61 un perfecto peninsular de los Siglos de Oro. Pero la ver- dad humana de Ruiz de Alarc6n no pertenece a un M6xico que atin no existia ni a una Espafia que siempre 1o consider6 forastero. Ella reside, como en el caso del Inca, en su situaci6n de hombre colonial que se buscaba antecedentes geneal6gicos en Cuenca precisamente porque habia nacido en suelo america- no .
La critica literaria se ha referido a menudo a la obra de Alar- c6n desde un punto de vista biogr~tfico. Siempre se alude a su deformidad fisica, que tanto concit6 en su t iempo las burlas de poetas y comedi6grafos rivales. Tambi6n se suele sefialar su affin por ostentar tltulos y blasones nobiliarios. En realidad, ambas cosas representan lo mismo. O mejor: la deformidad corporal se transforma, mediante la alquimia dolorosa de su obra, en esa monstruosidad cultural y social que supone haber nacido en Ultramar. Toda su creacidn - e s a s veinte y tantas comedias que estfin ahi, constituyendo un terso y profundo universo teatral todavia no i n q u i r i d o - dan testimonio de lo que digo.
Tomo sdlo como muestra una comedia suya, bastante tem- prana: El semejante a si mismo. Es seguramente posterior a 1606 y, segfin Fern~indez-Guerra, habria sido representada en 1614, siendo la primera puesta en escena de todo el teatro alarconiano. Aunque 6stas son finicamente suposiciones, Io cierto, si, es que el mismo asunto fue retomado mils tarde por Alarcdn en dos oportunidades, en El desdichado en finyir y en
x~ V. Seis ensayos en busca de nuestra expresidn, pp. 79--99. Buenos Aires, 1928.
14 V. , ,Presentaci6n", p. 13, al libro de Antonio Castro Leal: Juan Ruiz de Alarc6n. Su vida y su obra. M6xico, Edics. Cuadernos Ameri- canos, 1943.

40 JAIME CONCHA
Qui& enga~a mds a quidn (de atribucidn mils que probable al dramaturgo).
T/pica comedia de enredos (derivada de Los Menechmos, segtin A. Reyes, e influida pot E1 curioso impertinente, segtin A. Castro Leal), El semejante a sl mismo se basa en el tema de los parientes id6nticos. En este caso, se trata de que don Juan de Castro decide fingir que su primo don Diego de Lujgm es igual a 61. Lo hace por una doble raz6n: primero, aprovechar el parecido para no partir a Lima, adonde lo envia su padre, y permanecer junto a su dama, dofia Ana; segundo, probar si ella lees fiel y no se deja seducir pot su doble. Esta es la intriga principal. Hay otra secundaria, que tiene que vet con don Diego. Este habla vivido largo tiempo en Flandes durante su juventud y se habia enamorado de Julia. Su dama deja Flandes y viaja a Sevilla a juntarse con un hermano. Venido don Diego desde Madrid a Sevilla para servir el propdsito de su primo, reen- cuentra a Julia, a quien tenia por muerta.
Veamos, primero que todo, la geografia aludida. La escena transcurre en Sevilla, puerto y puerta mayores del Oc6ano. Don Juan no desea viajar a Lima, a ese Peril que es otra forma de mencionar su suelo natal. (El desplazamiento es amflogo al que efectfia el Inca entre el Peril y la Florida.) Complementaria- mente, su doble, 'don Diego, es un forastero en Madrid y e n Sevilla, pero proveniente de Flandes, de una colonia interior que no es sentida como tal, sino como dominio elgtsico y ex- tensi6n natural de la Corona. Si se interpreta en t&minos unita- rios estos dos personajes y estas dos acciones, tenemos a un forastero en la metr6poli, pero que no procede de Indias; y a un espafiol, que rechaza profundamente partir al Pert]:
Que mi enemigo padre, t dura p e n a l a q u e e n estos galeones parta a Lima a cobrar cierta herencia me condena. 17
Baste lo anterior para sugerir hasta qu6 punto el mundo de Alarc6n, cuya singularidad ya la critica entrevi6, estgt pro-
~7 Acto I, esc. II. Obras Completas, I, p. 304. M6xico, FCE, 1957.

LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMERICANA 41
fundamente vinculado a la situaci6n del poeta en la metr6poli, en una sociedad en la que no era sino un extrafio y deforme indiano. E1 Alarc6n de las comedias morales, el de La verdad sospechosa por ejemplo (pero, ~ cu~il es esta verdad tan llena de sospechas?); el Alarc6n de las notables piezas ,,barrocas", como El duego de las estrellas; el autor del drama hist6rico El tejedor de Segovia y de ese perfecto drama de car~tcter que es Don Domin#o de don Bias, encierra siempre a un indiano intimamente disconforme con su suerte. No es casual, asi, que una de las primeras y m~ts importantes mentiras que echa don Garcia, el embustero de La verdad sospechosa, consista preci- samente en la invenci6n de ser indiano, i La mentira del perso- naje consolaba, pot un momento, al autor en su verdad in- modificable !
Sor Juana In6s de la Cruz es una de las personalidades m~is destacadas de la Colonia. Autora de uno de los primeros poe- mas filos6ficos en lengua espafiola, lo es igualmente de esa notable carta, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691), especie de autobiografia intelectual suya. Adem~ts, en su lirica amorosa asoma ya una conciencia femenina dotada de increi- ble precocidad hist6rica. Y en todas estas obras, comprendidas sus piezas teatrales, lo que predomina y permanece como signo de grandeza es el impulso de su curiosidad intelectual, unido a un amplio affin sistem~tico, a medias tradicional, a medias moderno.
Su principal obra, el Primero sueao, ha sido analizado desde un punto de vista psicoanalitico pot Ludwig Pfand118 y desde el punto de vista filos6fico-cultural por el erudito Giovanni Guernelli. 19 Ambas son perspectivas compatibles y hasta con- vergentes. Lo que importa es vet, en el caso de Sot Juana, la fmica aplicaci6n creadora del instrumento gongorino en nuestra poesia colonial. ,,Sor Juana utiliza el procedimiento de G6n-
x8 Sot Juana ln~s de la Cruz. M6xieo, UNAM, 1963. 19 Gaspara Stampa, Luise Lab~ y Sot Juana In~s de la Cruz, trlptico
renacentista-barroco. San Juan (Puerto Rico), Editorial Universitaria, 1972.

42 JAIME CONCHA
gora, pero acomete el poema filos6fico", escribe el ensayista mexicano Octavio Paz. 2~ Lo sorprendente en este itinerario dantesco - l l eno , como el de La divina comedia, de sombras y de luces, de ascensos y bajadas, de toda una pl~tstica que ahora viene a habitat en la intimidad del c u e r p o - e s que, bajo el edificio de una ontologla aristot61ico-barroca, ya pugna por aparecer una nueva sensibilidad, mzfs moderna, abierta a las posibilidades y descubrimientos de la razdn. Raro cartesia- nismo 6ste que aparece en un claustro jerdnimo de Nueva Espafia, y en el que indudablemente el elemento escol~stico inherente a la revolucidn cartesiana (tal como ha sido puesto a luz por los trabajos de Etienne Gilson) cobra una presencia m~is acusada, en franco relieve.
Pero la trayectoria de esta mujer intelectual da rancho que pensar. A sus afios infantiles en la hacienda familiar de San Miguel de Nepantla sigue su etapa en M6xico, donde pronto adquiere lama de talentosa. Vienen luego los afios en la corte virreinal, como dama de compafiia de la condesa de Mancera. Aunque ~ eran relaciones dotadas de afecto y hasta ~ posible- mente de dulzura, es claro que Sot Juana vive alli, en came propia, la condici6n del artista colonial, sometido a las clases dominantes en una sociedad eminentemente feudal. Esta mujer inquisitiva, que no s61o lee libros de devoci6n sino que aprende directamente de los fen6menos reales, tiene que vivir en el mundo pomposo y estrecho de la Corte. No lo soporta y huye a u n convento, primero de Carmelitas Descalzas, luego de monjas jerdnimas.
Su opresidn es done , por lo tanto, por tratarse de una mujer que existe en una sociedad completamente cerrada a la reali- zacidn intelectual. Como Pfandl ha sugerido, su destino perma- nente sergt vivir en ambientes impregnados de nna difusa, si no herm6tica, feminidad. La vida del harem la persigue, ya sea en el palacio de la virreina o en su mundo conventual. Contra todas estas limitaciones, su espiritu crece y se vigoriza. Pudo
so V. El laberinto de la soledad, p. 101. M~xico, FCE, 1973.

LA LITERATURA COLONIAL H I S P A N O - A M E R I C A N A " 4 3
ser uno m~ts de esos trescientos poetas que pululaban en el M6xico de tiempos de Bernardo de Balbuena, es decir, haber sido victima prematura de su ingenio. Prefiri6 transitar un camino m~ts hondo. Efimero tambi6n, sin embargo. Pues iuego de un activo trabajo po6tico e intelectual que realiza en los afios anteriores a 1690, se extingue para siempre en el silencio de su vida religiosa. Nada escribe despu6s de 1692 - llama vibrante que se apaga en medio de las tinieblas coloniales. Porque, en verdad, tenian razdn los pensadores de la Inde- pendencia y los criticos liberales del siglo XIX. H u b o tinieblas en la Colonia. Y ellas contrastan aun m~is con las llamaradas ardientes y sombrias que representan los autores estudiados. Allfi, en el sur de Espafia, cual un fantasma sobreviviente del Incanato, el Inca escribe silenciosamente en sus filtimos afios. Alarcdn se calla progresivamente, una vez obtenido el puesto ptiblico que lo integra, aunque s61o sea en lo exterior, a una sociedad que no es la suya. Ac~, asimismo, en la ciudad prin- cipal de Nueva Espafia, Sor Juana cesa sin explicacidn su lucha intelectual. Pero el embridn racionalista de su pensamiento, su apetito de comprensidn de libros y de cosas, seguir~ vigente y ser~t continuado en el siglo XVIII. No tanto por esos hombres pr~cticos, ya plenamente laicos, que miran hacia el futuro, sino pot el grupo de ilustrados que conservan todavia un anclaje colonial. No tanto, digamos, por gente como Manuel de Salas, en Chile, o Lavard6n en Argentina, o Francisco Javier Espejo en el Ecuador, sino, por ejemplo, por un Pedro de Peralta y Barnuevo (1663-1743), como ella barroco, pero con un afrancesamiento que, en el marco de las relaciones culturales internacionales, apunta a nuevos tiempos.
El Barroco de Indias
E1 estudio del Barroco americano se ha visto dificultado en raz6n de varias confusiones. Mucha responsabilidad cabe, desde luego, al peso de una tradici6n ya largamente bizantina sobre el Barroco europeo, a partir de la cual todo o nada puede

44 JAIME C ONCHA
ser llamado indistintamente ,,barroco". 21 En el caso del de Indias, se eehan de ver imprecisiones adicionales. Hasta ahora, lo que parece mhs resuelto es la funci6n ideol6gica que cumple el Barroco arquitect6nico en las sociedades coloniales con gran poblaci6n indigena. En los p6rticos de los templos de la Compafiia de Jesfis; en los retablos de los altares; en un pfil- pito como el de San Bias en Cuzco, por ejemplo, la Iglesia - con mano de obra ind igena- realiza un esfuerzo de sintesis para hacer llegar a l a s masas analfabetas el mensaje dorado y sangrante de la Fe.
En lo que toca al~Barroco literario, y para indicar s61o lo de mayor bulto, la discusi6n se ha complicado pot la falta de una correcta evaluaci6n de las lineas que coexisten, a veces entremezcladas, en el Barroco de los Siglos de Oro. Sin dete- nernos a elaborar aqut una idea que mereceria mucho m~is tiempo y espacio, es posible darse cuenta que, pot sobre arti- ficiales distinciones no siempre exactas entre ,,gongorismo" y ,,conceptismo" (e incluso en el seno de lo que se ha venido en llamar filtimamente ,,manierismo"), integran el Barroco lite- rario una orientaci6n claramente contrarreformista y otra disidente, la que representa G6ngora con m~ximo relieve. La poesia de G6ngora emerge como una desviaci6n heterodoxa frente a la dominante ideologia religiosa de la Contrarreforma. Ese aire de ,,poesia pura" que los modernos descubridores de G6ngora han creido encontrar en sus poemas, significa en su 6poca una nitida demarcaci6n ante las exigencias de la orto- doxia tridentina. Cuando G6ngora, siendo sacerdote, sostie- he: ,,Yo no soy te61ogo", esth definiendo, pot rechazo, el sentido de su poesia: set manifestaci6n de un universo po6tico
2x Fernand Braudel, en su gran libro La Mdditerrande et le Monde me'diterranden ti l'Jpoque de Philippe 11 (Paris, Colin, 1949, p. 601 ss.), se burla de los sinsentidos en quo desemboca la teoria del Barroco. Observa: ,,I1 est t rop facile, dans la for~t des formes et des images, de marquer quelques arbres et de les r6clamer ensuite pour lo ~ Baroque ~>" (p. 604).

LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMERICANA 45
autosuficiente, cuya trascendencia no le adviene prestada por la re.
Uno de los escasos comentadores de G6ngora que capt6 este ideal de la poesia gongorina fue su panegirista americano, el cuzquefio de Espinosa Medrano ((llamado el Lunarejo). Tarde y lejos, se queja este letrado del siglo XVII, sale su Apolo#dtico en favor de don Luis de G6n#ora (Lima, 1662) a defender la memoria del ingenio cordob6s contra las diatribas del ,,caballero portugu6s" Manuel de Faria y Souza, comenta- rista de Camoens. Tarde, porque ya don Luis ha muerto hace bastante tiempo (1627); lejos, porque es en las Indias donde se escribe y se publica este tardio documento, En la dedi- catoria al Conde-Duque de Olivares yen el prdlogo ,,A1 lector", el Lunarejo manifiesta una extraordinaria conciencia de su situacidn de criollo colonial y de su marginacidn del verda- dero ritmo de la historia de las letras metropolitanas. E1 escrito es, pues, un documento finico en reflejar la condicidn de margi- nalidad cultural de los hombres de letras en el Nuevo Mundo.
A1 mismo tiempo, es fructifero ver en 61 un primitivo mo- mento de constituci6n de una ideologia de las capas medias de1 Virreinato, en su grupo de letrados, no s61o en la OlSOsici6n de los poetas a los bachilleres o gram~ticos, sino tambi6n en otras dos direcciones: uno, la consolidaci6n de una cierta conciencia de 61ite cultural debido a manejar un instrumento t6cnico complejo como es la poesia gongorina (funci6n indu- dable de G6ngora en Am6rica fue la deintensificar esa conciencia de grupo de las capas medias literarias), y dos, en la nueva oposM6n poetas - oradores saeros yen el permanente motivo de comparaci6n entre las letras profanas y la escritura sacra. En Io esencial, el Apologdtico traza un vivido cuadro de lo que su autor juzga como decisivo en la contribuci6n gongorina. No es taro que ese cuadro haga alusi6n a las colonias cultura- les, al Virreinato peruano ya hemos dicho, pero tambidn a la colonia romana que fue, en el pasado, l a misma metr6poli.
Con todo, este sentido de la poesia gongorina, pese a la adivinaci6n te6riea de Espinosa Medrano, no se despliega ni

46 JAIME CO NCHA
tiene fortuna en la prfictica de los poetas coloniales. Por el contrario: Io caracteristico de la poesia barroca en el conti- nente es que la renovaci6n gongorina (aristocracia 16xica, sintaxis latina, nuevo espfritu ante el lenguaje, complejidad constructiva, etc.) se pone al servicio de intenciones claramente apolog6ticas del orden colonial, especialmente de una superes- tructura administrativa civil y eclesi~istica. Lo queen la metr6- poli fue un impulso de liberaci6n cultural llevado hasta limites extremos de las posibilidades del lenguaje, se convierte en la Colonia en un vehiculo de poesla devota, de reverencia hagio- gr~fica.
E1 gongorismo en Am6rica es un fendmeno extendidfsimo, socioldgicamente muy importante. En sus Cuestiones gongori-
nas Alfonso Reyes ha destacado el inter6s de varios correspon- sales americanos por las novedades que G6ngora habia intro- dl~cido. 22 Peso es sobre todo por la via de la educacidn que los jesuftas se apropian r~tpidamente de la ,,revolucidn" gon- gorina y la convierten en un pesado instrumento pedagdgico. 23 La memorizacidn de largas tiradas de Gdngora hacia que los alumnos coloniales, desde nifios, se apartaran de sus circuns- tancias" inmediatas para sumergirse, mediante el espejismo seductor de las palabras, en la distante patria metropolitana. Lo que habia sido en Espafia una poderosa ,,herejia" artisti- ca, se transforma ach, en Am6rica, en un latin po6tico, una lengua muerta que la CompaNa de Jesfis administra sabia- mente a l a s nuevas generaciones coloniales. Con ello queda insinuada la complejidad social insita en el hecho gongorino. Pedro de Ofia, poeta virreinal nacido en Chile, y Bernardo de Balbuena, escritor nacido en Espafia pero que rive en el fimbito del Caribe, son en este respecto bien significativos.
Ofia (1570. - c. 1650) se caracteriza, en su produccidn po&ica pot lo que podriamos denominar una constante involucidn
22 V. Obras Completaa, t. VII. M6xico, FCE, 1958. 2~ V. Enrique Mart/nez Paz: ,,Luis Jos6 de Tejeda, el primer poeta
argentino", pp. V--LV. In: Luis Jos6 de Tejeda: Coronas Liricas. C6rdoba (Argentina), 1917.

LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMERICANA 47
en los asuntos que 61 escoge. Comienza escribiendo, muy tem- prano, su Arauco Domado (1596) que, si bien es una pieza propagandistica de la familia virreinal de los Hur tado de Mendoza, se refiere a un asunto de la reciente historia ameri- cana: la pacificiaci6n de Arauco emprendida po t el joven ca- piffm don Garcia. Incluso ,,al olor del ras t ro" de La Araucana segfin confiesa escribir en el ,,Pr61ogo", y siguiendo el modelo imperial de Ercilla, da cabida a dos acontecimientos distintos a su materia principal (la rebeli6n de las alcabalas en Quito y la derrota del corsario ingl6s Richard Hawkins en las costas del Peril), que parecen revelar una cierta conciencia virreinal, es decir, la de una unidad geogrfifica, hist6rica y politica que abarca desde Quito, pot lo menos, en el norte, hasta Chile por el sur. 24 Sin embargo, ya en este poema Ofia eontrahace sistem~ticamente la gran imagen que de los indios habia dado Ercilla. Hay en el Arauco Domado una lirizacidn de lo 6pico, ccmo ha demostrado el critico chileno Fernando Alegria. 2s E1 escrito siguiente de Ofia es un mero poema de circunstan- cia, dedicado a describir los efectos de El temblor de Lima (1609). Lo notable es que sus dos extensas obras finales est6n destinadas a cantar asuntos puramente espafioles, uno ente- rrado all~ en el t iempo de la Reconquista de Granada (El Vasauro, in6dito en vida del autor y terminado probablemente en 1635) y otro - c i m a evidente de la apologia re l ig iosa- dedicado a San Ignacio de Cantabria (Sevilla, 1639). Hay, pues, en Ofia una progresiva reorientaci6n tem~itica que lo lleva a alejar la mirada de su contorno inmediato para hundirla en el pasado metropoli tano (prestigioso por pasado y por metro- politano) o en los cielos hagiogrgtficos de la dominaci6n espi- ritual. De ahora en adelante, los poetas coloniales se despe-
.04 M. Bataillon se ha referido ya al sentimiento geo-politico que alentaba en la insurrecci6n de Gonzalo Pizarro, sobre todo pot influencia de su principal consejero, Carvajal. V. ~ Sur la conscience g6opolitique de la r6bellion pizarriste ~). Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Br~silien (CARAVELLE), 7, 1966, pp. 13--23.
25 V. La poesia chilena. M6xico, Colecci6n ,,Tierra Firme', FCE.

48 JAIMF~ CONCHA
fiargtn cantando al fundador de la Compafiia de Jestis, el pr6cer religioso pot antonomasia. Asi, Hernando Domin- guez de Camargo en el siglo XVII y Juan Bautista Aguirre en el XVIII, escriben poemas -completos o incompletos, lo mismo d a - en homenaje al santo patrono de la nueva Orden militante. 26 Y cuando no es 61, "son los m~irtires del Jap6n o Santa Rosa de Lima los que estimulan el ,,nu- men" de esta degradada 6pica sacra. 27 Lirizaci6n de la epo- peya y propaganda hagiogr~fica resultan set, entonces, otros fendmenos correlativos a un retroceso histdrico de las formas literarias.
Una situaci6n parecida ocurre en el caso de Balbuena (1562-1627). Veinte afios despuSs de su Grandeza mexicana (1604) el poeta ensalza al hSroe medieval Bernardo del Carpio (1624). Indudablemente la.homonimia entre personaje y autor ha ayudado a elegir la hazafia particular. Pero sobre todo, a travSs de ella, canta Balbuena a uno de los pilares de la ,,gran- deza" peninsular. Lo que Ofia, en su Vasauro, localizaba en el tSrmino del proceso religioso-militar de la Reconquista, Bal- buena Io sitfia en sus orlgenes, cuando la gesta se inicia all~i en los Pirineos. Con el efecto adicional, de interSs contemporgt- neo, que la lucha de Bernardo del Carpio contra las tropas de Carlomagno brinda un rondo tradicional a la pugna enconada q u e e n ese tiempo sostiene la Corona espafiola contra el Rey francSs. Lo fundamental, sin embargo, es que tanto Ofia como Balbuena, al trasladar sus asuntos a un pasado medieval anterior al Descubrimiento y a la Conquista, parecieran querer abolir el hecho colonial, suprimir su historia y las condiciones objetivas de su existencia. EvasiSn imposible, sin duda, y re- curso externo que repercuteconsiderablementesobre sus obras,
~6 Para I-L Dominguez Camargo, v. Eduardo Camacho G. : Estudios sobre literatura colombiana. Siglos XVI--XVII . Bogotfi, Edics. Univer- sidad de los Andes, 1965, p. 57 ss,
27 V. Luis A. S~inchez: Lospoetas de la colonia, p. 146 ss. Lima, 1921.

LA LITERATURA COLONIAL HISPANO-AMERICANA 49
que nunca alcanzan el grado de interiorizacidn presente en las tres personalidades literarias antes estudiadas.
Junto a estas figuras, secundarias aunque significativas, convive la grey de innumerables poetas que nos describe Al- fonso Reyes en sus Letras de Nueva Espa~a. En Quito como en Lima, en Cuzco como en Cdrdoba, en Nueva Granada y e n Nueva Espafia, estas legiones de poetas coloniales, que cantan y sirven a sus sefiores civiles o eclesi~sticos, son los portavoces de las ilusiones del criollo. ,,Poetas nail de escaso entendimiento" escribe Rosas de Oquendo, peninsular al fin, en su ,,Soneto a Lima del Peril". Externamente ,,gongorinos", llevando a instancias grotescas la ret6rica calderoniana (Calder6n es, en Am6rica, G6ngora teol~Sgicamente traducido y vulgarizado), todos ellos crean un velo grandilocuente para la propia socie- dad a que pertenecen. Esta proliferacidn de poesia lirica es, por lo tanto, correlativa a la magna ausencia de un g6nero pot esencia critico, como es la novela. Que una abunde y la otra falte son, entonces, dos caras de un mismo fen6meno cultural cuya explicaci6n debe encontrarse en la situaci6n particulari- sima de las clases dominantes en suelo americano. Explota- doras del indio y del negro, elias saben inconscientemente que su verdad descansa en el trabajo de esos sub-hombres. No pueden hablar de ello, en consecuencia, ya que tal superioridad no representa una jerarquia ni una autoridad reconfortante. De ahi el silencio de la literatura sobre Io que es el antagonismo principal en la sociedad colonial. Miran entonces a la me- trdpoli, para reconocer allot un paradigma humano a la medida de sus aspiraciones. Pero esa sociedad los rechaza por distan- tes y distintos. De este modo, estas clases dominantes resultan set, a la vez, superiores e inferiores. Con lo cual va quedando claro que cuando hablamos m~is o menos abstractamente de un ,,hombre colonial", nos estamos refiriendo en concreto a la clase alta de los criollos y a la nobleza media de los indianos. Franja social estrecha y reducida, no cabe duda, pues por debajo est~m las inmensas masas de siervos y de esclavos y, pot encima, la exigua y flotante capa de funcionarios peninsu-
4

50 JAIME CONCHA
lares. Las capas medias comerciales y artesanales tienen escasa voz literaria en la Colonia. Apenas y quiz/ts en el siglo XVII peruano un Juan del Valle Caviedes las exprese significativa- mente. Y e s esto, en filtimo t6rmino, lo que revela el sistema de preferencias y omisiones en que consiste la literatura de la 6poca colonial. Se trata del programa de una sociedad que no quiere verse retratada a si misma, en su ambiguo y contra- dictorio estatuto. Hay, entonces, g6neros que hablan (a veces con locuacidad) y otros que callan. Estos no son de hecho menos elocuentes. Todos tienden a construir una patria es:. piritual para el exilio cotidiano de los duefios del poder. A la literatura corresponde intentar el prodigio de dar un techo cultural a l a s tierras americanas. En los grandes autores esta proeza ,,afl/mtica" se cumple admirablemente. En ellos se ensamblan, con fuerza inimitable, el barro de que reniegan y el cielo ajeno que tratan de robar. Su diferencia es evidente con la gran muchedumbre de poetas menores, para quienes ese cielo remotlsimo se degrada en nube y s61o en nubes: el incienso sostenido destinado a embriagar la conciencia del sefior. Dicho de otro modo, m~s exacto: en este filtimo caso, la literatura se subordina - r i n d e vasal la je- a la regi6n predominante de la ideologia colonial, a saber, la religi6n y la teologia. El canto y la creaci6n cesan entonces, y la poesia es, en fin, un dialecto entre otros del lenguaje variado, pero monolitico, que hablan las clases dirigentes.