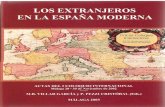La antigua iglesia española
-
Upload
misael-castro -
Category
Spiritual
-
view
22 -
download
0
Transcript of La antigua iglesia española
LA ANTIGUA IGLESIA ESPAÑOLAY LOS CONCILIOS DE TOLEDO
Por Javier Gonzaga
Desde el siglo XVI, España ha sido considerada como la más fiel y apasionada defensora del romanismo. Esto hace suponer a muchas personas mal informadas que siempre fue así a lo largo de los siglos de Historia eclesiástica española. Pero nada más lejos de la verdad. Creer que España, y su iglesia, han estado siempre sujetas a Roma como en los últimos cuatro siglos es desconocer la evolución sufrida por el papado romano y el verdadero estado en que se hallaba la iglesia española antes de que los emisarios de Gregorio VII iniciaran la conquista de la que había sido una de las iglesias nacionales más independientes con respecto a la sede romana. i En la historia de la antigua iglesia española en general, y en los cánones de sus concilios de Toledo, en particular, encontramos una de las imágenes más fidedignas de lo que era la cristiandad antes de que el papado romano la cambiara a su gusto.
El Evangelio llegó a España pronto y se extendió con rapidez. Es probable la venida de San Pablo a España,ii aunque no segura. Todo lo que sabemos de la Iglesia española hasta mediados del tercer siglo, sin embargo, no son más que tradiciones, con la posible excepción de la venida del apóstol de los Gentiles.
En el siglo IV había todavía paganos en la Península Ibérica, como los había también en Roma. Poco a poco el paganismo fue desapareciendo por lo menos de manera oficial, después de las severas medidas de Teodosioiii y España fue transformada en un «país cristiano».
Las doctrinas de la Iglesia española eran entonces las mismas que las de la Iglesia Universal o Católica, de los primeros cuatro siglos, formuladas en los Credos. A finales del siglo cuarto empezó a tributarse una excesiva veneración a los mártires. Al mismo tiempo nació una creciente sobrestimación del celibato en menosprecio de la vida matrimonial. Estas dos tendencias cau-sarían muchos males en el futuro, pero entonces todavía no se preveían todas las consecuencias.
Igualmente, la disciplina de la Iglesia española era la misma que la de las demás iglesias nacionales que constituían entonces la Iglesia Católica. Es decir: a finales del siglo IV, estaba gobernada como las demás iglesias por obispos, presbíteros y diáconos, ayudados por algunos oficiales de rango inferior; los obispos que residían en las ciudades más importantes iban siendo investidos de ciertos privilegios que no tenían los demás obispos, aunque fundamentalmente se conservaba la igualdad esencial del episcopado. Cada una de las cinco provincias romanas tenía su metropolitano, bajo el cual cada Iglesia provincial formaba, como cada diócesis, un todo aparte y las cinco Iglesias provinciales constituían un todo mayor por su unión dentro de una Iglesia Nacional, cuya autoridad residía en el Sínodo formado por los representantes de cada provincia.
Los metropolitanos españoles eran los obispos de Sevilla, Mérida, Braga, Tarragona y Cartagena. No existía todavía en España ningún primado que estuviera por encima de los demás obispos. La Iglesia española, como las demás Iglesias nacionales, se gobernaba independientemente a sí
misma, y no reconocía ninguna autoridad especial o superior a ningún prelado de más alía de sus fronteras. Cuando alguna herejía o algún problema particular perturbaba su marcha, también entonces, los eclesiásticos españoles buscaban consejo, como era costumbre, en alguna Iglesia vecina si así lo creían conveniente y oportuno. La Iglesia Británica, en su lucha contra el pelagianismo apeló a la de las Galias, y también la misma Iglesia de España recurrió en su primera dificultad a la de África y a su gran líder Cipriano. iv Después que tuvo hombres de la talla de Osio no necesito ya tanto la ayuda extranjera. A la muerte de éste, Paulino, Desiderio y Ripario solicitaron el consejo de Agustín y Jerónimo. Los herejes priscilianistas españoles apelaron en un principio al obispo Dámaso de Roma y a Ambrosio de Milán. En todo ello no ha-llamos nunca que el obispo romano trate de ejercer ningún derecho sobre la Iglesia de España hasta que Graciano y Valentiniano, en el año 378, dispusieron que las disputas difíciles entre obispos de elevado rango fueran examinadas en Occidente por el obispo de la ciudad imperial. Este decreto de Graciano daba al patriarca de Roma una posición similar a la que más tarde fue otorgada al patriarca de Constantinopla sobre las iglesias de Oriente. Hasta la época de Graciano todos los litigios episcopales tenían que resolverse dentro de la misma Iglesia de donde habían surgido. Esta ley fue tanto más eficaz cuanto que en Occidente no había patriarcas en las Iglesias de España, las Galias y la Bretaña. Tan sólo metropolitanos sin ninguna cabeza superior y cuyo deber era mantener la común igualdad. A partir de entonces, la idea de la autoridad del patriarca de Roma, extendiéndose por todas las provincias occidentales del Imperio, iba ligada a la autoridad civil ejercida por Roma en estas mismas provincias imperiales. Los primeros españoles que recurrieron a este procedimiento fueron los herejes Prisciliano, Instancio y Salviano quienes, al ser condenados por un Sínodo en Zaragoza, apelaron tanto a Dámaso de Roma como a Ambrosio de Milán. En el siglo once se fraguaron en España, como en las Galias, gran número de documentos falsosv que presentan a los papas interviniendo en los asuntos de la antigua Iglesia de España. Aunque no todos estos documentos fueran falsos, las intervenciones del patriarca romano en los asuntos religiosos de la Península, en el siglo IV y V, no afectan en nada a la independencia básica de la Iglesia española, puesto que las apelaciones a Roma eran consideradas como las hechas a las sedes de Cartago, Hipona o Milán, o a cualquier otra sede. En el año 431 encontramos a Vitalis y Constantino, dos presbíteros españoles, pidiendo consejo y ayuda, no a Celestino de Roma Sino a Capreolus de Cartago.
Puede decirse, por tanto, que el máximo apogeo eclesiástico de la Iglesia nacional de España fue alcanzado durante el período visigótico, a partir del Tercer concilio de Toledo (589) en el que Recaredo abjuró del arrianismo y adoptó el catolicismo antiguo. Desgraciadamente, este apogeo eclesiástico no fue acompañado de la pureza doctrinal y el ardor espiritual de la cristiandad primitiva, sino que, por el contrarío, dio lugar a las mismas desviaciones y errores que fueron deformando a la Iglesia Occidental en general hasta el año mil. Los sínodos y los concilios nacionales marcan el pulso de la vida religiosa española durante siglos. Nos serviremos, pues, de ellos para estudiar el cristianismo español antiguo y retrocederemos a los primeros años del siglo IV para iniciar nuestro examen desde la perspectiva que nos brinda el más antiguo concilio español y aquél que nos ofrece las más antiguas actas conciliares conservadas.
EL CONCILIO DE ELVIRA
Al cesar la persecución, lo primero que hicieron los cristianos españoles fue reunirse en un sínodo que ha pasado a la Historia con el nombre del concilio de Elvira, nombre tomado de la ciudad en donde se celebró, el año 305 ó 306. Elvira se hallaba cerca de la actual Granada, y
también se la conoce por los nombres de Eliberis o Illiberis.
Asistieron diecinueve obispos y veinticuatro presbíteros. Presidió el obispo de Guadix, una ciudad que nunca tuvo gran importancia, ni civil ni eclesiásticamente. Sin duda alguna, Félix de Guadix ocupó la presidencia debido a su edad, ya que el sistema metropolitano no se había desarrollado todavía ni en España ni en África y (como todavía hoy es costumbre en la Iglesia Protestante Episcopal de los Estados Unidos) la primacía de honor pasaba de una sede a otra, según la edad de los obispos. En el canon 58 del concilio se hace mención de la «Prima Cathedra Episco-patüs». Esta expresión es equivalente de «Prima Sedes», designación aplicada a cualquier sede ocupada por el obispo más anciano de una provincia o nación. Fue poco después que Constantino dividió a España en siete provincias, lo que condujo a una análoga división de la Iglesia y a una organización metropolitana más estricta. Osio, que quizá era el vicepresidente del sínodo, ya que se firma después de Félix, probablemente ocupó un puesto de tan alto honor por méritos personales más bien que por la importancia de su sede, aunque Córdoba era una ciudad famosa. El obispo de Toledo firma entre los últimos. La mayoría de obispos eran de Andalucía, pero la presencia de los prelados de Mérida, León, Zaragoza, y otras ciudades del norte de España indica que el sínodo debe ser considerado más bien como un concilio nacional y no meramente provincial.
El correcto entendimiento de los cánonesvi de este concilio, como de cualquier otro, exige una comprensión clara de las circunstancias y necesidades de la Iglesia en aquellos tiempos. A principios del siglo IV, la Iglesia en España se encontraba en un país en el que todavía había muchos paganos y en donde el Estado reconocía al paganismo como religión oficial. Veía además como las gentes habían asimilado los vicios de la decadente civilización romana y esto tenía su influencia incluso en las mismas iglesias locales. La misma disciplina de la Iglesia estaba por ordenarse y no disponía de medios para combatir la inmoralidad y el error que la rodeaban. Acuciados por estas circunstancias, los reunidos en Elvira decretaron una serie de cánones condenando la idolatría y no permitiendo hacer la más mínima concesión a las prácticas del paganismo. Trece cánones van dirigidos a este fin y dos en contra de los judíos. Veintitrés cánones tienen que ver con los pecados de la carne, doce de ellos se refieren al matrimonio que tratan de purificar y santificar. Seis cánones se ocupan de otras inmoralidades tales como el perjurio, la magia y la usura. El resto de los cánones se preocupa de fortalecer y Organizar la disciplina de la Iglesia. Diez de ellos afectan al clero, veinte a la disciplina de la Iglesia en general y cinco a la manera de celebrar el culto. Quedan todavía dos cánones, los más famosos, relativos al celibato de los eclesiásticos y al uso de pinturas en los templos.
El último de estos cánones es de gran importancia pues, nos muestra la práctica de la Iglesia a comienzos del siglo IV acerca de las representaciones pictóricas. El canon reza: «Ordenamos que no haya pinturas en la Iglesia el objeto de nuestra adoración no debe tampoco ser pintado en las paredes».vii El valor especial de este canon estriba en que da las razones por las que, en opinión de la Iglesia del siglo IV, no podían admitirse representaciones pictóricas en los templos. Los obispos no objetan en contra de las pinturas como a tales, sino porque caso de admitirías se llegará irremisiblemente a querer representar a Dios o a Nuestro Señor Jesucristo, objeto de la adoración cristiana. El temor de caer en la idolatría llevó al sínodo a prohibir todas las pinturas en general. Es evidente que el principio enunciado en este canon vale no sólo para las pinturas sino también para las imágenes. No podía admitirse en la Iglesia nada que pudiese convertirse en objeto de adoración por parte de los fieles. Y esta ausencia tanto de imágenes como de pinturas
y, por consiguiente de toda materialización del objeto del culto, era lo que distinguía a una iglesia cristiana de un templo pagano. El culto de las imágenes no fue introducido sino hasta el siglo VIII, por el II concilio de Nicea.viii
El otro canon famoso es de carácter completamente distinto. Refleja el duro ascetismo a que tendía el cristianismo español y por el cual se distinguiría más tarde, aunque ello no iba a ser obstáculo para que a su sombra creciera una mayor relajación sexual. Se prohíbe a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos el que vivan con sus mujeres como esposos. Es la primera vez que aparece en la Historia del cristianismo este intento. Ni S. Pablo, tan exigente en la selección de los ministros de la Iglesia, se había atrevido a excluir del ministerio a los casados. Porque, evidentemente, después de prohibir al clero casado la cohabitación con sus legítimas esposas ya sólo quedaba un paso para imponer el celibato obligatorio.
En el concilio celebrado en Nicea poco después hubo un intento de imponer a la Iglesia Universal el contenido de este canon español. Pero fracasó. En Oriente, nunca llegó a imponerse dicha norma. En Occidente, en cambio, después de ser ratificado el canon de Elvira por el Primer concilio de Toledo (canon 1) pasó de España a Francia en donde los concilios de Arlés y Maon, en los siglos V y VI, condenaron a todos los clérigos que cohabitasen con sus esposas. Y así fue extendiéndose a todo Occidente. Los orientales, en cambio, condenaron este rigorismo y en el concilio de Trullo censuraron la práctica del celibato obligatorio vindicando el derecho de los eclesiásticos a formar familia.ix El celibato obligatorio condujo a la desestimación del matrimonio, como un estado inferior y menos santo que el de soltero. Esta perversión seria refrendada en Trento.
Todos los cánones del concilio de Elvira se caracterizan por su severidad. Esto ha llevado a algunos a acusar al Sínodo de novaciano. El primer canon, sobre todo, ha atraído sobre el con-cilio esta acusación, puesto que prohíbe la restauración de aquellos que apostataron en las persecuciones y sacrificaron a los ídolos. No pueden éstos, reza el canon, ser recibidos a la plena comunión de la Iglesia ni siquiera en el último instante de su vida. Cierto que éste era el punto principal de los novacianos, pero en realidad no era exclusividad de la secta. Cundía incluso antes de la época de Novaciano, un espíritu de austeridad y férrea disciplina como reacción a la disipación pagana que trataba de filtrarse en la misma Iglesia. Fue el mismo espíritu que dio nacimiento a los montanistas y que atrajo a hombres tan eminentes como Tertuliano. El concilio de Elvira presenta un reflejo de estas corrientes, aunque seguramente resultaría impropio acusarlo de novaciano.
Como resumen, consideremos algunas de las implicaciones que se desprenden de los cánones del concilio. Una de ellas es la existencia de muchas supersticiones que la asamblea trató de eliminar entre las que destaca la prohibición de encender velas y colocarlas en los cementerios con vistas a invocar a los espíritus de los difuntos (Canon 34). Vemos también que los cristianos tenían tra -bajadores paganos en sus campos así como esclavos en tan gran numero que no se atrevían a privarles de los ídolos por temor a insurrecciones o disturbios (cánones 40 y 41). El elemento judío seria abundante pues se prohíbe expresamente el matrimonio entre cristianos y judíos o herejes (canon 16). El canon 53 establece que si un obispo admite en la comunión de su iglesia a un hombre excomulgado por otro obispo, lo hace por su cuenta y riesgo, y deberá demostrar delante de los demás obispos -es decir, en el Sínodo provincial- que actuó rectamente, o de lo contrario, será privado de su oficio. Este canon demuestra que la más alta autoridad no era el
obispo metropolitano, que todavía no existía en España, ni mucho menos ningún obispo extranjero, Sino el Sínodo en donde se reunían con igualdad de derechos todos los prelados. Había, como hemos visto, una sede principal (canon 58), pero era la que ocupaba el obispo más anciano.
CONCILIOS ANTI-PRISCILIANISTAS
Las dos herejías más «típicamente» españolas fueron el priscilianismo a finales del siglo IV y el adopcionismo en el siglo VIII. Con todo, apenas si puede decirse que el priscilianismo haya nacido en España. Era una especie de teosofía que combinaba el gnosticismo, el docetismo y el maniqueísmo. Creían en un eterno dualismo antagónico, representado por la luz y las tinieblas. Reavivaron las teorías gnósticas respecto a la creación del universo, añadiéndoles ciertas supersticiones astrológicas. Las Escrituras del Antiguo Testamento fueron alegorizadas. Enseñaban que el cuerpo de Cristo había sido mera apariencia, un fantasma. Los días de fiesta ellos los convertían en días de ayuno, especialmente la Navidad. Aborrecían la materia y por lo tanto se dejaban llevar por un ascetismo extremo. Los priscilianistas fueron los primeros religiosos que defendieron la mentira, sobre la base de que el fin justifica los medios. Decían que el alma estaba formada de la -misma sustancia que Dios y en cuanto a la Divinidad eran sabelinos al afirmar Que no hay distinción personal entre las tres Personas de la Trinidad siendo todas una sola, y misma cosa.9b
El primer propagador del nuevo sistema fue un tal Marcos de Egipto, que se dice vino a España desde Menfis. Ganó partidarios entre ellos al noble y culto Prisciliano que pronto se convirtió en el dirigente principal de la secta. Incluso dos obispos se adhirieron a la misma: Instancio y Salviano. Desde su sede de Córdoba, el obispo Higinio vigilaba los movimientos de los sectarios. Escribió a Idacio de Mérida previniéndole del nuevo error y para que se aprestara a la defensa de la fe. Pero la respuesta de éste sorprendió a Higinio por la violencia y falta de amor que demostraba. El obispo de Córdoba instaba tan solo a la persuasión y a la vigilancia, mientras que Idacio dio a entender que debía perseguirse sin piedad a los herejes castigándoles de manera ejemplar. Higinio, que había sido el primero en denunciar el Priscilianismo, al ver que las ideas intolerantes del obispo de Mérida eran compartidas por la mayoría del clero español, se inhibió del asunto.
En el año 380 se reunió un Sínodo en la ciudad de Zaragoza al que fueron convocados, además de los obispos católicos, los obispos priscilianistas. Estos, sin embargo, no comparecieron. Se sabían minoría y no quisieron arriesgarse. En su ausencia, el Sínodo de Zaragoza los condenó. Instancio y Salviano fueron depuestos y Prisciliano excomulgado. El santo obispo de Córdoba, Higinio, fue también degradado y excomulgado por la tolerancia mostrada respecto a los herejes. Se decretaron ocho cánones dirigidos en contra de las prácticas priscilianistas: 1) Se prohibía a las mujeres el asistir a cualquier clase de reunión (conventículo); 2) Nadie debe dejar de ir a la iglesia en tiempo de Pascua para celebrar otra clase de reuniones, ni tampoco debe ayunar los domingos; 3) Anatema todo aquel que no participe de la Eucaristía en el templo; 4) Se impone la obligación de ir a la iglesia cada día, desde el 17 de diciembre hasta la fiesta de la Epifanía, y se condena a quien acuda al templo con los pies descalzos; 5) Se impugna el canon 53 del concilio de Elvira mediante un nuevo decreto que prohíbe el que un obispo reciba a una persona excomulgada por otro obispo; 6) Se excomulga a todos los presbíteros o diáconos que, considerando la vida monástica como más perfecta, se hicieran monjes; 7) Nadie podría ejercer
de maestro a menos que estuviese autorizado por la Iglesia para ello; 8) Ninguna mujer podría hacer voto de virginidad hasta los cuarenta años.
Estos cánones revelan la existencia de reuniones (conventículos) que los priscilianistas celebraban como sustituto a las que tenía la Iglesia. En dichas reuniones enseñaban personas que no habían sido ordenadas o autorizadas por la Iglesia para desempeñar tales cargos. Parece ser que los priscilianistas ayunaban cuando los clérigos celebraban fiesta; rehusaban participar de los elementos de la Santa Cena en la iglesia, ensalzaban la vida ascética y monástica y es posible que muchas jovencitas, ilusionadas y sin experiencia, seguían el priscilianismo haciendo votos de castidad perpetua. Al parecer, cuando un obispo no los toleraba en su provincia, buscaban el permiso en alguna otra demarcación menos intransigente.
Los decretos del Sínodo de Zaragoza agruparon más fuertemente al priscilianismo. Su réplica fue consagrar obispo de Ávila al excomulgado Prisciliano. La consagración la efectuaron Instancio y Salviano. Sus oponentes pidieron entonces la ayuda del poder civil. Graciano publicó, en respuesta, un edicto prohibiendo a los priscilianistas el uso de los templos, pronunciando contra ellos la sentencia de destierro. Quedaba sentado así un terrible precedente de nefandas e incalculables consecuencias.
Los priscilianistas recurrieron entonces a la apelación a las Iglesias de allende los Pirineos. Como que en Francia no había ningún prelado destacado se dirigieron a Ambrosio de Milán y a Dámaso de Roma. En su viaje, aprovecharon el tiempo ganando prosélitos para su causa. Pero una vez llegados a Milán y a Roma, no fueron escuchados por ninguno de los insignes obispos. Su reacción fue hacer uso de las mismas armas que sus enemigos: ganarse el favor del poder civil. Por mediación de Macedonio, hombre influyente en la corte de Graciano, obtuvieron un decreto que les concedía el pleno reconocimiento de la autoridad imperial. Volvieron a España, recobraron sus iglesias y hasta tomaron una actitud agresiva con respecto a los cristianos ortodoxos. Les fue también favorable el que Itacio, obispo de Ossonoba y encargado de ejecutar los decretos del Sínodo de Zaragoza, fuese desterrado por las autoridades civiles por haberse inmiscuido en disturbios civiles. Pero mientras Itacio se granjeaba la amistad del prefecto de las Galias, una revolución destronaba a Graciano y ponía en su lugar a Máximo. El nuevo emperador, de origen español, quería cubrir con un falso celo por la ortodoxia la usurpación del trono imperial. Las circunstancias volvieron a ponerse en contra del priscilianismo.
Itacio consiguió del emperador la convocatoria de un sínodo en Burdeos para tratar acerca de las doctrinas de Prisciliano. El sínodo se reunió el año 385. Instancio hizo la defensa del partido heterodoxo. De nada le valió. Fue condenado juntamente con toda la secta. Itacio y los obispos Magnus y Rufus convencieron al emperador para que dictase sentencia de muerte en contra de los herejes, dando una oportunidad de presentarse ante el mundo como defensor de la fe. Poco después, Prisciliano, los presbíteros Felicísimo y Armenio, los diáconos Asarino y Aurelio, un laico poeta llamado Latroniano y una distinguida dama de las Galias, Eucrocia, fueron decapitados. Instancio y pocos más, fueron deportados a Sicilia.
La reacción de las dos figuras más señeras del cristianismo de aquel tiempo fue de general indignación. Ambrosio de Milán y Martín de Tours protestaron y se separaron de toda comunión con los partidarios de Itacio. En España, muchos tuvieron a Prisciliano como mártir y santo y a tal número aumentaron sus partidarios que casi ganaron toda Galicia. Máximo, sin embargo,
estaba dispuesto a seguir por el camino iniciado y envió a España comisarios imperiales con el único objeto de exterminar a los disidentes. Martín de Tours no cesó de interceder cerca del emperador que suavizara sus medidas. Máximo le impuso como condición que reanudara su comunión con Itacio. Martín accedió y logró así que las órdenes imperiales no fueran aplicadas con el máximo rigor. Ambrosio de Milán, bajo ninguna condición, quiso reanudar más la comunión con Itacio.
El caso del priscilianismo presenta en la figura de su implacable enemigo, Itacio, la anticipación en pequeña escala de la futura Inquisición. Ya no le bastaba a la Iglesia, que se había granjeado el favor del Estado, con castigar a los errados y herejes mediante los procedimientos espirituales y evangélicos. Había probado el apoyo del brazo secular que exterminaba fácilmente toda oposición e iba a resultarle muy fuerte la tentación de volverlo a utilizar cuando hubiere oportunidad.
La reacción del mundo cristiano no fue lo suficientemente enérgica y unánime. Tan sólo Ambrosio de Milán y Martín de Tours hablaron con suficiente claridad. Dámaso no abrió su boca. No imaginaban los cristianos que un día, cuando la Iglesia oficial se hubiere apartado de la genuina ortodoxia, la espada del poder civil se volverla sobre los verdaderos creyentes.
El priscilianismo continuó existiendo en la clandestinidad hasta mediados del siglo VI. El primer concilio de Toledo, celebrado el año 400, se ocupó ampliamente de los errores de Prisciliano decretando dieciocho anatemas con la severidad y el espíritu inquisitorial que, desgraciadamente, caracterizaban cada vez más a la Iglesia de España. Con el mismo objeto de combatir al priscilianismo el Primer concilio de Toledo formuló un Credo en el que incidentalmente, se deslizó una frase que seria caballo de batalla entre la Cristiandad Occidental y la Oriental años después cuando el priscilianismo estaría completamente olvidado. La frase en cuestión, que por primera vez aparece en un símbolo de fe, dice que el Espíritu Santo «procede del Padre y del Hijo». No fue, sin embargo, el Credo en sí de este concilio el que motivó la división de los orientales y occidentales. La disputa se originó cuando la frase mencionada («Filioque») fue interpolada en las actas que contenían el Credo de los concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla. Pero el Credo de este Primer concilio de Toledo no fue ninguna interpolación sino la composición original de la asamblea de obispos españoles. Hemos de decir, no obstante, que hay historiadores que atribuyen este Credo a una fecha más tardía cuando hubo un recrudecimiento del error priscilianista o acaso más tarde todavía: con ocasión de las controversias arrianas con los invasores visigodos de la Península. En realidad existen dos redacciones de este Credo atribuido al Primer concilio de Toledo y sólo la segunda, fechada en 447, lleva la expresión «Filioque».x Pero, repetimos, constituye una expresión teológica original española que nada tiene que ver con la posterior falsificación que, años más tarde, mediante dicha expresión, se llevó a cabo del Credo Niceno-Constantinopolitano.xi
Las cláusulas más importantes de este Credo, en relación con la herejía priscilianista afirmaban que el cuerpo de Cristo no es imaginario, no es ningún fantasma, sino real y verdadero; confe-saban su creencia en la resurrección de la carne humana, y enseñaban que el alma del hombre no es de sustancia divina, o como Dios, sino una, creación de la divina voluntad. Este Credo deshizo los errores antitrinitarios de los priscilianistas.
Todavía el año 561 ó 563. Un Sínodo en Bragaxii renovaba la condenación del priscilianismo. Lo
hacía en los mismos términos y con la misma intransigencia. Después de esta fecha parece ser que las doctrinas de Prisciliano ya no perturbaron a nadie más, pues no se hace ninguna mención posterior de las mismas.
LOS CONCILIOS DE TOLEDO
En los primeros años del siglo V, España pasó del poder de Roma al de los invasores godos. Toledo fue convertida en el centro del nuevo reino peninsular (año 407) que unía bajo un mismo cetro distintas razas y religiones. 1,05 invasores trajeron consigo la fe arriana mientras que los naturales del país llamados hispano-romanos profesaban la fe católica entendida tal como la vemos hasta aquí. Los reyes visigodos lucharon con denuedo por crear la unidad del país, pero las diferentes religiones resultaron un obstáculo tanto o más grave que las raciales. Leovigildo, el más destacado paladín de la unidad del reino visigodo tuvo que luchar contra su propio hijo, convertido a la fe católica de cuyo partido pasó a ser dirigente. Se hacía evidente que, dado el carácter intransigente de la religiosidad española, tan sólo la unanimidad espiritual conseguiría la unificación política. No es ciertamente un elogio lo que merece esta intolerancia española que contrasta grandemente con la actitud tolerante mostrada en todo momento por los invasores visigodos. Si éstos persiguieron alguna vez a los católicos, como es el caso de Hermenegildo, lc, hicieron más por motivo político que religiosos. De hecho, el partido católico representaba una constante conspiración contra la monarquía goda.
Cuando Recaredo subió al trono, el año 586, decidió poner fin a los antagonismos mediante su conversión a la fe de la inmensa mayoría de naturales del país. Desde el primer instante mostró el camino que iba a seguir. Nombró a Leandro su consejero eclesiástico e hizo ejecutar a Sisberto, verdugo de Hermenegildo, su hermano.
Leandro, obispo de Sevilla, había sido el hombre que había inducido a Hermenegildo a abandonar el arrianismo y hasta se supone que fue quien le indujo asimismo a rebelarse contra su padre el rey Leovigildo. Durante el sitio que éste puso a Sevilla viajó a Constantinopla y trató de ganar apoyo para la causa de la ortodoxia española. Es significativo que, pese a estar Roma a mi-tad de camino, prefiriera ir a la capital de Bizancio. Se atribuye a Leandro el arreglo de la liturgia española que más tarde Isidoro perfeccionó y que se conoce con el nombre de culto mozárabe. Leandro era el mayor de los hijos de una familia que se distinguió más que ninguna otra para establecer la fe del antiguo Imperio de Constantino en España. Poco menos que un año después de su ascensión al trono, el nuevo rey declaró su propósito de abjurar del arrianismo. Hubo varias protestas y hasta rebeliones armadas, pero todas ellas fueron aplastadas por Recaredo. Esto fortaleció los designios del rey quien en el tercer año de su reinado, 589, convocó el Tercer concilio de Toledo, el más importante de los celebrados en España y de gran significado para toda la Iglesia Católica, Su importancia es quizá inferior solamente a la de los cuatro primeros concilios ecuménicos.
El concilio abrió sus sesiones en mayo. Los primeros tres días, a petición del monarca, fueron dedicados a la oración y el ayuno. En la primera sesión, el rey presentó un libro que fue leído a la asamblea, en el cual se decía que Recaredo se sentía llamado a llevar a los godos a la verdadera fe. Anatematizó el arrianismo y a todos aquellos que luego de hacer profesión de su nueva fe vol-vieran a la herejía. Finalmente, se pronunciaba en favor de los concilios de Nicea, Constantinopla, Efeso y Calcedonia. El libro concluía con la, reproducción de los Credos de
Nicea y Constantinopla, e iba firmado por el mismo rey y la reina Bada. Los obispos prorrumpieron en aclamaciones: e Gloria a Dios, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, que otorga la paz y la unidad a su Santa Iglesia Católica! ¡ Gloria a Nuestro Señor Jesucristo, que ha reunido de entre todas las naciones una Iglesia Católica, al precio de su propia sangre! ¡ Gloria a Nuestro Señor Jesucristo, que ha llevado a una nación tan ilustre a la unidad de la verdadera fe, haciendo un rebaño bajo un solo pastor! ¿Quién merece eterna recompensa de Dios por esto sino nuestro católico rey Recaredo? ¿Quien merece una corona eterna de Dios sino nuestro rey ortodoxo, Recaredo? ¿Quién merece gloria presente y eterna sino nuestro amado rey, temeroso de Dios, Recaredo? ¡ Es él quien ha llevado a un nuevo pueblo a la Iglesia Católica! ¡Concédasele, pues, la recompensa de un apóstol que ha cumplido su oficio de apóstol! Sea él objeto del amor de Dios y de los hombres, por Cuanto ha glorificado tan maravillosamente a Dios sobre la tierra, con la ayuda de Nuestro Señor Jesucristo quien, con Dios el Padre, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén!»).
Uno de los obispos católicos se dirigió a los recién convertidos (?) exhortándoles a confesar en voz alta la fe que decían profesar y al mismo tiempo anatematizar a oídos de todos la herejía que rechazaban. Entonces, pronunciaron anatema en contra de todos, 1º. Los que profesasen la fe arriana; 2º. Los que negasen que Cristo fue engendrado de la misma sustancia que el Padre; 3º. Los que no creyeran en el Espíritu Santo; 4º.0 Los que no distinguieran entre las personas de la Trinidad; 5º. Los que declarasen que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo eran criaturas; 6º. Los que no creyesen que el Padre, el Hijo y el Espíritu fuesen de un mismo poder, sustancia y eternidad; 7º. Los que dijesen que el Hijo de Dios no sabe todo lo que el Padre sabe; 8º. Los que enseñasen que el Hijo y el Espíritu tuvieron un principio; 9º. Los que dijesen que el Hijo pudo sufrir en su divinidad; 10º. Los que no creyesen que el Espíritu Santo sea Todopoderoso; 11º. Los que profesasen otra fe distinta de la contenida en los decretos de los cuatro concilios ecuménicos; 12º. Los que distinguieran entre la gloria que debe ser dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; 13º. Los que no creyeran que el Hijo y el Espíritu Santo tenían que ser honrados igualmente con el Padre; 14º. Los que no dijesen: Gloría y honor sean dados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; 15º. Los que insistiesen en el rebautizo; 16º. Los que no condenasen el concilio de Rimini; 17º. Los que desprecian la fe de Nicea; 18º. Los que negasen que la fe de Constantinopla era verdadera; 19º. Los que no profesasen la fe de Efeso y Calcedonia; 20.0 Los que no aceptasen todos los concilios que estaban de acuerdo Con estos cuatro ecuménicos.
Tres de los anatemas tienen un marcado color local, son el 16, el 18 y el 23. El 16 reza: «Si alguien defiende como verdadero el detestable documento decretado por nosotros en el duodécimo año del rey Leovigildo, conteniendo una fórmula por la cual se insta a los hispano-romanos a pasar a la herejía arriana, y también una doxología erróneamente formulada, a saber: Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, sea anatema eternamente». El 18 dice: «Confesamos haber sido convertidos a la Iglesia Católica, procedentes de la herejía arriana, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Nadie duda de que nuestros antepasados erraron en la herejía arriana y de que nosotros hemos aprendido la fe evangélica y apostólica por medio de la Iglesia Católica. Por consiguiente, honramos y confesamos la fe santa que nuestro piadoso señor y rey ha declarado en medio de este concilio y suscrito con su mano, y ésta es la que prometemos enseñar y predicar al pueblo. Esta es la verdadera fe que toda la Iglesia de Dios por todo el mundo profesa, la cual es por consiguiente Católica (universal) y reconocida. El que no acepta esta fe sea anatema maranatha en la venida del Señor Jesucristo». El anatema 23, último, dice todavía más explícitamente: «Por consiguiente, con nuestra propia mano hemos
suscrito esta condenación de la herejía arriana y de todos los concilios que la han favorecido. Anatema a ellos. Pero nosotros hemos suscrito con todo nuestro corazón, y toda nuestra alma y toda nuestra mente las constituciones de los santos concilios de Nicea, Constantinopla, Efeso y Calcedonia, que hemos escuchado con oídos complacidos y hemos declarado ser verdaderas. No creemos que haya nada más lúcido para el reconocimiento de la verdad que lo que se contiene en los autorizados documentos de los citados concilios. Nada puede ser, ni será, demostrado con mayor verdad y lucidez acerca de la Trinidad y de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que lo que demuestra estos concilios. En ellos, la verdad se manifiesta plenamente, la cual es creída por nosotros sin ninguna duda, en relación con el misterio de la encarnación del unigénito Hijo de Dios para la salvación de la raza humana, por los cuales se prueba que Cristo tomó verdaderamente la naturaleza humana sin contagiarse por el pecado, y se muestra como la plenitud de la perfecta divinidad mora en El, viendo como ninguna de las dos naturalezas sufre menoscabo ni pérdida y de ambas está constituida la única Persona de Nuestro Señor Jesucristo. Si alguien trata de corromper o cambiar esta santa fe, o separarse de la misma y de la comunión apostólica, sea tenido eternamente por reo del crimen de infidelidad ante Dios y ante los hombres. Que la Santa Iglesia Católica florezca por todo el mundo en perfecta paz y se haga ilustre por su saber, santidad y poder. Que aquellos que se hallan en su redil, y sostienen su fe, y comparten su comunión sean colocados a la diestra del Padre y puedan oír las palabras: «Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo»; y que aquellos que se han apartado de ella y han destruido su fe y han rechazado su comunión oigan de la Divina Boca en el día del juicio: «Apartaos de mi, no os conozco. Id al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles». Que todos aquellos que son condenados por la fe católica sean condenados en el cielo y en la tierra, y que todos aquellos que sean adictos a esta fe sean aceptos en el cielo y en la tierra, teniendo a Nuestro Señor Jesucristo como rey, al cual, con el Padre y el Espíritu Santo sea la gloría por los siglos de los si -glos».
Después de estos anatemas los nuevos profesos recitaron los credos Niceno y Constantinopolitano, así como la ampliación de Caldonia, firmando luego el documento que contenía dichos anatemas y credos. Había ocho obispos conversos: Ugnus de Barcelona, Murila de Palencia, Ubiligisculus de Valencia, Surmila de Viseo, Gardingus de Tuy, Beccila de Lugo, Argiovitus de Ossonoba y Fruisclus de Tortosa. Después de los obispos, los presbíteros y los diáconos convertidos del arrianismo estamparon sus rúbricas y más abajo firmaron los nobles.
Se redactaron entonces veintitrés cánones sobre los más variados asuntos eclesiásticos: se ordenaba la recitación del Credo Niceno-Constantinopolitano en todas las iglesias españolas durante la celebración de la Santa Cena, «a la manera de las Iglesias Orientales», es decir: recitado en voz alta por todos los fieles. Se prohibía a los obispos, presbíteros y diáconos recién convertidos el vivir con sus esposas. Se aconsejaba la lectura de las Escrituras en las horas de comida de los clérigos. Todas las propiedades arrianas pasaron al poder de la Iglesia Nacional Católica. Se amenazaba con la excomunión a todos aquellos que impidiesen a cualquier viuda o virgen quedarse sin casar. Severas penas fueron dictadas en contra de los que habiendo hecho penitencia por sus pecados volvían a caer en los mismos. Se prohibía a los eclesiásticos el acudir a tribunales seculares para dirimir sus querellas. Prohibía a los judíos el tener esposas, concubinas, o esclavas cristianas. Bajo pena de excomunión se ordenaba el exterminio de la idolatría por parte de los sacerdotes y los jueces en sus respectivos territorios y los propietarios en sus fincas. Se condenaba la matanza o «el abandono» de los niños. Cada otoño debían
celebrarse sínodos en toda la nación. Era condenado la extorsión o el abuso del poder eclesiástico. Quedaban prohibidas las plañideras en los entierros y las danzas en los servicios religiosos.
Mediante un edicto, Recaredo confirmó el concilio. Nadie debía atreverse a despreciar sus cánones, obligatorios para todos, tanto clérigos como laicos. Los eclesiásticos que no guardasen sus decretos serían excomulgados, los laicos ricos, privados de la mitad de sus bienes y los pobres desterrados.
«Yo, Flavius Recaredo, el rey, confirmo con mi firma estas disposiciones acordadas con el Santo Sínodo», reza la fórmula con la cual firmó cl rey. Le seguían las rúbricas de los cinco obispos metropolitanos: Masona, de Mérida, metropolitano de Lusitania; Eufemio, de Toledo, metropolitano de Carpetania (división de la Cartaginense); Leandro de Sevilla, metropolitano de la Bética (Anda-lucía); Migetius, de Narbona, metropolitano de la provincia hispano-gala; Pantadus, de Braga, metropolitano de Galicia, y luego los obispos Ugnus, de Barcelona (en ausencia del metropolitano de Tarragona), Maurila, de Palencia, Andonius de Oretum, y los de más prelados de Carcassone, Tuy, Lisboa, Dumium, Zaragoza, Oporto, Córdoba, Elvira, Salamanca, Itálica, Tortosa y Calahorra. Firmaron muchos otros obispos de menor rango. En total sesenta y dos de su puño y letra y seis por representación. La ausencia de los obispos de Cartagena y Málaga se debía a que estas ciudades se hallaban todavía en poder del Imperio.
Leandro, que fue el espíritu impulsor del concilio, cerró el mismo con un sermón de despedida.
Como hemos dicho antes, este concilio resulta altamente interesante para el historiador de la Iglesia. Todas sus resoluciones, cánones, anatemas y símbolos de fe presentan un cuadro completo de la cristiandad, en su forma más extendida, en el siglo VI. Observamos en primer lugar cómo el concepto de Iglesia Católica (tenido en tan alta estima) iba unido al puro significado de universal: «Esta es la verdadera fe que toda la Iglesia de Dios por todo el mundo profesa, la cual es por consiguiente Católica (universal) y reconocida» (Del anatema 18). Tenían que transcurrir todavía algunos siglos para que lo «católico» se identificara con lo «romano». Resulta igualmente significativo que el modelo de fe y culto que se propone constantemente el concilio es el de «las iglesias de Oriente», no Roma.xiii Los veintitrés cánones del concilio fue' ron redactados teniendo siempre en cuenta el ejemplo que creían ver en la Iglesia Bizantina. Esta dependencia, sin embargo, hace que los reunidos en Toledo participen de las mismas desviaciones que pugnaban en Oriente por pervertir la primitiva fe. En efecto, observamos como la piedra de toque de la fe pasa a ser la fidelidad guardada a los cuatro concilios ecuménicos. Los cánones conciliares adquirían así, en ojos de la cristiandad, un aprecio que prácticamente igualaba al tenido por las Sagradas Escrituras. Nada de esto ha de extrañarnos; era el producto de la evolución sufrida por el cristianismo oriental y, entonces, Oriente era todavía la sede rectora (aunque en un sentido muy diferente del que luego corresponderá a Roma) de la cristiandad.
La perversión de las prácticas evangélicas se manifiesta asimismo en la «conversión» en masa de todo el país, sin demasiadas preocupaciones para comprobar si dicha «conversión» se daba en todos los casos de manera simultánea con la «regeneración» bíblica. Esto llevaba a sustituir la predicación del Evangelio mediante la persuasión por la imposición de las leyes del Estado. La evangelización por la coacción del poder civil.
Un espíritu anticristiano y antievangélico, fruto del roce y colaboración con la corte se traduce en el anatema 23: «Que la santa Iglesia católica se haga ilustre por su saber, santidad y poder». ¿A qué clase de poder se refiere? Las ambiciones políticas de los prelados españoles, con Leandro a la cabeza, no hacen muy difícil el descubrirlo. Se trata, sin lugar a dudas, del poder eclesiástico cimentado sobre el apoyo del brazo secular y la espada inquisitorial. La deducción podría resultar atrevida si no tuviéramos la subsiguiente Historia que nos la corrobora. Es triste, en este sentido, comprobar la adulación servil con que el concilio rodea a la persona del rey Recaredo, exagerando evidentemente el aspecto religioso de lo que habla sido, sobre todo, una maniobra política oportunista. Los godos se pasaron al Catolicismo para hacer cesar los disturbios producidos por el partido hispano-romano, apoyado por las simpatías de casi todo el país, y lograr así la unidad del Reino. Además, el predominio de los francos, celosos defensores de la ortodoxia aislaba a los godos arrianos dentro del mundo Occidental. Adoptar la religión de sus poderosos vecinos y de la inmensa mayoría de sus vasallos redundó en beneficio de los planes políticos de la monarquía visigoda.
Hemos dicho que el libro presentado por el rey al concilio de Toledo, firmado por él mismo y su esposa, contenía el Credo niceno y el Constantinopolitano, los cuales suscribieron los conver-tidos del arrianismo. Sin embargo, hemos de decir también que estos Credos, tal como fueron recitados en el Tercer concilio toledano, el año 589, no correspondían exactamente a los originales formulados el año 381 por el segundo concilio ecuménico.xiv El Credo original reza: «Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre». La misma cláusula fue recitada en el concilio de Toledo, según la manera original española del Primer concilio toledano del año 400:xv «Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo». Esta es la primera vez que aparece la interpolación «y del Hijo» Filioque) en el Credo Niceno-constantinopolitano. ¿Quién hizo esta interpolación? ¿Por qué?. Posiblemente fue hecha o por Recaredo o por el obispo de Sevilla, Leandro quien, con el abad Eutropio, dirigió la marcha de la asamblea conciliar. Si fue Recaredo, la alteración se produjo seguramente de manera inconsciente. Educado en el arrianismo, no estaría muy familiarizado con los símbolos de la fe ortodoxa. Sin embargo, esta hipótesis no parece muy convincente, pues precisamente porque era un laico recién convertido dependía de los líderes religiosos en todas las cuestiones relativas a la teología ortodoxa. Es más probable que el autor de la interpelación fuera Leandro. No olvidemos que éste era amigo personal del obispo de Roma, Gregorio I, quien sostenía la doctrina de la Procesión del Espíritu Santo del Hijo tanto como del Padre. Además, Ambrosio y Agustín de Hipona, cuya autoridad era muy estimada por la Iglesia española, habían enseñado la misma doctrina y usado la misma expresión. Por otro lado, era de gran importancia para quienes habían estado luchando en contra del arrianismo durante tantos años el hacer la precisión del «Filioque». Enaltecía al Hijo, insuficientemente considerado por la herejía arriana. Pero, y esto es lo decisivo, los teólogos españoles se habían familiarizado con el Credo decretado por el Primer concilio de Toledo, que representaba la interpretación española del símbolo ecuménico. Quizá pensó Leandro que quitar la cláusula en cuestión, en aras de la fidelidad al original constantinopolitano, debilitaría la fuerza del último golpe decisivo en contra del arrianismo, mientras que su inclusión no sólo estaba respaldada por la tradición eclesiástica peninsular sino por los más eminentes teólogos de la Iglesia occidental.
Pero, en una cristiandad que estaba colocando los cánones conciliares al mismo nivel que los textos de la Escritura, una alteración, por ligera que fuese, no podía dejar de producir controversias. Al principio no se prestó mucha atención a la innovación española. Pero pronto
pasó de España a Francia y de allí se extendió a Italia. Fue defendida por los Sínodos de Friulí, el año 796 y el de Aix, en 809. Carlomagno la defendió entusiastamente y el papa León III la ratificó aunque con reservas. León aconsejaba quitar el «Filioque» del Credo original ecuménico e incorporarlo a otros documentos. Estaba de acuerdo con su doctrina pero no aprobaba la interpolación. De ahí que mandara grabar el Credo Niceno-constantinopolitano, sin alteraciones, en letras de plata sobre la entrada de la catedral de Roma. Empezaba así una controversia entre el obispo de Roma y la mayoría de Iglesias de España, Francia e Italia. El emperador de Occidente, por cierto, se inclinaba por la mayoría de las Iglesias y en contra del obispo, o papa, romano. La resistencia de éste cesó cuando, gradualmente, el Credo español ganó la aceptación general. A
i Duchesne Historie Annciene de l’Eglise, vol. III, p. 596 (P. 1910); Magnin F. L’Eglise visigothique au VII sècle. l (París 1912) pp. 47-96.Los modernos historiadores católico-romanos tratan de desvirtuar la realidad histórica de una Iglesia nacional independiente de Roma durante el período visigodo. Véase en este sentido B. Llorca. Historia de la Iglesia Católica vol. I, pp. 730-751, que sigue a Z. C. Villada Historia Eclesiástica de España II, I, p. 29 y s., y 133, s. Un pasaje imparcial de la «argumentación» de estos autores (como de la Menéndez y Pelayo) demuestra que la misma está basada más en prejuicios dogmáticos que en la objetividad histórica. Confunden católico con «romano» y la alta estima y dignidad en que era que eran tenidas las sedes «Apostólicas» (y por consiguiente Roma) con la hegemonía posterior del romano pontífice. Para estos autores, el que los concilios de Toledo comenzasen con fórmulas de la fe basadas en los símbolos de Nicea. Constantinopla, Efeso, y Calcedonia es ya síntoma de que la iglesia visigoda española estaba íntimamente unida a Roma (B. Llorca op. Cit. P.748). El resto de «soluciones» que ofrecen dichos historiadores es del mismo tenor y puerilidad.Cf. Cap. I. INTRODUCCIÓN, pp. 16-36, y 65-80; notas n.º 55,62, 63, 77.
ii Romanos 15:24: Disponemos del testimonio de Clemente (año 95). Eusebio (264-349), y el canon de Muratori del siglo II.iii Cf. Cap. IV PRIMER CONCILIO DE CONSTANTINOPLA: El conci1io. pp. 137-138.
iv Cipriano Ep. 67 Obras de San Cipriano, (BAC, Madrid, 1964), p. 631 y ss.
v «La Historia de la Iglesia española del siglo once», y los documentos surgidos nos sumergen en un mar de fábulas. Vicente de la Fuente. Historia Eclesiástica de España. IV. 105. Madrid. 1873.
vi Los cánones del concilio de Elvira: Kinch C. Enchiridion Fontiun Historiae Ecclesiasticae Antiquae, Herder Friburgo, 1923 pp. 330 y ss. Denzinger, en su traducción castellana. Kel Magisterio de la Iglesia. P. 22, omite el cánon que prohíbe imágenes en las iglesias.vii
? El canon reza: «Placuit picturas in eclesi esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur».
Baronio, Bellarmino, Melchor Cano, y otros autores católicos ponen en duda la ortodoxia de este concilio (¡desde el punto de vista romanista, desde luego!) por causa de este canon y del primero, del que nos ocupamos más adelante, al que acusan de novacionista.Los autores más modernos vindican su ortodoxia pero pasan verdaderos apuros, al tratar de explicar las resoluciones iconoclastas (B. Llorca, op. Cit. Pp. 356, 357). viii Véase Cap. IX. SEGUNDO CONCILIO DE NICEA, p 235.
ix «Habiendo sabido que la Iglesia de Roma ha ordenado que los candidatos para el diaconado o el presbiterado juren que dejaran de vivir con sus esposas, nosotros, obedientes al antiguo canon de la perfección apostólica, declaramos que los matrimonios de todos aquellos que han recibido las sagradas órdenes deben ser tenidos por validos y rehusamos prohibir la cohabitación así como privarles de la relación conyugal en su debido tiempo. Por consiguiente, si un hombre ha de ser ordenado diacono o
principios del siglo once, el «Filioque» se había impuesto por encima de la forma original y el nº. 1014 el papa se sometió humildemente a la presión imperial y a la práctica de todo Occidente.xvi
Muy distinta fue la actitud de la Iglesia de Oriente. La interpolación pareció, en un principio, pasar desapercibida. Con ocasión del Sexto concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla el ano 680, fue recibido de nuevo el antiguo símbolo de fe en su forma original. No fue hasta la época de Carlomagno que los orientales empezaron a protestar. Algunos monjes occidentales dieron a conocer aparatosamente el «Filioque» en Jerusalén, ante el escándalo de los popes. Luego, en el año 867, Focio levantó su poderosa voz en contra de la innovación española, con
presbítero no debe prohibírsele, por tal motivo, el cohabitar con su esposa. Ni tampoco en el acto de su ordenación nadie debe ser obligado a prometer que se abstendrá de hacer vida conyugal con su legitima esposa, pues ello equivale a deshonrar el matrimonio, instituido por Dios y bendecido con su presencia pues el Evangelio testifica muy alto de él: «Lo que Dios ha unido no lo se para el hombre», y la enseñanza apostólica dice: «honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancillas y también: «Estás ligado a mujer, no te separes de ella. Si, pues, alguien, con desprecio de los cánones apostólicos, se siente inducido a prohibir a los sacerdotes, diáconos y subdiáconos el cohabitar y mantener relaciones conyugales con sus legítimas esposas, será depuesto. Y de la misma manera, si algún presbítero o diácono desprecia a su mujer con el pretexto de piedad, sea excomulgado; y si se obstinare depóngasele». Canon XIII. Hardouin. Concil., IV. 1666.9
9b «Se acusó a los priscilianistas de maniqueísmo y magia tales fueron los cargos que en su contra presentaron sus enemigos Pero el descubrimiento de auténticos escritos priscilianistas en 1886 suministro al historiador un cuadro más exacto y valioso de sus verdaderas doctrinas «Sea cual sea el origen, y las doctrinas precisas de los priscilianistas no puede haber ya duda de que se trataba de un grupo de intelectuales devotos y ascéticos, algo así como una pequeña «intelligentsia» (Nora K. Chadwick Poetry and Letters in Early Christian Gaul (1955). p 45) con sobresalientes dotes poéticas y literarias. La Iglesia de Occidente habría hecho bien en prestar atención respetuosa al testimonio peculiar de los priscilianistas, que se caracterizaban por el sano y perdurable principio de reforma según la norma de la Palabra de Dios). F. F. Bruce, The Spreanding Flame, 1958, p. 323.
Los importantes documentos priscilianistas, redactados, en latín antiguo, que fueron descubiertos, en 1886 en la biblioteca de la universidad de Würzburg, Alemania, por el Dr. Georg Schepss (Priscillian: ein neuaufgefundener lateinischer Schriftsteller des vierten Jahrhunderts), recibieron un estudio profundo por parte de F. Paret en 1891, (Priscillianus: ein Reformator des vierten Jahrhunderts).
Es muy posible que el cargo de «herejía» que en contra de Prisciliano y sus seguidores han venido registrando los manuales de historia, haya de ser matizado, cuando no completamente corregido.
x Denzinger, 19-38.
xi Cf. Cap. IV. PRIMER CONCILIO DE CONSTANTINOPLA: Consecuencias. p. 146.xii
? Denzinger. 231-245).xiii
? «El rito mozárabe no era igual al romano usado en su tiempo. Este hecho es fundamental y forma el punto de partida de ulteriores observaciones. Esta diferencia real entre el rito mozárabe o visogodo, aprobado en el IV concilio dc Toledo, y el romano de aquel tiempo, puede comprobarse, como lo han realizado algunos estudios modernos, poniendo en parangón ambos ritos. Otra circunstancia conviene tener presenta en el rito español que nos ocupa. Entre estas variantes respecto del rito romano, advertimos claramente muchos, elementos orientales» B. Llorca. op. cit. p. 738.xiv
? Cf. Cap. IV, PRIMER CONCILIO DE CONSTANTINOPLA, El Concilio 4) El Credo. Pp. 143-l49.xv
? Cf. nota núm. 10, ad supra.
estas palabras: «en e1 colmo de su impiedad los occidentales se han atrevido a adulterar el sagrado y muy santo símbolo con nuevas inserciones, declarando que el Espíritu Santo procede del Hijo». Desde entonces, las Iglesias orientales no han cesado de esgrimir el «Filioque» como una de las causas del desacuerdo entre la cristiandad occidental y la oriental. En realidad, las verdaderas razones del desacuerdo son mucho más hondas e importantes.
Siguiendo las instrucciones emanadas del Tercer concilio de Toledo, que decretaba la celebración de sínodos anuales, fueron muchas las asambleas episcopales que tuvieron lugar durante el reinado de Recaredo y sus sucesores. La Iglesia española en todo constituye un ejemplo de lo que era la Cristiandad oficial en aquellos tiempos: y destaca, sobre todo, su carácter conciliar y sinodal.
Muchos de los sínodos celebrados entonces no tienen apenas interés para nosotros, Algunos de ellos, sin embargo, revelan los problemas y preocupaciones de la Iglesia española visigoda. El mismo ano del Tercer concilio de Toledo tuvo lugar en Narbona, capital de la provincia visigoda francesa, un sínodo que decreto quince cánones. Uno de ellos ordena la más estricta observancia del domingo; otro exhibe la ya clásica intolerancia hispana al prohibir que los judíos acompañen a sus muertos al sepulcro cantando himnos. Al año siguiente, se reunió un sínodo en Sevilla, presidido por Leandro, en cuyos cánones se pide la ayuda del poder civil para impedir las posibles inmoralidades del sacerdocio que venía obligado a guardar el celibato, Se solicita la fuerza publica para que mantenga alejadas de las casas de los clérigos a toda clase de mujeres. Otro sínodo fue convocado en Toledo en el doceavo año del reinado de Recaredo. El obispo de Toledo firmó en tercer lugar después de los prelados de Masona y Narbona. También el propósito principal fue aquí al tomar medidas en contra de la manifiesta inmoralidad del clero. En Huesca, un año más tarde otra asamblea de obispos se enfrentaba con el mismo problema. Y el año 599, un sínodo celebrado en Barcelona estudiaba la manera de poner un dique a la simonía y a la vida inmoral del sacerdocio. Era evidente que el celibato obligatorio del clero estaba dando muy malos resultados, pero la obstinación de los prelados era pertinaz y nunca reconocieron, como en Oriente, el des acierto de una imposición tan antinatural como antibíblica.
A la muerte de Recaredo, en el año 601, el proceso de la unificación española estaba muy adelantado. Los monarcas visigodos hasta él se habían enfrentado con una Iglesia Católica hostil. Ahora todo había cambiado. La corona y la mitra no sólo se habían reconciliado sino aliado. Una poyaba a la otra. Era una alianza que entrañaba sus peligros pero entonces no fueron previstos.
Hasta Recaredo, y en tanto los reyes eran arrianos, la dignidad del obispo ortodoxo de Toledo no tuvo ninguna consideración especial, pero tan pronto como los soberanos godos se hicieron católicos el aumento de prestigio eclesiástico y temporal del obispo de la corte fue algo natural, dentro de las costumbres prevalecientes en la cristiandad. Ya en el Tercer concilio toledano, el obispo de dicha ciudad reclamó el título de metropolitano, aunque sus de mandas se limitaban a
xvi
? Benedicto VIII (1012-1024). por lo visto, se había olvidado del decreto de su predecesor León III (795-816) por el que había condenado formalmente la interpolación. ¿O no fue «excathedra» la decisión del Papa León? Sin embargo ¿cómo lo sabremos? ¿No se trataba en realidad de un pronunciamiento papal sobre una cuestión de fe? Sin embargo, si los apologistas del romanismo insisten en que León III no habló «ex-cathedra» no seremos nosotros quienes les llevemos la contraria, pues en realidad la iglesia de aquellos tiempos nada sabía de la »excathedra» ni de la infalibilidad el obispo romano.
una parte de la provincia cartaginense, la Carpetania. Once años después ya no se contentaba con la mitad de la provincia y reclamaba el título de metropolitano de toda ella.
El rey Gundemaro (610-612) tampoco veía con buenos ojos que el obispo de la corte, el más allegado a él, fuese inferior en dignidad a cualquier otro. Y es que la Iglesia de España y la monarquía visigoda habían llegado en sus relaciones al mismo punto que hacia tiempo había unido al Emperador de Roma con las Iglesias del Imperio. De la misma manera, pues, que Graciano y Valentiniano habían decretado que el obispo de su capital, Roma, fuese el primer obispo de la cristiandad del Imperio Occidental, así también Gundemaro decidió que el obispo de su capital, Toledo, fuese en principio igual a cualquier otro prelado español y, después, el primado de la Iglesia española. Había entonces en España cinco provincias eclesiásticas, y por consiguiente, cinco metropolitanos: el de Sevilla, el de Tarragona, el de Cartagena, el de Mérida y el de Braga. Toledo no era más que un obispado de la provincia cartaginense. Pero, a principios del siglo VII, la capital de dicha provincia, Cartagena, había caído en poder de los Vándalos primero y luego de los bizantinos. La estima y preponderancia eclesiástica de la provincia decreció, al mismo tiempo que Toledo ganaba prestigio e influencia.
El rey Gundemaro reunió un sínodo en Toledo en el cual quince obispos prestaron juramento de sumisión al obispo de Toledo. El monarca godo publicó un edicto de sumo interés, porque muestra la autoridad que los monarcas españoles Se estaba arrogando en las cuestiones eclesiásticas. El edicto empieza con una declaración del deber de los reyes de disponer con equidad de las cosas de religión. Se lamenta luego de que algunos de los prelados de la provincia cartaginense desprecian la dignidad de la Iglesia de Toledo, elevada a alto rango por el trono real. Gundemaro dice que no podrá tolerar tal cosa por mucho tiempo, e insiste en la primacía de honor sobre todas las iglesias de la provincia del obispo toledano. Tampoco consentiría, decía el monarca, que hubiera dos metropolitanos, porque Toledo tenía que ser reconocida como primera sede de la provincia cartaginense.xvii Así fue como adquirió Toledo el rango metropolitano. Pero aún tenía que pasar algún tiempo antes de que consiguiese el primado sobre toda la iglesia española.
El edicto por el que se elevaba a Toledo primera sede de la provincia cartaginense, iba firmado después del soberano godo por Isidoro, hermano de Leandro a quien había sucedido en el obispado le Sevilla.
Isidoro llegó a ser el personaje más influyente de España durante los reinados de Liuva II, Witerico, Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, y Sisenando, como su hermano Leandro lo había sido en tiempos de Recaredo 1.xviii
Siendo ya anciano presidió el Cuarto concilio de Toledo, convocado por el rey Sisenando el año 633. A dicha asamblea asistieron todos los metropolitanos de España y sesenta y dos obispos. Sisenando, con el apoyo de lo francos se había revelado contra Suintila a quien destronó en 621. El concilio de Toledo fue convocado principalmente para legitimar su usurpación. Al presentarse a la asamblea, hincó las rodillas y pidió perdón a los padres conciliares, rogándoles que intercediesen a Dios por él. La asamblea, desde luego, secundó los planes del monarca, le perdonó y reconoció el hecho consumado.xvii
? (17) Labbe et Cosssrt, Concil. Gen., V, pp. 16-24.
El concilio decretó varias leyes para el gobierno de la Iglesia Nacional, en las cuales los historiadores creen ver el ideario eclesiástico de Isidoro. Característica destacada de este Cuarto concilio toledano es la independencia que mostró respecto a cualquier control extranjero, al propio tiempo que revela una sumisión rayana en el vasallaje al rey. Por su parte el monarca tam-bién tiene gran deferencia y consideración para con los prelados. Aunque las circunstancias políticas favorecieron este estado de cosas, no es improbable que las mismas traduzcan el pensamiento isidoriano en cuanto a las relaciones entre el trono y el altar. La mayoría de cánones tienen un carácter muy práctico. Se reguló el nombramiento de los obispos, aunque sin inmiscuirse en los ya consagrados, exigiendo de ellos muchos requisitos. Se determinó que la elección de los mismos fuera hecha por el clero y los laicos de la diócesis, con la subsiguiente aprobación del metropolitano y el asentimiento de los demás prelados de la provincia. Es signi-ficativo que en lo que se refiere a jerarquías eclesiásticas, Isidoro sólo sabía de patriarcas, metropolitanos, arzobispos y obispos; pese a la amistad de su hermano mayor, Leandro, con el obispo de Roma nada sabía de una jerarquía papal suprema en la Iglesia Católica. Y aún los grados de patriarca y arzobispo eran conocidos tan solo por referencias extranjeras, pues todavía transcurrirían bastantes años antes de que el título de arzobispo fuera dado a un prelado español.
De los setenta cánones aprobados hay dos respecto a los judíos cuyo contenido se eleva muy por encima de las prácticas de aquellos tiempos. Se manifiesta en ellos la influencia de Isidoro. El canon 57 reza «Por lo que se refiere a los judíos, el Santo Sínodo deja sentado este principio: no debe usarse de violencia para inducir a creer a las personas, porque Dios tiene misericordia del que quiere, y endurece al que quiere. Porque los hombres no deben ser salvados en contra de su voluntad, sino por su voluntad, para que lo hagan perfectamente. Porque así como el hombre pereció por obedecer a la serpiente, según su propia voluntad, así los que son salvos lo son por la
xviii
? (18) Antes de dejar a Leandro, consideraremos un aspecto interesante de su vida en relación, con la amistad que le unió a Gregorio de Roma.
Leandro conoció a Gregorio en Constantinopla, cuando éste se encontraba en la nueva capital imperial como emisario del obispo romano Pelagio II. Al ser nombrado Gregorio obispo de Roma. Leandro, que ya estaba de regreso en España, le escribió felicitándole al mismo tiempo que le co-municaba la conversión de los godos y le informaba del éxito del Tercer concilio de Toledo. Gregorio escribió a su antiguo amigo regalándole cada vez alguna de sus obras y un año antes de la muerte de Leandro escribió de nuevo, pero en vez de obsequiarle con un libro, esta vez le ofreció un palio, prenda eclesiástica con dos extremos pendientes, uno sobre el pecho y otro sobre la espalda. Gregorio explicaba en su carta que el palio era un obsequio de la sede del bendito Pedro, que él tributaba a «la antigua costumbre, antiquae consuetudini, a los méritos del rey y a la excelencia episcopal». Como que solo hay tres casos de la entrega del palio por el obispo de Roma, antes de Gregorio (Simaco en 513, Vigilio en 545 y Pelagio II). vale la pena preguntarse: ¿Qué significaba tal obsequio?
El concilio de Mácon del año 581 decretó que todos los obispos en Francia. (vistieran el palio en la celebración del culto eucarístico. Entregar el palio era, pues, un obsequio hecho a un prelado importante. Que se trataba de esto también en el caso de Leandro nos lo dicen las propias líneas escritas por Gregorio. Los papas del siglo VI hicieron este regalo en algunas ocasiones a amigos especiales. Con el transcurso del tiempo, no fue difícil atribuir a tal obsequio un significado de acuerdo con las ambiciones que se fraguaban en Roma. Al principio se quiso ver en este gesto el nombramiento de vicario o representante del papa en el país donde residía el obsequiado, más tarde se interpretó como prenda del reconocimiento de la superioridad papal y finalmente, Nicolás II en el año 866 declaró ser imprescindible para todo arzobispo, pues sin tener tal obsequio pontificio no podría oficiar. «Da ut, habeas».
gracia de Dios que los llama y por la conversión de su alma. Por consiguiente, deben ser per-suadidos a convertirse, nunca forzados con violencias sino por su libre elección». Este canon concuerda con las palabras de Isidoro en otro lugar,xix pero puede afirmarse que, en realidad, no fue nunca llevado a la práctica con todas sus implicaciones. Es interesante observar el fondo de teología agustiniana que preside el pensamiento de Isidoro.
Hasta la conversión de Recaredo, los judíos fueron tolerados como cualquier otro grupo religioso. Pero tan pronto como la Iglesia empezó a dirigir la conciencia de los soberanos godos, las cosas empezaron a ir mal para los judíos. En el año 612, el rey Sisebuto había ordenado que todos los judíos se bautizaran en el plazo de un año bajo pena de destierro, confiscación de bienes y mutilación. En el Cuarto concilio de Toledo, la influencia de Isidoro se ejerció aunque sólo fuese de manera teórica, porque prácticamente poco se beneficiaron los judíos de ella al decretar el mismo canon 57 que todos aquellos judíos bautizados en tiempo de Sisebuto debían continuar en la fe que habían profesado, no permitiéndoles la apostasía, ni la circuncisión de sus hijos o esclavos. Si transgredían estas disposiciones serían separados de sus hijos y privados de sus siervos (canon 59); sus hijos debían ser educados en monasterios o familias cristianas (canon 60); si un judío apostataba y sus hijos no, éstos tenían derecho a posesionarse de los bienes de su padre (canon 61); nadie debía tener ninguna relación con los apostatas judíos (canon 62); el testimonio de un judío no era válido en los tribunales, aunque se tratase de un judío convertido (canon 64); no podían desempeñar cargos públicos (canon 65). Esta fue la interpretación que el concilio y el rey Sisenando dieron al principio de tolerancia sugerido por Isidoro sin que al parecer éste tampoco viese la inconsistencia y contradicción en que se incurría.
La muerte de Isidoro aceleró las medidas en contra de los judíos. El Sexto concilio de Toledo del año 632 y el XVII del año 694, así como numerosas medidas de los reyes y obispos, obligaban a la conversión forzosa de las colonias judías. Como es natural, la casi totalidad de conversiones eran ficticias. Esto lo sabían los católicos y de ahí que dictasen medidas condenando a los hijos de Abraham a la esclavitud y a la confiscación de sus bienes a la menor sospecha de haber «judaizado» después de su bautismo (canon 8 del XVII concilio toledano). ¿Es de extrañar que los judíos conspirasen contra la monarquía goda? Si el partido católico, en los primeros tiempos de la dominación visigoda, hizo cuanto estuvo a su alcance para combatir a los arrianos que toleraban su culto, ¿qué no harían los judíos que no gozaban de ninguna tolerancia y eran objeto de todo escarnio y abuso? No es de extrañar que al producirse la invasión árabe, los judíos aco-gieran a los invasores como sus liberadores.
Después de Osio, Isidoro es quizá el más grande eclesiástico de la España antigua. Fue un hombre muy docto, que escribió varias obras entre las que destaca las «Etimologías» especie de enciclopedia del saber de su tiempo y la Historia de los Godos. Mejoró mucho la liturgia española y vale la pena observar que obligó a la provincia de Galicia, que desde el Sínodo de Braga del año 561 había empezado a adoptar la liturgia romana, a conformarse a la liturgia nacional: «Un mismo orden de oraciones y salmos debe ser usado en toda España y Galicia, una misma manera de solemnizar la Misa, una misma clase de Maitines y Vísperas; ya nunca más hemos de tener distintas costumbres en nuestras iglesias, toda vez que estamos unidos en una
xix «Initio regni Judaeos ad Fidem Christianam permovens, aemulatio nem habuit sed non secundum seientam: potestate enim compuli quos provocare fidei ratione oportuit. Sed, sicut est scriptum, sive per ocassionem sive per veritatem Christus annuntiatur». «Divi Isidori Hispal. Episcopi Historia de Regibuus Gothorum».
misma fe y un mismo reino» (Cono. Tolet., iv. 2) El tono nacional, y no el romano, es el que caracteriza todas las disposiciones de estos concilios toledanos y de su figura más eminente: Isidoro.
Le fueron atribuidas posteriormente al sabio obispo de Sevilla muchas obras que no escribió. Merece comentario especial la llamada «Collectio Canonum» (Migne, Patrología Latina LXXXIV). Se trata de una edición, o adaptación del Código de Cánones compuesto por Dionisio Exiguus de Roma, a finales del siglo quinto. Se conservaba en España, desde tiempos de Osio, una colección de cánones de Nicea, Sárdica, Elvira y quizá otros concilios. Esta colección fue aumentada, a finales del siglo VII, con los cánones del mencionado Dionisio quien había reunido documentos de varios sínodos orientales y africanos y algunas cartas de antiguos obispos romanos, comenzando por la supuesta carta de Siricio (384) hasta la de Atanasio II (496). Esta colección aumentada de la «Hispana Collectio» fue atribuida a Isidoro amparándose en el prestigio del más erudito español del siglo VII; la crítica literaria e histórica ha denunciado el fraude. La colección de Dionisio fue considerada poco después como código autorizado en Italia y en Francia, bajo el apoyo de Carlo Magno que la designó con el título de «Codex Hadrianus» por haberle sido enviada por el Papa Adriano I.
Pero en el año 850 apareció el famoso fraude de las Falsas Decretales, también atribuido, según ciertos testimonios, a Isidoro. No se trataba, en este caso, de una equivocación o de una torpeza propia de la ignorancia de aquellos siglos; las Decretales tenían el deliberado propósito de engañar a toda la Iglesia haciéndole creer que aquellos documentos espurios no lo eran sino que, todo lo contrario, estaban respaldados por la genuina autoridad del gran obispo español. La Historia no puede presentar otro caso de falsificación que haya tenido tanto éxito, tanta repercusión y tan permanentes efectos en la cristiandad como las Decretales Seudo-Isidorianas. Sobre ellas se edificó la gran mole de la monarquía papal y cuando los hombres se dieron cuenta de que todo había sido un fraude, la mole seguía en pie aumentada y engrandecida por el ingenio y la perseverancia de muchos pontífices romanos. Sin las Falsas Decretales no hubiera habido el Papado, tal cual lo conocemos hoy. El objeto de aquellos decretos de concilios y de los padres, falsificados en su mayoría, no era otro que «demostrar» el derecho de intervención papal en todas las esferas de las Iglesias de Occidente. No fue hasta el alba de la Reforma que fue descubierta la colosal falacia. Desde el siglo IX al XV la obra fue considerada como original de Isidoro de Sevilla, aunque hubo quien la atribuyera también a Isidoro Mercator.xx
El obispo Isidoro y el rey Sisenando murieron el mismo año, en 636. El nuevo rey, Chintila, reunió el Quinto concilio de Toledo, un año después de subir al trono, en 638. Dos añas más tarde convocó también el Sexto concilio toledano.
El concilio V de Toledo, como el IV, fue convocado por los soberanos godos para afianzarse en el trono; ocho de los nueve cánones se referían a la dignidad real, constituyendo los fundamentos del derecho público y constitucional godo. Los obispos renovaren un canon del anterior concilio por el que se excomulgaba a los que intentasen atentar contra el monarca, añadiendo la cláusula que condenaba también a los pretendientes que no fuesen de ascendencia visigoda. Estos cánones deberían ser leídos, a partir de entonces, en todos los sínodos españoles.
xx
? Cf. Apéndice IV, FALSIFICACIONES.
El concilio VI renovó con más fuertes anatemas el canon en contra de la traición al monarca, prohibía conceder la dignidad real a quien hubiera vestido hábito de fraile y ordenaba que uno de los juramentos del rey debía ser el de no tolerar el judaísmo en sus dominios.
Cuán poco efectivos resultaron estos cánones políticos, se hace evidente por la suerte que le cupo a Tulga, hijo de Chintila. Todavía no hacia dos años que ocupaba el trono cuando Chindasvinto se rebeló contra él, lo depuso, relegándolo a un monasterio, y usurpó el trono. Chindasvinto, de setenta y nueve años de edad, odiaba la supremacía que la Iglesia ejercía sobre el Estado y quería vindicar la autoridad de la corona por encima de los nobles y obispos. Dícese que ejecuto a mas de setecientos nobles imponiéndose como soberano absoluto. Después de asegurado el poder civil, dirigió su atención a la Iglesia. Convocó el concilio VII de Toledo en 646, en donde, sin preámbulos, puso un decreto como primer canon por el que se excomulgaba y se castigaba a perpetuidad a todo sacerdote que abandonase el país sin autorización o se aliase con los conspiradores dentro o fuera de la nación. El canon formaba parte del reino de terror instaurado por Chindasvinto. La Iglesia no sentía simpatías por el nuevo rey, pero habiéndose ligado indisolublemente a la corona tenía que seguir su suerte.
El hijo de Chindasvinto, Recesvinto, convocó tres concilios toledanos tan pronto como ocupó el poder. El concilio VIII, en el año 653, regulaba la elección real. En su canon décimo confirmaba el deber de nobles y prelados palaciegos de elegir nuevo monarca, cuando el trono estuviera vacante. Se decretaba también que el electo jurase antes de ser coronado un juramento por el que aceptaba las condiciones bajo las cuales era elegido. En estos concilios se pone de manifiesto el carácter más bien parlamentario que sinodal de estas asambleas. A las mismas concurren tanto los pode' res políticos como los eclesiásticos y sus actas son firmadas tanto por los nobles laicos como por obispos y abades. El concilio IX, habido en el año 655, es notable porque en él por primera vez el obispo de Toledo adopta el pomposo título de «Obispo Metropolitano de la Real Ciudad». Como que el obispo de Toledo, Eugenio, era el único metropolitano presente, tomó él la presidencia y desde entonces, los concilios toledanos fueron siempre presididos por los prelados de la capital.
El concilio X, celebrado en 656, vio el caso de Potamio, metropolitano de Braga, a quién depuso después de haber oído su propia confesión de pecado. Este juicio eclesiástico demuestra que para ser juzgado en la Iglesia española del siglo VII era el Sínodo el tribunal más alto al que debía comparecer un metropolitano Nacional. El concilio eligió en su lugar, por unanimidad, a Frutuoso, obispo de Dunijum, ardiente defensor del monasticismo.
Después de estos concilios, Recesvinto no convocó mas sínodos el resto de su vida. Esto contrasta con la actividad conciliar (o parlamentarla) de sus primeros años. La explicación quizá se encuentre en las desavenencias que hubo entre el rey y el obispo metropolitano de Toledo, Ildefonso. Apenas se sabe nada de este prelado, salvo muchas leyendas sin fundamento histórico. El reinado de Recesvinto fue, sin embargo, uno de los más pacíficos y duraderos. Reformó el código de leyes visigodas y autorizó los matrimonios mixtos entre godos e hispano-romanos.
Wamba fue elegido después de Recesvinto. Tuvo que sofocar algunas rebeliones que castigó con mano dura y promulgó una ley por la cual no sólo condenaba a los laicos sino también a todos los clérigos que no luchasen contra los usurpadores o que se unieran a los mismos. Los eclesiásticos, como los seglares, quedaban obligados con los mismos deberes a defender el trono.
Tanto un primer sínodo en Braga como el concilio XI de Toledo se limitaron exclusivamente, según deseo del rey, a los asuntos religiosos. A diferencia de los últimos concilios no se ocuparon de cuestiones políticas.
El interés del sínodo de Braga radica en que hallamos en él la primera indicación de la existencia en Occidente de una práctica uniformemente condenada como herética aunque practicada en todo Oriente. Nos referimos a sumergir el pan de la eucaristía en la copa del vino antes de administrarlo a los fieles. Tan sólo en el siglo XII se practicó durante un corto período de tiempo esta clase de «comunión»; fue permitida como un paso mas hasta la total prohibición de la copa a los laicos.xxi Además, parece ser que había sacerdotes en Galicia que usaban jugo de uva sin fermentar, y hasta leche, en vez de vino. Todas estas prácticas fueron condenadas por el primer canon del concilio.
El concilio XI de Toledo se ocupó de la disciplina eclesiástica. Todos los sínodos y concilios españoles del siglo VII se ocupan constantemente de la manera de guardar la decencia del clero. Cánones y más cánones tratan vanamente de elevar el nivel moral del clero El celibato forzoso promueve toda suerte de licencias con las que los concilios han de enfrentarse. El canon quinto impone el castigo de degradación, exilio y excomunión a todos los obispos que seduzcan a la esposa o la hija de un hombre principal, pero nada dice de las injurias hechas al pudor de las mujeres pobres. Este canon refleja el carácter oligárquico de la España visigoda. Los cánones 7 y 8 van dirigidos en contra de la simonía. Concluye el concilio dando gracias, por aclamación, al rey Wamba por haber restaurado rezan los cánones la disciplina de la Iglesia. Junto a los cánones se publicó un amplio Símbolo de Fe, esencialmente trinitario.xxii
Wamba tenía muchos enemigos entre el clero y la nobleza. Su alto concepto del poder real chocó con los intereses egoístas de muchos estamentos de la sociedad feudal. Sobre todo la obligación que impuso tanto a señores como a obispos de defender el país en caso de rebelión o invasión le hicieron impopular en la corte, y allí mismo se fraguó un complot. Un complot singular, por cierto. El rey cayó enfermo y durante muchos días estuvo en estado inconsciente. En este estado fue vestido con hábito de monje y tonsurado. Pero no murió. Volvió a recobrarse, aunque ya no pudo continuar por más tiempo como rey por cuanto había vestido el habito de monje. Sospechó que su inconsciencia había sido debida a alguna droga. Alegó que, habiendo sido vestido de monje cuando no tenía el dominio de sus sentidos, la ley que prohibía ocupar el trono a quien hubiera llevado hábito religioso no debía aplicársele. Pero todos se le volvieron en contra y tuvo que firmar un acta de abdicación. Se retiró a un monasterio, en donde todavía podía resultar peligroso, por lo que murió apenas transcurrido un año.
Ervigio, el cabecilla nominal de la conspiración en contra de Wamba, fue declarado rey, pero el poder principal quedó durante muchos años en manos de Julián, obispo de Toledo, nombrado po-cos meses antes de la deposición de Wamba. Lo primero que hizo Ervigio fue convocar un concilio, conocido como el XII toledano. Sus actas indican el carácter de la revolución que se acababa de efectuar en el país.
xxi
? Cf. Cap. XX. CONCILIO DE CONSTANZA, p. 447.xxii
? Denzinger, 275-287.
Ervigio se presentó a la asamblea de obispos. abades y nobles, declarando que, sin lugar a dudas, los concilios servían de remedio para todos los males del mundo, por lo que el concilio que se inauguraba sería como la sal de la tierra por cuanto se aplicarla a buscar remedio para los males que afligían al Estado español. Rogó a la asamblea que confirmara su elección, que aprobara mas leyes anti-judías y que anulase las leyes militares de su predecesor. El primer canon del concilio absolvió a la nación de su juramento de fidelidad a Wamba y confirmó la elección del nuevo rey, ungido ya por Julián. El segundo canon trata de legitimizar el complot llevado a cabo por los enemigos de Wamba. Argumentaba que si alguien había sido vestido con hábito de penitente, aun en contra de su voluntad, estaba obligado a observar las promesas implícitas en dicho hábito religioso y por consiguiente debía renunciar al mundo. Si los votos bautismales, razonaban los prelados, obligan a los niños, en estado inconsciente, los efectos de tomar el hábito monástico en iguales circunstancias deben ser también válidos.xxiii El tercer canon readmitir a comunión a todos aquellos que en el último reinado fueron excomulgados por traición, habiendo recibido ahora el perdón del nuevo rey. El canon séptimo restablece a cuantos sufrieron por no cumplir las leyes militares de Wamba. Pero el canon más importante es el sexto, que establece por primera vez la primacía de la sede toledana.
Hasta entonces el metropolitano de Toledo era uno más entre seis metropolitanos iguales, pero había llegado el momento en que decidió no ser más un igual, ni siquiera un «primus ínter pares», sino el Primado de la Iglesia Nacional. El canon sexto, promulgado en este concilio toledano del año 681, decreta que el metropolitano de Toledo podrá escoger y consagrar obispos para todas las demás provincias españolas, sin tener que consultar para ello a las demás Iglesias. Los así ordenados se presentarán a su metropolitano en el plazo de tres meses después de su nombramiento por el prelado toledano. Este decreto invalida todos los cánones de elección episcopal del concilio IV de Toledo, vigente, en teoría, hasta entonces. Según el mismo, la elección del obispo había de ser hecha por el clero y los seglares de la diócesis, consagrado por el metropolitano y confirmada por el rey. Era el antiguo sistema católico que quedaba reemplazado por otro más centralista y despectivo. Este proceso, en líneas generales mas amplias se daba también en Roma, en donde el obispo de la antigua capital del Imperio también se atribuía prerrogativas que iban en contra de todo el sistema episcopal antiguo. La misma evolución se pone de manifiesto en toda la Europa occidental.xxiv Era la corriente de los tiempos.
xxiii
? «Desde el siglo V o principios del VI prevaleció en España la costumbre de que los enfermos, en estado grave y en peligro de muerte, tomasen por devoción la tonsure y el hábito de penitencia, obligándose a llevarlo perpetuamente, si Dios les daba vida... Si el moribundo por la gravedad del mal, no tenía advertencia para pedir el hábito, sus parientes o amigos se lo ponían, como si él mismo lo hubiera pedido... Dichos penitentes podían morar en sus casas sin encerrarse en monasterios, pero llevando siempre la cabeza raída y el hábito religioso, separados de todo negocio y diversión, y viviendo con ejemplaridad y castidad, sin poder ni casarse si eran célibes, ni cohabitar con la mujer o marido si lo tenían, de manera que aunque no claustrales eran religiosos y consagrados a Dios. Masdeu, «Historia Crítica de España», Vol. XI. p. 272.
El concilio de Toledo del ajo 681 no hizo más que dar aprobación canónica a tan bárbara como supersticiosa costumbre, pero movido sobre todo por los intereses políticos que trataban de eliminar a Wamba.xxiv
? cf. Cap. VI, CONCILIO DE CALCEDONIA, Consecuencias: 3) Los logros de León el Grande y el progreso de la idea papal, pp. 199 y 200.
Cf. Cap. VII. SEGUNDO CONCILIO DE CONSTANTINOPLA, Cf. pp. 182-l88.
Ya los últimos reyes godos habían invadido la antigua norma episcopal al nombrar directamente a los obispos de una lista de candidatos presentada por la sede vacante. A partir de entonces, el nombramiento de los prelados y, por consiguiente, el dominio sobre la Iglesia española queda concentrado en las manos del rey y del obispo de Toledo.
Parece ser que esta revolución eclesiástica se llevó a cabo sin muchas protestas. Se pensaba que había llegado la hora de fortalecer (en el sentido que se daba entonces a esta palabra, sobre todo en Roma) a la Iglesia Nacional mediante un primado. ¿Pensaron quizá los demás metropolitanos que la voz de un sólo jerarca serían más eficaz para contrarrestar el poder del rey que la de todos los prelados?
Las actas del concilio XII fueron confirmadas dos años más tarde por el concilio XIII. Los metropolitanos ya ni siquiera se atrevieron a usar sus títulos y se apodaron «obispos» simplemen-te. Sólo Julián, el primado toledano, firmó: «obispo metropolitano de la santa Iglesia de Toledo». Aquella corriente de absolutismo eclesiástico halló entonces en España (como hallarla igualmente en Roma) hombres capaces, que, con su energía y ambición, impusieron el nuevo estado de cosas. Julián era uno de estos hombres. Su personalidad y su indiscutible autoridad e influencia sobre todos los hombres que habían destronado a Wamba, explican la manera como llevó a cabo sus designios sin apenas hallar oposición. Cuatro siglos más tarde, cuando Toledo sería reconquistada del poder sarraceno, un francés ocuparía la sede toledana y aceptaría el titulo de primado, pero no como una dignidad inherente al Obispado de la capital del reino, sino como una concesión del papa Urbano II, quien se atribuirla el derecho de instituir las primacías a su antojo. Desde 1088, fecha de la Bula de Urbano II, los primados españoles han sido los más sumisos vasallos del primado romano.
Pero no nos engañemos, la concentración de poderes llevada a cabo por Julián en la sede de Toledo constituía más bien la creación de una institución rival al Papado. Esto se ve por los siguientes eventos: Apenas clausurado el XIII concilio toledano, llegaron a España varías cartas del papa León II, solicitando la adhesión de la Iglesia española a los decretos del Sexto concilio ecuménico celebrado en Constantinopla.xxv El obispo romano, como patriarca de Occidente, cumplía su deber de comunicar a todas las iglesias de dicha área las decisiones del concilio ecuménico. Julián el primado de España, envió a Roma un tratado teológico sobre la cuestión al cual dio el nombre de «Apologeticum fide» al mismo tiempo que enviaba copias de los decretos de Constantinopla a los cinco metropolitanos españoles para su estudio y consideración. Al año siguiente, 884, se reunía el concilio XIV de Toledo, presidido por Julián y al que asistieron cinco metropolitanos. El concilio aceptó los decretos de Constantinopla como ortodoxos y ordenó que fueran añadidos al «Codex Canonum» de la Iglesia española, inmediatamente después de los decretos de Nicea, Constantinopla I, Efeso y Calcedonia. Pero, al parecer, los obispos españoles
xxv
? Las cartas fueron en número de cuatro: 1) a los obispos, españoles, 2) a Quiricus (obispo de Toledo que ya había muerto), 3) al conde Simplicius y 4) al rey Ervigio. La primera carta informa con detalle que Teodoro, Ciro, Sergio y el papa Honorio han sido «condenado» como traidores a la pureza de la tradición apostólica, habiendo ido a la condenación eterna como castigo»: la última carta también declara que el papa Honorio ha sido «condenado por el venerable concilio ecuménicos y. por consiguiente, «expulsado» de la comunión de la Iglesia Católicas. La Iglesia de España no muestra ninguna sorpresa al enterarse, por un documento oficial del papa León II, que otro papa, predecesor, ha sido excomulgado por hereje por un concilio ecuménico. Tampoco se extraña de que León apruebe dicha excomunión. Y es que en realidad no podía sorprender a nadie: la teoría de la infalibilidad papal no existía todavía.
no tenían bastante con las resoluciones del concilio ecuménico y quisieron estudiar por su cuenta, y con cierta mayor amplitud, la doctrina de las dos voluntades en Cristo. Estos estudios Se resumieron en cuatro cánones redactados por Julián. Por cierto que el último canon coloca el «Apologeticum» del obispo de Toledo al mismo nivel que los demás decretos canónicos, y la Iglesia española decide tenerlo en el mismo respeto y obediencia. En todo esto se pone de manifiesto la libertad de movimientos que tenía la Iglesia de España en el siglo VII. No era suficiente que un concilio ecuménico hubiera decidido sobre alguna cuestión y que luego ésta fuera respaldada por el papa de Roma, para que los eclesiásticos españoles la aceptaran sin mas ni más. Precisamente, el titulo de ecuménico le venía a un concilio cuando todas las Iglesias aceptaban libre y unánimemente sus resoluciones.xxvi Esto es lo que hicieron los prelados españoles con el VI ecuménico de Constantinopla como siglos antes habían hecho con los demás. Sin embargo, se permitieron ahondar más en el estudio teológico. Nadie les impedía hacerlo.
No obstante, los cánones redactados por Julián no gustaron mucho en Roma. Dos años más tarde, Benedicto II se atrevió a hacer algunas objeciones a los mismos. La réplica de Julián fue tajante. Escribió a Roma manteniendo la ortodoxia de sus escritos y rechazando los reparos de Benedicto a dos de los cánones del concilio toledano. Al parecer no recibió respuesta satisfactoria del papa. Pero Julián no se sentía inferior teólogo (ni inferior prelado) al patriarca de Occidente. La cuestión fue presentada al XV concilio de Toledo reunido el año 688. El concilio representaba a toda la Iglesia española: 76 obispos, 8 abades y gran número de nobles asistieron al mismo. Como un solo hombre respaldaron a su Primado y declararon claramente la ortodoxia de sus escritos, sus afirmaciones cuya autoridad colocaron al lado de los primitivos Padres.xxvii
El primado de Italia no estaba preparado para luchar con un hombre como el primado español. Julián escribió un segundo «Apologeticum» que fue aceptado sin contradicción, hasta incluso por el emperador de Constantinopla quien le dio las gracias por la copia que le habla sido remitida.
Pero antes de que se suscitara otra ocasión para medir la fuerza de los primados de Italia y España, enfrentándolos, la Iglesia española era pisoteada por las huestes sarracenas quienes qui-taban así del camino de las ambiciones romanas en Occidente a uno de los mas grandes obstáculos para la consecución de las mismas. Como los vándalos habían hecho antes aplastando la Iglesia de África.
Julián dejó sentir su influencia todos los años de su episcopado. Vivió lo suficiente para demostrar el enorme poder que podía alcanzar el primado de la Iglesia de España.
Sisiberto sucedió a Julián el año 690. Aunque nombrado por el monarca, se descubrió su colaboración en una conspiración que tenía como objetivo el asesinato del rey Egica y su familia. El rey depuso al ambicioso prelado, y ejerciendo la autoridad que le daban los cánones del xxvi
? Cf. Cap. II, INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LOS CONCILIOS. Prehistoria conciliar: 2) Naturaleza de los sínodos primitivos. pp. 50-54.xxvii
? «...el mismo papa pensó que habíamos incautamente dicho profesar tres Sustancias en Cristo, Hijo de Dios. Como nosotros no hemos de avergonzarnos de defender lo que es verdad, así tal vez algunos se avergüencen de ignorarlo». Denzinaer, 295. El lenguaje del XV concilio de Toledo revela claramente la independencia de la Iglesia española respecto de Roma.
último concilio, nombró a Félix, metropolitano de Sevilla, en su lugar. Inmediatamente después reunió el concilio XVI de Toledo. La asamblea confirmó el nombramiento de Félix y la deposición de Sisiberto en su canon 9, añadiendo al mismo las penas de excomunión y destierro, declarando que los reyes son vicarios y ungidos de Dios. Se decretaron severas medidas contra quienes conspirasen contra la vida de los monarcas y «la ruina de la raza y el país de los Godos». La disciplina del clero preocupo una vez más a los prelados. El segundo canon muestra que la idolatría no se había extirpado de España. Prevalecía todavía entre los siervos y no era desconocida entre algunos nobles, a todos los cuales se amenaza con la excomunión y el destierro. Cánones del concilio XII y XVI revelan que el culto eucarístico era celebrado todavía con pan común, pues se aconseja en los mismos el uso de pan especial. Era un primer paso hacia el empleo exclusivo del pan sin levadura. Se ordenaba también a los presbíteros que si celebraban dicho culto más de una vez al día, debían participar de él (es decir: de los elementos del pan y del vino) cada vez que oficiaran. El concilio publicó una profesión de fe en la cual se explicaron algunos puntos sobre la Trinidad.xxviii Se dictaron todavía más leyes en contra de los judíos, los suicidas y los rebeldes.
Cuatro años después, el 694, se celebraba el concilio toledano XVII. Es el último concilio toledano cuyas actas se han conservado. Sus decretos fueron más eclesiásticos que seculares; pero concluyen con una disposición horrible: todos los judíos del Reino deben ser hechos esclavos y sus propiedades confiscadas.
El año 698, o el 700, se celebró en Toledo otro concilio, tenido por el XVIII, pero cuyas actas se han perdido.
Como decíamos al comienzo de este estudio, es extraordinario el interés que ofrecen estos concilios de Toledo al historiador de la Iglesia antigua y a todos los que desean saber cómo era la Iglesia antes de que el poder papal cambiara el gobierno de la misma.
Resumiendo, observamos que los dos primeros concilios fueron exclusivamente eclesiásticos; las tribus germánicas no habían todavía invadido la Península cuando se celebró el primero. El Tercero, reunido bajo la égida de Recaredo, en 589, inauguró la alianza entre la Iglesia y el Estado; esta alianza se trocó en unión y finalmente en confusión de ambos poderes. Los concilios toledanos son, a partir de entonces, tanto sínodos de la Iglesia como parlamentos nacionales. El rey va tomando gradualmente el primer lugar y, por medio de decretos, se hace práctica reconocida el que él inaugure las sesiones presentándose a la asamblea con un «Tomus», o libro (o escrito), en el que se especifican los asuntos que van a tratarse. Al final, es él también quien confirma sus cánones. En el concilio III, el de Recaredo, había laicos; estaban allí como conversos del arrianismo. Pero cuando llegamos al concilio VIII, sesenta y cuatro años más tarde, hallamos a los nobles sentados junto a los obispos por derecho propio. Los obispos decretaban leyes ordenando el destierro y los nobles firmaban cánones imponiendo la excomunión. No parece que hubiera celos por parte de los monarcas del poder de la Iglesia, ni por parte de ésta de la supremacía real. De vez en cuando aparecía un rey, como Chindasvinto o Wamba, militar y fuertemente centralizador que asumía todos los poderes y se arrogaba toda la autoridad eclesiástica, pero por regla general el soberano godo, elegido por nobles y los obispos, favorecía a la Iglesia y era el favorito mimado de los eclesiásticos. El gobierno iba tomando la xxviii
? Denzenger, 296.
forma de una teocracia, pues la conciencia de los reyes estaba gobernada por sus prelados. La Iglesia nacional española, con el rey como supremo dignatario, se gobernaba a si misma como un todo, no buscó fuera de ella dirección ni control en materias eclesiásticas como no lo buscaba en cuestiones políticas. Ni un solo canon, ni alusión, ni frase, puede ser tomado de las actas de los dieciocho concilios toledanos que muestre la existencia de un prelado más allá de los Pirineos cuya autoridad fuera respetada como la del Vicario de Cristo y por consiguiente obligase a la obediencia de todos los prelados e iglesias. Para los concilios de Toledo, el obispo de Roma es el primado de Italia y nada más. Y rechazaron con indignación el único intento de este obispo romano de imponer una cuestión doctrinal.
Antes de Recaredo, los seis metropolitanos españoles eran iguales en poder, no reconociendo ninguna autoridad superior fuera del reino, y dentro del mismo tan solo la del Sínodo nacional en el que estaban representados todos los demás obispos.
La conversión de los reyes godos cambió las cosas. Ya no se trataba de unos monarcas indiferentes a la religión de sus vasallos, de otra raza, y conquistados en una guerra de invasión. El soberano convertido estaba ansioso de humillarse ante sus obispos y usar el poder civil para la protección de la Iglesia, de la cual se sentía hijo, La Iglesia, por su parte, al verse acogida por el brazo secular, estaba también dispuesta a conceder una cierta supremacía eclesiástica al rey, supremacía de una naturaleza tal que las circunstancias no permitieron conceder a ninguna otra Iglesia nacional. En muchas partes era considerada como una intromisión de lo temporal en lo espiritual. En realidad, el modelo lo suministraba, sin embargo, la Iglesia bizantina, modelo rector de la cristiandad en aquellos siglos. Las mismas corrientes corruptoras que vemos en Bizancio pueden ser descubiertas también en el cristianismo español de los concilios toledanos.
El erudito jesuita español Masdeu en su obra «Historia Crítica de España y de la cultura española» (1783-1905, 20 vols.) resume así los privilegios de los reyes godos en la Iglesia de España antigua: 1) Tenían derecho y deber de proveer al bien y a la edificación de lo fieles; 2) constituían personalmente el último tribunal de apelación en todas las discusiones eclesiásticas; 3) nombraban a los obispos; 4) convocaban y confirmaban los concilios.
Para probar el primer punto, Masdeu cita el concilio de Mérida que dio gracias a Dios por la sabiduría que habla concedido a Recesvinto para gobernar la Iglesia; muestra que el rey, bajo su propia autoridad, establecía días especiales de rogativas y prohibía los libros que él consideraba contrarios al dogma cristiano; era el propio rey quien disponía de los castigos y multas que debían imponerse a los judíos que no enviaban a sus esclavos al catecismo. En apoyo del segundo punto escribe: «nuestros reyes godos, como príncipes católicos y protectores de la Iglesia, tenían el derecho de examinar las causas eclesiásticas en última instancia, de manera que las mismas fuesen zanjadas con su autoridad y poder, de acuerdo con los cánones». Masdeu muestra como el concilio IX de Toledo determinó que toda apelación sobre propiedades eclesiásticas iba del clérigo al obispo, del obispo al metropolitano y del metropolitano al rey. Esta jerarquización de las apelaciones fue aplicada a otros asuntos en el concilio XIII de Toledo. Este historiador da ejemplos de obispos, monjes y clérigos en general obligados a presentarse ante el tribunal del rey. Ariade: «No puede negarse que la práctica de la Iglesia española es contraria a la de las demás Iglesias cristianas, en donde generalmente se prohibía el recurrir a tribunales seculares; pero todos los canonistas saben y reconocen que nuestra Iglesia, que es la más pura y firme de todas en la unidad de la doctrina católica, tenía muchas costumbres
peculiares de disciplina, las cuales lejos de ser censuradas merecieron con el tiempo el ser imitadas, y adoptadas, por muchas otras iglesias y algunas de ellas por la Iglesia de Roma. No puede negarse que desde el día que nuestros reyes godos empezaron a ser católicos nuestra iglesia les concedió también un tribunal supremo de apelación para las causas eclesiásticas, para que así el poder real pudiera ejecutar los sagrados cánones y proteger a la Iglesia».xxix
Sobre el tercer punto, señala cómo la elección de los obispos estaba en manos del clero y de los fieles en tanto que España estuvo sujeta al Imperio romano y en tanto que los godos permanecían arrianos. Pero prueba cómo desde Recaredo el sistema de nombramiento real acabó imponiéndose. Sisebuto instruyó al Metropolitano de Tarragona en cuanto a la persona que debía ser nombrada para el obispado de Barcelona en el año 620, y Braulio en una carta a Isidoro en 683 suplica a éste que haga cuanto pueda para inducir al rey a nombrar un buen obispo para Tarragona. En el IV concilio de Toledo hubo un intento de restaurar el antiguo sistema de elección por el clero y los fieles, pero a pesar de un canon de este concilio, prevaleció el nuevo sistema. Esto fue lo que llevó tan fácilmente al nombramiento de un primado de Toledo en tiempo de Julián.
Masdeu demuestra cómo los soberanos convocaban y confirmaban los concilios. Esto lo prueba, sin lugar a dudas, con el ejemplo de los siguientes concilios toledanos: el III., el IV., el V., el VI, el VII, el VIII, el X, el XI, el XII, el XIII, el XIV, el XVI, el XVII. También con los concilios I, II, y III. de Braga; un concilio en Narbona el año 589, un concilio en Mérida en 666 y un concilio en Zaragoza en 691. Esto lo hacían los monarcas con la plena aprobación de la Iglesia nacional y sin oposición de ningún obispo español ni romano.
Unidos de tal modo, la Iglesia y el Estado, interfiriéndose las esferas mutuamente no había necesidad de recurrir a ninguna autoridad exterior. Así que, el primado de Italia tenía tan poco que ver con la Iglesia de España, como la Iglesia de Italia con el primado de España. Sólo un caso de concesión de palio por parte del papa a un obispo español, pero esto hemos visto que no fue más que un regalo personal, de amigo a amigo, de una prenda que los metropolitanos usaban en ocasiones especiales. También solo un caso de intervención de Roma en los asuntos eclesiásticos de la Península, enviando a un juez para examinar una disputa entre dos obispos: pero esto sucedía en una región dominada todavía por el Imperio, no sujeta a los godos Al enviar a su legado, el obispo de Roma actuaba de acuerdo con las leyes de Graciano y Valentiniano.xxx
Pero fuera del Imperio esta intervención no era válida.
La Iglesia española tenía también su propia liturgia y ya hemos visto como un concilio rechazó la adopción de la liturgia latina en Galicia.
En cuanto a cuestiones doctrinales y a prácticas eclesiásticas, la Iglesia de España sufrió la misma decadencia que las restantes Iglesias de Occidente durante los siglos quinto, sexto y séptimo. En aquellos siglos empezó a fraguarse el tono medieval que más tarde había de caracterizar al catolicismo occidental. En Occidente no se levantó ningún gran teólogo, después
xxix
? Op. cit. Vol. XI, p. 19.xxx
? Cf. Cap. VII, SEGUNDO CONCILIO DE CONSTANTINOPLA, El Imperio Bizantino: 3) El «Corpus Juris Civilis». Consecuencias del concilio., pp. 208-216.
del fallecimiento de San Agustín, que instase en aquellos siglos a la Iglesia a volver a sus fuentes primitivas.
Sin embargo, la decadencia no fue peor que en otros lugares. Todavía se desconocía en España cualquier cosa parecida a la doctrina de la Transubstanciación, o sacrificio propiciatorio de la Misa cosas todas ellas puestas en boga en el siglo XI, sí bien la simplicidad de las liturgias occidentales estaba siendo abandonada. No hay ni una señal de la Extremaunción, que más tarde se impondría como sacramento romano. Tampoco se sabía nada de indulgencias. La Iglesia española no sabía nada de ninguna clase de supremacías del obispo de Roma. No hay indicaciones claras de haber elevado dogmáticamente la tradición al mismo nivel que las Sagradas Escrituras, aunque en la práctica se incurría en este error, por el apego a cánones y resoluciones conciliares. El error más generalizado en España por aquellos tiempos fue la in-vocación de los santos, originado en las oraciones panegíricas de los mártires usados en un principio para estimular a los fieles. Las leyendas de Idelfonso señalan una progresiva veneración de la Virgen. Relacionada con la invocación a los santos se había extendido también la, práctica de la veneración de reliquias e imágenes, todo lo cual llegaba ya a extremos verdaderamente supersticiosos. El ascetismo tenía hondas raíces en el cristianismo español y ha-bía producido muchos males al imponer un celibato forzoso causa de grandes escándalos que, inútilmente, concilio tras concilio trataba de curar con cánones rigurosos. ¿Cuál podía ser el estado de una Iglesia en la cual los superiores no tenían confianza en el clero inferior cuando éste vivía con criadas, sobrinas, nietas, tías o hasta hermanas?xxxi ¿Y qué debería ocurrir cuándo fue dado a los magistrados civiles el poder de detener a cualquier mujer que encontrasen en casa de un clérigo, encerrándola en un convento para así acabar con «este vicio, que el poder de los obispos reza el canon conciliar - es incapaz de detener, de modo que ha de ser eliminado par la fuerza de la ley?».xxxii
Los principios ascéticos condujeron a las ideas antibiblicas de que el sufrimiento personal acarreaba méritos redentores, y de este modo la salvación llegó a ser considerada más como un premio que el hombre debía ganar, que un don gratuito otorgado por la gracia de Cristo, confundiendo y traicionando la verdadera doctrina de la justificación.
Vemos, pues, como muchas malas tendencias se habían infiltrado y pugnaban por transformar el carácter de la Iglesia. La pureza del cristianismo primitivo había naufragado, pero la iglesia española no era todavía Católica Romana, sino Católica a secas, es decir: episcopalmente independiente, con su propia liturgia y sus propias leyes, ligada al resto de la Cristiandad por lazos morales, y por la conciencia de ser Iglesia doctrinalmente ortodoxa y vinculada a los concilios ecuménicos, expresión de la Catolicidad antigua.
LAS IGLESIAS DE LA RECONQUISTA
El año 715 desaparecía el Reino godo de España. Los musulmanes que, cuatro años antes, hablan invadido la Península eran ahora los dueños absolutos del país. El Califato de Córdoba re' presenta el apogeo de este nuevo invasor extranjero. Y no es hasta el siglo XI que la nación
xxxi
? Con. Brac. III, Canon 5, año 675.xxxii
? Cone. Hispal. I, Canon 3. año 590.
puede presentar pruebas contundentes de su deseo de ser europea y su repulsa del Islam, gracias a la labor que los núcleos de resistencia han llevado a cabo desde el principio de la invasión.
Puede decirse que la Historia de España volvía a empezar de nuevo en las montañas de Asturias y allende los Pirineos en donde los que no se resignaban al yugo musulmán iniciaron la reconquista de la patria. Desaparecieron, ya para siempre, las antiguas diferencias raciales entre godos y españoles; ahora tan sólo había cristianos frente a musulmanes. La resistencia no fue or-ganizada de forma unida, las circunstancias lo impedían. Y así los núcleos de guerrilleros dieron lugar, con el tiempo, a la formación de los reinos cristianos de Asturias, León, Navarra y Aragón, y el condado de Barcelona.
Fueron aquellos tiempos de guerra, odio y crueldad. Los llamados reinos cristianos en ocasiones demostraron no tener de tales más que el nombre. La corrupción de la fe iniciada en el periodo visigodo se acrecentó, impulsada por la ignorancia y rudeza de la época. En la zona dominada por los árabes los cristianos llevaban una existencia muy difícil. Eran objeto de escarnio continuamente. Como ciudadanos de segunda clase no pudieron rivalizar con la floreciente cultura que se desarrollaba en el Califato de Córdoba. Desde entonces, a estos cristianos que residían bajo el dominio musulmán se les llamó mozárabes. Fueron extinguiéndose poco a poco y al ser reconquistada Toledo primero y luego toda España, su peso era muy poco en las balanzas de las nuevas corrientes eclesiásticas. Fueron ellos, sin embargo, los que guardaron fielmente el patrimonio de las antiguas tradiciones religiosas españolas.
Pero los hombres que iban reconquistando España, palmo a palmo, traían consigo nuevos conceptos eclesiásticos. La suya era una nueva Iglesia, con doctrinas alteradas y, lo que es más importante, con un nuevo centro de gravedad. Vimos como hasta la época del obispo Julián (681) la más alta autoridad religiosa de cada provincia era su metropolitano y para la nación el con-cilio nacional. El concilio XII de Toledo dio la primacía de poderes al obispo Julián como prelado de la sede toledana. Por encima del obispo de Toledo y el concilio nacional no había más autoridad, excepto la de los concilios ecuménicos reconocidos por las asambleas nacionales. La Iglesia Española reconocía los concilios ecuménicos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, sin atreverse a emitir ningún juicio sobre el quinto, de cuyo reconocimiento no había querido ocuparse por no haber sido invitada al mismo ni habérsele comunicado sus decisiones. El Primado de España, pues, se considera como igual al Primado de Italia, es decir: el papa. La indignada reacción de Julián por las criticas que el Papa hizo de su «Apologeticum» y la actitud del concilio XIV de Toledo demuestran claramente esto. Este espíritu de in dependencia eclesiástica fue heredado por los primados que vivieron bajo el dominio musulmán. Pero, sujetos a los califas, estos prelados no podían revivir el carácter ni la influencia de loa antiguos primados toledanos. Por otra parte, los cristianos del norte des-preciaban a los mozárabes por no haberse unido a ellos en la lucha contra los invasores. Tampoco tenían en mayor estima al Primado toledano cuyo cargo sabía bien que dependía de la voluntad de los monarcas árabes.
Las antiguas grandes sedes episcopales estaban todas en poder de los infieles. Entonces empezó a circular la leyenda del sepulcro de Santiago en Compostela, con lo que los cristianos del norte tuvieron un centro religioso de conformidad con sus aspiraciones. Santiago de Compostela, sin embargo, no gozaba ni del suficiente prestigio histórico ni episcopal, aunque los reyes de León lo apoyaran. Necesitaba alguna ratificación eclesiástica y no encontrándola en España tuvo que recurrir fuera de ella. Se recurrió a Roma.
De esta manera, las circunstancias creadas en España por la invasión árabe, brindaban al Papa una oportunidad de extender su poder sobre la Península. Y Roma aprovechó esta oportunidad. Era, desde luego, más fácil para Galicia, Portugal, León, Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña el comunicarse con la capital de Italia que con Toledo. Esta comunicación hecha a través de los francos estrechó los lazos entre los cristianos de la reconquista y los franceses. Había también un interés sincero y noble por parte del resto de Europa en ayudar a la cristiandad española, empeñada en una verdadera cruzada y así las corrientes eclesiásticas de Cluny y de Roma se entrelazaron con naturalidad en los caminos que llevaban a España. Esto resultó evidente en el siglo XI, pues durante los siglos IX y X, tanto la debilidad de los reinos cristianos españoles como la decadencia del papado hicieron innecesaria e imposible toda relación entre Roma y la Península.
El movimiento de Cluny, promovido en Roma con la ayuda de los emperadores germanos,xxxiii y encarnado en Hildebrando, dejó sentir sus efectos también en España. El objetivo de dicho movimiento era lograr la consolidación de la Iglesia Occidental por medio de su transformación en una monarquía centralizada, y firmemente gobernada por el romano pontífice. Cartas decretales de escasa importancia empezaron a ser enviadas a España por Benedicto VIII en 1013, por Juan XIX en 1030, por Nicolás II en 1060, por Alejandro II en 1063 y 1066. Este último papa decidió en el caso de un presbítero portugués que, por consejo de su obispo, había apelado al papa, siendo el primer caso genuino de la Historia de España y Portugal en que una apelación es llevada a Roma y no al sínodo provincial. Tal vez la explicación de ello se halle en la dificultad que bajo el yugo musulmán tenían los obispos de reunirse. Las incursiones papales en Aragón se dirigieron en contra de la antigua liturgia española, llamada desde entonces mozárabe.
Y, no obstante, la única característica común de las varias Iglesias españolas de aquel entonces era el uso de un mismo breviario y unas mismas formas litúrgicas mozárabes. Porque no hemos de olvidar que no había entonces una Iglesia nacional sino una Iglesia de León, una Iglesia de Castilla (a veces unidas, a veces separadas); una Iglesia de Aragón, una Iglesia de Navarra, una Iglesia de Cataluña y una Iglesia mozárabe bajo los musulmanes. La autoridad del obispo de Toledo se limitaba a la última Iglesia mencionada. Las demás eran gobernadas por sus propios metropolitanos. Cada una de estas Iglesias tenía sus propios sínodos y costumbres. Tan solo la antigua liturgia heredada de sus antepasados hispánicos constituía el lazo común de todas estas Iglesias.
En tiempos de Alfonso VI (1065-1109), rey de León y Castilla, y siendo principal obispo de la Iglesia castellano-leonesa Diego Peláez, «la ley Toledana fue abolida y sustituida por la ley Ro-mana» (Híst. Comp., 1 2, 12). ¿Qué quiere decir esto? No significa tan sólo que la liturgia mozárabe fuera reemplazada por la romana. Quiere decir mucho más. Significa que todo el sistema de ley canónica romana era impuesto al reino de León y Castilla, quedando nulas, y sin validez práctica, las antiguas tradiciones de la Iglesia hispano-romana y visigoda. Es curioso que las «Falsas Decretales», introducidas en las Galias, Germania e Italia en el siglo IX, con la pretendida autoridad del español S. Isidoro, no fueran conocidas, ni reconocidas, en España hasta mediados del siglo XI. La «Colección Escurialense de Sagrados Cánones y Decretales», compuesta en 1050, es una prueba fehaciente de lo que acabamos de afirmar.xxxiv ¿Cuál fue el xxxiii
? Cf. Cap. XI, INTRODUCCION A LOS CONCILIOS PAPALES DE LA EDAD MEDIA. pp. 279-300.
proceso que llevó a la adopción de la ley canónica papal en los reinos de España? Ya lo hemos visto en parte. Pero hay más. Durante dos siglos, las «Falsas Decretales» hicieron su obra de influenciar en favor de la hegemonía papal a todos los medios eclesiásticos franco-germanos e italianos. Gregorio VII llevó esta influencia hasta España y muchos otros piases de la periferia europea.xxxv Adoptar la ley romana significaba aceptar todas las implicaciones de las «Decretales». Equivalía a un suicidio eclesiástico por el cual la antigua independencia, defendida por la «ley toledana», naufragaba con todas las tradiciones genuinamente hispánicas. Así se introdujo en España el concepto medieval y papal de1la constitución de la Iglesia. Fue una verdadera revolución. Con el nuevo sistema entraron las ideas gregorianas que afirmaban que ningún sínodo ni concilio no tenía validez a menos que tuviera el «visto bueno» del papa. Roma se atribuyó, desde entonces, el derecho a intervenir en los asuntos de la Iglesias nacionales de España y por vez primera vemos a un cardenal romano presidiendo un concilio español, Empezó entonces la lucha por la primacía entre Santiago de Compostela y Toledo recién liberada por Alfonso VI pero el árbitro de la misma ya no serian más los concilios nacionales sino el obispo de Roma, quien dando largas al asunto penetró más y más en la Iglesia española hasta hacer de ella un instrumento dócil al servicio del pontificado romano, desde que Urbano II, por bula de 1088, nombró directamente primado de Toledo al francés Bernardo de Sahagún (l086-1124), España dejó de tener Iglesia nacional. Poco importaba ya si la sede primacial debía ser Toledo o Santiago de Compostela, pues la máxima autoridad eclesiástica era un poder extranjero. No es improbable que Roma acabara decidiéndose por Toledo en contra de Santiago de Compostela por el temor de que esta ciudad, atribuyéndose prerrogativas de Sede apostólica, llegara a convertirse en rival de la llamada sede de Pedroxxxvi en Occidente.
Desde la reconquista de Toledo en el siglo once, hasta la ascensión de Fernando e Isabel al trono en el siglo quince, la historia de España es una continua guerra, no sólo entre cristianos y mu-sulmanes, sino entre cristianos y cristianos hasta que los llamados reyes católicos consiguen rehacer la unidad de España. Lo que no lograron, ni intentaron siquiera fue rehacer la antigua Iglesia española. Francisco Jiménez de Cisneros fue el brazo de la política religiosa de los monarcas españoles y era hombre imbuido completamente de las nuevas ideas romanistas. Fue quizá uno de los tres grandes obispos que produjo la Iglesia de España. El primero fue Osio, contemporáneo de Constantino; el segundo, Isidoro de Sevilla, en la época de la monarquía goda; y el tercero el Cardenal Cisneros. Todos ellos españoles, pero representativos de tres iglesias distintas: la Iglesia post--primitiva, la antigua Iglesia goda y la moderna Iglesia papal.
LA LITURGIA MOZARABE
Las primeras formas litúrgicas de las Iglesias cristianas se originaron en las oraciones que los oficiales de las congregaciones pronunciaban al dedicar y ofrecer los elementos que simbolizaban el cuerpo y la sangre de Cristo en la llamada «Fiesta del amor» (agape), la Santa Cena o Comunión. Las más antiguas oraciones que se conservan son de una gran simplicidad. En la «Didaque» o «Doctrina de los doce apóstoles» se nos dan algunos ejemplos, aunque se añade que «los profetas» pueden hacer otras oraciones, según deseen. Más tarde, Justino Mártir nos dice que en su tiempo se hacían oraciones espontáneas, aunque también otras cuidadosamente preparadas.xxxvii Pero estas oraciones, repetidas continuamente, llegaron lógicamente a adquirir fórmulas estereotipadas. Así fueron naciendo idénticas formas rituales en las distintas con-gregaciones de una región, y luego de un mismo país. Cuando las diócesis fueron agrupadas en provincias, la liturgia de la iglesia metropolitana solía imponerse por regla general a todas las
demás. Aunque el proceso no fue siempre regular en este sentido. No había ninguna ley que obligase a los obispos a adoptar la liturgia de sus metropolitanos, ni tampoco que obligase a los metropolitanos a practicar la de su primado. Sin embargo, como ocurre con los idiomas, al relacionarse más las iglesias entre sí, fueron desapareciendo las diferencias locales para dar paso a liturgias nacionales o regionales. Así vemos como al cabo de poco tiempo hay cinco grupos litúrgicos importantes: 1) el del patriarca de Antioquia, a la llamada liturgia jacobita por adoptar el nombre de Santiago primer dirigente de la Iglesia de Jerusalén; la Iglesia de Antioquia era la sede principal de los cristianos orientales, tanto judíos como gentiles. 2) La liturgia del patriarcado de Alejandría, que tomó el nombre de San Marcos. 3) Las liturgias nestorianas de Oriente. 4) Las liturgias Galicana y Española, que se creía tenían que ver con San Juan por haberlas llevado de Efeso a las Galias, Ireneo de Lyon. 5) Y la liturgia romana, incluyendo la ambrosiana de Milán y la de África, todas ellas latinas, aunque distintas entre sí.
Las liturgias Galicana y Española diferían en algunos aspectos del ritual romano y constituyen todavía hoy una prueba de la independencia de las Iglesias de las Galias (Francia) y España con respecto a la autoridad de la Sede romana. No es de extrañar que, cuando las pretensiones papales a la hegemonía de toda la Iglesia fueron formuladas con nitidez por los pontífices romanos, estas Liturgias fueron objeto de sus más fieros ataques. La supervivencia de las prácticas litúrgicas nacionales era un desafío a los planes romanistas al mismo tiempo que una
xxxiv
? «Ni una sola copia de las «Falsas decretales» llegó a España antes de la invención de la imprenta. «El célebre Padre Barriel examinó por sí. Y por otros, con tanto trabajo y diligencia los mejores archivos de nuestra nación, en carta dirigida en 1752 al Padre Francisco Ravajo, confesor del Rey Fernando VI, atestigua que en todos ellos no se encuentra hasta la invención de la imprenta ni copia ni noticia de las Decretales inventadas por el falso Isidoro, y nombra y elogia nuestra «Colección Escurialense de Sagrados Cánones y Decretales», escrita a mitad del siglo once por ser la más Copiosa de las que hasta ahora se han publicado, y sin la menor mancha ni sombra de fábulas isidorianas» (Masdeu, Hist. Crist. XIII, 278).xxxv
? Cf. Cap. XI. INTRODUCCION A LOS CONCILIOS PAPALES DE LA EDAD MEDIA, p. 292.En marzo de 1074, Gregorio VII escribía al rey Sáncho de Aragón y Navarra incitándole a la adopción de la liturgia y los cánones romanos en las Iglesias de sus reinos. Aragón se sometió a 1075 igual que Navarra. La plena sumisión de Castilla no se logró hasta 1085.xxxvi
? Gelmirez obtuvo del papa el palio y el nombramiento de metropolitano de Compostela. Pero él aspiraba al arzobispado y al primado. Su gran dificultad se hallaba, sin embargo, en la misma Roma en donde se temía que una vez conseguidos sus deseos desafiaran al papado. La «Historia Campostelana», escrita en el siglo XII bajo los auspicios, del propio Gelmirez dice: «Lo que le impidió conseguirlo fue que los romanos resistían su petición, pensando: «La Iglesia de Compostela ya se yergue orgullosa y arrogantemente, ya mira a la Iglesia romana, no como a su señora, sino como a su igual». Porque la Iglesia romana temía que la Iglesia de Compostela, fundada sobre tan gran apóstol, al ganar más dignidad episcopal, pudiera asumir la primacía de honor entre las Iglesias de Occidente; y del mismo modo que la Iglesia romana gobernaba por encima de las demás Iglesias por causa de un apóstol, así la Iglesia de Compostela podía hacerse primera y gobernar a las demás Iglesias por causa de su apóstol. Esto explica los temores de Roma y hasta el día de hoy toma sus precauciones para el futuro» (Hist. Comp., III, 3).
El primer concilio lateranense (1123) no quiso llegar a ninguna conclusión. En 1155 el legado del papa se inclinó a favor de Toledo en contra de Santiago. Pero todavía en 1215, en el cuarto concilio de Letrán. Rodrigo, arzobispo de Toledo, rechazó la leyenda de la estancia de Santiago en Compostela, y aunque no se atrevió a negar la otra leyenda del traslado de su cuerpo, argumentó que la aparición de Santa María a Ildefonso en Toledo había dado a esta sede mayores derechos a la primacía que el sepulcro de Santiago a Compostela.
denuncia de las innovaciones que dichos planes trataban de imponer a las Iglesias del Occidente europeo.
A principios del siglo IX, CarloMagno, asociado por estrechos lazos con Roma, ordenó mediante un edicto imperial, que la liturgia romana sustituyera a la Galicana en sus dominios. Así acabó con la antigua liturgia francesa.
La liturgia española que prevaleció en tiempos de Osio y llegó a su apogeo en tiempos de los visigodos, sufrió varias reformas en manos de Isidoro de Sevilla y Eugenio y Julián de Toledo. Al llegar al siglo VII esta liturgia habla alcanzado su madurez y era la expresión del carácter distintivo de la Iglesia española, nacional e independiente. En el siglo VIII, al producirse la invasión de los árabes en la Península Ibérica, y al ser llamados mozárabes los cristianos que vivían bajo el yugo musulmán, la antigua liturgia española tomó también este nombre en los libros de los posteriores historiadores. La palabra mozárabe se refiere a alguien que ha adoptado la manera de vivir árabe y fue aplicada a los españoles que residían en tierras ocupadas por el Islam, de manera un poco injusta y bastante inexacta. La injusticia y la inexactitud suben a un punto máximo, sobre todo, al imponer dicho nombre a la Liturgia tradicional que esos cristianos guardaban y practicaban. Además, esta liturgia no se limitaba a los cristianos mozárabes; era usada por los demás españoles de los reinos de Asturias, Castilla y León, Aragón y Navarra y el condado de Barcelona y no fue suprimida hasta el siglo XI.
La primera objeción romana a la liturgia española fue hecha por el papa Vigilio en el año 538, poco después de ser hecho obispo de Roma. Escribió al obispo de Braga, Profuturus, descri-biéndole las ceremonias romanas. Un concilio celebrado en Braga al mismo año decidió adoptar el ritual de Roma para la provincia de Galicia, entonces bajo el poder de los Suevos. Pero cuando el rey godo Leovigildo sujetó a los suevos bajo su mando, el concilio de Toledo del año 633 ordenó a Galicia que volviera al antiguo uso del ritual hispánico. Dicha región se sometió sin dificultad.
Fue en los siglos IX y X cuando los deseos romanos se vieron satisfechos pero no sin encontrar antes muchos obstáculos. «El siglo X es la época de más ignorancia y tinieblas de la Historia de la Iglesia escribe Masdeu -en la época en que los extranjeros asaltaron nuestra antigua Liturgia, tratando de destruirla desde 920 a 1080, en que finalmente lograron sus deseos».xxxviii
A principios del siglo X, el papa Juan X envió a un presbítero llamado Zanelo a Compostela para que hiciese un examen de los Misales, Breviarios y otros libros eclesiásticos vigentes en España. Zanelo presentó su informe ante un sínodo reunido en Roma que dio la aprobación a los libros españoles. Cuarenta años más tarde, Alejandro II envió al cardenal Hugo Cándido con instrucciones para prohibir el oficio mozárabe, pero se le hizo callar con las pruebas de la aprobación dada por Juan X y tuvo que volver a Roma sin haber conseguido nada. Alejandro envió a otro cardenal con los mismos propósitos. Entonces, los españoles enviaron a su vez a tres obispos a Roma para defender la causa de sus tradiciones eclesiásticas. Un sínodo celebrado en Mantua, bajo la presidencia del papa, después de examinar los libros mozárabes tuvo que
xxxvii
? Apol. I.xxxviii
? Apología p. 339.
confesar que nada había en ellos que mereciese censura o condena. Sin embargo, presionado por los monjes de Cluny, Alejandro prosiguió sus negociaciones con el rey de Aragón para que en sus dominios se «restableciera la unidad de la fe, de la disciplina eclesiástica y de la liturgia». A nadie escapa que esta triple unidad que defendía el papa significaba lisa y llanamente, sumisión incondicional a la uniformidad y absolutismo del romano pontífice. Gregorio VII prosiguió los intentos de Alejandro con mayor vigor y pasión. En marzo de 1074, escribió al rey Sancho de Navarra y Aragón, alabándole por haberse mostrado un buen hijo de la Iglesia al abolir el antiguo rito español en este último reino. Al mismo tiempo le exhortaba a hacer lo mismo en Navarra. El mismo correo llevó otra carta a Alfonso de Castilla amonestándole a «reconocer a la Iglesia romana como madre suya y a adoptar al igual que las demás naciones de Occidente, no el oficio de Toledo, sino el de Roma, que San Pedro y San Pablo han fundado y consagrado con su sangre». Dos años más tarde escribió al obispo de Burgos instándole a que usara de todos los medios a su alcance para imponer la ley y el ritual romanos en Castilla, León y Galicia. En 1078. Gregorio VII daba las gracias al rey Alfonso «por su fidelidad y obediencia a la Santa Sede Romana», con ocasión de haberse introducido el ritual romano en Burgos. Todo parecía secundar los designios papales, cuando, repentinamente, Alfonso VI cambió de opinión y volvió a proteger las costumbres eclesiásticas hispánicas. Se rumoreó, aunque falsamente, que la reina y un monje cluniacense llamado Roberto habían sido la causa del cambio ocurrido en la corte. Gregorio se puso furioso. «Vuestro monje Roberto -escribió al abad de Cluny- ha tenido la audacia de rebelarse contra San Pedro y ha causado infinitos males por instigación del diablo en la Iglesia española. Reducid a este miserable monje mediante la excomunión y la degradación. Notificad a todos los demás monjes de España que ninguna función es válida si no tiene la autoridad y la aprobación de mis nuncios». Escribió también al rey Alfonso: «Vos que solía ser modelo de reyes y gloria de la Iglesia Romana, ¿cómo habéis consentido en pervertiros por una estratagema del diablo, por el falso monje Roberto y por una malvada mujer? Hijo mío, echad de vuestro lado ese perverso monje y esa mujer incestuosa, porque no es bueno este matrimonio que habéis contraído con una familiar de vuestra primera esposa. No tardéis en regocijar a la Iglesia de Dios mediante vuestra penitencia. De lo contrario me veré obligado, con gran pesar, a desenvainar contra vos la espada de San Pedro». El significado de estas últimas palabras ha sido siempre interpretado de la siguiente manera: «Si no Os arrepentís, os excomulgaré y levantaré a vuestros súbditos contra vos; y si éstos no me obedecen y son infieles a San Pedro, iré yo mismo a quitaros el reino y a perseguiros con furia, como a un enemigo de la religión, cristiana». No ol-videmos que Gregorio VII es el papa del célebre episodio de Canosa.xxxix Alfonso no estaba dispuesto a desafiar al papa. Poco después, Gregorio escribía al rey que «había oído con gran gozo de su alma que las órdenes estaban cursadas para que en las iglesias de su reino fuera usado el antiguo rito de la Santa Sede Romana, madre de todas las Iglesias, y que el ritual español había sido abandonado».
No había poder capaz de enfrentarse a Gregorio ni en Aragón ni en Castilla. Tampoco había ningún sabio que pudiera contradecir las audaces afirmaciones del papa. Estas llegaban al extremo de asegurar que «desde los tiempos más antiguos, España había sido propiedad especial de San Pedro». Escribiendo a reyes, condes y grandes señores de España, afirmaba sin inmutarse que «de acuerdo con las antiguas constituciones, la propiedad y pertenencia de los reinos de España pertenecían a San Pedro y a la Santa Iglesia Romana, pero la memoria de estos derechos
xxxix
? Cf. Cap. XI. INTRODUCCION A LOS CONCILIOS PAPALES DE LA EDAD MEDIA, Intento de Reforma: 2) Gregorio VII, pp. 291-297.
pontificios se había perdido en parte debido al descuido de sus predecesores, y en parte porque los musulmanes habíanse negado a prestar el homenaje debido al apóstol San Pedro, el cual por regalo divino pertenecía a la Iglesia Romana».xl El obispo de Toledo era quizá la única persona de la que, naturalmente, cabía esperar una resistencia frente a las demandas de los papas. Pero Toledo estaba entonces todavía en poder de los moros, y pronto iba a ser liberada precisamente por el rey Alfonso quien no deseaba enfrentarse con Gregorio y a quien poco se le importaban las tradiciones de la antigua Iglesia visigoda, Aragón y Barcelona se sometieron el año 1071, Navarra en 1076. Pero los súbditos de Alfonso no fueron tan dóciles. Escribiendo al abad de Cluy, el rey reconocía que sus vasallos estaban realmente desconsolados (admodum desolatum) por la pérdida de su liturgia y cánones tradicionales. De acuerdo con las bárbaras costumbres de la época, en 1077 el rey y el pueblo buscaron sendos partidarios que combatieran en torneo por los derechos toledanos y los ritos romanos respectivamente. La lucha dio la victoria al campeón de Toledo, pero su éxito no hizo más que aplazar un poco la decisión real. Al año siguiente, llegó a Castilla un legado del papa para acelerar la sustitución cultual y canónica. En 1085, un concilio en Burgos ordenó a las Iglesias de Castilla y León que se sometieran a Roma. Esto dejó tan sólo a la Iglesia mozárabe (es decir la que vivía todavía bajo el yugo musulmán), como única guardiana de la tradición de Osio, Isidoro y Julián. El mismo año, 1085, Toledo caía ante Alfonso VI. Fue tan grande la resistencia de los representantes de la antigua Iglesia española, que el rey accedió a hacer otra apelación a lo que en aquellos tiempos se llamaba juicio de Dios. Aquella vez, sin embargo, la cosa tuvo su originalidad. Se encendió un gran fuego en la plaza mayor de Toledo, al cual se arrojaron dos misales, uno romano y otro mozárabe, habiendo antes acordado que el que saliera menos dañado por el fuego re' presentaría 'la liturgia que la nación debía adoptar. Dícese que el Misal romano fue consumido por el fuego y que el mozárabe saltó de las llamas sin deterioro. Pero el rey y el Papa eran demasiado fuertes para poder torcerles su voluntad un simple torneo y la prueba del fuego. Hubo sediciones entre el pueblo y el ejército, pero el rey aplastó con mano fuerte toda resistencia. Sólo consintió que la antigua liturgia fuera usada en las iglesias de Sta. Justa, S. Lucas, Sta. Eulalia, S. Marcos, S. Torcuato y S. Sebastián de la ciudad de Toledo. En todos los demás lugares de su reino quedaba obligatorio el rito romano. Gradualmente, incluso en estas iglesias la liturgia mozárabe fue celebrada solamente en ciertos días y luego acabó por desaparecer. El año 1436, el obispo de Segovia estableció un colegio de ocho clérigos para mantener viva la práctica del antiguo oficio godo, pero la institución sólo existió unos breves años. A principios del siglo XVI, el cardenal Cisneros dedicó una capilla de la catedral de Toledo para el uso litúrgico mozárabe. Pero, como reconocen hoy todos los historiadores y críticos, la liturgia apoyada por Cisneros no es la auténticamente mozárabe sino un arreglo que él, y sus colaboradores, hicieron de la misma añadiéndole prácticas romanas para adaptarla al oficio gregoriano. Cierto que no podernos estar seguros de la antigüedad de las oraciones de ninguna liturgia más allá del siglo VI o VII, pero por lo que respecta a la liturgia muzárabe preservada por Cisneros las dudas son todavía mayores y no hay la menor seguridad de que las oraciones sean anteriores al siglo XVI, salvo aquellas que pueden ser comprobadas por el cotejo con los escritos de Isidoro, o allí donde la diferencia con el Misal
romano se pone muy de manifiesto.xli
«¿Qué diremos de nuestra liturgia? -exclama Masdeuxlii -que objeto de todas las persecuciones de italianos y franceses, y a causa por la cual papas como Alejandro II, un milanés; Gregorio VII, un toscano; y Urbano II, un francés, se dejaran llevar por falsas y malignas informaciones que, injustamente, nos dieron el título de impíos y herejes». Los ataques en contra de la liturgia española se hicieron a veces bajo pretexto de que contenía proposiciones heréticas, pero esto no era más que una excusa, la misma que se repetía en todas partes antes de acabar con la libertad de cada Iglesia nacional. El mismo procedimiento había conducido también a la destrucción de la liturgia galicana dos siglos antes. No era porque difería en doctrina que Gregorio VII la atacaba sin piedad sino porque constituía un símbolo de la independencia de la Iglesia Nacional de España y un posible centro de reunión de todos los eclesiásticos españoles en el futuro, como lo había sido en el pasado. Después de la liberación de Toledo, el año 1805, ya no quedaba ni el primado (en el sentido antiguo de la palabra), ni la liturgia (en su antigua expresión) que hicieran obstáculo a la ambición de los primados italianos.
Cuando hoy día los católicos-romanos españoles toman su fidelidad al Papado como equivalente de su fidelidad a las más puras esencias de la tradición española, fundiendo lo romano con lo hispánico, no hacen más que confundir realidades históricas muy diversas y aún opuestas en su origen y naturaleza.
Nosotros, los cristianos evangélicos de España, cuando rechazamos las ingerencias papales, quizá no seamos muy fieles, religiosamente hablando, a nuestros padres, pero lo somos a nuestros abuelos.
****
xl
? Florez examinó cuidadosamente la afirmación del papa Gregorio v demostró que el papa no tuvo nunca ninguna autoridad en España antes de la invasión goda, ni durante el reinado visigodo o después bajo el dominio musulmán. Demostró que nunca había existido ningún conde Ebolo de Roceyo, quien, según Gregorio, reconquistó las tierras para San Pedro. Florez está convencido de que el papa fue engañado por Hugo Cándido, su legado. Pero confiesa que no puede explicarse cómo Baronio pudiera propagar tal fábula. (Esp. Sagr., XXV. 130).xli
? «El gran cardenal Jiménez de Cisneros -escriben los monjes benedictinos del monasterio de Silos (Burgos) Dom Casiano Rojo y Dom German Prado, sabios investigadores- al proponerse rehabilitar los antiguos ritos españoles, no restauró la liturgia mozárabe tal como se había practicado en tiempos antiguos y como se conservaba en los libros que en las Iglesias de Toledo venían usándose, y en los vetustos códices, de nuestros templos y catedrales se encontraban, sino que hizo un nuevo arreglo es decir, un nuevo misal y un nuevo breviario. En ellos se conservan los textos y forma sustancial de la liturgia mozárabe pero no sin notables transformaciones y traslados, entrando también numerosos elementos de lturgía romano-toledana que por entonces se practicaba en nuestra Península (Citados por Pensamiento cristiano, Rep. Argentina. Junio, 1954, p. 116).xlii
? Historia Crist., XIII. 279.






































![[facebook.comLeyendoEnLaHoguera] Tomo IV La Iglesia antigua Falsificaciones y engaños.pdf](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/577ca6071a28abea748bbb6e/facebookcomleyendoenlahoguera-tomo-iv-la-iglesia-antigua-falsificaciones.jpg)