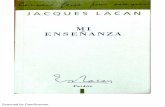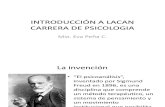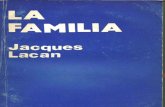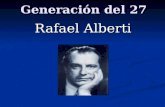Introducción a La Obra de Lacan
-
Upload
pablo-inacio -
Category
Documents
-
view
14 -
download
3
description
Transcript of Introducción a La Obra de Lacan

Introducción a la obra de Lacan (I)
PRÓLOGO
Realizar una introducción a un texto que aborde aspectos cruciales de la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan se presenta siempre como tarea ardua, pues los textos lacanianos gozan de una fama especialmente hermenéutica, sobre todo para aquellos lectores no familiarizados con el mundo psicoanalítico a la francesa.
Afortunadamente, los 80 años de la vida tormentosa de este singular psiquiatra e innovador en el psicoanálisis mundial han dado como fruto un empuje –ein trieb val-dría decir, parafraseando a los más ortodoxos en la materia– a una ciencia, el psicoanálisis, que sigue disfrutando de una buena salud.
Y para ello pensamos que una de las estrategias básicas es la de allanar el acceso al pensamiento y obra de Lacan a través de una serie de conceptos que van, desde aquellos cuya naturaleza es básica hasta la complejidad –in crescendo– de una corriente ideológica hija de su tiempo.
La presente obra constituye una de las aproximaciones posibles, y por tanto relativa, a todo el despliegue teórico de varios años de enseñanza de una técnica cuya clave se juega en otra escena. No hay que olvidar que el estilo es el hombre... a quien uno se dirige, como diría Jacques Lacan y no hay que olvidar que él mismo era estructuralista, lo cual le coloca en la misma corriente que a un Claude Levi-Strauss que resumió y pormenorizó en Las estructuras elementales del parentescolos principios básicos del pensamiento citado ut supra.
Y es que no por sabido que tras la apariencia se oculte una lógica interna, la tan manida estructura, debamos desdeñar la investigación teórica, llevando –ese es nuestro fin– la teoría psicoanalítica a los diferentes profesionales que rozan en su quehacer cotidiano lo más elemental del ser humano, a saber: sus estructurados y aparentemente bien delimitados Yoes.
Difícil labor, pues, la de llevar una teoría a la aplicación pragmática del día a día cuando la difusión, –verdadero caballo de Troya de la cultura– encuentra trabas por doquier, donde la siembra a veces no da como fruto lo que se entregó a una tierra. Y es en esta tónica –mirabile visu– donde el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) y José Mª Morelos, mediante una política real de sembrar a todos los vientos, se erige en valedor y garante de una producción cultural que venga a sacar al potencial lector –poco precavido– de un destino tan funesto.
El presente trabajo es fruto de la febril actividad de los años 1992 y 1993, cuando los programas de formación en psicoanálisis para futuros alumnos didácticos se encontraban aún en ciernes. Respondía pues en principio a una demanda social de acercamiento a un autor difícil y, por qué no decirlo, mítico al mismo tiempo.
Por ello me cupo intentar en forma de Seminario lo que ahora se presenta a la manera de texto escrito. Muss es sein? (¿así debe ser?). Intentaremos recrear el lugar donde el lector encontrará una perspectiva de la obra lacaniana, desde un punto de vista que le hará aproximarse a conceptos tales como el estadio del espejo o el deseo y su interpretación, por no hablar de la causa del mismo o sea, de lo que falta... y falta siempre.

De hecho, Jacques Lacan no se cansó de denunciar la falsa naturaleza de la pretendida sustancia objetal como un puro camelo, y es que el objeto existe por la pura pre-existencia de la angustia;sin angustia no hay objeto, valdría afirmar, por ello surge como real la necesidad emergente de hacer desaparecer la señal de angustia por la única vía dada a los mortales, mediante la desatomización del objeto, con lo cual el deseo, verdadero representante de la pulsión, necesita de la piedra angular llamada falta, sin la cual faltaría bastante para disfrutar de un Universo más o menos simbolizado en el orden significante.
Y es que la falta –verdadero sello de fábrica del inconsciente– no es una falla de objetos concretos, sino la falta estructural de base filogenética insertada en la propia naturaleza humana desde sus orígenes –eso hizo la fortuna de la especie– por lo que no hay absolutamente nada que lo cubra totalmente, afirmación que no por rotunda estamos dispuestos a dejar de defender, sobre todo teniendo en cuenta nuestra posición de denuncia de un sujeto humano instalado desde su Yo en el centro de un universo alienante.
No podemos por tanto intentar abarcar la vasta obra lacaniana en el reducido espacio de un libro, pero al menos el interesado encontrará una referencia que le hará aproximarse a uno de los campos más apasionantes del ser humano.
Por último mi agradecimiento más profundo a la política sostenida con tenacidad y eficiencia por el Departamento de Publicaciones del IMCED y en especial a su Director General M.C. José Reyes Rocha, al desarrollar, editar y difundir investigaciones que forman parte del acervo común de aquello que se viene en llamar la obra colectiva de la humanidad.
Introducción a la obra de Lacan (II)
Después de la muerte de Freud, acaecida en 1939, el panorama psicoanalítico mundial era –por decirlo de una manera escueta– bastante desolador. Bien es cierto que la asociación llamada Internacional aún hoy en día, reinaba bajo las directrices de una troika creada al efecto. Pero algo ocurría: nada de producción teórica, nada de discusión con respecto a la clínica… el único debate estaba centrado entre Anna Freud y Melanie Klein, gran señora del psicoanálisis a la que se le empieza a hacer justicia ahora...
El psicoanálisis había ido cayendo en una suerte de american way of life desde que la central –anteriormente ubicada en Londres– pasó a Chicago, con el consiguiente cambio en lo que se refiere a la técnica, pues se comenzó a amoldar el psicoanálisis a las necesidades del mercado. De ahí a esa imagen tétrica,yo diría tragicómica, que llegó a tener el psicoanalista entre el público profano, no hay más que un paso. En esas condiciones surge en Francia algo nuevo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que surge tiene nombre, y es un hombre: Jacques Marie Emile Lacan. Nacido en París en 1901, Lacan estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Enfocó su tesis doctoral en el incómodo terreno de las psicosis y, poco a poco, se fue introduciendo en el psicoanálisis, que a la sazón en Francia estaba regido por la princesa imperial Marie Bonaparte.
Lacan entró en el psicoanálisis mediante una contribución, un pequeño trabajo que envió al congreso del año 1936. Dicho trabajo es el estadio del espejo.

Durante la gran guerra pasó Lacan a la Francia liberada y terminada la contienda se instaló como psicoanalista en París. Ahí comienza todo.
Cuando el Dr. Lacan vio como se encontraba el edificio del psicoanálisis comenzó su obra desde dentro, pues no hay que olvidar que pertenecía a la I.P.A.
El psicoanálisis se había convertido, después de la muerte de Freud, en una psicoterapia más, con un tiempo regulado estrictamente y –lo que es más grave– se había transformado en una ego-psychologie, o sea, en una psicología del Yo.
El insigne Loewenstein, Anna Freud y otros llegaron a la siguiente conclusión: bien, puesto que el paciente tiene problemas, tiene síntomas. Tendremos que tratar y asociarnos con la parte sana de su Yo para vencer tales resistencias mediante el reforzamiento de ese supuesto trozo de su Yo sano.
Esto es una aberración pues –a menos que se haga magia– si se pone en marcha un mecanismo de reforzamiento del Yo del paciente, se refuerza sus síntomas de igual forma.
Además, al respecto de las teorías y obras de Freud nadie hablaba, todo era segunda tópica: el Yoy el Ello, nada más. Incluso se consideraba casi una herejía cualquier innovación en este campo. Con Lacan todo esto cambió. Por lo pronto, Lacan propugnó una vuelta a Freud, lo que significaba un retorno a los escritos del maestro; una verdadera vuelta a Freud que diera un nuevo impulso a la ciencia psicoanalítica. Pero eso fue todo pues Lacan extrajo aportaciones de la antropología estructural, y de esa nueva ciencia piloto llamada lingüística, que han sido a la teoría lacaniana lo que las histerias a Freud.
Lacan se define como freudiano. Su mérito consistió en haber hecho avanzar la teoría, justo desde donde la dejó Freud a su muerte, hasta nuestros días. Conceptos tales como falo, objetoa, fantasma, estadio del espejo, orden significante, metáfora paterna, etc... Los iremos viendo.
Toda la enseñanza de Lacan se encuentra en sus famosos Seminarios, que no están todos publicados. Se trata de la recopilación y puesta a punto de sus teorías, difundidas ante un público.
Con respecto a las obras escritas por Lacan, la cosa se simplifica, pues sólo existen los llamadosEscritos, en dos volúmenes. Son de muy difícil lectura, ya que condensan sus teorías.
Empecemos pues; quizás sea una afirmación espectacular, pero es la verdad: una de las preocupaciones de Lacan fue la de restaurar la originalidad freudiana de la experiencia del inconsciente, bajo el lema de una hipótesis audaz y bastante revolucionaria. Es la siguiente:
El inconsciente (ese sistema que antes hemos visto y que constituye la base del psicoanálisis), está estructurado como un lenguaje. Podemos decir que esa afirmación es la hipótesis general de toda la elaboración teórica lacaniana.
Recordemos que la hipótesis genial de Freud con respecto al sueño consistirá en aplicarle al mismo la técnica de investigación que él ya había aconsejado, con el éxito que todos conocemos a otras manifestaciones psicológicas, como la obsesión y la angustia. El método es el de laasociación libre. Esta técnica, que permite identificar la significación de manifestaciones psíquicas de origen inconsciente a raíz de sus virtudes prácticas, permitirá realizar la generalización de una pluralidad de manifestaciones

psíquicas que tienen en común la facultad de significar otra cosa que lo que significan de manera inmediata.
Nosotros sabemos que el sueño es un discurso disfrazado, encubierto, condensado, del cual se perdió el código. Pero el sueño descubre a partir de su carácter extraño su propio secreto en un discurso claro y significante, gracias al laborioso trabajo asociativo. Freud interpela, en el tomo de La interpretación de los sueños, al sueño en referencia a un sistema de elementos significantes análogos, o sea, parecidos a los elementos significantes del lenguaje.
Freud nos convoca inevitablemente a ese orden del lenguaje a partir del momento en que el principio de investigación del inconsciente queda suspendido, constantemente al flujo de las cadenas asociativas, que al no ser otra cosa que cadenas de pensamientos nos conducen inconscientemente a cadenas de palabras. Así mismo, Lacan perfila la afirmación de que un discurso siempre dice mucho más de lo que pretende decir, comenzando por el hecho de que pueda significar algo totalmente distinto de lo que se encuentra inmediatamente enunciado, o dicho.
Bien pues, sigamos avanzando: el padre de la lingüística estructural esFerdinand de Saussure, suizo que vivió en el Siglo XIX y al que no se le empezó a hacer justicia hasta bien entrado este siglo. Saussure, en suCurso de lingüística general, introduce el concepto de signo lingüístico, que más tarde Lacan recogerá para integrarlo en el psicoanálisis.
El signo lingüístico es una entidad de dos caras, que no une una cosa a una palabra, sino un concepto a una imagen acústica. ¿Qué es unaimagen acústica? Evidentemente no se trata del sonido material, que sería algo puramente físico, sino su huella psíquica, o sea la representación que de él nos dan nuestros sentidos.

Bien, vemos pues que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, en la que ambos elementos, concepto e imagen acústica, mantienen una relación de asociación. Saussure sustituye el término concepto por el designificado y el de imagen acústica por el de significante.
Por tanto, ya podemos decir que el signo lingüístico es la relación entre un significado y un significante. Veamos ahora pues, de una manera breve, las propiedades del signo lingüístico.
Introducción a la obra de Lacan (III)
Ferdinand de Saussure, a través de esta obra, es el primero que enfoca el problema del significaren el terreno concreto de la Lengua, y no ya en el abstracto de la lógica. Completa su concepto de la lengua-sistema, con una visión personal de las relaciones entre la palabra y el pensamiento, y entre la materia acústica y los sonidos lingüísticos.
Sólo los signos lingüísticos, ante esa masa amorfa que es nuestro pensamiento, nos hacen distinguir dos ideas de manera clara y constante. La sustancia fónica tampoco es en sí más que una uniforme materia plástica, que sólo gracias a la lengua se divide a su vez en partes distintas para pronunciar los significantes que el pensamiento necesita.
Una de las características de la mentalidad de Saussure es que cada distinción y cada delimitación de hechos está ya como encarnada en sus exigencias metodológicas, de modo que sus doctrinas han nacido más de las necesidades técnicas de la investigación que de la contemplación filosófica del objeto. En rasgos generales, la materia y tarea de la lingüística es hacer la descripción y la historia de todas las lenguas de que puede ocuparse, lo cual equivale a un desarrollo histórico de las familias de lenguas; buscar las fuerzas que intervienen de manera permanente y universal en todas las lenguas y sacar conclusiones generales de los fenómenos particulares de la historia; definir y concretar sus relaciones en otras ciencias: etnografía, antropología, lingüística, etcétera.
Ferdinand de Saussure nos explica el fenómeno de la comunicación intersujetiva, nos dice: el punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de los sujetos (A), donde los hechos de conciencia que llamaremos conceptos, se hallan asociados con las representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas, que sirven a su expresión.
Cuando un concepto dado desencadena una imagen acústica en el cerebro, este fenómeno es totalmente psíquico, el cual va seguido de un proceso fisiológico, en el que el cerebro transmite a los órganos de fonación un impulso correlativo a la imagen, a continuación, dichas ondas sonoras se trasmiten al oído de (B), proceso puramente físico.
Repitiéndose dicho circuito en orden inverso, o sea en (B), desde su oído a su cerebro, transmisión fisiológica de la imagen acústica, y ya en el cerebro la asociación psíquica de esta imagen con el concepto correspondiente.
Es lo que veremos en el grafo del deseo como molino de palabras. Tomados estos ejemplos como introducción, abordaremos el asunto de dicho trabajo, cuyo fin es el estudio del signo lingüístico.

Introducción a la obra de Lacan (IV)
Significado, significante… lo que el signo lingüístico une no es una cosa a un nombre, sino un concepto a una imagen acústica. La imagen acústica es la huella psíquica (imagen mnémica), representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos, siendo una imagen sensorial, de ahí que podamos hablar nosotros mismos, sin necesidad de articular palabra ninguna.
El signo lingüístico es pues una entidad psíquica de dos caras que representaremos en concepto/imagen acústica. Estos dos elementos están íntimamente unidos y se relacionan recíprocamente. Llamaremos signo lingüístico a la combinación del concepto y de la imagen acústica, aunque en el uso corriente este término, signo lingüístico, designa generalmente la imagen acústica.
En la palabra Arbor, usada como ejemplo por Saussure, vemos que si llamamos signo a Arbor, no es más que gracias a que conlleva el concepto árbol, de tal manera que la idea de la parte sensorial implica la del conjunto.
Es por lo que proponemos, dice Ferdinand de Saussure, conservar la palabra signo, para designar el conjunto y reemplazar el concepto e imagen acústica respectivamente, con significado ysignificante.
El signo lingüístico así definido, posee unas características primordiales:
a) Lo arbitrario del signo. El lazo de unión significante-significado es arbitrario, o sea el conjunto del signo lingüístico es arbitrario[1].
Se ha utilizado la palabra símbolo para designar el significante; ahora bien, existe algunos problemas: el símbolo no es nunca arbitrario, no está vacío, existe pues un enlace natural entre el significado y el significante.
La palabra arbitrario necesita una observación, no debe de dar idea de que el significante depende de la libre elección del hablante, con esto queremos decir, que es inmotivado, arbitrario con relación al significado.
b) Carácter lineal del significante. El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente, teniendo dos caracteres:
- Representa una extensión.
- Dicha extensión es mensurable en una sola dimensión.
- Es una línea[2].
Los significantes acústicos no disponen más que de la línea del tiempo, sus elementos se presentan unos a otros formando una cadena –representación por medio de la escritura–, donde la sucesión en el tiempo es sustituida por la línea espacial de los signos gráficos.
c) Inmutabilidad y mutabilidad del signo. Inmutabilidad: el significante, aunque aparezca como elegido libremente con relación a la idea, no le sucede lo mismo en relación a la comunidad lingüística que lo emplea. No es libre, es impuesto[3].
Esto nos lleva a pensar que el signo lingüístico sufre una ley admitida por la colectividad de parlantes, y no ya una regla libremente consentida.

Es por ello que el signo lingüístico está fuera del alcance de nuestra voluntad. La lengua nos aparece cono una herencia de la época precedente que tenemos que tomar tal cual, aunque existe un balanceo entre la tradición impuesta y la acción libre de la sociedad. Este factor de la tradición siempre es dominante, excluyendo todo cambio lingüístico, general y súbito. Ante esta cuestión podremos apoyar en ese dicho del carácter, la presencia simultánea de los otros. Estos valores están siempre constituidos:
1. Por una cosa desemejante susceptible de ser trocada por otra cuyo valor está por determinar.
2. Por cosas similares que se pueden comparar con aquéllas cuyo valor está por ver.
A partir de todo esto, vemos como el Dr. Lacan, aprovechando la lingüística, juega con este término –signo lingüístico– e intenta adoptar su carácter al psicoanálisis, pero dándole un mayor valor al significante, como único e individual –y al mismo tiempo universal– en lo que a la masa hablante se refiere. De ahí que invierta el signo lingüístico haciendo que el significante pase a ocupar una posición libre e independiente en cada sujeto, que dé respuesta a tantos significados como, quizás, sujetos existentes.
La regla de oro del psicoanálisis busca esa asociación significante/significado, para investigar el punto del problema del sujeto. Empleando para ello el valor que engendra la metonimia y lametáfora para los procesos mentales.
[1] F. de Saussure, Curso de Lingüística General, Buenos Aires. Losada, 1978, p. 130.
[2] Ibíd., p. 133.
[3] Ibíd., p. 135.
Introducción a la obra de Lacan (V)
1. Lo arbitrario del signo. Significa que no hay ningún lazo necesario que una a un significado con un significante, la prueba es que en cada lengua el significante varía para un mismo significado. Esto significa que el significante (S) se elige libremente con respecto a la idea que él representa.
2. La inmutabilidad del signo. El significante (S) es inmutable en el sentido de que una vez elegido un significante (S) el mismo se impone a la comunidad lingüística, o sea, a la masa de los habitantes.
3. La alteración del signo. Es el hecho de la práctica social de la lengua a través del tiempo. Si elsigno lingüístico perdura porque es inmutable, precisamente puede alterarse porque perdura en el tiempo, esa alteración se realiza tanto a nivel del significante (S) cono a nivel del significado (s).
4. El carácter lineal del significante. Se refiere esta propiedad a la selección y a la combinación estudiados por Jakobson. (Ver lámina I)

Lacan introduce algunas modificaciones con respecto a la obra de Saussure. Por un lado el flujo de los pensamientos será llamado flujo de significado (s), mientras que el flujo de los sonidos, o sea, las palabras pronunciadas, será llamado flujo de significante (S).
Lacan asimismo invierte el signo saussureano y escribe “S” mayúscula partido de “s” minúscula, o sea, arriba el significante y abajo el significado.
Introducción a la obra de Lacan (VI)
Vamos a ver un concepto más: la puntada, una operación a través de la cual el significante detiene el deslizamiento de la significación, que de otro modo no tendría fin.
En otras palabras, es el hecho por el que un significante (S) se asocia a un significado (s), en la cadena del discurso, porque si un signo es una palabra, el discurso sería una sucesión de signos. O sea:
Vamos a ver dos conceptos integrados en la teoría freudiana y que son muy importantes por el uso que Lacan les da. Son los conceptos de condensación y desplazamiento.
¿Qué es la Condensación?
La Condensación o Verdichtung es un modo especial y fundamental de los procesos inconscientes, en la que una representación única, representa varias cadenas asociativas. Se puede apreciar muy claramente la presencia de la condensación en el síntoma; de igual forma se detecta también el fenómeno de condensación en los sueños, que estudiaremos en el seminario de Freud.

Podemos decir por ejemplo que en el caso de un sueño –si se trata de una figura– ésta es una condensación de otras varias. La condensación es un proceso elementalmente esencial en el chiste, los lapsus, en el olvido de palabras…
¿Qué es el Desplazamiento?
Veamos también de manera exacta que el desplazamiento. La Verschiebung o desplazamiento consiste en que el acento, interés, intensidad de una representación, puede desprenderse de ésta para pasar a otras representaciones que con ésta poco tienen que ver, aunque estén ligadas a la primera por una cadena asociativa.
Este fenómeno se observa especialmente en el análisis de los sueños, y se encuentra también en el proceso de la formación de los síntomas neuróticos.
Lacan propone que la condensación sea tratada como un proceso metafórico y el desplazamientocomo un proceso metonímico[1], siendo este uno de los grandes hallazgos lacanianos. Si –como convenimos al principio– el inconsciente está estructurado como un lenguaje donde los significantes son los que rigen la cadena hablada, el proceso metafórico y metonímico son parte integrante del mismo. En la próxima entrada, veremos un ejemplo más de ello.
[1] Jaques Lacan, La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, Escritos I, México. Siglo XXI. 1989, pp. 485, 486.
Introducción a la obra de Lacan (VII)
Proceso metafórico
Metáfora: Tropo de estilo, en discursos, que se funda en relaciones de similitud y sustitución. Ejemplo: Uso del término “peste” para referirse al psicoanálisis.
Proceso metonímico
Metonimia: Consiste en reemplazar un significante S1 por otro significante.
Tropo de transferencia de denominación.

Introducción a la obra de Lacan (VIII)
El signo lingüístico: la puntada
Ya hemos dicho que un signo lingüístico une un concepto a una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa física puramente, sino la huella psíquica, la representación que en él nos da el testimonio de nuestros sentidos.
En 1956, Lacan lanza la noción de puntada en el grafo del deseo. Para Lacan la puntada es ante todo la operación a través de la cual el significado detiene el deslizamiento de la significación que de otro modo sería indefinida[1]. En otras palabras, es el hecho por el cual el significante se asocia al significado en la cadena del discurso. Veamos pues la representación gráfica:
En ella vemos como el vector representa la puntada que engancha en dos puntos la cadena significante . Podemos decir entonces que el signo tiene sentido –retroactivamente– en la medida en que la significación de un mensaje sobreviene sólo al término de la articulación significante misma. Esta dimensión retroactiva del sentido se materializa en el esquema de la puntada. A través del sentido retrógrado del vector , la puntada detiene el deslizamiento de la significación en la dimensión a posteriori. La ambigüedad del problema de la enunciación se debe en gran parte a esa delimitación de la significación en el a posteriori de la articulación.

[1] Jacques Lacan, Subversión del sujeto y Dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, Escritos II, México, Siglo XXI. 1989, p. 785.
Introducción a la obra de Lacan (IX)
El estadio del espejo
Es la primera y fundamental aportación de Lacan al psicoanálisis. Fue escrito cuando tenía 35 años, para el congreso de 1936 en Marienbad, Alemania. No fue leído en las ponencias[1] y estuvo durmiendo hasta 15 años después.
Veamos de qué se trata: para introducirlo, haremos un breve comentario sobre un texto oficial de los Escritos (p. 86-93). Se trata del estudio del estadio del espejo, como formador de la función del Yo, tal como se nos revela en la experiencia analítica. Para empezar, es necesario decir que es un escrito de 1949, trece años después del congreso de Marienbad. Es un texto difícil, que condensa todo el itinerario recorrido por Lacan desde 1936. En el mismo, Lacan nos dice que el niño constituye su unidad alrededor de la imagen de su propio cuerpo en el espejo.
Cosa que, como ya he dicho antes, vamos a ver de inmediato, exige sólo una aclaración. Por la segunda Tópica freudiana, el aparato psíquico consta de tres instancias, a saber: Yo, Ello, y elSuperyo. Esta es la novedad en la formulación lacaniana; en ella aparecen dos referencias bien distintas al Yo. En castellano desgraciadamente Yo y je, pronombre personal de la primera persona singular, son idénticos. Lacan los separa, entendiendo por Je siempre la función de sujeto, y por Yo (moi), el Yo de la segunda Tópica. O sea, Yo (moi), se refiere al Yo como instancia freudiana. El Yo (je) es el Yo, el que habla (el que es hablado). Con respecto a la formulación del Yo (je) en contraposición al Yo (moi) de la 2° Tópica, por si aclara algo la formulación que del mismo hace Lacan, la encontrarán en p. 247 del Seminario I (escritos técnicos de Freud).
Definición del estadio del espejo
Experiencia durante la cual el infans (niño/niña), realiza la conquista de la imagen de su propio cuerpo. La identificación primordial del niño con esta imagen va a promover la estructuración delYo (je) poniendo punto final a lo que Lacan denomina fantasía del cuerpo fragmentado.
Antes de este estadio el niño no ve su cuerpo como una totalidad unificada, sino como algo disperso. Esta experiencia del cuerpo fragmentado, que aparece tanto en los sueños como en algunas psicosis, se pone a prueba en la dialéctica del espejo, cuya función es neutralizar la dispersión angustiante del cuerpo en favor de la unidad del cuerpo propio.
Veamos el proceso (el niño tiene de 6 a 8 meses). Primeramente el niño percibe su imagen como si se tratara de algo real que intenta atrapar. Esto demuestra que hay una confusión primaria entre uno y el otro. Esto se confirma con la relación que el niño mantiene con los otros, esta primera etapa confirma que se establece claramente un vínculo entre el niño y el registro imaginario. En un segundo tiempo el niño entra en un proceso identificatorio: el niño descubre que el otro del espejo no es un ser real, sino

una imagen, ya no intentará pues atraparla y su comportamiento comenzará a indicar que sabe distinguir la imagen del otro de la realidad del otro.
En la tercera fase, el niño se asegura que la imagen que ve es un reflejo y adquiere la convicción de que solo es una imagen, y que se trata de la suya. Al reconocerse el niño reúne la dispersión del cuerpo fragmentado en una totalidad unificada, que es la representación del cuerpo propio. Entonces la imagen del cuerpo es estructurante para la identidad del sujeto, que realiza a través de ella su identificación primordial.
La dimensión imaginaria subyace de principio a fin del proceso, desde que el niño se identifica con algo virtual (imagen óptica) que no es él como tal, pero en la que se reconoce. Es pues unreconocimiento imaginario. El reconocimiento de sí mismo a partir de la imagen del espejo se efectúa (por razones ópticas) a partir de indicios exteriores y simétricamente inversos.
Es por eso que la unidad del cuerpo se esboza como exterior a sí misma e invertida. La dimensión de este reconocimiento prefigura así, para el sujeto, el carácter de su alienación imaginaria, desde donde se perfila el desconocimiento crónico que no dejará de mantener consigo mismo. Vamos pues a introducirnos en dos conceptos fundamentales: el concepto de registro imaginario y el concepto de registro simbólico.
[1] En realidad Ernest Jones interrumpe la exposición de Lacan a los diez minutos de iniciada;Elisabeth Roudinesco, La batalla de cien años, 2, Historia del psicoanálisis en Francia, Madrid.
Introducción a la obra de Lacan (X)
¿Qué es el registro imaginario?
El registro imaginario se comprende a partir del estadio o fase del espejo. Lacan pone en evidencia que el Yo del niño pequeño, debido a su prematuridad psico-bio-fisiológica, se constituye a partir de la imagen de su semejante, un Yo especular.
Pero nos podríamos preguntar ¿qué es imaginario, pues? Desde el punto de vista intrasubjetivo, la relación narcisística del sujeto para con su Yo. Desde el punto de vista intersubjetivo, la relación dual, o sea, aquella que tiene con su semejante, pues es una relación basada y captada por un semejante, bien sea erótica, agresiva o indiferente.
Para Lacan sólo existe el semejante (otro que sea Yo), porque el Yo es originariamente otro. ¿Qué es imaginario con respecto a un Umwelt? Son las relaciones descritas en etología. ¿Qué es imaginario con respecto a las significaciones? Todo lo que tiene que ver con el homomorfismo, con la semejanza, etc.
De los tres registros que Lacan introduce en el psicoanálisis: imaginario, real y simbólico; el simbólico es el segundo que vamos a ver.
Lo simbólico: designa el orden de fenómenos de los que se ocupa el psicoanálisis, en cuanto están estructurados como un lenguaje. Esto alude a la idea de que la eficacia de la cura se explica por el carácter fundamentador de la palabra. La idea de que hay un orden simbólico que estructura la realidad

interhumana fue establecida desde las ciencias sociales, por Claude Levi-Strauss basándose en la lingüística de Saussure.
Introducción a la obra de Lacan (XI)
¿Qué es simbólico? ¿Qué, real?
1. Designar una estructura cuyos elementos funcionan como significantes.
2. Para designar la Ley que fundamenta al mismo orden simbólico, Lacan lo hace mediante la noción de padre simbólico o nombre del padre. Nombre del padre que es una instancia no reductible a las vicisitudes del padre real o imaginario y que promueve La Ley.
Pero –siempre hay un pero– no sería de buen tono dejar en saco roto el tercer registro, el llamadoregistro real. Intentaremos que después de lo que podamos enunciar, no se use como comodín...
¿Qué es registro real? ¿Acaso se puede hablar seriamente de un registro real? Como categoría puede ser, pero nada más. Mas yo diría más, y esta es mi definición.
Real es aquello que cae fuera de los registros imaginario y simbólico, no menos que eso. Lo reales una emergencia. Lo real es un corte en la estructura del sujeto, corte que aparece entre lo imaginario y lo simbólico y que Lacan especifica en la banda de Moebius, figura topológica estupenda para explicar el concepto de real, pues es inaprensible para el sujeto humano.
Lo real equivale al factor cualitativo de la pulsión en Freud, por lo que no tiene asignación en el discurso analítico. Cuando falla esa construcción, que en psicoanálisis llamamos fantasma y que signamos por un matema: , aparece lo real en su emergencia. Aparece la realidad incontrolable, ora una alucinación, ora un acto incontrolado.
¿Cómo aparece en el discurso? Lo real aparece en el discurso del sujeto como desconocimiento absoluto. Lo real está –incluso diría más: es–, siempre fuera de juego.
Fuera de juego en el acto psicoanalítico.
Fuera de juego en el juego especular.
Fuera de juego en el orden simbólico.
Fuera de juego en el orden imaginario.
Todo el registro real escapa a las redes del lenguaje. Lo real –lo veremos en su momento– es la falta en ser. Massota decía que lo real es un ganso, cuando se ha comido todas las bellotas. Lacan dice: lo real es sin fisura y no hay medio de aprehenderlo, si no es por intermedio de lo simbólico. Concluyamos pues, con una definición que pienso muy salida del Dr. Lacan: lo real es lo imposible de imaginar.

Tras estas definiciones y habiendo comentado ya el estadio del espejo, nos introduciremos en elesquema Lambda.
El estadio del espejo constituye la fase inicial de la evolución psíquica, en la que el niño se sustrae al registro atrapante de la relación dual fusionada con la madre; el esbozo de subjetividad que se produce a través de la conquista de la identidad originaria, permite al niño iniciar lo que podríamos llamar su promoción hacia el registro simbólico, gracias a lo cual pondrá fin a la relación especular con la madre. Pero ese acceso a lo simbólico es precisamente lo que organiza una recaída del sujeto en lo imaginario que culmina con el advenimiento del Yo (moi).
Semejante paradoja encuentra su expresión en la fórmula de Lacan el drama del sujeto en el verbo, es que allí experimenta su falta en ser (eso lo menciona en observaciones sobre el informe de D. Lagache[1])
Dejemos de lado esta paradoja y volvamos a la problemática imaginaria del Yo (moi). Si en primer lugar concierne al sujeto este Yo, esta construcción en la que él se alienta no es independiente de la existencia del otro. El Yo sólo puede tomar su valor de representación imaginaria por el otro y con respecto al otro, puesto que es una imagen del sujeto proyectada a través de sus múltiples representantes.
El estadio del espejo es un proceso precursor de esta dialéctica. Veamos algunas afirmaciones que hace el Dr. Lacan: es imposible captar algo de la dialéctica analítica, si no aceptamos que el Yo es una construcción imaginaria. La única función homogénica de la conciencia, reside en la captura imaginaria del Yo por medio de su reflejo especular y en la función de desconocimiento a la que queda ligada...
Bien pues, la alienación del sujeto en ese Yo es analizado por Lacan en el esquema Lambda, esquema de la dialéctica intersujetiva. Lacan introdujo este esquema en su seminario sobre El Yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica (Lección del 25 de mayo de 1955).
Por mi parte he hecho unos esquemas con tiempos, que desembocan en el esquema Lambda que correspondería, según los dibujos que tenemos, al 4° tiempo. En la próxima entrada vamos pues a estudiar detenidamente paso por paso dicho esquema:
[1] Jacques Lacan, Observación sobre el informe de Daniel Lagache, Escritos 2, México, Siglo XXI, 1989, p. 646.
Introducción a la obra de Lacan (XII)
S" Es el sujeto en su inefable y estúpida existencia, como dice el Dr. Lacan en los escritos. Se trata –en otras palabras– del sujeto atrapado en las redes del lenguaje, que no sabe lo que dice, pero a pesar de estar en la posición S, él no se ve aún en ese lugar.

Él se ve en a’ y es por eso que tiene unYo. Él puede creer que ese Yo es él. Todo el mundo está en la misma y no hay manera de salir. Esto es una referencia explícita al estudio del espejo que ya vimos y a la conquista de una identidad a través de una imagen, imagen que ha sido vivida primero como imagen del otro y luego asumida como imagen propia. Y es que el sujeto accede a su identidad a partir de la imagen del otro. Bajo la forma del otro especular (o sea, la propia imagen del sujeto en el espejo), el sujeto percibirá también al otro, es decir, a su semejante situado en a’en el esquema Lambda.
La relación que el sujeto mantiene consigo mismo está siempre mediatizada por una línea de ficción el eje a-a’. La relación entre S y a (yo-moi), depende de a’, e inversamente la relación que el sujeto mantiene con el otro a’, su semejante, depende de a. Se puede pues hablar de una dialéctica de identificación de uno con el otro, y del otro con uno.
El cuarto término del esquema Lambda es el A grande, A de Autre. En el esquema, además del eje o plano imaginario, hay un plano secante (ahí es donde uno se queda seco), plano al que Lacan llama: el muro del lenguaje.
¿Qué es el A grande? ¿Qué o quién es el Gran Otro?, como dice J. A. Miller en las ocho conferencias de Caracas, el Otro es en primer lugar el Gran Otro del lenguaje, que está siempre ya allí, es el Otro del discurso universal, de todo lo que se ha dicho en la medida que es pensable.
Es el Otro de la verdad, es también ese Otro que es un tercero respecto a todo diálogo, porque en el diálogo del uno y del otro (a-a’), siempre está lo que funciona como referencia.
El Otro es una dimensión de exterioridad, que tiene una función determinante para el sujeto. En este sentido es lo que Freud llamó otra escena, otra escena donde se sitúa la maquinaria del inconsciente.
La alienación del sujeto se localiza en el esquema Lambda del lado del eje a-a’: el esquema muestra que el sujeto sólo se ve en sí mismo en a, es decir, en tanto que Yo. Pero el Yo sólo llega al sujeto gracias a la identificación que le otorga su imagen especular, ya sea con su propia imagen en el espejo, ya sea con la imagen del otro pequeño, o del otro semejante (a’)
La relación que el sujeto mantiene consigo mismo, depende entonces de a y a’, de tal manera que se puede hablar de una auténtica dialéctica de las identificaciones de uno con el otro y del otro con el uno. Vamos a ver la orientación de los vectores en el esquema Lambda y con ello acabaremos con el mismo.
Sabemos que el sujeto se percibe a sí mismo bajo la forma de su Yo en a. La forma de su Yo, de su identidad, depende estrechamente del otro especular, tal como vimos en el estadio del espejo. Por eso la relación del Yo del sujeto consigo mismo y con los otros, depende siempre del eje imaginario a-a’, es una relación de incidencia recíproca. No descubro ya nada nuevo si digo que la relación del sujeto con su Yo depende necesariamente del otro y al revés. Ejemplo: cuando un sujeto S trata de comunicarse con un sujeto A, nunca alcanza al destinatario auténticamente, y siempre es un Yo que se comunica concretamente con otro Yo semejante a él, dada la presencia del eje imaginario a-a’. La S que se dirige al gran A sólo logra comunicar con un pequeño otro (a’)
Introducción a la obra de Lacan (XIII)
La relación que el sujeto mantiene consigo

La relación que el sujeto mantiene consigo mismo, depende entonces de a y a’, de tal manera que se puede hablar de una auténtica dialéctica de las identificaciones de uno con el otro y del otro con el uno. Vamos a ver la orientación de los vectores en el esquema Lambda y con ello acabaremos con el mismo.
Sabemos que el sujeto se percibe a sí mismo bajo la forma de su Yo en a. La forma de su Yo, de su identidad, depende estrechamente del otro especular, tal como vimos en el estadio del espejo. Por eso la relación del Yo del sujeto consigo mismo y con los otros, depende siempre del eje imaginario a-a’, es una relación de incidencia recíproca. No descubro ya nada nuevo si digo que la relación del sujeto con su Yo depende necesaria mente del otro y al revés. Ejemplo: cuando un sujeto S trata de comunicarse con un sujeto A, nunca alcanza al destinatario auténticamente, y siempre es un Yoque se comunica concretamente con otro Yo semejante a él, dada la presencia del eje imaginarioa-a’. La S que se dirige al gran A sólo logra comunicar con un pequeño otro (a’)
En el esquema Lambda el sentido de las flechas remite al orden de los hechos, a la estructura de esta comunicación intersubjetiva. El sujeto S que se dirige al A se encuentra desde el primer momento al pequeño otro (S-a’), que lo remite automáticamente a su propio Yo (a’-a) de acuerdo con el eje de construcciones imaginarias de los ego y los alter ego. Claro, hay una pregunta que se plantea, si el eje imaginario a-a’ es capaz de entrecortar lo que pasa a nivel del circuito, ¿qué pasa entre A y S? Bien, lo que pasa a ese nivel tiene un carácter conflictivo, pues hablar siempre es lo mismo: hablarle a otros. Ejemplo: un sujeto que le habla a otro, siempre le dirige un mensaje a ese otro al que considera un A Otro. Ese otro al que se dirige es considerado como unOtro (A) absoluto, un sujeto verdadero. Por tanto, el sujeto lo reconoce como otro, ahora bien a esto añada: no le conoce como tal.
Dice Lacan: el principio mismo que estructura la comunicación auténtica en esa clase de mensajes que el sujeto estructura como si vinieran del otro en forma invertida, es el motor de la palabra plena, de la palabra verdadera. Esto es radicalmente revolucionario, pues supone que el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. Ejemplo: Un sujeto que interpela al Adiciéndole tú eres mi maestro, le formula –aunque no lo diga implícitamente– yo soy tu discípulo, de tal manera que con la afirmación tú eres mi maestro ese sujeto se hizo reconocer como un discípulo a la vista de Otro, al que se pueda reconocer explícitamente en su palabra como su maestro. La certeza de ese sujeto al decir eres mi maestro, sólo se puede fundar en un más allá de su palabra, o lo que es lo mismo, es un mensaje que le llegó previamente desde ese más allá..., ese más allá de la palabra de la que proviene ese mensaje implícito es el Otro. Esto hace que el lenguaje humano dependa de una comunicación en donde nuestro mensaje nos viene del Otro bajo una forma invertida.
En el esquema vemos la incidencia del A, Otro en el proceso de la comunicación intersubjetiva. Por tanto es fácil comprender el hecho de que el sujeto establezca consigo mismo una relación para siempre mediatizada –y anclada– por una línea donde constata lo que de imaginario tiene el eje que va de a a a'.
Ello nos lleva a confirmar un efecto que no por sabido –entre los analistas, se supone– conviene que se le desatienda: la relación de S y a, es decir la relación entre el sujeto en el lenguaje y eseYo que cree serlo, pues semejante relación depende de a', es decir, de la imagen que de un otro el sujeto se recibe a través de él, e inversamente –al revés– la relación que el sujeto antes mencionado mantiene con ese otro (a') que es su semejante, dependerá de a, del Yo, de ese Yoque cree ser el origen de lo que en su inconsciencia intenta presentificar.

De tal guiso es la cosa que en juego se pone –y apelamos aquí al sentido que Das Ding tiene, en la concepción más puramente freudiana– que la dialéctica de la identificación, stricto sensu, se realizara de uno con el otro y del otro con el uno. Si observamos la pág. 366, t. II, notación alfa, veremos lo que ocurre cuando un sujeto se dirige a otro y qué es lo que ocurre con ese muro del lenguaje del que ya hemos hecho mención: la forma en que Lacan usa la locución Ek-sistentes yes-sistentes, es una manera de metaforizar la posición de un sujeto con respecto a su discurso. El prefijo ex, la raíz sistere, indican la posición verdadera del sujeto que siempre es estar ubicado fuera de.
Introducción a la obra de Lacan (XIV)
Tenemos pues que cuando un sujeto se comunica con otro, esa comunicación (lo que llamamos el lenguaje común), siempre está mediatizada por el eje imaginario a-a'. Dicho de otra manera, cuando un Yo se comunica con otro Yo distinto, pero semejante, resulta que hablarle a otro se convierte invariablemente en un diálogo de sordos. Es frustrante pero es así.
Por ello cuando un S se dirige a un A nunca llega a él directamente, porque ese Otro verdadero Aestá al otro lado del muro del lenguaje, así es como el sujeto S se encuentra fuera del circuito de su verdad (ir a la pág. 367 del t. II, notación Beta), esto nos lleva a que por más que la dialéctica de la intersubjetividad suponga un A verdadero –cuya existencia debe aceptarse para fundamentar la ubicación del sujeto que habla– esto se resuelve en definitiva en un intercambio imaginario deYo a Yo... de a-a’ (Pasar a la anotación Alfa, pág. 367. t. II).
Por tanto la cuestión de la alienación del sujeto Yo (je), en y por el lenguaje, siempre sucede a favor de lo imaginario del Yo (moi) (Das ich), en ese sentido es en el que Lacan enfatiza la frase en la que afirma, el sujeto no sabe lo que dice, y con toda razón, puesto que no sabe lo que él es.

La familia (I). El complejo, factor princeps
La familia aparece aquí como carácter esencial del objeto a estudiar, siendo como el condicionamiento que sufre por los factores culturales que van en detrimento de los factores naturales.
Lo que define al complejo es el hecho de que reproduce una cierta realidad del ambiente, haciéndolo en forma doble: en la primera forma representa una realidad distinta, objetivamente a una etapa del desarrollo psíquico, en ella nos referimos a su génesis. En la segunda, su actividad repite en lo vivido la realidad, produciéndose experiencias que exigirán una mayor objetivización de la realidad, condicionando de esta manera el complejo. Vemos como esta definición implica que el complejo esté dominado por factores culturales. Vemos, también, como el complejo corresponde a la cultura. No por ello debemos de descartar cualquier relación de ésta con el instinto, ya que el instinto podrá ser ilustrado actualmente por su referencia al complejo.
Freud definió el complejo como factor esencialmente inconsciente, siendo la causa de efectos psíquicos no dirigidos por la conciencia, estos efectos son tan diversos y distintos que nos obligan a considerar como elemento fundamental del complejo, una representación inconsciente que llamaremos imago.
Complejo e imago vemos como toman tal énfasis en relación con la familia, que se revela como lugar fundamental de los complejos más estables y típicos, pasando la familia a constituir el objeto de un análisis concreto, viéndose incrementado el alcance de la familia como objeto y circunstancia psíquica.
Este progreso teórico indujo a proporcionar una fórmula del complejo que permitiera considerar e incluir los fenómenos conscientes, de estructura similar; complejos emocionales conscientes y sentimientos familiares suelen ser a menudo la imagen invertida de los complejos inconscientes. Complejos, imagos, sentimientos y creencias serán tratados por Lacan en relación con la familia y en función del desarrollo psíquico.
La familia (II). El complejo de destete (1)
Este complejo representa la forma primordial de laimago materna, dando lugar a los sentimientos más arcaicos y estables que son vínculo de unión del sujeto con la familia. El complejo del destete es el más primitivo del desarrollo psíquico que integra todos los complejos ulteriores y viene determinado por factores culturales, siendo desde este estadio primitivo diferente del instinto. Sin embargo, se asemeja al instinto en dos aspectos:
1. El complejo del destete tiene rasgos generales en toda la especie.
2. Representa en el psiquismo una función biológica: la lactancia.
De ahí los comportamientos que unen al niño con su madre, apareciendo en ello un carácter también fisiológico, dejando este instinto maternal de actuar en el animal cuando ha llegado el fin de la cría. Sin embargo, en el hombre se encuentra condicionado por una regulación cultural, que se manifiesta como dominante.

Apareciendo el destete en el hombre como un trauma cuyos efectos individuales se plasman en diversas sintomatologías: toxicomanías por vía oral, neurosis gástricas, etc. El destete por tanto, deja una huella permanente en el psiquismo humano, producto de esa interrupción en la relación biológica. Esta huella psíquica es la primera, sin duda, cuya solución presenta una estructura dialéctica, o sea solución, que se resuelve con una intención mental a través de esta intención el destete es aceptado o rechazado. Esta aceptación o rechazo no se conciben como una elección aunque determinan, como polos que coexisten, una actitud ambivalente, aunque uno de ellos prevalece (Melanie Klein).
El rechazo del destete es lo que instaura lo positivo del complejo, o sea, la tendencia a restablecer la imagen de dicha relación, cuyo contenido está formado por las sensaciones características de dicha edad, aunque su forma no aparece hasta que se produzca una organización mental de ellas.
Sabemos que este estadio es anterior al advenimiento de la elección de objeto, por lo que no podrán dichos contenidos, aún, representarse conscientemente, aunque sí que evolucionan a nivel inconsciente intentando modelar estructuras psíquicas ulteriores, volviendo a ser invocadas por asociación. De ahí que dichas sensaciones no se encuentran suficientemente coordinadas después del doceavo mes, como para que se haya completado el reconocimiento del propio cuerpo (imagen especular) y la noción de lo que es exterior.
El estadio del espejo corresponde a la declinación del destete, destete prematuro debido a un retraso en el crecimiento psíquico del hombre. Fragmentación del cuerpo e intento de consolidar esa unidad con respecto a la imagen especular de un otro, al que se identifica de una manera imaginaria y para siempre en uno mismo, o sea, se alinea el sujeto en ese eje imaginario dando lugar así a un mundo narcisista del Yo, en el sentido puramente energético de catexia de la libido sobre el propio cuerpo –narcisismo primario– y la consolidación de un ideal. Ya dijimos que en un primer momento el sujeto vive esa imagen especular como una intrusión temporal de tendencia extraña, o sea, intrusión narcisista. Esta intrusión primordial permite comprender toda proyección del Yo, cuando ésta se integra en un Yo neurótico.
La Familia (III). El complejo de destete (2)
Sin embargo, algunas sensaciones exteroceptivas se aíslan en unidades de recepción apareciendo así los primeros intereses afectivos, cosa que se ve ante la reacción del acercamiento y alejamiento de per-sonas que se ocupan del niño.
Estas reacciones electivas permiten ver que en el niño existe un conocimiento precoz de la presencia que tiene la función materna, y el papel de trauma que puede desempeñar la sustitución de dicha presencia. El niño permanece totalmente comprometido con la satisfacción de las necesidades que corresponden a la primera edad y en la ambivalencia típica de las relaciones mentales que aparecen en ella.
La sensación de succión y presión constituyen la base de esta ambivalencia, el niño absorbe y es absorbido en el abrazo materno. No se puede hablar aquí aún de autoerotismo, ya que el Yo aún no está constituido.

Además de las sensaciones exteroceptivas, en el niño aparecen otro tipo de sensaciones internas como consecuencia de la imagen prenatal. La angustia prototipo de la asfixia del nacimiento, y el frío, relacionado con la desnudez y el malestar laberíntico, organizan el malestar que el niño siente en esos primeros seis meses de vida, debido a una insuficiente adaptación ante la ruptura de las condiciones de ambiente y nutrición que constituyen el equilibrio de la vida intrauterina.
Toda esta concepción concuerda con la que el psicoanálisis encuentra en la experiencia, cuyo fondo último es la imagen del seno materno. Bajo las fantasías del sueño, y en las obsesiones de la vigilia, se perfilan con precisión las imágenes de un hábitat intrauterino en la vida extrauterina.
El hombre es un animal de nacimiento prematuro, esto explica las generalidades del complejo del destete. El destete otorga su expresión psíquica a la imagen más oscura de un destete anterior, más penoso y de mayor amplitud vital, destete que separa en el nacimiento al niño de la matriz, separación prematura que origina un malestar que ningún cuidado materno puede compensar.
Vemos pues cómo a partir de varios factores el niño constituye la imagen del seno materno, que dominará durante toda la vida. Esta misma imagen garantiza a la mujer una satisfacción psíquica privilegiada, mientras que sus efectos en la conducta de la madre preservan al niño del abandono que le sería fatal. Hay que tener en cuenta que en el amamantamiento, con el abrazo y la contemplación del niño la madre recibe al mismo tiempo y satisface el más primitivo de todos los deseos.
Existe, dice Lacan, una tendencia psíquica a la muerte, bajo la forma original que le otorga el destete, cosa que vemos en los suicidios sin violencia, donde aparece una forma oral del complejo (huelga de hambre), demostrando el análisis de estas personas que en dicho abandono ante la muerte el sujeto intenta reencontrar la imago de la madre.
También vemos como aún sublimada la imagen del seno materno, ésta sigue desempeñando un importante papel. Su forma más alejada de la conciencia, el hábitat prenatal, encuentra un símbolo en la habitación y en su umbral, sobre todo en sus formas primitivas: cavernas, chozas, cabañas. etc. De este modo todo lo que constituye la unidad doméstica del grupo familiar, se convierte para el sujeto en el objeto de una afección distinta de la que lo une a cada miembro del grupo, por lo que dicho abandono de la familia tiene el valor de una repetición del destete.
La familia (IV). El complejo de intrusión
Es la experiencia que sufre el sujeto cuando ve participar junto con a él a otros en la relación familiar, o sea, cuando comprueba que tiene hermanos. Claro está que ello dependerá de la cultura y de la extensión que se otorga al grupo doméstico, y de las contingencias individuales. De este modo, de acuerdo al lugar que el destino otorga al sujeto en el orden de los nacimientos, el sujeto ocupará el lugar de heredero o de usurpador.
Los celos infantiles durante la historia de la humanidad han llamado la atención, teniendo éstos un papel en la génesis de la sociedad como hecho humano. Las investigaciones revelan que los celos en su base no representan una rivalidad vital, sino una identificación mental.
En efecto, si confrontamos dos niños entre 6 y 24 meses se comprueba que en esos niños aparecen reacciones de diversos tipos, en las que se entrevé cierta comunicación. En una de estas reacciones se

ve una rivalidad bastante objetiva que se plasma en una cierta adaptación de las posturas y los gestos, a través de una alternancia ordenada en provocaciones y respuestas. En la medida misma de esta adaptación se ve el reconocimiento de un rival, es decir de un otro como objeto. Dicha reacción viene siempre condicionada a la diferencia de edades entre los sujetos, cuyo límite se reduce a dos meses aproximadamente en el primer año.
Si dicho límite no se cumple, la reacción de los sujetos es diferente, apareciendo entonces la seducción, el alarde y el despotismo, o sea, aparece entonces un conflicto no a dos, sino conflicto en cada sujeto, entre actitudes contrapuestas y complementarias.
De ahí que cuando uno de los dos sujetos se ofrece como espectáculo, y el otro lo sigue con la mirada, nos podríamos preguntar ¿cuál de los dos es en mayor medida espectador? En este caso se produce la siguiente paradoja: cada compañero confunde la parte del otro con la suya propia y se identifica con él, pero también puede mantener esa relación con una participación mínima de ese otro y vivir toda la situación por sí sólo. Se comprueba de esta manera que en este estadio la identificación específica de las conductas sociales se basa en un sentimiento del otro, que sólo se puede desconocer si se carece de una concepción correcta en cuanto a su valor totalmente imaginario.
En las estructuras de la imagen de la que hablamos, en esa diferencia de edad reducida, se comprende que su condición equivale a una cierta semejanza entre los sujetos, comprobándose que la imagen del otro está ligada a la estructura del propio cuerpo en función de cierta semejanza.
El psicoanálisis nos demuestra en el hermano al objeto electivo de las exigencias de la libido, que en dicho estadio de la vida son homosexuales; existiendo también la confusión en este objeto de dos relaciones afectivas, amor e identificación, cuya oposición será fundamental en estadios posteriores.
Los celos amorosos de los adultos son debidos al enorme interés del sujeto ante la imagen del rival, interés que aunque se afirma como negativo, odio, y que se origina en el objeto supuesto del amor, se muestra cultivado por el sujeto en forma gratuita y costosa, que domina hasta tal punto al sentimiento amoroso, que induce a interpretarlo como interés esencial y positivo de la pasión. Este interés confunde en sí mismo la identificación y el amor.
La agresividad se muestra como secundaria a la identificación. Sabemos que el amamantamiento constituye para el niño una neutralización temporal de las condiciones de lucha por el alimento. La aparición de los celos en relación con el amamantamiento pueden manifestarse en casos en los que el sujeto, sometido algún tiempo al destete, no se encuentra en una situación de competencia vital con su hermano, fenómeno éste que necesita una cierta identificación con el estado del hermano.
El carácter sadomasoquista que se da en esta etapa de la vida, hace que la agresividad domine la economía afectiva y, al mismo tiempo, sea soportada y actuada por el sujeto. Este papel que desempeña el masoquismo en el sadismo fue lo que condujo a Freud a afirmar la pulsión de muerte.
Vemos pues como en ese malestar del destete aparece un deseo de muerte que se reconoce como un masoquismo primario. De ahí que el niño reproduzca a través de los juegos ese malestar mismo, sublimándolo y superándolo. (Experiencia Fort-Da del nieto de Freud), donde en la expulsión el sujeto reproduce el patético destete, pero ahora es triunfador al ser el sujeto activo en su reproducción.

La identificación con el hermano proporciona la imagen que fija uno de los polos del masoquismo primario. Así la no violencia del suicidio primordial, engendra la violencia del asesinato imaginario del hermano, violencia que no tiene relación con la lucha por la vida. El objeto que elige la agresividad en los primeros juegos de la muerte, será un objeto biológicamente indiferente: un sonajero. El sujeto lo elimina gratuitamente por placer, limitándose a consumar la pérdida del objeto materno. La imagen del hermano no destetado sólo suscita cierta agresión, ya que repite en el sujeto la imagen de la situación materna y con ella el deseo de la muerte, siendo este fenómeno secundario a la identificación.
La familia (V). El drama de los celos. El yo y el otro.
El Yo se constituye al mismo tiempo que el otro en el drama de los celos. Para el sujeto se produce una discordancia que interviene en la satisfacción espectacular, ello implica la introducción de un objeto tercero que reemplaza a la confusión afectiva y a la ambigüedad especular mediante la concurrencia de una situación triangular. De ese modo, apresado en los celos por identificación, el sujeto llega a una nueva alternativa en la que se juega el destino de la realidad: el de reencontrar el objeto materno y aferrarse al rechazo de lo real y a la destrucción del otro. Al mismo tiempo, sin embargo, reconoce al otro con el que se compromete la lucha o el contrato.
El Yo así concebido no alcanza antes de los tres años su constitución esencial, el papel traumático del hermano en el sentido neutro está constituido así por su intrusión. La intrusión se origina en el recién llegado y afecta al ocupante, la reacción del ocupante ante el trauma depende de su desarrollo psíquico. Sorprendido por el intruso en el desamparo del destete, lo reactiva constantemente al verlo: realiza entonces una regresión que, según los destinos del Yo, será una psicosis esquizofrénica o una neurosis hipocondríaca o, sino, no reacciona a través de la destrucción imaginaria del monstruo que dará lugar, también, a impulsos perversos o a una culpa obsesiva.
Si el intruso, por el contrario, aparece recién después del complejo de Edipo, se lo adopta, por lo general, en el plano de las identificaciones paternas. Ya no constituye para el sujeto el obstáculo o el reflejo, sino una persona digna de amor o de odio. Las pulsiones agresivas se subliman en ternura o en severidad.
El complejo de Edipo (I) Primer tiempo
El Complejo de Edipo
Articulación de Jacques Lacan
Démosle la palabra al Dr. Lacan para captar el alcance de su enunciación: “es sabido que lo primero que reveló el análisis del inconsciente fue el complejo de Edipo: un accidente del Edipo provoca la neurosis. Posteriormente la historia del psicoanálisis pone sobre el tapete diversos problemas: ¿hay neurosis sin Edipo? o –cuestión correlativa– ¿no habrá detrás del Superyo paterno un Superyo materno aún más exigente? ¿Qué se debe entender por preedípico? ¿Se puede, como a veces se creyó, relacionar la perversión específicamente con el campo

preedípico? De hecho, la perversión no escapa a la dialéctica del Edipo. Asimismo, en el campo de las psicosis, Melanie Klein estableció la precocidad con que aparece, como te rcer término, el padre; según ella, el cuerpo de la madre desempeña el papel predominante en la evolución de la primera relación objetal, pero entre los malos objetos presentes en el cuerpo de la madre está el padre, representado bajo la forma de su pene. Por último, se ha reconocido al Edipo una función propiamente genital que implica una maduración orgánica, al mismo tiempo que el hecho de que el sujeto asuma su propio sexo; esta última dimensión del Edipo está ligada al Ideal del Yo
Todo esto invita a reconsiderar la función del padre, que está en el centro de la cuestión del Edipo. El análisis del caso del presidente Schreber nos ha enseñado que para la constitución del sujeto es esencial haber adquirido el nombre del padre: más allá del otro, es necesario que exista lo que da fundamento a la ley…
Para articular el nombre del padre, en cuanto puede ocasionalmente faltar, con el padre cuya presencia efectiva no es siempre necesaria como para que no falte, introduciremos la expresión metáfora paterna y la explicaremos al analizar la función del padre en el trío que forma con la madre y el niño.” Distinguiremos tres tiempos:
Primer tiempo: La metáfora paterna actúa en sí por cuanto la primacía del falo es instaurada en el orden de la cultura. La existencia de un padre simbólico no depende del hecho de que en una cultura dada se haya más o menos reconocido el vínculo entre el coito y alumbramiento, sino de que haya o no algo que responda a esa función definida por el nombre del padre. En este primer tiempo el niño trata de identificarse con lo que es el objeto del deseo de la madre: es deseo del deseo de la madre y no solamente de su contacto, de sus cuidados; pero hay en la madre el deseo de algo más que la satisfacción del deseo del niño; detrás de ella se perfilan todo ese orden simbólico del que depende y ese objeto predominante en el orden simbólico: el falo. Por eso el niño está en una relación de espejismo: lee la satisfacción de sus deseos en los movimientos esbozados del otro; no es tanto sujeto como sujetado, lo que puede engendrar una angustia cuyos efectos hemos seguido en el pequeño Hans, tanto más sujetado a su madre en la medida en que él encarna su falo.
Para agradar a la madre, es preciso y es suficiente con ser el falo: las identificaciones perversas pueden fundarse en la medida en que ese mensaje se realiza de manera satisfactoria. Y aun tal vía imaginaria nunca es enteramente accesible, lo que provoca todo el polimorfismo de la perversión. En el fetichismo, el sujeto –colocado en una cierta relación con ese objeto más allá del deseo de la madre– se identificaba imaginariamente con ésta; y en el travestismo, cómo se identificaba con el falo en cuanto oculto bajo las vestimentas de la madre[1].
Vemos pues cómo en este primer tiempo del que hemos hablado se ve una relación dual madre-hijo: el niño no desea sólo el contacto y los cuidados de mamá, sino que desea serlo todo para ella, el complemento de lo que a la madre le falta, el falo.
El niño es pues deseo del deseo de la madre, identificándose con el objeto de deseo del otro (otro pequeño de esa relación imaginaria que ya vimos en el esquema Lambda). Pasivamente sujeto a la servidumbre maternal, no es un sujeto sino una carencia, es el cero absoluto, porque no se sitúa en la red simbólica. Como vemos, al confundirse el niño con el objeto del deseo del otro, y en una fusión tal con su madre, se postula el niño como una nadería, un en blanco, porque no tiene sustituto –aún–, sustituto originario de él mismo, y por tanto está privado de toda individualidad o de subjetividad.

El niño está en el registro de la captación imaginaria, el Yo es su doble, pues hay una identificación con la madre a través de la identificación con el objeto de su deseo.
[1] Jacques Lacan, Las formaciones del inconsciente, Buenos Aires, Nueva Visión, 1977, pp. 84-86.
El Complejo de Edipo (II)
Segundo tiempo: El padre interviene como el que priva y esto en un doble sentido:
- Priva al niño del objeto de su deseo.
- Priva a la madre del objeto fálico.
Como vemos su aptitud de aguafiestas se puede traducir, como ya dijimos, por un doble mandato:
- “No yacerás con tu madre”, le dice al niño.
- “No reintegrarás tu producto”, le dice a la madre.
El niño entonces tropieza con la prohibición (fundador del orden simbólico). Choca el niño con laLey del Padre. Aquí, como vemos, se produce una sustitución de la demanda del sujeto: al dirigirse hacia el otro, he aquí que encuentra el Otro (A) del otro, su Ley. El deseo de cada uno está sometido a la Ley del deseo del otro[1].
Tercer tiempo: Es el de la identificación con el padre. No obstante resulta que, para que el padre sea reconocido como representante de la ley, hace falta que su palabra sea reconocida por la madre, pues sólo la palabra da al padre una función privilegiada y no la vivencia real de las relaciones con él, aún menos el reconocimiento de su papel en la procreación.
De tal manera ocurren los hechos, que el padre sólo está presente por su ley que es palabra, y únicamente en la medida en que su palabra es reconocida por la madre cobra valor de ley. Si la posición del padre queda en entredicho, el niño permanece sujeto a su madre.
Así pues, si el padre es reconocido por la madre como autor de la ley, el sujeto tendrá acceso alnombre del padre o metáfora paterna. Nombre del padre que es el significante del padre real o advenimiento del padre a la esfera del Otro Grande (A) al orden simbólico. Si el niño no acepta la ley o si bien la madre no le reconoce al padre esta función, el sujeto permanecerá identificado al falo y sujeto a la madre.
Pero si hay aceptación, el niño se identifica con el padre por ser éste quien tiene el falo. De esta manera el padre reinstaura el falo como objeto deseado por la madre y no ya como objeto del cual puede privarla en cuanto padre omnipotente. El niño entonces, identificado al padre, da principio al declinar del Edipo por la vía del haber y ya no por la vía del ser.
Al mismo tiempo se opera una castración simbólica, el padre castra al niño en cuanto falo y lo separa de su madre. Es deuda lo que hay que pagar para ser uno mismo, manteniéndose así el acceso al orden simbólico y constituyéndose lo que damos el nombre de Ideal del Yo, por obra de la instancia superyóica que en ese acceder tiene lugar.

La resolución del complejo de Edipo libera al sujeto proporcionándole el significante originario de él mismo, la subjetividad. El niño al interiorizar la ley se identifica con el padre y lo convierte en su modelo, la ley se vuelve entonces liberadora, es decir, el niño está separado de la madre, dispone de sí mismo, se percata de que ha de hacerse y se orienta hacia el futuro, se inscribe pues en lo social, en lo cultural, en el lenguaje.
[1] Ibíd., p. 87.
El Complejo de Edipo (III): el Nombre Del Padre
En el Edipo, así como hay tres tiempos, conviene distinguir tres componentes: La Ley, el Modelo y la Promesa.
El padre es aquel que reconoce al niño, le confiere su personalidad por una palabra que es Ley, vínculo de parentesco espiritual y promesa. En síntesis en el Edipo, el niño al simbolizar el padre real accede a la Ley cuyo fundamento es el nombre del padre, y se instala en el registro simbólico.
Existe un término, el de forclusión, repudio o Verwerfung, que distinguirá a las neurosis de laspsicosis. No hace falta que recalque lo importante que es. La psicosis se define por el fracaso de la represión originaria y consiguientemente por el fracaso del ingreso en lo simbólico o lenguaje.
El sujeto permanece adscrito a lo imaginario, tomado como real. Vemos como aparece una no distinción del significante y del significado, bien porque el significante resulte privilegiado y se tome literal, bien sea porque prevalezca el significado.
La causa de esta incapacidad para distinguir el significante del significado la constituye la ausencia de un sustituto originario de sí, producida por una resolución desfavorable del Edipo. El falo, cono veremos en el capítulo siguiente, es un término utilizado por J. Lacan, término que no hay que confundir con el sexo real, biológico, o sea, con lo que se denomina pene. El falo es un significante abstracto que, como símbolo que es, lleva más allá de su materialidad. El falo, como dice J. Lacan, es una significación que sólo es evocada por la metáfora paterna.
En una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis, Lacan propone una fórmula, en la que veremos cómo la metáfora se efectúa por una sustitución, en una relación de significante, como significado de otro significante, es decir: el significante S es reemplazado por otro significante S', por lo cual el primero desciende al rango de significado. He aquí la fórmula[1]:
Así pues, en el origen el sujeto desea ser el falo, objeto del deseo de su madre.
Por tanto, se identifica con ella en su deseo, pero el padre por su prohibición hace imposible la fusión madre-hijo y señala a éste último de una carencia de ser fundamental. El niño es castrado, o sea,

separado de su madre por la prohibición, el niño desea renunciar a la omnipotencia de su deseo y aceptar la ley que es limitación, asunción de dicha carencia. Por su acceso al nombre del padre el niño nombra su deseo, o sea, el falo, pero a costa de alienarlo. En efecto, el falo, verdadero objeto de su deseo, es rechazado en el inconsciente, es la represión originaria que determina el acceso al lenguaje.
Es importante que recordemos que el niño identificándose con su padre, pasa del registro del ser(ser el falo todopoderoso) al registro del tener (tener un deseo formulable en una demanda) y se empeña o compromete en la búsqueda de objetos cada vez más alejados del objeto de su deseo.
[1] Jacques Lacan, De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis, Escritos II. México, Siglo XXI, 1989, p. 539.
El Complejo de Edipo (IV). La Spaltung
Al mismo tiempo sigue una dialéctica de identificaciones en la que se constituye su Yo. Puede observarse así que en el paso del ser al tener se sitúa la Spaltung del sujeto, debida a su relación con el significante. La otra vertiente de esta Spaltung la constituye la instauración del inconsciente, el deseo de ser el falo, el deseo de unión con la madre es reprimido y reemplazado por un sustituto, lo que lo nombra, esto es, el símbolo. Si el nombre del padre cumple esta función de simbolizar el deseo, es porque el padre se manifiesta como aquél que tiene el falo deseado a semejanza de la madre.
Hemos mencionado la palabra Spaltung ¿Qué es? ¿Qué significado tiene? Spaltung viene de Spalte, escisión: división del sujeto manifiesta en psicoanálisis entre el Yo o el psiquismo más íntimo, por un lado, y por otro el sujeto del discurso consciente. Esta división crea, según Lacan, una estructura oculta en el sujeto (la elaboración del inconsciente), se debe al hecho de que el discurso mediatiza al sujeto y se presta por tanto particularmente a una rápida tergiversación de la verdad.
El sujeto se representa en el simbolismo por un sustitutivo, trátese del pronombre personal je, que equivale a decir primera persona del singular del verbo, pero sin el Yo delante, ejemplo: canto, escribo; si el orden simbólico se sostiene por las relaciones de un significante con otro significante.
El sujeto mediatizado por el lenguaje se encuentra irremediablemente dividido, porque se halla excluido de la cadena significante al mismo tiempo que está representado en ella. Los términos de la fórmula del nombre del padre hay que tomarlos como simples modelos, o sea, son maneras abstractas de los elementos puestos en juego en cada caso particular.
La naturaleza exacta del nombre del padre es obscura, pero podemos afirmar que en el niño de corta edad corresponde a vivencias íntimas formuladas de forma distinta en cada caso.
El complejo de Edipo es un fenómeno muy vasto, que no se puede circunscribir a una época exacta y que no conviene localizar cronológicamente de manera precisa. Por ejemplo: el paso de la relación dual madre-hijo a la relación ternaria, madre-hijo-padre, el famoso triángulo edípico, tendría lugar antes de cumplir el niño los cuatro años, porque en esa fecha se localizan los sentimientos específicos del niño con relación a su madre. Por cierto, a la edad de los cuatro años e incluso antes, el niño ya habla. Si el niño ya habla, el Edipo no podría ser el primer promotor del acceso al lenguaje. Las cosas pueden ocurrir

de la siguiente manera: a la edad del complejo de Edipo, la comunicación lingüística se halla ya establecida, y entonces el complejo de Edipo no puede engendrar lógicamente la represión originaria, iniciadora del lenguaje.
Además, la estructura del inconsciente no es edipiana más que por analogía. Si el Edipo es subsiguiente al advenimiento del lenguaje ¿Cuál será el elemento que a partir de entonces va a asegurar esta instauración? Es el fantasma de la escena primitiva, que, como una huella, servirá como base para la estructuración del posterior advenimiento del complejo de Edipo. Estefantasma o escena, de ver la cópula parental, puede ser relacionado con el nombre del padre, porque es el fantasma o fantasía del deseo de la madre.
Existe un primer intento de simbolización por parte del niño (experiencia del Fort-Da, donde el niño simboliza la ausencia o presencia de la madre, a través de un carrete de hilo, que lanza al exterior desde su cuna y que recupera después), sin embargo, la alternativa Fort-Da, no constituye todavía un acto de habla verdadero. Es un intento de aproximación a que el deseo se cumpla, un intento de simbolización.
La estructura elemental del inconsciente estaría pues sostenida por una pareja de signos lingüísticos connotativos de la positividad y de la negatividad (par antitético); siendo esta pareja constitutiva del inconsciente.
El complejo de Edipo, pues, vendría a concluir posteriormente con la entrada del sujeto en el orden simbólico, por medio de un procedimiento metafórico, similar al de la sustitución de una pareja de fonemas, o a la vivencia del deseo de la madre. Tenemos que tener en cuenta que elEdipo no es un estadio o fase de la psicología genética, es el instante en el que el niño se humaniza al tomar conciencia de sí mismo, del mundo y de los demás.
La resolución del Edipo es el acceso al lenguaje, al mundo simbólico de la familia y a la sociedad en general. El Edipo es un fenómeno cultural, la prohibición del incesto se halla inscrita en el código social, preexistente a la existencia del individuo y es al crecer en estas estructuras sociales preestablecidas que el niño se verá enfrentado con el problema de la diferencia de los sexos, de su posición de tercero en la pareja que forman los padres y con la prohibición del incesto. De otro lado, a través del lenguaje asumirá progresivamente desde dentro este drama edipiano, como una herencia ancestral en que se sitúa con anterioridad a toda posibilidad de toma de conciencia.
La significación del falo (I)
Este artículo que os presento está dedicado al bachiller Mario Iván, residente en Morelia, México, pues tengo entendido que nos visita con cierta frecuencia. Estoy seguro de que su abuelo, Don Napoleón, estará orgulloso de él. Así lo espero.
Vamos a detenernos en el capítulo de Lacan llamado la significación del falo, pero antes haremos un brevísimo recorrido a través de este concepto. ¿Qué es falo?

Como dice el Diccionario Laplanche-Pontalis, en la antigüedad grecorromana: la representación figurada del órgano masculino. Freud sólo en contadas ocasiones hace referencia al falo, normalmente habla de fase fálica o delo fálico.
La alternativa que se ofrece al sujeto en la fase fálica estener el falo o estar castrado. Aquí se aprecia una cosa importantísima, y es que la oposición no es entre los términos pene y vagina, sino que la oposición se establece entre la presencia o la ausencia de un sólo término. Existe pues una primacía de falo en ambos sexos. El falo es un símbolo, por lo que no es reductible al órgano anatómico, al pene.
Lacan vuelve en su famoso retorno a Freud, a centrar la teoría psicoanalítica en torno a la noción de falo como significante del deseo. De tal manera que el complejo de Edipo, tal y como lo reformula Lacan, consistiría en una dialéctica en la que las principales alternativas son: ser o no ser el falo, tenerlo o no tenerlo, y cuyos tres tiempos están centrados en el lugar que ocupa el falo en el deseo de los tres protagonistas.
La significación del falo se trata de un artículo que Lacan preparó para una conferencia que dio en el instituto Max-Planck de Munich, por invitación del profesor Matussek. Según dice el mismo Lacan la conferencia tuvo “efectos inauditos” por algunos términos que extrajo de la obra de Freud con tal de intentar especificar la función y sentido del falo en psicoanálisis.
Lo que presenta Lacan en este artículo es como si estuviéramos ante una alternativa: o la madreo el padre. La madre sería la condenación a la dependencia de la demanda, el padre es el acceso al deseo y por tanto se puede decir que es una especie de salvación. Si el padre es la salvación y debe ser preferido a la madre, es porque él es el origen y representante de la cultura y de la ley, y porque detenta el falo que puede dar o rehusar. Hemos hablado de demanda y de deseo… ¿qué es eso?, ¿qué diferencia hay? Podemos decir que la concepción lacaniana de demanda y deseo es diferente a la concepción de Freud sobre el asunto. En Freud el deseo está ligado a lareproducción de signos que ha acompañado las primeras experiencias de satisfacción. Desde el punto de vista de Lacan, la necesidad apunta a un objeto específico y se satisface con él.
La demanda es formulada y se dirige a otro, la demanda será pues el orden del habla y de la dependencia del otro, es por eso que Lacan dirá que la demanda es en el fondo demanda de amor. El deseo decía Lacan que es irreductible a la necesidad. ¿Por qué dice esto? Porque no hay en su principio relación con un objeto real –independientemente del sujeto– sino con su fantasma. El deseo es irreductible a la demanda porque intenta ser reconocido absolutamente sin importarle lo inconsciente y el lenguaje del otro.
Estamos en que el padre puede dar o rehusar dar el falo. Definiciones de falo: el falo es el significante de los significantes, el falo es el significante privilegiado, la preeminencia que da Lacan al falo se debe a la afirmación de Freud de que no hay más que una libido y ésta es de naturaleza masculina, por eso en la famosa frase no hay relación sexual entre los sexos, quiere decir que no hay proporción sexual, es en ese sentido que Lacan dice que un sexo vale por dos.
La significación del falo (II)
Lacan no habla de la primacía del falo hasta después de articular los tres registros, o sea, real,simbólico e imaginario. La primacía del falo como emblema de lo humano es necesaria para sostener la preeminencia del padre como padre, puesto que el padre al que se refiere Lacan, es el padre

o representante de la cultura y de la ley, único acceso al lenguaje, porque detenta el falo que como ya os dije puede dar o rehusar dar.
El artículo escrito por Lacan, comienza diciendo: es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo[1].
Se trata de un complejo centrado en torno a la $ de castración, la cual de alguna manera responde a la pregunta que hace el niño con respecto a la diferencia sexual, que siempre viene resumida en un hay o no hay pene. Acordémonos que la diferencia, desde el punto de vista de los niños, se debe al cercenamiento del pene en las niñas.
Los efectos del complejo de castración son diferentes en el niño y en la niña. El niño vive la castración como una amenaza paterna en respuesta a sus actividades sexuales, y esto le provoca una intensa angustia, angustia que es por supuesto angustia de castración.
En la niña la ausencia de pene es sentida como un perjuicio sufrido que intenta negar, compensar o reparar. Hay una íntima relación entre el complejo de castración y el Edipo, sobretodo en la parte prohibitiva y normativa del Edipo. Esto lo podemos ver en el artículo de 1908, Teorías infantiles sexuales o el artículo de 1923, Organización sexual infantil.
Pues bien, si el complejo de castración tiene función de nudo, o sea, es fundamental en la estructuración de los síntomas, desde el punto de vista del síntoma como formación simbólica, también es fundamental este complejo de castración en el advenimiento del orden inconsciente. Evidentemente lo acabamos de ver. Si no hay huella de la castración, mal asunto a nivel de esa estructura segunda que es el inconsciente.
Se pregunta Lacan algo que, por evidente en el psicoanálisis, antes no fue tratado, ¿por qué el hombre asume su posición sólo ante la amenaza de castración o privación? Parece una contradicción, pero se ajusta al refrán la letra con sangre entra.
Freud en El malestar en la cultura llegó a sugerir un desarreglo esencial de la sexualidad humana, y en el artículo Análisis terminable e interminable hace referencia a la irreductibilidad a todo análisis finito de las secuelas que resultan del complejo de castración en el inconsciente masculino, y del penis-neid, o sea, envidia del pene en la mujer.
Lacan nos recuerda que existe un nexo de unión entre el asesinato del padre de la horda primitivay el pacto de la ley primordial, que pasa por la castración y el castigo del incesto. Todo ello nos lleva a afirmar que sólo desde la base de los hechos clínicos puede ser fecunda la discusión.
Hay pues una dialéctica, una relación del sujeto con el falo que es independiente de los sexos, lo cual nos lleva a intentar comprender una situación especialmente espinosa con respecto a la mujer, pues:
a) ¿Por qué la niña se considera castrada, privada de falo, de pene y encima por la operación de alguien, que es primero la madre y después el padre?
b) ¿Por qué en los dos sexos la madre está considerada como provista de falo, como madre fálica?
c) ¿Por qué la significación de la castración imaginaria, no se hace sentir con respecto a los síntomas, sino después del descubrimiento de que la madre está castrada?

d) ¿Por qué en la fase fálica el goce masturbatorio se localiza en el varón en el pene y en la mujer en el clítoris, dejando hasta terminado el Edipo, toda localización instintual de la vagina fuera de campo?
Nos dice Lacan que algunos psicoanalistas teóricos consideraron la fase fálica como efecto de una represión, y la función del objeto fálico como un síntoma. (Leer punto a.)
En este punto Lacan afirma que Jones (psicoanalista y biógrafo de Freud) es incapaz de reconocer el término que dará su clave al problema que plantea la relación de castración y deseo. Lacan refiere al concepto de afánisis ¿Qué es afánisis? Este concepto, que introdujo Ernest Jones, significa desaparición del deseo sexual. Según Jones, tanto en un sexo como en el otro, la afánisis sería objeto de un miedo aún más fundamental que el miedo a la castración. Jones introdujo este concepto en el marco de sus investigaciones acerca de la sexualidad femenina.
[1] Jacques Lacan. La significación del falo, Escritos 2, México. Siglo XXI, 1989. p. 665.
La significación del falo (y III)
Freud centraba la evolución sexual de la niña y el niño sobre el complejo de castración y la primacía del falo, Jones por su parte intenta descubrir la evolución de la niña en forma más específica, haciendo recaer el acento en una sexualidad que tiene unas metas y su actividad es propia. Resumiendo, según Jones, la afánisis está latente bajo el complejo de castración y punto.
Entonces Lacan, partiendo de las referencia s a Freud, lo que hace es realmente una declaración de intenciones, una declaración programática. Para ello habla de su enseñanza y de los resultados a los que le ha conducido, refiriéndose en primer lugar a la lingüística estructural, que Freud no conoció pues nunca llegó á leer los trabajos de Ferdinand de Saussure.
Es por ello que habla de significante y significado, es más, habla de significante en cuánto este término se opone al de significado. Pues bien, aunque Freud no conociese la lingüística de Saussure, le da a la oposición entre el significante y el significado el alcance en el que hay que entenderlo. A saber: que el significante tiene función activa en la determinación de los efectos, en que lo significable aparece como sufriendo una marca, convirtiéndose por medio de esa posición, en su marca. ¿Qué significa todo esto? algo muy sencillo: Lacan le da la preeminencia absoluta al significante y no al significado, que al fin y al cabo es aleatorio.
Entonces dice Lacan: el significante, debido a los efectos que produce, se convierte en una nueva dimensión, en cuanto que no es únicamente el hombre el que habla, el que habla a palabra vacía, el que habla a pura pérdida, el que se sumerge en el molino de palabras, en definitiva, el que parlotea, sino que en el hombre y por el hombre ELLO habla. Habla, Das Es, habla el inconsciente, que ya hemos dicho muchas veces que está estructurado como un lenguaje. Ello habla en el hombre, pues, y por tanto cuando se habla se dice más, más allá, de lo que se quiere decir.
Lacan nos recuerda que siendo esto así, las consecuencias del descubrimiento del inconsciente no han sido ni siquiera entrevistas aún en el orden teórico, aunque en la práctica la cosa toma otros visos... Se trata pues, como dice Lacan, de buscar y por ende encontrar en las leyes que rigen el inconsciente, esa otra escena, Eine Andere Schauplatz que diría Freud, unos efectos, los efectos que se descubren por la

vía del lapsus, del sueño, del discurso que no se reconoce, los efectos que se descubren, decimos al nivel de la cadena de elementos que constituye el lenguaje.
Efectos determinados por un doble juego de combinación y sustitución en el significante, según las dos vertientes generadoras del significado que constituyen la metonimia y la metáfora. Efectos determinantes para la institución del sujeto.
Bien, acabamos de decir según las dos vertientes generadoras del significado, que constituyen la metonimia y la metáfora, ¿Qué quiere esto decir? que la combinación y la sustitución en el significante generará un efecto a nivel de significado, que será el que veremos en los dos tropos de estilo mencionados, metáfora y metonimia.
¿Por qué son efectos determinantes para la institución del sujeto? Pues porque durante el complejo de Edipo advendrá, si hay fortuna, una metáfora del nombre del padre, y porque, y es sólo un ejemplo, un síntoma es una metáfora, un chiste es un proceso metafórico y metonímico y una fobia sufre un desplazamiento, lo cual es equivalente a decir que el proceso metonímico se anuncia a bombo y platillo.
Hemos hablado de combinación y de sustitución: la sustitución hace referencia a la metáfora, a la semejanza, a la oposición, al paradigma, y pertenecen al eje de la selección. La combinación hace referencia al contexto, a los contrastes a la contigüidad, a la metonimia y por tanto al habla, o sea, a la palabra. Es así como se agrupan esos dos grandes ejes combinación ysustitución[1].
Daré un esquema sobre la combinación y la sustitución, para que con tiempo sea leído en privado. Sólo con tener una cierta idea es suficiente, es decir con comprender aunque sea aproximadamente estas dos operaciones fundamentales.
[1] Anika Rifflet-Lemaire, Lacan, México, Hernies, 1981, pp. 67, 68.
El significante fálico en la puntada
Vamos a ver pues los efectos de la presencia del significante fálico:
1. La desviación de las necesidades del hombre, por un hecho concreto y fundamental, el hecho de que habla, es hablado en la cadena del discurso, entonces pues tenemos que sus necesidades están sujetas a la demanda. ¿Por qué? Porque están vehiculizadas en el discurso de tal manera, que demandar a un otro hace que éste lo reciba, el sujeto que plantea la demanda, de manera invertida.
Acordémonos del esquema Lambda y grafo de deseo, su segundo piso:

Esto que decimos es nuevo con respecto a la teoría freudiana, pues no se trata de que el sujeto esté en dependencia real, entendiendo por tal la concepción parásita que le llama Lacan, de la dependencia en las neurosis. Hay que entender que si ocurre esto a nivel de la conformación significante es porque el mensaje es emitido desde el lugar del Otro (A), o sea, desde el lugar del código.
Lacan nos recuerda que lo que se encuentra enajenado en las necesidades, constituye unaUrverdrängnung (represión originaria), que no puede articularse en la demanda, pero que aparece en su retoño que es lo que se presenta en el hombre como su deseo. Por eso se dice que el deseo es el representante de la pulsión... un derivado –no más– que intenta alcanzar un objeto que no le es específico, porque el deseo no tiene objeto.
El deseo tiene un carácter desviado, errático, dice Lacan, incluso escandaloso, de lo cual se le distingue claramente de la necesidad. La necesidad es muy decente. Hay que centrar pues el interés a nivel de la demanda, cuyas características quedan definidas aunque sólo por aproximación en la noción de frustración, noción que Freud no empleó nunca jamás.
Recordaremos qué es la frustración, y sabemos que, por definición, es la falta imaginaria de un objeto real. La demanda siempre se refiere a otras cosas que a las satisfacciones que reclama. Es demanda de una presencia o una ausencia. ¿Por qué? Pues se pide lo que está ahí delante y al mismo tiempo se pide más allá de lo dicho. Esto se ve claramente en la relación dual del primer tiempo del Edipo, en la relación primordial con la madre. De tal manera se articula la relación, que aparece un Otro grande del cual la madre, como dice Lacan, está preñada.
Aparece ahí un privilegio constitutivo del Otro, el cual puede satisfacer las necesidades. Ese privilegio del Otro dibuja así la forma radical del Don, de lo que no tiene, o sea, de eso que se llama amor. Así pues se conforma poco a poco el deseo, como aquello que no es necesidad (ejemplo: satisfacer el apetito). Si demanda, la demanda en última instancia es demanda de amor. El deseo es pues la diferencia que resulta de la sustracción de la primera a la segunda, su escisión aparecería a través de la operación de la Spaltung del sujeto.
¿Qué es lo que se juega en el campo que ya hemos nombrado del deseo? Se juega la relación sexual. ¿Por qué? Porque ese campo del deseo le viene como anillo al dedo, que ni pintado, que se diría coloquialmente. Al hecho que permite la producción de un enigma, suerte de jeroglífico que esa relación sexual provoca en el sujeto al darle a este una doble significación, por un lado retorno de la demanda, es decir, demanda que inviste de vuelta al sujeto con el disfraz de lanecesidad y ambigüedad,

un no sé qué en el Otro, que siempre a cada encontronazo nuevo, se encuentra en tela de juicio por la vía de una prueba de amor demandada.
¿Qué ocurre pues en eso que se llama relación sexual, eso que no deja nunca satisfecho del todo a nadie, porque de dejarlo saciado no retornaría? Pues lo que ocurre es que el sujeto, lo mismo que el Otro, no se bastan con el cuento de ser sujetos de la necesidad, ni siquiera en la propia exhibición de ser objetos de amor, deben pues ocupar el lugar causa del deseo, lo cual coloca al sujeto en una posición bastante incómoda, difícil de sentarse allí.
Lacan comenta que remitirse a la virtud de lo genital y al mecanismo de la maduración de la ternura, llevarían al sujeto a una cierta felicidad. Pues bien, esto es una estafa.
El hombre, vista la posición que ocupa en esa relación, no puede aspirar a ser íntegro,personalidad total que dirían los que se dedican a las psicoterapias. ¿Por qué? porque está destinado como sujeto del inconsciente al juego de condensación y desplazamiento; está destinado como sujeto hablante al juego de la metáfora y metonimia, lo cual marca su función de sujeto con respecto al significante, de una suerte que a cada pregunta que formulara a un otro que no fuere del semblante, éste debería contestarle invariablemente lo mismo, ¿por qué? porque el mensaje que enviara ese sujeto, no sería reconocido por él, más que en una operación desustracción, en la cual quedaría preso, como las dos caras de una moneda, ignorantes de que la otra existe, a no ser que se reafirme la existencia de la misma por la afirmación de un no está y al revés.
El falo es el significante privilegiado del funcionamiento del sujeto con lo que habla, la palabra se une a lo que se concretiza del deseo en el sujeto que habla, y que al hablar formula de forma desiderativa.
Afirmar, como lo hace Jacques Lacan, que el falo es lo sobresaliente de lo que puede captarse en lo real de la copulación sexual, o que es, por su urgencia, la imagen del flujo vital en cuanto pasa a la generación, son maneras de decir que el falo sólo puede desempeñar su papel velado, es decir, como signo él mismo de la latencia de que adolece todo significable, es decir de su cojera estructural; por cuanto ni está nunca donde se lo espera, ni falta allí donde no está, desde el momento en que es elevado (aufgehoben), a la función de significante.
Las relaciones en función del Falo
El futuro del sujeto dependerá, como ya vimos en el complejo de Edipo, de la manera en que el padre introduzca la Ley. Pero ¿Cómo se juega entre los sexos las relaciones en función del falo? Siempre girarán en unser o tener, que son un ser y tener que se refieren a un significante, y que por ese motivo tienen, como dicen Lacan, efecto contrariado, al dar por una parte realidad al sujeto en ese significante –de ahí se puede coger– y por otra parte, condenar al sujeto a la irrealización de las relaciones que pueden significarle –resbalan en el vacío, un no hay–.
Todo esto, lo venimos diciendo desde hace rato, tiene sus efectos a nivel de la relación entre los dos sexos, vaya que sí, en una suerte de comedia. Porque la mujer rechazará una parte de la feminidad para ser el falo, es decir el significante del deseo del Otro grande. Al no serlo (el falo) es por lo que pretende ser deseada al mismo tiempo que amada. Pero ¿y ella? ¿Dónde encuentra el significante de su deseo, de su propio deseo? Pues es muy sencillo, lo encuentra en el cuerpo de aquel a quien se dirige su demanda

de amor, es por esta función significante, que el órgano que queda revestido de esta función, toma valor de fetiche: El pene. ¿Qué resultado tiene para la mujer todo esto? Pues se ve en la frigidez, que es ausencia de satisfacción propia de la necesidad y que las mujeres toleran bien, mientras que la represión inherente al deseo es menor que en el hombre[1], hay menor represión en la mujer.
Si el hombre encuentra cómo satisfacer su demanda de amor en la relación con la mujer, por el hecho de que ella en el amor –por obra del significante fálico– da lo que no tiene, eso hará que el hombre busque otra mujer, otra y otra, que pueda significar ese falo a títulos diversos, ya sea como virgen, ya sea como prostituta. El colmo santa y puta, eso es lo que se busca para preservarlo. Todo ello hace que en el caso del hombre la impotencia se viva fatal, y que al mismo tiempo la represión sea mayor.
Con respecto a la homosexualidad masculina, se constituye, como marca fálica del deseo, tener el falo, el falo de Otro se entiende, mientras que la homosexualidad femenina se orienta en una decepción que refuerza la vertiente de la demanda de amor. Todo ello nos lleva a que aparezca la curiosa consecuencia de que la ostentación viril, ser muy macho, sea una ostentación femenina.
Sé entrevé pues lo dicho por Freud, a saber: qué no hay más qué una libido y ésta es de naturaleza masculina. La función del significante fálico, desembocará aquí en su relación más profunda, aquella por la cual los antiguos encarnaban en él la inteligencia y la palabra.
[1] Jacques Lacan, La significación del falo, Escritos 2, México, Siglo XXI, 1989, p. 674.
La significación del Falo en la Spaltung del sujeto
El falo es el significante de ese levantamiento mismo que inicia por su desaparición. Es pues, este falo, el significante que cae sobre el significado, marcándole. Así es como se produce una condición de complementariedad, en la instauración del sujeto por el significante. Es decir, la Spaltung.
A saber:
1. El sujeto sólo designa un ser poniendo una barra en todo lo que significa . Es decir, da significados a los significantes, lo cual lo convierte en un sujeto en busca del deseo.
2. Lo que está vivo de ese ser en lo reprimido originario, encuentra su significante por recibir la marca de la represión del falo, del significante fálico. (Gracias a lo cual el inconsciente es lenguaje. En las psicosis no hay Urver-dräungnung, no hay represión originaria de ese significante fálico . Hay Verwerfung, o sea, repudio).
¿Dónde tiene acceso el sujeto al falo? Pues en el lugar del Otro, en tanto en cuanto ese es el lugar de los significantes. Pero allí, en el Otro grande, el faloestá velado, está y no está, es presencia y ausencia, es razón del deseo del Otro, única manera que tiene el sujeto para preguntarse por su deseo, pues el deseo es siempre deseo del Otro.

Es ese deseo del Otro como tal, lo que al sujeto se le impone reconocer, es decir, el Otro. Pues el deseo del Otro hace referencia al propio sujeto, por tanto un otro pequeño, en cuanto que es el mismo sujeto dividido de la Spaltung, de la escisión del significante.
Que el falo tiene función significante es algo que no escapa a la clínica, he ahí el hecho kleiniano en el que el niño aprehende que la madre contiene, en cursiva, el falo. Pero donde se ordena el desarrollo de lo que venimos diciendo, tiene lugar en la dialéctica de la demanda de amor. (No sé si lo he dicho, pero no vamos a hablar de amor). La demanda de amor padece de un deseo, cuyo significante le es extraño, ajeno, pues si el deseo de la madre es el falo, el niño quiere ser el falopara satisfacer el deseo de la madre.
La división inmanente al deseo se hace sentir por obra y gracia del intento del sujeto de presentar al Otro, lo que puede tener de real que corresponda al falo, pues lo que tiene no vale más que lo que no tiene. Es en el momento en que el sujeto se da cuenta, se apercibe que la madre no tiene el falo, es en ese momento que se inaugurará la posible consecuencia sintomática, fobia para unos, penis-neid para otras y no sólo para otras, que el complejo de castración deja su marca.
El falo: conclusiones
El falo es el significante de ese levantamiento mismo que inicia por su desaparición. Es pues, este falo el significante que cae sobre el significado, marcándole. Así es como se produce una condición de complementariedad, en la instauración del sujeto por el significante. Es decir, la Spaltung.
A saber:
1. El sujeto sólo designa un ser poniendo una barra en todo lo que significa . Es decir, da significados a los significantes, lo cual lo convierte en un sujeto en busca del deseo.
2. Lo que está vivo de ese ser en lo reprimido originario, encuentra su significante por recibir la marca de la represión del falo, del significante fálico. (Gracias a lo cual el inconsciente es lenguaje. En las psicosis no hay Urver-dräungnung, no hay represión originaria de ese significante fálico . Hay Verwerfung, o sea, repudio).
¿Dónde tiene acceso el sujeto al falo? Pues en el lugar del Otro, en tanto en cuanto ese es el lugar de los significantes. Pero allí, en el Otro grande, el falo está velado, está y no está, es presencia y ausencia, es razón del deseo del Otro, única manera que tiene el sujeto para preguntarse por su deseo, pues el deseo es siempre deseo del Otro.
Es ese deseo del Otro como tal, lo que al sujeto se le impone reconocer, es decir, el Otro. Pues el deseo del Otro hace referencia al propio sujeto, por tanto un otro pequeño, en cuanto que es el mismo sujeto dividido de la Spaltung, de la escisión del significante.
Que el falo tiene función significante es algo que no escapa a la clínica, he ahí el hecho kleiniano en el que el niño aprehende que la madre contiene, en cursiva, el falo. Pero donde se ordena el desarrollo de lo que venimos diciendo, tiene lugar en la dialéctica de la demanda de amor. (No sé si lo he dicho, pero no vamos a hablar de amor). La demanda de amor padece de un deseo, cuyo significante le es

extraño, ajeno, pues si el deseo de la madre es el falo, el niño quiere ser el falopara satisfacer el deseo de la madre.
La división inmanente al deseo se hace sentir por obra y gracia del intento del sujeto de presentar al Otro, lo que puede tener de real que corresponda al falo, pues lo que tiene no vale más que lo que no tiene. Es en el momento en que el sujeto se da cuenta, se apercibe que la madre no tiene el falo, es en ese momento que se inaugurará la posible consecuencia sintomática, fobia para unos, penis-neid para otras y no sólo para otras, que el complejo de castración deja su marca.
El futuro del sujeto dependerá, como ya vimos en el complejo de Edipo, de la manera en que el padre introduzca la Ley. Pero ¿Cómo se juega entre los sexos las relaciones en función del falo? Siempre girarán en un ser o tener, que son un ser y tener que se refieren a un significante, y que por ese motivo tienen, como dicen Lacan, efecto contrariado, al dar por una parte realidad al sujeto en ese significante –de ahí se puede coger– y por otra parte, condenar al sujeto a la irrealización de las relaciones que pueden significarle –resbalan en el vacío, un no hay–.
Todo esto, lo venimos diciendo desde hace rato, tiene sus efectos a nivel de la relación entre los dos sexos, vaya que sí, en una suerte de comedia. Porque la mujer rechazará una parte de la feminidad para ser el falo, es decir el significante del deseo del Otro grande. Al no serlo (el falo) es por lo que pretende ser deseada al mismo tiempo que amada. Pero ¿y ella? ¿Dónde encuentra el significante de su deseo, de su propio deseo? Pues es muy sencillo, lo encuentra en el cuerpo de aquel a quien se dirige su demanda de amor, es por esta función significante, que el órgano que queda revestido de esta función, toma valor de fetiche: El pene. ¿Qué resultado tiene para la mujer todo esto? Pues se ve en la frigidez, que es ausencia de satisfacción propia de la necesidad y que las mujeres toleran bien, mientras que la represión inherente al deseo es menor que en el hombre[1], hay menor represión en la mujer.
Si el hombre encuentra cómo satisfacer su demanda de amor en la relación con la mujer, por el hecho de que ella en el amor –por obra del significante fálico– da lo que no tiene, eso hará que el hombre busque otra mujer, otra y otra, que pueda significar ese falo a títulos diversos, ya sea como virgen, ya sea como prostituta. El colmo santa y puta, eso es lo que se busca para preservarlo. Todo ello hace que en el caso del hombre la impotencia se viva fatal, y que al mismo tiempo la represión sea mayor.
Con respecto a la homosexualidad masculina, se constituye, como marca fálica del deseo, tener el falo, el falo de Otro se entiende, mientras que la homosexualidad femenina se orienta en una decepción que refuerza la vertiente de la demanda de amor. Todo ello nos lleva a que aparezca la curiosa consecuencia de que la ostentación viril, ser muy macho, sea una ostentación femenina.
Sé entrevé pues lo dicho por Freud, a saber: qué no hay más qué una libido y ésta es de naturaleza masculina. La función del significante fálico, desembocará aquí en su relación más profunda, aquella por la cual los antiguos encarnaban en él la inteligencia y la palabra.
[1] Jacques Lacan, La significación del falo, Escritos 2, México, Siglo XXI, 1989, p. 674.
http://psicoblog-vsb.blogspot.com.ar/

380. El sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida.
Por Hernando Bernal
Lacan (1981) va a aclarar cómo la comunicación en el tratamiento psicoanalítico tiene unos rasgos particulares que cuestionan a las teorías de la comunicación, las cuales presentan a la comunicación como un proceso simple en el que un emisor le envía un mensaje a un receptor. El psicoanálisis nos enseña que en la palabra del emisor hay una intencionalidad que va más allá del propósito consciente del sujeto, y que el emisor es siempre al mismo tiempo un receptor.
Así pues, el analizante, cuando habla, también se dirige un mensaje a sí mismo, sólo que no es consciente de esto. Parte de la tarea del analista consiste en hacer posible que el analizante oiga el mensaje que se está dirigiendo inconscientemente a sí mismo. De hecho, esto es en sí el inconsciente: eso que el sujeto dice de más, o de menos, y que escapa a su intencionalidad consciente. La interpretación tiene la función de devolverle el mensaje al sujeto en su verdadera dimensión. De aquí que Lacan (1981) defina la comunicación analítica como el acto mediante el cual “el emisor recibe del receptor su propio mensaje bajo una forma invertida, [es decir], que la palabra incluye siempre subjetivamente su respuesta” (p. 287).
Lo que se busca en la palabra, dice Lacan (1981), es la respuesta del Otro. Llamar a alguien con su nombre, es darle cabida a la función subjetiva que el lenguaje define en su expresión. Aparece entonces así, “la función decisiva de mi propia respuesta y que no es solamente, como suele decirse, ser recibida por el sujeto como aprobación o rechazo de su discurso, sino verdaderamente reconocerlo o abolirlo como sujeto. Tal es la responsabilidad del analista cada vez que interviene con la palabra.” (p. 289).
Las psicoterapias, al igual que el psicoanálisis, tienen como herramienta a la palabra. Toda palabra llama, entonces, a una respuesta; es en el tipo de respuesta que se le da a la palabra, donde podemos hallar la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. “Mostraremos que no hay palabra sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente, y que‚ este es el meollo de su función en el análisis” (Lacan, 1981, p. 237). Dicha respuesta depende de la concepción que tenga el analista sobre la función de la palabra en el análisis.