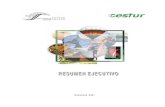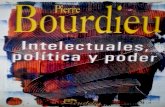Intelectuales y poder en México.pdf
-
Upload
samuel-compson -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Intelectuales y poder en México.pdf
-
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30804705
Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y PortugalSistema de Informacin Cientfica
Pedro ngel PalouIntelectuales y poder en Mxico
Amrica Latina Hoy, nm. 47, diciembre, 2007, pp. 77-85,Universidad de Salamanca
Espaa
Cmo citar? Fascculo completo Ms informacin del artculo Pgina de la revista
Amrica Latina Hoy,ISSN (Versin impresa): [email protected] de SalamancaEspaa
www.redalyc.orgProyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
-
INTELECTUALES Y PODER EN MXICOIntellectuals and power in Mxico
Pedro ngel PALOUUniversidad de las Amricas de Puebla
BIBLID [1130-2887 (2007) 47, 77-85]Fecha de recepcin: junio del 2007Fecha de aceptacin y versin final: octubre del 2007
RESUMEN: El artculo comienza con un planteamiento terico acerca de la figura del inte-lectual, de su posicin dentro del tiempo histrico en el que vive y, especficamente, de su rela-cin con el poder. A continuacin se introduce en la particularidad del caso mexicano; para elloestablece diversas etapas histricas y describe la situacin y las caractersticas de los grupos o movi-mientos intelectuales sobresalientes en cada uno de esos perodos: la Colonia, la Independencia,el tiempo que media entre sta y la restauracin de la Repblica, el Porfiriato, el Mxico revolu-cionario, la postrevolucin y la segunda mitad del siglo XX. El autor concluye con una reflexinacerca de las diversas posturas del poder frente a la cultura, y puntualiza la importancia de man-tener vivo el ejercicio de la cultura como instrumento para resistir al poder.
Palabras clave: Mxico, cultura, intelectuales, poder.
ABSTRACT: The article begins with a theoretical development about the intellectual figu-re, about his o her position within the historical time in which lives and, specially, about the rela-tionship with power. Next, the particularities of the Mexican case are introduced. Differenthistorical phases are established, the situation and characteristics of the most important intellec-tuals groups or movements in each period (Colony, Independence, period between the last andthe Republic restoration, the Porfiriato, the revolutionary Mexico, the post-revolution and thesecond half of the Twentieth Century) are described. The author finalized with a thought aboutthe diverse perspectives of power regarding culture and emphasized the importance of keepingalive the exercise of culture as an instrument for resisting power.
Key words: Mexico, culture, intellectuals, power.
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
I. INTRODUCCIN
La asociacin entre los conceptos de investigador, intelectual y acadmicoentiende a cada uno de stos como sujetos o personalidades de cambio entre ellos mis-mos; esta concepcin suele ser objeto de debate permanente entre aquellos que defien-den la compleja concepcin del debate acadmico y quienes defienden el proceso dereflexin, prcticamente monacal, derivada de la bsqueda del conocimiento basadaen la introspeccin y el aislamiento descrita grficamente por Eco. La Iglesia medioe-val y los sistemas de gobierno primigenios establecieron, primero acaparando y despussolventando, con sus brillantes excepciones, el mecenazgo sobre la actividad intelec-tual, misma que defini el sistema de aprovechamiento de la produccin intelectual.Lo anterior fundamentado en el principio, descrito por Marx, de la inteligencia comofruto de su espacio y de su tiempo, siendo el acto inteligente como la concientizacinde lo material; denominada ya por Antonio Labriola como la filosofa de la praxis. Elsujeto y el objeto generando el saber que produce la transformacin.
Para Gramsci, dentro de su idea del intelectual orgnico, ste protagoniza el tiem-po histrico en el que vive, explicando su mundo por medio de la inteligencia y con-virtindose de acuerdo con Labastida en el nombrado intelectual poltico cuyainfluencia en la lite que toma las decisiones, llmese democracia, orienta la interpre-tacin del momento histrico.
La relacin entre los intelectuales y el poder ha sido abordada en una alta canti-dad de investigaciones; existen tantas definiciones como intelectuales sobre el espa-cio creador de la inteligencia; estas definiciones incluyen la definicin sobre el perfily posicin de stos frente al poder, siendo estas mismas enunciaciones la justificacindel propio perfil y carrera. Ciertamente, la abduccin por parte del poder presupo-ne la generacin de una crisis en stos, que impacta directamente en su ndice de cre-dibilidad ante la supuesta libertad de creacin y de crtica; de igual manera, la insercindel intelectual poltico en el Estado se justifica en base al compromiso ciudadano queaparece en torno a momentos histricos determinados por el propio devenir de suespacio o nacin, recorriendo directamente uno de dos sentidos: la justificacin delestado actual del poder o, por el contrario, el contribuir a la generacin de una con-trapropuesta frente al rgimen vigente.
En Mxico, pas por antonomasia definido por sus contrastes y vaivenes histri-cos, la relacin entre el poder y los intelectuales se ha definido por una amplia curvaentre el rencor y la seduccin, reflejada finalmente por lo que Jorge Volpi ha precisa-do como un matrimonio mal avenido que contina en la diaria convivencia ms porcostumbre que por amor; precisamente en esta virulenta, recproca y obsesiva corres-pondencia se hallan el cerebro y el corazn que la sustentan; analizando esta relacin,se est en capacidad de integrar un panorama que facilite su comprensin.
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO78
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
II. LA COLONIA
Francisco Javier Clavijero constituye la primera insinuacin del intelectual nacidoideolgica y naturalmente por fuera de la Corona espaola. Nacido en la primera mitaddel siglo XVIII, Clavijero se forma en el esquema religioso trado de Europa, comple-mentando sus conocimientos de griego, latn y hebreo, con el conocimiento del nhuatl,del otom y del mixteco; en desacuerdo con la enseanza tradicional, escribe su Dilo-go entre Filateles y Palefilo, y en el literario, dedica sus esfuerzos a desterrar el rebus-cado culteranismo de Gngora y Argote. Vctima de su tiempo, Clavijero es alcanzadopor la expulsin de los jesuitas y llevado a Italia, donde escribir La Historia Antiguade Mxico, escrita en italiano y en la que se delinea y diferencia su perfil intelectualcriollo. Asimismo, Andrs Cabo, Francisco Javier Alegre y Juan Luis Maneiro repre-sentan la rebelin ideolgica criolla, o quiz ya mexicana, ante la deprimida Coronaespaola; descontento que se reflejar en los trabajos de los jesuitas desalojados de losterritorios de Carlos III. Precursores de la generacin de Hidalgo y de Morelos, deno-tan el espritu libertario de la Nueva Espaa del siglo XIX.
III. LA INDEPENDENCIA
Lectores de Rousseau y Montesquieu, Hidalgo y Morelos, ambos caudillos de los pri-meros perodos de la lucha independentista, al igual que Michelena, Bustamante, Tala-mantes, Cos y Verdad esplndidamente referenciados por H. Labastida, constituyeronla confluencia e identidad entre intelectual y poltico en las diferentes etapas emancipa-doras de Mxico: en sus Sentimientos de la Nacin, declaracin impecable y enunciati-vamente brillante, Jos Mara Morelos no slo reclama la justicia social como derecho delpueblo americano y deber del Estado, aunados a los conceptos de soberana, igualdad yderecho; contextualiza las tesis fundamentales decantadas en Del espritu de las leyes, enel Contrato Social y en la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,y de igual manera perfila el ideario americano bolivariano, clarificando los intereses espe-cficos de los nacientes grupos de poder criollos: la burguesa y el clero.
Al morir Morelos la lucha se estancar durante 6 aos en las montaas de un Vicen-te Guerrero carente de ideario propio, resultando la mutacin de la idea de una rep-blica libre en la enredada propuesta de la momentnea monarqua criolla encarnadapor Iturbide. A partir de entonces el nuevo orden en el territorio confluir en las manosde la conflictiva generacin del XIX mexicano.
IV. DE LA INDEPENDENCIA A LA REPBLICA RESTAURADA
Asonadas, rebeliones, dictaduras, tres constituciones, siete Congresos constituyen-tes, asambleas, cuartelazos, dos imperios, dos modelos de repblica, dos intervencio-nes extranjeras, Santa Anna y Gmez Faras, Apatzingan y la Acordada, la Iglesia y el
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO 79
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
Ejrcito, yorkinos y escoceses, el territorio partido y perdido por mitad, los polkos y elbatalln de San Patricio, liberales y conservadores, Miramn y Comonfort, Alamn yLerdo, Ocampo e Iglesias y Jurez; stos fueron los protagonistas del catico espaciotemporal entre el 1821 de la estrenada libertad y el 1867 de la llegada de Maximilia-no de Habsburgo. Cuarenta y seis aos de constantes cambios y guerras intestinas yexternas entre proyectos de nacin dismbolos y similares; disputndose la direccinpoltica del pas a favor de sus propios intereses; desencadenando el caos dentro de lavida pblica, ejemplificando la sociedad civil que Hegel defini como el campo de bata-lla del inters privado individual, donde cada uno es para s su nico fin.
En este espacio, la intelectualidad se defini en dos bandos genricos: los con-servadores y los liberales. De los primeros, Lucas Alamn personaliz la idea de lapreservacin especfica de los valores y fueros heredados del colonialismo, resaltan-do la nocin poltica de la eleccin divina de los dirigentes de las naciones; mientrasque, por otro lado, el liberalismo progresista inspirado en la Revolucin Francesa ymodelado por los norteamericanos implicaba el establecimiento del modelo de la rep-blica proclamada por la Ilustracin y la redistribucin econmica de los bienes delcapital; ambas ideas retomadas en su esencia por las constituciones de 1857 y, pos-teriormente, la de 1917.
Los liberales de la Reforma que plantearan la Constitucin de 1857 pertenecan auna lite intelectual que planteaba la desamortizacin de los poderes econmicos y civi-les del clero, pugnando por un mercado de libre circulacin; a ello y a la radicalizacinde las posiciones originada por la prdida del territorio norteamericano en la guerrade 1847, se debieron el conflicto que desencaden la guerra civil llamada de Refor-ma y el posterior ofrecimiento por una delegacin encabezada por Jos Mara Guti-rrez Estrada de la Corona de Mxico a Maximiliano; este ltimo culminara, despusdel abandono de Francia a la aventura austriaca, con el fusilamiento de Maximiliano yel advenimiento del rgimen porfirista.
V. EL PORFIRIATO
Porfirio Daz, el caudillo de la guerra de intervencin a la muerte de Jurez, ini-ci el establecimiento de un rgimen de control y pacificacin del pas, establecien-do un mandato de tres dcadas que sera definido ejemplarmente como el de la pazporfiriana; durante este perodo, la lite intelectual se situ en el denominado par-tido cientfico, un grupo cercano al control financiero encabezado por Jos IvesLimantour. Los Cientficos se convertiran en los grandes tericos del rgimen delgeneral Daz, atrayendo la inversin y la influencia ideolgica europea (particular-mente la francesa) hacia el pas. Los Cientficos adoptaron como poltica el positi-vismo evolucionista de Comte y Spencer, mientras que en el espacio econmico sedefinieron cercanos a las teoras de Adam Smith; finalmente, hombres como PabloMacedo, Rosendo Pineda, Justo Sierra, Ramn Corral y Olegario Molina constitu-yeron la hegemona y la superioridad de clase como fundamento de la construccin
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO80
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
del modelo dictatorial encabezado por Daz, y que marcara la historia de Mxico enel siglo XX.
VI. MXICO REVOLUCIONARIO
Durante el siglo XX se presentan contrastantes cambios sociales, polticos y eco-nmicos. En esta poca es posible distinguir la totalidad de los diversos perodos decambio poltico propios de los esquemas de gobierno contemporneos, a partir delproceso revolucionario en contra del rgimen de Daz y hasta el proceso republica-no y democrtico de finales del siglo, pasando por un complejo proceso de cambioque incluye la concepcin, refinamiento y derrumbe de un sistema poltico uniparti-dista y hereditario.
De acuerdo a la filosofa positivista de Comte, al llegar al siglo XIX se arrib a laltima etapa que deban recorrer las sociedades humanas para actuar conforme a losdictados de la razn cientfica. ste era el estado positivo, en el que la sociedad se con-verta en su propio Dios, con lo que llega a su fin la historia humana, toda vez que prc-ticamente todo est hecho y lo que falta se alcanzar a travs de la ciencia; la doctrinapositivista fortaleca la posicin de los grupos dominantes de la economa y del gobier-no, en la medida que procuraba el mantenimiento del statu quo prevaleciente. Esta pos-tura vena del ao 1869, cuando Gabino Barreda introdujo la doctrina positivista enMxico, a raz de la reforma educativa impulsada por el presidente Jurez.
Como parte de la oposicin al rgimen dictatorial de principios del siglo XX, ungrupo de estudiantes iniciaron un ejercicio crtico del positivismo en el cual haban sidoeducados; ese grupo, llamado El Ateneo de la Juventud, lleg a contar con ms de60 miembros, entre los que destaca el grupo de Jos Vasconcelos, Antonio Caso, PedroHenrquez Urea y Alfonso Reyes; asimismo como miembros del Ateneo destacaronMartn Luis Guzmn, Julio Torri, Ricardo Gmez Robledo, Jess T. Acevedo, EnriqueGonzlez Martnez, Manuel M. Ponce y Diego Rivera. Este grupo generacional acce-di a autores proscritos en el tiempo como Nietzsche, Bergson, Boutroux, James y Cro-ce, entre otros, siendo ste el espacio donde se gener el inicio del proceso intelectualdel Mxico contemporneo.
Con el advenimiento de la generacin del Ateneo, la destruccin del positivismoencarnado por los Cientficos y la cada del liberalismo ante la inconformidad social,se presentan las condiciones para la conformacin de una ley fundamental para el pasque implicase un balance entre los sistemas econmicos provenientes del siglo XIXcon la nocin de redistribucin de la riqueza en todos sus rdenes que fue la ban-dera popular de la lucha de 1910. Con la inclusin de los artculos 3., 27. y 123.se establecieron como ley los principios revolucionarios. Los caudillos militares dela revolucin, a excepcin de Venustiano Carranza, Luis Cabrera y Palaviccini, quepertenecan a la burguesa, generaron su ideologa y principios de lucha en base a susnecesidades y carencias, siendo influenciados de manera ambigua por la intelectua-lidad revolucionaria.
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO 81
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
En el caso de los movimientos revolucionarios de carcter ms popular, el villismoy el zapatismo, se puede sealar la concepcin de sus doctrinas por parte de sus cau-dillos. Indirectamente, Otilio Montao, Paulino Martnez, Antonio Soto y Gama y Ricar-do Flores Magn tuvieron presencia en el movimiento zapatista; de la misma forma queMartn Luis Guzmn y Vasconcelos tuvieron cercana, mas no ascendiente, en la con-formacin ideolgica del villismo. Venustiano Carranza, sin embargo, s cont con laaportacin de la ideologa agraria de Luis Cabrera.
A la muerte de Carranza (en buena medida signada por el hecho de haber deteni-do la reforma agraria), la dupla de Plutarco E. Calles y lvaro Obregn sign un acer-camiento a las polticas de izquierda, iniciando un giro hacia el corporativismo sindicalistay la represin religiosa; sin embargo, ante el asesinato de Obregn, Calles optar porinstitucionalizar el caudillaje, estableciendo en 1929 el sistema de partido de Estadoque sobrevivira por siete dcadas. As, tanto Jos Vasconcelos como Martn Luis Guz-mn ejemplifican en su destino el cruento proceso histrico de la postrevolucin: Vas-concelos, tentado por su brillante paso como rector de la universidad y Ministro deEducacin de Obregn, se permite desear el poder y lanzarse en campaa presiden-cial, resultando entonces avasallado por la maquinaria institucional creada por Calles.Luis Guzmn, por el contrario, reprochar el caudillismo y se alinear con la institu-cin prista hasta el final de su vida.
As, la relacin entre los que detentan el poder y los intelectuales fue el campo id-neo para el surgimiento de complejos planteamientos sobre la posicin de los intelec-tuales y de su convivencia con el Estado. Al trmino del Porfiriato, y de la consecuentelucha entre los protagonistas de la triunfante Revolucin que algunos autores comoH. W. Tobler extienden hasta 1938 aparece entre la clase intelectual la disposicin ainvolucrarse en la administracin de la revolucin institucionalizada por Calles, inte-grndose al servicio pblico principalmente en los mbitos artstico, cultural y educa-tivo. Conforme el rgimen prista adopt su personalidad autoritaria, segn la cual laconvivencia con el Estado slo poda realizarse a partir de una refutacin moral: o sees intelectual o se juega a la cmoda simulacin.
VII. LA POSTREVOLUCIN
Intelectuales como Daniel Coso Villegas, desengaados de su paso por su relacincon el servicio pblico, reiniciaron su quehacer intelectual, a veces hacindose simple-mente a un lado, o bien establecindose en la trinchera de la crtica, o bien optaron porla lucha poltica militante: de este corte destacan los miembros de la Generacin 1915Manuel Gmez Morn, fundador del Partido Accin Nacional, y Vicente Lombardo Tole-dano, baluarte de la izquierda mexicana de la primera mitad del siglo XX y fundador ymiembro de diversas organizaciones de corte socialista; ambos, Gmez Morn y Lom-bardo Toledano, idelogos fundacionales de sus opuestas corrientes polticas.
Por otra parte, dentro de la propuesta literaria de este tiempo histrico se mar-ca la aparicin del grupo de los Contemporneos, una esplndida generacin de
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO82
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
escritores conocidos as por la revista publicada entre 1928 y 1931 y que es una publi-cacin que representa un punto de partida de este perodo intelectual de Mxico. Entresus miembros estuvieron Xavier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet y Bernardo Ortizde Montellano (estos ltimos, directores de la publicacin), Jos Gorostiza, GilbertoOwen, Salvador Novo y Jorge Cuesta. Poetas como Carlos Pellicer y Elas Nandino,aunque no formaron parte del grupo, pertenecieron a la misma generacin y, even-tualmente, colaboraron en las mismas publicaciones antes de Contemporneos, estegrupo de escritores haban coincidido en la publicacin de sus primeros textos en revis-tas como Gladios, Pegaso y San-Ev-Ank. Una de las caractersticas que compartieronfue la de incorporar a la literatura mexicana los cambios estilsticos de poetas europeosvanguardistas como: Gide, Apollinaire, Luigi Pirandello, T. S. Eliot y Proust.
VIII. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
A la generacin contempornea le sucedern dos brillantes patrones de la segun-da mitad del siglo XX: Octavio Paz y Jos Revueltas, ambos con una formacin cerca-na a la izquierda. Con el tiempo sus destinos se bifurcaran como un patrn de su propiotiempo: Revueltas, activista y terico poltico, abrazar a la izquierda abanderando a lageneracin contestataria del 68; Paz, por su parte, mantendr una crtica permanenteante los sistemas autcratas absolutos instaurados bajo la mscara del populismo y lafalsa izquierda. Al acontecer el suceso axial de Tlaltelolco, Paz sin distanciarse por com-pleto del rgimen, mas no del sistema opt por denunciar pblicamente el hecho yrenunciar al cargo diplomtico que ostentaba; asimismo Revueltas, impulsor y prota-gonista del hecho, enfrent la reaccin gubernamental expiando la legendaria prisinpoltica de Lecumberri.
La revolucin socialista en Cuba, la Guerra Fra y la matanza de estudiantes en Tlal-telolco rubricaron la trayectoria de la generacin intelectual del medio siglo mexicano:Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Juan Garca Ponce, Gabriel Zaid, Carlos Monsi-vis y Jos Emilio Pacheco; la llamada generacin del 68 divergi entre la incorpo-racin o apoyo a los proyectos de Estado y la crtica al sistema. Esta ltima trinchera,enriquecida ante la debacle del unipartidismo en 1988 y 1994, fue minada durante elsexenio de Carlos Salinas con la creacin del organismo rector de las polticas cultu-rales del Estado: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; ste, y su consecuen-te oferta de becas y apoyos a la creacin artstica, significaron por una parte el arbitrariocrecimiento de la veta cultural: artistas e intelectuales aparecieron en forma de una cama-da que sobrepas la capacidad del mercado artstico por s mismo la enunciacin deindustria cultural neoliberal encarnada por el salinato y amarraron la crtica de labase intelectual hacia el rgimen de Estado, mientras que los miembros de la cspidede la generacin del 68 adoptaron las posiciones del compromiso profundo que man-tuvo desde su origen. Esta situacin se mantuvo hasta el referente ao de 1994, cuandoel levantamiento zapatista y el impensable hasta entonces asesinato del candidato delPRI a la presidencia exhibieron la decadencia del gobierno de un solo partido. En este
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO 83
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
escenario se desat una constante crtica al sistema por parte de la base intelectual,renaciendo el fanatismo por la izquierda que ejemplific el lder visible de la guerrillachiapaneca por s mismo definido como intelectual/guerrillero.
El poder siempre ha sustentado tres posturas frente a la cultura. La primera, la fas-cista, es la de amenaza: dado que la cultura produce pensamiento, y el pensamientocuestiona el poder, la cultura debe ser censurada, destruida, manipulada. La segunda,la marxista-gramsciana, sostiene que el intelectual es esencial para la construccin delconsenso hegemnico y no existe sistema de poder sin cultura. Esa postura es un armade dos filos: permite la existencia libre y creativa de la cultura, pero vive siempre la ten-tacin de lo orgnico. Por eso, la rica vanguardia sovitica de Maiakovski y Asia Lacisdesemboc en el realismo socialista. La tercera, la neoliberal, entiende la cultura comoindustria cultural y todo aquello que sale del argumento econmico como superfluo.sta es la ms predominante en el mundo de nuestros das, desde la UNESCO hasta losministerios de Cultura. En el nombre de la libertad intelectual, debe ser resistida.
Ante la complejidad de la relacin entre los intelectuales y de su posicin ante elEstado de la revolucin institucional, este ltimo conform un sistema de privilegiospara la intelectualidad, fundamentando su oferta en base a la disyuntiva de la promo-cin y permanencia en el medio apoyada por el propio Estado mediante becas y car-gos o bien mantener su independencia con riesgo de ser condenados al olvido. Lamayora de los intelectuales optaron por la propia definicin de su rol en esta sociedadde convivencia, sealando el quehacer intelectual sin confrontar su particular enfoquepoltico.
La cultura es uno de los ltimos lenguajes que permiten resistir al poder. Mante-ner ese lenguaje vivo es fundamental para toda democracia. Debemos ejercer la cultu-ra en todas sus variantes funcionando como conciencia del poder, como espacio decreatividad, como forma de libertad y flujo ante los estriamientos del poder. Es nues-tra nica oportunidad de supervivencia.
IX. BIBLIOGRAFA
AGUILAR, Jos Antonio y ROJAS, Rafael (coords.). El Republicanismo en Hispanoamrica. Ensa-yos de Historia Intelectual y Poltica. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2002.
ANSA, Fernando. Espacios de encuentro y mediacin. Sociedad civil, democracia y utopa en Am-rica Latina. Montevideo: Nordan, 2004.
BOLVAR MEZA, Rosendo. Los intelectuales y el poder. Mxico: IPN, 2002.BOURRICAUD, Franois. Los intelectuales y las pasiones democrticas. Mxico: Universidad Nacio-
nal Autnoma de Mxico, 1989.CANSINO, Csar. El gora secuestrada: intelectuales y poder en Mxico. Metapoltica, 2005, n.
24-25: 4-7.COCKCROFT, James. Precursores intelectuales de la Revolucin Mexicana. Mxico: Siglo XXI, 2002.GARCA CANT, Gastn y CAREAGA, Gabriel. Los intelectuales y el poder. Mxico: Mortz, 1993.GRAMSCI, Antonio. Los intelectuales y la organizacin de la cultura. Buenos Aires: Nueva Visin,
1972.
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO84
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85
-
LABASTIDA MUOZ, Horacio. lites intelectuales en la historia de Mxico. Anuario Mexicano deHistoria del Derecho, 1995, vol. VII: 73-92.
LPEZ MIJARES, Antonio. Intelectuales y poltica en Mxico: Reflexiones a partir de una revisinbibliogrfica. Debate, 2006, n. 15. En http://debate.iteso.mx/Numero15/Articulos/INTE-LECTUALES.htm.
MARSAL, Juan F. y ROJAS, Rafael. Los intelectuales polticos. Buenos Aires: Nueva Visin, 1971.OGORMAN, Edmundo. La supervivencia poltica novohispana. Reflexiones sobre el monarquismo
mexicano. Mxico: Universidad Iberoamericana, 1986.ROURA, Vctor. Codicia e intelectualidad. Mxico: Lectorum, 2004.VOLPI, Jorge. El fin de la Conjura. Letras Libres, 2002, n. 22: 56-60.
PEDRO NGEL PALOUINTELECTUALES Y PODER EN MXICO 85
Ediciones Universidad de Salamanca Amrica Latina Hoy, 47, 2007, pp. 77-85