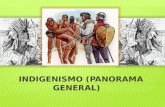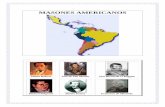INDIGENISMO Y EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU E HISPANOAMERICA
-
Upload
patronato-escolar-peruano-aleman-max-uhle -
Category
Education
-
view
55 -
download
0
Transcript of INDIGENISMO Y EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU E HISPANOAMERICA

El proceso de independencia peruano (1808- 1821): algunas claves para
entender su tardío desarrollo. (Por Ivana Gether)
Resumen
En tiempos del bicentenario de las independencias de los países de América Latina, consideramos
que es necesario volver a revisar algunas cuestiones referidas a la ruptura con el orden colonial. En
este contexto, proponemos repensar las particularidades de la coyuntura revolucionaria, en especial
en aquellos casos que tienen que ver con los procesos sin revolución interna y que fueron resultado
del accionar de campañas político-militares vehiculizadas mediante ejércitos provenientes de
territorios exteriores, como en el caso de los países andinos.
Para aproximarnos a la comprensión de los diferentes procesos, hemos tomado como eje de este
trabajo al Perú, intentando demostrar que ante el hecho de que en este caso la elite local no generó
un impulso independentista, es necesario indagar en la posición de compromiso con la causa realista
que ella asume ante las revoluciones de independencia que se venían dando desde 1810 en América
del Sur.
Nuestro objetivo es centrar la atención en la situación particular en que se encontraba en esas
circunstancias la elite peruana, tanto con respecto a la propia problemática social y territorial, como
a la relación con España, y desde allí poder explicar las causantes de la negación al impulso
independentista, los roles que jugaron lideres como San Martín y Bolívar y cuáles fueron, dentro del
mismo Perú, las regiones que más se resistieron.
Introducción
Las relaciones entre metrópoli y colonias variaban según el peso económico y político de las
segundas. En este sentido, la importancia que adquiere el virreinato del Perú, desde la conquista y
hasta las reformas borbónicas para España, es aún mayor teniendo en cuenta que es el único centro
del poder colonial en el sur americano y en la costa del Pacífico, más aún por que adquiría
importancia debido a la actividad minera del cerro Potosí y que a la vez reproducía al interior de la
sociedad una jerarquización social muy marcada, fuente de revueltas constantes. En este contexto
socio-económico y político es que surge una elite aferrada a los lazos coloniales por haber
desarrollado una cultura política y unos intereses y privilegios que la beneficiaban directamente
entre los cuales podemos contar: pertenecer a la burocracia imperial, tener participación en los
monopolios comerciales, ser propietarias de grandes extensiones de tierras trabajadas por indígenas
en diferentes situaciones de dependencia personal, recibir una educación superior y vivir en una
ciudad más cosmopolita; sumado a ello, la liturgia imperial, las ceremonias, los juramentos de
lealtad, crearon lazos difíciles de romper. (Aljovín de Losada: 2003, 245).

De ahí que para explicar el hecho de que en Perú la elite local no haya generado un impulso
independentista, es necesario indagar en las raíces coloniales de la posición de compromiso con la
causa realista que ella asume ante las revoluciones de independencia que se venían dando desde
1810 en América del Sur.
Ante este problema, formulamos la hipótesis que da cuenta de que esa falta de impulso
independentista está dada por el hecho de que, mientras las demás regiones intentan desligarse del
yugo colonial, estableciendo un nuevo orden, el Perú va a sostener fuertes líneas de continuidad con
el período colonial, las que se ven reflejadas, principalmente, en el mantenimiento del statu quo en
las relaciones sociales y en la permanencia del vínculo con la metrópoli una vez iniciado el proceso
revolucionario en el resto de Hispanoamérica. Para completar la explicación, nos propusimos
analizar los motivos de la acción independentista proveniente del exterior, trazando, cuando es
necesario y posible, líneas comparativas con otros casos vinculados directamente con el peruano
para establecer las causas estructurales de sus procesos de independencia y revisar la pertinencia (o
no) de denominarlos “revoluciones”.
A nuestro entender, el análisis de las revoluciones hispanoamericanas, y en particular la
independencia del Perú, no puede hacerse sin tener en cuenta, por un lado, los cambios producidos a
nivel mundial y su influencia en Latinoamérica, y por otro, la importancia que jugaron en el proceso
las revoluciones políticas iniciadas primero en Caracas y luego en el Río de la Plata, las cuales
intentaron fundar una nueva autoridad legítima, que suplantara a la soberanía del monarca cautivo
de las fuerzas napoleónicas después de la entrevista de Bayona en 1808, así como la repercusión de
estos hechos en el área analizada.
Los cambios a nivel mundial
En Reforma y disolución de los imperios Ibéricos, Halperín Donghi nos da las pautas para
entender cuáles son los cambios fundamentales que van a incidir directamente sobre las colonias
americanas. Poniendo el acento en la metrópoli, analiza los dos procesos que a su entender van a
intentar reconstruir el área colonial. Por un lado, se encuentran las reformas llevadas a cabo por los
Borbones durante la segunda mitad del Siglo XVIII, que en líneas generales podríamos caracterizar
como la proclamación del libre comercio imperial, la centralización y racionalización de la
autoridad y la hispanización de la burocracia con la consecuente exclusión de los criollos de los más
altos cargos de las instituciones coloniales y un aumento efectivo de la opresión fiscal y material
sobre las masas de la población, especialmente indígena. Sin embargo, estas reformas, aunque
tuvieron resistencias por parte de los criollos, no generaron una necesidad de ruptura con la
metrópoli: es necesario tener en cuenta que las elites americanas sólo abogaban por un
reconocimiento mayor por parte de España. El otro proceso que este autor analiza, va a ser la

disolución del imperio español como consecuencia del derrumbe del orden colonial, haciendo
hincapié en el hecho de que la crisis y disolución no va a provenir de la reacción americana a las
reformas antes mencionadas sino de que la metrópoli va a ser incapaz de sobrevivir al conflicto
europeo y mundial intensificado por la revolución francesa.
La intensificación de los conflictos bélicos en Europa y las ansias de conquista y expansión
napoleónica van a llevar a romper la alianza entre España y Francia, pasando a aliarse la primera
con Gran Bretaña. En este sentido podemos decir que fue la lógica de la guerra, más que la de la
política, la que llevó a la declaración de la independencia de las colonias hispanoamericanas, en
particular la desplegada en territorio europeo por los avatares de guerra franco-española.
La crisis en la que se encuentra enmarcada la metrópoli va a jugar un papel fundamental, ya que
por un lado va a implicar una libertad antes inconcebida para las colonias y por otro, va a poner en
tela de juicio la legitimidad del monarca. A partir de las invasiones napoleónicas a la Península
Ibérica, el vacío de poder va a ir acrecentando la necesidad de ser llenado, pero la cuestión se va a
plantear en resolver quiénes van a ser sus nuevos detentadores: las elites predominantes locales que
reclaman cada vez con más insistencia la legitimidad para ejercer el poder político, o los sectores
que dicen gobernar en nombre del rey ausente para mantener el régimen colonial.
Los cambios en la economía y en la ideología política van a influir directamente en los
acontecimientos revolucionarios. La revolución industrial iniciada a fines del Siglo XVIII en
Inglaterra implica la apertura de nuevos mercados para colocar las manufacturas. Las colonias
hispanas serían en este sentido no sólo un mercado más, sino también la posibilidad de expandir el
capitalismo por el globo terrestre. En líneas generales podemos decir que la crisis de independencia
se enmarca dentro de una crisis internacional que estaba reordenando el mundo en un contexto de
expansión del capitalismo.
Los cambios antes ocurridos tras la independencia de las trece Colonias inglesas de América del
Norte tienen una notable repercusión, como así también la independencia de Haití y la Revolución
Francesa. Nuevos ideales se ponen en juego, los cuales son inaceptables para la monarquía española
absoluta. Aunque son recibidos de diferente manera, según se trate de las colonias
hispanoamericanas, o de las nuevas autoridades metropolitanas: el Consejo de Regencia y las
Cortes de Cádiz, van a representar una ruptura ideológica con el Antiguo Régimen.
Las revoluciones de independencia postulaban ideales republicanos, de libertad e independencia
de toda metrópoli. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y el “Contrato
Social”de Rousseau con sus distintas interpretaciones en el mundo colonial, producían ecos en cada
rincón latinoamericano. Es decir, se estaba poniendo en tela de juicio un “orden” que ya en Europa
había caído hacía tiempo, pero que no por eso carecía de ánimos de resurrección. El Ancien

Régimen apenas sobrevivía en una España asolada por las guerras napoleónicas aunque, con la
restauración de Fernando VII en 1814, se intentaba volver al absolutismo y continuar sometiendo a
sus colonias. Sin embargo una serie de acontecimientos en la metrópoli van a cambiar el rumbo y
los resultados: la revolución liberal y las Cortes de 1820 vienen a ser en este sentido el último
detonante que impulsa en el Perú la ruptura de las cadenas del yugo colonial.
¿Revolución o Independencia? La especificidad del caso peruano:
Al intentar encuadrar la investigación dentro de un marco teórico consideramos pertinente analizar
la teoría de las revoluciones expuesta por Theda Skocpol, quien plantea un enfoque comparativo
estructural para analizar las revoluciones sociales acaecidas a nivel mundial entre los siglos XVIII y
XX. Esta autora define dos tipos de revoluciones: las sociales y las políticas. A las primeras las
considera como transformaciones rápidas y fundamentales de una sociedad y de sus estructuras de
clases, acompañadas e incentivadas por las revueltas iniciadas desde abajo. Combina dos elementos
fundamentales: el cambio estructural de una sociedad con un levantamiento de clases, y la
transformación política y social. Estos cambios ocurren mediante intensos conflictos sociopolíticos,
en los cuales la lucha de clases desempeña un papel fundamental, lo que le permite a esta autora
denominarlas como 'revoluciones desde abajo'.
El otro tipo de revolución analizado por Skocpol son las denominadas 'revoluciones políticas',
entendiendo por tales a aquellas que se dan ‘desde arriba’, es decir sin alterar el orden
socioeconómico vigente, pero cambiando el orden político.
Como ella misma constata, no siempre se dan revoluciones sociales que sean exitosas. De hecho,
extrapolando su marco teórico, en Hispanoamérica vemos que si bien se han llevado a cabo
revoluciones sociales, como el caso de México -donde la acción de dos líderes de los campesinos,
como Hidalgo y Morelos, lntentan un cambio estructural de la sociedad- este proyecto emancipador
se vio sin embargo frustrado por la acción de la elite dominante. Otro caso que podríamos poner
como ejemplo es la revolución haitiana. En ambos, si bien en primera instancia se propone un
cambio estructural, al no lograrse, pasan a ser revoluciones sociales frustradas, lo cual nos permite
afirmar que las revoluciones sociales son acontecimientos escasos en la historia moderna.
Sin embargo, a fin de profundizar más en el tema que nos compete, intentamos poner en
interacción la concepción de Skocpol con la teoría de las revoluciones propuesta por Charles Tilly.
Éste propone conceptualizar la revolución como una acción colectiva de lucha por el poder, en la
cual hay una pugna por el acceso al control del Estado, con al menos dos contendientes con
aspiraciones antagónicas, cada uno de los cuales encuentra apoyo en una fracción importante de la
población. Cada sector puede estar formado por grupos homogéneos, como los terratenientes, pero
generalmente está integrado por coaliciones de clases donde cada una tiene sus propios intereses; no

obstante, aquellas se nuclean a partir de un interés mayor y común a todos (Tilly; 1995), en este
caso, la independencia de las colonias hispanoamericanas.
Es evidente que las revoluciones generadas por la crisis del orden colonial no constituyeron
revoluciones en el sentido que estos dos autores lo definen, ya que las estructuras sociales se
mantuvieron sin modificaciones durante mucho tiempo después de lograda la independencia y por
que en general, las acciones fueron llevadas a cabo por sectores conservadores, que se limitaron a
realizar transformaciones fundamentales en la estructura del Estado (pasaje del Estado Colonial al
Estado Independiente) sin que se produjeran en simultáneo cambios radicales en la estructura social.
Somos conscientes de que las teorías antes expuestas tienen sus alcances y limitaciones, y es por
ello, y en el intento de ponerlas en interacción, que tomamos los aportes conceptuales de ambos
autores.
En el caso concreto que nos compete, las teorías de las revoluciones explicadas no logran cuajar
de lleno, por la sencilla razón de que en Perú no hay revolución, sino que hay independencia,
entendiendo a ésta como la ruptura del pacto o situación colonial. Lo que tiene de particular la
independencia del Perú es que fue lograda mediante el accionar de los ejércitos libertadores,
primero de San Martín, luego el de Bolívar. En este sentido y haciendo nuestras las palabras de
Contreras y Cueto (2004), la independencia habría sido más bien impuesta que lograda, lo cual se
refleja en la falta del impulso rupturista por parte de las elites locales y en la carencia de un grupo
social cuyo rol se destacara en la disputa del poder una vez roto el vínculo con la metrópoli. Esta
situación se resalta aún más si tenemos en cuenta que, una vez lograda la independencia, es San
Martín quien asume el Protectorado y no miembros de la élite política local; sin embargo personajes
dispares se van a disputar el control del poder: entre ellos, comerciantes criollos, los ideólogos
bolivarianos y los generales patriotas.
A menudo se dice que el Virreinato del Perú es el último bastión realista, y son muchas las
razones que fundamentan esta afirmación. En primer lugar son más las líneas de continuidad que de
ruptura con el orden colonial; en segundo término, la independencia sólo llega desde el exterior,
fomentada por los ejércitos libertadores del sur y del norte; finalmente, es el último lugar en la
Sudamérica hispana –junto con el Alto Perú- en que se declara la independencia. Este conjunto de
factores, y sin duda muchos otros más, nos hacen ver que la preferencia de la elite criolla por seguir
con el orden establecido en época colonial, y la carencia de un líder independentista, son en parte
las razones por las cuales optan por España.
¿Qué hace que las elites no se plieguen ante el impulso emancipador, como lo hicieron los
rioplatenses o neogranadinos? Una primera respuesta a esa pregunta debemos buscarla en la crisis
que vivió el Virreinato durante el XVIII, crisis que se manifestó en la creación por parte de Carlos

III, de los Virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, lo cual significó la amputación del
mercado interno y la pérdida de las minas de Potosí. Por otra parte, las rebeliones internas, como la
de Túpac Amaru, le dieron un trasfondo social y político a la cuestión.
Para 1811 la situación interna en el Perú se complicaba aún más, el levantamiento de Huánuco es
iniciado por unos pocos criollos, pero logra la adhesión de los aborígenes, quienes rápidamente
hacen de esa su causa y luchan descontentos con la situación de dependencia personal propia del
orden colonial; en 1814 la rebelión de Cuzco, enteramente criolla, se enfrenta con el control de
Lima sobre la administración local. Estas rebeliones no son un antecedente directo de la
independencia; los dos últimos casos fueron iniciadas por los mismos criollos que lograron la
adhesión de los aborígenes, quienes posteriormente tomarían como su causa lo cual significó para la
elite el darse cuenta que solicitar apoyo de los sectores subalternos podría desencadenar efectos
inesperados, pues una vez iniciados los levantamientos, se desataban fuerzas que ni los españoles ni
los criollos podían parar.
Estas rebeliones o levantamientos nos permiten ver dos cosas: primero el hecho ante el cual los
criollos se revelaban: los conflictos suscitados en Huánuco y Cuzco fueron levantamientos en
contra del centralismo que tenía la capital, Lima, por sobre el resto de la región, ya que funcionaba
como enclave del gobierno español y como cabeza o capital del resto de los reinos. Estos
levantamientos no deberían ser confundidos como intentos rupturistas. En contra de las
interpretaciones tradicionales que los ven como el preludio de la independencia, nosotros
proponemos leerlos en clave conflictiva interna, no en contra de la dependencia política colonial.
Lo mismo podemos decir de la rebelión de Túpac Amaru, con la particularidad de que éste fue un
levantamiento aborigen que ponía en cuestión las reformas borbónicas. El siglo XVIII representó el
tiempo de mayor presión fiscal sobre el campesinado indígena. El reparto, el tributo indígena y la
mita minera presionaban la economía colonial a fin de satisfacer las demandas de la metrópoli. En
este contexto, el recuerdo de la historia y los símbolos incas dentro de la población campesina,
surgió como modelo alternativo frente a un sistema económico que les perjudicaba en muchos
sentidos. La revaloración de la historia del pasado incaico les daba la pauta de que había otra
alternativa, la que, sin embargo, no se enmarcaba en contra de la autoridad española, sino en el
reconocimiento del derecho aborigen. La insurrección en sí, y la acción represiva de las autoridades
virreinales por restablecer el orden, dan cuenta del peligro que suponía un levantamiento aborigen y
la posibilidad que éste conllevaba de una guerra étnica donde precisamente la población blanca era
minoritaria. La participación aborigen en cada uno de las rebeliones tuvo como correlato, el
afianzamiento del sentimiento de solidaridad entre los miembros de la elite y la lucha por la
preservación del status adquirido.

La tendencia al conservadurismo peruano, debemos buscarla en dos factores. Por un lado, en la
cultura política y los intereses de los miembros de la elite. Hay lazos creados entre la minoría
dominante y España que son difíciles de romper, porque le permiten a la primera salvaguardar sus
intereses y detentar el poder, mientras a la metrópoli le aseguraba un locus convertido en el centro
gravitacional en defensa de la causa realista. Ambos intereses van a estar estrechamente
relacionados, aún después de declarada la independencia por San Martín en 1821.
El segundo factor a mencionar es la reacción de la elite ante el recuerdo de la reciente y sangrienta
rebelión de Túpac Amaru ya señalada, la cual le dejó el miedo a una guerra de castas que, como
mencionábamos antes, podía resultar con efectos inesperados. De allí que podemos afirmar que la
elite peruana prefería mantener el orden político-administrativo colonial antes que romper con su
jerarquización social. La independencia significaba para ella el riesgo de la pérdida de
preponderancia en todos los aspectos, pero sobre todo, el riesgo de sublevación de esa masa
indígena que durante más de tres siglos estuvo sojuzgada a los pies de los colonizadores. Si no
tenemos en cuenta los acontecimientos acaecidos a fines del XVIII y principios del XIX,
difícilmente vamos a poder explicar por qué la elite criolla reaccionó de esa manera.
Ante esta situación, podemos entender por qué la independencia fue impuesta desde el exterior y
no llevada a cabo por sectores internos. Como bien sabemos la costumbre establecida no se rompe
fácilmente hasta que algún acontecimiento de gran envergadura hace que se tambalee todo el
sistema y la vida social y política pueda recomenzar sobre nuevos principios, este impulso
renovador viene dado por la acción libertadora de los ejércitos externos.
San Martín y Bolívar van a intentar independizar toda la América del sur hispana, y para ello van
a tener que luchar contra la contrarrevolución iniciada por el virrey Abascal, quien una vez enterado
de los acontecimientos en Buenos Aires, inicia su contraofensiva. Primero, recuperando los
territorios del Alto Perú que le habían sido quitados al Perú tras la creación del virreinato del Río de
la Plata, luego la destrucción del primer intento independentista de Chile, la ‘Patria Vieja’.
Este último territorio se encontraba en una situación particular: por un lado, porque ya en tiempos
coloniales había adquirido cierta autonomía del dominio español, y por otro, porque ya había
experimentado un gobierno propio. Sin embargo, siempre se hallaba bajo la sombra amenazadora
del Perú realista. Claro que comparado con el Alto Perú, Chile había desarrollado un sentido de
identidad mayor y la elite dominante tenía menos miedo a una revolución política, necesaria porque
a la sombra del Virreinato no lograban poner en relieve sus intereses y afianzar su desarrollo
económico. En este sentido podemos decir que si hay una actitud revolucionaria en Chile, lo es en
contra del más próximo poder externo: el Perú, y sólo a través de él, de España.
De más está decir que la situación interna de Chile no era homogénea. Había diferentes

posicionamientos ante el tema de la ruptura con la metrópoli, pero en líneas generales podemos
admitir que en el período que va desde 1808 a 1814, Santiago siguió el ejemplo de Buenos Aires,
pero con declarado lealismo hacia Fernando VII. No hubo declaración formal de independencia,
pero se inicio en una discusión política, tuvo un gobierno representativo y, en los hechos, se
adquirieron los hábitos de independencia. Sin embargo se vio envuelto en una lucha interna donde
se enfrentaron revolucionarios y realistas. En este contexto toma cartas en el asunto el virrey
Abascal, quien en 1813 envía una expedición para sofocar a los revolucionarios. Las expediciones
se repetirán hasta la batalla de Rancagua, librada en octubre de 1814, donde logra desarticular y
derrotar al ejército revolucionario. La derrota de O'Higgins y Carrera, los dos líderes
revolucionarios chilenos, va a significar la restauración del orden anterior y el desmantelamiento de
la Patria Vieja, pero por sobre todo, el resentimiento de los criollos ante las políticas represivas
impuestas por el Perú. Entre 1814 y 1817 la mayoría de los chilenos se enajenó del dominio español
y elevó al máximo el sentimiento de independencia. Mientras tanto, del otro lado de los Andes se
preparaba el ejército de liberación encabezado por San Martín y O'Higgins (Lynch: 2003).
La preparación del ejército de los Andes respondía a un plan estratégico. Viendo que habían
fracasado los intentos de frenar la contrarrevolución peruana desde el norte, y que ésta amenazaba
con llegar a Tucumán, la única manera de avanzar era liberando primero Chile, a través del paso de
los andes y luego embarcarse hacia el norte por el Pacífico, en una invasión por mar al Perú.
Siguiendo el plan y tras varios combates entablados en diferentes lugares de Chile entre los que se
cuentan las batallas de Chacabuco y de Cancha Rayada, se declara la independencia en febrero de
1818, derrotando definitivamente a los realista en Maipo.
La estrategia de San Martín de liberar Perú podía ofrecer beneficios a Chile a largo plazo:
seguridad política y emancipación de su mercado; sin embargo, a corto plazo era una carga que no
podía afrontar ni aun con la ayuda del Rio de la Plata. Es por eso que para formar una flota recurrió
a la empresa privada, y de la mano de un marino inglés de apellido Cochrane partió hacia la tierra
del sol.
Una vez desembarcados en Pisco, se suscitaron las diferencias ideológicas entre el capitán y San
Martín, por la forma y el significado que adquiría la independencia para cada uno. Cochrane era
partidario de una destrucción masiva del ejército realista y perseguía claros intereses económicos,
mientras que San Martín afirmaba que la liberación del Perú sólo podía darse a través de la
cooperación de los patriotas peruanos y con mínima violencia. El tiempo y los sucesos posteriores
demostrarían a San Martín que su estrategia no coincidía con los deseos de las elites peruanas.
Tras muchas idas y vueltas en las que no dejaron de practicarse negociaciones con el ejército
realista para mantener la paz interna y para llegar a un acuerdo logrado mediante la instauración de

una monarquía independiente, tal como pretendía San Martín, se puso en marcha el plan militar
dando como resultado el cercamiento de Lima y la anexión de múltiples municipios a la causa
independentista, entre los cuales se encontraba el de Trujillo dirigido por Torre Tagle, posterior
presidente designado por el Congreso. Ante la inoperancia del ejército realista frente al cerco militar
puesto por San Martín en Lima, éste entra en la capital el 15 de julio de 1821 y ante un cabildo
abierto formado por miembros de la élite, declara la independencia (oficialmente, el 28 de julio),
pasando el poder a San Martín, quien se convertiría en el ‘Protector del Perú’, con supremos
poderes civiles y militares.
Dos problemas tuvieron que enfrentar los diferentes protagonistas luego de la emancipación. El
primero se plantea sobre la cuestión del poder ¿quién manda?, ¿sobre quién manda?, ¿cómo
manda? Y ¿para qué manda? Ansaldi (2003) nos dice que resolver esta cuestión implica definir los
principios de legitimidad de la ruptura (la revolución de independencia), y de soberanía y su
titularidad (Dios, el rey, el pueblo, la nación), así como los problemas de la representación y de la
organización política.
Muchos proyectos podemos encontrar al respecto, pero dos sobresalen, el monárquico de San
Martín y el republicano de Bolívar. Al analizar las fuentes documentales de que disponemos,
podemos destacar que tanto en el Decreto de Asunción del Protectorado del Perú de José de San
Martín del 3 de agosto de 1821, como en la Proclama de Simón Bolívar al Congreso Constituyente
de Bolivia expresada el 25 de mayo de 1826, se ven claramente las intenciones de organizar la
sociedad peruana. En ambos podemos encontrar los proyectos políticos idealizados por los
libertadores. San Martín pugnaba por una monarquía institucional defendida férreamente por su
ministro de Gobierno, Bernardo de Monteagudo, a cuyo entender era el único puente que salvaba el
abismo entre la colonia y la libertad. Para ello envió una misión a Europa, a fin de conseguir un
príncipe dispuesto a asumir la aventura de una monarquía americana, idea que fue fuertemente
rechazada por los miembros de la elite. Mientras, Bolívar, que pugnaba por una República con
clara concentración del poder en manos del presidente, busca a través de este medio, la
transformación de la sociedad y el Estado (Aljovín de Lozada; 2003). En 1826 presenta el proyecto
que establece un poder ejecutivo vitalicio, proyecto con el que se busca un equilibrio entre orden y
libertad, una transacción entre República y Monarquía y para lo cual se crean las instituciones
típicas de una constitución liberal.1
En todos los documentos analizados vemos las diferentes tendencias ideológicas de quienes lo
1 La cuestión de los diferentes proyectos lo podemos ver analizando la Constitución de Bolivia redactada por Bolívar al momento di iniciar la campaña Sucre para liberar al Alto Perú. Por otra parte, hemos analizado una selección de las Memorias de Bernardo de Monteagudo, en las cuales expresa las políticas de administración seguidas por San Martín, como así también un documento de José Faustino Sánchez Carrión, quien enfatiza el por qué de la imposibilidad de aplicar un gobierno monárquico.

emitieron, lo cual nos confirma el hecho de que en el Perú, como en el resto de Hispanoamérica,
coexistieron diferentes proyectos que fueron elaborados con el fin de organizar una sociedad, que
en la forma era nueva, pero que en la praxis traía consigo todo el peso de la tradición colonial. La
aplicabilidad de uno u otro, dependió muchas veces del grado de aceptabilidad que obtuvieran en la
sociedad, de las distintas vertientes ideológicas en ellos expresadas, pero sobre todo de la manera en
que daban respuesta a esta nueva problemática.
El otro problema que tuvieron que enfrentar fue el de la desarticulación política, económica y
social, lo que podemos resumir como la desorganización de las finanzas públicas, la carencia de un
grupo social cuyo rol dirigente los demás aceptaran, la fuerte regionalización propia de las
características geográficas y a consecuencia de esto el caudillismo desarrollado en cada una de esas
regiones, y a la escasa articulación del territorio, que dificultan la formación de una comunidad
nacional. Todo esto constituye un problema a resolver a medida que el Estado se va construyendo.
La Independencia impuesta: comparación entre Perú y Chile.
Anteriormente indicamos las principales características de la independencia de ambos países;
ahora resta compararlos, a fin de encontrar las similitudes y diferencias.
Ambos países obtuvieron su independencia mediante el accionar de los ejércitos libertadores del
exterior. La diferencia radica es que Chile formó parte de la conformación del Ejército de los
Andes, mientras que las élites peruanas se resistieron a la propuesta sanmartiniana de unir fuerzas
frente a los realistas.
En efecto, frente a los mismos problemas de crisis coyuntural que presentaba el imperio español
en el resto de Hispanoamérica y el gran peso que esto representaba para la elite criolla que vio sus
intereses afectados, el colapso del sistema imperial fue allí casi imperceptible. En comparación con
el caso peruano, el paso trascendental de una monarquía a una república fue menos trastornante, lo
que se logró mediante el papel protagónico asumido por la elite dirigente, haciendo que gran parte
del pasado español persistiera, sobre todo el statu quo social, permitiendo a la vez recepcionar y
efectuar aquellos cambios necesarios que ayudaron a proyectar el país hacia un mundo nuevo y más
moderno. Esta elite tenía sus raíces en el período colonial, desde donde pudo perfilarse
cómodamente en su papel político, económico y social. Recordemos que la Capitanía General de
Chile, fue hasta último momento una región marginal y de poca importancia para la corona
española. Aprovechando esta situación, la elite criolla y peninsular fue cooptando el aparato del
Estado hasta volverlo un instrumento de su propia dominación. Al tener escaso control peninsular y
estar a una distancia considerable del Virreinato del Perú, esta situación había fortalecido la
autonomía de la región, y por ende de su elite dirigente. Frente a la independencia impulsada por
San Martín, con la colaboración de Bernardo O’Higgins (no sin grandes obstáculos y resistencias

internas), gran parte de la elite optó por la ruptura del vínculo para defender esa autonomía en un
grado mayor del que años atrás ya había obtenido.
Otra de las diferencias fundamentales que encontramos es que Chile, al ser un área pequeña en
comparación con Perú, fue más fácil de controlar para el ejército libertador y sobre todo, resultó ser
más factible a la hora de definir un territorio nacional con sentimientos de pertenencia y solidaridad.
Esto no implica que el posterior período de formación del Estado no haya estado marcado por
virulentas guerras intestinas, y que no dominaran el caudillismo y el regionalismo, muy por el
contrario, sino que el período de anarquía -como se denominó al proceso de militarización de la
sociedad- fue mucho más corto. Cabe señalar que este proceso también está asociado a la actitud
que toma la elite al momento de defender sus intereses.
La sociedad chilena en el período de independencia supo combinar dos elementos fundamentales:
lo nuevo y lo viejo, lo antiguo y lo moderno. De esta mezcla original salió una sociedad nueva y
organizada, dispuesta a insertarse en el mercado mundial, aunque manteniendo un tinte
tradicionalista y conservador a nivel de lo socio-político, tinte que tardó muchos años en superarse.
Sin embargo la actitud de la élite peruana frente a los avances de la modernidad fue mucho más
conservadora, incluso en lo que se refiere a los avances del liberalismo económico.
Un punto en común que tienen ambos territorios, como en toda la américa española, es que el
grupo dirigente revolucionario estuvo encabezado por miembros de los sectores dominantes
étnicamente blancos, americanos o europeos con escasa presencia mestiza. Las clases subalternas,
las más segregadas de la vida colonial, no desempeñaron, salvo grandes excepciones, el liderazgo
del proceso, pero si tuvieron una participación muy activa en la guerra revolucionaria dentro de los
grupos que pugnaban por el poder independiente o autónomo. Es por esta participación efectiva de
los sectores subalternos es que podemos afirmar que siempre que haya en juego una transformación
socio-política, ésta no puede imponerse simplemente desde arriba.
Conclusiones:
Frente a lo expresado en las páginas preliminares podemos arribar a una conclusión marcada en
primer lugar por la evidencia explícita que dejan los hechos de que aunque en ambos territorios,
Chile y Perú, la independencia se obtuvo mediante el accionar de los ejércitos externos, en cada uno
de ellos tuvo una repercusión diferente: en Chile es clara la participación de los miembros de la
sociedad chilena en la guerra de independencia y esto fue así por que significaba la liberación
política y económica no sólo de la corona española sino fundamentalmente del peso del virreinato
peruano. Cuestión que se evidencia en el compromiso que asume la naciente república para llevar a
cabo la campaña de independencia del Perú. Por el contrario, para éste, la ruptura del lazo colonial
significaba la pérdida de preponderancia como centro gravitacional de la región, un serio perjuicio

para los intereses de las élites y sobre todo, el riesgo de la ruptura del orden social que le era
favorable, con la consecuente pérdida del poder y prestigio social en una sociedad marcadamente
jerárquica. Si tenemos en cuenta estas consideraciones, nos damos cuenta del por qué de la
negación o la falta de impulso independentista de las elites.
La independencia no sólo tuvo que ser lograda desde el exterior, sino que fue impuesta siempre y
cuando, dentro del territorio peruano se intentase volver al orden anterior. En este sentido se
evidencian posturas ambiguas dentro de la elite peruana: entre la autonomía y la independencia se
encuentra la sumisión imperial, con diferentes enfoques nacionalistas, regionalistas o americanistas
dependiendo en gran medida de quién llevaba adelante el proyecto.
Una vez lograda la independencia, en ambos países observamos los efectos inesperados de la
guerra, muy bien definidos por Halperín Donghi como la militarización y ruralización del poder,
donde caudillos regionales como Torre Tagle o Riva Agüero pugnaban y se enfrentaban por el
poder, llevando a la sociedad a un estado de guerra civil. Las decisiones y bandos se van
componiendo al calor de los acontecimientos, antes, durante y posteriormente a la declaración
oficial de la independencia. Esto da cuenta del pragmatismo de la guerra y no tanto de una actitud
programática, muchas veces idealizada por la historiografía tradicional.
Perú a diferencia de Chile, tuvo, y tiene, grandes dificultades de integración nacional. Esta
fragmentación está interna relacionada con las características geográficas del territorio y con la
fuerte presencia de etnias indígenas plenamente consustanciadas con sus tradiciones y su propia
identidad, a menudo más fuerte que la de ser peruanos. Esta falta de identificación nacional, de
sentimiento de pertenencia en gran medida entorpeció la causa independentista, e incluso la
formación del Estado como sistema de dominación. Chile por su parte tuvo una fuerte y temprana
integración nacional, con una marcada conciencia de pertenencia y de adhesión a los que se
consideran valores nacionales. Éstos han coincidido en muchas oportunidades y en procesos de
larga duración con los intereses de sus clases dominantes y dirigentes.
El manto homogeneizador desplegado formalmente por el dominio colonial, se vio resquebrajado
cuando, ante los sucesos en que se vio envuelta la metrópoli en su mismo territorio, diferentes
actores, regiones y proyectos emergieron ante una situación que para los mismos americanos no
tenía vuelta atrás. Ya se tratara de proclamar la independencia, defender la autonomía pero bajo el
poder imperial o, inclusive, responder a una monarquía constitucional, iba a implicar un cambio
radical en el orden establecido trescientos años antes. El orden colonial impuesto tras la mal
llamada “conquista” de América llegaba a su fin. En este sentido podemos decir que el periodo que
se abre tras 1808, la captura de Fernando VII en Bayona va a significar, en términos históricos, el
punto de inflexión en las colonias americanas.

Bibliografía:
Aljovín de Losada, Cristóbal (2003): Casos de continuidad y ruptura: Perú y Charcas, de la
independencia a la república; en Carrera Damas, G. (dir.) y Lombardi, J. (Co-dir.): en: Historia
General de América Latina, preparada por el Comité Científico Internacional ad-hoc de la
UNESCO, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, Volumen V.
Ansaldi, Waldo (2003): Unidad y diversidad en el pensamiento político, en Carrera Damas, G.
(dir.) y Lombardi, J. (Co-dir.) op cit.
Ansaldi, Waldo (2010): La fuerza de las palabras: revolución y democracia en el Río de la Plata,
1810-1820, disponible on line www.revistaestudios.unc.edu.ar/23-24/Ansaldi.pdf
Ansaldi, W. y Funes P. (1995): Teorías de las revoluciones y revoluciones latinoamericanas,
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, UDISHAL, Documento de trabajo N° 58, tomos I, II y
III.
Chust, M. y Serrano, J. (eds.) (2007): Debates sobre las independencias iberoamericanas,
Madrid, AHILA- Iberoamericana-Vervuert.
Contreras, Carlos y Cueto, Marcos (2004): Historia del Perú contemporáneo, Lima, Instituto de
Estudios Peruanos, 3a. Edición.
Dominguez, Jorge I. (1985): Insurrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en
América, México, Fondo de Cultura Económica.
Halperín Donghi, Tulio (1985): Reforma y disolución de los Imperios Ibéricos, 1750- 1850,
Madrid, Alianza.
Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo (1999): La Independencia de Chile. Tradición, Modernización y
Mito, Santiago, Planeta / Ariel.
Lynch, John (2003): Los factores estructurales de la crisis: la crisis del orden colonial, en Carrera
Damas, G. (dir.) y Lombardi, J. (Co-dir.) op cit.
Silva Gouvêa, Maria de Fátima: Revolução e Independências: Notas sobre o Conceito e os
Processos Revolucionários na América Española, en: Estudios Históricos, Río de Janeiro, no 20,
1997, (http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/226.pdf). Traducción: Milia, M. L. y Vecari, S.:
“Revolución e Independencias: Notas sobre el Concepto y los Procesos Revolucionarios en la
América Española”
Skocpol, T. (1984): Los estados y las revoluciones sociales, México, F. C. E.