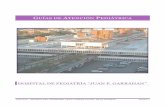Ateneo de Pediatría Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica.
HONDURAS PEDIÁTRICA - HN · PEDIATRICA_____ 3 . tes ideas, que puede usted utilizar con mi firma...
Transcript of HONDURAS PEDIÁTRICA - HN · PEDIATRICA_____ 3 . tes ideas, que puede usted utilizar con mi firma...
-
HONDURAS PEDIÁTRICA Publicación de la Asociación Pediátrica Hondureña
DIRECTOR: DR. LUI5 A. EARAHONA-ADMDR. DR. ALBERTO C. BENDECK
COLABORADORES: TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN PEDIÁTRICA
HONDUREÑA
VDL. 2 AGOSTO - SEPTIEMBRE — OCTUBRE — NOVIEMBRE — 1965 No. Z
S U M A R I O Pág.
Notas Editoriales ............................................................. 3 Dr. Luis A. Barahona.
Lupus Eritematoso Sistémico en la Infancia................... 16 Dr. Carlos Rivera Williams.
Presentación de Casos: Riñon Poliquístico...................... 78 Dr. Alberto C. BendecJc.
De Interés Pediátrico: Informe de las labores desarrolla das por la Junta Directiva de la Asociación Pediátri ca Hondureña durante el período 1964-1965 ............ 85
Sección Informativa ....................................................... 89
Lista de Socios Activos de la Asociación Pediátrica Hon dureña ........................................................................ 95
índice de Anunciantes .................................................... 104
PEDIÁTRICA_________________________________1
-
HONDURAS PEDIATRICA Publicación de la Asociación Pediátrica Hondureña
DIRECTOR: DR. LUIS A. BARAHDNA-ADMOR. DR. ALBERTO C. BENDECK
C O L A B O R A D O R E S :
TODOS LOS MIEMBROS DE LA _ ASOCIACIÓN PEDIÁTRICA HONDURENA
VDL. 2 AGOSTO — SEPTIEMBRE — OCTUBRE — NOVIEMBRE — 1965 NO. 2
NOTAS EDITORIALES
Siempre con el deseo de dar a conocer a nues-tros colegas lectores, de todo lo que se refiere al futuro funcionamiento del Hospital Materno-Infan-til, que es por ahora el objetivo de la Asociación Pe-diátrica Hondureña, así como lo hacen en sus res-pectivos países todas las Asociaciones Pediátricas de América Latina, es por lo que hoy publicamos una carta que, a solicitud de uno de nuestros compañe-ros de la Asociación Pediátrica, escribió el eminente Pediatra mexicano, Dr. Federico Gómez, en relación con la creación de Hospitales Infantiles en Latino-américa.
México 7, D. F., 11 de Octubre de 1965.
Sr. Dr. Carlos Rivera Williams. Hospital General San Felipe y Asilo de Indigentes, Tegucigalpa, D. C, Honduras, C. A.
En relación a la opinión que me solicita en su carta del 26 de julio pasado, sobre la necesidad de construir centros asistenciales de pediatría, me permito exponerle las siguien-
PEDIATRICA___________________________________________3
-
tes ideas, que puede usted utilizar con mi firma si así le parece útil para la causa de la Pediatría Latinoamericana.
Desde tiempo inmemorial los conglomerados humanos de cierta importancia demográfica se preocuparon Por fun-dar y sostener un hospital Para beneficio de la comunidad. Así se creó y ha venido subsistiendo a través de las edades el clásico Hospital General de las ciudades.
En cierta época se agregó al Hospital General tradicio-nal para adultos, un departamento para niños enfermos, como un apéndice gracioso a una etapa de la vida del hom-bre que estaba totalmente desamparada en lo asistencial.
Al avanzar la integración justa y lógica de las socieda-des en bien de un equitativo bienestar colectivo para sus distintos componentes, se dieron cuenta los gobiernos y los organismos pensantes y activos de las comunidades que, mientras el adulto venía contando desde hacía siglos con un Hospital General bien integrado con gabinetes de diagnósti-co y especialistas, la población "menor" de los países no había sido tomada en cuenta y disponía del mínimo en aten-ciones hospitalarias. Los Departamentos de Estadística de los países verificaron que el 60% de la población lo consti-tuía una masa humana integrada por seres desde recién na-cidos hasta 16 o 18 años. Este gran conglomerado humano de los países solamente tenía atenciones hospitalarias apro-piadas cuando dejaba de ser adolescente y pasaba a la pri-vilegiada condición de adulto maduro. A esta etapa de la vida se le llama "estado de crecimiento y desarrollo o edad pediátrica del hombre".
También se dio cuenta la sociedad que en la edad pediá-trica del hombre es cuando el ser humano se estructura en lo físico y en lo mental, cuando se inmuniza contra las enfer-medades, cuando sufre más agresiones patológicas y am-bientales y, en una palabra, cuando más requiere cuidados médicos y sanitarios; pero entonces se cae en cuenta que sólo el ser adulto viene disfrutando de la gracia social de contar con un Hospital General con especialistas y servicios de todas clases.
La evolución del pensamiento asistencial unida a la evo-lución del concepto de la división de la vida del hombre, ha llegado a las siguientes conclusiones que pueden conside-rarse de carácter universal:
1?—La vida del ser humano se divide en tres etapas: a) Desarrollo y crecimiento — de 0 a 18 años. b) Vida adulta o madurez. c) Etapa de declinación o ancianidad.
4-------------------------------------------------------------------- HONDURAS
-
2°—No existe razón alguna para que en la etapa de desa-rrollo y crecimiento del ser humano (edad pediátri-ca) no se le proteja y se le asista con todos los elementos médicos y sanitarios que se protege al adulto, ya que la edad mencionada es el período más azaroso y apremiante de la vida.
3º—En la actualidad, toda colectividad de importancia tiene una fuerte tendencia social y gubernamental a contar con dos hospitales básicos: El Hospital General tradicional y el Hospital General Pediátrico, contando este último con todas las características de los vieios hospitales generales y con todas las especialidades.
4º—Como consecuencia de la breve exposición anterior, ya no se pretende en la actualidad fundar hospitales de niños ni hospitales infantiles sino hospitales ge-nerales para la edad pediátrica del hombre, que in-cluye hasta la adolescencia y se han propuesto como nombres connotativos y aceptables los de Hospital de Pediatría u Hospital General Pediátrico.
Espero que estas ideas le den una orientación básica para seguir luchando por su Hospital de Pediatría.
Me ha dado mucho gusto saber de usted e informarme de que no ha abandonado el espíritu de lucha que le infiltró el Hospital Infantil de México.
Afectuosamente. Dr. Federico Gómez S.
PEDIÁTRICA_________________________________________5
-
LUPUS ERITEMATOSO Por el Dr. Carlos Rivera Williams * *
I N T R O D U C C I Ó N
El destino del L.E.S. es muy curioso. No mencionado en los tratados de Patología Interna hace 10 años y apenas mencionado en los libros de Dermatología, ocupa actual-mente un sitial de importancia y su diagnóstico es frecuen-temente invocado en toda fiebre obscura o erupción atí-pica. La principal causa de esta expansión fulgurante es, sin lugar a dudas, el importante descubrimiento citológico de Hargraves y los estudios de Haserich, que ponen en nues-tras manos un arma de valor diagnóstico y abren un capítu-lo nuevo de la Patología Inmunológica.
El Lupus Eritematoso Sistémico constituye, pues, un tema original, de conocimiento moderno y aún en estudio. Es relativamente frecuente y no se detecta en innumerables casos, porque no se piensa en él. El diagnóstico probable-mente se haría más frecuente, tal como comienza a hacerse, si todos y cada uno de los médicos, en nuestro caso los pe-diatras, recordaran la existencia de esta enfermedad en pre-sencia de casos difíciles. El L.E.S. no es excepcional dentro de la población infantil; sin embargo, son pocos los estu-dios al respecto (1, 2, 3, 4), por lo que consideramos de gran importancia su estudio dentro de nuestra Institución.
H I S T O R I A
La primera descripción del L.E.S. se debe al ilustre Der-matólogo húngaro, Kaposi, quien en 1872 describió el "Lu-pus Exantemático Agudo", señalando sus características de localización plurivisceral y su presentación más frecuente en el sexo femenino. Sir William Osler, en una serie de co-municaciones desde 1888 a 1904, describe un grupo de ma-nifestaciones sistémicas en el Lupus Eritematoso.
En 1925, Libman y Sacks estudiaron 4 casos en los que la necropsia reveló una endocarditis "verrugosa atípica" que posteriormente se relacionó con el L.E.S (5).
En 1935, Baehr, Klemperer y Schifrin hacen una des-cripción clínica y anatomopatológica magistral de la enfer-medad, que luego es completada por Ginzler, Fox y Pollack.
* Tesis de Postgraduado. * * Jefe de la Sala de Poliomielitis y Rehabilitación.
Hospital General San Felipe.
16 --------------------------------------------------------------------HONDURAS
-
A Klemperer, Baehr y Pollack se debe el término de L.E.S. y su inclusión dentro de las enfermedades del coláge-no, denominación que también ellos emplearon originalmente (6). Por último, en 1948, Hargraves y colaboradores describen las modificaciones en el L.E.S. que culminan con la prueba biológica de Hasserick (7), en 1949 y que junto con el uso de esteroides en la terapéutica de la enfermedad, constituyen las más importantes contribuciones para el diagnóstico y tratamiento del L.E.S.
PRESENTACIÓN CLÍNICA DE 7 CASOS DE L.E.S.
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO — 1954-60
MATERIAL Y MÉTODOS.—En el presente trábalo se revisan 7 niños con diagnóstico de Lupus Eritematoso Sis-témico. De los 7 casos, 6 son del sexo femenino y uno del sexo masculino. Las edades fluctúan de 6 a 14 años. El diag-nóstico se basó en los datos clínicos y de laboratorio, en es-tos últimos fundamentalmente la determinación de las cé-lulas L.E.
De los 7 niños, prácticamente 6 fueron estudiados en el Servicio de Hematología del Hospital Infantil. El séptimo niño fue estudiado y se sigue controlando en la Sala de Me-dicina IV.
A continuación hacemos la exposición de los casos: CASO Nº 1. —B. L. M. (Registro 348641). 9 años de edad,
sexo femenino. Ingreso: 18-VI-58. Egreso: 12-XI-58. Estan-cia: 149 días. Servicio: Escolares Mujeres. Historia: Artral-gias de 2 años de evolución, posteriormente fiebre y man-chas eritematosas en miembros inferiores y luego en cara. Crisis de artralgias y flogosis en rodillas, con períodos de remisión. Fue tratada como fiebre reumática y alergia cu-tánea (antecedentes de Rash urticariano). E. F.: eritema en mejillas, párpados, nariz y mentón, conjuntivitis ocular, amígdalas hipertróficas, adenitis cervical y axilar, taquicar-dia, tensión arterial 100-60. Hepatomegalia 5 cm. Miembros inferiores flexionados, dolorosos, sin flogosis ni deformi-dad. Fiebre elevada. Evolución y tratamiento: Al tercer día de internada se inicia cortisona 50 gm. cada 6 horas, aumen-tándose hasta 125 mg. cada 6 horas en los brotes de reacti-vación. Se sustituye luego por cortrophin zinc intramuscular 60 mg. cada 24 horas. Los 3 últimos meses se administró triamcinolona, disminuyendo progresivamente la dosis. Se dio además una tableta diaria de cloroquina y hemoterapia 2 veces por semana, intramuscular. La evolución es satis-factoria. La fiebre desaparece por crisis al noveno día, el eritema a los 13 días, la conjuntivitis a los 73, la hepatomega- PEDIATRIA ------------------------------------------------------------------------------ 17
-
lia a los 70, la taquicardia a los 16 y la adenomegalia a los 60 días. Durante el tratamiento la tensión se mantuvo en 130-70, con oscilaciones máximas de 140-100 ocasionalmen-te, baja a lo normal al disminuir dosis de esteroides. Sale en remisión. Exámenes principales: B. H. leucopenia con Hnfopenia, retracción anormal del coágulo. Cuenta de Addis, anormal la primera (eritroleucocilindruria y albuminuria) normal al final. Células L. E. y rosetas, abundantes en san-gre periférica, desaparecen el 1O-X-58. Proteínas, inversión A/G con elevación de alfa y gamma. Urea, alta en dos deter-minaciones, normal en la tercera. Electrolitos normales. Urocultivo, proteus mirabilis (desaparece al final, posible-mente contaminación). Electrocardiograma, trazo sugesti-vo de peri y miocarditis. Biopsia de piel, sugestiva de Lupus.
CASO Nº 2.—A. G. V. (Registro 318540). 11 años de edad, sexo femenino. Ingreso: 21-11-57. Egreso: 24-IX-57. Reingreso: 24-IX-59. Egreso: 2-XII-59, en remisión clínica. Servicio: Escolares Mujeres. Historia: Se inicia con eritema nasomalar (vespertilio) y fiebre escasa, aparece además eri-tema en antebrazos y muslo derecho. Adenitis cervical y axilar. Tonos cardíacos normales, tensión arterial elevada (150-90). Hepatomegalia 2.5 cm. Ingresó con diagnóstico de L.E.S., estuvo bajo tratamiento con cloroquina y delta-cortef (1 mes). Evolución y tratamiento: En su primer in-greso se da metoquina, una tableta diaria durante 18 días y cortrophín zinc 20 mg. diarios intramuscular desde el 26-111-57 hasta su salida. Se dio cloruro de potasio adicional. Al reingresar se dio cloroquina, una tableta diaria, hasta su sa-lida y triamcinolona 16 mg. cada 8 horas, dosis inicial oral, saliendo con 12 mg. cada 8 horas. Ansolysen desde 5 hasta 30 mg. diarios para controlar tensión arterial. Hemoterapia intramuscular 2 veces por semana. Exámenes principales: B. EL, ligera anemia normocrónica, sedimentación acelera-da, glóbulos blancos normales. Examen de orina, albumi-naria escasa. Cuenta de Addis, proteínas y cilindros aumen-tados. Urea normal. Urocultivo, incontables colonias de ?. mirabilis (negativo al final). Excreción de bromosulfaleína anormal. Electrolitos normales. Proteínas inversión A/G, li-gero aumento de la alta globulina. Pruebas hepáticas, el timol negativo, cefalin-colesterol + + + (no se repite examen. E.C. G., bloqueo incompleto de rama derecha. Células L. E. po-sitivas. Reacciones sifilíticas negativas.
CASO Nº 3.—O. V. E. (Registro 254070). 13 años de edad, sexo femenino. Ingreso: 9-X-58. Egreso: 22-XII-58. Rein-greso: 29-VIII-59. Egreso: 3-IX-59, un año de evolución. Historia y exar^en físico: Inicia con fiebre irregular, además decaimiento, anorexia, palidez. Aparece luego eritema en mejillas y dorso nasal. Flogosis articular (rodillas y muñe-cas), pérdida de peso y adinamia. E. F.: Eritema nasomalar, 18- ----------------------------------------------------------- HONDURAS
-
nodulos duros en cuello y dorso de manos. Soplo sistólico, taquicardia. Hepatomegalia 6 cm. Dificultad para la mar-cha. Flogosis articular (rodilla izquierda). E volución y tratamiento: Se administra cloroquina desde el principio y luego triamcinolona 6 mg. cada 6 horas como dosis inicial, sale con 4 mg. cada 6 horas como dosis de mantenimiento. Franca mejoría de todos sus síntomas, desapareciendo la fiebre hasta el final. Los nodulos desaparecen y hay mejor movilidad. Al reingresar presenta palidez, limitación de movimientos, albuminaria y eritroleucotilindruña en. el examen de orina, además cuadro alucinatorio. Anemia hipo-crómica, cuenta de Addis anormal, esclerosis y alteración de la relación arteria-vena en fondo de ojo. El E.E.G. muestra ondas anormales y el E.C.G. hipertrofia auricular izquierda y de ambos ventrículos. Se administra cloroquina, una tableta diaria y cortisona 10 tabletas cada 24 horas. (300 mg. por metro cuadrado de superficie) hasta su salida, complementada con cloruro de potasio 1 gr. cada 8 horas. Se consigue con este tratamiento una remisión del cuadro, mostrando únicamente albuminuria escasas (huellas) y regresión de la cardiomegalia y de los síntomas articulares. El E.C.G. de control es normal. La anemia mejora con sulfato ferroso. Se reporta osteoporosis en huesos de manos y pies. Exámenes principales: Biometría hemática, anemia hipocró-mica. Examen de orina, albuminuria con eritroleucolindru-ria. Urocultivo, negativo. Proteínas plasmáticas, inversión A/G con elevación de la alfa y gamma globulinas. Anties-treptolisinos normales. Biopsia de nódulo de mano, semejante al nódulo de Aschoff. Exudado faríngeo, estreptococo viridans y Beta hemolíitco. Rayos X, huesos de extremidades, osteoporosis de manos y pies. Células L.E. positivas. Reacciones sifilíticas negativas.
CASO Nº 4.—V. M. V. (Registro 169398), 13 años de edad, sexo fenino. Ingreso: 14-XII-53. Egreso: 20-V-54. Re-ingreso: 10-VIII-54. Egreso: 8-IX-54. Historia y examen fí-sico: Inicia padecimiento a los 12 años de edad con artral-gias, sobre todo en rodillas; 3 meses después aparece fiebre irregular, no1 cuantificada. Presenta disnea de esfuerzos, taquicardia, ruidos velados. Dolor abdominal y vómitos. Edema maleolar. Ingresa a Contagiosos II, siendo tratada como tifoidea en recaída durante un mes, se traslada a Esco-lares Mujeres el 8-1-54, por hacerse aparente eritema naso-malar sugestivo de Lupus. Al día siguiente cae en insufi-ciencia cardíaca con edema pulmonar agudo. Evolución: La insuficiencia cardíaca se trata con Ouabaina, digital y mor-fina. Una vez controlada se instala rápidamente A.C.T.H. intramuscular del 11 al 28-1-54, se continúa con cortisona del 28 al 11-11-54, otra vez A.C.T.H. intravenoso del 11 al 15 y por último hasta su salida. Desde el principio se descubre en orina eritroleucopiocituria, al darle de alta aún la pre- PEDIATRICA_____________________________________________19
-
senta. Reingreso con edema facial y eritema nasal. En orina persiste la eritroleucopiocitura señalada, que nunca cedió completamente. Se administra gas mostaza 0.10 mg. por kilo y por día y por 4 días. Se da de alta con cortisona oral. Exámenes principales: B.H. anemia por leucopenia y neu-trofilia relativa. Orina, albuminuria y eritroleucopiocituria, isostenuria. Proteínas plasmáticas, inversión A/G gamma globulina elevada. Urea alta. Rayos X de tórax, cardiome-galia grado III, derrame pleural izquierdo, congestión pul-monar. E.C.G., miocarditis. Biopsia piel mentón, compatible con Lupus. Células L.E. positivas.
CASO Nº. 5.—B. N. N. (Registro 248071), 12 años de edad, sexo femenino. Ingreso: 8-V-58. Muerte: 3-VI-58. Historia: Un año de evolución con artralgias de los 4 miembros, con períodos de exacerbación y remisión espontánea. Fiebre hasta 18 días antes de ingresar al hospital. Astenia y adinamia. E.F.: palidez, adenitis cervical, axilar e inguinal, hepatoesplenomegalia, dedos en "palillo de tambor", dolor en articulaciones de los 4 miembros sin flogosis. Se hicieron los siguientes diagnósticos antes de confirmarse el Lupus: fiebre reumática, mononucleosis infecciosa, leucemia, artritis reumatoide, tifoidea, brucelosis, pielonefritis con malformación de vías urinarias. El 9 de mayo aparece eri-temia facial en alas de mariposa, la fiebre no cede en ningún momento. En orina se encuentra albuminaria y eritroleucopiocituria, la urea es alta, los electrolitos muestran acido-sis metabólica descompensada. El 22 de mayo se encuentra polipnea, taquicardia, vómitos, anorexia, sangrado por encías. El 31 de mayo se agrava la fiebre, las artralgias son más severas, los tonos cardíacos velados, taquicardia de 160 por minuto, luego cae en sopor con vómitos y evacuaciones de sangre digerida. Delirio, coma y muerte el 3 de iunio. En el servicio donde ingresó al principio, fue expuesta in-tencionalmente al sol. Antecedentes de diabetes en la abuela y reumatismo materno. La niña padeció frecuentemente ataques de anginas, por lo que se adenoamigdalectomizó hace 3 años. Tratamiento: Penicilina, aspirina, gantrisin, meticortén únicamente 5 días, en dosis no adecuada, cloro-quina un día. Exámenes principales: B.H., anemia, leucopenia, plaquetopenia, sedimentación aumentada. Examen de orina, albuminuria, eritroleucocituria. Urea alta. Electrolitos, acidosis metabólica descompensada. Rayos X de tórax, probable T.B. calcificada. Reacciones tuberculínicas (Man-toux) positivas con 20 mm. a las 48 horas. Electrocardiograma, miocarditis, hipertrofia auricular y ventricular izquierda, lesión del Haz de His. Células LE. positivas.
CASO Nº 6.—M. C. R. (Registro 254036). Ingreso: 3-VI-59. Egreso: 7-VIII-59. Reingreso: 31-VIII-59. Egreso: 6-X-59 (muere). 14 años de edad, sexo femenino. Historia y examen físico: Inicia padecimiento hace 3 años con ictericia y 20 ------------------------------------------------------------------- HONDURAS
-
fiebre. Presenta además dolor en hipocondrio derecho, náu-seas, vómitos, ascitis, tos. Hace 3 meses Rash racial, proba-ble hematuria, anorexia y decaimiento. Estuvo interna en la Clínica Mayo, de donde es enviada a esta Institución con el diagnóstico probable de L.E.S. y con tratamiento a base de esteroides. E.F.: pelirroja pálida, faringe enrojecida, ade-nitis cervical, matidez base pulmonar derecha, frote pleural y disminución del murmullo vesicular. Rash facial en "alas de mariposa". Tensión arterial 12O80, sin soplos. Vivices por ascitis anterior, edema en miembros inferiores. Hepato-esplenomegalia. Evolución y tratamiento: En su primer ingreso se le dio cloroquina, una tableta diaria hasta su salida, mandelamine una tableta por un mes, furoxona 3 comprimidos diarios por una semana, hemoterapia 2 veces por semana, además penicilina y estreptomicina. Hay mejoría franca, disminuye la cardiomegalia, desciende hemidia-fragma derecho a su posición normal, el derrame pleural disminuido, mejora la albuminuria. La evolución fue afe-bril, presentando dolor abdominal, ictericia -j-, durante su internamiento. Sale mejorada, únicamente con cloroquina. Después de exponerla al sol en un día de campo, reingresó con dolor tipo cólico generalizado, predominando en hipo-condrio derecho. Insuficiencia respiratoria por derrame pleural derecho, edema facial de miembros inferiores. El 2 de septiembre, por toracentesis se extrae 30 c.c. de líquido citrino. Se administra triamcmolona 6 tabletas cada 8 horas (48 mg. por metro cuadrado de superficie), del 4 al 6 de septiembre; luego 3 tabletas cada 8 horas por 11 días. El día 6 de septiembre comienza con elevaciones de tensión arte-rial y fiebre alta irregular. El 15 presenta melena y el trán-sito gastroduodenal muestra deformidad del bulbo. Dieta de Sippy. Continúan melenas y enterorragias por varios días más. El 19 presenta grave cuadro de insuficiencia res-piratoria. Se extraen 500 c.c. por toracentesis. Se adminis-tra cortone intramuscular de 2 a 4 c.c. cada 6 horas. Como persiste el cuadro, el día 30 se practica nueva toracentesis, extrayendo 600 c.c. de líquido citrino. Aparece epistaxis con plaquetopenia y tiempo de protrombina (Quick) alargado. Transfusiones en bolsa de secuestreno. El 3 de octubre, dieta hidrocarbonada y neomicina 1 gr. diario. Dos días después nueva transfusión y toracentesis que extrae 800 c.c. El día 7 fallece. Se usaron otros medicamentos: ansolysen para control de tensión arterial, oral o intramuscular. Dieta de Sippy, aldrox, bantine y belladona para la lesión cardíaca, signamicina y novobiocina (para cuadro bronconeumónico). Exámenes principales: B.H., anemia con leucopenia y Hnfo-penia, plaquetopenia, tiempo de protrombina alargado y ve-locidad de sedimentación acelerada. Prueba del lazo positi-va. Examen de orina, albuminuria persistente, eritroleuco-piocituria, pigmentos y sales biliares, P.H. alcalino, densidad baja. Urocultivo, E. Coli en dos determinaciones. Urea alta. PEDIÁTRICA --------------------------------------------------------------------21
-
Electrolitos, acidosis metabólica con hipokalemia. Pielogra-fía descendente, hidronefrosis derecha. Estenosis uretero-piélica. Rayos X de tórax, derrame pleural derecho que des-aparece en los primeros controles. Se vuelve a establecer al reingreso. Se reporta además probable derrame pericárdico. E.C.G., lesiones difusas de miocardio. Proteínas plasmáti-cas, franca disminución de la albúmina, con inversión A/G, aumento de la gamma globulina y de la alfa. Bilirrubinas, altas, con predominio de la directa. Reacciones para sífilis negativas. Hemocultivos negativos. Biopsia renal izquier-da, imagen compatible con glomerulonerritis. Células L.E. positivas.
CASO Nº. 7.—S. G. C. (Registro 251896), 6 años de edad, sexo masculino. Ingreso: 4-XI-59. Estancia: 35 días. Sale en remisión. Historia y exámenes físicos: Inicia padecimien-ta hace un año con convulsiones tonicoclónicas generaliza-das y pérdida del conocimiento. Anorexia y decaimiento pro-gresivo. Inflamación de tobillo y rodilla derecha. Fiebre hace 5 meses. Artralgias desde hace 10 meses, con apari-ción de nódulos en índice de mano derecha. Se hicieron va-rios dignósticos como tuberculosis pulmonar, meningitis y epilepsia. Se estuvo tratando en consulta de Neurología como gran mal epiléptico con Epamín, fenobarbital y Celen-tín. E.F.: escolar pálido, soplo sistólico, hepatoesplenome-galia, adenomegalias múltiples, manchas hipocrómicas dise-minadas. Presentó cuadro convulsivo tónico crónico una vez solamente. Se trató con cloroquina, ácido acetilsalicíli-co, Epamín, fenobarbital y fenergán. Exámenes principales: B.H., anemia con leucopenia y plaquetopenia. Examen de orina eritroleucopiocituria discreta. Urocultivo negativo, Pielografía descendente, dilatación de cálices y pervicillas derechas. Células L.E. abundantes en sangre periférica, ne-gativas en médula. Biopsia ganglionar, linfadenitis inespe-cífica. Reacciones tuberculínicas (Mantoux al uno por mil y P.P.D.) positivas. Reacción de Paul Bunnell positiva. Coombs directo positivo. Timol y cefalín colesterol anor-males. E.E.G., disrritmia cerebral, ondas lentas generaliza-das. E.C.G. normal.
A continuación reuniremos los datos más importantes encontrados en los 7 casos, para tratar de establecer conclu-siones:
----------------------- HONDURAS
-
TABLA NC. I
DATOS CLÍNICOS DE 7 NIÑOS CON L.E.S.
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
* Para mayor claridad se separa hematopoyesis de reticuloendotelio
y éste se circunscribe a Hepato-Espleno-Adenomegalias. (H.E.A.)
PEDIÁTRICA-------------------------------------------------------------------- 23
-
Como se puede ver en la Tabla Nº. 1, el L.E.S. se inició hasta la edad preescolar, no habiendo ningún caso en que el síntoma inicial del padecimiento apareciera en la lactancia.
TABLA Nº. II
EDADES EN QUE SE INICIO EL L.E.S. EN 7 NIÑOS
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
GRÁFICA Nº. I
EDADES EN QUE SE INICIO EL L.E.S. EN 7 NIÑOS
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
NP de casos
Se aprecia que las edades en que se inició el padeci-
miento en los 7 casos, están comprendidas entre los 5 y 12 años.
También es interesante notar la predominancia del sexo femenino que, como se verá más adelante, es un dato im-portante en el L.E.S.
24 HONDURAS
-
GRÁFICA Nº. II
SEXO PREDOMINANTE EN 7 CASOS CON L.E.S. HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
En las siguientes tablas mostraremos los síntomas ini-ciales del padecimiento y la incidencia de los signos y sín-tomas principales.
TABLA NT? III SIGNO O SÍNTOMA INICIAL EN 7 NIÑOS CON L.E.S
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Es fácil apreciar en la tabla anterior la mayor inciden-cia de las artrargias como síntoma inicial, mientras que el rash, al que anteriormente se daba mucha importancia, sólo lo presentó un caso. En uno de los niños el síntoma inicial fueron convulsiones generalizadas que hicieron pensar en un gran mal epiléptico, siendo tratado como tal, hasta que se descubrió la presencia de lesión renal y células L.E. En otro caso el síntoma inicial lo constituyó la ictericia, indi-cativa de lesión hepática. PEDIÁTRICA 25
-
TABLA Nº. IV
INCIDENCIA DE SÍNTOMAS EN 7 CASOS DE L.E.S HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Se puede apreciar en la tabla anterior que los síntomas cuya incidencia es mayor en el L.E.S. fueron la fiebre, las artralgias, seguidas de cerca por la anorexia, la pérdida de peso y la anemia. La acción del sol se mostró en uno de los casos que presentó una reactivación al ser expuesta al sol. Uno de nuestros pacientes se expuso premeditadamente al sol, pero como estaba en los períodos finales del padeci-miento, no se puede decir qué efecto tuvo la acción de los rayos solares.
26 HONDURAS
-
TABLA NP V
INCIDENCIA SIGNOLOGICA EN 7 NIÑOS CON L.E.S. HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Es importante recalcar la multiplicidad de los signos que presentaron nuestros 7 casos y que variaban desde man-chas hipocrómicas hasta graves lesiones cardíacas. Como se ve, la mayor incidencia signológica corresponde a riñón, corazón, reticuloendotelio (hepato-espleno y adenomegalia) y piel. De los eritemas que se apreciaron en un total de 5 casos, únicamente dos de ellos presentaban el clásico des-crito en forma de alas de mariposa. Los otros 3 presentaban eritemas en diversas partes del cuerpo, predominando en miembros y cara. En 3 de los casos la piel presentaba man-chas hipocrómicas que coexisían con los eritemas, siendo algunas veces lesiones residuales de los últimos. Enfatizare-raos en las tablas siguientes los síntomas y signos principa-les que presentaron los 7 niños con L.E.S.
PEDIÁTRICA 27
-
GRÁFICA Nº. III
SIGNOS Y SÍNTOMAS TEMPRANOS EN 7 NIÑOS
CON L.E.S
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
1954/- 60.
Fiebre
La triada sintomática más frecuente e importante en los casos presentados fueron, como se ve en la gráfica de arriba, la fiebre, que se presentó en los 7 casos, las artral-gias y el rash, que se encontraron en 5 casos cada uno.
HONDURAS
-
GRÁFICA Nº. IV
SISTEMAS AFECTADOS POR EL L.E.S. EN 7 CASOS HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO
1954-60
No dejaremos de insistir sobre la importancia de las lesiones renales, cardíacas y hemáticas que se presentaron frecuentemente en los 7 casos.
TABLA Nº. VI
ALTERACIONES RENALES EN 7 CASOS DE L.E.S. HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
PEDIÁTRICA 29
-
Podemos decir que las lesiones renales son importantí-simas en L.E.S., tal como se expresó en la descripción de] padecimiento. Los casos arriba presentados no son excep-ción a la regla, ya que de los 7, 6 presentaron alteraciones renales de diversos grados. En las dos niñas que fallecie-ron, el factor determinante fue la lesión renal.
TABLA Nº. VII
LESIONES CARDIACAS EN 7 NIÑOS CON L.E.S. HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
TABLA N? VIII
ALTERACIONES HEMATICAS EN 7 CASOS CON L.E.S. HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Como puede apreciarse, las lesiones cardíacas constitu-yeron un alto porcentaje en los 7 casos presentados, ya que de todos ellos, 5 presentaron lesiones de uno u otro grado. Es notable la acción ejercida por los esteroides sobre los síntomas cardíacos. Se pudo apreciar la regresión de la car-diomegalia, la taquicardia y el soplo en uno de nuestros casos tratados con A.C.T.H. y cortisona.
Las alteraciones hemáticas que se presentan en la tabla número VIII coinciden con las descritas clásicamente. La
30 HONDURAS
-
velocidad de sedimentación acelerada y la leucopenia con linfopenia fueron los datos más frecuentes. A pesar de su importancia, vemos que no se presentan en todos los casos como se pretendía anteriormente, dependiendo más que todo del período de evolución del L.E.S.
A continuación expondremos, a manera de resumen di-dáctico, las principales manifestaciones sintomáticas encon-tradas en nuestros 7 casos:
GRÁFICA Nº. V
LESIONES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS EN 7 CASOS DE L.E.S. HOSPITAL
INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
PEDIÁTRICA 31
-
Para que se tenga la oportunidad de apreciar lo difícil que es hacer el diagnóstico de L.E.S. si no se tiene en mente este padecimiento, expondremos a continuación tina lista de todos los diagnósticos que se hicieron antes de compro-barse el Lupus en los 7 casos que presentamos.
Diagnósticos 1.—Fiebre tifoidea. 2.—Fiebre de Malta. 3.—Hepatitis. 4.—Fiebre reumática. 5.—Artritis reumatoide. 6.—Endocarditis bacteriana. 7.—Leucemia. 8.—Mononucleosis infecciosa. 9.—Pielonefritis con malformación vías urinarias.
10.—Meningitis. T.B. 11.—Epilepsia. Gran mal. 12.—Alergia cutánea. 13.—Fiebre de origen a determinar.
Recordar que el L.E.S. no va siempre acompañado de las lesiones eritematosas faciales típicas y que esperar a que aparezcan estas lesiones constituye un error grandísimo, capaz de llevar a la muerte al paciente, como sucedió en uno de nuestros casos.
32-------------------------------------------------------- HONDURAS
-
TABLA Nº. IX
DATOS DE LABORATORIO Y GABINETE
EN 7 NIÑOS CON L.E.S.
* Determinación de proteínas y fracciones sólo en 5 casos. ** Oscilometría en 2 casos. *** Reacciones sifilíticas en 4 casos.
PEDIÁTRICA - -33
-
TABLA Nº. X
POSITIVIDAD DEL FENÓMENO L.E. EN 7 CASOS DE L.E.S.
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Células L.E. 7 casos. (Hargraves 1942)
La importancia del fenómeno L.E. se puede apreciar en esta tabla. En 2 de los casos se encontraron abundantísi-mas células L.E. en sangre periférica. En 1 de ellos se apre-ciaron rosetas también en sangre periférica. En los demás, las células mencionadas se encontraron en menor número, debido probablemente a que ya se había instituido terapéu-tica con esteroides.
TABLA Nº. XI
EFECTO DEL TRATAMIENTO SOBRE LAS MANIFES-TACIONES CLÍNICAS DEL L.E.S.
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Como se puede apreciar en la tabla de arriba, la mayor
parte de las manifestaciones clínicas desaparecieron o remi-tieron grandemente con el uso de esteroides, siendo las le-siones renales las más difíciles de controlar.
34- HONDÜRAS
-
TABLA NP XII
EFECTO DDEL TRATAMIENTO SOBRE DATOS DE LABORATORIO Y GABINETE EN 5 CASOS DE L.E.S.
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Cuando se instituye una terapéutica adecuada, cabe es-perarse una remisión franca de todas las alteraciones que se producen en el L.E.S. La tabla de arriba es un ejemplo de lo anterior. Sólo aparecen 5 casos, habiendo fallecido los otros 2.
TABLA Nº. XIII
ALTERACIONES RENALES Y EFECTO DEL TRATAMIENTO EN 5 CASOS DE L.E.S.
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Aunque se apreció una mejoría franca de las manifes-taciones renales con el uso de las hormonas adrenales, tal como se ve en la tabla de arriba, éstas son muy rebeldes y PEDIÁTRICA ■35
-
su desaparición total dependerá del grado de lesión renal, que varía por cierto en cada caso. En la tabla mencionada sólo aparecen los 5 casos de L.E.S. que están vivos. Los otros dos niños que fallecieron, presentaban lesiones rena-les avanzadas que provocaron el desenlace fatal por insufi-ciencia renal.
TABLA Nº. X5V | MODIFICACIONES DE LAS PROTEÍNAS SANGUÍNEAS
EN 5 CASOS DE L.E.S.
HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Es notable, como se aprecia arriba, el efecto de los es-teroides sobre las alteraciones de las proteínas plasmáticas, lográndose con los mismos una normalización casi completa de las mismas. Creemos que en los controles sucesivos se obtendrá un efecto satisfactorio total.
TABLA Nº. XV
FENÓMENO L.E. EN 5 CASOS DE L.E.S. HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
Como dijimos anteriormente, el fenómeno L.E. dismi-nuye o desaparece por el efecto de los esteroides. Esto po-dría tomarse como un dato de pronóstico satisfactorio, pero tomándolo con cierta reserva, si no se aprecia al mis-mo tiempo disminución o desaparición de los síntomas y signos del L.E.S.
36 HONDURAS
-
ESQUEMA Nº. I
CAUSAS DE LA MUERTE EN 2 CASOS DE L.E.S. HOSPITAL INFANTIL. MÉXICO. 1954-60
El factor determinante de la muerte en ambos casos fue la insuficiencia renal. En el caso número 1, se encontró una cirrosis hepática avanzada que por sí misma era capaz de producir también la muerte. En el caso número 2, la lesión cardíaca fue secundaria a la lesión renal. Volveremos a se-ñalar que en ambos casos hubo exposición al sol. En el nú-mero 1 produjo reactivación del L.E.S. En el segundo prác-ticamente no tuvo importancia, la que las lesiones renales eran avanzadísimas.
C O M E N T A R I O
A continuación de la exposición anterior y para dar mayor énfasis a los resultados, haremos una revisión del L.E.S. con los conceptos de actualidad.
PEDIÁTRICA ■31
-
Hasta 1930 sólo había comunicaciones aisladas de L.E.S. y es en esta época cuando se comienza a prestar mayor aten-ción al padecimiento. En 1933, Keil hace un análisis de 125 casos con diagnósticos de L.E.S. y en 1937 hace una revisión de 60 casos con estudio necrópsico en el 70% de ellas. En 1938 se revela (Ludy y Carson) que la enfermedad había au-mentado notablemente, ocupando el segundo lugar después de la sífilis, en el número de contribuciones aparecidas en revistas de Dermatología. Antes de 1936 su frecuencia era de 0.72% de todas las enfermedades cutáneas, habiendo au-mentado (en 1936) hasta 2.67%. La experiencia de Dubois (8) en un hospital de Los Angeles, muestra lo siguiente: en 1949 el L.E.S. se diagnosticó en 11 casos, de 1950 a 1952 el diagnóstico se hace en 44 veces. A título comparativo, du-rante este lapso se encontraron 38 casos de leucemia, 18 de Hodgkin y 88 casos de reumatismo articular agudo, la que muestra que en modo alguno el L.E.S. es un pade-cimiento raro y que su frecuencia viene a ser aproximada-mente el 50% de la observada en la fiebre reumática.
La iniciación del padecimiento puede producirse desde los 11 meses de edad hasta los 73 años. La mayor frecuen-cia se aprecia en las dos, tres y cuatro décadas. En nues-tros casos, el menor inició el padecimiento a los 5 años y la mayor a los 12. En cuanto al sexo, es sabida la preponde-rancia del sexo femenino, variando su incidencia desde el 80% hasta el 90% en las diversas estadísticas al respecto. En nuestra serie de 7 casos de L.E.S. encontramos 6 muje-res y sólo un varón.
Los caracteres raciales parecen no influir, ya que se en-cuentra Lupus en todas las latitudes, aunque se cree que las mujeres pelirrojas y de naturaleza sensible a la luz son más susceptibles.
Por último hay varios casos de L.E.S. que aparecen en la misma familia, en el seno de la cual hay miembros que padecen artritis reumatoide o Lupus discoide, lo que pone de manifiesto cierta tendencia familiar a padecer una u otra enfermedad del colágeno.
Etiología y Patogenia
Al abordar este capítulo, Klemperer (9) decía: "El L.E.S. puede compararse a un sonido musical. Como sabe-mos, éste de compone de un tono fundamental y de varios armónicos que lo rodean. Pues bien, del L.E.S. conocemos varios armónicos, pero no hemos logrado dar aún con el
38—----------------------------------------------------------- . HONDURAS
-
tono fundamental". Esta hermosa comparación hecha por tan gran investigador, que es autoridad indiscutible en el estudio de esta enfermedad, nos permite sentar de una vez por todas que la etiología del L.E.S. aún nos es desconocida, aunque se ha logrado penetrar en la obscuridad con la an-torcha de la inmuno química.
Las diversas teorías para explicar la etiopatogenia del padecimiento, han evolucionado desde la primitiva que con-sideraba el origen tuberculoso como substrato de la enfer-medad, hasta la actual con bases inmunológicas, pasando por la teoría infecciosa.
El origen tuberculoso del L.E.S. cayó pronto en descré-dito por los estudios de Keil (10) y otros autores. Se dedujo luego que, dadas las relaciones entre Lupus y fiebre reumá-tica, bien podían tener ambas la misma etiología estrepto-cócica, la cual hasta la fecha no se ha probado. Luego se pensó en la sensibilización a productos bacterianos, vacu-nas, sueros, drogas, transfusiones e infecciones intercurren-tes, capaces de producir una reacción alérgica que desenca-denaría el padecimiento.
Hay varias observaciones que apoyan el mecanismo alérgico como factor causal: la reacción falsamente positiva para la sífilis que presenta el L.E.S., reacciones de fijación del complemento positivas y reacciones exageradas tras la administración de proteínas extrañas, menstruación, emba-razo, shock, operaciones y crisis emocionales, todas ellas compatibles con un estado alérgico. Por otro lado, el amplio uso de antibióticos y sulfamidas, parecieron aumentar los casos de L.E.S., lo que no está probado, siendo más posible que el mayor número de diagnósticos hechos haya dado lu-gar a confusión. Hay que recordar respecto a lo arriba dicho que se ha reportado un síndrome clínico similar al L.E.S. producido por la administración de hidralazina que, según se cree, actúa sobre las paredes de los vasos sanguíneos, pro-duciendo todo el coniunto de síntomas.
La fotosensibilidad ha sido conocida desde hace algún tiempo como factor desencadenante o de nuevos brotes de L.E.S. Baehr y colaboradores advirtieron que la exposición al sol precedía a los síntomas de comienzo del Lupus. Por otro lado, en uno de nuestros casos se apreció recaída de la enfermedad y en otro agudización de la misma por exposi-ción a los rayos solares.
Dada la preferencia por el sexo femenino, especialmente en edades comprendidas entre la pubertad y la menopausia, se ha sugerido una patogenia endocrina; sin embargo, ni la menopausia natural ni la castración terapéutica de los enfermos ha proporcionado mejoría. Las grandes dosis de
PEDIÁTRICA--------------------------------------------------------------------39
-
testosterona empleadas para neutralizar la actividad estro-génica aparentemente no han tenido el resultado satisfac-torio que se esperaba.
Para concluir, dejaremos establecido nuevamente que los conceptos etiopatogénicos modernos del L.E.S. se basan en la teoría inmunológica (Klemperer, Baehr, Pollack, Van Loghen, Shuit, Klein, Hijmans) (11, 12, 13, 14, 15, 16), cuyos fundamentos daremos a continuación.
Naturaleza y significado patogénico del fenómeno de células L.E.
Muchas descripciones de las células L.E. y contribucio-nes a su significado diagnóstico en el L.E.S., han sido publi-cados desde el descubrimiento de Hargraves y colaborado-res (17). Pronto fue obvio que los cuerpos tingibles de hematoxilina primeramente descritos en los tejidos por Gross, Ginzleer y Fox (18) como material de origen nuclear, eran enteramente análogos a los cuerpos de L.E. encontra-dos in vitro. Estas observaciones anatómicas, las cuales en-focan la atención a una reacción localizada en los núcleos, forman la base de subsecuentes investigaciones en la pato-génesis del L.E.S. La primera descripción de Haserick y colaboradores de un factor en el suero de pacientes con Lu-pus, capaz de provocar el fenómeno L.E. en células suscep-tibles y los análisis histoquímicos y anatómicos de los cuer-pos de hematoxilina en esta enfermedad por Klemperer y colaboradores, dieron las primicias de la naturaleza de esta obscura enfermedad.
Estos análisis de la composición de los cuerpos de Lu-pus y las sucesivas hipótesis que dependen de ellos, fueron basados en gran parte en métodos histoquímicos cuya inter-pretación ha sido más compleja que la hecha en 1950. Los cuerpos L.E., así como otras lesiones tisulares en Lupus, han sido reexaminadas usando diversas técnicas, y el pro-ceso de su formación ha sido más estrictamente observado, con revisiones subsecuentes de todas las ideas y conceptos que tienen sobre el padecimiento. Actualmente nuevos des-cubrimientos han sido obtenidos en varios Laboratorios de Investigación Química e Inmunoquímico, del factor L.E. y su interacción in vitro con varios constituyentes celulares. Es, por lo tanto, tiempo de revisar los conocimientos sobre el origen, desarrollo y composición de los cuerpos L.E. como la llave de la patogénesis del L.E.S.
Morfogénesis de los cuerpos L.E. y las células L.E. Es generalmente aceptado que el núcleo de granuloci-
tos y linfocitos maduros, normales o leucémicos, lo mismo
40-------------------------------------------------------------- HONDURAS
-
que las células de otros tejidos pueden presentar la altera-ción característica y peculiar de los cuerpos L.E. Las células de otras especies son también susceptibles a este cambio. La presencia de típicas células L.E. en preparaciones con-vencionales, su diferenciación morfológica de otros cuerpos parecidos y las condiciones para obtener células como fac-tor diagnóstico, han sido documentadas en una amplia lite-ratura.
Con la presencia del factor L.E. en el suero, los núcleos de células susceptibles que han sido aislados o ciertas pre-paraciones de proteína desoxiribonucleica, muestran primero una alteración característica y luego son englobados por fagocitos activos, casi siempre leucocitos pohfcrmonucíea-res. Estos dos estados sucesivos fueron observados por Rebuck y Berman en un estudio consecutivo de las células tratadas con suelo L.E. de la piel de seres humanos norma-les, y ha sido descrito en preparaciones supravitales por Rohn y Bond. Estos autores han observado microscópica-mente que el núcleo de leucocitos poííformonucleares ma-duros, muestran primero hinchazón y luego disolución de su red cromatínica, con transformación del núcleo en una masa amorfa contenida dentro del citoplasma. Notaron que la fagocitosis no ocurría hasta que el citoplasma envolvente estaba parcialmente disuelto. Robineaux ha presentado en microcinta todo el fenómeno L.E. El cambio nuclear que algunas veces afectaba únicamente una parte, se caracteriza por pérdida del patrón de cromatina dentro de una mem-brana intacta y acompañada de desplazamientos del citoplas-ma circundante. Rifind y Godman, siguiendo la secuencia de los hechos en las mismas células, durante el fenómeno L.E. e insistiendo particularmente en esta primera fase, en-contraron después de 5 a 15 segundos de la adición de suero L.E. a leucocitos polimorfonucleares susceptibles, una pér-dida uniforme de su patrón de cromatina (homogenización) seguida inmediatamente de una marcada hinchazón y den-sidad aumentadas con salida parcial de las masas formadas, al citoplasma. Las membranas nucleares quedaron intac-tas ; en el material observado, esas masas nucleares, lobula-das, mantuvieron su identidad formando los cuerpos L.E. Los núcleos de linfocitos muestran cambios similares con-secutivos a la exposición del suero L.E., aunque más lenta-mente.
El citoplasma circundante en todos los casos fue pasi-vamente desplazado por los núcleos expandidos de los cuer-pos L.E., no tomando parte visible ni contribuyendo a la formación de los mencionados cuerpos; el fenómeno es ex-clusivamente nuclear.
La fagocitosis de los cuerpos L.E. puede ocurrir sola-mente después que el material nuclear alterado es presen-
PEDIATRICA -------------------------------------------------------------------- 41
-
tado a las células fagocíticas activas, parcialmente libres de su envoltura citoplasmática, observándose que algunas veces la salida de las masas nucleares requiere la destrucción del citoplasma. El material de los cuerpos L.E. tiene fuerte quimotactismo para leucocitos poliformonucleares. Robi-neaus ha demostrado claramente que los fagocitos ingieren el material nuclear alterado únicamente y no el protoplas-ma residual. Ha sido comentado que el fenómeno L.E. in vitro se manifiesta rápidamente, y una vez iniciada la total transformación de los núcleos hasta llegar a la completa formación de los cuerpos L.E., requieren no más de 30 a 60 segundos. Se considera necesario una iniuria o daño en las células que sirven de substrato para obtener buenas célu-las L.E.
Hay varios métodos para la obtención de las células, por ejemplo el de coagulación, el que utiliza varilla de vidrio para mover la sangre o el simple secado. Robineaux y co-laboradores usan leucocitos vivos lavados con solución sali-na fisiológica como substrato para el fenómeno L.E. Con la mera introducción de la sangre en tubo de ensayo y la ano-xia subsecuente, se produce la iniuria necesaria para la pro-ducción del citado fenómeno.
Composición de los cuerpos L.E. y hematoxilínicos
En la actualidad se acepta lo siguiente: 1.—Que el DNA de los cuerpos L.E. no es ostensible-
mente depolimerizado o significativamente reducido en can-tidad para la formación de los mencionados cuerpos.
2.—Que una proteína extraña, proveniente probable-mente del suero L.E.S., influye en la formación de los cuer-pos L.E.
3.—Subsecuentemente a la entrada de esta proteína, las histonas son posiblemente desplazadas de su combinación normal con el DNA, siendo substituidas en esta asociación por la nueva proteína. Parece que tanto el ácido desoxiri-bonucléico como la histona, son esenciales para la reacción.
4.—Las masas nucíeoproteicas (cuerpos L.E.) formadas de esta manera, son depositadas en los tejidos, constituyen-do los cuerpos de hematoxilina.
5.—Por métodos inmunoquímicos, Coons y sus colabo-radores han mostrado que la proteína extraña a la que nos hemos referido, es una globulina con las propiedades de una gamma globulina a la cual se le confiere la calidad de un anticuerpo, capaz de producir el fenómeno L.E. como una reacción inmunológica.
42--------------------------------------------------------------■ HONDURAS
-
Naturaleza de la interacción del factor L.E. y los constituyentes nucleares: la serología del L.E.S. (19, 20) . .
Se ha demostrado la presencia de un factor L.E. en el suero de los pacientes con L.E.S. y el cual es identificado por Haserick y colaboradores como una gamma globulina a la cual ellos suponen inmunológicamente distinta de las otras gammas globulinas y capaz de funcionar como un an-ticuerpo contra los constituyentes nucleares y más específi-camente contra el DNA y la nucleoproteína básica. Actual-mente, investigadores como Klein, Hijmans y Schuit hacen residir el factor L.E. en la fracción Cohn II del plasma, sien-do químicamente diferenciable de la gamma globulina y además afirman que el substrato intranuclear sobre el cual actúa el factor L.E. no es en realidad el DNA sino más bien una nucleoproteína; no niegan, sin embargo, del todo la participación del DNA en la producción del fenómeno L.E.
El factor L.E. no es el único presente en el suero de los enfermos con L.E.S. Se han encontrado factores que reac-cionan con el ácido desoxiribonucleico, historia purificada y una substancia extraída del núcleo en buffer isotónico que aún no ha sido caracterizada. Estas reacciones pueden ser demostradas por procedimientos inmunológicos tales como la hemaglutinación, fijación del complemento, precipita-ción y anafilaxis cutánea pasiva. De esta manera ha sido posible separar muchos de los factores antinucleares, apre-ciándose que el suero de un individuo con L.E.S puede con-tener todos, alguno o ninguno de tales factores. Se han iden-tificado factores en el suero de pacientes con L.E.S. que reaccionan con cada uno de los constituyentes de la célula, excepto la proteína no histona.
Todos los factores señalados migran con las gamma glo-bulinas en la electroforesis y en la ultracentrifugación. Se ha podido aislar en forma relativamente pura dos factores del suero: el factor que causa la formación de las células L.E. y el factor que precipita con el ácido desoxiribonucleico.
Los títulos del suero de los factores antinucleares son más altos durante la actividad de la enfermedad y disminu-yen o desaparecen durante la remisión espontánea o tera-péutica.
Además de los factores antinucleares citados, por lo menos uno o quizás mayor número actúan con fijación del complemento sobre constituyentes del citoplasma celular. Uno de ellos reacciona con un constituyente de microsomas distinto al ácido ribonucleico. Los factores anticitoplasmá-ticos se parecen a la reacción Wassermann, pero no se ha probado que sean idénticas. Migran con las gamma globu-linas en la electroforesis, pero como no han sido aislados PEDIÁTRICA --------------------------------------------------------------------43
-
no se ha podido demostrar que exhiban muchas de las pro-piedades de anticuerpos típicos.
Aunque los factores antinucleares y anticitoplasmáticos aparecen característicamente en el L.E.S., pueden aparecer en otras enfermedades. Se han reportado preparaciones po-sitivas L.E. en artritis reumatoide y en algunas otras enfer-medades. Se han identificado gamma globulinas que reac-cionan con el núcleo celular en esclerodema y dermatomio-sitis. Ha sido posible apreciar reacciones de fijación de complemento con constituyentes nucleares que no contie-nen ácidos nucleicos en algunos pacientes con síndrome de Sjogran's cirrosis biliar y cirrosis de origen desconocido. Sin embargo, reacciones con constituyentes nucleares que con-tienen ácidos nucleicos han sido identificados únicamente en enfermos con L.E.S. Los factores anticitoplasmáticos tie-nen una distribución más amplia que los factores antinu-cleares, presentándose en L.E.S., esclerodema, síndrome de Sjógran's, varios tipos de cirrosis, macroglobulinemia y oca-sionalmente en leucemia.
Significado patogénico de las alteraciones serológicas en Lupus y de los cuerpos L.E.
Se puede afirmar con todos los datos arriba menciona-dos que en la patogénesis del L.E.S. interviene como factor fundamental un mecanismo inmunológico anormal. Parece-ría que existe un sistema reactivo anormal para la síntesis de anticuerpos, que produce anticuerpos para los constitu-yentes normales celulares, sin excluir la posibilidad de que tales constituyentes estén ya alterados y actúen como antí-geno. La reacción inmunológica anormal es notable por dos aspectos: 1.—Los anticuerpos anormales que se han identi-ficado, son- capaces de reaccionar con los tejidos propios del paciente, por lo tanto la reacción parece ser de tipo au-toinmune; y 2.—Dentro de estos anticuerpos hay un grupo que reacciona con los constituyentes del núcleo* celular, in-cluyendo ácidos nucleicos, representando un ejemplo claro de anticuerpos contra las substancias nucleares.
Existen otros conceptos que permiten afirmar aún más el mecanismo inmunológico en la patogénesis del L.E.S., tales como la frecuente ocurrencia de reacciones falsas posi-tivas para la sífilis y especialmente la presencia de manifes-taciones hematológicas que se observan en algunos casos de L.E.S.. particularmente la presencia de anemia hemolíti-ca con autoaglutininas contra glóbulos rojos, prueba de Coombs positiva, trombocitopenia con lesiones purpúricas y leucopenia. Además, la rapidez con la que algunos pacien-tes de L.E.S. desarrollan anticuerpos contra los glóbulos
44-------------------------------------------------------------- HONDURAS
-
rojos y la frecuencia de reacciones transfusionales en los mismos, han llamado mucho la atención. La presencia de aglutininas, precipitinas, factores fijadores del complemento para extractos plaquetarios, leucoaglutinínas, Coombs po-sitivo, leucoprecipitinas y factores fijadores del complemen-to antileucocitario, se han comentado en muchos trabajos de pacientes con Lupus que nunca han sido transfundidos. Estas manifestaciones bematológicas que se presentan en el Lupus se han tomado como evidencia para explicar el me-canismo íntimo de la enfermedad como un proceso autoin-munitario. Se postula que de alguna manera los propios constituyentes celulares del paciente se vuelven antígenos y dan acceso a la formación de anticuerpos, los cuales agre-den precisamente a esos constituyentes celulares. Entre estos anticuerpos con acción nucleoproteica se encuentra precisamente el factor L.E.
Mientras que iso y auto anticuerpos celulares, particu-larmente contra elementos flemáticos, se conoce que apare-cen en varias condiciones, se pensó que el factor antinuclear era específico del L.E.S. Muchos de los reportes que apa-recen describiendo células L.E., en otras enfermedades son dudosos; pero puede ser enfatizado que la confusión des-aparecería si estas células fuesen investigadas no sólo en preparaciones y métodos convencionales, sino por métodos histoquímicos (afinidad al verde metilo, etc.)
Es de enorme interés el reciente informe de Gadjusak, quien encontró reacciones de fijación del complemento en-tre tejidos normales que actúan como antígenos o reaginas y gamma globulinas de pacientes con L.E.S (9 de 11 casos). Este fenómeno lo encontró también en macroglobulinamia y hepatitis crónica. Para explicar la presencia de estas glo-bulinas, presuntivamente anticuerpos, las cuales reaccionan con los núcleos o los demás constituyentes celulares, se ha conjeturado lo siguiente: 1.—Componentes tisulares auto-lógicos pueden adquirir propiedades antigénicas a través de algunas modificaciones (mutaciones somáticas de las célu-las mesenquimatosas o alteración por combinarse con subs-tancias extrañas); 2.—Este material antigénico da acceso a la producción de anticuerpos; 3.—Abundantes anticuerpos o gamma globulinas de variada naturaleza, distintas al pa-trón standard, adquieren la capacidad de combinarse con otros, homólogos o heterólogos constituyentes tisulares. Hay otras teorías que invocan inmunización por núcleopro-teínas extrañas y formación de anticuerpos con reacción cruzada.
Se puede decir que el mecanismo íntimo del L.E.S. aún es desconocido. Aún no sabemos por qué pacientes con Lu-pus responden al estímulo antigénico más rápidamente que otros. Ignoramos qué diferencias cualitativas hay en los an-
PEDIÁTRICA --------------------------------------------------------------------45
-
ticuerpos de pacientes con L.E.S. y por qué las muieres son más aptas para desarrollar esta enfermedad que los hom-bres. (Dameshek cree que la sensibilización ocurre durante la menstruación). La mera presencia del factor L.E. en la circulación no es capaz por sí misma de producir la enfer-medad, pues se ha observado su paso transplacentario y apa-rición del mismo en la sangre de los niños por períodos arriba de 7 semanas, con buena capacidad formadora de células L.E., pero sin producir la enfermedad.
• El fenómeno de las células L.E.
El fenómeno de las células L.E. tiene mucha mayor im-portancia que cualquier otra característica clínica o de la-boratorio en el L.E.S. En primer lugar es de gran valor diagnóstico, en segundo lugar es un fenómeno capaz de ser reproducido in vitro y por lo tanto accesible a las técnicas de laboratorio y finalmente el factor responsable de la for-mación de estas células puede jugar importante papel en el curso clínico de la enfermedad.
Descripción de las células L.E.
Podemos decir que están formadas por una o más in-clusiones dentro de un fagocito, que generalmente es un leu-cocito neutrófilo. Estas inclusiones son redondas u ovales, homogéneas y comprimen o desplazan al núcleo del fago-cita a la periferia.
A las células L.E. se asocian constantemente otros dos fenómenos con igual significado1: las rosetas y los cuerpos libres L.E, Las rosetas son agrupaciones de leucocitos que se encuentran rodeando una célula degenerada o una por-ción de material nuclear. Los cuerpos libres L.E. son frag-mentos extracelulares con diámetro que varía de 3 a 5 mi-eras y que tienen el aspecto y las características tintóreas idénticas a los cuerpos de inclusión, ya descritos en las cé-lulas L.E.
Bases bioquímicas del fenómeno L.E.
La era moderna en la investigación serológica del fenó-meno L.E. se inicia con los estudios de Miescher y Faucon-net (22), los que nos permiten reconocer que el factor L.E. que se identifica con una gamma globulina, es fuertemente absorbido por el núcleo y substancias nucleoproteicas. Es posible que el mencionado factor no sea una proteína única, física y químicamente homogéneo, sino un cuerpo de proteí-nas con gran afinidad nuclear.
46------------------------------------------------------------- ■ HONDURAS
-
Mecanismo de formación de las células L.E.
Se ha demostrado que el fenómeno depende de 3 facto-res: 1) El factor L.E., que se encuentra en el suero o en el plasma de pacientes con L.E.S. y que es una gamma globu-lina; 2) El segundo factor es el substrato leucocitario. Se usan corrientemente glóbulos blancos humanos y células de la médula ósea de perros, aunque células de otras espe-cies son también sensibles al factor. Existe la evidencia de que leucocitos intactos son resistentes al factor L.E., por lo que hay que infringirles un trauma deliberado; congelamien-to y tamizado de coágulos, destrucción mecánica por cuen-tas de vidrio, aire seco, quinocrina, etc. 3) El tercero y últi-mo factor está constituido por los fagocitos que engloban el substrato leucocitario. No es conocida la naturaleza del estímulo fagocitario, excepto que reside en el complejo substrato-factor sérico.
Especifidad de las células L.E. Desde que se conoce el fenómeno de las células L.E.
han aparecido en la literatura muchos trabajos en los que se ha pretendido encontrar las mencionadas células L. E. en muchas otras enfermedades distintas al L.E.S. Con la experiencia y el manejo cada día más perfeccionado de las técnicas para investigar células L.E., la variedad de pruebas falsamente positivas ha disminuido. Al presente el proble-ma de reacciones falsas se ha restringido a un pequeño nú-mero de padecimientos, como son hepatitis, intoxicación por hidralazina y artritis reumatoide.
Incidencia de positividad de las células L.E. en el L.E.S.
En 40 a 100% de pacientes con Lupus ha sido demos-trada la presencia de células L.E. En más recientes series se le da un porcentaje arriba de 9Q%. Esto es debido a me-jores técnicas y a pruebas repetidas en el mismo paciente. De lo anterior podemos deducir la importancia de este fe-nómeno en el diagnóstico del L.E.S.
Se ha observado que en remisiones clínicas del L.E.S., ya sean espontáneas o provocadas por esteroides, hay re-ducción o desaparición de las células L.E. Sin embargo, la positividad o negatividad de las mismas es un índice pobre para poder juzgar el estado clínico y el pronóstico del pa-ciente con L.E.S.
Sintomatología del L.E.S. (23, 24, 25, 26, 27) Piel y Mucosas,—Las lesiones cutáneas son extremada-
mente variadas en el L.E.S., lo que contribuye a hacer más
PEDIÁTRICA --------------------------------------------------------------------41
-
complejo e interesante el problema. La lesión más típica es un área eritematosa, violácea o lila, de bordes elevados y marginados, de superficie lisa o verrugosa, cubierta o no de escamas finas y que se encuentra situada sobre el dorso de la nariz y las eminencias malares, simulando una mari-posa o un murciélago con las alas abiertas, el verpertilio de los autores franceses. En las primeras descripciones se daba grandísima importancia a la formación cutánea descrita como manifestación casi siempre presente en el L.E.S Sin embargo, las actuales estadísticas le confieren una inciden-cia únicamente del 50%. Haserick la encontró sólo en él 27% de su serie y en nuestra muestra de 7 casos de L.E.S. únicamente en 2 encontramos el vespertilio' clásico, mos-trando otros 2 enfermos eritemas de categoría distinta y en otros sitios del cuerpo.
En efecto, los eritemas en el L.E.S. pueden aparecer en diversas áreas de la piel, encontrándose frecuentemente en las oreias, mentón, cuello y frente, tendiendo a detenerse en el reborde orbitario y en la línea frontal del cabello. Se pueden encontrar asimismo en los cuatro miembros y en el tronco.
Petequias o lesiones hemorrágicas pueden ser encontra-das, especialmente en las extremidades. Otras veces apare-cen formaciones vesiculosas o bulas. No es raro que la erup-ción tenga las características de la urticaria o de eritema multiforme. Tumulty ha reportado casos de L.E.S. con típi-co eritema nudoso y otros que recordaban la escleroderma por las lesiones cutáneas que presentaban. La variedad es, por lo tanto, la característica de las lesiones cutáneas en cualquier grupo de casos de L.E.S. o aún en un solo indi-viduo.
En casos de moderada o gran intensidad se encuentran afectadas las membranas mucosas, presentando usualmen-te úlceras en el paladar, faringe, istmo de las fauces o len-gua. Las úlceras aumentan el dolor e impiden la adminis-tración de alimentos. Se pueden encontrar ulceraciones genitales, pero más raramente. En un pequeño número de casos, una o más lesiones cutáneas del Lupus discoide cró-nico pueden permanecer estacionarias por mucho tiempo hasta que repentinamente aparecen los síntomas constitu-cionales del L.E.S.
Músculos y articulaciones.—La mayor parte de pacien-tes con L.E.S. presentan artralgias en cualquier etapa de su evolución. Kaposi llama la atención sobre este hecho y afirma que muchos enfermos con L.E.S. acuden primero al reumatóíogo por los dolores articulares que padecen. En el 85 o 90% de las diversas estadísticas de L.E.S. se ha encon-trado artralgias y en nuestra serie de 7 casos, se presenta-
48---------------------------------------------------------HONDURAS
-
ron en 6 de ellos, unas veces como síntoma inicial y otras en el transcurso del padecimiento.
Se han dividido las manifestaciones articulares en tres categorías, para su mayor comprensión: 1) Mialgias y ar-tralgias que parecen fibrositis; 2) Poliartritis migratoria que semeja fiebre reumática; y 3) Poliartritis deformante progresiva, simulando artritis reumatoide. Considerado lo anterior, es lógico que surjan múltiples confusiones diagnós-ticas y hasta terapéuticas, pues hay reportes de casos de L.E.S. en que se pensó en fiebre reumática y al exponerlos al sol o extirpar focos amigdalinos, se produjeron exacerba-ciones del cuadro, algunas veces fatales.
Fiebre Es un síntoma importantísimo en el L.E.S. Aparece
casi siempre desde el principio de la enfermedad, producien-do muchas veces confusiones diagnósticas con otros padeci-mientos febriles (fiebre tifoidea, brucelosis, fiebre reumá-tica, etc.) En nuestra serie de 7 casos encontramos que prácticamente en todos ellos presentó hipertemia. En 2 de ellos fue el síntoma inicial del padecimiento y en los demás apareció precozmente. El carácter de la fiebre no tiene nin-guna especiñcidad en el L.E.S., observándose curvas no fe-briles intertitentes, remitentes o continuas. Durante los pe-ríodos de agudización o de reactivación del padecimiento, es cuando se aprecian los mayores ascensos térmicos que alcanzan cifras hasta de 41 ó 42 grados centígrados.
Por otra parte, es precisamente la fiebre uno de los pri-meros síntomas que cede al tratamiento con esteroides, apreciándose abatimiento de la misma casi desde la primera semana. Volveremos a insistir sobre el hecho de que hay casos oscuros en que la fiebre es el único síntoma y en el que se pasa por toda una serie de diagnósticos errados antes de comprobar que se trata de L.E.S., implicando por su-puesto mayor gravedad tal demora.
Membranas serosas.—Las lesiones de las serosas son evidentes en la anatomía mórbida del L.E.S. y constituyen factores determinantes en el cuadro clínico. En una gran porción de casos se aprecia pleuritis fibrinosa, manifestada clínicamente por dolor y disnea. El derrame pleural es común. La pericarditis es menos frecuente y produce efu-siones medianas o grandes, algunas veces tabicadas. En am-bos líquidos, pleural y pericárdico, es posible encontrar cé-lulas L. E. La serosa peritoneal es afectada en varios casos, tanto la hoja parietal como la visceral, produciendo sínto-mas de abdomen agudo.
Sistema cardiovascular.—Toda una gama de trastornos pueden ser encontrados en el corazón, ya que el L.E.S. es PEDIÁTRICA -------------------------------------------------------------- ■ 49
-
capaz de lesionar cualquiera de las tres capas del mismo v las arterias coronarias. En general puede decirse que más del 50% de enfermos con L.E.S. presentan alteraciones car-díacas de uno u otro grado. La pericarditis lúpica presenta el cuadro clínico usual con dolor subesternal, disnea, frotes o disminución de los ruidos cardíacos cuando ya hay un derrame establecido, amén de los datos radiológicos y elec-trocardiográficos característicos. Las lesiones miocárdicas, que en algunos casos son extensas, se manifiestan por dis-nea, ortopnea, hipertrofia e insuficiencia cardíaca, además de alteraciones electrocardiográficas. El daño a las arte-rias coronarias se manifiesta por la misma sintomatología. En cuanto al endocardio, es preciso recordar que Libman y Sacks describieron una endocarditis verrugosa atípica, que se considera actualmente como manifestación del L.E.S. y que auscultatoriamente se caracteriza por un soplo sistóíico apical. Griffith y Vuarl mostraron que no hay una relación exacta entre los datos auscultatorios y las lesiones que muestra la autopsia. El soplo sistóíico descrito se encontró en 7 enfermos con L.E.S., pero sólo 2 de ellos mostraron ve-getaciones mitrales. Por otro lado, hay que recordar que la simple fiebre alta es capaz de originar taquicardia intensa y que la anemia producida por el L.E.S. muestra algunas veces un soplo sistóíico, aunque sin los caracteres de orga-nicidad del arriba descrito. En nuestra serie de 7 casos de L.E.S. encontramos alteraciones cardíacas en 4 de ellos, va-riando desde taquicardia hasta síntomas francos de insufi-ciencia cardíaca y en uno de ellos fue posible observar cómo las alteraciones clínicas y electrocardiográficas cedían total-mente con la terapia a base de esteroides.
Otros síntomas cardíacos que se encuentran más rara-mente en el L.E.S. son: arritmias, hipertensión o ritmo de galope. También han sido observados fibrilación auricular y bloqueos cardíacos. Las modificaciones electrocardiográ-ficas en el L.E.S., son las siguientes: baio voltaie, aumento del intervalo P-R y Q-T, desviaciones del eje eléctrico a dere-cha e izquierda, ondas T bajas o invertidas y trastornos de conducción y fibrilación auricular. Es importante tomar varios electrocardiogramas de control para mostrar los cam-bios que sufre en el transcurso de la enfermedad.
Manifestaciones pulmonares del L.E.S. (28, 29, 30) Rakov y Taylor en 1942 describieron por primera vez
las lesiones pulmonares como parte integrante del L.E.S. Baggentoss en 1952 hizo la descripción anatomopatológica pulmonar, mostrando que el tejido conectivo perivascular y peribronquial es el sitio de ataque del proceso inflamatorio. En una revisión posterior de 54 casos encuentra los siguien-tes hallazgos necrópsicos: bronconeumonía en 75.9%, derra-
50 -------------------------------------------------------------- HONDURAS
-
me pleural en 61.1%, hemorragias en 66.7%, neumonía in-tersitcial en 53.7% y atelectasia en el 44.4%.
Harvey y colaboradores (31) hacen un análisis de 7 au-topsias, encontrando lesiones alveolares, vasculares y peri-vasculares, así como neumonía intersicial atelectasiante si-milar a la producida en la fiebre reumática y en las neumo-nías alérgicas y antigénicas.
Posteriolmente, Fricsay describe las lesiones pumonares como un fino moteado, de preferencia basal, asimétrico, que cambia de sitio y desaparece con facilidad, tomando el as-pecto de "vidrio despulido", asociándose a pequeños derra-mes pleurales también de carácter cambiante. Por último, Faíomir, en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición de México, hace un estudio de trece pacientes con L.E.S., en siete de los cuales encuentra lesiones pleuropulmonares ca-racterizadas por un fino infiltrado micronodular coalecente que predomina en los lóbulos inferiores, uni o bilateral, con el carácter cambiante ya anotado y acompañado de discreta pleuritis con o sin derrame.
El carácter fundamental de las lesiones pulmonares en el L.E.S. lo constituye la fácil y rápida desaparición de la imagen radiológica sin estar relacionada con la terapéutica empleada, ya sean antibióticos o esteroides. Las lesiones pulmonares, a diferencia de la creencia general, no sólo son terminales, sino que se presentan en cualquier etapa de la evolución del padecimiento y las alteraciones que se encuen-tran en la necropsia son más extensas que los signos físicos que presenta en vida el paciente, que generalmente están re-presentados únicamente por disnea de variable intensidad.
Ganglios linfáticos y bazo.—Las adenopatías -son fre-cuentes pero no invariablemente presentes en el L.E.S. Fox y Rosahn las encontraron en el 67% de sus casos, sobre todo en la región cervical a nivel de las cadenas carotídeas y su-praclaviculares, luego siguen las inguinales y axilares. Son ganglios duros, movibles, redondos u ovalados, a veces do-lorosos, sin periadenitis y que tienen la característica de disminuir durante las remisiones del padecimiento o au-mentar de tamaño durante las reactivaciones. En nuestra muestra de 7 casos de L.E.S. encontramos adenopatías en 4 de ellos. La esplenomegalia se presenta en un pequeño nú-mero de enfermos y a veces coincide con manifestaciones hemorrágicas que hacen pensar en una discrasia sanguínea. En algunas personas con diagnósticos previos de púrpura trombopénica que desarrollaron posteriormente manifesta-ciones de L.E.S. y en los que se practicó esplenectomía, se apreció beneficio temporal, pero no permanente. Se sospe-cha que la púrpura trombopénica sea congénere del L.E.S.
PEDIÁTRICA --------------------------------------------------------------------51
-
En general puede decirse que aunque clínicamente en múltiples casos de L.E.S. no se presente esplenomegalia, en la autopsia será frecuente encontrar lesiones esplénicas, principalmente de arteritis y periarteritis, descritas como "lesiones en piel de cebolla" (Onion Skin Lesions), de gran valor en patología. En nuestra serie encontramos espleno-megalia en 2 casos.
Manifestaciones digestivas.—Son muy variadas. Ya se citaron las lesiones eritematosas y ulcerosas que aparecen en la mucosa oral y que dan origen a dificultades en la ad-ministración de alimentos. Shearn y Pirofsky, en 34 casos de L.E.S. apreciaron crisis de vómitos en 17. Dolores abdomi-nales en 12 y diarrea en 9. Wolfram observó un caso de L.E.S. con síntomas abdominales agudos y Harvey describe lesiones de esofagitis ulcerosa en el Lupus.
Corresponde a Dubois el haber presentado el mayor por-centaje de lesiones digestivas en L.E.S., que alcanzó el 40%, extendiéndose desde el esófago hasta el intestino grueso y caracterizándose por lesiones vasculares y perivasculares del tracto alimenticio. En una serie de 8 casos observados pos-mortem (Mortensen y Gormsen) se descubrió peritonitis en 7 de ellos, lo que muestra la posibilidad frecuente con que el L.E.S. ataca la serosa, simulando cuadros de abdomen agudo. Por otro lado, la terapia con esteroides ha llegado a producir úlceras gástricas e intestinales, con perforación de las mismas en varios casos, lo que viene a complicar el cuadro y a exigir prudencia en el uso de los mencionados fármacos, cuando se presentan síntomas digestivos durante el transcurso del tratamiento. Algunas veces es posible ob-servar en el L.E.S., dolor moderado o intenso en el área he-pática. Otras veces hay hepatomegalia con pruebas de fun-cionamiento anormales que deben ser interpretadas con cautela, tomando en cuenta la hipergammaglobulinemia que existe en el L.E.S., capaz de dar pruebas de floculación po-sitivas. Es aconsejable, por consiguiente, practicar los estu-dios de funcionamiento hepático completos (excresión de E.S.P., bilirrubinas, coíinesterasas, transaminasas, etc.) y hacer la valoración correcta de cada caso. Queremos recor-dar que una de nuestras pacientes con L.E.S., presentó sín-tomas hepáticos desde el principio del padecimiento y que desarrolló una cirrosis interna que condujo a la muerte.
Con el nombre de hepatitis lupoide se señala una enfer-medad hepática con síntomas compatibles con L.E.S. y cé-lulas L.E. positivas. Son mujeres jóvenes con hepatoesple-nomegalia y telangiectasias. Los datos patológicos en hígado son los de hepatitis y cirrosis. Algunos de ellos tienen ante-cedentes de hepatitis viral, pero la mayoría no tienen evi-dencia clara del origen infeccioso de la lesión hepática. La hipergammaglobulinemia es notable y los síntomas de L.E.S.
52 --------------------------------------------------------------HONDURAS
-
(Rash, artrarlgias, fiebre, células L.E.) aparecieron después de que la lesión hepática se hizo aparente. Es concecibls que los síntomas mencionados y las anormalidades serológi-cas sean consecuencia de una alteración inmunológica indu-cida por los mecanismos responsables de la lesión hepática. Estos casos de enfermedad hepática inexplicada, constitu-yen elementos excelentes para estudiar la respuesta inmu-nológica anormal del organismo humano.
Manifestaciones renales de L.E.S. (32, 33, 34, 35, 46, 47) Las lesiones renales en el L.E.S. pueden ser apreciadas:
1) Por el cuadro clínico; 2) Por hallazgos urinarios; 3) Por estudios de funcionamiento renal; y 4) Por técnicas histo-patológicas (punción, biopsia y autopsia).
Manifestaciones clínicas El edema es un signo importante en Lupus-nefritis,
Jessar y colaboradores revisaron 323 casos de L.E.S., encon-trando edema en 16%. Es muy importante reconocer el edema como manifestación del L.E.S. y el que se presenta en el síndrome nefrítico. En nuestro estudio de 7 niños con L.E.S. encontramos edema en 3 de ellos.
El edema puede limitarse a extremidades inferiores y párpados o extenderse al abdomen, abarcando en última instancia las cavidades serosas (anasarca).
Hipertensión Aparece tardíamente en el curso del L.E.S., indicando su
presencia, lesión renal avanzada. En nuestra estadística de 7 niños con L.E.S., uno de ellos desarrolló hipertensión coin-cidente con retención ureica, siendo que generalmente am-bos fenómenos van asociados, aunque se han observado pa-cientes que murieron de uremia, sin que su tensión arterial se hubiese modificado.
Hallazgos urinarios
Hay que ser cautos en la valoración de una albumínaría en pacientes con L.E.S., pues cuando tienen mucha fiebre o se deshidratan, pueden presentarla, siendo transitoria. Es preferible por consiguiente practicar exámenes repetidos a intervalos variables. Se considera que las orinas anormales son transitorias y se producen en los períodos agudos del L.E.S., desapareciendo durante la remisión del padecimien-to, si ésta se produce ya sea espontáneamente o por efecto de la terapéutica. Si persiste la anormalidad de la orina a pesar de la remisión clínica, es seguro el daño renal, casi siempre permanente. La mayor parte de los autores coinci-
PED1ATRICA ------------------------------------------------------------------- -53
-
den en la frecuencia con que el L.E.S. presenta manifesta-ciones renales de diversos grados. En nuestra revisión de 7 niños con L.E.S., estudiados en el Hospital Infantil de Mé-xico, encontramos lesión renal en 6 de ellos.
Una albuminuria considerable puede ser encontrada durante las exacervaciones del L.E.S. y su persistencia pue-de considerarse de valor pronóstico. Shearn y Pirofski ob-servaron hematuria macroscópica en 6% de 34 casos. Ade-más se ha encontrado hematuria microscópica durante las exacervaciones del L.E.S. Se reporta eritroleucocituria y ci-lindruria en 64% de 44 casos observados por Jessar. La leu-cocituria es muy común y puede ser enjuiciada erróneamente como indicativa de pielonefritis, por lo que debemos tener mucho cuidado en su interpretación, Krupp ha descrito un sedimento urinario que denominó "telescopado", caracteri-zado por contener elementos representativos de las tres eta-pas de la glomerulonefritis: eritrocitos y cilindros hemáti-cos de la etapa aguda, los cuerpos grasos ovales y cilindros grasos de la etapa subaguda y los cilindros granulosos que se encuentran en la etapa crónica. Aunque este sedimento es de gran valor diagnóstico y pronóstico, no puede ser con-siderado característico del L.E.S., pues ha sido encontrado también en la poliarteritis nudosa y en la glomerulonefritis crónica. Por último, Griffíth y Vural intentaron relacionar los hallazgos urinarios con la patología renal, en un estudio retrospectivo de 28 pacientes que murieron con L.E.S., no encontrando correlación entre las anormalidades urinarias y las lesiones histopatológicas renales.
Es necesario insistir que en todo paciente con L.E.S. o en aquellos que se sospeche este diagnóstico, deben practi-carse exámenes de orina repetidos, ya que un examen tan sencillo como éste puede ser de mucho valor en esta enfer-medad.
Función renal
Es preciso señalar que raramente se hacen pruebas de funcionamiento renal a pesar de la importancia que tienen en el padecimiento que nos ocupa. Soffer, Ludemann y Brill estudiaron el funcionamiento renal en más de la mitad de 55 pacientes con L.E.S. agudo y encontraron que la prueba de concentración urinaria era la más sensible de las pruebas de función renal. También establecieron que la excreción de fenosulfonphtaleina y la depuración ureica proporciona-ban útilísima información sobre el funcionamiento renal. En nuestra serie de 7 casos, únicamente en uno de ellos se practicaron pruebas de funcionamiento renal, encontrándose ligeramente alteradas. En 16% de los 55 casos arriba mencionados se encontró urea elevada, este porcentaje es
54-------------------------------------------------------------- ■ HONDURAS
-
igual al encontrado por Jessar y colaboradores en su reporte de 216 casos. Soffer y colaboradores observaron una ele-vación de la urea sanguínea en cerca de un tercio de pacien-tes que mostraban albuminuria y eritrocituria. La azotemia fue progresiva y los pacientes murieron de insuficiencia renal. Es indudable por consiguiente que una uremia eleva-da y persistente es un signo de mal pronóstico y que nunca está de más investigar el funcionamiento renal en los enfer-mos de L.E.S.
Histopatología Las lesiones renales son múltiples y abarcan todos sus
constituyentes. En glomerulo señalaremos el engrosamiento de la membrana basal y las lesiones en "asas de alambre". En túbulo se puede encontrar degeneración o atrofia del mismo. En el tejido intersticial hay edema o fibrosis y en las arterias, esclerosis o degeneración fibrinoide.
Modificaciones sanguíneas en el L.E.S, (36, 48, 49, 50) Se ha enfatizado desde que se conoce el L.E.S. las múl-
tiples alteraciones que esta enfermedad es capaz de producir en la sangre. En este trabajo haremos un resumen de dichas alteraciones.
Glóbulos rojos La anemia fue la primera manifestación hemática reco-
nocida en el L.E.S.; es mencionada en las primeras descrip-ciones clínicas de la enfermedad por Kaposi. Generalizando podemos decir que los pacientes can L.E.S. presentan ane-mia leve o intensa en algunas etapas de su enfermedad. Podemos agrupar estas manifestaciones anémicas en tres tipos: a) El primer tipo, que es el más frecuentemente en-contrado, es una anemia normocrómica o hipocrómica leve o moderadamente severa, con reticulocitos normales o dis-minuidos y buena respuesta medular. Este tipo aparente-mente no difiere de la anemia asociada con otras enferme-dades sistémicas (artritis, tuberculosis, neoplasias). Puede encontrarse depresión medular en este primer tipo, la cual es debida en gran parte a un disturbio del metabolismo pro-teico y a una disminución de la síntesis de hemoglobina que se asocia al padecimiento sistémico. Hay también un com-ponente hemolítico, apreciándose que la vida de los glóbulos rojos se reduce a la mitad o dos tercios de lo normal, b) En el segundo tipo encontramos una depresión medular mayor, asociada con azotemia. Es característica de los estados cró-nicos de la enfermedad, cuando hay lesión renal evidente. Esto tiene mucha importancia si consideramos que tanto en adultos como en niños las manifestaciones renales tienen un lugar prominente. Recientes estudios sugieren que la
PEDIÁTRICA -------------------------------------------------------------------- 55
-
hipoplasia medular de la azotemia puede ser debida a una falta de factor estimulante de la eritropoyesis (eritropoie-tina). En este segundo tipo también hay un componente hemolítico. e) En el tercer tipo se puede encontrar todo el cuadro de una anemia hemolítica adquirida. Es usuaímente una manifestación temprana de la enfermedad y de hecho se encuentra en el 5% de los casos, no difiriendo clínicamente de otras anemias hemolíticas adquiridas. En casi todos los casos es posible demostrar las globulinas que "cubren" los glóbulos rojos del paciente por medio de la técnica de la antiglobulina directa (Coombs); autoanticuerpos pueden ser demostrados en el suero. En estos pacientes, aunque hay una activa hemolisis,, no hay hemoglobina. Muy raramente se encuentran casos con hemolisis y hemoglobinuria acentuada sin que se pueda demostrar en ellos un mecanis-mo serológico. El tratamiento de estas anemias en pacien-tes con L.E.S., debe ser bien valorado, encontrando su pri-mordial indicación cuando la anemia es la manifestación más importante de la enfermedad, lo que ocurre en pacien-tes anémicos crónicos o con procesos hemolíticos severos. En el caso de la anemia con azotemia, el tratamiento efec-tivo hasta la fecha es transfusional.
Debemos hacer énfasis en que las transfusiones sanguí-neas en pacientes con L.E.S. deben ser hechas cuando haya indicación precisa de las mismas, pues es preciso recordar la enorme tendencia que existe en el Lupus a formar anti-cuerpos contra los elementos sanguíneos, aunque no haya capacidad antigénica fuerte en los mismos (factores que se encuentran en los sistemas Kidd y Duffy o subgrupos Rr). Esto constituye precisamente una característica de la enfer-medad, por lo que debemos tener mucho cuidado y valorar bien el caso a! pensar en una transfusión, la que haremos únicamente cuando se encuentren niveles de hemoglobina muy bajos que puedan poner en peligro la vida del paciente.
Leucocitos Antes del advenimiento de las técnicas y conocimientos
del fenómeno L.E. se consideraba de enorme importancia diagnóstica la presencia de leucopenia en el L.E.S Actual mente se le considera de menor valor, pues en varios casos no se presenta; además, como se dijo al principio, conta mos con un arma diagnóstica de mayor importancia, como es la presencia de células L.E. La leucopenia mencionada afecta sobre todo a los linfocitos y se cree que es debido a la presencia de anticuerpos antileucocitarios en el suero de pacientes con L.E.S En recientes investigaciones, Lapin, usando una técnica nueva y muy meticulosa, encontró una substancia no identificada en suero de pacientes con L.E.S, capaz de inmovilizar y matar leucocitos. En resumen, la leu- Sé---------------------------------------------------------------HONDURAS
-
copenia, o más explícitamente, la linfopenia que se encuen-tra comúnmente en el L.E.S., tiene un valor diagnóstico li-mitado y su causa aún no es conocida.
Plaquetas
Es común encontrar en el L.E.S. una moderada trombo-citopenia. 50% o m