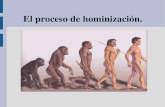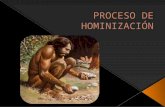Hominización UNED. Tema 01
Click here to load reader
-
Upload
nunu-perez -
Category
Documents
-
view
92 -
download
3
description
Transcript of Hominización UNED. Tema 01

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
1.- GENEALOGÍAS DE LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS EN EL PENSAMIENTO OCC. RG (CAP 2 – 2.1)La reflexión sobre el cambio ha sido una constante en el pensamiento occidental, pero también en
otras tradiciones como la islámica, la india y la china. No obstante, la perceptocognición del cambio, sus dimensiones y significados subjetivos y colectivos varían etnográfica e históricamente.
Toda cultura, como la nuestra, tiene sus propias etnoteorías sobre la diversidad, la transformación y el cambio, la permanencia y estabilidad asociadas a diversas concepciones del tiempo, del hombre y de lo que le rodea. Decimos que las sociedades no occidentales cuentan con mitos fundacionales de la aparición de los humanos y del mundo en general. En la mayoría de las tradiciones culturales, los humanos proceden de los Dioses. También en nuestra cultura greco/judeo/cristiana (ej. Libro del Génesis o El Antiguo Testamento).
Nuestra modernidad desacralizadora y naturalista, procedente de la filosofía griega, reformulada en el Renacimiento y consolidad en el siglo XVIII nos ha desposeído de tan reconfortante origen para ubicarnos en el mundo de lo natural. Al cambio en las características de un organismo desde el punto de vista morfológico a lo largo de un determinado período de tiempo se le denominó en Occidente evolución.
1.1 EL PENSAMIENTO GRECO-LATINOMuchas de las ideas modernas sobre evolución fueron ya prefiguradas en la filosofía y el pensamiento
griegos. La mitología clásica griega relacionó la creación del mundo con la intervención arbitraria y caprichosa de los dioses. Pero es en la filosofía donde encontramos uno de los primeros discursos que no concede un origen ni razón divinos al universo y lo humano.
Anaximandro (VI a. C.) y Empédocles (V a. C.) pensaron los organismos vivos como procedentes del cambio de unos a otros. Los estoicos asumían la existencia del hombre como una parte más de un todo cósmico dependiente de las leyes naturales. Estos relatos no incluían la idea de una direccionalidad histórica.
Aristóteles (IV a. C.) introdujo en su Scala Naturae cierto elemento temporal. Contra la generación espontánea de los primeros pensadores griegos, pensó que los organismos ya salían completamente formados.
Lucrecio (I a. C.) fue el verdadero antecesor de las ideas evolutivas que luego serían recogidas por los ilustrados y sistematizadas posteriormente por los evolucionistas del XIX. El resumen de sus ideas básicas es que la vida se explica por las leyes naturales, no por creación de los dioses ni por generación espontánea.
Durante la Edad Media: Gregorio Nananciano y San Agustín admitieron cierta evolución para algunos seres vivos. En general, la Edad Media convivió con la idea de la inmutabilidad de las especies una vez aparecidas.
1.2.- RENACIMIENTO. ILUSTRACION. J.B. LAMARCK.El renacimiento se mostro más platónico-pitagórico que la Edad Media. La concepción de un
mundo inmutable y ordenado del Medievo pasó a incluir el cambio y la variación. La época de los descubrimientos, los viajes y el incremento en los intercambios comerciales del capitalismo mercantil europeo no había hecho más que empezar. También los cataclismos naturales dejaron evidencia de restos fósiles que apuntaban tanto a las semejanzas como a las diferencias y a cambios morfológicos con respecto a las especies actuales. Francis Bacon (s. XVI-XVII) llegó a relacionar las distintas especies con sus distintos modos de vida en condiciones diferentes.
Pero los filósofos y científicos del siglo XVII se guardaron mucho de llevar a sus últimas consecuencias un mecanicismo que apuntaba a la sustitución de Dios por las leyes de la naturaleza.
1

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
Los ilustrados comprendieron la evolución orgánica y social como fenómenos sujetos a causas similares. Como se mantuvo desde el Renacimiento, el orden humano estaba incluido en el orden natural, que se rige por leyes fijas y constantes. A pesar de esto, los ilustrados recogieron las ideas renacentistas de que el ser humano podía organizarse autónomamente, en sus teorías del contrato social: los hombres pueden cambiar las cosas e intervenir en su propio destino.
Condorcet y Diderot (XVIII), conocedores de las teorías griegas sobre la aparición del hombre, fueron claros adalides del progreso humano a través de los tiempos. Condorcet propuso que el progreso era el movimiento desde un estado de naturaleza a un estadio civilizado e ilustrado gracias al uso de la razón que todo lo mejora e ilumina, así los humanos podrían cambiar sus formas de vida y evolucionar.
La idea de perfectibilidad y de la degradación convivirán a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. Charles L. Buffon (S. XVIII) perfiló lo que sería la Gran Cadena del Ser, una continuidad en la Naturaleza que sería más tarde recuperada, aunque no creyó en la mejora de los seres.Por su lado, el sueco Carolus Linnaeus (S. XVIII) diseñó las bases de la sistemática moderna en su Sistema Naturae (1753) a partir de la clasificación de animales y plantas desde el taxón básico e inmutable de especie. Aunque Linneo no habló de una ancestralidad común, su sistema de lo general inclusivo a lo específico exclusivo es coherente con esta idea.
Mención aparte merece el naturalista francés Jean Baptiste, Conde de Lamarck (1744-1829). Fue uno de los defensores y divulgadores de las ideas evolucionistas antes de Darwin. Fue de los primeros que explicó la variedad y cambios morfológicos en los organismos (teoría de los rasgos adquiridos). Acuñó el término biología y estableció la diferencia básica entre vertebrados e invertebrados. Sostuvo una cronología larga para la evolución orgánica, difícil de detectar a partir de la temporalidad humana. Los organismos van evolucionando y la complejidad aumenta hasta llegar al hombre, máximo exponente de este dinamismo. Las diferencias a nivel de especie se explicarían por las diferentes condiciones que los diferentes medios imponen sobre los organismos, que transforman sus hábitos y costumbres para adaptarse mejor y en consecuencia cambian sus propias formas. Nuevas necesidades propician nuevos órganos con nuevas funciones. El uso de ciertos órganos, por útiles, refuerza su presencia, lo contrario implica desaparición.
Las teorías evolucionistas tuvieron también sus propias repercusiones en las teorías sociales. Saint-Simon y Comte, pretendieron no ya aplicar una ley natural a la social, sino utilizar el mismo método y grado de objetividad de las ciencias naturales pero en lo “social”, como ciencia específica de lo humano. Con esta ciencia se podría predecir la conducta social, tal como hacía la física con los fenómenos naturales. Ambos contemplaron la evolución cultural como una terna continuada (politeísmo-teísmo-positivismo para Saint-Simon; Teología-metafísica-ciencia, para Comte). También en el Marxismo, por su parte Karl Marx reubicó la historia en el centro de su argumento sobre la evolución de los sistemas sociales centrándose en los procesos de producción. Marx siempre hablo del hombre como constructor de su propia historia a través de sus relaciones de apropiación y transformación de la naturaleza. Herbert Spencer (1871) creyó firmemente en la supervivencia de aquellos pueblos más aptos y fuertes, capaces incluso de sustituir a los demás. Esta lucha es una ley de la vida. El progreso significa la sustitución de los más ineficaces en esta competición por los más aptos y fuertes, ideas contaminadas del racismo social que iba abriéndose paso en la época. Lo que luego se dio en llamar darwinismo social ya estaba presenta en la mentalidad de la época, con independencia de los escritos de Charles Darwin.
1.3.- CHARLES DARWIN Y A.R. WALLACECharles Darwin conocía bien la tradición intelectual preocupada por la evolución que existía en
occidente. Al igual que Wallace, Darwin leyó a Malthus quien postulaba que todo organismo tendría que luchar para enfrentarse al medio ambiente con el objetivo de sobrevivir. La supervivencia sería el resultado
2

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
de la lucha por la vida. Darwin reconoció la influencia de este concepto en su propia idea de la selección natural.
Las principales observaciones que llevaron a Darwin a pensar en la selección natural como fuerza evolutiva fueron la existencia de especies parecidas pero distintas, próximas geográficamente y el parecido entre los restos fósiles y algunas especies todavía existentes. Pero la variación entre las especies, el cambio evolutivo, se explica, según Darwin, principalmente por la selección natural. Aquéllos que no se adaptan, no sobreviven y por tanto, no se reproducen y no transmiten sus rasgos a los hijos. Aquellos que sí sobreviven porque tienen rasgos que les permiten adaptarse, se reproducen y transmiten dichos caracteres a los descendientes. La evolución biológica, se explica, por este mecanismo selectivo, que obedece a causas naturales. La selección natural no elige aquellas mutaciones que más se adaptan al entorno; las mutaciones en sí son independientes de las variaciones del medio ambiente. La adaptación es una consecuencia no directa de la selección natural. El medio ambiente influye así, indirectamente, en qué mutaciones permanecerán. Darwin creía en la perfectibilidad del hombre, las especies mejoraban y podría preverse un devenir hacia estados más perfectos. Si la selección natural era algo incontrolable por el hombre (The origin of Species, 1859), no así la selección sexual (The Descent of Man, 1871), a la que atribuyó aquellos cambios que la primera no podía explicar.
Una de las mayores aportaciones en The Origins of Species (1859) fue ubicar al ser humano en la cadena biológica, sujeto a las mismas leyes que todo ser vivo. Instauró definitivamente la idea de una ancestralidad común de todos los seres vivos a partir de su reflexión sobre rasgos comunes entre las especies. Darwin estableció que se podía estudiar de forma metódica y científica la evolución, sin que fuera materia de especulación filosófica o religiosa como hasta entonces.
A.R. Wallace (1823-1913) cofundador independiente de la teoría de la selección natural, aunque no con tanto detalle y precisión como Darwin. A diferencia de Darwin, Wallace, no ubicó al hombre al final de la cadena evolutiva, como un eslabón necesario de la misma sino que singularizó nuestra especie frente al devenir de todas las demás.
1.4.- LAS TEORÍAS SINTÉTICAS: EL NEODARWINISMO.Si Linneo ordenó la sistemática, George Mendel (1822-1884) ordenó la reproducción. Mendel
demostró que los caracteres hereditarios, al contrario de lo que Darwin pensaba, no se amalgamaban en una mezcla de término medio, sino que eran transmitidos de generación en generación como características estables, pudiendo aparecer o no en generaciones sucesivas como caracteres recesivos o dominantes. Darwin desconocía las investigaciones de Mendel. Algunos de los puntos problemáticos de la teoría de la selección natural como causa principal de la evolución biológica ya se hicieron notar en la época de Darwin.
Los mecanismos de especiación no están todavía muy claros y dependen de las evidencias empíricas que encontremos selectivamente a partir de nuestros propios conceptos y modelos.
Los descubrimientos de Mendel, desconocidos por Darwin fueron redescubiertos a principios del siglo XX por Hugo De Vries (1848-1935) que pensó en la aparición de las especies como un fenómeno a base de mutaciones, rápido y sin transiciones. También W. Bateson (1861-1926) incorporó la combinatoria mendeliana en sus investigaciones, proponiendo el término de genética para estudiar los mecanismos de la herencia biológica.
El Neodarwinismo también recuperó las ideas del biólogo alemán August Weismann, gran defensor de la teoría de la selección natural, que estableció en 1880 el principio dual del organismo (el plasma germinal o sustancia hereditaria, y el soma, la forma externa donde la herencia se manifiesta. Se puede diferenciar aquí el tándem genotipo/fenotipo). A. Weismann estableció la separación definitiva entre genoma y desarrollo a la hora de estudiar la herencia, principio que la teoría sintética moderna incorporaría como dogma.
3

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
Theodosius Dobzhansky (1937) contribuyó al sintetizar las aportaciones del darwinismo y de la genética experimental. Definió la evolución como un cambio en la frecuencia de un alelo en el pool genético de una población. Esta última sería la unidad evolutiva, un depósito de posibilidades genéticas a transmitir a los descendientes. A partir de entonces J.S. Huxley hablaría de la Nueva Síntesis.
La biología molecular y el estudio del ADN y sus mecanismos de transmisión, también ayudaron a la fundamentación científica de algunos de los postulados del Neodarwinismo y a redefinir incluso algunas clasificaciones y linajes establecidos a partir de características morfológicas y anatómicas.
Con la Nueva Síntesis quedó demostrado que existe una continuidad genética y una ancestralidad común de todos los seres vivientes. Y con ello, se consolidó aun más el interés por la filogénesis y la perpetuación genética de las especies en detrimento de otros aspectos de su biología y existencia.
La Ecología Behaviorista, la Sociobiología, las Teorías de la Coevolución Gen-cultura, la Memética, la Psicología Evolucionista, las Teorías de la Optimalidad Económica, son todas ellas de alguna u otra manera herederas de este modelo neodarwinista y su particular concepción de lo humano y la evolución. Pero también existen otros desarrollos teóricos no menos interesantes que limitan o matizan algunos de los extremos del Neodarwinismo.
CCA (CAP. 1)¿Qué es la evolución biológica?
Hablar de evolución biológica es referirse a la relación genealógica que existe entre los organismos, entendiendo, que todos los seres vivientes descienden de antepasados comunes que se distinguen más y más de sus descendientes cuanto más tiempo ha pasado entre uno y otro. El proceso de cambio evolutivo a través de un linaje de descendencia se denomina anagénesis o, simplemente evolución de linaje. La evolución biológica implica además de la anagénesis, el surgimiento de nuevas especies, la especiación, que es el proceso por el que una especie da lugar a dos.
Los procesos de especiación y anagénesis conducen a la diversificación creciente de las especies a través del tiempo, de manera que las más semejantes entre sí descienden de un antepasado común. La diversificación de los organismos a través del tiempo se denomina diversificación evolutiva o cladogénesis.
Pero además de la diversificación está la extinción de las especies. Se estima que el 99,9 por ciento de todas las especies que existieron en el pasado han desaparecido sin dejar descendientes. Las especies actuales, estimadas en unos diez millones son las que existen entre la diversificación y la extinción. El estudio actual de la evolución tiene que ver con dos materias: su historia y sus causas. Pero el estudio de la evolución incluye, además, el intento de precisar los ritmos del cambio, la multiplicación y la extinción de las especies, la colonización de las islas y continentes y muchas otras cuestiones relacionadas con el pasado. De esta manera, la investigación de la historia evolutiva implica reconstruir los procesos de anagénesis y cladogénesis desde el origen de la vida hasta el presente.
Los evolucionistas estudian el cómo y el porqué de la evolución, es decir, cuáles son sus causas. Se trata de descubrir los mecanismos o procesos que provocan y modulan la evolución de los organismos a través del tiempo. Darwin, descubrió la selección natural que es el proceso que explica la adaptación de los organismos a su ambiente y la evolución de los órganos y las funciones . Otros procesos evolutivos importantes son los que tienen que ver con la transmisión de esos caracteres (la genética): la herencia biológica, la mutación de genes y la organización del DNA.
Mitos primitivos sobre los orígenes. Todas las tribus primitivas, mantienen ciertas ideas sobre el origen del universo, de las plantas, los
animales y de los seres humanos. Algunos de los filósofos de la Grecia clásica especulaban y proponían mitos diversos para explicar el origen de los seres vivos. Los padres de la iglesia (dentro de la Iglesia cristiana primitiva) como San Gregorio Nacianceno (S.IV) y San Agustín (S. IV-V), sostienen que no todas las especies de plantas y animales fueron creadas desde el principio por Dios; algunas se han desarrollado en
4

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
tiempos más recientes a partir de otras especies o de “semillas” de creación divina. Lo significativo de esas ideas de los padres de la iglesia, es el hecho de que estos autores no encuentran razones religiosas que vayan en contra de la evolución. Y de nuevo esta actitud aparece en la Edad Media con San Alberto Magno (S. XIII) y Tomas de Aquino (s XIII), entre otros.
Con el Renacimiento, a finales del XIV, se inicia una nueva actitud hacia la naturaleza que la hace objeto de curiosidad y de observación directa más allá de la reflexión filosófica de la Edad Media, de la actitud renacentista vino la revolución copernicana. Los estudios de historia natural y de geología contribuyeron poco a poco, de manera paralela aunque por razones distintas, a preparar los cimientos conceptuales sobre los que finalmente emergen las ideas “transformistas”. Al mismo tiempo en la vida social y económica surge la idea del progreso.
En el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, tenemos la creencia en el progreso humano ilimitado. En científicos como Bufón, Condorcet y Diderot la fe en la idea del progreso no les lleva a concebir o defender una teoría de la evolución, es decir la transformación de una especie en otra por medio de causas naturales. Buffon sí que propone una teoría del origen de las especies por medio de procesos naturales.
Sin embargo, el botánico sueco Linneo (S. XVIII), sí tuvo influencia sobre los estudiosos evolucionistas, este autor del sistema jerárquico para la clasificación de plantas y animales, mantiene la estabilidad de las especies y aquí está su idea central del sistema de clasificación. La organización jerárquica que diseñó, contribuyó de una manera importante a la aceptación del concepto de descendencia común y divergencia gradual, dado que estos conceptos implican la existencia de relaciones jerárquicas de parentesco y diferenciación.
Además fueron muy importantes en el desarrollo de las ideas evolucionista de Darwin y de sus predecesores de los siglos XVIII y XIX, los descubrimientos de restos fósiles y la interpretación que se les dio. Charles Lyell (1797-1875) publicó su obra Principios de Geología que tuvo gran influencia sobre Darwin, este libro Darwin lo llevó consigo durante su viaje de cinco años alrededor del mundo. Según Lyell, los procesos geológicos tienen lugar de manera gradual y continua, gobernados siempre por leyes constantes.
Lamarck. El gran naturalista francés Lamarck (1744-1829) aceptaba la perspectiva ilustrada de su tiempo de
que los organismos vivientes representan una progresión de menos avanzados a más avanzados, con los humanos en la cumbre del proceso. A partir de esta idea, propuso una teoría de la evolución biológica, la primera detallada, extensa y consistente que apreció, aunque se demostró que era errónea. Acuñó el término biología. La función crea el órgano, a través del tiempo y las condiciones oportunas. La explicación de Lamarck sostiene que los organismos evolucionan de manera necesaria a través del tiempo, en un proceso que pasa de continuo de formas simples a otras más complejas.
Lamarck propone que se dan ciertas modificaciones en los organismos por el hecho de que éstos se adaptan a su ambiente a través del cambio de los hábitos. El uso de un miembro o un órgano lo refuerza; el desuso le lleva a su eliminación gradual. Las características adquiridas por uso y desuso, se heredan según su teoría. Esta idea, más tarde llamada “herencia de caracteres adquiridos” fue rechazada por Weismann a finales del XIX y es incompatible con la genética moderna y la biología molecular. Sin embargo esta teoría contribuyó a la aceptación de la evolución biológica.
Darwin y la revolución darwiniana. El fundador de la teoría moderna de la evolución es Charles Darwin (1809-1882).Su preocupación
por la historia natural le llevó a embarcar y a viajar por el mundo. Descubre en Argentina huesos fósiles de grandes mamíferos extinguidos, y observa en las islas Galápagos especies de pinzones, lo que le lleva a interesarse por el problema de cómo se originan las especies.
5

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
En 1859 Darwin publicó The Origin of Species un tratado que expone la teoría de la evolución y, cosa más importante aún, describe el papel de la selección natural al determinar su curso y dar lugar al diseño de los organismos.
Darwin completó de hecho la revolución corpérnica surgida en los siglos XVI y XVII con los descubrimientos de Copérnico, Galileo, Newton, que marcaron los principios de la ciencia moderna. Darwin demostró que los organismos evolucionan; que los seres vivientes –incluyendo al hombre- descienden de antepasados muy diferentes a ellos; que las especies están relacionadas entre sí porque tienen antepasados comunes. Además dará una interpretación causal del origen de los organismos. Tal explicación es la teoría de la selección natural. Con ella extiende que los fenómenos naturales pueden ser explicados como consecuencias de leyes inmanentes, sin necesidad de postular la presencia de agentes sobrenaturales. Con Darwin se completa la revolución copernicana y con ello, el hombre de Occidente alcanza su madurez intelectual. Todos los fenómenos del mundo de la experiencia externa están a partir de ese momento histórico al alcance de las explicaciones científicas, que dependen tan solo de causas naturales.
La selección natural: controversias.Darwin resume el argumento central de la teoría de la evolución por medio de la selección natural.
El punto de partida es el de la existencia de variaciones hereditarias, aun cuando ignoraba cuales eran los mecanismos que daban origen a la variación hereditaria. El origen de la especie publicado en 1859, provocó gran controversia. Con lo cual Dios quedaría reducido al papel de Creador del mundo original y de sus leyes inmanentes, en vez de ser responsable de la configuración y operaciones de los organismos y del resto del universo.
El protagonista más visible en las controversias que siguieron de inmediato a la publicación del libro de Darwin fue Thomas H. Huxley, quien defendía la teoría de la evolución con discursos públicos elocuentes y a veces mordaces. Un participante ocasional en esas discusiones fue Wallace.
Wallace escribió con Darwin un artículo sobre el origen de las especies, pero no tuvo eco. Lo que tuvo una gran repercusión fue la publicación del libro de Darwin.
Al igual que Darwin, Wallace seguiría escribiendo durante el resto de su vida sobre la evolución y selección natural. No obstante la idea de la selección natural se atribuye mucho más a Darwin que a Wallace porque el primero desarrolló la teoría en un detalle considerablemente mayor, presentó más evidencias a su favor y fue el principal responsable de su aceptación general. La teoría de Wallace difiere con Darwin en el hecho de que niega que la selección natural sea suficiente para dar cuenta del origen del hombre, fenómenos que requiere según Wallace una intervención divina directa.
Un contemporáneo de Darwin que tuvo considerable influencia hacia finales del siglo XIX y principios del XX fue Herber Spencer (1820-1903). Spencer era filósofo pero no biólogo, sin embargo se convirtió en uno de los defensores más radicales de las teorías evolutivas y popularizó varias experiencias como “la supervivencia del más apto”, que fue incorporada por Darwin en las últimas ediciones de El origen de las especies. Spencer extendió la teoría darwiniana a ciertas especulaciones sociales y metafísicas. Entre las muchas ideas de Spencer, la más perniciosa de todas fue la extrapolación de la noción de “lucha por la existencia” a la economía y sociedad humana, dando lugar a lo que se conoce hoy como darwinismo social.
De Mendel a la teoría sintética. La dificultad más seria con que se enfrentaba el darwinismo original para imponer sus tesis era la
carencia de una teoría de la herencia que pudiera dar cuenta de la reproducción, generación tras generación, de las variaciones sobre las que actúa la selección natural. El eslabón que faltaba para completar la cadena del argumento darwiniano era el de la genética mendeliana. El artículo de Mendel,
6

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
publicado en 1866 formula los principios fundamentales de la teoría de la herencia, una teoría que está todavía vigente hoy.
Los descubrimientos que estaba realizando el monje agustino Gregor Mendel con guisantes en el jardín de su monasterio, eran desconocidos para Darwin y las leyes de Mendel llegaron al dominio general de la ciencia en 1900, cuando fueron simultáneamente redescubiertos por varios científicos en el continente europeo. Entre tanto, el darwinismo se enfrentaba en la última parte del siglo XIX, con una teoría alternativa conocida como neolamarckismo. Los neolamarckistas agregaban la noción de que el medio ambiente actúa de manera directa en las estructuras orgánicas, cosa que explica su adaptación al ambiente y al modo de vida del organismo. Los partidarios del neolamarckismo descartaban que la selección natural pudiera explicar la adaptación de los organismos al ambiente.
Entre los defensores de la selección natural durante la segunda mitad del siglo XIX destaca el biólogo alemán August Weismann, quien durante la década de 1880 publicó su teoría del germoplasma o plasma germinal. Weismann distinguía dos componentes en cada organismo: el soma, que comprende las principales partes del cuerpo y sus órganos y el germoplasma, que contiene las células que dan origen a los gametos y por tanto a la descendencia. Esta idea de una separación radical entre germen y soma llevó a Weismann a afirmar que la herencia de caracteres adquiridos es imposible, y abrió el camino triunfal para la selección natural como el único proceso que puede dar cuenta de las adaptaciones biológicas. Las ideas de Weismann fueron conocidas a partir de 1896 como “neodarwinismo”.
En 1900 con el redescubrimiento de las leyes mendelianas de la herencia (por Hugo de Vries), se incorporan estas leyes a la teoría de la evolución poniendo el énfasis en el papel que tenía la herencia en la propia evolución. Un avance muy importante tuvo lugar en 1937 cuando el naturalista y genético experimental Theodosius Dobzhansky publicó Genetics and the Origin of Species. El libro da cuenta de una manera comprensible y detallada del proceso evolutivo en términos genéticos, apoyando los argumentos teóricos con evidencias empíricas. Su obra puede ser considerada la contribución más importante a la formulación de lo que se conoce como la “teoría sintética” o la “teoría moderna” de la evolución, el conjunto de modelos y leyes que integra efectivamente la selección natural darwiniana y la genética mendeliana.
La evolución molecular y otros avances.Durante los últimos años, los avances más importantes en la teoría de la evolución derivan de la
biología molecular. En 1953 se descubrió la estructura del ADN, el material hereditario contenido en los cromosomas del núcleo celular.
En 1968 el genético japonés Kimura propuso la teoría neutral, según la cual muchos de los cambios que tienen lugar en las secuencias del ADN y de las proteínas son adaptativamente neutrales, es decir tienen poco o ningún efecto en la función de la molécula.Además de la biología, otras ciencias han contribuido también a entender y explicar los procesos evolutivos de los seres vivos. La geología y la geofísica experimentaron en la segunda mitad del siglo XX, una revolución conceptual de considerables consecuencias para el estudio de la evolución. La tectónica de placas demostró que la configuración y posición de los continentes y océanos son dinámicas y no estáticas. Esas modificaciones masivas del ambiente terrestre, antes insospechadas, han tenido consecuencias importantes para la historia evolutiva de la vida.
Impacto científico y social. La teoría de la evolución ha extendido su influencia sobre todas las disciplinas biológicas, desde la
embriología a la bioquímica, desde la sistemática a la genética y desde la fisiología a la genética. Todo esto es debido a querer sostener que la teoría de la evolución supone el meollo mismo de la biología.
7

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
Pero además el término de evolución ha llegado a otras áreas como la astronomía y la sociología, y también la economía y la sociopolítica. No obstante, el hecho de señalar el término de evolución en otras áreas de pensamiento y disciplinas es meramente metafórico, ya que la selección natural, en el sentido de Darwin, tan solo tiene lugar cuando se dan variaciones hereditarias como consecuencia de la reproducción biológica, esto es, en los organismos vivos. No obstante se lleva a otros ámbitos ya que la supervivencia del más fuerte se halla en la lucha por las ventajas económicas o en la hegemonía política. Esta teoría, conocida como “darwinismo social” fue una filosofía social influyente entre los pensadores y gobernantes del mundo occidental que comenzó a finales del XIX y principios del XX.
Los usos dudosos y los abusos de los términos “evolución” y “selección natural” han provocado, a su vez, una cierta resistencia en algunos círculos intelectuales contra la evolución biológica y la selección natural. Una importante consecuencia de ese hecho es, que la teoría de la evolución sea vista por muchos como incompatible con las creencias religiosas, en particular con el cristianismo. Ya entre los teólogos cristianos contemporáneos de Darwin aparecieron argumentos tanto a favor como en contra de la teoría de la evolución y en el siglo XX, poco a poco, las ideas de Darwin llegaron a ser aceptadas por la mayoría de los autores cristianos.
2.- ANTROPÓLOGOS Y EVOLUCIÓN. (R.G. CAP 2.2)
El interés por las teorías evolutivas de charles Darwin y Wallace se hicieron sentir pronto en la Antropología del s. XIX, tanto en el Reino Unido, Alemania y Francia como en EE.UU. Las capacidades mentales de los primitivos fueron objeto de debate continuo en la literatura antropológica de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Con El Origen de las Especies de Charles Darwin no desapareció la idea del poligenismo humano, la procedencia desigual de las razas de entonces a partir de distintas líneas evolutivas que se hubieran parado o diversificado en el tiempo.
El evolucionismo en Antropología inició su recorrido explicativo de las distintas fases de la humanidad, muy en conexión con las teorías etnocéntricas de la época sobre el progreso y el hombre moderno como su máximo exponente.
Desde la intelectualidad europea, los pueblos primitivos existentes fueron concebidos como restos vivientes, reliquias de lo que debió ser el albor de la humanidad en su progresiva cadena evolutiva hacia el progreso y el hombre actual, representado por el europeo, cuyas capacidades eran las máximas que la evolución habría producido y hacia las que se encaminarían el resto de los pueblos, que pasarían, con el tiempo y según el evolucionismo, por las mismas etapas. La evolución cultural de la humanidad se pensaba como un progreso lineal hacia un estado civilizado y civilizatorio.
Edward Tylor (Primitive Culture, 1871) siguió prácticamente la línea de sucesión de estadíos de la época (salvajismo, barbarie y civilización). Es a Morgan (Ancient Society, 1877) a quien se le atribuye la formulación más expresa de una secuencia general de “períodos étnicos”, desde el salvajismo, por la barbarie a la civilización. Sobre esta secuencia encajarían los datos disponibles de la diversidad etnográfica. La presencia de un rasgo común entre dos sociedades obedecería a la misma causa. El planteamiento histórico y causal es, como vemos, fundamentalmente lineal y acumulativo.
Las teorías evolutivas de Tylor y Morgan encontraron cierta reacción en la escuela difusionista histórico-cultural alemana, quienes criticarían el esquematismo y simplicidad de los evolucionistas, su uniformismo inter e intracultural. El progreso cultural no dependería tanto de la fuerza imparable inserta en cada sociedad sino más bien de los contactos e intercambios de ésta con otras.
El caso de Alfred Kroeber (1917) es contradictorio. Éste concibió la cultura como una emergencia a partir del desarrollo del cerebro y la capacidad simbólica de los humanos. Sin embargo, la evolución cultural le pareció acumulativa y progresiva. Ni el particularismo relativista americano de Boas y su escuela, ni la reorientación moderna de la Antropología como disciplina etnográfica basada en el trabajo de campo in
8

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
situ tuvieron ningún interés en la evolución, por lo que pudiera significar de biológico y orgánico. Para los antropólogos sociales, la cultura y la socialidad comenzaban con las sociedades cazadoras y recolectoras, una vez ya evolucionados los homínidos al hombre moderno.
La Antropología funcionalista británica fue siempre sincrónica, vacía de Historia. El ser humano en sus dimensiones biológicas era algo ya dado, y sería lo social lo que habría que investigar. Ni la antropología simbólica ni la cognitiva perderían un minuto tampoco en atender la génesis evolutiva de las capacidades simbólicas, cognitivas, sociales, humanas. La tradición francesa es compleja en este sentido. E. Durkheim (1858-1917) clasificó a las sociedades por el tipo de vínculo entre sus gentes. C. Lévi-Strauss tampoco mostró interés alguno por el asunto de los orígenes. Es desde otros lugares, desde donde se recuperaría la atención sobre el proceso evolutivo, aunque referido exclusivamente a lo sociocultural.
3.- PARADIGMAS, IMÁGENES Y REPRESENTACIONES. (RG. CAP 2.3)Las metáforas que usamos no son meros instrumentos vacíos de contenido. Por el contrario,
nuestra actividad mental se constituye a partir de determinados enfoques teórico-culturales concretos que son los que la posibilitan. La historia de la ciencia nos cuenta como ciertos procesos y fenómenos fueron invisibles a la investigación por situarlos bajo determinados marcos conceptuales que impedían liberar la imaginación y encontrar nuevas relaciones entre los mismos. Los paradigmas son presupuestos básicos a partir de los cuales pensamos las cosas. Es imprescindible deconstruir nuestras ideas y nuestros discursos para saber de dónde partimos y qué podemos hacer.
3.1. EVOLUCIÓN, PROGRESO Y ETNOCENTRISMO.A partir del siglo XVIII fue instalándose en Euroamérica una idea de progreso humano. Condorcet lo
comprendió como mejora de las condiciones de vida de los hombres, gracias al buen uso del ejercicio racional, a la elección correcta del camino adecuado. Los salvajes serían tan capaces como los europeos, pero se habrían equivocado en sus elecciones.
Para los ilustrados del siglo XVIII progreso es la mejora de la vida por medio de transformaciones sociales. Para Rousseau es la (mala) sociedad la que corrompe al individuo. Ambas dos perspectivas, una optimista sobre el desarrollo de la sociedad europea, otra atenta a los males sociales que el progreso trae consigo, convivirían durante todo el siglo XIX.
Saint Simon siguió el optimismo de Condorcet e identificó la historia de las sociedades humanas con el movimiento imparable hacia la mejora de las condiciones de la existencia humana. Comte pensó igualmente en una única humanidad que pasaba por distintas fases, con una clara proyección optimista al futuro, al estilo de Condorcet. Su ley de los tres estadios ordenó el asunto de la siguiente manera: primero una fase teológica, segundo otra metafísica y la tercera sería la positiva . Esta marcha tiene la misma fuerza irremediable y universal que la que otorgaban los antropólogos evolucionistas a la evolución, y se basaba en el instinto continuo del hombre de mejorar su existencia, es decir, de progresar. La consecución del progreso podía acelerarse, convertirse en aspiración y acción política.
Hasta mitad del siglo XIX, la idea de raza fue sinónima de tradiciones mentales, ideográficas, lingüísticas diferentes. Poco a poco la evolución cultural se iría naturalizando, dependiendo de la biológica. Las diferencias humanas serían naturales y por tanto inevitables. La perfectibilidad ilustrada como posibilidad dejaría pasó a la perfección como condición, estando tipificada en la sociedad europea y americana. Así que, a fines del siglo XIX el evolucionismo identificó evolución definitivamente con progreso, un movimiento inevitable universal regido por leyes naturales, enmarcado en una historicidad lineal hacia las más altas metas de la racionalidad humana, siempre alejada de la barbarie y la animalidad. Lo primitivo se conformaría como lo más opuesto a las altas metas logradas por Occidente. Sólo las sociedades arcaicas con Estado de Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma se salvarían de la quema.
La reflexión social occidental no fue capaz de liberarse del etnocentrismo y de la vanidad, legitimando así un capitalismo industrial, su expansionismo comercial y militar en el mundo. La unión de las teorías evolutivas con las del progreso etnocentrista colaborarían en la formalización y expansión de las teorías raciales y las prácticas racistas que caracterizarían tanto la política interior como expansionista durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX.
9

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
3.2 LOS OTROS: TRIBUS, NIÑOS Y MUJERES.Toda construcción identitaria –y la de los orígenes de la humanidad lo es- se define en relación a
una alteridad, a un entorno representaciones, un imaginario de unos otros que depende de nuestra propia experiencia colectiva y su interpretación antes, ahora y después.
Nuestra concepción de la evolución sigue siendo antropocéntrica. Es la creencia en nuestra especificidad la que ha motivado nuestro interés por la evolución humana; rescatamos nuestra unicidad gracias al racionalismo y a la huella de Dios en nuestras mentes, que nos dotan de unas capacidades para el pensamiento racional, la agencia y la transformación ilimitada del entorno. Sobre esta construcción girará toda la recuperación de la singularidad humana frente a la animalidad. Estamos en la cima de la escala evolutiva, y por eso, la literatura sobre los orígenes evolutivos del ser humano siempre incluye los adjetivos de singular, especial, privilegiados, diferentes.
Este antropocentrismo tiene mucho que ver con cómo construimos nuestra propia identidad frente al resto de seres vivos, aunque un poco de humildad intelectual siempre viene bien, así que podríamos pensar que somos singulares entre otras singularidades.
Ya desde el Evolucionismo las sociedades cazadoras–recolectoras actuales, fueron consideradas vestigios vivientes de los albores de la humanidad. Estas sociedades se consideran como congeladas, restos de una humanidad en estado salvaje. Entendiendo lo simple llegaríamos a comprender nuestro mundo superevolucionado. Sin embargo, estos cazadores–recolectores también son homo sapiens sapiens; no son nuestros ancestros vivientes, son mucho más complejos y evolucionados que los humanos del Pleistoceno. Si muestran ciertos niveles de desarrollo que nos parecen simples respecto de nuestra forma de vida, en otras áreas se caracterizan por una gran complejidad (parentesco, cosmologías, conocimientos etnobotánicos, de navegación, destrezas de supervivencia, etc.).
El protagonista principal del teatro evolutivo en la literatura ha sido siempre un hombre adulto en un escenario rodeado de subalternos subsidiarios como niños, ancianos y mujeres.
Como en otras disciplinas, la infancia ha sido tradicionalmente relegada a fase transitoria hacia la madurez encarnada por el adulto. La ontogenia (proceso de cambio y maduración a lo largo de todo el ciclo vital y que tiene en la infancia y adolescencia algunos de sus momentos más importantes) nunca ha interesado demasiado a los estudiosos de la evolución humana. Sin embargo, los niños no representan nuestra fase simple hacia la complejidad. Los niños ya son complejos y no está claro que la madurez sea necesariamente un estadio más complejo. Esto sucede porque las premisas dominantes en cierto tipo de evolucionismo excluyen el desarrollo, lugar donde precisamente la evolución se hace posible y manifiesta. Afortunadamente, y desde una óptica más descentrada, comienza a prestarse atención a la importancia económica, social, cognitiva, enculturativa de las cohortes más jóvenes en el progreso evolutivo.
Etnocentrismo, adultocentrismo y ahora sexismo. La impronta masculina de la producción científica en occidente es algo bien conocido por la reflexión feminista. La hegemonía de los estereotipos de nuestra sociedad impregna la mayoría de estos estudios. Pocos son los estudios que hablan de la implicación directa y necesaria de mujeres, niñas y abuelas como elementos activos e imprescindibles en los procesos productivos, de poder, de organización, ritual-religioso, etc. Siempre se ha minusvalorado la importancia económica de las actividades recolectoras que habrían realizado mujeres y niños. Sabemos que la caza de grandes mamíferos fue más esporádica que la de pequeños roedores y animales de menor tamaño, en la que habrían podido participar distintos sexos en distintos momentos históricos y contextos socio-ecológicos. Parece que todo lo relativo a la reproducción y la crianza no tuvieran una dimensión económica y social fundamental. Las tareas de cuidado y salud que hayan podido realizar mujeres y hombres son de fundamental importancia demográfica, económica, psicológica y sociocultural para la supervivencia y calidad de vida de la especie.
Se ha destacado el decisivo papel de las mujeres en la evolución a partir de sus prácticas de cuidado y socialización. Las mujeres negocian sexo por comida y protección a sus hijos. Y para que no parezca una transacción asimilable a la prostitución, se le otorga un cariz más político e intelectualmente correcto, asemejándolo a una forma de reciprocidad.
Como quiera que sea, el papel de las mujeres en los relatos y escenarios evolutivos ha ido cambiando poco a poco, sin necesidad de vincularlo siempre y necesariamente con la sexualidad y la reproducción, y en todo caso, revalorizando el papel de ésta. Y muy interesante son los trabajos de
10

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
O’Conell y Hawkes. Se trata del efecto abuela dentro del patrón del alargamiento de la longevidad en la evolución homínida. Gracias a la larga etapa entre la menopausia y la muerte, las mujeres ya no fértiles han podido ayudar a sus hijos en la crianza de los suyos, tanto colaborando con la economía doméstica, en la recogida y preparación de alimentos como con el propio cuidado de los nietos.
La imaginaria de lo femenino tiene otra arista en los estudios evolutivos. Son dos las formas principales que aparecen, relacionadas con los orígenes de la humanidad en dos momentos evolutivos. Una de ellas se refiere a Lucy, hembra de australopithecus afarensis encontrada en Etiopía. Se trata de un esqueleto casi completo de uno de los antecesores bípedos más antiguos de la humanidad que, no obstante, los científicos han dejado fuera de la familia Homo, porque se parece demasiado a un primate no humano. La otra, fundadora de una estirpe de primates erectos, parece más de hueso que de carne, hablamos de la Eva africana hipotética, inferida a partir de cálculos de la antigüedad de cambios en el ADN mitocondrial, pero que los medios de divulgación de masas ya se encargaron de dibujar como madre de todos los sapiens sapiens, fundadora de nuestra estirpe biológica.
3.3 COMPETENCIA E INTERÉS. LA EVOLUCIÓN COMO CAMPO DE BATALLA.Bajo las teorías neodarwinistas estándar, subyace una concepción del hombre y del mundo que
pinta al primero como un ser calculador e interesado, y al mundo como un medio de recursos escasos por los que hay que luchar y enfrentarse con otros competidores. La teoría instrumental de la acción que subyace a esta orientación sostiene que el ser humano se comporta racionalmente en el sentido de adecuar los medios a los fines gracias al cálculo de la ratio entre estos dos. Algunos creen que nuestra diferencia se fundaría en esta racionalidad. Esta teoría predice la especialización del cazador-recolector en función del alimento disponible. La tendencia óptima es la de no gastar demasiada energía y tiempo, pero lo suficiente como para alimentarse.
Independientemente de consideraciones importantes e interesantes de tipo bioenergético, las teorías optimalistas del cazador-recolector de la ecología evolucionista neodarwinista imaginan a un individuo que elige racionalmente y, por tanto ventajosamente, entre distintas posibilidades, en función de intereses predeterminados y prefijados, no construidos al hilo de la acción, sino orientados previamente a ésta.
Las teorías de la optimalidad en ecología ignoran las posibilidades interactivas y variables entre el hombre y sus entornos, con su falta de visión holística, de interdependencia de factores y de otras variables explicativas. Derivar una teoría de la práctica, de la acción humana, es imposible exclusivamente desde una teoría de la racionalidad. Al analizar las estrategias mentales y de acción de los sujetos en la toma de decisiones en el transcurso de su vida cotidiana, Jean Lave (1988) muestra como el sujeto se define más como una persona-actuando, incorporando/compartiendo una perspectiva, prioridades, valores, experiencias previas, un cuerpo operando en un contexto complejo que por el simple cálculo racional de costes-fines.
Este modelo es heredero contradictorio de dos tradiciones opuestas. Por un lado proviene de la economía neoclásica derivada de la Ilustración, con resabios del optimismo y dinamismo del individualismo, el progreso y la competencia de la ideología del capitalismo industrial, en la que todo individuo persigue su propio interés. Por otro, y contradictoriamente, este actor es el resultado del proceso evolutivo adaptativo de la especie humana. El individuo aplicaría en su entorno unas reglas inscritas en su naturaleza, que le procurarían el máximo beneficio. La causa agente de esta conducta no sería tanto el individuo, de la teoría económica, sino la selección natural, que diseña estrategias para ser seguidas por éste como instancia de la especie. Además de un individualismo metodológico acérrimo, el modelo competitivo del actor racional suele asumir los principios de la teoría de juegos. La teoría de los juegos trata de los modos en que jugadores que interactúan siguiendo estrategias racionales producen resultados que satisfacen sus preferencias, aunque no se lo hayan propuesto intencionadamente. La teoría de los juegos ha sido tempranamente criticada en el sentido de que toda ella está construida de manera que sólo pueda ser
11

TEMA 1: TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN
abordada por medio de instrumentes matemáticos. Pero sobre todo, porque en la interacción humana no se dan ninguna de las premisas de la teoría.
El maquiavelismo de las teorías sociales de la inteligencia participa de estos principios también. Para esta orientación, las destrezas intelectuales habrían evolucionado para prever y anticipar las intenciones de los otros, y si se puede, engañar y manipular en beneficio propio, de los parientes o de los amigos. No es que se niegue el posible papel instigador evolutivo de la competencia, pero igual podemos atribuírselo a la empatía, a la cooperación desinteresada, la reciprocidad o a la solidaridad. Además competencia no implica necesariamente conflicto y éste no implica por fuerza violencia.
12