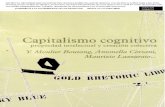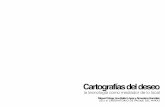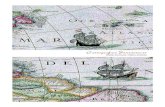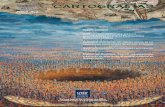Guattari, Félix - [1995] CARTOGRAFÍAS DEL DESEOb
-
Upload
rafaelpinillagibson -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Guattari, Félix - [1995] CARTOGRAFÍAS DEL DESEOb
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
1/104
b ib l io t e c a d e lo s c on f in e sdirigida por Nicols Casti l lo
N O T A D E E N V O
L a Coleccin bib lio tec a de los conf ine s pretende lonuevo y lo viejo del tiempo de las ideas. Un tiempo inmemorial de raiz mtico potica que nunca dej de anudar relatospara convertirse en historia de las interpretaciones, en historia de lo real. L i b ro s de pensadores, de ensayistas, de tericos.A la vieja ciudad letrada no dejan de arribar, o cada tantovuelven a encenderse, obras. Ese indomable sello de autorade quienes conjeturan cambiar con letras las ms pequeas olas ms grandes circunstancias.
Escrituras que imaginan entender al hombre y las cosas.Podra aventurarse: obras que hacen el mundo. Pero extraahistoria por cierto la de las escrituras. Construyen las escenasde lo que pas, de lo que pasa, y sin embargo nunca puedencontra la realidad inmediata, contra lo que urge. C o m o penshace algunos aos Sartre, "no existe libro alguno que hayaimpedido a un nio morir". La bib lio teca de los con fi nesv a en busca entonces de algo de eso: literaturas que hacen elmundo, y al mismo tiempo no pueden casi nada. Desde esaconciencia extrema de lo ilusorio, por lo tanto desde la puraverdad, ofrecer bros.
biblioteca de los confines A\t w -Jf
G U A T T A R IC A R T O G R A F A S D E L D E S E O
C O M P I L A C I N Y P R L O G OG R E G O R I O K A M I N S K Y
.co{
HATla marca
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
2/104
Cartograf a del deseo, Flix GuattariS O B R E E S T E L I B R O
Est basado en una primera edicin de Santiago de Ch i l e ,F r a n c i s c o Zeg ers , 1989. La traduccin de la misma estuvo acargo de Miguel Denis Norambuena.
I n a g u ra la Coleccin bib lio teca de l os c onf ine s, dirigida por Nico ls Casu ll o que surge como una extensin deco nf in es (la revista).
F u e compilado y prologado por Gregori o Kamins ky, corregido por Mnica Cabrera , diseado por Vanesa Indij ycompuesto en Indij Lapidus Diseo.
El lay-out fue realizado en el programa QuarkXPress 3.3,corriendo sobre una Mac Q u a d r a 605. Se han utilizado lastipografas Slimbach para el texto, O R A T O R para los ttulos;L u c i d a para biblioteca de los confines y St one para la marca.
L a edicin estuvo a cargo de la marca, cuya oficina estsituada en la calle Virrey (Maguer y Feli 3059, 2 o . La direccin postal es casilla de correo 100, sucursal 26, (1426),Buenos Aires, Argentina; el fax (54-1) 552-1869; el correoelectrnico [email protected].
T anto el interior como las tapas fueron impresos en lostalleres grficos Edi g ra f de la calle Delgado 834, de la ciudadde Buenos Aires, en el mes de marzo de 1995.
Q u e d a hecho el depsito que dispone la ley 11.723I S B N 950-889-008-8 Impreso en Argentina
la marca
N D I C E
7Prlogo. Un bricolage existencial
17El capitalismo mundial integrado y la revolucin molecular
37E l capital como 'integral' de formaciones de poder
63L as nuevas alianzas
13 7Carta arqueolgica
15 3Micropol t ica del deseo
17 3L as luchas del deseo y el psicoanlisis
17 9L as dimensiones inconscientes de los servicios asistenciales
18 7Cra c k s in the street20 1 losario
mailto:[email protected]:[email protected] -
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
3/104
P R L O G OU N B R I C O L A G E E X I S T E N C I A L
V.
Pr o g r a ma r una vida no es planificarla y planificar una vidano es diagramarla.
Pierre Flix Guattari : las seas particulares dicen que hanacido en O i sy , Francia , en 1930, nieto de abuelos boloesesy que muri en Pars, en 1992.Pero su singularidad -su diagrama- desborda esas seasque ocupan, aunque no pueblan, esa vida que se quiso esquizo, una existencia rizomtica.
" C u an do tema seis o siete aos, cada noche volva la mismapesadilla: se me apareca la Dama de Negro. Se acercaba a mic a m a . Yo senta mucho miedo y me despertaba. No queravolverme a dormir. Una noche, mi hermano me prest su riflede aire comprimido, dicindome que si ella volva slo temaque dispararle. Pero nunca volvi. Lo ms extrao, recuerdobien, es que yo no haba cargado el fusil. Pero, la Dama Negra-nadie salvo la P a r c a - regres, aunque muchos aos despus,el 30 de agosto de 1992 bajo la forma de una muerte convencional o sea, humana y lo sorprendi, como suele ocurrir, conel rifle descargado. Guattar i sufri un paro cardaco en laclnica psiquitrica La Borde, all mismo donde trabaj durante cuarenta aos junto a uno de sus maestros: J e a n O u r y .
L a muerte, la locura, la institucin y la desterritorializacinse reencontraron justo en el mbito emblemtico, el'carrefour' de la negacin a la vida. Es verdad que la vida loabandona a uno pero tambin ocurre que es uno quien abandona la vida, que la Dama Negra no reclama de tiempospropiciatorios sino que nos asesta como enfermedad, comoresentimiento o mala conciencia. Fue all, en el hospicio,donde Guattari quiso dejarla.
Era un personaje juvenil -cabellos rizados, lentes con arosmetlicos, sonrisa de muchacho-, un intelectual francs
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
4/104
'come aos' que no requera de la altivez ni la solemnidadpara filosofar.
Dentro de las certezas ilusorias del yo, se puede creer queuno planifica o programa la propia vida aunque, en verdad,formamos parte de un tablero donde los dados o las cartas yaestn echadas.
" C u a n d o era nio, viva en pedazos, un poco esquizosi se puede decir. L u e g o pas aos y aos tratando devolverme a pegar. Mi habilidad al volverme a pegar haconsistido en que saco de los pedazos realidadesdiferentes (...)".
Guattari fue un verdadero 'bricoleur', ese personaje adorado por los etngrafos de las culturas; pero verdadero porquesu bricolage constituye una accin existencial inmanente, nolo seducen las estructuras invariables sino la variacin cartogrfica y caosmtica. Ser y no slo adorar al bricoleur, porqueeste ser es una mquina existencial; el otro es el ser de aquellos que han hecho de su subjetividad una entelequia -seca yhueca-.
" Y o termin, no, yo termin es mucho decir, yo comenc a'repegarme' slo cuando llegu a los cuarenta aos, por untrabajo con un amigo, quien tuvo la capacidad de tener encuenta todas mis dimensiones".
U n bricolage tardo?; ms bien una retraduccin deltiempo lineal e itinerante a un modo dimensional.
Planificar, as, es cortar dimensiones e instituir aqul quese configurar como el P L A N propio, el nico y excluyente quedestinar gran parte de las fuerzas para que las otras dimensiones -tan propias como L A propia- no aparezcan desterrito-rializando lo reprimido.
E l P L A N retrasa mis mapas y dibuja mi(s) geografa (s).Programar la vida es circunscribir y territorializar la exis
tencia, hacer objeto de ese sujeto, replegar - r e p e g a r ? - lasfuerzas de despliegue.
Diagramar es rechazar el mecan ismo iterante-it inerante, esdesconocer las huellas o senderos de la vida como unasegmentaridad dura, y es reconocerse como pedazos de existencia heterognea que pueblan y configuran la mquina denuestra vida.
A q u e l que planifica se propone un modo arborescente devida, mientras que aquel que programa es alguien para quienlo nico interesante ya lo abandon en el origen.
Diagramar es diagramarse, ofrecer recorridos existenciales,rizomticos.
S i gobernar es poblar...entonces gobernarnos es poblarnuestra cartografa existencial.
A r g e l i a , M a y o '68, la antipsiquiatra y el psicoanlisis, lasradios libres, el marxismo contestatario, la ecologa y otrosdiagramas existenciales que se cruzaron con el suyo -sin dudaDeleuze-, stas son las seas particulares de Fl ix G u at t ar i , suA D N deseante.
S in embargo, sa no debe ser la nica ni la satisfactoriaidentificacin del personaje. Guattari mismo subrayaba queestaba hecho de 'demasiados pedazos o lugares', cuatro almenos.
Provena de la Va Comunista y de la Oposicin de Izquierd a ; "antes de M a y o 68 nos agitbamos mucho, escribamos unpoco, por ejemplo las nueve tesis de la oposicin de izquierd a " ( L ' A r c , N 4 9 , 1972).
Ot r o retazo existencial estaba compuesto por su activaparticipacin en la clnica La Borde en C o u r - C h e v e r n y , desdesu constitucin por J e a n O u r y en 1953, precisamente el lugarque cuarenta aos despus elegira para hacerse uno con laD a m a N e g r a .
J u n t o a los italianos e ingleses, el trabajo con los psiquia-trizados fue pionero, "tratbamos de definir prctica y tericamente las bases de la psicoterapia institucional... por mi parteyo trabajaba nociones tales como 'transversalidad' y losfantasmas de grupo".
J e a n O u r y es un personaje decisivo: "el me dio un lugarde trabajo y de vida". En la clnica de La Borde (extraacolusin significante con el neuropsiquitrico porteo)comienzan a desarrollarse significativas experiencias depsiquiatra alternativa.
Est o es lo que escribe Je an Ou r y , su jefe y amigo, acerca dePierre Flix: "...conoc a Guattari en 1945 gracias a mi hermano Fernand, profesor del que Flix haba sido alumno. Flixtena quince aos y yo veintiuno. El militaba en un8
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
5/104
movimiento nacido luego de la Segunda Gu erra en favor dealbergues para la juventud. Ya era un muchacho inquieto,imaginativo al que le interesaban la ideas polticas as como laciencia y la msica. Aos ms tarde, al finalizar 1950, cuandoyo trabajaba en una clnica psiquitrica de L o i r - e t - Ch er , elvino a verme mu y desorientado. S u familia lo haba empujado a realizar estudios de Fa rm a c i a , cosa que a l no le gustaba en absoluto. Se qued conmigo, discutiendo mucho, yo loestimul para que cambiara de carrera. Mi concepcin de lapsiquiatra, basada en lo social y lo poltico le interesaba enormemente; pero como yo no poda estar de lleno en lo social,le propuse ocupar esa funcin. Fue una especie de contratoque hicimos los dos. El respet ese contrato hasta el ltimoda. C l ar o que tuvimos desacuerdos, pero ellos eran parte delcontrato. Se instal en La Borde en 1955 pero ya trabajaba alldesde 1953. Flix era un animador infatigable. Tena muchosamigos y llev all una muchedumbre increble de etnlogos,psiclogos, filsofos, como L u c i e n Sebag, Francois Chtelet,M i c h e l Cartry o Pierre Clastres. Adems, viajaba sin cesar. Eraun paseante, un verdadero punto de encuentro. Tena unaforma muy particular de intervencin: le interesaban en sutrabajo los problemas de la alienacin y la insercin social"{Liberation, 31/8/92).
Guattari nunca abandonar la clnica pero La Borde no sersu lugar de retiro, ni su remanso sino su 'laboratorio'. Setratar del espacio donde podr abandonar el mundo de lascoordenadas fijas, establecidas y cuadriculadas para trazar eldiagrama que ms le convenga. La discusin, los desplazamientos y los cuestionamientos son, como l mismo dice, "laexpresin de una subjetividad con cabeza mltiple y prolongamientos impredecibles".
A n t e la denominada corriente anti-psiquitrica, representada por nombres tales como Ronald L a i n g , David Co o p er ,F r a n c o Basaglia, Gi o va n n i J erv i s y otros, Gu a t t a r i pudohaberse definido como alguno de ellos: la radicalizacin de laexperiencia psictica como Co o p er ; adoptar un rol polticoactivo y convertirse en un protagonista como Basaglia. Sinembargo, Guattari no se estableci en ninguna parte; retuvode la anti-psiquiatra sus indicaciones filosficas, morales y
polticas y confront todo eso con las experiencias de LaBorde, las que critic cuando alcanzaban el abuso y laequivocacin.
U n retazo muy conocido aunque infelizmente mal analizado es que Guattari se form con L a c a n al comienzo de susSeminarios. Es mejor abstenerse de buscar las huellas lacania-nas para as reducir toda lectura de Guattari a sus marcas deorigen; l reinscribi esos saberes y no necesit convertirse enmonaguillo ni adorador.
A l comienzo, L a c a n tuvo con l... "un trato solcito y amistoso". Su anlisis con el maestro fue de siete aos y en 1969Guattari se convirti en analista, afilindose a la EscuelaFreudiana de Pars.
"Descubr poco a poco la otra cara del mito analtico: depronto me encontr con una treintena de pacientes agarradosa m buscando proteccin; debo sealar que guardo de esapoca recuerdos de pesadilla: todo ese racimo human o con susruegos permanentes, sus problemas que aglutinaban dramasfrente a los cuales desfalleca...
C ad a vez que no me pronunciaba sobre algo ellos creanque sto se deba a que yo saba mucho! Habame! En qume he echado a perder? Donde est el error? Yo senta deseosde gritar: no me molesten! Y, un da desped a todo el mundoy desaparec durante un ao" [L'Arc, Op. C it . ) .
E sa experiencia ser el punto de partida de aquella otra,nomdica y con mil mesetas de fuga: el estudio de las profundas relaciones entre el capitalismo y la esquizofrenia. Textosantes programticos que enciclopdicos, antes de batalla quede reflexin, antes disparadores que una serena meditacin.
Por fin, "..tuve una especie de 'lugar' o de discurso con losesquizos; siempre sent gran amor hacia los esquizos, siempreme sent atrado por ellos. Es necesario vivir con ellos paracomprender. Los problemas de los esquizos son al menosverdaderos problemas, no problemas de neurticos".
L a poltica, la subjetividad, la locura, la teora; retazos existenciales o modos de vida forzosamente desgarrados.
"Necesitaba, no unificar pero si pegar un poco esos cuatropedazos o l ugares y discursos en los que viv a. Ya tena algunas seales, por ejemplo, la necesidad de interpretar la
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
6/104
neurosis desde la esquizofrenia. Pero no tena la lgica necesaria para realizar esa pegadura..."
L a lgica de ese bricolage -si as puede denominarse aaquello que es una poltica, una tica y una esttica de la existencia- ser una de las ms importantes tareas que llevar acabo con Giles Deleuze; un proliferante paralelismo spinozia-no de operaciones intelectuales y corporales, fsicas ymetafsicas.
"L o que yo esperaba del trabajo con Giles Deleuze erancosas como stas: el cuerpo sin rganos, las multiplicidades, laposibilidad de una lgica de las multiplicidades con sus adherencias sobre el cuerpo sin rganos".
E se paralelismo es tambin una simultaneidad y un monismo con prol iferaciones o unidireccional es."E n el Antiedipo las operaciones lgicas son tambin operacio
nes fsicas. Y lo que buscbamos en comn era un discurso a lavez poltico que psiquitrico, sin reducir una dimensin a la otra".
E sa bsqueda no se constituy sino en el itinerario detrabajo de un novedoso estatuto de la subjetividad, su produccin, sus territorios y los distanciamientos de las formas secularizadas de la individualidad, la intersubjetiviciad y la ideologa objetivista. O sea, del psicoanlisis convencional, la fenomenologa y el existencialismo y del estructuralismo en genera l y marxista en particular.
L a geografa guattariana es en gran medida experimental ylo curioso no reside en lo que se va acopiando y acoplando enese camin o sino, al contrario, en la demolicin de los saberesya consagrados alrededor de dominios circunscriptos. Estatarea de 'viejo topo' demoledor es la cualidad que lo caracteriz a . La transversalidad, el concepto ms reconocido, ser antesun modo de accin -operacin y reflexin- que un trnsitoabreviado entre dos puntos; menos un atajo de los saberes queun derrotero de una analtica de los poderes.
L o s trayectos ms propicios: la poltica y la locura; su territorio de encuentro: las polticas del deseo, las mquinasinconscientes y la cartografa -e n cuerpo y alm a- del capitalismo mundial integrado.
El hombre dispone de una natural tendencia a resguardar(programar, planificar) su singularidad pero, todos los focos
de singularizacin de la existencia estn recubiertos, sofocados, aplastados, por la valorizacin capitalista. Su posicines inequvoca y, aqu s, es invariante de los ideales de juventud: "E l reino de la equivalencia general, la semitica reduccionista, el mercado capitalstico, tienden a aplastar el sistema de valorizacin".
Si n duda, fue con Deleuze con quien compone el ms altogrado de singularizacin 'a dos'. Lo que esperaba de l noconsista en fabricar una filosofa a do sino un 'entreds' dela filosofa.
Deleuze/Guattari. Dice el primero: "El tema la impresinde que yo estaba ms adelante que l y esperaba algo. Eraporque yo no tena las responsabilidades de un psicoanalista,ni las culpas o los condicionamientos de un psicoanalizado.Y o no tena un 'lugar' y esto me haca liviano; por ello param era gracioso ver hasta qu punto es miserable el psicoanlisis. Pero yo trabajaba nicament e con ios conceptos y demanera tmida. Flix me habl de lo que para ese entonces lya llamaba las mquinas deseantes: toda una concepcin terica y prctica del inconsciente maq unico , del inconscienteesquizofrnico. Y fue entonces cuando tuve la impresin deque l estaba adelante de m. Pero l con su inconscientemaqunico todava hablaba en trminos de estructura, designificante, de falo, etc. Y era inevitable porque le debamuchas cosas a L a c a n (y yo tambin). Yo me deca que lascosas iran mejor cuando encontrramos conceptos adecuados, en vez de nociones que ni siquiera eran del L a c a n creador, sino de la ortodoxia que se cre alrededor suyo. Es L a c a nquien dice: no me ayudan. Nosotros lo bamos a ayudar esquizofrnicamente. Debemos tanto a L a c a n , ciertamente, querenunciamos a nociones como estructura, lo simblico o elsignificante, que son absolutamente dainas, y a las que L a c a nsiempre supo voltear para mostrarles el reverso. Flix y yodecidimos entonces trabajar juntos. Al comienzo nos escribamos cartas. L u e g o , de tiempo en tiempo, hacamos sesiones endonde uno escuchaba al otro. Nos divertimos mucho. Nos enojamos mucho.. Siempre haba uno de los dos que hablabademasiado. Suceda a menudo que alguno propoma unanocin que no encontraba resonancia en el otro, y que el otro
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
7/104
HO llegaba a servirse de ella sino meses ms tarde y en otrocontexto. Adems leamos mucho, no libros completos, sinopedazos, fragmentos. Algunas veces encontrbamos en elloscosas completamente estpidas que nos confirmaban lasfechoras de Edi p o y la gran miseria del psicoanlisis. O t ra sveces encontrbamos cosas que nos parecan admirables y,entonces sentamos ganas de explorarlas. Y finalmente escribimos mucho. Flix trata la escritura como un flujo esquizoque arrastra toda suerte de cosas. A m me gusta que unapgina fluya por todos los bordes, y sin embargo, que en smisma est bien cerrada como un huevo. Hay adems resonancias, precipitaciones y muchas larvas en un libro. Es poreso que escribimos realmente entre dos" (Entrevista deCatherine Backs-Clement).
El entreds concierne a un proceso de desterritorializacinsubjetiva de la que adviene una nueva subjetividad transver-salizada; all las identidades poco importan.
Veamos por caso la produccin de un texto: es muy posible que el libro Qu es la filosofa? haya sido escrito exclusivamente por Deleuze. No obstante, en cuanto a la autora,aparecen tanto el uno como el otro y es muy difcil decir qupertenece a quien. C o m o ellos dicen:
Q u importa quien habla!Del mismo modo, parece un tanto intil establecer y recor
tar las correspondencias disciplinarias; qu es filosofa, qu espsicoanlisis, qu es historia... Ms an, qu corresponde a lateora y qu a la prctica.
A l tiempo de irse estaba trabajando en la idea de un nuevoparadigma esttico, nuevos focos de subjetivacin, acerca demicropoltica de intensificacin de las subjetividades. H a b allamado la atencin con un nuevo foco de atencin al quedenomin 'caosmtico'.
Se alejaba cada vez ms de las referencias paradigmticasfreudianas; le estaban pareciendo no slo cientistas y religiosas sino tambin romnticas. Se refera a los continuadores desu maestro como iuteranismo lacaniano'.
En t re sus ltimas palabras, encontramos stas:" H a y algo que puede ser el disenso, la diferencia, que
puede consistir en amar al otro en su diferencia en lugar de
tolerarlo o establecer cdigos de leyes para llevar de maneratolerable esta diferencias. La nueva suavidad es el acontecimiento, es el surgimiento de algo que no es yo; que no es elotro, que es el surgimiento de un foco enunciativo".
Guattari se fue; para irse se tom el tren esquizo y se bajen la estacin La Borde.
Gregorio Kaminsky
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
8/104
E LL A
C A P I T A L I S M O M U N D I A LI N T E G R A D O Y
R E V O L U C I N M O L E C U L A R '
E l capitalismo contemporneo puede ser definido comoCapi ta l i smo Mund i a l Integrado:
J . Porque sus interacciones son constantes con pases que,histricamente, parecan habrsele escapado (los pases delbloque sovitico, Ch ina , los pases del tercer mundo)
2 . Porque tiende a que ninguna actividad humana, en todoel planeta, escape a su control. 2
Podemos considerar que el capitalismo ya ha colonizadotodas las superficies del planeta y que lo esencial de su expresin reside actualmente en las nuevas actividades que pretende sobre-codificar y controlar.Este doble movimiento, el de una extensin geogrfica quese encierra sobre s misma y el de una expansin molecularproliferante, es correlativo con un proceso general de desterri-torializacin. ElCapita l ismo Mund i a l Integrado (CMI ) no respeta las territorialidades existentes; tampoco respeta los modos devida tradicionales, como los de la organizacin social de aquellos conjuntos nacionales que parecen hoy da firmemente establecidos. Recompone tanto los sistemas de produccin como lossistemas sociales en sus propias bases; sobre aquello que yollamara su axiomtica propia ('axiomtica' en tanto opuesta eneste caso a 'programtica')2. En otras palabras, no hay un
*Las notas de este texto pertenecen al traductor.2Para el caso podra decirse que el concepto de 'axiomtica' opera en
dos dimensiones complementaras:Primeramente, los principios del sistema dominante aparecen como
verdades materializadas que no quieren demostracin.Por lo tanto, las restructuraciones necesarias a la produccin del siste
ma se realizan a partir de su propia prctica, de condicin de "sociedad enmovimiento" y no a partir de una teorizacin previa.
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
9/104
programa definido de una vez por todas; siempre es posible, enel contexto de una crisis o de una dificultad imprevista, agregaraxiomas funcionales suplementarios o sustraer otros. Ciertasformas capitalistas parecen derrumbarse frente a una guerramundial o una crisis como la de 1929, pero luego renacen bajootras formas, encontrando otros fundamentos. Esta desterrito-rializacin/recomposicin permanente concierne tanto a lasformaciones de poder como a los modos de produccin (prefiero hablar de formaciones de poder en vez de relaciones deproduccin, nocin demasiado restrictiva en relacin con eltema aqu considerado). Abordar el problema del CapitalismoMu n di a l Integrado desde los ngulos siguientes:
1 . de sus sistemas de produccin, de expresin econmicay de axiomatizacin del 'socius';2. de las nuevas segmentaridades que ste desarrolla:a. a nivel transnacional,b. en el marco europeo yc. a nivel molecular;3. de lo que yo llamo: las mquinas de guerra revoluciona
ria, los agenciamientos de deseo y las luchas de clase, desdeel punto de vista de sus objetivos, de sus referencias y de susmodos de accin.
1 . L O S S I S T E M A S D E P R O D U C C I N , D E E X P R E S I NE C O N M I C A Y D E A X I O M A T I Z A C I N D E L C M I
a. Sobre la evolucin de los sistemas de produccin delCM I ser breve e incluso esquemtico, dado que este tema yaha sido largamente desarrollado en otros lugares. Sealemospara empezar que hoy en da ya no slo no existe una divisin internacional del trabajo, sino una mundializacin de ladivisin del trabajo, una captacin general de todos los modo sde actividad, incluidos aquellos que escapan formalmente a ladefinicin econmica del trabajo. Los sectores de actividadms 'atrasados' y los modos de produccin marginales, lasactividades domsticas, el deporte, la cultura, etc., que hastaahora no incumban al mercado mundial, estn cayendo unostras otros bajo su dependencia.
El CM I integra el conjunto de sus sistemas maqunicos 3 altrabajo humano, de modo que se hace cada vez ms difcil elpretender dar cuenta de los valores econmicos nicamente atravs de una nocin cuantitativa de "trabajo socialmentenecesario"; dado que lo que resulta pertinente en la asignacin de un trabajador a un puesto productivo, no es slo sucapacidad de proporcionar un cierto tiempo de trabajo, sinoel tipo de secuencia maqunica que va a introducir en elproceso de produccin, en la que entra, evidentemente, untrabajo fsico, pero de manera cada vez ms relativa. As, lasreivindicaciones sindicales que apuntan a la disminucin deltiempo de trabajo, pueden volverse perfectamente compatibles con el proyecto de integracin del Ca p i t a l i sm o ; y no slocompatibles, sino incluso deseadas, para que el trabajadorpueda dedicarse a actividades financieramente improductivas, pero econmica mente recuperables. El mbito de la integracin maqunica ya no se limita nicamente a los lugaresde produccin, sino que se extiende tambi n a todos losdems tipos de espacios sociales e institucionales (agenciamientos tcnico-cientficos, equipamientos colectivos, mediosde comunicacin de masas, etc.). La revolucin informticaacelera considerablemente este proceso de integracin, quecontamina tambin la subjetividad inconsciente tanto individual como social.
3 G ros so modo, la nocin de 'sistemasmaqunicos' sobrepasa el concepto demquina en el sentidoestricto (sistema cerrado, instrumento, funcin ). La mquinatcnica aparece como laextensin instrumental de una dinmica inscrita en el funcionamiento global de la realidad o de sus componentes individuales. En ese sentido 'lomaqunico' recubre cualquier fenmeno procesal fsico o abstracto. Todo fenmenoprocesal articula niveles y elementos heterogneos; as, lo maqunico subyace comomatriz, acto o resultado (produccin ) en todo momento o segmento de lo real. Lasprimeras mquinas tcnicas (herramientas) completan funciones que no puedecumplir el 'sistema maqunico' del cuerpo humano, amplifican la capacidad operativa de algunos de sus segmentos (brazo, voz, etc.): estos segmentos responden a unsistema maqunico orgnico, metablico, que a su vez constituye un segmento desistemas maqunicos ecolgicos, etc. "Los sistemas maqunicos exceden todos losmodos de territorio, de territorializacin, incluso cuando son considerados en su integracin a una cierta mecansfera, a una cierta otologa maqunica, siendo, al mismotiempo histricos..." (Guattari. Seminario Pars, 6/2/84. Policopiado La Machine,tomo II, pg. 8.).
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
10/104
Esta integracin maqunico-semitica del trabajo humanoimplica, en consecuencia, que se tome en cuenta, dentro delproceso productivo, la modelizacin de cada trabajador noslo a nivel de su saber -eso que ciertos economistas llamanel 'capital de saber'-, sino tambin en el conjunto de sus sistemas de interaccin con la sociedad y con el entorno maqunico (imbricando en este entorno, tanto las mquinas propiamente dichas, mquinas tcnicas, como las mquinas semiticas y las mquinas deseantes, que funcionan como unlogiciel4 en los comportamientos sociales, en los tejidos u rb a nsticos, en todos los niveles de sensibilidad, de interiorizacin de los sistemas jerrquicos, etc.).
b. La expresin econmica del C M I , su modo de sujecinsemitica de las personas y de las colectividades, no slo atae a una serie de sistemas de signos como el sistema monetario, el burstil, los aparatos jurdicos relativos al salario, a lapropiedad, al orden pblico, etc. Descansa igualmente ensistemas de servidumbre, pero en el sentido ciberntico deltrmino s. Los componentes semiticos del capital funcionansiempre en un doble registro: el de la representacin (dondelos sistemas de signos son independientes y se encuentrandistanciados de los referentes econmicos) y el del diagrama-tismo (donde los sistemas de signos se encadenan directamente con los referentes, como instrumentos de modelaje, de
4 (En francs en el texto). Concepto de informtica que se refiere alconjunto de procedimientos de anlisis, de programacin y a la matriz lgica necesarios al funcionami ento de un sistema de tratamiento de informacin (computador).
5 El sentido ciberntico de servidumbre se remite a la nocin de servomecanismo: sistema de control automtico con retroalimentacin -feedback- ampliamente utilizada en la industria de mecanismos como amplificador de energa, cuya especialidad es el control de elementos. El trmino"servo" marca aqu una servidumbre mecnica. En este contexto, las personas son concebidas como dispositivos que procesan informacin para unaaccin que obedece a las necesidades de un sistema dado. Desde este puntode vista, las acciones humanas se limitan a ser pensadas como 'adecuadas'o no, en cuanto funciones de un sistema global. Para Guattari, entonces,existe una diferencia entre 'sujecin' (del francs: assujetissement) queengloba tanto 'servidumbre' (control de elementos infra-personales e infra-sociales), como 'alienacin social' (control de las personas globales y de lasrepresentaciones subje tivas) , y 'servidumbre' en el sentido antes descrito.
programacin, de planificacin de los segmentos sociales y delos 'agenciamientos' productivos). De este modo, el capital esmucho ms que una simple categora econmica relativa a lacirculacin de bienes y a la acumulacin. Es una categorasemitica que concierne al conjunto de los niveles de laproduccin y al conjunto de los niveles de la estratificacin delos poderes. El CM I se inscribe primeramente en el marco delas sociedades divididas en clases sociales, en clases raciales,burocrticas, sexuales, clases de edad, etc., y en segundolugar, en el seno del tejido maqunico proliferante. Su ambigedad con respecto a las mutaciones maqunicas materialesy semiticas caractersticas de la situacin actual, est en elhecho de que utilizan toda su potencia maqunica, toda laproliferacin semitica de las sociedades industriales desarrolladas, al mismo tiempo que la neutraliza a travs de susmedios de expresin econmicos especficos.
El CM I favorece las innovaciones y la expansin maqunica slo en la medida en que puede recuperarlas y consolidarlos axiomas sociales fundamentales sobre los cuales no puedetransigir: un cierto tipo de concep cin del 'socius' , del deseo,del trabajo , del tiempo libre, de la cultura, etc.
c. Abordemos el tercer punto, que se refiere a la axiomati-zacin del 'socius' por el C MI sta se caracteriza en el contexto actual por tres tipos de transformacin: de clausura, dedesterritorializacin y de segmentaridad.
La clausura. A partir del momento en que el capitalismoha invadido el conjunto de las superficies econmicamenteexplotables, deja de poder mantener el impulso expansionistaque lo caracterizaba durante sus fases coloniales e imperialistas. De este modo, su campo de accin queda clausurado yesto lo obliga a recomponerse constantemente sobre s mismo,sobre los mismos espacios, profundizando sus modos decontrol de sujecin de las sociedades humanas. Su mundiali-zacin, lejos de constituir un factor de crecimiento, corresponde de hecho a una reformulacin radical de sus bases anteriores, que puede desembocar, ya sea en una involucin completa del sistema, ya sea en un cambio de registro. El CM I tendrque encontrar sus medios de expansin y de crecimiento,trabajando las mismas formaciones de poder,
20
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
11/104
retransformando las relaciones sociales y desarrollandomercados cada vez ms artificiales, no slo en el mbito de losbienes, sino tambin en el de los afectos. Propongo la hiptesis siguiente: la caracterstica de la crisis actual -que en elfondo no es tal, sino ms bien una gigantesca reconversin- esprecisamente esta oscilacin entre la involucin de un ciertotipo de capitalismo que tropieza con su propia clausura y unintento de reestructuracin sobre bases diferentes, que conduce al C MI a aceptar, tal cual, su finitud -en particular la de susmerca dos- y la necesidad de redefinir permanentemente suscampos de aplicacin (inclusive en los espacios 'socialistas',U R S S , C h i n a , etc.). En otros trminos, le es necesario operaruna reconversin decisiva, aunque esto implique liquidarcompletamente sistemas' anteriores, ya sea a nivel de laproduccin o a nivel de los compromisos nacionales, de lademocracia burguesa, de la socialdemocracia, etc. Fin pues, delos capitalismos territorializados, de los imperialismos expansivos y paso a imperialismos desterritorializados e intensivos.Abandono de toda una serie de categoras sociales, de sectoresde actividad, de zonas bsicas de implantacin y, por otraparte, remodelacin, domesticacin de las fuerzas productivas, tendiente a adaptarlas al nuevo modo de produccin. Integracin desterritorializada, que no es necesariamente incompatible con la existencia de regmenes diversificados y quepuede incluso estimular esta diversificacin, a condicin deque se establezca sobre la base de su axiomtica segregativa.
La desterritorializacin del capitalismo sobre s mismo esaquello que M a r x haba llamado "la expropiacin de laburguesa por la burguesa", pero, esta vez, a una escala muydiferente. El CM I no es universalista. No pretende generalizarla democracia burguesa sobre el conjunto del planeta, nitampoco, por otra parte, un sistema dictatorial. Pero requiere,sin embargo, una homogeneizacin de los modos de produccin, de los modos de circulacin y de los modos de controlsocial. Esta es la nica preocupacin que lo conduce a apoyarse sobre regmenes relativamente democrticos en algunoslugares e imponer regmenes dictatoriales en otros. De manera general, esta orientacin tiene por efecto relegar las viejasterritorialidades sociales y polticas o, por lo menos,
despojarlas de sus antiguas fuerzas econmicas. Pero esto sloes posible si funciona a partir de un multicentraje de suspropios ncleos de decisin.
H o y en da, el CM I no posee un centro nico de poder.Inclusive su rama norteamericana es policntrica. Los centrosreales de decisin estn repartidos por todo el planeta. Y no setrata solamente de estados mayores econmicos 'de cumbre',sino tambin de engranajes de poder que se escalonan entodos los niveles de la pirmide social, desde el 'manager' alpadre de familia. En cierto modo, el CM I instaura su propiademocracia interna. No impone necesariamente decisionesque vayan en el sentido de sus intereses inmediatos. Medi a n te mecanismos extremadamente complejos mantiene 'interconsulta' con los otros centros de inters, con los demssegmentos con que debe componer. Esta 'negociacin' ya noes poltica a la manera antigua. Pone en juego sistemas deinformacin y de manipulacin psicolgica a gran escala, utilizando los medios de comunicacin de masa. (Asistimos hoyda, por ejemplo, a una especie de negociacin inconscientedel C M I , a propsito de las opciones energticas: petrleo,energa nuclear, nueva energa, etc.).
L a degeneracin de las localizaciones concntricas, de losmodos de poder y de las jerarquas que se escalonan desdearistocracias a proletariados, pasando por las pequeasburguesas, etc., no es incompatible con su mantenimientoparcial. Pero ya no corresponden a los campos reales de decisin . El poder del CMI est siempre en otra parte, al interiorde mecanismos desterritorializados. Est o lo hace aparecer hoyda como algo imposible de aprehender, de localizar y de atacar. Esta desterritorializacin engendra tambin fenmenosparadjicos como el hecho, por ejemplo, de que se desarrollenzonas de tercer mundo dentro de los pases ms desarrolladosy que, inversamente, aparezcan centros hipercapitalistas desarrollados en zonas de subdesarrollo.
El sistema general de segmentaridad. Hemos visto que elcapitalismo, al no estar ya en una fase expansiva a nivel geo-poltico, debe reinventarse sobre los mismos espacios, deacuerdo con una especie de tcnica de palimpsesto. Tampocopuede desarrollarse segn un sistema de centro y periferia a
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
12/104
transformar sincrnicamente. Actualmente, su problemaconsiste en descubrir nuevos mtodos de consolidacin de sussistemas de jerarqua social. Henos aqu frente a un axiomafundamental: para mantener la consistencia de la fuerza colectiva de trabajo a escala planetaria, el CM I tiene que hacer coexistir zonas de super-desarrollo, de super-enriquecimiento enbeneficio de las aristocracias capitalistas (localizadas no sloen los bastiones capitalistas tradicionales) V zonas de subdesa-rrollo relativo; e incluso verdaderas zonas de pauperizacinabsoluta, de tal modo que la pirmide social se vaya socavando por otro lado. Estos son los extremos entre los cuales sepuede establecer una disciplinarizacin general de la fuerzacolectiva de trabajo y una compartimentacin, una segmentacin de los espacios mundiales. La libre circulacin de bienesy de personas est reservada a las nuevas aristocracias delcapitalismo. Todas las dems categoras de la poblacin estncondenadas a residir en algn rincn de un planeta que se haconvertido en una verdadera fbrica mundial, a la que sonagregados campos de trabajo forzado o campos de exterminioa la escala de pases enteros ( C a m b o y a ) . As, el CM I puedehacer coexistir una perspectiva de 'progreso socia' en laszonas ricas (mejoramiento de las condiciones de trabajo desdeel punto de vista de la duracin de la jornada y de la cantidadde relaciones humanas, etc.) y una verdadera poltica de exterminacin de la fuerza colectiva de trabajo en otras regiones.
Esta segmentacin social, esta segregacin acondicionada aescala planetaria, es la consecuencia del fenmeno de clausura del C M I . Si el C MI logra cohesionar todos estos segmentos,atravesar las disparidades por l instituidas y ser rey y seorde los ms variados sistemas, es gracias a la desterritorializacin y a su multi-centraje. Esta redefinicin no slo afecta lascuestiones econmicas. Es el conjunto de la vida social el quese encuentra remodelado. A l l en el Este de Francia , donde seviva de padres a hijos de la industria del acero, el CM I decideliquidar el paisaje industrial. Tal otro espacio ser transformado en zona turstica o en zona residencial para las lites; sealteran los niveles de vida a escala de regiones enteras. Se havisto hasta qu punto la instauracin del M e r c a d o C o m n hareactivado los sentimientos nacionalistas corsos, vascos,
bretones, etc. Nuevas interacciones, nuevos antagonismossurgen entre los segmentos del CM I y los agenciamientoshumanos que tratan de resistir a su axiomatizacin y dereconstituirse sobre bases diferentes.
N o enumero aqu todos los dems axiomas de segmentari-dad que tienden a regir el conjunto de los agenciamientosmoleculares (relaciones familiares, relaciones conyugales ydomsticas, funcin de educacin, de justicia, de asistencia,etc.) Todos ellos se ensamblan para modificar y adaptar elmodo de valorizacin de la vida social y econmica. A condicin de qu merece la pena seguir viviendo en un tal sistema? Q u ataduras inconscientes hacen que sigamos adhiriendo apesar de nosotros mismos?
Todos estos axiomas de segmentaridad estn conectadosentre s. El CM I no solamente interviene a escala mundial,sino tambin en los niveles ms personales. Inversamente, lasdeterminaciones moleculares inconscientes no cesan deinteractuar sobre componentes fundamentales del C M I .
2. L A S N U E V A S S E G M E N T A R I D A D E S D E L C M I
A . LA S E G M E N T A R I D A D T R A N S N A C I O N A LEl antagonismo este-oeste tiende a perder consistencia.
Incluso en las fases de tensin, dicho antagonismo adopta ungiro artificial, de juego teatral. Est o responde a que lo esencialde las contradicciones ya no se sita en el eje este-oeste, sinoms bien en el eje norte-sur; estando claro que para el CM I setrata siempre, a fin de cuentas, de asegurarse el control de todaslas zonas que tienden a escaprsele, y que existen nortes ysures al interior de cada pas. Bastara con decir, entonces, quela nueva segmentaridad descansa en el 'cruce' entre un fenmeno esencial, que sera una guerra permanente y escondida entrenorte y sur, y un fenmeno secundario, el de las rivalidadeseste-oeste? Me parece que eso sera insuficiente. La separacinTercer mundo en vas de desarrollo (o incluso hiper-desarrollado: pases petroleros) y Tercer mundo en vas depauperizacin absoluta, en vas de exterminacin, se ha vueltoun elemento permanente de la situacin actual. Pero tambin
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
13/104
intervienen otros factores. La oposicin entre el capitalismotransnacional, multinacional, lobbies internacionales, por unlado, y el capitalismo nacional, por otro (oposicin que siguesiendo el principio clasificador exclusivo de la mayor parte delos P C locales), h a dejado de ser pertinente desde un punto devista global, a pesar de subsistir localmente. De hecho, todasestas contradicciones internacionales se organizan entre s, secruzan, desarrollan combinaciones complejas que no se resumen en sistemas de eje este-oeste, norte-sur, nacional-multinacional, etc. Proliferan como una especie de rizoma6multidimensional, incluyendo innumerables singularidadesgeopolticas, histricas, religiosas, etc. N u n c a estar de msinsistir en el hecho de que la axiomatizacin, la produccin denuevos axiomas en respuesta a esas situaciones' especficas, noproviene de un programa general, no depende de un centroconductor que dictara esos axiomas. La axiomtica del CM I noest fundada en anlisis ideolgicos, es parte integrante de suproceso de produccin. En semejante contexto, cualquier
6 La nocin de rizoma busca salirse de los modelos explicativos genealgicos arborescentes y de los modelos estructuralistas de representacin.En contraposicin con la nocin de estructura, la de rizoma pretende retener lo proteico y mltiple de un fenmeno , la relatividad de las jerarquasy la discontinuidad de los procesos de evolucin, el carcter a-centrado deciertos sistemas . Un rizoma nunca finaliza un sistema, sino que se sitasiempre entre sistemas: es un punto multiforme de relevo en un tejido deconexiones cambiantes. Al abordar las segmentaridades del CMI , Guattariseala la ruptura con el modelo arborescente de anlisis poltico: anlisisque constr uye el ncleo fundamental a partir del cual se establecen lasramas fundamentales, y as, sucesivamente, hasta obtener una imaienjerarquizada, ordenada, de las relaciones sociales, econmicas, etc. Lanocin de rizoma introduce la idea de transversalidad y de nomadologacomo saber del viaje y del movimiento, como saber en viaje y en movimiento. A travs de esta idea se combate la matriz genealgica del rbol-razsustituyendo la pragmtica del ESTRATO ANL I S I S MICRO-POLTICO . "Resumamoslos caracteres principales de un rizoma: a diferencia de los rboles o de susraces, el rizoma conecta un punto cualquiera con otro punto cualquiera, ycada uno de sus trazos no remite necesariamente a trazos de la misma naturaleza, pone en juego regmenes de signos muy diferentes e incluso estadosde no-signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo mltiple. Noes el Uno que se convierte en dos, ni tampoco que se convertir directamente en tres, cuatro o cinco etc. No es un mltiple que deriva del Uno, ni alque se aadira el Uno (n + 1). No se compone de unidades sino de dimensiones" (Deleuze, Gilles/Guattari, Flix. Rizoma. Introduccin.).
26
perspectiva de lucha revolucionaria circunscrita a espaciosnacionales, cualquier perspectiva de toma del poder polticopor la dictadura del proletariado, aparece cada vez ms ilusoria. L os proyectos de transformacin social estn condenados ala impotencia, si no se incluyen en una estrategia de cambio aescala mundial.
B . L A S E G M E N T A R I D A D E U R O P E AL a oposicin entre Este y Oeste dentro de E u r o p a tambin
est llamada a evolucionar considerablemente en los prximos aos. Aquello que nos pareca un antagonismo fundamental se revelar quizs progresivamente 'fagocitable', negociable a todos los niveles. En consecuencia, na da de modelogermano-norteamericano, nada de retorno al fascismo de lapre-guerra, etc., sino ms bien evolucin por aproximacionessucesivas hacia un sistema de democracia autoritaria de untipo nuevo. Los mtodos de represin y control social de losregmenes del este y del oeste, tienden a aproximarse mutuamente; un espacio represivo europeo de los Urales al Atlnticoamenaza con reemplazar el actual espacio jurdico europeo. Ylos partidos comunistas europeos no son los ltimos en obraren este sentido. Durante un tiempo ha podido pensarse que ladesaparicin relativa de la oposicin este-oeste en Eu ro p a , severa acompaada por una intensificacin de la oposicinentre la Eu ro p a del norte y la Eu ro p a del sur. Pero en estadireccin, tampoco es probable que lleguemos hasta unanueva guerra de Secesin. A q u una vez ms el CM I acomodasu segmentaridad econmica y social, en referencia a unaestrategia esencialmente mundial. Por otra parte, las amenazas secesioni stas dentro de los pases de Europa del este,considerablemente reforzadas por el problema polaco, estimularn a los dirigentes occidentales y soviticos a negociar entreellos un nuevo statu-quo, un nuevo Yalta.
C . L A S E G M E N T A R I D A D M O L E C U L A RE n los espacios capitalsticos encontramos constantementedos tipos de problemas fundamentales:a. Las luchas de inters; las luchas econmicas. Las luchas
sociales, las luchas sindicales en el sentido clsico.27
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
14/104
b. L as luchas relativas a las libertades que yo asociara con lasluchas de deseo, los cuestionamientos de la vida cotidiana, delmedio ambiente, etc. en el registro de la revolucin molecular.
L as luchas de inters, los problemas de nivel de vida, continan siendo portadores de contradicciones esenciales. N o setrata, en ningn caso, de subestimarlas; sin embargo, podemos plantear la hiptesis de que a falta de una estrategiaglobal, estas reivindicaciones darn pie cada vez ms a supropia recuperacin, a su integracin por la axiomtica delC M I . No conducirn jams por s mismas a una verdaderatransformacin social. No volveremos a asistir a enfrenta-mientos tipo 1848, C o m u n a de Pars o 1917 en R u s i a ; ya noasistiremos ms a una ruptura neta, clase contra clase, queinicie la redefinicin de un nuevo tipo de sociedad. En caso deconflicto grave, el CMI est en condiciones de poner enmarcha una especie de plan O r s e c 7 internacional y de un planMa rsh a l l permanente. Los pases europeos, J a p n y E E . U U .pueden subvencionar a prdida, y durante un buen perodo,la economa de un bastin capitalista en peligro. Se trata de lasupervivencia del C M I , que funciona, en este caso, como unaespecie de compaa internacional de seguros, capaz, tanto enel plano econmico como en el plano represivo, de hacerfrente a las pruebas ms difciles.
Entonces qu va a ocurrir? La crisis actual d esembocar en un nuevo statu-quo social, en una normalizacin 'a la alemana', una ghettizacin de los marginales, un Welfare Stategeneralizado (Estado-Providencia), acompaado de la habilitacin parcial de algunos nichos de libertad? Es una posibilidad, aunque no la nica. En cuanto nos salimo s de los esquemas simplificadores, nos damos cuenta de que pases comoAlemania o J a p n no estn exentos de grandes trastornossociales. Sea como sea, parece que, por lo menos en Francia ,la situacin evoluciona hacia una liquidacin del equilibriosociolgico que, desde haca varias dcadas, se manifestabapor una relativa paridad entre las fuerzas de izquierda y lasfuerzas de derecha. Nos orientamos hacia una ruptura de tipo:
7 Plan Orsec: recurso constitucional del Estado francs que es puesto enpie ante catstrofes naturales o situaciones que provocan alarma pblica.
90% de una masa conservadora amedrentada, embrutecidapor los medios de comunicacin de masas, y 10% de minoritarios ms o menos refractarios. Pero si abordamos esteproblema desde un ngulo distinto, no slo desde aqul de lasluchas de inters, sino tambin a nivel de las luchas moleculares, entonces el panorama cambia. Lo que aparece en esosmismos espacios sociales, aparentemente encasillados y asep-tizados, es una especie de guerra social bacteriolgica, algoque ya no se afirma segn frentes de lucha claramente delimitados (frentes de clase, luchas reivindicativas), sino bajo laforma de trastornos moleculares difciles de aprehender.Distintos tipos de virus de esta ndole estn trabajando elcuerpo social en su relacin con el consumo, con el trabajo,con el tiempo libre, con la cultura, etc. (auto-reducciones 8,cuestionamiento del trabajo, del sistema de representacinpoltica, radios libres, etc.). En la subjetividad consciente einconsciente de los individuos y de los grupos sociales, nodejarn de aparecer mutaciones de consecuenciasimprevisibles.
3. N U E V A S M Q U I N A S D E G U E R R A R E V O L U C I O N A R I A ,A G E N C I A M I E N T O S D E D E S E O Y L U C H A D E C L A S E S
Hasta dnde podr llegar esta revolucin molecular? Noest condenada, en el mejor de los casos, a vegetar en losghettos 'a la alemana'? El sabotaje molecular de la subjetividad social dominante se basta a s mismo? Debe la revolucinmolecular establecer alianzas con fuerzas sociales del nivelmolar (global)? La tesis principal que aqu se sostiene es quelos axioma s del C MI (clausura, desterritorializacin de losantiguos espacios nacionales, regionales, profesionales, etc.,
8 Reducir uno mismo y colectivamente el monto de las facturas, cuandoel Estado aumenta los impuestos , los arriendos, las tarifas de los serv icios.Cuando el mecanismo de fijacin de precios se convierte en una mquinade guerra contra los asalariados, la lucha directa de los 'consumidores' , lashuelgas de usuarios pueden desembocar en 'desobediencia civi l'. Estemovimiento tuvo una cierta relevancia en las luchas polticas, culturales,etc. que tuvieron lugar en Italia y Francia entre 1972-76.28
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
15/104
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
16/104
de las poblaciones marginales, etc.). Toda clase de compromisos, de combinaciones reformistas seguirn gestndose. Todaclase de manifestaciones simblicas o violentas seguirn animando la actualidad, pero nada de eso nos acercar a unverdadero proceso de transformacin revolucionaria.
Henos aqu enfrentados de nuevo con la lancinante pregunta: cmo 'inventar' nuevos tipos de organizaciones capacesde obrar en el sentido de esta confluencia, de este cmulo deefecto de las revoluciones moleculares, de las luchas de claseen Eu ro p a y de las luchas de emancipacin en el tercermundo; organizaciones capaces de responder caso por caso,cuando no golpe por golpe, a las transformaciones segmentarias del CM I que tiene por consecuencia que ya no se puedaseguir hablando de masas indiferenciadas? C m o conseguirn semejantes agenciamientos de lucha (a diferencia de lasorganizaciones tradicionales), procurarse los medios de anlisis que les permitan no ser sorprendidos ni por las innovaciones institucionales tecnolgicas del capitalismo, ni por losbrotes de respuesta revolucionaria que los trabajadores y laspoblaciones sometidas al CM I experimentan en cada etapa?Nadie puede definir hoy da lo que sern las formas futuras decoordinacin y organizacin de la revolucin molecular, perolo que parece evidente es que implicarn -como premisaabsoluta- el respeto a la autonoma y singularidad de cadauno de sus segmentos. Desde ahora resulta claro que la sensibilidad de estos segmentos, su nivel de conciencia, sus ritmosde accin, sus justificaciones tericas no coinciden. Parecedeseable e incluso esencial que no coincidan jams. Suscontradicciones, sus antagonismos, n o debern ser 'resueltos'ni por una dialctica imperativa, ni por aparatos de direccinque los dominen y opriman.
Entonces, qu forma de organizacin?, algo vago, pocodefinido?, un retorno a las concepciones anrquicas de la'belle poque'? No necesariamente, e incluso seguro que no. Apartir del momento en que este imperativo de respeto a losrasgos de singularidad y heterogeneidad de los diversossegmentos de luchas se pusieran en marcha, sera posibledesarrollar, sobre objetivos delimitados, un nuevo modo deestructuracin -ni vago ni fluido. Las realidades con las que
se enfrentan la revolucin molecular y la revolucin social,son difciles; requieren la constitucin de aparatos de lucha,de mquinas de guerra revolucionaria eficaces. Pero para quetales organismos de decisin lleguen a ser 'tolerables' y nosean rechazados como injertos nocivos, es indispensable queno comporten ninguna 'sistemocracia', tanto a nivel inconsciente como a nivel ideolgico manifiesto. M u c h o s de los quehan experimentado el carcter pernicioso de las formas tradicionales de militantismo, se contentan hoy con reaccionar demanera sistemticamente hostil frente a cualquier forma deorganizacin e incluso, frente a cualquier persona que quisiera asumir la presidencia de una reunin, la redaccin de untexto, etc. A partir del momento en que la preocupacinprimera y permanente ha pasado a ser la de una autnticaconfluencia entre las luchas globales (molares) y moleculares,el problema de la instalacin de organismos no slo de informacin, sino tambin de decisin se plantea bajo una nuevaluz (a escala global, a escala de la ciudad, de la regin, de unsector de actividad, a escala europea e incluso ms all). Contodo lo que eso puede suponer en cuanto a rigor y disciplinade accin, aunque respondiendo a mtodos radicalmentedistintos de aquellos usados por los socialdemcratas y por losbolcheviques: no programticos, sino diagramticos.
Q u ms decir acerca de esta complementaridad (y no slocoexistencia pacfica) entre:
1. Un trabajo analuco-poltico relativo al inconscientesocial.2. Nuevas formas de luchas sobre las libertades.3. Las luchas de las mltiples categoras 'no garantizadas' 9,
marginalizadas por la nueva segmentaridad del C M I .4. Las luchas sociales ms tradicionales.L os pocos esbozos que han surgido en este sentido, a partir9 'No-garantizados': Expresin difundida por los sectores vinculados ala 'Autonoma italiana' {Potere operaio, Autonoma operaia), que distinguedentro de las fuerzas de trabajo una serie de sectores de trabajadores no-calificados y no-sindicalizados. Trabajadores que no se benefician de laseguridad social ni laboral. Este trmino incluye a los desempl eados.L os llamados 'garantizados' responden a todos los trabajadores sindica-lizados. Esta diferencia categorial apuntaba a distinguir las posturas
2
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
17/104
de los aos 60 en los E E . U U . , en a l i a , en Fra n c i a , etc., nopodran servir de modelo. Sin embargo, no avanzaremos en lareconstruccin de un verdadero movimiento revolucionarioms que a travs de mltiples y sucesivas aproximaciones deeste tipo, parciales y llenas de altibajos. En esta perspectiva,debemos prepararnos para los encuentros ms imprevistos.
L os movimientos obreros y los movimientos revolucionarios, a todos los niveles, estn lejos an de haber comprendido la importancia del debate sobre todos estos asuntos deorganizacin. Les vendra bien ponerse al da siguiendo laescuela del C M I , que por su parte se ha dado los medios deforjar nuevas armas para afrontar los trastornos que engendran sus reconversiones y su nueva segmentaridad. El CM I noposee tericos en estos asuntos. No los necesita. Le basta conuna prctica sistemtica; sabe lo que es el multicentraje de lasdecisiones; no le plantea mayor problema el hecho de nodisponer de estado mayor central, ni de una super comisinpoltica para orientarse en las situaciones complejas. (Aunquehaga creer en la existencia de estados mayores; de ah el mitoorquestado en torno a la famosa 'Comisi n Trilateral'. Se dejacreer que "ah es por donde va la cosa", que ah es donde hayque apuntar, mientras los verdaderos 'actantes', los verdaderos centros de decisin, estn en otro lado.).
Mientras nosotros mismos sigamos dominados por unaconcepcin de los antagonismos sociales, que ya no tienemayor relacin con la situacin presente, seguiremos caminando en crculo en nuestros ghettos, nos mantendremosindefinidamente a la defensiva, incapaces de apreciar el alcance de las nuevas formas de resistencia en los campos msdiversos. Antes que nada, se trata de darse cuenta del gradoen que estamos contaminados por los engaos y trampas del
reivindicativas (y subjetivas) de ambos sectores. Los 'Farantizados' -deobediencia s indi cal- luchaban casi exclusivamente por ms salarios y por laseguridad del empleo. Los 'no-garantizados' al mismo tiempo que reivindicaban el derecho al trabajo, incluan -como dira Guattar i - los tres nivelesde la ecologa: lo mental, lo social y el medio ambiente cuestionando, porlo tanto, el modo de explotacin y de produccin, y la finalidad de esta ltima, como tambin el 'disciplinamiento' del hombre social de la fbrica y elGran Kronos industrial, como nico medidor de los tiempos sociales.
CMI. 1.a primera de estas trampas es el sentimiento deimpotencia que conduce a una especie de 'abandonismo' a lasfatalidades del C M I . Por un lado, el G o u l a g ; por el otro, lasmigajas de libertad del capitalismo y, fuera de eso, aproxima-nones confusas hacia un vago socialismo del que no se ve niel inicio del comienzo, ni sus verdaderas finalidades. Ya seamos de izquierda o de extrema izquierda, ya seamos polticos0 apolticos, tenemos la impresin de estar encerrados en elinterior de una fortaleza o, ms bien, de un enrejado de alambres de pa que se despliegan no slo sobre toda la superficiedel planeta, sino tambin en todos los rincones del imaginario. Y, sin embargo, el CM I es mucho ms frgil de lo queparece y, por la naturaleza misma de su desarrollo, est destinado a fragilizarse cada vez ms. Sin duda, en el futuro, elCM I lograr resolver todava innumerables problemas tcnicos, econmicos y de control social. Pero la revolucin molecular se le escapar progresivamente. Otra sociedad estgestndose desde ya en los modos de sensibilidad, en losmodos relacinales, en los vnculos con el trabajo, con laciudad, con el medio ambiente, con la cultura, en una palabra:en el inconsciente social. En la medida que se sentir sobrepasado por esas olas de transformaciones moleculares, cuyanaturaleza y contorno se le escapan, el C MI se endurecer. Esees el sentido del temible recrudecimiento reaccionario enPars, R o m a , Londres, Nueva Y o r k , Tokio, M o s c , etc. Perolos cientos de millones de jvenes que hacen frente a lo absurdo de este sistema en Amrica L at i na , en A s i a , en fr i c a ,constituyen del mismo modo una ola portadora de otro futuro . Los neoliberales de toda especie se hacen dulces ilusionessi piensan realmente que las cosas se arreglarn por s mismasen el 'mundo feliz' capitalista. Podemos conjeturar razonablemente que las ms diversas pruebas de fuerza revolucionariairn desarrollndose en los prximos decenios.
Nos corresponde a todos considerar en qu medida -porpequea que sea- cada uno de nosotros puede trabajar en ellevantamiento de mquinas revolucionarias polticas, tericas,libidinales y estticas que puedan acelerar la cristalizacin deun modo de organizacin social menos absurdo que el quesoportamos hoy en da.
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
18/104
E L C A P I T A L C O M O ' I N T E G R A L 'D E F O R M A C I O N E S D E P O D E R
E l Capita l no es una categora abstracta, es un operadorsemitico al servicio de formulaciones sociales determinadas.Su funcin es asumir el registro, el equilibrio, la regulacin yla sobrecodificacin de:
J . Las formaciones de poder propias a las sociedades industriales desarrolladas.
2. Los flujos y las relaciones de fuerza relativos al conjunto de las po.tencias econmicas del planeta. Bajo mltiplesformas, encontramos sistemas de capitalizacin de poderes enlas sociedades ms arcaicas (Capital de prestigio, capital depoder mgico encarnado en un individuo, un linaje, unaetnia.). Pero al parecer, es slo al interior del modo de produccin capitalista que se ha autonomizado un procedimientogeneral de semiotizacin de la mencionada capitalizacin.Es te procedimiento se ha desarrollado en torno a los siguientes dos ejes:
U na desterritorializacin de los modos locales de semiotizacin de poderes; modos locales que caen bajo el control deun sistema general de inscripcin y de cuantificacin delpoder;
U na reterritorializacin de este ltimo sistema sobre unaformacin de poder hegemnico: la burguesa de los Es tados -Naciones.
E l capital econmico, expresado en lenguaje monetario,contable, burstil, etc., descansa siempre, en ltima instanc ia , sobre mecanismos de evaluacin diferencial y dinmicade poderes enfrentados en un terreno concreto. Un anlisisexhaustivo de un capital, sea cual fuere su naturaleza, implicara , por ende, la consideracin de componentes extremadamente diversificados, relativos tanto a prestaciones ms o
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
19/104
menos monetarizadas, por ejemplo de orden sexual o domstico (los regalos, las ventajas adquir idas, los ' beneficiossecundarios', el dinero para el bolsillo, los peculios, etc.),como a gigantescas transacciones internacionales que -bajola cobertura de operaciones de crdito, de invers iones, deimplantaciones industriales, de cooperaciones, etc.- no sonotra cosa que enfrentamientos econmico-estratgicos. Desdeeste punto de vista, toda puesta en referencia dem asiadoinsistente del Cap i ta l haca un equivalente general o bien delas monedas hacia sistemas de paridad fijos, etc., no puedesino esconder la verdadera naturaleza de los procesos de sujecin y de servidumbre capitalistas; a saber, la puesta en juegode relaciones de fuerza, sociales y microsociales, de deslizamientos de poder, de avances y retrocesos de una formacinsocial con respecto a otra, o bien, de actitudes colectivas dearranques inflacionistas a fin de sortear una prdida de terreno , o incluso imperceptibles tomas de poder que no llegarona hacerse visib les. Los patrones de referencia no tienen otrorol que el de cmputo, de operador relativo y de regulacintransitoria. Una verdadera cuantificacin de poderes slopuede descansar en modos de semiotizacin conectadosdirectamente con formaciones de poder y con agenciamientosproductivos (tanto materiales como semiticos) debidamentelocalizados en las coordenadas sociales.
1. T R A B A J O M A Q U N I C O Y T R A B A J O H U M A N O :
E l valor del trabajo puesto en venta en el mercado capitalista, depende de un factor cuantitativo -el tiempo de t r aba jo -y de un factor cualitativo -la calificacin media del t r aba jo - .Bajo este segundo aspecto de servidumbre maqunica 1 , el
1 En el texto original asservissement, del latn servas (siervo), tiene undoble sentido:
a. el de servidumbre: tanto la condicin de siervo o del esclavo y elacto de subyugar -esclavitud, sujecin, sumi sin- en cuanto sistema dedependencia que liga el siervo al feudo; definido el siervo como un individuo que no tiene derechos, que no dispone de su persona ni de bienescuyos servicios estn adscritos a la gleba y, como ella, stos se transfieren;
valor no puede estar circunscrito a un nivel individual.Primeramente, porque la calificacin de una performancehumana es inseparable de un medio ambiente maqunicoparticular. Lu e g o , porque su competencia depende siempre deuna instancia colectiva de formacin y de socializacin. Marxhabla frecuentemente del trabajo como la resultante de untrabajador colectivo'; pero para l, esta categora contina
siendo una entidad de orden estadstico: 'el trabajador colectivo' es un personaje abstracto salido de un clculo que sesustenta en 'el trabajo social medio'. Es ta operacin le permite superar diferencias ind ividuale s en el establecim iento delvalor del trabajo , que se encuentra de este modo ajustado afactores cuantitativos unvocos, como el tiempo de trabajonecesario para una produccin y el nmero de trabajadoresconcernidos. A partir de all, este valor puede descomponerseen dos partes:
Un a cantidad correspondiente al trabajo necesario para lareproduccin del trabajo .
b. el sentido ciberntico de servomecanismos: sistema de control automtico, con retroalimentacin [feed-back) largamente aplicado en laindustria de mecanismos, como amplificador de energas y cuya especialidad es el control de los elementos.
El trmino 'siervo' marca aqu una servidumbre mecnica. El siervome-canismo, invariablemente, posee como componentes un servo o servomotor (motor elctrico, hidrulico o de otro tipo) que funciona como elemento de control final.
Los 'sistemas reguladores', en la medida en que tienen entradas (input)constantes por largos periodos, y apuntan a mantener la salida (output)controlada constantemente, difieren de los 'siervomecanismos', en cuant oestos ltimos controlan la salida de acuerdo con la vanacin de entrada.Son empleados para mantener el equilibrio de entrada y salida, seancuales fueren las variaciones y perturbaciones de entrada.
Los siervomecanismos son normalmente diagramas de bloques que revelan la dependencia funcional entre los elementos de un sistema de control.
La entrada y la meta (ideal) del sistema de 'bajo control', que reciberdenes (entradas) de los 'operadores hum anos' corresponden a un sistema hombre-mquina.
En este contexto, los hombres son considerados como dispositivos queprocesan (transforman) informacin para una accin conforme a las necesidades de un sistema dado. De este punto de vista, las acciones humanasse limitan a ser pensadas como adecuadas o no, en cuanto funciones deun sistema global.
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
20/104
U n a cantidad constitutiva de la plusvala, que es identificada con la extorsin de un sobre-trabajo por el capitalista. 2
U n a semejante concepcin de la plusvala encuentra,quizs, su correspondencia, en una prctica contable del capitalismo, pero ciertamente no en su funcionamiento real, particularmente en la industria moderna. Esta nocin de 'trabajador colectivo' no debera ser reducida a una abstraccin. Lafuerza de trabajo se representa siempre a travs de agenciamientos concretos, mezclando ntimamente las relacionessociales con los medios de produccin, el trabajo humano conel trabajo de la mquina. Tam bin, el carcter esquemtico dela composicin orgnica del C api t a l -que M a r x divide enCapital relativo a los medios de produccin (Capita l constante) y C api t a l relativo a los medios de trabajo (Capita lvariable)- debera ser cuestionado.
Recordemos que M a r x distingue la composici n de valor delCapital (Capita l constante, Capital variable) relativo a la masareal de medios de produccin comprometidos en la valorizacin de un Capital y la cantidad objetiva de trabajo socialmen-te necesario para su puesta en marcha. Pasamos as, de unjuego de valor de signo, a un juego de relacin de fuerza material y social. El modo de produccin capitalista -con losprogresos del maqumismo- desembocara inevitablemente,segn M a r x , en una disminucin relativa del Capital variablecon respecto del Capital constante, de la cual l deduce una leyde baja tendencia l de la tasa de beneficio (gana ncia) , que sera
2 Marx defini as la plusvala: "Y o llamo plusvala absoluta, a la plusvala producida por la simple prolongacin de la jornada de trabajo, y plusvala relativa, a la plusvala que proviene, por el contrario, de la abreviacindel tiempo de trabajo necesario y del cambio correspondiente en el tamaorelativo de las dos partes de las cuales se compone la jomada" (Pliade,tomo I, pg. 852). La tasa de plusvala es representada por las siguientesfrmulas:plusvala plusvala _ sobretrabajo
T p v " cap. variable val. de la F. trabajo necesariode trabajo
Marx precisa que: "las dos primeras frmulas expresan como relacinde valor, lo que la tercera expresa como una relacin de los espacios detiempo en los cuales esos valores son producidos" (Pliade, tomo I. pg.1024).
HO
una especie de destino histrico del capitalismo. Pero en elmarco real de los agenciamientos de produccin, el modomarxista del clculo, de la plusvala absoluta, basado en la calidad de trabajo social medio -del cual una parte sera hurtadapor los capitalistas-, est lejos de ser evidente. De hecho , elfactor tiempo no constituye ms que un parmetro de la explotacin, entre otros. Sabemos, hoy da, que la gestin del Capital del conocimiento, el grado de participacin en la organizacin del trabajo, el 'espritu casero', la disciplina colectiva, etc.,pueden adquirir igualmen te una importancia determinante enla productividad del Capital. Desde este punto de vista, podemos incluso admitir que la idea de un promedio social derendimiento horario para un sector dado casi no tiene sentidopor s mismo. Es en los equipos, los talleres, las fbricas, dondeaparece por x razones una disminucin local de la 'entropaproductiva', son ellos quienes empujan, quienes 'pilotean' dealgn modo este tipo de promedio en un sector industrial o enun pas, mientras que la resistencia obrera colectiva, el burocratismo de la organizacin, etc., lo frena. Dicho de otro modo,son agenciamientos complejos -relativos a la formacin, a lainnovacin, a las estructuras internas, a las relaciones sindicales, etc.- lo que delimitan la amplitud de las zonas de beneficio capitalista y no una retencin de tiempo de trabajo. Por otrolado, el mismo M a r x haba detectado perfectamente el desfasecreciente que se institua entre los componentes maqunicos,los componentes intelectuales y los componentes manuales deltrabajo . En los Grundrisse, Mar x haba subrayado que elconjunto de los conocimientos tiende a transformarse en "unapotencia productiva inmediata". "A medida que la gran industria se desarrolla, la creacin de la verdadera riqueza dependemenos del tiempo y de la cantidad de trabajo que de la accinde factores puestos en movimiento en el curso del trabajo, cuyapoderosa eficacia no guarda ninguna relacin con el tiempo detrabajo inmediato que cuesta la produccin; depende ms biendel estado general de la ciencia y del progreso tecnolgico, dela aplicacin de esta ciencia a la produccin".
El insista entonces en la absurdidad y en el carcter transitorio de una medida del valor a partir del tiempo de trabajo." Cu a n do en su forma inmediata, el trabajador ha dejado de ser
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
21/104
la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo dejar ydeber dejar de ser la medida del trabajo, del mismo modo queel valor de cambio dejar de ser la medida de los valores deuso" (Pliade, tomo I I, pgs. 304-312.).
Sealemos de paso la fragilidad de este ltimo paralelismo:en efecto, si en nuestros das pareciera que el reinado absoluto de la medida del tiempo de trabajo est, quizs, a punto deesfumarse, eso no es en ningn caso lo que ocurre con el valorde cambio. Es verdad que si el capitalismo parece capaz derescindir del primero, no es imaginable que sobreviva a unadesaparicin del segundo, desaparicin que slo podra ser elresultado de transformaciones sociales revolucionarias. M a r xconsidera que la supresin de la oposicin diversin-trabajocoincidira con el control del sobre-trabajo por las masas obreras 3. Lamentablemente, es perfectamente concebible que seael mismo capitalismo quien se vea inducido a flexibilizarprogresivamente la medida del tiempo de trabajo y llevar adelante una poltica de recreacin y de formacin (cuntosobreros, empleados, funcionarios, pasan sus veladas y susfines de semanas preparando el paso de los escalones promocionales?). La modificacin de la cuantificacin del valor apartir del tiempo de trabajo no habr sido entonces, comopensaba M a r x , el tributo de una sociedad sin clases. Y dehecho, a travs de los medios de transporte, de los modos devida urbana, domstica, conyugal, a travs de los medios decomunicacin de masas, la industria de la recreacin e incluso, de los sueos.. . bien pareciera que ya ningn instante escapa al dominio del Capital .
N o se paga al asalariado un momento, un instante, unlapso, un intervalo de funcionamiento de 'trabajo socialmedio', sino una puesta a disposicin, una compensacin porun 'poder' que excede aqul que se ejerce durante el tiempo
3 "Siendo la verdadera riqueza la plena potencia productiva de lodos losindivid uos, la unidad de medida correspondiente no ser el tiempo de trabajo , sino el tiempo disponible. Adoptar el tiempo de trabajo como unidad deriqueza, es fundar sta en la pobreza; es querer que el 'tiempo libre' no exista ms que en y por oposicin al tiempo de sobre-trabajo; es reducir eltiempo completo, al tiempo de trabajo y degradar al individuo al rol exclusivo de obrero, de instrumento de trabajo" (Pliade, tomo II, pg. 308).
de presencia en la empresa. Lo que cuenta aqu es la ocupacin de una funcin, un juego de poder entre los trabajadoresy los grupos sociales que controlan los agenciamientos deproduccin y las formaciones sociales. El capitalista no hurtauna prolongacin de tiempo, sino un proceso cualitativocomplejo. El no compra fuerza de trabajo sino el poder sobreagenciamientos productivos. El trabajo aparentemente msserializado -por ejemplo, mover una palanca, vigilar un intermitente de seguridad-, siempre supone la formacin previa deun capital semitico multi-compuesto: conocimiento de lalengua, de los usos y costumbres, de las reglamentaciones, delas jerarquas, del dominio de procesos de abstraccin progresivos, de itinerarios, de interacciones propias de los agenciamientos productivos, etc.
El trabajo ya no es -si alguna vez lo ha sido- un simpleingrediente, una simple materia prima de la produccin.Dicho de otra manera, la parte de servidumbre maqunica quese incluye en el trabajo humano, nunca es cuantificable entanto tal. Por el contrario, la sujecin subjetiva, la alienacinsocial inherente a un puesto de trabajo o a no importa qu otrafuncin social, es perfectamente mensurable. Es, por lodems, la funcin que se le otorga al Capital .
L os dos problemas concernientes; por una parte, al valortrabajo , su rol en la plusvala y, por otra parte, a la incidenciadel aumento de la productividad generado por el maqumismosobre la tasa de beneficio, estn indisolublemente ligados. Eltiempo humano se substituye cada vez ms por un 'tiempomaqunico'. C o m o dice todava Mar x , ya no es el trabajohumano el que se inserta en el ma quinismo: "Es el hombreque, frente a ese proceso, se conduce como vigilante y regulador". Bien parece que la sobrevivencia del trabajo en serie ylas diferentes formas de taylorismo en los sectores ms modernos de la economa, estn pasando a depender ms bien demtodos generales de sujecin social, que de mtodos deservidumbre especficos a la fuerza productiva 4.
4 En otro orden de ideas, vemos bien que el actual triunfo del conductismo enlos EE.UU. no es de ninguna manera el resultado de un "progreso de la ciencia",sino que de una sistematizacin de los mtodos msrigurososde control social.
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
22/104
Esta alienacin taylorista del tiempo del trabajo, estasformas neo-arcaicas de sujecin al puesto de trabajo, continansiendo medibles, en principio, a partir de un equivalente general. El control del trabajo social medio siempre puede -e nteora- encarnarse en un valor de cambio de poderes (podramos as comparar el tiempo formal de alienacin de un campesino senegals al de un funcionario del ministerio de haciendao de un tcnico de I B M ) . Pero el control real de los tiemposmaqunicos, de la servidumbre de los rganos humanos a losagenciamientos productivos, no podra ser medido de un modovlido, a partir de un tal equivalente general. Se puede medirun tiempo de presencia, un tiempo de alienacin, una duracinde encarcelamiento en una fbrica o en una prisin; no puedenmedirse sus consecuencias sobre un individuo. Se puedecuantificar el trabajo aparente de un fsico en un laboratorio,no el valor productivo de las frmulas que elabora. El valormarxista abstracto sobrecodificaba el conjunto del trabajohumano concretamente destinado a la produccin de valoresde cambio. Pero el movimiento actual del capitalismo tiende aque todos los valores de uso se transformen en valores decambio y que todo trabajo productivo dependa del maquinis-mo. Los mismos polos del cambio se han pasado al lado delmaqumismo, los computadores dialogan de un continente aotro y dictan a los managers las clusulas de cambio. Laproduccin automatizada e informatizada ya no obtiene suconsistencia a partir de un factor humano de base, sino de unphylum maqunico que atraviesa, contornea, dispersa, miniatu-riza, recupera todas las funciones, todas las actividadeshumanas.
Estas transformaciones no implican que el nuevo capitalismo substituya completamente al antiguo. Hay ms bien coexistencia, estratificacin y jerarquizacin de capitalismos dediferentes niveles, poniendo en juego:
1. Los capitalismos segmentarios tradicionales, territoriali-zados sobre los Estados-Naciones y que secretan su unificacina partir de un modo de semiotizacin monetario y financiero 5.
5 La 'revolucin mercantilista' podra ser la referencia de esto: yopienso, en particular en el gran libro de M u n , Thomas, A discourse of trade
2. Un capitalismo mundial integrado, que ya no se apoyaslo sobre el modo de semiotizacin del Capital financiero ymonetario, sino fundamentalmente sobre todo un conjunto deprocedimientos de servidumbre tcnicocientificos, macro ymicrosociales, mass-mediticos, etc.
L a frmula de la plusvala marxista est ligada esencialmente a los capitalismos segmentarios. No permite dar cuentadel doble movimiento de mundializacin y miniaturizacinque caracteriza la situacin actual. Por ejemplo, en el casolmite en que una rama industrial fuera completamente industrializada, ya no se ve qu ocurre con esta plusvala! Atenindose rigurosamente a las ecuaciones marxis tas, sta deberdesaparecer por entero; lo que es absurdo! Deberamosentonces cargarla a la cuenta, nica mente, del trabajo maqunico? Por qu no! Podramos anticipar una frmula segn lacual una plusvala maqunica correspondera a un sobre-trabajo 'exigido' de la mquina , ms all de su costo de mantenimiento y de su renovacin! Pero, de seguro, no es tratandode readecuar de esta manera la vertiente cuantitativista delproblema, que podremos ir muy lejos. En realidad, en un casocomo este -pero tambin en todos los casos intermediarios defuerte disminucin del Capital variable en relacin con elCapital constante- la extraccin de la plusvala escapa enbuena parte a la empresa, a la relacin inmediata patrn-asalariados y nos devuelve a la segunda frmula del capitalismo integrado.
L a doble ecuacin planteada por M a r x , haciendo equivaler"el grado real de explotacin del trabajo", la tasa de plusvala,y el tiempo de sobre-trabajo referido al Capital variable, nopuede aceptarse como tal. La explotacin capitalista conducea tratar a los hombres como mquinas, a pagarles comomquinas, sobre un modo nicamente cuantitativista. Pero laexplotacin, ya la hemos visto, no se limita a eso. Loscapitalistas extraen bastantes otras plusvalas, bastantes otros
from England into the East Iridies (1609), Londres, 1621, que representa paraMarx "la escisin consciente operada por el mercantilismo del sistema delcual este mismo surgi". Quedar 'el evangelio mercantilista' (Pliade. tomoII. pg. 1499.).
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
23/104
beneficios, inscribibles tambin sobre el patrn del Capital . Elcapitalismo se interesa en lo 'social', tanto como los explotados. Pero mientras para l lo maqunico precede lo social ydebe controlarlo, para stos, lo maqunico debera, a la inversa, estar sometido a lo social. Lo que separa esencialmente alhombre de la mquina, es el hecho de que l no se deja explotar pasivamente como ella. Podemos admitir que en las condiciones actuales, la explotacin concierne en primer lugar a losagenciamientos maqunicos -el hombre y sus facultadeshabindose vuelto parte integrante de sus agenciamientos-. Apartir de esta explotacin absoluta, en un segundo tiempo, lasfuerzas sociales entran en lucha por la reparticin del producto maqunico. Habindose vuelto relativo el criterio de supervivencia del trabajador -cmo apreciar, en efecto, hoy da, unumbral absoluto de 'mnimo vital', la parte del valor correspondiente al trabajo necesario para la reproduccin del trabaj o ? - , todos los problemas de reparticin de bienes econmicosy sociales se han transformado esencialmente en asuntos polticos, a condicin de extender el concepto de poltica e integraren l aquel conjunto de dimensiones micro-polticas quecomprometen los diversos modos de vida, de sentir, de hablar,de proyectar el porvenir, de memorizar la historia.
L u e g o de haber constatado que la sujecin del trabajadorpone en juego el factor cuantitativo del 'trabajo social medio',slo de un modo accesorio, nos vemos conducidos a 'despeg a r ' la tasa de explotacin de la tasa de plusvala marxista.Hacindolo, la habremos implcitamente despegado de la tasade beneficio que, en M a r x , es un pariente prximo6 .
U n a confirmacin de esta distincin est dada en el hecho-que se ha vuelto frecuente en los sectores sostenidos por elE s t a d o - de que empresas "que venden a prdida" prod uzcan ,mientras tanto, beneficios considerables. (A pesar de una
6 Segn Marx, la disminucin relativa y progresiva del capital variableen relacin al capital constante (del hecho de los progresos del maqumismoy de la concentracin de las empresas) desequilibrara la composicin orgnica del capital total de una sociedad dada. "L a consecuencia inmediata deesto es que la tasa de plusvala se expresa en una tasa de ganancia enconstante decrecimiento, que el grado de explotacin queda invariable, vase, aumenta" (Pliade, tomo II, pg. 1002).
plusvala tericamente negativa, segn la frmula marxista,ellas engendran un beneficio positivo.) El beneficio puededepender hoy da de factores no slo exteriores a la empresasino tambin a la N a c i n ; por ejemplo: de una explotacin 'adistancia' del Tercer M u n d o , a travs del mercado internacional de materias primas.
Sealemos, finalmente, que la pretendida ley de bajatendencial de la tasa de ganancia, no podra subsistir en uncampo poltico econmico, en cuyo seno los mecanismostransnacionales han adquirido una importancia tal, que ya noes concebible determinar una tasa local de plusvala quepueda ser relacionada con una tasa de crecimiento local delmaquinismo correspondiente al Capital constante7. La reactivacin de zonas de beneficio -ejemplo: la pseudo crisis delpetrleo, la creacin de nuevas ramas industriales (lonuclear), responde hoy da en lo esencial a estrategiasmundiales que implican la consideracin de factores cuyonmero y complejidad no podan ser imaginados por M a r x .
2 . L A C O M P O S I C I N O R G N I C A D E L C A P I T A LM U N D I A L I N T E G R A D O :
A diferencia de lo que M a r x haba pensado, el Capital hasido capaz de sacarse de encima una frmula que lo habraencerrado en un modo de cuantificacin ciega de los valoresde cambio* (es decir, de toma de control del conjunto de los
7 Una multinacional despus de una negociacin con un poder de Estadoimplantar una fbrica ultra moderna en una regin subdesarrollada. Luego ,al cabo de algunos aos, por motivos polticos o de 'inestabilidad social' o enrazn de 'negociaciones' complejas, sta, decide cerrarla. Imposible, en esascondiciones, cercar el crecimiento del Capital fijo! En otro campo, como el delacero, es una rama de la industria ultramoderna que es pasada al desahucioo localmente desmantelada, debido a problemas de mercado o de eleccinpretendidamente tecnolgica, que no son sino la expresin de opcionesfundamentales que implican al conjunto del desarrollo econmico y social.
8 Como muchos antroplogos lo han mostrado para las sociedades arcaicas, el intercambio aparente es siempre relativo a las relaciones de fuerzareales. El intercambio est siempre ' trucado' por el poder (L each, EdmundRonald. Critique de l 'anthropologie. PUF, 1968).
-
8/2/2019 Guattari, Flix - [1995] CARTOGRAFAS DEL DESEOb
24/104
modos de circulacin y de produccin de los valores de uso).L a valorizacin capitalista todava no ha atrapado el cncermaqunico que, de baja tendencial de la tasa de ganancia encrisis de super produccin, debera haberla conducido a laimpasse y, al capitalismo, al aislamiento total. La semiotizacin del Capital se ha dotado, progresivamente, de mediospara estar en condiciones de detectar, cuantificar y manipularlas valorizaciones concretas de poder y, de ese modo, no slosobrevivir, sino proliferar. Sean cuales fueren las aparienciasque reviste, el Capital no es racional. Es hegemonista. Noarmoniza las formaciones sociales; ajusta por la fuerza lasdisparidades socio-econmicas. Antes de ser una operacin debeneficio, es una operacin de poder.
El capital no se deduce de una mecnica de base de laganancia. Se impone por la cumbre. A y e r , a partir de lo queM a r x llamaba "el Capital social de todo un pas"9 y, hoy da, apartir de un capital mundialmente integrado. Porque se haconstituido siempre a partir de movimientos de desterritorializacin de todos los dominios de la economa, de las ciencias ytcnicas, de las costumbres, etc. Su existencia semitica seinjerta sistemticamente al conjunto de las mutaciones tcnicas y sociales que l mismo diagramatiza y reterritorializasobre las formaciones de poder dominantes. Incluso, en lapoca en que pareca centrarse nica mente en una extraccinde beneficio monetario a partir de actividades comerciales,bancarias e industriales, el Capital -como expresin de lasclases capitalistas m s dinmicas- ya llevaba adelante una talpoltica de destruccin y de reestructuracin (desterritorializacin de los campesinos tradicionales, constitucin de unaclase obrera urbana, expropiacin de las antiguas burguesascomerciales y de los viejos artesanados, liquidacin de los'arcasmos' regionales y nacionalitarios, expansionismo colonial, etc.)'0 . En consecuencia, no basta co n evocar aqu la
9 Pliade, tomo I, pg. 1122, tomo II, pg. 1002.1 0 Este movimiento general de desterritorializacin deja, sin embargo,subsistir estratos arcaicos ms o menos territorializados, o ms frecuentemente les da un segundo respiro trasformndoles su funcin. A esterespecto, el actual 'ascenso' del oro constituye un ejemplo sorprendente.
poltica del Capital . El Capital , en tanto tal, no es m s que lopoltico, lo social, lo tcnico-cientfico, articulados entre s.Esta dimensin diagramtica general aparece cada vez msclara con el rol creciente del capitalismo estatal, como relevode la mundializacin del Capital . Los Estados-Naciones mam-pulan un C api t a l multidimensional: masas monetarias, ndiceseconmicos, cantidades de 'puesta en vereda' de tal o tal categora social, flujos de inhibicin para mantener a l a gente ensu lugar, etc.
Asistimos a una especie de colectivizacin del capitalismo-est ella circunscrita o no en un cuadro nacional-. Pero esono significa, de ninguna manera, que est degenerando. Atravs del enriquecimiento continuo de sus componentessemitica**, toma el control, ms all del asalariado y de losbienes mo neta rizados, de una multitud de 'cuantas' de poderque antao permanecan enquistados en la economa local,domstica y libidinal. Hoy da, cada operacin particular deganancia capitalista en dinero y en poder social- compromete,poco a poco, el conjunto de las formaciones de poder. Lasnociones de empresa capitalista y de puesto de trabajo asalariado se han vuelto inseparables del conjunto del tejido social,que se encuentra, l mismo, directamente producido y reproducido bajo el control del Capital . La nocin misma de empresa capitalista debera ser ampliada a los EquipamientosColectivos y, la de puesto de trabajo , a la mayor parte de lasParece funcionar en dos direcciones opuestas simultneamente:
por un lado, como 'hoyo negro' semitico, como detencin de un flujoeconmico;por otro lado, como operador diagramtico de poder que trata:1. El hecho, para los portadores, de "haber sido capaces" de insertarsus intervenciones semiticas burstiles en los 'buenos lugares' y en los'buenos momentos'.2. El hecho de estar en medida, aqu y ahora, de inyectar crdito abstracto de poder en el 'momento preciso', en los sectores econmicos claves delsist
![download Guattari, Félix - [1995] CARTOGRAFÍAS DEL DESEOb](https://fdocuments.ec/public/t1/desktop/images/details/download-thumbnail.png)





![1. Guattari para nosotros - tecnopolitica.nettecnopolitica.net/sites/default/files/20120821_ecos_Guattari... · 2. Guattari en [nosotros] con Guattari Se habían pasado la vida tratando](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5a721f217f8b9a98538d6025/1-guattari-para-nosotros-tecnopoliticanettecnopoliticanetsitesdefaultfiles20120821ecosguattaripdf.jpg)
![Las tres ecologías, según Félix Guattari Máquinas ecosóficas · internacionales bajo el dominio de las máquinas policiales y militares [p:13] ... las de casa pequeñas decidieron](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5be43d5d09d3f2f9648c3789/las-tres-ecologias-segun-felix-guattari-maquinas-ecoso-internacionales.jpg)