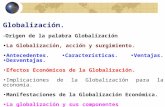Globalización MacGuffin
Click here to load reader
-
Upload
mauricio-marquez-murrieta -
Category
Documents
-
view
76 -
download
3
Transcript of Globalización MacGuffin

Globalización MacGuffin
Mauricio Márquez Murrieta
09/05/2008
Según Slavoj Zizek (1992), un MacGuffin es un “ (…) famoso objeto creación de
Hitchcock, [un] puro pretexto cuyo único papal es poner la historia en marcha, pero
que en sí no es “nada en absoluto” –el único significado del MacGuffin reside en que
tiene alguna significación para los personajes, que ha de parecer que es de
importancia vital para ellos. La anécdota original es conocida: dos hombres van en
un tren; uno de ellos pregunta: –mmm, qué es ese paquete que hay en la redecilla de
equipajes? – Oh, es un MacGuffin. –¿Qué es un MacGuffin? –Bueno, es un aparato
para cazar leones en las montañas de Escocia. –Pero si en las montañas de Escocia
no hay leones. –Está bien, entonces esto no es un MacGuffin. Hay otra versión que
es mucho más acertada: es la misma que la otra salvo en la última respuesta: “Está
bien, ¡ya ve qué eficaz es!” (Zizek,1992:213-214)
Se puede hacer el mismo chiste cambiando MacGuffin por globalización :
- ¿Cómo es el mundo de hoy?
- Es uno en el que “(…) nadie puede eludir o resistir –aislándose, encerrándose – a la
globalización [ni aferrarse en] la defensa de una supuesta soberanía [so pena de
quedar] fuera del tiempo, destinados a quedar al margen de la historia, girando en el
vacío (Sebreli).
-¡Pero, ¿qué es globalización?
- Es el proceso de integración económica del planeta mediante la eliminación de todo
obstáculo y frontera al libre flujo de los factores de la producción en la que rigen
políticas que se aplican por igual a todos sus integrantes.
- “¡Pero si tal cosa no existe, ni ha existido jamás!”
- “Ah, está bien, entonces eso no es globalización.
Así, puede considerarse a la globalización como una especie de MacGuffin porque
parece servir más para poner “la historia en marcha” que para describir un estado de
cosas específico. Sería ante todo un pretexto por nombrar la realidad y definirla. La

cuestión está en que –al igual que otras palabras MacGuffin como modernización,
democracia o libertad –nunca se esté totalmente de acuerdo sobre lo que significa; si
describe o no un estado de cosas dado; o sí más bien juega un papel ideológico con el
fin de justificar una serie de políticas que persiguen gestionar la economía global.
En lo personal me inclino, a juzgar por el uso más común que se le ha dado, por la
tercer opción, sobre todo en la medida en que se ha querido ver en lo que designa un
proceso teleológico, necesario, inevitable y unilineal. Sin embargo me parece que
desde hace ya más de treinta años, “objetivamente” ha ocurrido un conjunto de
acontecimientos que han cambiado el rostro de la economía global, así como el de la
vida de la mayoría de las personas alrededor del globo, incrementando en forma
dramática la interdependencia de las distintas unidades sociopolíticas y económicas
del planeta, y reduciendo el tiempo-espacio en que éstas cobran existencia e
interactúan. A estos procesos concretos y visiblemente reales podemos llamarles
globalización siempre y cuando se tenga cuidado en no tratarla como un proceso
unívoco ni unidimensional.
Podemos ver en el término globalización un elemento discursivo cuya significación
precisa no sólo no está definida de una vez y para siempre, sino que incluso es presa
de la más intensa lucha ideológica por dotarla de un sentido hegemónico, a la vez
legítimo y legitimante; al tiempo que a través suyo intentamos circunscribir y
entender una serie de fenómenos contemporáneos de la mayor trascendencia y cuyo
ámbito espacio-temporal es ciertamente global.
Bajo esta perspectiva, podemos retomar los artículos y entrevistas respectivos de
Juan José Sebreli, Silvina Freira y Walden Bello, y poner a prueba su utilidad para
arrojar alguna luz sobre la huidiza y compleja realidad que nos tocó vivir.
El artículo del primer autor, Juan José Sebreli, intitulado Mito y realidad de la
globalización, es rescatable, desde nuestro punto de vista, únicamente en que es un
ejemplo perfecto del uso ideológico, apologético y poco riguroso del modo
predominante del uso de la noción de globalización. Efectivamente, el texto posee la

mayoría de los elementos que los adalides del neoliberalismo han tenido mucho éxito
en suturar al discurso sobre la globalización.
Así, para Sebreli la globalización no sólo es un proceso irreversible ante el que más
vale postrarse, sino que se inserta como parte de una dinámica que hunde sus raíces
en la naturaleza humana misma y su “tendencia a la universalidad”. Para este autor,
se trata de una transición sin marcha atrás que se identifica con la “libre circulación”
de los factores de la producción y con la creciente unidimensionalidad cultural y
económica del capitalismo contemporáneo. La política, los políticos y, para el caso,
todos los hombres, debemos entonces aceptar su omnipotencia, abandonar todo
nostálgico y quimérico rechazo, y preocuparnos por construir las instituciones
globales y trans-estatales que permitan su eficaz gobierno, lo cual estaría muy bien si
no fuera por el simple hecho de que, tal y como pasa con el MacGuffin, eso
simplemente no ha sucedido, no está sucediendo y con toda probabilidad no sucederá
jamás.
No se trata de rechazar simple y llanamente las tendencias centrípetas que unifican a
la humanidad, sino de reconocer sus aún más reales tendencias polarizantes, así
como los usos discursivos que intentan denegar sus más que evidentes efectos
negativos, haciéndolos pasar, como de hecho lo hace Sebreli, como reminiscencias y
superviviencias de un pasado que se niega a ser dejado atrás y de sujetos anacrónicos
que se aferran a sus modos de vida amenazados, como si se tratara de témpanos de
hielo a la deriva condenados a fundirse en la aguas cálidas de ese océano llamado
globalización.
A diferencia de este primer autor, con el que debemos reconocer haber sido algo
más que mordaces, tanto la entrevista con Saskia Sassen realizada por Silvina Freira,
como el artículo de Walden Bello, respectivamente “El Estado se globaliza, la
legislatura se domestica” y “La globalización en retirada”, tienen el mérito de
apuntar hacia fenómenos contemporáneos cuyas implicaciones planetarias les
otorgan sin lugar a dudas el carácter de globalizados, si no es que de globalizantes.

Saskia Sassen anota dos consecuencias particularmente importantes de la dinámica
globalizante en su perfil neoliberal. Uno es el de la creciente separación al interior de
los estados nacionales del ejecutivo y el legislativo; el primero – artífice esencial y
comparsa, al menos en lo que a las potencias se refiere, del cada vez mayor poder de
los capitales privados en la definición de los destinos tanto planetarios como
nacionales – gana cada vez más poder al interior de los espacios estatales y adoptar
un perfil crecientemente privado, frente a un legislativo significativamente colapsado
en su poder y domesticado en su ámbito de acción.
La segundo rasgo que Sassen destaca es el de la emergencia de la ciudad global,
punto nodal estratégico de los flujos internacionales y polo extractor de los recursos
y riquezas ubicados al alcance de su poder aspersor.
“[La] orientación, en la ciudad global, es hacia otras ciudades globales, y cuando se
orientan hacia el interior de sus países, es para los fenómenos de coacción de esas
riquezas, ya sean materiales o simbólicas, para poder insertarlas en circuitos
globales”. La ciudad global se erige –como de hecho ya lo habían detectado algunos
de los primeros teóricos de la modernidad, entre ellos Marx – de esta manera en
baluarte esencial de la globalización, convirtiéndose en el sitio por excelencia de la
acumulación, la transacción y el poder reticular que caracterizaría al capitalismo
contemporáneo. Ello explica, mejor que cualquier teleología, cómo es que el
fenómeno globalizador redefine el poder de los Estados nacionales y por qué éstos
terminan por reestructurarse ante la nueva arquitectura internacional que tiene en las
ciudades y no en ellos sus puntos privilegiados de apoyo y poder.
No obstante, el Estado no pierde su lugar estratégico en el nuevo diseño mundial de
la economía y el poder, y tal vez incluso se haya convertido en un espacio más
importante que antes, puesto que es en él donde se resuelven y materializan las
contradicciones de la economía-mundo y donde se disimula mejor la naturaleza
polarizante y desigual del sistema capitalista, haciéndolas aparecer como deficiencias
estatales más que como efectos estructuralmente inherentes al funcionamiento global
del capital.

Walden Bello parece dirigirse un poco en esta dirección al señalar que “[h]oy en día,
la globalización no parece haber sido una nueva fase superior del desarrollo del
capitalismo sino una respuesta a la crisis estructural subyacente a este sistema de
producción. Quince años después de que fuera proclamada como la ola del futuro
(…), la globalización parece haber sido un esfuerzo desesperado del capital mundial
para escapar de la recesión y el desequilibrio en que se sumió la economía mundial
en las décadas de 1970 y 1980”. Esta opinión se acerca a la perspectiva sostenida
por Wallerstein(1999), Arrighi(1999), Amin(1994) y Harvey(1990), entre otros, con
quienes difiere tal vez en dos puntos que consideramos importantes.
Por un lado, estos autores ubican el momento presente como una fase transicional del
capitalismo que responde a ciclos sistémicos pero que también parece haber llegado
a un punto de bifurcación tras el cual es difícil prever el panorama. Por el otro, no
aceptan el término globalización ni consideran tan originales los rasgos definitorios
que los apologistas de esta periodización ponderan tanto.
El punto nodal del argumento de Walden enfatiza el agotamiento del proceso
globalizador, negando por ende tanto su irreversibilidad como su ineluctibilidad.
Para Walden, la globalización ya dio de sí, aflorando hoy las contradicciones del
proyecto neoliberal con el que la identifica y evidenciando su fracaso en su
aspiración a ser considerada como el camino a cualquier tipo de desarrollo. Tal
constatación lo lleva a urgir por “(…) no timonear a la globalización comandada por
las trasnacionales hacia una orientación “social demócrata”, sino administrar su
retirada para que no traiga el mismo caos y los mismos conflictos que caracterizaron
su ocaso en [su] primera era [la que se “extendió de 1815 hasta la irrupción de la
Primera Guerra Mundial en 1914”.
Así las cosas, la globalización MacGuffin, si quiere aspirar a ser algo más que un
término discursivo destinado a la inoperancia conceptual o a ser identificado con lo
peor del neoliberalismo, tendrá que poner en marcha, como el MacGuffin de
Hitchcock, un proceso depurador que deje atrás sus connotaciones triunfalistas,

teleológicas y esencialistas, para contentarse con volverse una categoría analítica que
sirva para esclarecer la realidad y las opciones que se presentan a los diversos
agentes sociales que se resisten a jugar un papel prescrito para ellos en una obra
inexistente, y que asumen la tarea irrenunciable de ir construyendo en este mundo,
simultáneamente global y local, las condiciones para una existencia siempre
perfectible, pero siempre en busca de más bienestar para un mayor número de
personas.
Tal tarea no es fácil, puesto que implica una lucha por la definición de una palabra
plagada de sobreentendidos ideológicos y atravesada por intereses no sólo
extremadamente poderosos, sino ciegos en muchos sentidos a cualquier otra cosa que
no sea su insensata perpetuación. Pero por difícil que sea es inalienable, ya que, tal y
como funciona hoy en día, la globalización MacGuffin está sirviendo de pretexto no
para acabar con los leones de las montañas escocesas, sino con los hombres y la
naturaleza de la superficie del sitio esférico donde habitamos y del que toma su
nombre. Tal vez llegue un día en donde se dé una conversación entre dos individuos
retraídos a un estadio cazador-recolector tras el lejano colapso de la sociedad global
humana y le pregunte:
-¿Qué traes entre las manos?
-Un libro que habla sobre la globalización.
-¡Globalización! ¿Y eso qué es?
-Se refiere a la creciente integración mundial de las sociedades humanas y un mundo
cada vez más homogéneo y relacionado.
-Pero sí no hay tal cosa, desde hace años vivimos en pequeñas aldeas aisladas entre
sí, a expensas de lo poco que logremos conseguir de nuestro entorno inmediato e
ignorantes de lo que sucede si quiera a unos cuantos kilómetros de distancia.
-¡Ahh, ok!! Entonces este libro no habla de globalización.

Referencias.
Amin, Samir1998 El capitalismo en la era de la globalización. Barcelona, Paidos.Arrighi, Giovanni.1999 El largo siglo XX, Madrid, Ed. Akal.Bello, Waldens/a “La globalización en retirada”. En internet. Freira, Silvinas/a “El Estado se globaliza, la legislatura se domestica. Entrevista a la
socióloga holandesa Saskia Sassen. En internet. Harvey, David1990 The Condition of Postmodernity. An enquiry into the origins of
cultural change. Cambridge, Ma. & Oxford, UK, Blackwell publishers.
Sebreli, Juan Josés/a “Mito y realidad de la globalización”. En internet.
Wallerstein, Immanuel1999 Impensar las ciencias sociales,
México, Siglo XXI-UNAM-CIICS.Zizek, Slavoj 1992 El sublime objeto de la ideología. México, Siglo XXI.