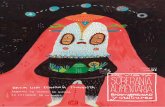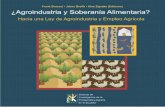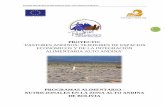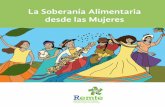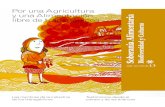género y soberanía alimentaria en bolivia
-
Upload
erick-jurado -
Category
Documents
-
view
240 -
download
0
description
Transcript of género y soberanía alimentaria en bolivia

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
Por Erick Jurado AramayoCoordinador Proyecto Nacional DAADE de la AIPE 1
mail: [email protected]@gmail.com
Abstract
La participación de las mujeres en la agricultura, en Latinoamérica, a pesar de no ser una cifra alarmante, oculta una serie de inequidades que obedecen a la brecha de género que oculta la verdadera dimensión del aporte de las mujeres a la seguridad alimentaria de nuestros países. Las dificultades extras que enfrentan las mujeres y las construcciones sociales de género, al respecto contribuyen a la invisibilización del aporte de la mujeres en la producción de alimentos y la reproducción de la cultura y la vida familiar.Esta inequidad es contingente a la crisis alimentaria que se manifiesta en la escasez de alimentos que curiosamente no responde sólo a la baja productividad agrícola, sino a las consecuencias de las crisis de los mercados internacionales, constituyéndose en una doble violación de derechos hacia las mujeres, porque además de tener grandes dificultades de acceso igualitario a los factores de producción de alimentos, ellas sufren las consecuencias de la falta de alimentos y la especulación de precios cuando deben alimentar a sus familias. En el caso Boliviano, el desafió es articular el concepto de soberanía alimentaria, desde una perspectiva de género al marco de transformaciones institucionales y sociales que atraviesa, para encarar tal situación.
I. Mujeres y trabajo agrícola
La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO – UN establece en su informe del año 2011 que la participación de las mujeres en las tareas relacionadas con la producción de alimentos en el mundo representa en promedio el 43% de la fuerza laboral empleada en la agricultura (FAO, 2011) y si vemos esta cifra relacionada con las grandes regiones del planeta, vemos que donde la participación de las mujeres tiene mayor incidencia es en los países de Africa, Asia y Oceanía (descontando a los países desarrollados de esas zonas, como Japón y Australia). Latinoamérica reporta un porcentaje de participación de poco más del 20%, una participación menor con relación a las otras regiones del globo, sin embargo, hay que hacer una consideración al respecto de esta cifra. De hecho, la condición de subalternidad dentro de la familia de las mujeres hace que su participación sea
1 DAADE: Proyecto Derecho a la Alimentación Adecuada con Desarrollo Económico)AIPE: Asociación de Instituciones de Promoción y Educación, con sede en La Paz, Bolivia.
– 1 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
invisibilizada, un fenómeno parecido sucede cuando se trata de ver a la mujer como sujeto de titularidad de la posesión de la tierra, definitivamente no se la ve, porque las mujeres en muchos casos no tienen derecho a ser titulares sino a través del marido y obviamente no pueden heredar, porque hay una preferencia hacia los varones para la sucesión del derecho propietario y principalmente por las determinaciones sociales estructurales que hacen de la mujer un ser social subordinado históricamente.
Las mujeres, independientemente de estas cuestiones trabajan en el campo, ya sea por cuenta propia, como trabajadores no remuneradas en parcelas familiares, o como empleadas agrícolas, pagadas o no en explotaciones de empresas agrícolas. Las mujeres que desarrollan actividades en el agro intervienen en la producción agrícola y ganadera de subsistencia y comercial, producen alimentos y cultivos comerciales y gestionan operaciones mixtas agrícolas en las que a menudo se combinan cultivos, ganadería y piscicultura (FAO, 2011).
De esta manera, el trabajo rural y la producción de alimentos en nuestra región (Latinoamérica) tiene un rostro femenino, cuyo perfil no es el más adecuado. Por un lado, porque la producción agrícola, como en el caso de Bolivia tiene rendimientos decrecientes debido a que, por lo menos, en los últimos 20 años hemos pasado de contar con una población rural del 65% del total de la población a un 30% en lo que va del año 2010. Esto quiere decir que un tercio de la población boliviana se encarga de la alimentación del otro 70% de la población, y hablamos de un total de 10 millones de bocas que, como se conoce comen, por lo menos tres veces al día, durante todos los santos días del año.
Pero si consideramos esa baja rentabilidad de la tierra y del trabajo agrario desde una perspectiva de género vemos que las mujeres tienen además una serie de dificultades materiales que les impiden ser competitivas en los mercados, desarrollar sus actividades agrícolas con igualdad a los hombres y limitaciones estructurales que no les dejan desarrollar su potencial empresarial, productivo y perjudica sus roles familiares adscritos de reproducción de los miembros de la familia. Esta situación es conocida como la BRECHA DE GENERO de la actividad agraria, es un fenómeno social, económico y político que hace que “...la agricultura [tenga] un bajo rendimiento en muchos países en desarrollo por varias razones. Entre ellas está el hecho de que las mujeres carecen de los recursos y oportunidades que necesitan para rentabilizar al máximo el uso de su tiempo. Las mujeres son agricultoras, trabajadoras y empresarias, pero en casi todas partes tienen dificultades más graves que los hombres para acceder a los recursos productivos, los mercados y los servicios.” (FAO, 2011).
Esta brecha de género se pone de manifiesto, solamente si examinamos los datos del empleo precario al cual están condenadas las mujeres del área rural, cuyo carácter de cuasi formalidad dan, paradójicamente, una ventaja para la investigación que se pone de manifiesto en datos que pueden ser utilizados para dar sustento a las afirmaciones sobre la cualidad de las condiciones de la participación laboral de las mujeres en el agro y nos permiten evidenciar la invisibilidad que tiene el trabajo de las mujeres en los datos oficiales de los países.
– 2 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
En primera instancia, si comparamos la participación de hombres y mujeres en los trabajos rurales a sueldo, observamos que las mujeres representan un porcentaje dramáticamente menor que los hombres, una relación más o menos de 3 hombres por cada mujer que trabaja a sueldo en una actividad relacionada al agro.
Pero si vemos esos mismos datos con relación a las características del empleo vemos el siguiente comportamiento: En las actividades remuneradas no familiares, las mujeres son las que tienen peores condiciones de trabajo en el área rural, porque ellas registran la prevalencia más elevada de trabajo a tiempo parcial, es decir, que del total de empleos a tiempo parcial en el agro, las mujeres son la parte de la población que más los ocupan.
La condición de trabajo por temporadas, muestra que las mujeres son la parte de la población rural que más ocupa estos empleos que además son precarios, por la falta de una remuneración adecuada, sin contar con las otras agravantes de maltrato y violencia a que están asociados las condiciones laborales de este tipo.
Otra dimensión que nos habla de esta brecha de género, en el caso del trabajo rural es la disponibilidad y acceso a la tierra. Como se sabe, el recurso tierra es fundamental para la actividad agrícola y pecuaria y las dificultades de acceso pueden ser determinantes para la condición de pobreza rural de las familias rurales y en particular de las mujeres rurales, que son responsables de sus familias.
En el caso latinoamericano, el acceso a la tierra está mediado por determinaciones de género que se manifiestan en la preferencia hacia los varones al momento de heredar, privilegios de los hombres en el matrimonio, tendencia a favorecer a los varones en los programas de distribución de tierras tanto de las comunidades, como del Estado, y la existencia de sesgos de género en el mercado de tierras (Bórquez y Ardito, 2009). Esto provoca que las mujeres representen de manera excepcional poco más de la cuarta parte de los titulares propietarios de tierras.
Y por otra parte, aunque lo que se diga en las siguientes líneas contravenga las corrientes actuales de recuperación de lo ancestral, como la filosofía del vivir bien, o el retorno al tawantinsuyu, considerada reserva moral de la humanidad, el pluralismo jurídico impide a las mujeres heredar tierras, porque por usos y costumbres, las hijas mujeres no sólo no se las educa, sino que no se les hereda tierras, lo que complica el reconocimiento por parte del Estado del trabajo y las necesidades y de los derechos de las mujeres, como cabezas de familia y desde el ámbito de la comunidad, aunque son más tomadas en cuenta, no necesariamente son asumidas, como representaciones en igualdad con los varones de las mismas comunidades. Situación que se agrava con las condiciones de analfabetismo, monolingüismo y falta de identificación en el que se encuentran las mujeres.
La falta de documentación de identidad (la falta de carnet de identidad o cédula de identidad), es una situación altamente compleja y de dramáticas consecuencias para las mujeres, en el caso de Bolivia, donde el Estado tradicionalmente no se preocupó de empadronar y por ende de reconocer la existencia a sus ciudadanos y ciudadanas, particularmente rurales, se presentan casos que rayan en el ridículo, a estas alturas
– 3 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
de la vida en democracia, por ejemplo, es muy común la situación de mujeres que por no tener el documento de identidad no pueden acceder a las transferencias de recursos que el Estado boliviano estableció, como estrategia de lucha contra la pobreza extrema, que precisamente tiene un rostro campesino y de mujer.
Pero, para no ser percibido como un catastrófico, la brecha de género en la posesión de tierra es diversa y relativa “...siendo los países andinos con fuerte presencia indígena los que tienden a la sucesión bilateral y a la herencia de tierras más equitativa en términos de género, como Ecuador, Perú y Bolivia. Mientras que en países más diversos étnicamente y mestizos, como México, Chile y Brasil la sucesión de tierras tiende a favorecer a los varones” (Bórquez y Ardito, 2009). Ahora bien, la existencia de esta brecha de género en la actividad agrícola, ¿Cómo se explica? ¿Por qué se invisibiliza el trabajo de las mujeres en el agro? y ¿Qué consecuencias tiene tal situación en la seguridad y soberanía alimentaria de nuestras naciones?
II. ¿A qué se debe la invisibilización de las mujeres en la soberanía alimentaria?
La respuesta a esta cuestión no sólo tiene que ver con las condiciones de acceso al mercado de trabajo o a las instituciones que brindan créditos para las mujeres. Sino, con las configuraciones sociales que históricamente hacen que las mujeres sean consideradas y se consideren a sí mismas, como subordinadas a un orden establecido de normas, conductas y actitudes, que aparentemente se explican sólo por la condición de ser mujeres.
Por ejemplo la familia, considerada en nuestra cultura latina y en el caso de Bolivia, hasta de manera oficial, como la unidad elemental y base de la sociedad y de la conformación Estatal, (Estado plurinacional de Bolivia, 2009), en sus artículos 62, 63, 64 y 65, donde se consagra y se sobrevalora esta idea de la génesis de la sociedad, es un disfraz para la participación de la mujer en diversas actividades productivas en el área rural y por supuesto en la reproducción de la cultura y la propia familia.
Lo cierto es que, sociológicamente hablando, la familia impide establecer con exactitud la dimensión de la participación de las mujeres, particularmente en el trabajo rural, tanto como productoras agrícolas, como reproductoras de la vida. La familia disfraza los datos de productividad, que desde ya son difíciles de establecer, porque las contabilidades de la producción no están normadas, ni siquiera registradas por los productores y mucho menos hechas con criterio de diferencias de género.
Desde las cuentas nacionales, por ejemplo, se contabilizan los ingresos y egresos de las familias y es la cabeza de hogar la que generalmente se considera para estas cuentas nacionales, y aunque se trate de una mujer se las cuenta, como varones.
Otra de las causas de la invisibilidad de las mujeres tiene que ver con la forma de tratar el ser mujer en el conjunto de nuestras sociedades modernas, occidentales, ilustradas y hasta me atrevería a decir, plurinacionales.
– 4 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
Cuando un bebé nace en una comunidad o en una ciudad de nuestros países, podríamos decir que ¿nace con ese conjunto de ideas sobre ser mujer u hombre? ABSOLUTAMENTE NO. Resulta que uno va siendo estructurado paulatinamente por todos los medios y recursos sociales, en suma aparatos ideológicos sociales, para ser hijo o hija de padres que piensan de una manera determinada lo que es ser mujer o varón. Este fenómeno es lo que las activistas feministas norteamericanas llaman “levantamiento de la conciencia” (Anne Forer, citada por Richard Dawkins, 2006).
La construcción social del ser varón o ser mujer (identidad) varía en las sociedades tradicionales y modernas, antiguas y contemporáneas, es decir hay una dinámica cambiante y constante, pero sin embargo hay regularidades que hacen de la condición de ser mujer una condición subordinada (Jürgen Habermas, citado por Ursula Oswald, 2011) esos rasgos o elementos simbólicos de la identidad comunes a todas las sociedades son: género, sexo, raza y las condiciones materiales del capitalismo tardío, o sea la diferenciación entre ricos y pobres.
Hasta aquí, hemos demostrado que la participación de las mujeres en la agricultura es subestimada, aunque su aporte es muy trascendente, más allá de las consideraciones de su rol adscrito de reproductora de la vida familiar o de transmisora de la cultura y la lengua en el marco de la comunidad tradicional que es la forma mas común que asume la mujer relacionada con la producción de alimentos, en nuestro contexto latinoamericano. Por lo tanto establezcamos, como una primera conclusión sobre esta problemática, que el rol de las mujeres en la seguridad alimentaria es tan desafiante, como importante y trascendente; y que requiere de intervención por parte de los Estados para garantizar condiciones materiales de equidad que le apoyen a superar los obstáculos que la sociedad le impone de manera arbitraria e injusta.
La situación estructural de las mujeres no tendría mucho sentido si no la adscribimos a una realidad concreta, por mi parte, me permito hablar de la realidad Boliviana, donde en la actualidad se están dando transformaciones institucionales y sociales y que espero articular a este análisis para mostrar el delicado balance de la soberanía alimentaria desde un enfoque de género.
III. Bolivia, transformaciones institucionales y soberanía alimentaria
En Bolivia, desde mas o menos el año 2003 se hace evidente la emergencia del nuevo instrumento político de los “movimientos sociales” el MAS y el IPSP (Movimiento Al Socialismo y el Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos) y del actor constitutivo de la nueva República. Ese nuevo actor social y su visión civilizatoria es la que promueve un proceso de transformaciones institucionales y sociales que afectan a todas las esferas de la vida política, económica y por supuesto de la soberanía alimentaria.
En el marco del nuevo orden normativo, nuestra flamante Constitución Política del Estado, incorpora en su artículo 16, el derecho a la alimentación para todas y todos los bolivianos sin restricciones de ningún tipo, por otra parte, la Constitución reconoce y promueve, en su artículo 307, que los actores protagonistas del desarrollo
– 5 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
económico y de la producción de alimentos son las comunidades indígenas, originario, campesinas en el marco de la denominada economía plural, que es la articulación teórica de todos los sistemas productivos modernos capitalistas, industriales, tradicionales, familiares y comunitarios que conviven en la conformación social y económica de Bolivia.
En ese nuevo marco normativo es que se están desarrollando propuestas de Leyes que vinculan estos derechos establecidos, con las demandas e intereses de los sectores en el poder, mediante normas específicas que promueven el desarrollo rural y la producción de alimentos, donde las mujeres tienen una participación importante, pero aún subalternizada, respondiendo a las lógicas que hemos establecido de principio, líneas arriba.
Lo que significa, que los avances normativos, jurídicos y legales, si bien avanzan en la superación de las limitaciones de la sociedad patriarcal, capitalista dependiente y mono - productora y consumidora de alimentos agro - industriales, todavía tiene grandes desafíos por delante que se manifiestan en la contingencia de las inequidades de género, la inexperiencia, la priorización de objetivos productivistas, nada estratégicos que caracterizan a las normas propuestas para el sector.
En este contexto, quiero comentar la propuesta de Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que es una muestra clara de la tendencia que se repite en todos los campos del desarrollo normativo y que es una muestra de la transformación institucional a la que hacemos referencia. Esta Ley es de suma importancia tanto para la superación de las inequidades entre hombres y mujeres que se dedican a la producción de alimentos, como para la soberanía alimentaria del país, situación de la que hablaremos lineas adelante.
Para poner en contexto esta Ley, hay que aclarar que desde la promulgación de la Constitución, el año 2009, se dieron dos generaciones de nuevas Leyes en Bolivia, la primera ola de normas organizaba las instituciones fundamentales, como los órganos de gobierno (Ley del tribunal constitucional), el órgano electoral (Ley del régimen electoral y del órgano electoral), el órgano judicial (Ley del órgano judicial) así como las leyes relacionadas a los recursos fundamentales que garantizan la sostenibilidad del gobierno. De estas Leyes destacan medidas como las nacionalizaciones, la creación de la Procuraduría del Estado y la Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibañez”. A esta primera ola de Leyes, contando la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se las denominó “las cinco leyes fundamentales del Estado Plurinacional”.
La segunda ola de Leyes fue denominada social, donde el Estado imprime su sello particular en las políticas sociales en favor del actor protagónico del proceso de cambio: los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Los campos afectados con los cambios normativos fueron principalmente la educación, con la Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” y la seguridad social, con las reformas a la Ley de Pensiones y políticas que enfrentaron y enfrentan de manera efectiva, aunque no sostenible, la pobreza extrema de los sectores más vulnerables de la sociedad Boliviana.
– 6 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
Para dejar en claro el panorama de la soberanía alimentaria y que sean ustedes quienes juzguen los desafíos para las mujeres en ese contexto hablaremos de dos Leyes, correspondientes a estas dos olas normativas.
La ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” (Ley 031), establece un nuevo orden institucional que estructura cinco unidades territoriales autonómicas: El nivel central, el nivel departamental, el regional, el municipal y el territorio indígena originario campesino. Todos estos niveles autonómicos tienen cualidad potestativa, es decir, que son capaces de generar sus propias leyes de igual valor entre todas ellas. Por lo tanto, cada unidad territorial está obligada a desarrollar su propia “constitución” hecha a la medida de sus competencias y necesidades, de manera vinculante a la Constitución Política del Estado Plurinacional. Estos instrumentos normativos son denominados Estatutos Autonómicos, en el caso de los Departamentos y Regiones, y Cartas Orgánicas en el caso de los Gobiernos Municipales. La importancia de esta explicación la veremos adelante cuando veamos las limitaciones existentes del concepto de soberanía alimentaria en un contexto autonómico.
Con relación a la propuesta de Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria cuya promulgación se espera que sea el 21 de junio, fecha del año nuevo andino - amazónico (Machaq Mara), se destaca el protagonismo que tienen los pequeños productores para la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria del país, a través de medidas tales, como el seguro agropecuario, la creación de fondos agrícolas de subvención a la producción, la conformación de institutos que norman estos recursos a través de transferencias condicionadas a las organizaciones matrices de los productores. o sea toda una estructura que aparentemente beneficia a los pequeños productores y que por su proceso de construcción responde a los intereses y demandas, además de las posiciones de las organizaciones estratégicas que son sostén del actual gobierno.
Sin embargo, existen, en el marco de la norma, una serie de elementos que no satisfacen del todo, por ejemplo, los artículos 13 y 15 de la propuesta de Ley, que dan paso al tratamiento de los organismos genéticamente modificados en la producción agrícola. Por otro lado, trasciende a lo largo de toda la norma el rechazo por incorporar de manera explícita el derecho humano a una alimentación adecuada, acusando a la idea de ser occidental y por ende “neoliberal”, sin mencionar que, en el cuerpo, aunque no en su espíritu, se obvia el enfoque de género de manera notoria y hay una serie de conceptualizaciones implícitas poco coherentes sobre la soberanía alimentaria.
Quiero concentrarme en esa digresión subyacente en la norma, que tiene que ver con las diferentes conceptualizaciones de la categoría de soberanía alimentaria, a objeto de aportar en este foro. En Bolivia el concepto de Soberanía alimentaria fue manejado de manera diversa y por lo tanto tiene consecuencias igual de diversas sobre la problemática.
Una de las fuentes es, claro, la Vía Campesina que define la soberanía alimentaria, como la “…facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.
– 7 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping” (AIPE, 2010).
Esta conceptualización incide de alguna manera en la posición de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Bolivia), que señala la soberanía alimentaria, como “la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados para el abastecimiento de la población en base a la diversificación de la producción proveniente de la economía comunitaria” (AIPE, 2011).
Por su parte, la AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia) afirma que la soberanía alimentaria es una dimensión de la problemática de la alimentación que debería orientarse mejor a la producción, por ello se acuñó desde esta corriente la categoría de soberanía productiva, que se refiere al apoyo que los productores de alimentos en el país deberían tener de parte del Estado.
El CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) sostiene que la soberanía alimentaria “es la revalorización de la cultura productiva de alimentos, a la que las medidas del Estado deben orientarse protegiendo a los pequeños productores para enfrentar las problemáticas del minifundio, la degradación de suelos y revalorizando el conocimiento ancestral de la producción de alimentos” (AIPE, 2011).
La propuesta de Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, en su artículo 6, inciso 8, sobre principios y definiciones señala “El pueblo boliviano a través del Estado Plurinacional, define e implementa sus políticas y estrategias destinadas a la producción, acopio, transformación, conservación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, consumo e intercambio de alimentos” (Comisión de Economía Plural, Asamblea Plurinacional de Bolivia, 2011).
La Confederación de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” plantea que la soberanía alimentaria es “Consumir lo que producimos; desarrollar políticas adecuadas para proteger y promocionar nuestros productos; consumir de manera consciente los alimentos evitando productos dañinos para la salud o el medio ambiente y producir de manera ecológica, sin químicos que dañen la salud o la naturaleza” (AIPE, 2010).
Esta definición de la seguridad alimentaria desarrollada por las mujeres campesinas organizadas en esta Confederación tiene la virtud de ser construida desde las bases y a partir de la vivencia de las propias mujeres productoras, por lo tanto es una legitima forma de ver el tema de la soberanía alimentaria, que recupera tanto las fuentes de la vía campesina, la CSUTCB, pero le da una tonalidad que le pertenece y que responde a su forma particular de pensar y vivir la realidad de la producción de alimentos en Bolivia.
Complementariamente, las mujeres productoras, mejor conocidas como “Bartolinas” sustentan su visión de desarrollo en la noción del Vivir Bien (sumaj Qamaña, Ñandereko, Teko Kavi, Ivi Maraei, Qhapaj Ñan) consagrado en la Constitución Política
– 8 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
del Estado, en su artículo 8, y que se compara con la idea occidental del bienestar, pero que se contrapone a esta noción porque no es individual, sino comunitaria.
A partir de este principio, las mujeres desarrollaron tres tesis (AIPE, 2010) sobre el vivir bien relacionadas a la seguridad alimentaria:
• “Vivir Bien entre hombres y mujeres y con la Madre Tierra, es el desafío que nos planteamos ante un mundo globalizado y enfermo”.
• “Para lograr la soberanía alimentaria y el Vivir Bien de nuestra comunidad local y global se hace necesario compartir nuestros principios y valores de producción de alimentos y de relación con nuestra madre tierra, pero también aprender y recibir de buena manera otras prácticas y saberes de nuestros pueblos y culturas para alimentarnos adecuadamente”.
• “Nuestro reto es construir una propuesta de soberanía alimentaria, con una nueva visión de país que incluye a las mujeres, a campesinos, indígenas, originarios y a las comunidades interculturales, que incluye a nuestra madre tierra, a la práctica de la solidaridad y la redistribución equitativa entre quienes habitamos el territorio boliviano”.
A partir de estas tesis sobre la soberanía alimentaria, las mujeres campesinas e indígenas originarias de Bolivia han planteado nueve pilares fundamentales de la Soberanía alimentaria:
• Derechos de la Madre Tierra.• Derecho Humano a la Alimentación.• Descolonización del consumo y promoción de alimentos nativos.• Derecho al uso sostenible de los recursos naturales: al agua, a la tierra y a los
bosques.• Acceso a recursos productivos por parte de las familias campesinas
indígenas.• Derecho e intercambio de prácticas ancestrales y tecnología apropiada para
un sistema producción sostenible y diversificado. • Acceso a precios justos y mercados locales/nacional.• Rol de la mujer para la Soberanía Alimentaria. • Implementación del Control Social para la Soberanía Alimentaría.
Es destacable el desarrollo y la madurez intelectual de las mujeres campesinas en articular de manera adecuada enfoques tanto feministas y ecologistas en la definición de las categorías útiles y estratégicas de su posicionamiento obre la soberanía alimentaria, que no necesariamente es una copia de las fuentes mencionadas sino una construcción independiente y con potencialidades.
Destacar, de esta construcción el sustento del paradigma del desarrollo sustentable, que se articula, en un plano más filosófico, con la crítica al modernismo del ecofeminismo, que critican fundamentalmente “...el sistema de pensamiento patriarcal [de] tres rasgos esenciales […] estructura binaria, su carácter jerárquico y su pretensión de universalidad”. (Ecologistas en Acción, 2008), lo que implica que una
– 9 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
definición de soberanía alimentaria, con equidad de género debe transformar las relaciones de poder y desigualdades entre hombres y mujeres en todos estos aspectos (Benito, 2010). Dicho esto, me permito recuperar el debate planteado sobre los desafíos de una propuesta de soberanía alimentaria en el marco autonómico.
Si entendemos a la soberanía alimentaria, como la capacidad y el poder de los pueblos y los Estados - ojo, Estados centrales unitarios- para ejercer el derecho a definir, libremente e implementar sus políticas, estrategias alimentarias y nutricionales que tiendan a lograr la Seguridad Alimentaría Nutricional, como parte del Desarrollo Humano Sostenible (AIPE, 2010).
Y considerando que el nuevo Estado autonómico, nos plantea, igualdad potestativa para la generación de normas en las unidades territoriales autonómicas,la pregunta es ¿Debe seguir manteniéndose una categoría nacional o de Estado central de la soberanía alimentaria? por lo menos desde la AIPE, donde trabajo actualmente, creemos que no.
Por lo menos debemos penar en tres categorías conceptuales de la soberanía alimentaria respecto de un estado autonómico: Autonomía alimentaria, Autogestión Alimentaria y Autosuficiencia Alimentaria.
La autonomía alimentaria está referida a la medida en que las comunidades definen su propio proceso de producción agroalimentaria. Definir autónomamente ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Cuándo producir?.
La autogestión alimentaria entiéndase, como el conjunto de competencias de mejoramiento administrativo del proceso de planificación de la producción agroalimentaria, con criterios y herramientas generadas desde lo local.
Y, la autosuficiencia alimentaria entiéndase como la satisfacción de las necesidades de un mercado local priorizado, a objeto de contar con equilibrios y controlar la producción, o sea definir ¿Qué falta? y ¿Qué pueden vender más allá del mercado local?.
Con estos elementos ahora podemos completar nuestra visión sobre el delicado balance de la soberanía alimentaria y la situación de crisis alimentaria que vivimos en Bolivia.
IV. Soberanía y dependencia alimentaria en Bolivia
Partamos de la pregunta ¿Cómo está la situación de la autosuficiencia, la autogestión y la autonomía alimentaria del Estado en el actual contexto de producción de alimentos en Bolivia?. Para eso es necesario hacer una breve revisión del estado de situación de la producción de alimentos y considerar algunas variables económicas que hablan del estado de situación de la Soberanía alimentaria tanto como de la dependencia alimentaria.
– 10 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
En general, la situación de nuestro balance productivo es muy variado y delicado, con facilidad puede prestarse a interpretaciones interesadas, dependiendo de las tendencias en contra o a favor del gobierno, en su rol de regulador del mercado.
Como se trata de temas muy especializados propongo que hagamos un ejercicio muy práctico, una selección de alimentos estratégicos, lo que los economistas llaman canasta básica de alimentos o alimentos de primera necesidad o esenciales.
Hagamos de cuenta que un ciudadano promedio, en un día normal, en una ciudad de Bolivia consume en promedio: un desayuno, compuesto por pan (harina) y café (café y azúcar); un almuerzo que consta principalmente de arroz, fideo, carne, verduras y papa; luego en el transcurso de la tarde el “tecito” de la tarde (otra vez harina, azúcar) y al final del día una cena (pollo broasted, frito con bastante aceite, arroz y papas).
De entrada decimos que el café, la azúcar y la harina, en el último trimestre, son productos que fueron importados, ya que nuestra producción local o no abastece el mercado interno, o es destinado a la exportación en su totalidad, eso se demuestra cruzando la producción con las importaciones, es decir que lo que producimos se complementa con lo que importamos. Para ejemplo veamos el caso de la harina (INE, 2010) que muestra una tendencia de un equilibrio inestable, con subidas y bajadas de producción que se combinan con las subidas y bajadas de la importación de este insumo fundamental para el alimento central del ciudadano promedio.
Otra dimensión de la problemática de la producción de alimentos y por ende de la soberanía alimentaria son las condiciones de la producción, hablamos de la situación de tenencia de la tierra, la concentración de tierras en monocultivos, la expulsión de campesinos a los centros urbanos, los efectos que tuvo el Decreto Supremo Nº 748 en los precios que tardan en estabilizarse y por lo tanto generan agio y especulación principalmente en artículos de primera necesidad y como hemos demostrado lineas arriba, la brecha de género que impacta en la baja rentabilidad de la producción agrícola encabezada por mujeres.
En general, los productores no tienen capacidad de decisión de su producción porque están sujetos a variables poco administrables, como el cambio climático y se encuentran desprotegidos de las políticas de protección a la producción, por lo tanto no hay autogestión alimentaria, por otro lado el mercado internacional y sus crisis hace tambalear el precario equilibrio que pueden llegar a tener los mercado internos, en especial en el caso de nuestro país, al ser una economía que no crece, (desde Goni –Gonzalo Sánchez de Lozada–, en su mejor momento hasta Evo –Evo Morales Ayma–, en su mejor momento, hemos crecido a un ritmo ínfimo de 5%), los economistas dicen que a este paso necesitamos 270 años para equipararnos a nuestros “vecinos del barrio” que crecen a ritmos del 16%, como el caso de Paraguay.
La autosuficiencia, es también precaria, porque requerimos de importaciones para compensar el déficit de oferta de alimentos (de primera necesidad) para satisfacer el mercado interno.
– 11 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
En resumen somos vulnerables no porque no seamos capaces de producir con autosuficiencia, sino que estamos inmersos, queramos o no, en el mercado mundial y sujetos de manera crítica a sus permanentes crisis de producción de alimentos.
Pero la construcción de una soberanía alimentaria, ademas debe encarar otros desafíos, como el acaparamiento de tierras, la introducción de insumos transgénicos, el cambio climático y el calentamiento global, el destino de la producción de alimentos para agrocombustibles, entre otros.
Finamente, completar esta mirada rápida sobre la soberanía alimentaria y sus desafíos en el actual contexto boliviano, con una reflexión sobre la relación entre soberanía alimentaria seguridad alimentaria y derecho humano a una alimentación adecuada.
Una situación de crisis, que atenta contra la seguridad alimentaria de las personas, comunidades y pueblos es una violación de los derechos humanos, porque toda persona y comunidad debe estar protegida, se le debe respetar y se le debe garantizar su derecho a no tener hambre, a contar con los medios suficientes y necesarios para acceder a los alimentos ya sea por vía de la producción directa o por los mercados y las condiciones que permitan este acceso con carácter universal. Así, una falla en la regulación del mercado de alimentos o una falta de acción por parte del Estado para garantizar la producción de alimentos y su abastecimiento a las ciudades y otros mercados locales es una falta al cumplimiento de su rol de Estado y de titular de obligaciones, situación que puede considerarse una violación de los DESC y por lo tanto es materia judicializable.
V. Conclusiones
Una primera conclusión es respecto de la participación de la mujer en la agricultura, en el caso de la región latinoamericana la familia perjudica la visibilización del trabajo agrícola femenino.
En segundo lugar, la denominada brecha de género en la actividad agrícola no se debe sólo a condiciones materiales, sino también a profundas estructuras de pensamiento sobre lo que es ser mujeres y hombre, más allá de la diversidad de las sociedades, lo que significa que aunque la sociedad sea no colonial o más o menos tradicional, hay una visión patriarcal que subalterniza a las mujeres.
En tercer lugar, el contexto político y social de transformaciones, como el que atraviesa Bolivia, que es una tendencia en esta parte del continente, con el nuevo orden institucional, exigen poner por lo menos en reflexión los alcances del conceptos de soberanía alimentaria con relación a la constitución de nuevos actores nuevos niveles territoriales de autonomía.
Y, en cuarto lugar, el rol que tienen las mujeres en la soberanía alimentaria, basados en los datos presentados, representan un ámbito de la problemática que es más compleja y donde el ámbito económico, es el más gravitante, por la influencia que tiene en la definición de los precios de los alimentos, provocando escasez y
– 12 –

Género y Soberanía Alimentaria en la Bolivia del cambio
desabastecimiento de los mercados internos, y provocando el incremento de ingreso de alimentos sin control por medios como el contrabando o importaciones de alimentos que a la larga solo incrementan la dependencia alimentaria en nuestros países.
VI. Bibliografía
AIPE (2010). Seminario nacional “Dialogo II” entre Estado y Sociedad Civil, Semana de la década productiva comunitaria, Asociación de Instituciones de Promoción y Educación, Cochabamba, Bolivia.
AIPE (2011). Seminario internacional sobre la judicialización de los DESC y del Derecho humano a la alimentación adecuada, (memoria del evento), Asociación de Instituciones de Promoción y Educación, La Paz, Bolivia.
Benito, M. (2010) Las mujeres alimentan al mundo (Reseña), en “Soberanía Alimentaria: biodiversidad y culturas”, Julio, 2010, Nº3, Barcelona, España.
Bórquez, R. y Ardito, L. (2009), Experiencias activas de acceso a la tierra: Estrategias de empoderamiento y aseguramiento de derecho desarrolladas por organizaciones de mujeres campesinas e indígenas rurales, Santiago, Chile.
Comisión de Economía Plural (2011). Propuesta de Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Cámara de Senadores, Asamblea Plurinacional de Bolivia, La Paz, Bolivia.
Dawkins, R. (2006) “Faith”, Public lecture, in PopTech, USA.
Ecologistas en Acción (2008). Tejer la vida en verde y violeta: vínculos entre ecologismo y feminismo, cuadernos de ecologistas Nº 13, Madrid, España.
Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Constitución Política del Estado, La Paz, gaceta oficial de Bolivia.
FAO (2011). El estado mundial de la agricultura y la alimentación: Las mujeres en la agricultura, Roma.
INE (2010), estadísticas económicas, La Paz, Bolivia.
Oswald, U. (2011). Género y soberanía alimentaria, CRIM/UNAM, UNU-EHS, RE Chair, Münich, Alemania.
– 13 –