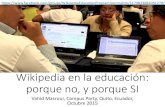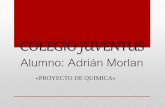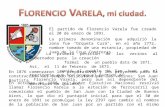Francisco Varela & J. Shear: Metodologías en primera persona.Qué, Porqué, Cómo
-
Upload
ciencias-cognoscitivas-costa-rica -
Category
Documents
-
view
2.886 -
download
0
description
Transcript of Francisco Varela & J. Shear: Metodologías en primera persona.Qué, Porqué, Cómo
148]("$&5"6/*7&34*5"3*".&50%0-0( "4 &/ 13* .&3" 1&340/" 26 103 26 $.0&1*45&.0-0("MlI000|06|k! lN |k|Mlkk |lk!0Nk:00l, |0k 00l, C0M01(Rev GU 2005; 1; 2: 148-160)|raac|sce Vare|a1 Ieaathaa !hear1NOTA DEL EDITORPara GU es un honor presentar a los lectores el artculo de Francisco Varela y Jonathan Shear que fue publi-cado como introduccin al Nmero Especial del Journal of Consciousness Studies, 6, N 2-3, de 1999, y que posteriormenteaparecienellibroquebajoelttuloTheviewfrom Within:first-personapproachesto thestudyofconsciousness,recogitodoslostrabajosallpresentados.Eselibro,editadoporlosmismos autoresmencionados,aparecienImprintAcademic(UK)esemismoaoyhatenidohastalafechados reediciones, en 2001 y 2002.Lalecturadeestetrabajoescompleja,porloquenoshaparecidoimportantesealaralgunospun-tos que pueden facilitar la comprensin general a aquellos lectores que no estn familiarizados con estos temas y este lenguaje. El punto central del trabajo podra plantearse de la siguiente manera: la conciencia esunfenmenoreferencial,puessiempreesconcienciade...algo,ytenerconcienciade...algo,esunaex-periencia, entendiendo por tal algo que nos pasa. Lo sorprendente es que eso que experimentamos son las cosas del mundo y nuestro modo de estar en medio de ellas. Cuando nos referimos a las cosas del mundo, como el computador, el edificio de enfrente o el ro Mapocho, nos parece que son objetos de un mundo que estahyquenosotrosencontramosyahechoalreferirnosal.Sitalescosassonobjetos,nosotroslos queexperimentamossomos sujetosdelaexperienciaencuestin.Ladistincinsujeto-objetoeshist-ricamentecomplejaynotienenadadeobvio.Ensuorigenlapalabrasujetoseoriginaenelprefijo sub, queenlatnsignifica bajo, debajo,yalmismotiemposujecinaalgo(porejemploaalgunaformade autoridad): as, dcese subiectus tanto a los lugares bajos, a los valles, como a la persona sumisa.Esta idea M|!000|0|k! |N |k|M|kk ||k!0Nk||k!!-||k!0N M|!N000|0||!1 Este artculo fue publicado originalmente en el Journal of Consciousness Studies, 1999, 6, N 2-3: 1-14. Traduccin y publicacin enGUautorizadaporJonathanShear(autor),yAnthonyFreeman(ManagingEditor). Traduccindesdeelinglsrealizadapor Carolina Ibez H.2 Francisco Varela era PhD en biologa de la Universidad de Harvard. Sus intereses eran la interseccin entre neurociencia cogniti-va, filosofa de la mente y matemticas, reas en las que sus contribuciones han sido conocidas a travs de numerosas publicacio-nes, incluyendo el libro The Embodied Mind en coautora con E. Thompson y E. Rosh (Traduccin al castellano: De cuerpo presente, Gedisa, Barcelona, 1992). Hasta el momento de su muerte, ocurrida en 2002 a los 56 aos de edad, se desempeaba como Senior Researcher en el National Centre for Scientific Research de Paris.3JonathanSheareseditordelJournalofConsciousnessStudiesyenseafilosofaenlaVirginiaCommonwealthUniversity. EsPhDdelaUCBerkeleyyrecibilabecaFulbrightparaestudiarfilosofadelacienciaenlaLondonSchoolofEconomics.Ha complementadosutrabajoanalticoconlaprcticadeprocedimientosexperiencialesorientalesporcercadetreintaaos.Sus publicaciones incluyen libros y artculos de filosofa, psicologa y religin.("$&5"6/*7&34*5"3*"]149'3"/$* 4$07"3&-": +0/"5)"/ 4)&"3de hundimiento se entiende fcilmente en castellano si pensamos en palabras como subyugar, sbdito o subordinado, puesto que todas ellas ponen el acento en un contexto de dficit de autonoma y por lo tanto deunapatentefragilidad.Mas,porotrolado, subiectosignifica poner,meterdebajoytieneconelloel carcter de fundamento, de lo que sostiene, de lo que subyace a aquello que ms patentemente aparece. Este doble sentido, de hundimiento y fundamento al mismo tiempo, no es una mera contradiccin, si pen-samos que el hundimiento puede ser entendido como una carencia y por lo mismo como el fundamento de una necesidad: de la necesidad de completar, de rellenar, de moverse en bsqueda de la plenitud. Esa que tienen los objetos. Por su parte,objetivo en latn es lo perteneciente o relativo al objeto en s, y no a nuestro modo de pensar o necesitar. El objeto es des-interesado, es autnomo, suficiente, compacto, desapasionado y cuya existenciaestpor fueradelsujetoqueconoce,yqueporlotantopuedesermateriadeconocimientoo sensibilidadparal,aquelloquelesirvedeasuntoasusfacultades.Peroobjectusestambinlaaccin ttica,esdecir,de ponerdelante,de oponerresistencia,deobstculo,debarrera,asporejemplo,como cuando objetamos esto o aquello. Esta visin clsica es rechazada por diferentes formas de la epistemologa contempornea y tambin porlosautoresdeesteartculo.Granpartedeesasobjecionesprovienendelenriquecimientoimportante que signific la nocin de intencionalidad iniciada por Brentano y desarrollada ampliamente por Husserl. Recordemos que intentio es tender un puente, y en este caso un puente entre el acto (psquico) y su estar inevitablemente dirigido a algo: as, amar es amar algo, desear es desear algo, pensar es pensar algo. Ese algo es la referencia objetiva de tales actos de amar, desear o pensar. En el pensamiento de Husserl, laNosis(losactos)estindisolublementeligadaalNoema(losobjetosdeesosactos)yesepuenteest formadoporunsignificadoosentido. Yanosetratadeunentesubjetivopuestoencontactoconunente objetivo, sino de una totalidad compleja e indisoluble y nico modo de ser posible para una conciencia: el complejo notico-noemticoEl paso siguiente y ampliamente conocido es dado por Heidegger, el que no es relevante al trabajo que ahorapresentamos.Sinembargo,esimposiblenosealarqueenesteltimoautorladistincinsujeto-objetonotienecabida.Francisco Varela,desdelosiniciosdesucarrera,pensqueelmundoobjetivono es ms que una construccin de la experiencia que cada ser vivo tiene al acoplarse a un entorno, y actuar (enactuar un mundo) de acuerdo a su propia estructura y dinmica. No hay por lo tanto un mundo en s, all, esperando ser descubierto, como asume gran parte del pensamiento cientfico contemporneo.Para los autores de este trabajo, en importante medida el problema consiste en que la conciencia ha es-tado en manos de la filosofa o de la especulacin y ha sido un tema resbaloso a los mpetus de la ciencia. Lo que Varela y Shear (y numerosos otros) intentan generar es un acceso cientfico al estudio de la conciencia. Parahacerlo,sevenenlanecesidaddeestableceruna manera,unmtodoquepermitaqueestasexpe-riencias en primera persona lo que a m me pasa puedan ingresar al campo de la ciencia, y de ese modo establecerunenlaceconfiableconlosobjetosmstradicionalesdeella,estosltimosobtenidosatravs de metodologas en tercera persona lo que pasa all fuera, y por lo tanto, tratados como aquello que en ingls decimos con la expresin it.Para la psicologa y la psiquiatra el tema de la mente, la conciencia y la experiencia subjetiva es sin duda fundamental, razn por la cual publicamos este trabajo aqu. |ereeateseaer|meraeerseaaaesrefer|mesa|aexeer|eac|a||6aasec|a6aceasaceses ceea|t|esmeata|es.kecestam||aseat|||taatrm|aesceme ceac|eac|afeaemeae|e|cae |ac|ase caa||a,4eereesaatara|ha||ar6e exeer|eac|aceasc|eatees|me|emeate exeer|eac|a. |estrm|aes|me||caaaca|caee|ereceseeaesta6|e||s|a,6e|er,memer|a,|mae|aac|a, 4 Generalmente se usa la expresin qualia para sealar los fenmenos que nos son accesibles de manera consciente. Por ejem-plo, la rugosidad de una tela bajo mi tacto, o un dolor en el abdomen, o estar furioso, o resolver una ecuacin de segundo grado. En todos esos casos yo soy alguien que experimenta algo que habitualmente llamamos subjetivo, algo para m.Muchas veces el problema es establecer qu relacin existe entre esos fenmenos y lo que designamos como objetivo, por ejemplo el mundo fsico o nuestro propio cuerpo (N. del E.).150]("$&5"6/*7&34*5"3*".&50%0-0( "4 &/ 13* .&3" 1&340/" 26 103 26 $.0etctera)aearececemere|eaatemaa|f|esteearaaase|fesa|etecaeeae6eereeerc|eaar aaa6escr|ec|a,eaesestest|eaeaaa|a6esa||et|e.laceatraste,|as6escr|ec|eaeseatercera eerseaaseecaeaa6e|asexeer|eac|as6escr|et|asasec|a6asceae|esta6|e6eetresfeameaes aatara|es. kaacae s|emere haa ex|st|6e aeeates hamaaes ea |a c|eac|a cae ere6acea ereeerc|eaaa 6escr|ec|eaes, |es ceatea|6es 6e ta|es 6escr|ec|eaes ae estaa c|ara e |ame6|atameate ||ea6es a |es aeeates hamaaes cae |as eeaeraa. !as caracter|st|cas 6ef|a|ter|as se ref|erea a |as eree|e6a6es 6e efectes maa6aaes s|a aaa maa|festac|a 6|recta ea |a esfera exeer|eac|a|-meata|: s|e eae6ea estar |aca|a6es a esta esfera |a6|rectameate |eer |a 6e |a exeer|eac|a efect|a 6e |a|erater|e, |es me6es 6ecemaa|cac|ac|eat|f|caas|saces|ameate).Ia|es6escr|ec|eaese||et|asefect|ameate eeseea aaa 6|meas|a sa||et|a-sec|a|, eere esta 6|meas|a esta eca|ta a| |ater|er 6e |as eract|cas sec|a|es 6e |a c|eac|a.|N!|kN0|/!|kN0: UNk 0|\|!|0N |NkN0!k-areferenciaostensibleydirectadeestasprcticas socialeseshacialoobjetivo,haciaelexterior,a los contenidos de la ciencia actual, referidos a distintos fenmenos naturales, como ocurre en la fsica y la bio-loga. La historia y filosofa de la ciencia recientes a me-nudo sugieren que esta aparente objetividad no puede caracterizarse como en referencia a las cosas-all-afue-ra,independientedeloscontenidosmentales-aqu-adentro. La ciencia est permeada por las regulaciones sociales y de procedimiento que caben bajo el nombre de mtodo cientfico, que permite la constitucin de un cuerpodeconocimientocompartidoacercadelosob-jetosnaturales.Lapiezaclavedeestaconstitucines laverificacinyvalidacinpblica,deacuerdoacom-plejosintercambioshumanos.Loquetomamospor objetivo es lo que puede ser transformado desde una narrativa individual a un cuerpo de conocimiento regu-lado. Ineludiblemente, este cuerpo de conocimiento es en parte subjetivo ya que depende de la observacin yexperienciaindividualyenparteobjetivoyaque es acotado y regulado por los fenmenos naturales em-pricos.Este breve repaso de que lo subjetivo ya se encuen-tra implcito en lo objetivo, acenta la necesidad de es-cudriardesdecercaladistincinheredadadequelo objetivo y lo subjetivo forman una demarcacin absolu-ta entre lo interno y lo externo. Mutatis mutandis, tratar conlosfenmenossubjetivosnoeslomismoquema-nejarexperienciaspuramenteprivadas,comofrecuen-tementeseasume.Losubjetivoestintrnsecamente abiertoalavalidacininter-subjetiva,peroslosinos proveemosdealgnmtodoyalgnprocedimiento para tal efecto. Nuestro propsito central en esta Edicin Especial5,dedicadaalasmetodologasenprimera-per-sona, es precisamente revisar algunos de los principales enfoques actuales que intentan generar un fundamento para la constitucin de una ciencia de la conciencia, que incluyalaexperienciasubjetiva,enprimera-persona, como un componente explcito y activo.|k|M|kk \ !|kC|kk: |k N|C|!kk|k C|kCU|kC|0NAsplanteadalapregunta,elsiguientepuntoapropo-ner se refiere al estatuto de las descripciones en prime-ra-persona. En un sentido bsico, la respuesta no puede ser dada a priori, y slo puede desplegarse desde explo-racin actual de este mbito de fenmenos, como en el casodelosartculosincluidosaqu.Sinembargo,nos permitimosplanteardeentradaalgunosasuntosespi-nosos, para as evitar recurrentes malos entendidos.Enprimerlugar,explorardescripcionesenprime-ra-persona no es lo mismo que afirmar que las descrip-ciones en primera-persona contienen algn tipo de ac-cesoprivilegiadoalaexperiencia.Ningunapresuncin dealgoinmodificable,final,fciloapodcticoacerca delosfenmenossubjetivosdebieraplantearseaqu. Asumirlocontrarioesconfundirelcarcterinmediato del darse de los fenmenos subjetivos, con su modo de constitucin y evaluacin. Se podra haber ahorrado mu-cha tinta haciendo la distincin entre la irreductibilidad delasdescripcionesenprimerapersona,ysuestatus epistmico.Ensegundolugar,unpuntocrucialenestaEdi-cinEspecialhasidosubrayarlanecesidaddevencer 5 Los autores se refieren a la Edicin Especial del Journal of Consciousness Studies, sealada en la nota del editor.("$&5"6/*7&34*5"3*"]151'3"/$* 4$07"3&-": +0/"5)"/ 4)&"3laactitudde sloecharunvistazoenrelacinconla experiencia.Laaparentefamiliaridadqueposeemos respecto a la vida subjetiva, debe subordinarse a un cui-dadosoexamendeaquelloaloquepodemosacceder ydeaquelloqueno,ydecmoestaseparacinnoes rgida sino flexible. Es aqu donde la metodologa apa-rececomocrucial:sinunexamensostenidonopode-mosrealmenteproducirdescripcionesfenomenaleslo suficientemente ricas y sutilmente interconectadas, en comparacin con las descripciones en tercera-persona. Lapreguntaprincipales:enrealidad,cmosehacen estasdescripciones?Existeevidenciadequepuedan hacerse? Y si es as, con qu resultados?En tercer lugar, sera intil quedarse con las descrip-cionesenprimera-personaenformaaislada.Necesita-mos armonizarlas y acotarlas mediante la construccin de vnculos apropiados con los estudios en tercera-per-sona. En otras palabras, no nos interesa un debate ms acerca de las controversias filosficas que rodean la es-cisin entre primera-persona y tercera-persona (a pesar del gran volumen de literatura ya existente). Para hacer esto posible buscamos metodologas que puedan ofre-cer un puente abierto hacia las descripciones objetivas basadas en la evidencia emprica, lo que frecuentemen-te implica una intermediacin, una posicin en segun-da persona, tal como lo explicaremos a continuacin. El resultado global de este esfuerzo debera ser el avance hacia una perspectiva integrada o global de la men-te,perspectivaenlaquenilaexperienciasubjetivani los mecanismos externos tengan la ltima palabra. Esta perspectiva global requiere, por lo tanto, establecer ex-plcitamentelasrestriccionesmutuas,yunainfluencia ydeterminacinrecprocas(Varela,1996).Enbreve, nuestra posicin respecto a las metodologas en prime-ra-personaessta:nosalgadecasasinellas,perono olvide traer consigo tambin las descripciones en terce-ra-persona.Esteenfoquepragmticoyconlospiesen latierra,estableceeltonodelosartculosquesiguen. En suma, lo que emerge de este material es que, a pesar de todo tipo de ideas recibidas en estas materias e irre-flexivamenterepetidasenlaliteraturarecientesobre filosofa de la mente y ciencia cognitiva, los mtodos en primera-personaestndisponiblesypuedenproducir un impacto fructfero sobre la ciencia de la conciencia. El sustento real de ellas no est en argumentos a priori sino en realmente sealar ejemplos explcitos de cono-cimiento prctico, es decir, en el estudio de casos.||||k N0C|0N 0| 0k!0! ||N0M|N|C0!Lanocindedatosfenomnicospuedeproporcionar unterrenocomnentrelaprimeraylaterceraperso-nasparalascuestionesmetodolgicasrecinplantea-das,yporlotantocabeaqudiscutirbrevementeesta nocin,dadosurolclaveenesteNmeroEspecial.Un granvolumendeliteraturamodernaestdirigidoala brecha explicativa entre la mente computacional y la mentefenomenolgica,6utilizandolaterminologade Jackendoff(1987).Comohemossealado,estaltima estexpresadadevariasmaneras:comosubjetividad, conciencia o experiencia. Es importante examinar estos diferentesconceptosyobservarcmoserelacionan conaquelmsbsicodedatosfenomnicos(Royetal., 1998). Apesardelavariedaddelaterminologaenuso, parecehaberconsensorespectoaquelaexpresinde Thomas Nagel en qu consiste ser logra capturar bien loqueestenjuego.Claramente enquconsisteser unmurcilagoounserhumanoserefiereacomolas cosas(todas)aparecen,siseesunmurcilagoosise esunserhumano.Enotraspalabras,setrataslode otramaneradereferirsealoquelosfilsofoshande-nominado desde los Pre-socrticos, fenomenalidad. Un fenmeno,enelsentidomsoriginaldelapalabra,es una aparicin (appearance) y por lo tanto, algo relacio-nal.Esloquealgoesparaotracosa;esunserpara,en oposicinalserensmismo,independientementede su aprehensin por parte de otra entidad.Lafenomenalidadciertamenteesunhechocru-cialeneldominiodelosseresvivos.Porejemplo,un organismoconunsistemasonarcomoelmurcilago nopercibeloqueunorganismoequipadoconunsis-tema visual como el hombre: el mundo externo presu-miblemente se ve muy diferente para ambos. En forma similar, aunque en menor grado, se puede esperar que difiera la experiencia de dos individuos pertenecientes 6 En este artculo estamos usando una triple distincin en-trelasexpresionesfenomenal,fenomenolgicoyFenome-nologa.Laprimeraesuntrminoamplioygeneralusado tantoenlasdiscusionesenprimeracomoenterceraper-sona, y se refiere a cualquier cosa que est disponible para ser examinada. Este concepto est definido en esta seccin. Porsuparte,lapalabrafenomenolgicohasidorepeti-damenteusadadeunamanerageneralparadesignarala experiencia consciente y a la subjetividad (por ejemplo, por R.Jackendoff,ensutrabajopionero,yporalgunosdelos participantes de este Nmero Especial). Este amplio uso de laspalabrasdebeserclaramentedistinguidodelostraba-josbasadosenlatradicinfilosficadelaFenomenologa, en los que la descripcin fenomenolgica est necesaria-mentesustentadaenla reduccin[epojfenomenolgi-ca],talcomoespresentadaenlostrabajosdelaSeccinII de este nmero.152]("$&5"6/*7&34*5"3*".&50%0-0( "4 &/ 13* .&3" 1&340/" 26 103 26 $.0alamismaespecie.Deacuerdoaesto,esjustodecir comoexclamanlosadeptosalargumentodelabre-cha explicativa que la ciencia cognitiva generalmente aparece como una teora de la mente, que deja fuera a la fenomenalidad o a la subjetividad, ya sea porque no intenta dar cuenta de ella o porque no logra dar cuenta adecuadamente.Sinembargo,estasnocionesrequierendemayor refinamientopararealmentehacercomprensiblela ideaencuestin.Yaquesdondesedebeintroducir lanocindeconciencia.Elprogresodelacienciacog-nitiva(ascomoeldesarrollodelpsicoanlisis)nosha familiarizado con la idea de que algo puede ocurrir para unsujetoyserenesesentidosubjetivoy,sinembar-go, no ser accesible para l. Naturalmente, describimos talcasodiciendoqueelsujetonoestconscientedel fenmenoencuestin.Porlotanto,debeintroducirse una distincin entre fenmenos conscientes y no-cons-cientes, o nuevamente, entre subjetividad consciente y subjetividad sub-personal. La nocin de conciencia en sest,enprimerainstancia,claramentedestinadaa designar el hecho de que el sujeto conoce acerca de..., que est informado acerca de..., o dicho con otras pala-bras, que se da cuenta (is aware) del fenmeno.Pudiera ser tentador fundir los conceptos de datos fenomnicosysubjetividadconsciente.Perolanocin defenmenosno-conscientesosub-personaleshabla encontradeesaposibilidad:existen,porejemplo,nu-merosasinstanciasdondepercibimosfenmenosde manerapre-reflexiva,sinestarconscientementealerta de stos, pero donde un gesto o mtodo de examen los clarificar o incluso traer estos fenmenos pre-reflexi-vosalaescena.Loqueestsiendoobjetadoaquesla ingenua suposicin de que la lnea de demarcacin en-tre lo estrictamente sub-personal y lo consciente es fija.Seguramente no se le ha escapado al lector el he-chodequetodoestenmeroespecialdelJCEsebasa enlaconclusin(suposicin)dequelaexperienciavi-vida es irreductible, es decir, que los datos fenomnicos no pueden ser reducidos o derivados desde la perspec-tivaentercera-persona.Estamosmuyconscientesde quelostrabajosaqupresentadosestnlejosdeser consensuales,yserasuperficialintentarresolveraqu esa situacin. Sin embargo, sera justo darle al lector los tres elementos principales sobre los que se sustenta la suposicin de irreductibilidad.Enprimerlugar,aceptarlaexperienciacomoun dominioaexploraresaceptarlaevidenciadequela vida y la mente incluyen aquella dimensin en primera-persona, la que es un sello en nuestra continua existen-cia.Privarnuestroexamencientficodeestedominio fenomnicoconduceaamputaralavidahumanade sus constituyentes ms ntimos, o a negarle a la ciencia unaccesoexplicativohaciastos.Y,ambascosas,son insatisfactorias.En segundo lugar, la experiencia subjetiva se refie-re, a nivel del usuario de sus propias cogniciones, inten-ciones y aconteceres, a una prctica corriente. Yo s que mismovimientossonproductosdeseriescoordinadas de contracciones musculares. Sin embargo, la actividad de mover mi mano opera sobre la base de la emergen-teescaladadeplanesmotoresqueaparecenantem, como agente-usuario activo, en la forma de intenciones motoras, y no como tonos musculares, los que slo pue-den ser observados desde una posicin en tercera-per-sona.Estadimensinprcticaeslaquehace,enprin-cipio, posible la interaccin de la experiencia subjetiva con descripciones en tercera-persona (lo que no ocurre con las descripciones abstractas de silln, tan comunes en la filosofa de la mente).Entercerlugar,laexperienciaenlasprcticashu-manas es el punto de acceso privilegiado para el cambio mediado por intervenciones profesionales de todo tipo, tales como la educacin y el aprendizaje, los deportes, el entrenamientoylapsicoterapia.Entodosestosdomi-nios existe abundante evidencia, no slo de que el m-bito de la experiencia es esencial para la vida y actividad humanas que involucren el uso de la propia mente, sino dequeeldominioexperiencialpuedeserexplorado, comopodemosverenlastransformacionesmediadas por prcticas especficas y en las interacciones humanas en escenarios definidos (planes de entrenamiento, pre-paracin deportiva, sesiones psicoteraputicas). Nueva-mente, necesitamos poner en interrogante la suposicin dequelalneadedemarcacinentreloestrictamente sub-personalyloconscienteesfijaydadadeunavez yparasiempre.Lasmetodologasenprimerapersona incluyen como dimensin fundamental el sostener que esta lnea es movible, y que se puede hacer mucho con lazonaintermedia.Explorarlopre-reflexivorepresenta una fuente rica y ampliamente inexplorada de informa-cin y datos, con consecuencias dramticas.|0 0U| || ||C!0k |NC0N!kkkk |N |!!| NUM|k0 |!||C|k|Habiendocubiertoelterrenobsico,eselmomento de realizar un breve tour por el material presentado en este Nmero Especial. Hemos retenido tres tradiciones metodolgicas existentes, las que dan origen a tres sec-ciones:SeccinI:elenfoqueintrospectivo,derivadodela psicologa cientfica;("$&5"6/*7&34*5"3*"]153'3"/$* 4$07"3&-": +0/"5)"/ 4)&"3SeccinII:elmtododereduccinfenomenolgi-ca, derivado de la tradicin filosfica de la fenome-nologa y la psicologa fenomenolgica;SeccinIII:lapragmticadelasprcticasdeme-ditacin,derivadasdelastradicionesBudistasy Vdicas.7EnlaSeccinIelartculodeaperturadePierre Vermerschestableceeltonodetodaestaempresa.En l,rastrealahistoriatempranadelusodisciplinadode laintrospeccinenpsicologahastalosorgenesdela psicologacientficaylasmalogradasescuelasdelin-trospeccionismo ligadas a los nombres de Wundt y Tit-chener, entre otros. Queda claro el punto que establece Vermersch:cuandoretrocedemosparaverloqueellos realmentehicieron(envezdedependerdefuentes secundarias), escasamente podemos objetar a estos in-vestigadores dado su espritu de innovacin, rigor me-todolgico,oriquezadeobservacionesempricas.Per-maneceentonceslapregunta:porqunooriginaron una tradicin de trabajo, ligndose eventualmente a la cienciacognitivacontempornea?Larespuestaesse-guramente compleja, pero uno de los puntos clave que sealaVermerschesqueestosinvestigadoresfueron engaados por la aparente simplicidad de la tarea, que oscurece el necesariamente sutil know-how, incluyendo el importante rol de la mediacinClairePeugeotretomadesdedondequedaVer-mersch, explorando un ejemplo especfico que muestra en detalle cmo aparecen las dificultades, y qu tipo de mtodossepuedeadoptarparasuperarlas.Ellahaes-cogidoabocarseaunasuntoespinosoperoimportan-te: la experiencia intuitiva. Los resultados que presenta sonuntestimoniodequelosmtodosintrospectivos cuidadosossonuncomponenteesencialparainvesti-gar la experiencia.Finalmente,enestaseccindamosespacioaun cuerpodeconocimientoprctico,enelqueCarlGins-burgmuestraquelaintrospeccincumpleunrolno comoherramientadeinvestigacinsinoenelreade las disciplinas aplicadas, tales como la educacin, la te-rapia, la administracin, y as sucesivamente. De hecho, sonestasreas,articuladasduranteelpasadomedio siglo,lasquerepresentanlasfuentesmsabundantes deconocimientoprcticoacercadelaexperienciahu-mana. Ginsburg trae a colacin algunos de los elemen-tosclaverespectoacmoyporqudelintersdeun cliente en trabajar con su experiencia vivida en la tradi-cin de la transformacin somtica iniciada por Moshe Feldenkrais.La seccin II se basa en la ms importante escuela depensamientooccidentalenlaquelaexperienciay laconcienciasonconsideradasesenciales:lafenome-nologatalcomoesinauguradaporEdmundHusserl enelcambiodelsigloXIXalXX,yelaboradaenvarias direccionesdesdeentonces.Elpropsitoprincipaldel trabajo de apertura de Natalie Depraz es, sin embargo, exponerlabasedelmtodoquedaorigenalafeno-menologa: la reduccin fenomenolgica. En la medida en que tal reduccin est ligada al gesto introspectivo yquelafenomenologaseocupadelcontenidoexpe-riencial,elentrecruzamientoentreestatradicinfilo-sficaylapsicologaintrospectivaesevidente.Depraz poneenevidencialamaneraenquelareduccines unaprcticaorientadaalasnecesidadesdelanlisis filosfico,peroaunas,seentrecruzaconlapsicologa fenomenolgica.Laprincipaldiferenciaentrelapsico-loga introspectiva y la fenomenologa es su intencin. Elpsiclogoestmotivadoporlainvestigacin,busca protocolosyobjetosquepuedanseraisladosenella-boratorio,ybuscaestablecerresultadosempricosque puedanvincularseacorrelatosneurales.Elfenomen-logoestinteresadoenelcontenidomentalmismo, pero con el fin de explorar su significado ms amplio y su lugar en reas humanas comunes, tales como la tem-poralidad, la inter-subjetividad y el lenguaje.A partir de esta perspectiva, Francisco Varela inten-taabordarlaexperienciadelaconcienciadeltiempo presente en la temporalidad humana, con el propsito de encontrar puentes con las ciencias naturales. Lo cen-tral en este artculo es establecer si la descripcin feno-menolgicanospuedeayudar,tantoavalidarcomoa restringir,loscorrelatosempricosdisponiblesapartir delasherramientasmodernasdelaneurocienciacog-nitiva y la teora dinmica de sistemas.Eltrabajode WilliamJamesesmerecidamenteci-tadocomofuentedegranpartedelresurgimientodel intersenlapsicologadelaconciencia;aportaunin-trospeccionismoofenomenologadecarcterpropio. LacontribucindeAndrewBaileytraealuzcmola aproximacinJamesianaalaprimera-personasema-nifiesta en sus estudios cerca del tiempo interno como 7 Tradiciones Budistas y Vdicas: el budismo es una religin yunafilosofa,basadaenlasenseanzasdeSiddhartha Guatama,elBuda.LascreenciasdelBudismoincluyenlas cuatronoblesverdades:elsufrimientoexiste,elsufri-mientoescausadelosdeseos,elsufrimientocesacuando los deseos cesan, y se puede lograr liberacin del sufrimien-tosiguiendo elnoblecaminodeochoetapas.Vdicoes sinnimo de Hinduismo, que es el sistema de pensamiento quehaevolucionadoapartirdelosVedas,textosquese remontan al siglo VI a.C. (N. del T.)154]("$&5"6/*7&34*5"3*".&50%0-0( "4 &/ 13* .&3" 1&340/" 26 103 26 $.0partestransicionalesdelflujodelaconciencia.Los vnculos y discrepancias con otros mtodos destacados enesteNmeroEspecialdebenanserextradosde manera ms precisa.LacontribucindeJeanNaudinysuscolegasse enfocaaasuntosanlogosenelmbitodelacomuni-cacin humana en psiquiatra. Su punto es que en par-ticularlaexperienciaesquizofrnicainduceunaforma de reduccin con la que el clnico debe trabajar para en-trar en su rol de terapeuta. Aqu se muestra otro caso de prcticas humanas ms que de investigacin donde losmtodosenprimera-personaaparecencomoim-portantes.En la seccin III Allan Wallace nos presenta la des-cripcindeunaprcticafundamentalenlatradicin Budista,laprcticademantenerseenautoconciencia (samatha) y su gradual despliegue hacia su estado na-tural,desprovistodelashabitualesconceptualizacio-nes(mahamudra).EnesteNmeroEspecialpodemos dejarcompletamentedeladolamotivacinyvalores subyacentesatalesprcticasytradicionesBudistas. Elpuntoesenfatizarque,porsuspropiasrazones,las tradicionesBudistashanacumuladounaampliaex-perticia en entrenar la mente y cultivar su habilidad de reflexineintrospeccin.Lohanhechoasatravsde lossiglos,yhanexpresadoalgodesuobservacinen trminos no muy alejados de la psicologa introspectiva o de la psicologa fenomenolgica (de acuerdo a quien leamos). Sera un gran error del chauvinismo occidental negarlacalidaddelosdatosdetalesobservacionesy su potencial validez. No obstante, el intento de integrar lasprcticasdemeditacinOrientalysusresultadosa la cultura Occidental plantea serios problemas de inter-pretacin y validacin emprica.LacontribucindeJonathanShearyRonaldJe-vningapuntaprecisamenteaesteasunto.Enellaexa-minanreportesdeexperienciasdeconcienciapura asociadasconlaMeditacinTrascendental(MT)ylos procedimientos de meditacin Budista Zen en trminos decongruenciastrans-culturalesytrans-tradicionales delosreportesverbales,ademsdelexamendelabo-ratorio de sus correlatos fisiolgicos.|k N0C|0N 0| M|!000Podemos, a esta altura, comenzar a esbozar lo que es un mtodoparatodasestastradiciones.Enestaprimera etapadeaproximacinpodemosdecirqueexistenal menosdosdimensionesprincipalesquedebenestar presentesparaqueunmtodoseaconsideradocomo tal:1.proveer un procedimiento claro para acceder a al-gn dominio fenomnico.2.proveer una manera clara para su expresin y vali-dacin dentro de una comunidad de observadores familiarizados con el procedimiento tal como est descrito en el punto 1.Manteniendoenmentequeladistincinentre experienciar(siguiendounprocedimiento)yvalidar (siguiendo un intercambio intersubjetivo regulado) no es absoluta, el material presentado se puede esquema-tizar de la siguiente manera:Mete4e|rece4lmleate\a|l4aclea1 Introspeccin Atencin du-rante una tarea definidaRelatos verba-les, mediada2 Fenomenologa Reduccin-sus-pensinInvariantes descriptivos3 Meditacin:Samatha; Ma-hamudra;Zen; TMAtencin soste-nida; Conciencia espontneaSuspensin de la actividad mentalDescripciones tradicionales,Descripciones cientficasPorsupuesto,deberamosaadirqueestatabla esslounentrecruzamientodelconocimientoactual, ynosedeberavacilarenevaluarlasrelativasfortale-zasydebilidadesdecadamtodo. Tentativamentelos evaluaramos as:|a|aaclea 4e|prece4lmleate|a|aaclea 4e |a a|l4aclea1 Mediano, requiere mejoraMediana, buen uso de pro-tocolos2 Mediano, requiere mejoraMediana, algunos ejemplos tiles3 Bueno, mtodos detalladosHistricamente rica, a veces se basa excesivamente en relatos internos, algunos buenos protocoloscientficos, se necesitan msEn breve, nuestra conclusin global es que existen suficientesresultadostilesamanocomoparaplan-tearquelosmtodosenprimera-personanosonuna quimera.("$&5"6/*7&34*5"3*"]155'3"/$* 4$07"3&-": +0/"5)"/ 4)&"3|!80l0 0| UNk |!!kUC!Ukk C0MUN, Ceateal4e ) kcte Meata|Aestaalturadenuestrapresentacinestimplcito quetodosestosmtodospuedenserlegtimamente incorporados a un registro comn, en la medida en que compartenalgunasestructurasnucleares.Esentonces elmomentodeprobaryentregaralgunosindicadores de tales coincidencias. Consideremos la situacin de un sujeto en un con-texto experimental, a quien se le pide desempear una tarea explcita. Durante la realizacin de la tarea la per-sona experimenta algo, a lo que, siguiendo a Vermersch, llamaremoscontenidovividoC1,elqueserunarefe-rencia para lo que vendr a continuacin. En el contexto de la tarea, se le solicita a la persona (con o sin media-cin)queexaminea(quedescriba,analicey/otome concienciade..oqueatiendaa...)C1.Paraqueesto suceda,duranteunbreveperodoC1pasarentonces a formar parte de una nueva experiencia: el examen de lapropiamentacingenerarunestadoC2,unnuevo estadomentalproductodeestenuevoactoyquet-picamentetendrnuevoselementos,caracterizados por la manera particular de acceso a C1. Es importante destacarqueparaqueaparezcaelparC1-C2necesa-riamente debe haber una redireccin del pensamiento, una detencin, una interrupcin de la actitud natural10 quenormalmenteestsiemprereferidaasuspropios contenidos.11Elelementonuclearqueapareceenestaestratifi-cacin, y que es comn a todos los mtodos en primera-persona,eslaclaradistincinentreelcontenidodeun acto mental (por ejemplo, se me pide describir mi casa) y el proceso a travs del cual tales contenidos aparecen (como me surge la imagen requerida). No mantener en lamiraestadistincinfundamentalesfuentedegran confusin. Para ser exactos, los mtodos sealados an-teriormente muestran algunas diferencias. Los primeros dostiposinvolucranunaatencinenfocadaenelcon-tenido,esdecir,estnorientadoshacialaadquisicin de algn conocimiento o insight. En ellos el aprendizaje exitoso de un mtodo siempre es concomitante a la in-ternalizacin de tal amplificacin de C1 a C2 de manera cmoda.Losmtodosdeltercerycuartotiposonms sutiles. En las etapas iniciales del entrenamiento en au-toconciencia(mindfulnessosamatha),escrucialelrol delaatencinhaciaelcontenidomentalinmediato. Peroamedidaqueelejerciciosedesarrolla,elconte-nido como tal se vuelve menos central que la cualidad de la presencia conciente en s misma, tal como se enfa-tizaenlastcnicasdeMahamudra-Dzogchen.Latradi-cin Vdica de MT, Dzogchen y Budismo Zen y algunas prcticasdelBudismoVajrayna,seplanteandesdesu mismo inicio carentes de inters respecto al contenido (ms all de lo requerido para que el mtodo en s pue-daejecutarse).Aqulametaesdesarrollarelmtodo hasta que este se aniquile a si mismo, proporcionando estados de conciencia pura (sin contenido).Debera notarse que los mtodos aqu representa-dos frecuentemente arrojan descripciones en primera-personaqueaparecencomoplanasypobres.Estaes unadelasquejasrecurrentesdeaquellosquecritican talesdescripciones,yenrealidadnoseequivocan.Lo quefaltaaqueslacontinuacindelproceso,loque involucraundesplazamientodesdelaactitudnatural, para apuntar directamente a C2. Esto, a su vez, moviliza una segunda fase, donde se hace evidente que a partir 8 Esta seccin toma de manera importante lo desarrollado en un libro que Francisco Varela ha escrito en colaboracin con Natalie Depraz y Pierre Vermersch y que se publicar prximamente. Agradecemos a ambos por permitirnos presentar algunas de esas ideas en esta Introduccin. 9 Ese libro no alcanz a ser visto por Francisco Varela. Actualmente est en circulacin. Depraz N, Varela F, Vermersch P. On Beco-ming Aware. John Benjamins Publishing Company, Philadelphia, 2003 (N. del E.)10 Aqu los autores se estn refiriendo a la actitud natural en el sentido desarrollado por Husserl. Lo que estn describiendo es unodelosmomentosdela reduccinfenomenolgicaplanteadaporelfilsofo,yqueldenominaba principiodelareflexi-vidad.Esdecir,habitualmentenuestraconcienciaestdirigidahacialosobjetospercibidos,imaginadosorecordados(quelos autoresllamanC1),perolosactosdepercibir,imaginarorecordarquedanensordina.Alretenerlosporunmomento,ydirigir la conciencia hacia ellos, esos actos pasan ahora a ser objetos de esa nueva conciencia (C2), a la que Husserl denominaba con-ciencia reflexiva. Para una ampliacin ver: Ojeda, C. La tercera etapa: ensayos crticos sobre psiquiatra contempornea. Ed. Cuatro Vientos, Santiago, 2003 (Captulo II) (N. del E.) 11 Menos comn todava es la posibilidad de ir ms all a una tercera etapa, en la cual C2 pase a ser objeto de una nueva expe-riencia C3, es decir, la introspeccin de la introspeccin. En una primera mirada esto parece un recurso al infinito, pero es todo lo contrario:enlamedidaenquetodoestoestocurriendoenunbreveperiodo,losnivelesdeexamenparanah.Laexperiencia muestraclaramentequeelestadoC2esyaunesfuerzo,yparaobtenerelestadoC3unonecesitaunaatencinsostenidaalta-mente entrenada.156]("$&5"6/*7&34*5"3*".&50%0-0( "4 &/ 13* .&3" 1&340/" 26 103 26 $.0de la suspensin inicial [de la actitud natural], un cam-ponuevo,inicialmentevaco,sevallenandoprogresi-vamente con datos fenomenolgicos nuevos. Esta es la etapadeldescubrimiento,oderellenoexperiencial,y requiere una disciplina sostenida para su logro. La apa-rente facilidad para acceder a la experiencia propia es lo que nos desva: el relleno hecho posible por la suspen-sin tiene su propio tiempo de desarrollo que requiere unadecuadocultivoyserdadoaluzpacientemente. Todos los mtodos (y los practicantes individuales) tie-nen,sinembargo,supropiotiempodedesarrollo,que puede variar enormemente.!ecaa4a-perseaaElestablecerunmtodorequiere,porlotanto,dela creacindemediosparasortearestasdificultades. Nuevamente cada tradicin ha encontrado sus propios medios,losquevaransustancialmente.Sinembargo, todos ellos comparten un descubrimiento, a saber, que para familiarizarse con un mtodo particular se requie-redemediacin.Pormediacinentendemosaqua otra(s) persona(s) que ocupan una curiosa posicin in-termedia,entrelaprimeraysegundaposicin,deall elnombredeposicinensegunda-persona.Unmedia-dor, si bien es perifrico a la experiencia vivida o C1, sin embargotomalaposicindeaquelquehaestadoah enciertamedida,yaspuedeentregarindicacionesy entrenamiento.Laposicinensegunda-personatieneunlugar prominente en todas las tradiciones invocadas en este Nmero Especial, con la excepcin de las ciencias natu-rales, donde aparece slo cuando se analiza el proceso socialdelaprendizaje,yelinvestigadorbuscalame-diacindeuntutormsexperimentadoparamejorar y progresar en su destreza como cientfico. Aun cuando escomnotorgarimportanciaallinajedelentrena-miento que un cientfico ha seguido como investigador, laatencinsobreestamediacinensegunda-persona desaparece en el momento en que ste publica alguno de sus trabajos en una revista cientfica.Enresumen,lastresposiciones(primera,segunda y tercera personas) no se estructuran tanto en relacin alcontenidoalquesedirigen,comoenrelacinala maneraenlaqueapareceninsertasenlareddeinter-cambios sociales. Son los roles particulares que adoptan losagentessocialesencadacasolosquedeterminan su pertenencia a una u otra posicin, con gradaciones. Noestamos,porlotanto,preocupadosdelaoposicin dualentreloprivadoylopblico,odeloobjetivoylo subjetivo.Loquesnosinteresasonlosasuntosdein-terpretacin de los resultados de las investigaciones en primera-personacomodatosvlidos,yaqulamanera enqueserelacionanlastresposicionesesdecrucial importancia.Figurativamente,lasituacinpuedeser descrita de la siguiente manera:PRIMERASEGUNDATERCERAInsercin en la red social variedades de validacin|tpreslea ) \a|l4acleaEs precisamente porque la validacin se apoya en la ma-neraenqueestconstituidalaredintersubjetivaque estastresposicionesnecesariamenteestnmarcadas porgradaciones.Enotraspalabras,latripledistincin entre posiciones es, en cierta medida, una conveniencia descriptiva.Dehecho,parecieraquecadaunadeellas est a su vez estratificada en funcin del nfasis que se poneenlograrunmodoparticulardevalidacin.Re-examinemos las tres posiciones desde esta nueva pers-pectiva.Latercera-persona,tomadacomoelobservador promediodeldiscursocientfico,enfatizahastaelex-tremoelaparentedualismoentrelointernoyloob-jetivamenteexterno,yeslabasedelreduccionismo cientficoentodassusformas.Lascienciascognitivas representan,sinembargo,undesafointrnsecoaesta forma pura de ciencia objetiva, ya que el tema en es-tudio implica directamente a los agentes sociales en s mismos.Setrata,portanto,deuncasosingular,com-pletamente ausente en todos los otros dominios de las cienciasnaturales.Aunas,enlamedidaquesucon-tenidocientficoestfuertementeenfocadohacialas operacionesbioqumicasyneurales,lacuestindela persona (primera, segunda, tercera), no se hace urgen-te, dado que en estudios humanos, como en los de otros animales,laconducta(incluyendolaconductaverbal) esunaparteintegraldelosdatosrelevantesquese puedenestudiarenelmarcodelosregistrosymedi-cionesclsicos,sinquenecesariamenteseantomados como expresiones de vida mental.Sin embargo, la imputacin de un correlato mental a tales fenmenos verbales o conductuales es un asunto diferente y, justamente, el conductismo bas su progra-ma de investigacin en hacer precisamente esta distin-cin entre conducta y subjetividad. En la prctica, la ma-yoradelosneurocientficoscognitivoshacendeesto unadistincindeprincipio,yasumen,deunamanera ms o menos explcita, que tal conducta proviene de un ("$&5"6/*7&34*5"3*"]157'3"/$* 4$07"3&-": +0/"5)"/ 4)&"3agenteosujetocognitivo,sinelaborarlomayormente. As, aunque tales prcticas se encuentran estrictamente dentrodelasnormasdelasdescripcionesentercera-persona,yainsinanlaposicinypreocupacindelas otras formas, de una manera que no ocurre en el estudio delasclulasodeloscristales.Estaeslaraznporla cual distinguimos a la ciencia cognitiva como implican-dounaestratificacindentrodelaposicinentercera-persona que bordea una posicin en segunda-persona.Desdeunaposicinensegunda-persona,loque aparecameramentecomoconductaexternaahora seconsideraexplcitamentecomohuellasomanifes-tacindevidamental,ymsan,comolanicava hacialoqueeslavidamentalmisma.Recientemente, DanielDennet(1991)haformuladojustamenteesta posicinenloqueadecuadamentedenominahetero-fenomenologa, la que l ilustra como la posicin de un antroplogo estudiando a una cultura remota. Para un antroplogo, la mera recoleccin de cintas, fotos e ins-cripciones no constituye una respuesta a su bsqueda. Debeobtenerdemanerainferencialmodelosdevida mental(cultural)apartirdestos,utilizandounapos-tura intencional. En otras palabras:Debemos tratar al emisor de sonido como un agente, pero ciertamentecomounagenteracional,quealbergacreen-cias, deseos y otros estados mentales que exhiben intencio-nalidad, es decir, la propiedad de estar referidos a, y la maneraenlaquelasaccionespuedenexplicarsesobrela base de aquellos estados mentales (Dennett, 1991, p. 76) .Pero el hetero-fenomenlogo no se conforma con tomar las fuentes en su apariencia, simplemente suscri-biendo la interpretacin que stas entregan. El antrop-logo no se vuelve aqu un miembro de la tribu. La razn por la que esta postura cae en una posicin de segun-da-persona es que aunque el hetero-fenomenlogo, en estrictorigor,estutilizandosealesexternas,lest presente como un individuo posicionado, que debe ge-nerar interpretaciones intencionales de los datos. Nada de esto es necesario cuando la validacin excluye cual-quier forma de postura intencional, tal como lo hace el cientficoneuronalyconductualalestudiaranimales, exclusinquetambinpuedellevaracaboalestudiar seres humanos. La tentacin de hacerse parte de la tri-bu justamente nos lleva al siguiente cambio de nfasis, asaber,alaposicinensegunda-personaensentido estricto.Aquunorenunciaexplcitamenteasusata-durasparaidentificarseconeltipodecomprensiny coherencia interna de su fuente. De hecho, as es como el sujeto ve su rol: como un emptico resonador con ex-periencias que le son familiares y que encuentran en l una cuerda que vibra concordantemente. Esta posicin emptica es an parcialmente hetero-fenomenolgica, yaquetodavaesnecesariaunamoderadadistancia yevaluacincrtica,perolaintencinesenteramen-teotra:realizarunencuentrosobreunabasecomn, comomiembrosdeunmismotipo.Enlastradiciones relacionadasconlaesferadelasprcticashumanas que hemos examinado abundan ejemplos de esta posi-cin. Tal posicin aqu no es aquella de un antroplogo neutro; es ms bien la de un entrenador o una matrona. Suoficioestfundamentadoenunasensibilidadalos ndicessutilesdelfraseo,lenguajecorporalyexpresi-vidad de su interlocutor, en busca de indicadores (ms omenosexplcitos)queseanvasdeentradahaciael terrenoexperiencialcomn,talcomoelaboraremosa continuacin. Talesencuentrosnoseranposiblessiel mediador no estuviese sumergido en el dominio de las experiencias bajo examen, ya que nada puede reempla-zarelconocimientodeprimeramano.Porlotanto,se trata de un estilo de validacin radicalmente diferente de los que hemos discutido hasta ahora. Sifueranecesario,estaposturadesegunda-per-sonaempticatambinpuedeserasumidadesdeel punto de vista del que vive la experiencia. En este caso, la posicin le compete al sujeto mismo, que progresa a travs de la sesin de trabajo, con la posibilidad de bus-car validacin a travs de sus actos y expresiones. Este intentodevalidacininter-subjetivanoesobligatorio entodosloscasos.Pero,alainversa,noexisteposibi-lidaddeunametodologaenprimerapersonasegn nuestra acepcin del trmino sin asumir en algn mo-mento la posicin de una experiencia directa que busca validacin.Encasocontrario,elprocesosevuelvepu-ramenteprivadooaunsolipsista.Nonegamosquetal alternativa es posible para los seres humanos, incluso al extremo de generar mundos completos auto-imagina-dosque,desdeelpuntodevistadelpoderdeunared social,aparecencomodelirioysontratadoscomotal. Pero,dejandodeladotalesasuntos,elpasohaciauna posicin abierta a la mediacin en segunda-persona es claramente necesario para entender el alcance de nues-tra investigacin metodolgica. kasces cemaaesResumiendo, hemos visto que las metodologas en pri-merapersona,talcomosepresentanaqu,comparten algunos rasgos o etapas fundamentales:Actitud Bsica: requieren un momento de suspen-sinyredireccin,desdeloscontenidoshaciael proceso mental158]("$&5"6/*7&34*5"3*".&50%0-0( "4 &/ 13* .&3" 1&340/" 26 103 26 $.0Relleno fenomenolgico: requieren entrenamiento especfico para llevar la suspensin inicial hacia un contenido ms pleno, y aqu es importante el rol de la mediacin o segunda-personaExpresin y validacin inter-subjetiva: en todos los casos el proceso de expresin y validacin requeri-r de relatos especficos y susceptibles de retroali-mentacin subjetiva.Tambinpodemosconcluirquelasmetodologas enprimera-personanosondeltipofcil-y-rpido.Re-quierenunadedicacinsostenidaydeunmarcointe-ractivo antes de que se pueda acceder a datos fenom-nicos significativos y validables. Finalmente, el rol de la mediacin es un aspecto nico de estos mtodos, sien-do ste un aspecto que hasta ahora ha recibido escasa atencin.kk00! 0| C|U|kkLadiscusinanteriornospermiteevaluardemanera ms precisa la situacin de las metodologas en primera persona a lo largo del mundo de la ciencia cognitiva. En el debate actual respecto a una ciencia de la conciencia, existe un nmero de autores que explcitamente dejan fueracualquierasuntoreferenteadatosenprimera-persona, por lo que no pueden ser tomados en cuenta aqu. Lo que interesa es echar un vistazo a aquellos que s lo hacen, y caracterizarlos por lo que se puede deno-minarsugradodecegueraalrolylaimportanciade trabajar con mtodos en primera-persona.Ennuestraopinin,elcampodelosestudiosde la conciencia y la neurociencia cognitiva ha estado ex-cesivamenteinfluenciadoporunestiloparticularde filosofadelamente,aisladodeotrastradicionesque han hecho de la exploracin metdica de la experiencia humanasuespecialidad.As,noessorprendenteque (conexcepcionesnotables)terminemosenunarepe-ticiniterativadelmismotipodeargumentos.Nohay lugarenqueestaposturaquedemsclaraqueenla guerra de palabras entre David Chalmers y John Searle, derecienteaparicinenelNew YorkReviewofBooks (Searle, 1997). Tenemos aqu a dos filsofos que sostie-nen, cada uno a su manera, la necesidad de incorporar ladimensinsubjetivaoexperiencialcomoirreducti-ble. Pero a esta adherencia a la pertinencia de la expe-rienciaenprimera-personanoesseguidadeavances metodolgicos. No es sorprendente que entonces Chal-mersySearlelogrenacusarsemutuamentedeestar completamente equivocados respecto a prcticamente cualquier asunto importante. Esto constituye una seal delanecesidaddeencontrarotrasformasdeavanzar, con nuevas fuentes y nuevas herramientas.Consideremosahoralanocindegradosdece-guera frente a la utilidad de trabajar con metodologas en primera-persona. Naturalmente, el grado ms bsico de ceguera est representado por aquellos que siendo sensiblesalaexperienciaenprimera-persona,preten-denabordarlaexclusivamenteatravsdemtodosen tercera-persona.Estaesunaposicincompartidapor laampliamayoradelosneurocientficoscognitivos,y est bien articulada por Dennett en su nocin de hete-ro-fenomenologa. Unasegundaymsrefinadacegueraestrepre-sentadaporaquellosquesostienenquedebenincor-porarsedescripcionesenprimera-persona,perose detienenenelanuncio,ynoproponenalgoexplcito con lo que se pueda trabajar. Esto se observa principal-mente en la filosofa de la mente anglosajona, donde el problemadelaconcienciafrecuentementeseasimila aldequaliaenrelacinconalgunosrasgospeculiares delosestadosmentales.Porejemplo,consideremosa Searle (1992), quien argumenta a favor de la irreducti-bilidaddelaontologaenprimera-persona.Auncuan-do llega al estudio de la subjetividad, no propone algo ms que un rpido descarte de la introspeccin. Quiere que aceptemos que la irreductibilidad de la conciencia es una mera consecuencia de la pragmtica de nuestras prcticasreferidasalasdefiniciones(p.122),yporlo tanto,aunquelairreductibilidaddelaconcienciasea un argumento claro y directo, no posee consecuencias profundas (p. 118). De hecho,El mismo hecho de la subjetividad que intentamos obser-var hace imposible tal observacin. Por qu? Porque all dondelasubjetividadconscienteestimplicadanoexis-tedistincinentreelobservadoryelobjetoobservado...Cualquier introspeccin que yo tenga de mi propio estado consciente es, en s, ese mismo estado de conciencia.Lomentalnoposeeunamaneraslidadeinvesti-garseasmismo,ynosquedamosconunaconclusin lgica,peroenunlimbopragmticoymetodolgico.12 12Sinembargo,esunhechoqueloscontenidosmentales puedenserexaminadosylasteorasacercadeellosacep-tadasorechazadas.Porcierto,losestudiosdeldesarrollo cognitivomuestranquelosniosdebenaprendercules de sus experiencias deben ser consideradas como del mun-doobjetivo,yculesslodesusmentes(inclusolosadul-tospuedenllegaraconfundirestosplanos).Estoponede manifiestoqueexisteunsentidode observacinquees previo e independiente de la distincin objetivo/subjetivo, que, segn Searle, hace imposible la observacin subjetiva (ver Shear, 1996). ("$&5"6/*7&34*5"3*"]159'3"/$* 4$07"3&-": +0/"5)"/ 4)&"3ste no difiere mucho del limbo que existe en los plan-teamientos de Ray Jackendoff, quien, a su manera, tam-bin aboga por la irreductibilidad de la conciencia, pero cuando se llega al tema del mtodo cae en un elocuente silencio.Ssostienequelosinsightsobrelaexperiencia actan como contrapeso a una teora computacional de la mente, pero no aporta ninguna recomendacin meto-dolgica, excepto la esperanza de que los desacuerdos respectoalafenomenologapuedandesenvolverseen un ambiente de confianza mutua (Jackendoff, p. 275).Enuntercerniveldeinclusin,algunoshansido levementemsconstructivos.Chalmers,porejemplo, sostienequeunaaproximacin(fenomenolgica) debeserabsolutamentecentralparaunaadecuada ciencia de la conciencia (Chalmers, 1997, p. 36), y toma enseriolaideadequetantolasmetodologasorien-tales como las occidentales pueden demostrar utilidad. Perohastaaqusupropiotrabajonoparecehaberido ms all que esta sugerencia positiva general hacia las metodologas en s mismas. La nocin de equilibrio re-flexivo de Owen Flanagan combina la tercera-persona y la descripcin fenomenolgica en una suerte de mto-do natural, vinculando datos fenomenolgicos, fisiol-gicos y neurales (Flanagan, 1994, p. 11).Nosotros pode-mos estar de acuerdo y seguir algunos de sus ejemplos (sobre audicin dividida o percepcin bi-estable). Pero este anlisis caso a caso difcilmente equivale a una me-todologapropiamente,metodologaqueFlanaganno desarrolla. Bernard Baars es sustancialmente ms expl-cito al introducir un mtodo que llama fenomenologa contrastiva: laclaveescomparardosprocesoscere-bralesactivosqueseansimilaresenlamayoradelos aspectosperoquedifieranrespectodelaconciencia (Baars,1997,p.21).Estoesciertamenteunprocedi-miento bsico que se lleva a cabo implcitamente en la mayoradelosestudiosqueactualmentesepublican acerca de los correlatos neurales de los procesos cons-cientes, tales como la atencin y la imaginacin. Aunque es un avance importante en la metodologa, cuando se trabajaconcondicionescontrastantesanexisteuna multituddedatosfenomnicossubjetivosaexplorar, talcomoloplantealacontribucindePeugeotaesta Edicin Especial. Es precisamente por esto que los m-todos analizados en esta Edicin Especial, aunque fuera lo nico, aportan evidencia de que en la observacin de lapropiaexperienciaexistemsdeloevidenteasim-ple vista, si se utiliza un mtodo que consistentemente dejesuspendidoslosjuiciosypensamientoshabitua-les.13 En conclusin, este rpido bosquejo de los grados de ceguera muestra que an existe un largo camino por recorrer en la introduccin, dentro de la ciencia cogniti-va, de las metodologas en primera-persona con todos sus derechos. Existen algunas seales de que esto est lentamente comenzando a suceder.14|U|0| !|k |/||0kk0k |k |/||k||NC|k! UNk 08I|C|0N 0|!0| || |N|C|0Nuestraorientacinpragmticaseguramentedejar aalgunoslectoresalgofros.Ellectorescpticosaca-rarelucirloqueprobablementeconstituyelaobje-cinmsfundamentalenelcaminoinquisitivoaqu propuesto.Sepuedeformularestaobjecinenlos siguientestrminos:comopodraunosaberqueal explorarlaexperienciaatravsdeunmtodo,uno noest,dehecho,deformando,oaunms,creandolo queunoexperimenta?Siendolaexperiencialoque es,culeselposiblesignificadodelexamen?Aesto sepodradenominarcomounafalaciadelaexcava-cin,ofilosficamente,comolaobjecinhermenu-tica,loqueapuntaalcoraznmismodenuestropro-yecto.Tambinselapuedeencontrarenotraforma, comolaobjecindedeconstruccin,basndoseenel anlisisfilosficopost-moderno(principalmentede-rivadodeJ.Derrida).Aquelnfasisestpuestoenla afirmacin de que no existe algo as como niveles ms profundosdeexperiencia,yaquecualquierrelato siempreestdeantemano(toujoursdj)envuelto enellenguaje,porloqueunnuevorelatopuedeser sloeso:unainflexindelasprcticaslingsticas. Nuestrarespuestaalafalaciadeexcavacin/decons-truccin es, en primer lugar, admitir que de hecho aqu existeunproblemasignificativo,yqueningnargu-mentoaprioriocontorsinmetodolgicalodisipar 13InclusoparaunescritorcomoBaars,estanecesidaddeundesarrolloposteriorprovocaresistencia.Enladiscusinsobreun resumendesulibro,unodenosotrospusoelacentoexactamentesobreestepunto,loquenofuebienrecibidoporelautor. DiceBaarsensurplica: Todoelrevueloacercadelosmtodosestodavareductiblea esustedconscienteahoramismode estapalabraquetieneantelosojos?.Noesnecesariocomplicarlascosas(Baars,1997b,p.375).Noobstante,hayunagrandosis de complejidad que no queda fcilmente disponible en los datos en primera persona. Y es aqu donde la necesidad de mtodos refinados se hace ostensible.14DebemosnotarenestepuntoelsobresalienteestudiopionerodeEugeneGendlin,cuyacontribucinmerecerasermejor conocida (Gendlin, 1972/1997). Para una reciente coleccin de metodologas comparativas, ver Velmans (en prensa).160]("$&5"6/*7&34*5"3*".&50%0-0( "4 &/ 13* .&3" 1&340/" 26 103 26 $.0perse.Pareceinevitablequecualquiermtodopasar a ser parte y parcela de los tipos de entidades y propie-dades que se encuentren en el dominio de observacin a la mano. Tal como se plante en la seccin I (arriba), la dimensin experiencial y social de la ciencia frecuente-mente se encuentra oculta, aunque jams est del todo ausente.Estosepuedevisualizarenlasformasms consagradas de las ciencias naturales, tal como han de-jado ampliamente en claro los recientes proyectos ac-dmicos (por ejemplo, los estudios recientes de Shapin y Shaeffer [1994] sobre la bomba de aire de Boyle). Enefecto,ningunaaproximacinmetodolgicaa laexperienciaesneutraleinevitablementeintrodu-ceunmarcointerpretativoenlarecoleccindedatos fenomnicos.Enlamedidaqueestoseaas,esinelu-dibleladimensinhermenuticadelproceso:cada examenesunainterpretacin,ytodainterpretacin revelayocultaalmismotiempo.Perodeestonose desprendequeunaaproximacindisciplinadaala experienciaarrojarsloartefactos,ounaversin deformadadeloquerealmentelaexperienciaes. Sinlugaraduda,laexploracindelaexperienciaes-tarsujetaaexpectativasculturalesysesgosinstru-mentales,talcomotodaslasotrasinvestigaciones metodolgicas,peronoexisteevidenciadequelos datosfenomnicosrecolectadosnoestnigualmen-terestringidosporlapropiarealidaddelosconteni-dosconscientes.As,ladescripcionesquepodamos produciratravsdemetodologasenprimera-per-sonanosondatospurosyslidos,perositemde unconocimientointer-subjetivopotencialmentev-lido,cuasi-objetosdetipomental.Nims,nimenos. Msan,laexperienciahumananoesundominiofijo y predelimitado. Es, en cambio, un dominio cambiante, cambiableyfluido.Siunosehasometidoaunentre-namientodisciplinadoeninterpretacinmusical,las habilidades recientemente adquiridas de distincin de sonidos,sensibilidadalfraseomusicalylaejecucin enconjunto,soninnegables.Peroestosignificaquela experienciaesexploradaymodificadadeunamanera no arbitraria con tales procedimientos disciplinados. En rigor, referirse a la experiencia como algo crudo, puro o estndarengeneralnotienesentido.Todoloquete-nemosesexperienciaasupropioniveldeexamen,y dependiendo del tipo de esfuerzos y mtodos puestos en juego. La experiencia se mueve y cambia, y su explo-racinyaesunapartedelavidahumana,aunqueen general con otros objetivos que no son la comprensin de la experiencia en s misma. Queremos por lo tanto situarnos en un terreno in-termedio respecto a la objecin hermenutica. Por una parte, deseamos explorar hasta el lmite las herramien-tasdisponiblesparalasdescripcionesenprimera-per-sona.Porotra,nosostenemosquetalaccesosealibre de limitaciones metodolgicas, o que sea natural en un sentidoprivilegiado.Estacombinacinconstituyeuna manifestacinmsdelespritupragmticodeltrabajo destacado en esta Edicin Especial. Slo el tiempo dir siestaorientacinrindelosfrutosesperados.Nadase ganaconrehusarsealproyectocompletodebidoaal-gn argumento a priori.k|||k|NC|k!1. Baars BJ. In the Theater of Consciousness. New York: Oxford Uni-versity Press, 19972. Baars BJ. Reply to commentators, Journal of Consciousness Stu-dies 1997; 4(4): 347-643. Chalmers DJ. Moving forward on the problem of consciousness.JCS 1997; 4(1): 3-464. DennettDC. ConsciousnessExplained. NewYork:LittleBrown, 19915. DeprazN,VarelaF,VermerschP(forthcoming). Onbecoming Aware: steps to a Phenomenological Pragmatics6. FlanaganO. ConsciousnessReconsidered. Cambridge,MA:MIT Press, 19947. GendlinE. ExperiencingandtheCreationofMeaning. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1972/19978. JackendoffR. ConsciousnessandtheComputationalMind. Cam-bridge, MA: MIT Press, 1987. Roy JM, Petitot J, Pachoud B, Varela FJ. Beyond the gap.An introduction to naturalizing phenome-nology, in: Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science, ed. Petitot et al. Stanford University Press, 19989. Searle JR. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA: MIT Press, 199210. Searle JR. The Mystery of Consciousness. New York:New York Re-view of Books, 199711. Shapin S, Shaeffer S. Leviathan and the Air Pump. Princeton Univ.Press, 199412. Shear J. The hard problem: Closing the empirical gap. JCS 1996; 3(1): 54-6813. Shear J. Explaining Consciousness: The hard Problem. Cambrid-ge, MA: MIT Press, 199714. Varela FJ. Neurophenomenology. Journal of Consciousness Stu-dies 1996; 3(4): 330-4915. VarelaFJ. Metaphortomechanism;naturaltodisciplined,JCS 1997; 4(4): 344-616. Velmans M. (ed. Forthcoming). Investigating Phenomenal Cons-ciousness:NewMethodologiesandMaps. Amsterdam:Benja-mins