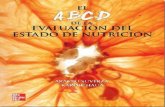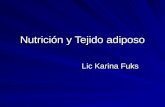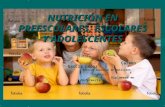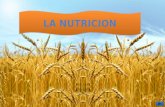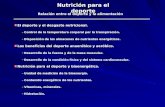Lic En Nutricion Univ Maimonides(Evaluacion Estado Nutricional
Evaluacion Del Estado de Nutricion en El Ciclo Vital Humano
-
Upload
caro-estefania -
Category
Documents
-
view
421 -
download
98
description
Transcript of Evaluacion Del Estado de Nutricion en El Ciclo Vital Humano
-
MXICO BOGOT BUENOS AIRES CARACAS GUATEMALA MADRID NUEVA YORK SAN JUAN SANTIAGO SAO PAULO AUCKLAND LONDRES MILN MONTREAL
NUEVA DELHI SAN FRANCISCO SINGAPUR ST. LOUIS SIDNEY TORONTO
Compiladoras
Vidalma del Rosario Bezares SarmientoLienciada en Nutricin. Maestra en Docencia en Ciencias de la Salud
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Reyna Mara Cruz BojrquezLicenciada en Nutricin. Especialidad en Docencia y Maestra en Educacin Superior
Universidad Autnoma de Mrida
Magaly Burgos de SantiagoLicenciada en Nutricin
Universidad Autnoma de Mrida
Martha Eugenia Barrera BustillosMdico Cirujano. Especialidades en Pediatra y Medicina del Deporte
Universidad del Mayab
-
Director editorial: Javier de Len FragaEditor de desarrollo: Hctor F. Guerrero AguilarCorreccin de estilo: Hugo Garca Mendoza, Rubn Jimnez Flores Supervisor de produccin: Jos Luis Gonzlez Huerta
EVALUACIN DEL ESTADO DE NUTRICIN EN EL CICLO VITAL HUMANO
Prohibida la reproduccin total o parcial de esta obra,por cualquier medio, sin autorizacin escrita del editor.
DERECHOS RESERVADOS 2012 respecto a la primera edicin por,McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S. A. de C. V.A subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc.
Prolongacin Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 17, Col. Desarrollo Santa Fe,Delegacin lvaro Obregn,C. P. 01376, Mxico, D. F.Miembro de la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Reg. Nm. 736
ISBN: 978-607-15-0643-6
1234567890 1098765432101Impreso en Mxico Printed in Mexico
NOTA
La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirn cambios de la teraputica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosifi cacin medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicacin. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparacin de la obra garantizan que la informacin contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha informacin se obtengan. Convendra recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular habr que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la informacin de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administracin. Esto es de particular importancia con respecto a frmacos nuevos o de uso no frecuente. Tambin deber consultarse a los laboratorios para recabar informacin sobre los valores normales.
-
III
Mara Elena Acosta Enrquez
Licenciada en Nutricin con Maestra en Salud Pblica y Doctorado en Nutricin y Salud Pblica. Profesora e In-vestigadora de la Universidad de Montemorelos. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin comunitaria, Vigi-lancia epidemiolgica nutricional en grupos de poblacin y Promocin de estilos de vida saludable. Presidenta del Co-legio Mexicano de Nutrilogos (2009-2011). Coordinadora regional de REDLATNUT-AMMFEN
Mara Magdalena lvarez Ramrez
Licenciada en Nutricin con Maestra en Salud Pblica, rea disciplinaria en Epidemiologa. Profesora de asignatu-ra de la Licenciatura en Nutricin, Facultad de Nutricin de la Universidad Veracruzana-Xalapa. rea de desarrollo de investigacin en Epidemiologa nutricional, Nutricin co-munitaria y Obesidad infantil
Irma ngeles Contreras
Licenciada en Nutricin. Educadora en diabetes. Profesora del rea acadmica de Nutricin del Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo. rea de desarrollo de investigacin en Alimentacin y nutricin
Eugenia del Carmen Araiza Marn
Licenciada en Nutricin y Ciencia de los Alimentos. Pro-fesora de la Licenciatura en Nutricin, Universidad Ibero-americana Len. Consultora particular
Martha Eugenia Barrera Bustillos
Mdico Cirujano con especialidades en Pediatra y en Me-dicina del Deporte. Antropometrista certi cada en nivel 1 (ISAK). Diplomado en Nutricin y Energtica de la Actividad Fsica y Deporte. Profesora de tiempo completo y directora de la Licenciatura en Nutricin, Universidad Anhuac-Mayab
Juan Manuel Barroso Gonzlez
Licenciado en Nutricin con Maestra en Administracin. Profesor de tiempo completo y coordinador del Programa de
Nutricin de la Facultad de Enfermera y Nutriologa, Uni-versidad Autnoma de Chihuahua. Consultor universitario en atencin a empresas del ramo de la industria alimentaria, restaurantera y dependencias pblicas y privadas para la so-lucin de problemas o coberturas de necesidad relacionadas a la nutricin, alimentacin, educacin y capacitacin
Mara Fernanda Bernal Orozco
Licenciada en Nutricin con Maestra en Ciencias de la Salud. Profesora de asignatura del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. rea de desarrollo de investigacin en Alimentacin y Nutricin en el proceso salud-enfermedad del Departamento de Repro-duccin Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara
Vidalma del Rosario Bezares Sarmiento
Licenciada en Nutricin, con maestra en Docencia en Ciencias de la Salud. Nutriloga Certi cada por el Cole-gio Mexicano de Nutrilogos, A. C. Profesora de tiempo completo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. rea de desarrollo de investigacin en Educacin, Nutricin clnica, comunitaria y fomento de estilos de vida saludable. Presidenta del Comit Ejecutivo 2008-2010 de la Asocia-cin Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutricin, A. C.
Magaly Burgos de Santiago
Licenciada en Nutricin. Profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Nutricin, Universidad Autnoma de Yucatn. rea de investigacin en Orientacin y educacin alimentaria
Ana Olivia Caballero Lambert
Licenciada en Nutricin y Ciencia de los Alimentos con Maestra en Psicologa Clnica y entrenamiento en Trastor-nos de la Alimentacin por el Hospital General de Castilla-La Mancha, Espaa. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Profesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana Len. rea de desarrollo de investigacin
Colaboradores
-
IV Colaboradores
en Conducta alimentaria, trastornos de la alimentacin y poblaciones especiales
Lita Carlota Campos Reyes
Licenciada en Nutricin con Maestra en Ciencia de los Ali-mentos. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilo-gos. Vicepresidenta del Colegio Mexicano de Nutrilogos, Captulo Veracruz. Miembro del Consejo de Medicina del Deporte del Estado de Veracruz y vocal del Consejo Nacio-nal para la Evaluacin de la Calidad de los Programas en Nutriologa, A. C. Profesora de la Facultad de Nutricin, Universidad Veracruzana, Campus Veracruz
Jos Luis Castillo Hernndez
Licenciado en Nutricin con Maestra en Salud Pblica. Profesor de tiempo completo con per l deseable y director de la Facultad de Nutricin, Universidad Veracruzana-Xa-lapa. Consejero tcnico de COPAES y Ceneval, evaluador de CIEES. rea de desarrollo de investigacin en Seguridad alimentaria y nutricional
Catalina Cervantes Ortega
Licenciada en Nutricin con Maestra en Administracin de Sistemas de Salud y Doctorado en Gobierno y Admi-nistracin Pblica. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Profesora de tiempo completo de la Licen-ciatura en Nutricin y la Maestra en Seguridad Alimen-taria y Nutricional y miembro del Cuerpo Acadmico de Nutricin, Salud y Educacin, Universidad Veracruzana-Xalapa. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin y salud en poblaciones y Consumo de alimentos y su im-pacto en la salud
Vernica Guadalupe Coello Trujillo
Licenciada en Nutricin con Maestra en Alimentos y Nutricin. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nu-trilogos. Capacitada como educadora en diabetes. Pro-fesora de asignatura de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Reyna Mara Cruz Bojrquez
Licenciada en Nutricin con Especialidad en Docencia y Maestra en Educacin Superior. Profesora de tiempo com-pleto de la Universidad Autnoma de Yucatn. rea de de-sarrollo de investigacin en Trastornos del comportamiento alimentario, Obesidad mrbida y Autocuidado de la salud. Secretaria del Consejo Nacional para la Evaluacin de la Ca-lidad de los Programas en Nutriologa, A. C.
Hctor Farfn Tllez
Licenciado en Nutricin. Educador en diabetes. Consultor independiente. Profesor de asignatura de la Universidad Pe-daggica Nacional de Pachuca, Hidalgo
Trinidad Lorena Fernndez Corts
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Hu-mana. Profesora-investigadora de tiempo completo del rea acadmica de Nutricin, Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo. rea de desarrollo de investigacin en Nutri-cin poblacional, Trastornos alimentarios y conductas de riesgo y Fragilidad en ancianos
Susana Galina Surez
Licenciada en Nutricin y Ciencia de los Alimentos. Pro-fesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana Pue-bla y de la Benemrita Universidad Autnoma del Estado de Puebla. Consultora independiente. rea de desarrollo de investigacin en hbitos alimentarios de los estudiantes uni-versitarios
Luis Ricardo Gonzlez Franco
Licenciado en Nutricin con Maestra en Ciencias, Especia-lidad en Nutricin Humana. Profesor de tiempo completo de la Escuela de Nutricin, Universidad Anhuac-Mayab. Perito evaluador del Comit Interdisciplinario de Apoyo a la Evaluacin de Solicitudes de Incorporacin de Nuevos Pla-nes de Estudio de Nivel Superior, Secretara de Educacin Pblica del Gobierno del Estado de Yucatn. Vocal del Co-mit del Consejo Nacional para la Evaluacin de la Calidad de los Programas en Nutriologa, A. C.
Elizabeth Hernndez Gonzlez
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Clnica. Antropometrista certi cada, nivel 2 (ISAK). Profesora de la Li-cenciatura en Nutricin, Universidad del Valle de Atemajac
Ivn Hernndez Ramrez
Licenciado en Nutricin con Especialidad en Psicologa Co-munitaria y Maestra en Psicologa y Desarrollo Comunita-rio. Certi cado en Healthy Lifestyles and Diabetes Prevention, California State University. Profesor de tiempo completo en la Universidad Autnoma de Tlaxcala. rea de desarrollo de investigacin en Salud pblica y nutricin
Claudia Hunot Alexander
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Huma-na. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos,
-
Colaboradores V
A. C. Profesora de tiempo completo del Departamento de Reproduccin Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universi-dad de Guadalajara. rea de desarrollo de investigacin en Educacin en el proceso enseanza-aprendizaje de la nutri-cin y la alimentacin humana, y Alimentacin y nutricin para la prevencin y tratamiento de las enfermedades en el ciclo de la vida
Mara del Socorro Jimnez Olivares
Licenciada en Nutricin y Ciencia de los Alimentos con Maestra en Educacin Superior. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos y con certi cacin internacional en Antropometra, nivel 1 (ISAK). Profesora de tiempo completo de la Universidad Autnoma de Aguascalientes. Presidenta de la Academia de Nutricin Clnica, Universi-dad Autnoma de Aguascalientes. Jefa del Laboratorio de Nutricin del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Aguas-calientes
Mara Luisa Luna Garca
Licenciada en Nutricin con Maestra en Salud Pblica. Pro-fesora de tiempo completo de la Facultad de Salud Pblica y Nutricin, Universidad Autnoma de Nuevo Len. Coordi-nadora del rea de formacin en Nutriologa Clnica-Salud
Jos Antonio Luna Pech
Licenciado en Nutricin con Maestra en Nutricin Clnica. Certi cacin en Antropometra con nivel 1 (ISAK). Certi- cado por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Profesor de tiempo completo de la Universidad del Valle de Atemajac, plantel Guadalajara, en la Licenciatura en Nutricin y la Maestra en Nutricin Clnica. Presidente de la Academia de Nutricin Clnica. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin materno-infantil
Isabel Cristina Marn Arreola
Licenciada en Nutricin. Profesora de asignatura del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara. reas de desarrollo de investigacin en Seguridad alimentaria y nu-tricional y Nutricin poblacional
Elideth Martnez Ladrn de Guevara
Licenciada en Nutricin con Maestra en Ciencias, Especia-lidad en Nutricin Humana. Profesora de tiempo completo de la Universidad Autnoma de Ciudad Jurez. reas de desarrollo de investigacin en Salud pblica y del trabajo y Salud de la mujer embarazada y el neonato
Rebeca Monroy Torres
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Clnica y Doctorado en Ciencias Mdicas. Certi cada por el Cole-gio Mexicano de Nutrilogos y miembro del Sistema Na-cional de Investigadores con nivel C. Integrante del Cuerpo Acadmico de Toxicologa y coordinadora de la Licenciatura en Nutricin, Universidad de Guanajuato
Elizabeth Montano Tapia
Licenciada en Nutricin, certi cada por el Colegio Mexica-no de Nutrilogos. Profesora de asignatura adscrita al Labo-ratorio de Evaluacin del Estado Nutricio de la Licenciatu-ra en Nutricin, Universidad Veracruzana-Xalapa. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin clnica y Hbitos dietticos y cultura en poblaciones
Gladys Osvelia Morales Baro
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Clnica. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Presi-denta del Captulo Jalisco del Colegio Mexicano de Nutri-logos, periodo 2009-2011. Profesora de tiempo completo en la Licenciatura en Nutricin, Universidad del Valle de Atemajac, plantel Guadalajara. rea de desarrollo de inves-tigacin en Evaluacin del estado nutricio
Eugenia Morales Rivera
Licenciada en Nutricin y Ciencia de los Alimentos con Maestra en Ciencias, Especialidad en Nutricin Clnica. Profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoame-ricana Len. Responsable de la Academia de Investigacin de la Licenciatura en Nutricin y Ciencia de los Alimentos. reas de desarrollo de investigacin en Prevencin de obe-sidad, diabetes y enfermedades crnicas por composicin corporal, dieta y actividad fsica
Lizzette Fabiola Morelos Leal
Licenciada en Nutricin. Profesora de asignatura del Depar-tamento de Salud Pblica del Centro Universitario de Cien-cias de la Salud, Universidad de Guadalajara. rea de desarro-llo de investigacin en Gestin de recursos humanos en salud
Alma Alejandra Moreno Becerril
Licenciada en Nutricin. Profesora investigadora adjunta, participante del Cuerpo Acadmico Nutricin Humana y Alimentos de la Escuela de Nutricin, Universidad An-huac-Mayab. rea de desarrollo de investigacin en Nutri-cin comunitaria
-
VI Colaboradores
Laura Regina Ojeda Navarro
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Huma-na. Asociada al Colegio Mexicano de Nutrilogos. Antro-pometrista certi cada con nivel 1 (ISAK). Profesora de la Universidad Autnoma de Quertaro
Zacnit Olgun Hernndez
Licenciada en Nutricin. Profesora de asignatura del Ins-tituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo
Eva Alicia Prez Caraveo
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Cl-nica. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Profesora de asignatura de la Licenciatura en Nutricin del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara. rea de desarrollo de investigacin en Evaluacin del estado nutricio en adolescentes
Claudia Rodrguez Hernndez
Licenciada en Nutricin y Ciencia de los Alimentos. An-tropometrista certi cada con nivel 1 (ISAK). Profesora de tiempo completo y coordinadora de la Clnica de Nutri-cin, Universidad Iberoamericana Puebla. Consultora inde-pendiente. rea de desarrollo de investigacin en Mejora-miento del estado nutricio de la poblacin marginada del sur de la Repblica Mexicana
Giovanni Alan Rodrguez Pia
Ingeniero Agroindustrial. Estudiante de la Maestra en Pres-tacin de Servicios Profesionales. Profesor de asignatura de la Licenciatura en Nutricin, Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo
Alejandra Rodrguez Tadeo
Licenciada en Nutricin con Maestra en Ciencias, Espe-cialidad en Nutricin Humana. Profesora de tiempo com-pleto de la Universidad Autnoma de Ciudad Jurez. rea de desarrollo de investigacin en Salud comunitaria, Com-posicin corporal y Nutricin del adulto mayor. Integrante del Comit de Capacitacin del Consejo Nacional para la Calidad de los Programas Educativos en Nutriologa, A. C.
Edith Yolanda Romero Hernndez
Licenciada en Nutricin con Especialidad y Maestra en Salud Pblica, con nfasis en Comunicacin en Salud. Pro-fesora de tiempo completo y secretaria acadmica de la Fa-cultad de Nutricin, Universidad Veracruzana-Xalapa. rea de desarrollo de investigacin en Salud pblica
Luz Anglica Romo Cullar
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Clnica. Antropometrista certi cada con nivel 1 (ISAK) y niveles 1 y 2 (SICEED). Profesora de la Licenciatura en Nutricin, Universidad del Valle de Atemajac
Teresa de Jess Rosas Sastre
Licenciada en Nutricin con Maestra en Educacin, certi- cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Presidenta del Colegio Mexicano de Nutrilogos, Captulo Veracruz. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Nutricin, Universidad Veracruzana, Campus Veracruz
Roco Anglica Salinas Osornio
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Clni-ca y Doctorado en Biomedicina. Certi cacin en Antro-pometra con nivel 1 (ISAK). Profesora de tiempo comple-to de la Licenciatura en Nutricin y Maestra en Nutricin Clnica, Universidad del Valle de Atemajac, plantel Gua-dalajara. Coordinadora de la Maestra en Nutricin Cl-nica. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin materno-infantil
Mara Graciela Snchez Montiel
Licenciada en Nutricin con Maestra en Psicoterapia Ges-talt. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Profesora de tiempo completo y miembro del Cuerpo Aca-dmico de Evaluacin Diagnstica de la Facultad de Nu-tricin, Universidad Veracruzana-Xalapa. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin clnica, Educacin y Promo-cin de estilos de vida saludable
Mara Concepcin Snchez Rovelo
Licenciada en Nutricin con Especialidad en Docencia y Maestra en Educacin Superior. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Nutricin, Universidad Veracruzana-Xa-lapa. Coordinadora de Evaluacin Institucional y miembro del Cuerpo Acadmico de Nutricin, Salud y Educacin. rea de desarrollo de investigacin en Educacin
Susana Snchez Viveros
Licenciada en Nutricin con Maestra en Ciencias de la Salud, con rea de concentracin en Nutricin. Profesora de asignatura en la Licenciatura en Nutricin, Universidad Veracruzana-Xalapa. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin en salud pblica
-
Colaboradores VII
Iliana Esther Serna Snchez
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Clnica. Antropometrista certi cada con nivel 2 (ISAK). Profesora de la Licenciatura en Nutricin, Universidad del Valle de Atemajac, y Coordinadora del rea de Nutricin del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte (CODE) del Estado de Jalisco
Alejandro Solano Monreal
Licenciado en Nutricin con Maestra en Ciencias del De-porte. Antropometrista certi cado con nivel 2 (ISAK). Pro-fesor de la Facultad de Enfermera y Nutriologa, Universi-dad Autnoma de Chihuahua
Mara Guadalupe Sols Daz
Licenciada en Nutricin con Maestra en Educacin, Certi- cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos y en Manejo de Peso en el Adulto por la ADA. Profesora de tiempo com-pleto de la Escuela de Diettica y Nutricin del ISSSTE. rea de desarrollo de investigacin en Nutricin clnica y educacin. Integrante de la Junta de Honor del Colegio Mexicano de Nutrilogos. Miembro del Consejo Consul-tivo del Consejo Nacional para la Evaluacin de la Calidad de los Programas en Nutriologa, A. C.
Silvia del Carmen Valera Cruz
Licenciada en Nutricin. Miembro fundador y vocal del Colegio Mexicano de Nutrilogos, Captulo Veracruz. Pro-fesora de la Facultad de Nutricin, Universidad Veracruza-na, Campus Veracruz
Gabriela Velzquez Saucedo
Licenciada en Nutricin con Maestra en Salud en el Trabajo. Profesora de la Universidad Autnoma de Chihuahua. Coor-dinadora del Laboratorio de Evaluacin del Estado Nutricio y de la Clnica de Nutricin de la Facultad de Enfermera y Nutriologa, Universidad Autnoma de Chihuahua
Fanny Lizzette Villanueva Morales
Licenciada en Nutricin con Maestra en Metodologa de la Docencia. Profesora de asignatura del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara
Javier Villanueva Snchez
Licenciado en Nutricin con Maestra en Salud Pblica. Maestra en Epidemiologa y Doctorado en Nutricin. Pro-fesor de tiempo completo del rea acadmica de Nutricin, Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo. rea de desa-rrollo de investigacin en Fragilidad y nutricin en ancianos
Brbara Vizmanos
Licenciada en Medicina y Ciruga con Doctorado en Me-dicina y Ciruga. Profesora investigadora titular del Cen-tro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Investigadora nivel I del SNI. rea de desa-rrollo de investigacin en Alimentacin y Nutricin en el proceso de salud-enfermedad del Departamento de Repro-duccin Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara
Abraham Wall Medrano
Qumico-farmacutico-bilogo con Maestra y Doctorado en Ciencias, con Especialidad en Nutricin Humana. Pro-fesor de tiempo completo de la Universidad Autnoma de Ciudad Jurez. rea de desarrollo de investigacin en Salud comunitaria, Alimentos funcionales y nutracuticos y Se-guridad de alimentos. Especialista en Nutricin Certi cado por el Certi cation Board for Nutrition Specialists, Colegio Americano de Nutricin (CBNS-10141)
Ana Cecilia Ziga Barba
Licenciada en Nutricin con Maestra en Nutricin Clnica. Certi cada por el Colegio Mexicano de Nutrilogos. Profe-sora de tiempo completo en la Licenciatura en Nutricin y de la Maestra en Nutricin Clnica, Universidad del Valle de Atemajac, plantel Guadalajara. rea de desarrollo de investi-gacin en Evaluacin del estado nutricio, Nutricin materna
-
Contenido
Colaboradores ........................................................................................................................................................ III
Prlogo ....................................................................................................................................................................... XIII
Agradecimientos .................................................................................................................................................... XV
Introduccin ............................................................................................................................................................. XVII
Captulo 1Enseanza-aprendizaje de la valoracin del estado de nutricin en el medio universitario basado en competencias 1
Vidalma del Rosario Bezares Sarmiento,Mara Elena Acosta Enrquez
Captulo 2Panorama epidemiolgico de la nutricin en Mxico 9
Jos Luis Castillo Hernndez
Captulo 3El proceso de evaluacin y diagnstico nutricio. Metodologa y criterios de aplicacin 15
Teresa de Jess Rosas Sastre, Mara Guadalupe Sols Daz
Captulo 4Evaluacin del estado de nutricin en la infancia 39
Mara Magdalena lvarez Ramrez, Catalina Cervantes Ortega, Susana Galina Surez, Elizabeth Montano Tapia, Edith Yolanda Romero Hernndez, Claudia Rodrguez Hernndez, Mara Graciela Snchez Montiel, Mara Concepcin Snchez Rovelo, Susana Snchez Viveros
IX
-
X Contenido
Captulo 5Evaluacin del estado de nutricin del adolescente 85
Ana Olivia Caballero Lambert, Eugenia Morales Rivera
Captulo 6Evaluacin del estado de nutricin del adulto 109
Mara Luisa Luna Garca, Vernica Guadalupe Coello Trujillo
Captulo 7Evaluacin del estado de nutricin del adulto mayor 123
Alejandra Rodrguez Tadeo, Abraham Wall Medrano, Elideth Martnez Ladrn de Guevara, Luis Ricardo Gonzlez Franco, Juan Manuel Barroso Gonzlez, Gabriela Velzquez Saucedo, Mara Fernanda Bernal Orozco, Brbara Vizmanos
Captulo 8Evaluacin del estado de nutricin de la mujer embarazada y la madre lactante 145
Roco Anglica Salinas Osornio, Jos Antonio Luna Pech, Ana Cecilia Ziga Barba, Gladys Osvelia Morales Baro, Eva Alicia Prez Caraveo, Alma Alejandra Moreno Becerril
Captulo 9Evaluacin del estado de nutricin del deportista 159
Silvia del Carmen Valera Cruz, Lita Carlota Campos Reyes,Laura Regina Ojeda Navarro, Martha Eugenia Barrera Bustillos, Iliana Esther Serna Snchez, Luz Anglica Romo Cullar, Elizabeth Hernndez Gonzlez, Alejandro Solano Monreal
-
Contenido XI
Captulo 10Evaluacin del estado de nutricin en condiciones especiales 187
Mara del Socorro Jimnez Olivares, Rebeca Monroy Torres, Eugenia del Carmen Araiza Marn
Captulo 11Evaluacin del estado de nutricin en poblaciones 217
Irma ngeles Contreras, Mara Fernanda Bernal Orozco, Hctor Farfn Tllez, Trinidad Lorena Fernndez Corts, Ivn Hernndez Ramrez, Claudia Hunot Alexander, Isabel Cristina Marn Arreola, Lizette Fabiola Morelos Leal, Zacnict Olgun Hernndez, Giovanni Alan Rodrguez Pia, Fanny Lizette Villanueva Morales, Javier Villanueva Snchez, Trinidad Lorena Fernndez Corts
Glosario 251
ndice alfabtico 257
-
Prlogo
Es un honor para mi persona prologar este libro originado en una institucin tan querida y respetada por la Universi-dad Maimnides, de Argentina, como lo es la Asociacin Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutri-cin (AMMFEN), entidad con la cual nos unen aos de compartir experiencias, intercambios estudiantiles y docen-tes en el marco de convenios de cooperacin acadmica con varias de las universidades miembro, as como la evaluacin de proyectos del rea de servicios de alimentos, entre otras actividades.
Escribir el prlogo de un libro no es fcil, ya que adems de corresponder a la deferencia por parte de la institucin autora (en este caso, AMMFEN), debe hacerse una crtica que resuma la opinin del protagonista sobre su contenido. A su vez, debe considerarse que la tarea de escribir un libro es lenta y muy exigente. Supone revisar, aadir, modi car y reescribir una y otra vez, acciones que demandan tiempo, el cual la mayora de las veces es restado a la familia.
Una de las fortalezas que encuentro en este libro es que se basa en un trabajo concensuado entre docentes universi-tarios de las licenciaturas en Nutricin de escuelas y faculta-des a liadas a la AMMFEN. Lograr ese cometido, el trabajo conscensuado, es muy valorado y no siempre se puede llevar a cabo en forma exitosa.
Determinar el estado de nutricin de un individuo se ha transformado hoy en un bastin de la medicina preven-tiva, que cuida de la persona an sana para lograr una vida ms extensa, con muchas menos probabilidades de enfermar y muchas ms posibilidades de vivir en plenitud. As, la va-loracin del estado de nutricin es fundamental y permite arribar a un diagnstico nutricional y poder implantar el tratamiento correspondiente.
En el ltimo decenio, la semiologa nutricional y el es-tudio de la composicin corporal han evolucionado de for-ma sorprendente. Han aparecido variadas y renovadas tc-nicas de medicin, lo cual, sumado al avance logrado en lo referido a instrumentos de medicin e informtica, permite a los profesionales evaluar hoy en da el estado de nutricin de individuos y poblaciones de manera mucho ms precisa que en aos anteriores.
Algunas patologas nutricionales como obesidad, TCA (trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia ner-viosa o bulimia nerviosa), diabetes, entre otras, requieren un minucioso diagnstico del estado de nutricin y un perma-nente control evolutivo.
El texto de este libro, sumado a las guras, tablas y fotografas, tiene como misin llegar a todos aquellos pro-fesionales que en su prctica laboral necesitan evaluar in-dividuos, poblaciones sanas y enfermas, permitindoles un enfoque prctico para obtener resultados con ables que permitan llegar al diagnstico de una situacin nutricional.
Encontrar en un mismo texto la metodologa de valora-cin del estado de nutricin de los diferentes grupos etreos (como infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores, mu-jer embarazadas y lactantes, deportistas) facilita la compren-sin y adquisicin de herramientas en forma separada, de acuerdo a las condiciones diferentes que estos grupos tienen.
Una idea muy acertada, mirando el tema desde la pers-pectiva del profesional director de carrera, es el tratamiento de la temtica referida al estado de nutricin en el medio universitario basado en competencias, fundamentalmente en la informacin de la metodologa para el diagnstico del deterioro y cuidado nutricio. En tal sentido, la evaluacin del estado de nutricin en condiciones especiales, como la evaluacin poblacional, aportan los contenidos fundamen-tales que todo profesional que se desarrolla en este tema ne-cesita y debe conocer.
Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital huma-no viene entonces a compendiar una necesidad bsica de informacin nutricional que no es fcil de encontrar, fun-damentalmente cuando est avalada por la suma de expe-riencias vividas y la formacin profesional de los profesores participantes de este proyecto.
Felicito a la AMMFEN por esta iniciativa de concen-trar en un texto las tcnicas de evaluacin del estado de nu-tricin, y fundamentalmente la experiencia de los docentes en su prctica acadmica.Les deseo el mejor de los xitos.
Marcela Leal de RondinoneDirectora de la Carrera Licenciatura en Nutricin
Universidad Maimnides, Argentina
XIII
-
Agradecimientos
La Asociacin Mexicana de Miembros de Facultades y Es-cuelas de Nutricin, A. C. (AMMFEN), quien congrega a 32 instituciones de educacin superior con programas de nutricin en Mxico, agradece a las veinte universidades que se unieron para hacer realidad uno de los sueos que todo profesional de la nutricin dedicado a la docencia univer-sitaria lleva dentro de s: contar con un libro de texto que prolongue el paso por esta vida al servicio de la educacin y de la juventud.
Gracias a las autoridades universitarias por el apoyo institucional otorgado para que los integrantes de los di-versos cuerpos acadmicos en Nutricin de las instituciones participantes hayan logrado formar esta red de colaboracin acadmica, que hoy se concreta en el presente libro:
Escuela de Diettica y Nutricin del Instituto de Segu-ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universi-dad de Guadalajara
Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadala-jara
Universidad Autnoma de Aguascalientes Universidad Autnoma de Ciudad Jurez Universidad Autnoma de Chihuahua Universidad Autnoma del Estado de Hidalgo Universidad Autnoma de Nuevo Len Universidad Autnoma de Quertaro
Universidad Autnoma de Tlaxcala Universidad Autnoma de Yucatn Universidad Anhuac-Mayab Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Universidad de Guanajuato Universidad Iberoamericana Len Universidad Iberoamericana Puebla Universidad de Montemorelos Universidad del Valle de Atemajac Universidad Veracruzana, Campus Veracruz Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
Con agradecimiento especial para los revisores externos del documento, grandes colaboradores nuestros y excelentes acadmicos universitarios:
MSc Patricia Eugenia Sed Mass Docente investigadora de la Escuela de Nutricin, Universidad de Costa Rica
PhD Francisco Snchez Montero Docente investigador de la Escuela de Nutricin, Universidad de Costa Rica
LN Marcela Leal de Rondinone Directora de la Carrera Licenciatura en Nutricin, Universidad Maimnides, Argentina.
Gracias por sus aportaciones tan valiosas, que permi-tieron enriquecer esta obra.
XV
-
El libro que el lector tiene en sus manos es el resultado de un trabajo consensuado entre docentes universitarios de las li-cenciaturas en Nutricin de escuelas y facultades a liadas a la Asociacin Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutricin, A. C. (AMMFEN), quienes durante ms de una dcada han impartido la asignatura de Valoracin del Estado de Nutricin o Evaluacin Nutricional, nombre que da respuesta al contenido que se aborda en dicha asignatura.La suma de experiencias vividas y la formacin profesional han permitido al grupo de profesores participantes en este proyecto dar los elementos conceptuales, cient cos, tc-nicos y metodolgicos que conforman el libro Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital humano, en el que se incluyen aspectos relevantes del qu ensear?, cmo ense-ar? y para qu ensear? a valorar el estado de nutricin en individuos sanos y enfermos, tanto en la actividad fsica y el deporte, como en todas las etapas de la vida del ser humano.
Se dice que existen conocimientos bsicos e indispensa-bles con los que todo futuro nutrilogo debe contar; entre ellos se encuentra el cmo evaluar el estado de nutricin de manera individual y colectiva, discernimientos que le per-miten abordar el problema de la alimentacin y nutricin en la sociedad. En este sentido, al de nir la palabra valo-racin, la Real Academia Espaola de la Lengua indica que seala una cuanta o consideracin a una cosa;1 a su vez, desde el punto de vista de la nutricin, Anderson seala que es el proceso de reunir y analizar datos para identi car los problemas del paciente, sus necesidades y los recursos con que se cuenta en la satisfaccin de las necesidades y en la solucin o atenuacin del problema.2
Es as que para evaluar el estado de nutricin debe par-tirse de la aplicacin de diversos mtodos, que incluyen las evaluaciones clnica, diettica, antropomtrica y bioqumi-ca, as como los mtodos biofsicos. Si bien cada uno de ellos tiene alcances importantes, tambin se ven limitados en otros aspectos, y aunque en conjunto dan la pauta para realizar un diagnstico adecuado a cada caso, surge siempre la pregunta: Qu debo considerar para seleccionar el m-todo apropiado en determinado caso? Para ello es impor-
1 Gran diccionario enciclopdico ilustrado, tomo XII. Mxico: Selecciones del Readers Digest, 1984.2 Anderson L, Dibble MV, Turkki PR y col. Nutricin y dieta de Cooper, 17 ed. Interamericana, 1985.3 vila-Rosas H, Tejero-Barrera E. Evaluacin del estado de nutricin. En: Nutriologa mdica, 2 ed. Mxico: FUNSALUD y Editorial Mdica Pana-
mericana, 2001.
tante contar con los criterios su cientes y los indicadores que se requiere evaluar, de tal forma que es preciso conside-rar aspectos como: cul es el objetivo de realizar la evalua-cin, quines son los sujetos a evaluar, si son nios, adultos o ancianos, estn enfermos o sanos, son pacientes ambu-latorios o estn hospitalizados, entre otros; una vez que se ha considerado lo anterior, es preciso conocer los recursos humanos y materiales con que se cuenta: si estos recursos estn capacitados para realizar la valoracin pertinente, si el equipo disponible es el adecuado y est en buenas condi-ciones, y si la calidad de los criterios con los cuales se va a evaluar est dentro de los estndares recomendados.
Cuando se evala a una persona o poblacin, es nece-sario saber lo que se pretende identi car, pues de esto de-penderns en gran medida los indicadores a considerar al momento de aplicar las tcnicas y mtodos de valoracin, as como los factores a considerar: clnicos, epidemiolgicos, condiciones del ambiente, de la comunidad, de la disponi-bilidad, accesibilidad a los alimentos, entre otros muchos aspectos necesarios cuya indagacin depender del o los ob-jetivos de la evaluacin del estado de nutricin.3
Como acadmicos universitarios, se cuenta con los co-nocimientos de la disciplina, as como con la experiencia laboral, y de esta base se parte para ensear a los alumnos del rea de nutricin; sin embargo, en la mayora de los casos, quien se inicia en la labor docente no tiene los elementos pedaggicos ni didcticos para transmitir el conocimiento, por lo que realiza la tarea de ensear repitiendo esquemas de sus antecesores o por lecturas previas realizadas, y nica-mente ve resultados a travs de las generaciones de jvenes que egresan de los programas educativos, pese a que en oca-siones los conocimientos son tan amplios y complejos que no logra concretarlos en unas cuantas horas de clases.
Ante este panorama de la enseanza de la nutricin, la AMMFEN convoc a sus asociados a de nir criterios relacionados con qu aprender, cmo aprender y para qu aprender la valoracin del estado de nutricin, con el n de transmitirlos a los futuros profesionales del rea. Ante esta invitacin se reunieron 20 nutrilogos y un especialista
Introduccin
XVII
-
XVIII Introduccin
en medicina del deporte todos ellos acadmicos con ex-periencia en la materia, interesados y comprometidos con su labor profesional y docente, mismos que en muchas ocasiones se han preguntado cmo homogeneizar el conoci-miento de la valoracin del estado de nutricin para lograr un mejor aprendizaje en el aula y una mejor aplicacin en la prctica profesional, pero vista de tal forma que en todas las escuelas y facultades de nutricin se imparta la asignatura con caractersticas semejantes y consensuadas, de tal suer-te que los egresados de estas instituciones hablen el mismo idioma sobre este importante tema.
Con esta inquietud natural, nos permitimos presentar ante ustedes, maestros, alumnos y sociedad en general, esta obra realizada con mucho esmero y con el objetivo de que
sea un material de texto bsico en la enseanza universitaria de la nutricin, ya que en sus pginas no slo se concentra la recopilacin de varias corrientes cient cas y tcnicas de la evaluacin del estado de nutricin, sino, sobre todo, se suma la experiencia del docente en la prctica acadmica cotidiana.
Por la formacin y desarrollo del nutrilogo
MDCS Vidalma del Rosario Bezares Sarmiento, NCPresidenta del Comit Ejecutivo 2008-2010
Asociacin Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutricin, A. C. (AMMFEN)
-
Enseanza-aprendizaje de la valoracin del estado de nutricin en el medio universitario basado en competencias
Vidalma del Rosario Bezares SarmientoMara Elena Acosta Enrquez
Presentacin
En los ltimos aos, los planes de desarrollo 2000-2006 y 2007-2012 han sido muy puntuales al establecer que la for-macin de los profesionistas mexicanos egresados de institu-ciones de educacin superior (IES) pblicas y privadas debe enfocarse en un modelo educativo que responda a las nece-sidades de la sociedad, donde los profesionistas estn cada vez ms preparados y sean ms competitivos en su campo de accin. Por lgica, todo indica que se requiere un modelo educativo centrado en el aprendizaje, activo, participativo y crtico. Los docentes deben jugar papeles distintos a los que hasta hoy desempearon. Sin embargo, muchos de los patro-nes del modelo educativo tradicional an estn vigentes o se combinan al momento de aplicar la enseanza. Se requieren perspectivas ms amplias del aprendizaje de la nutricin, as como de un enfoque integral del conocimiento, de las per-sonas y los grupos.
La competencia no slo se centra en la formacin de profesionistas, sino en el propio desarrollo acadmico. El
1Captulo
1
profesor universitario debe mostrar sus competencias en el campo en que se desenvuelve. Adems, la preparacin como docente es parte bsica, al igual que la actualizacin perma-nente en el rea de formacin y en el campo acadmico en que se desenvuelve. De este modo, es posible responder de manera pertinente y oportuna como formador de futuros profesionistas de la nutricin, disciplina sumamente din-mica que implica retos y acciones continuas y persistentes.
Por otra parte, las IES deben invertir en la capacitacin y formacin del docente, para que cumplan esos estndares de competencia y actualizacin. stos se encuentran enmar-cados en el contexto internacional de un mundo neoliberal y globalizado, directriz de la poltica educativa actual en los espacios universitarios nacionales e internacionales.
Las competencias se deben concebir en las dimensio-nes social, poltica, cultural y educativa. Abarcan todos los aspectos de la educacin, incluidos el curricular, docente, estudiantil, de infraestructura y administracin. Qu sucede en el mbito social, cmo responde la formacin basada en competencias a las exigencias del medio y si es importante
-
2 Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital humano
o no cambiar el paradigma de formacin de los nutrilogos, son cuestionamientos obligatorios al momento de plani car los esquemas de aprendizaje para el conocimiento. Por su per l y funciones a desempear a favor de la sociedad, a tra-vs de la permanente valoracin nutricional de individuos y colectividades, resulta necesario formar a este profesionista de la salud con competencias ms all del mbito curricular. A la persona que estudia y se grada como nutrilogo se le debe llevar a posicionarse y desenvolverse en el mbito pro-fesional con una formacin slida, que le permita contribuir al mejoramiento de la situacin alimentaria y nutricional en toda su amplitud.
Currculo
Cuando se aborda una asignatura o experiencia acadmica o didctica, muchas veces se olvida que detrs de ella se en-cuentra una serie de aspectos a considerar. En ocasiones el docente tiende a no hacerlo evidente, debido a que da por hecho que ya se sabe. Es importante aproximarse al conoci-miento desde el currculo, considerado ste como el conjun-to de acciones que se adquieren en la escuela con un sentido de oportunidades para el aprendizaje. Se incluyen las expe-riencias programadas por la institucin y el propio proceso, seguido por modelos de plani cacin y de experiencias vivi-das por el alumno dentro de todo el contexto escolar.1
Ibarrola de ne currculo como aquel que tiene que ver con la manera en que el conocimiento concreto y profesio-nal se van articulando con todas las dimensiones de la insti-tucin escolar, la administracin, los recursos, la docencia y el futuro del egresado, pronunciando las dimensiones social, econmica, cultural y poltica fuera de la institucin esco-lar. Desde esta perspectiva, en este proceso se circunscriben las relaciones formales e informales, explcitas e implcitas, directas e indirectas, abiertas y ocultas, conforme a las que los sujetos se relacionan.2
Para Giroux, se trata de una re exin sobre la accin educativa en las instituciones escolares, en funcin de su complejidad derivada de su desarrollo. Por tanto, el currcu-lo re eja el con icto entre intereses dentro de una sociedad y los valores predominantes que rigen los procesos educati-vos. Es importante hacer mencin que todo sistema educa-tivo sirve a intereses concretos y stos se ven re ejados en l, de manera implcita o explcita. Las nalidades atribuidas ya estn asignadas en toda institucin escolar, por lo que la socializacin, formacin, segregacin e integracin social acaban orientando el currculo.
En 1984, Stenhouse estableci que el currculo es la tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propsito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusin crtica y pueda trasladarse de mane-ra efectiva a la prctica. Los contenidos de las asignaturas deben establecerse tomando en cuenta las posibilidades de
aprendizaje de los alumnos, as como sus intereses y forma de aprender. Se organizan en torno a unidades globalizadas para darle un signi cado al aprendizaje. Resulta fundamen-tal que los mtodos y las actividades se seleccionen a partir de los factores psicolgicos y pedaggicos adecuados, ha-ciendo una conexin del aprendizaje formal con las expe-riencias previas del alumno, vinculadas con las realidades culturales del medio inmediato.
Gimeno Sacristn seala que el currculo elaborado constituye una forma privilegiada para comunicar teora pe-daggica y prctica, en la que se conectan principios los- cos y conclusiones de investigacin con las actividades que se realizan en las aulas. Es slo a travs del diseo y la elabo-racin de tareas que se cumplen las exigencias curriculares y se orienta la prctica de aprendizaje. Esto re eja el carcter de la institucin, que cada vez ms asume como escuela el contexto social en consenso con la familia y otras institucio-nes, lo que supone la transformacin de las relaciones peda-ggicas de los cdigos del currculo, de la profesionalizacin de los profesores y de los poderes de control de stos y de la institucin sobre los alumnos.3
La planeacin del programa educativo debe fundamen-tarse en el contexto social en que se encuentra inmerso y las necesidades y referencias que le dan factibilidad. Al disear la estructura curricular con los contenidos de las asignaturas y las experiencias educativas o acadmicas que la confor-man, se busca que stas respondan al objetivo de lo que se desea alcanzar con el profesionista a formar. En el caso par-ticular de los profesionales de la nutricin, la valoracin del estado de nutricin se considera uno de los pilares funda-mentales en los contenidos tericos y prcticos presentes en el currculo. Su actualizacin permanente y la interrelacin de este tema con otros son prioritarios en la formacin del profesional, que crea un tejido de saberes y prcticas que le permitirn al futuro nutrilogo desarrollarse y actuar segn el per l de nido.
Adems de lo anterior, en el currculo se debe tomar en cuenta la necesidad de contar con los materiales, el equi-po, la tecnologa y la infraestructura, entre muchos otros elementos, que permitan la realizacin de los contenidos, con la nalidad de dar respuesta a las exigencias sociales del profesionista de la nutricin. Por esta razn es indispensable de nir las competencias de la valoracin del estado de nu-tricin a partir de las funciones que el docente lleva a cabo y las que el alumno debe construir con base en las tres dimen-siones del conocimiento: conocer, hacer y ser.
Desde esta perspectiva integral, es necesario que el cu-rrculo por competencias centrado en el aprendizaje contri-buya a que los estudiantes cubran sus necesidades e inquietu-des culturales, sociales, humansticas, artsticas y recreativas para mejorar su desempeo. Adems, se concibe como el es-quema que incluye los procesos conceptuales, procedimen-tales y actitudinales que relacionan al sujeto con los objetos
-
1. Enseanza-aprendizaje de la valoracin del estado de nutricin en el medio universitario 3
de conocimiento mediante prcticas de interaccin y trans-formacin mutua, donde las acciones nuevas de aprendizaje se construyen a partir de las previas, que implican los aspec-tos cognoscitivos, psicomotrices, afectivos y sociales de la personalidad de quien aprende.
Para que este proceso de construccin del conocimien-to sea posible, se requiere un profesor comprometido con la docencia, que planee, coordine, oriente y evale, tomando como eje el aprendizaje. El estudiante se incorpora al pro-ceso educativo como sujeto de aprendizaje y no como obje-to de enseanza, con la conviccin de formarse de manera integral en un campo de competencias acadmicas donde comparte la responsabilidad de su aprendizaje.
De este modo, el proceso de docencia centrada en el aprendizaje pone nfasis en los procesos psicopedaggicos que intervienen en la construccin del conocimiento, donde los retos del estudiante estn relacionados con la contextua-lizacin de los contenidos con la realidad y el conocimiento previo y signi cativo. Se incluye, tambin, la necesidad de integrar saberes viables de ser aplicados en la prctica for-mativa, que lleven inmersos una visin ms constructivista y propositiva, con la nalidad de convertirlos en agentes de cambio en una sociedad que presenta innumerables desafos tanto para los nuevos profesionales como para las universi-dades como centros de educacin superior.
Teoras del aprendizaje
Sustento psicolgico sobre el aprendizaje y sus implicaciones educativas
Para comprender ms sobre el proceso de enseanza y aprendizaje, es necesario un breve recorrido por los mtodos en que se ha cimentado el conocimiento a lo largo de los aos y de qu manera los docentes actuales fueron formados y estn formando a las generaciones posteriores.
La educacin vista desde el conductismo es un proceso social para controlar la conducta de los individuos. Sirve a la sociedad para dos funciones bsicas: la transmisin de la cultura y la innovacin de esta ltima. Skinner indicaba que la escuela es trasmisora, pero no innovadora del conoci-miento, y privilegia la homogeneizacin sobre la individua-lizacin. La meta nal de la educacin sera el desarrollo del mximo potencial del organismo humano, por lo que al estudiante se le ve como un objeto pasivo, mientras que el profesor es el que sabe lo que se debe ensear. Esta ha sido la forma predominante en que se ha enseado a los alumnos universitarios.
Cuando se aborda la educacin desde el cognoscitivis-mo, se realiza una conexin entre lo conocido y descono-cido. Su visin se centra en lograr que el alumno obtenga aprendizajes signi cativos a travs de procesos cognosciti-
vos, poniendo nfasis en que aprenda a aprender. Preten-de superar la mera acumulacin de informacin o el uso de contenidos por una integracin del conocimiento con la ac-cin. La enseanza busca que los estudiantes tengan el de-seo de seguir preparndose. Se valora en especial el hecho de promover la curiosidad, la imaginacin, la creatividad y el razonamiento. Vista desde esta corriente educativa, la educacin debe instruir a los alumnos en un conjunto de procedimientos indispensables para la realizacin exitosa de tareas intelectuales, aspectos bsicos que les servirn para sobrevivir en la sociedad de la informacin.
Para el humanismo, la educacin es una fortaleza para la plena realizacin del individuo, que contribuye a que logre lo mejor de s mismo. Por tanto, se debe ensear a las personas a convivir en paz, cuidar el ambiente, obser-var cualidades ticas y morales; es decir, la comprensin del ser humano como persona total. Se pone nfasis en tres modelos para la formacin del estudiante: en primer lugar, considerar el autoconcepto centrado en el desarrollo de la identidad genuina fundada en valores; en segundo lugar, la orientacin grupal, con inters en la obtencin de aptitu-des de apertura y sensibilidad mediante enfoques comuni-cativos; en tercer lugar, la toma de conciencia, orientada a desenvolver la intuicin y re exin.
El constructivismo considera a la educacin como el espacio ideal para el desarrollo del alumno. Permite la formacin de personas generadoras de nuevas ideas y no la simple repeticin de lo que han realizado las generaciones anteriores. Ve al individuo como ente creativo, inventivo y descubridor. En este contexto, la educacin impulsa la for-macin de mentes crticas que cuestionen y no necesaria-mente acepten todo lo que se les presenta como dado. Se persigue en los educandos la creacin de un pensamiento racional y autonoma moral e intelectual, en un ambiente de seguridad y libertad, pero enmarcado en espacios de respe-to y reciprocidad en las relaciones maestro-alumno. Lo ms importante es el fomento de procesos constructivos, ms que la transmisin de conocimientos.
Si bien la educacin ha pasado por cambios impor-tantes a lo largo del tiempo, es importante resaltar que al momento de poner en prctica el proceso del aprendizaje, se suman todas las corrientes tericas. Con base en este co-nocimiento, se implantan las modalidades innovadoras, que se dirigen hacia el mismo n, pero siempre con un sentido de evolucin histrico-cultural. Este concepto cognosciti-vo de la cultura seala que a la par de la produccin de co-nocimientos y formas sobre cmo ensearlos, se construye el saber sociocultural.
Respecto al tema que nos compete, lo relativo a la valoracin del estado de nutricin como experiencia de aprendizaje, es necesario tomar en cuenta las bondades de las corrientes psicolgicas que implican el conocimiento cognoscitivista y crear estrategias pedaggicas exibles que permitan en cada momento integrar el conocimiento con la
-
4 Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital humano
prctica y experiencia, junto con las tcnicas y el mtodo. Esto se sustenta en un modelo educativo que demanda da con da mayor nmero de competencias con el n de ser proactivos en una sociedad que solicita mayor capacidad y compromiso de los profesionistas con su disciplina.
Modelo educativo terico y prctico basado en competencias
Con base en la evolucin de las teoras de aprendizaje, en la actualidad se exige a las instituciones de educacin supe-rior que integren en sus planes de estudio las competencias profesionales. Se de ne al modelo educativo basado en com-petencias como el conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que posibilitan al individuo su uti-lizacin en situaciones diversas. Se trata de cualidades para diversas aplicaciones, que tienen diferentes usos, es decir, una gama de transferencia ms amplia. Las competencias son el conjunto de interacciones que cada persona desarrolla en los distintos mbitos de su vida social, personal y productiva.
La etapa de la juventud corresponde a una construccin social que vara en cada cultura y poca. Este proceso de cre-cimiento y transformacin implica cambios biolgicos y psi-colgicos del individuo hasta alcanzar la madurez y, por otro lado, la preparacin necesaria para integrarse a la sociedad.
En las ltimas dcadas, las formas de existencia de los adolescentes y jvenes del pas han experimentado transfor-maciones sociolgicas, econmicas y culturales. La juventud est ms familiarizada con las nuevas tecnologas y dispone de mayor informacin sobre distintos aspectos de la vida, as como de la realidad.4
Asimismo, los jvenes del siglo xxi enfrentan nuevos problemas, vinculados con la complejidad de los procesos de modernizacin y otros derivados de la desigualdad so-cioeconmica, caracterstica de Mxico.
Estos cambios conceden importancia a la formacin y estructuracin de modelos educativos que abarquen las distintas realidades de los alumnos, de manera que sean exibles en las estrategias de enseanza planteada y el uso y utilidad de los recursos didcticos.
El modelo educativo basado en competencias tiene la nalidad de que las instituciones acadmicas planeen y lle-ven a la prctica acciones basadas en la adquisicin de cono-cimiento articulado con la prctica, por lo que la experien-cia y vivencia escolar debe convertirse en una experiencia formativa para toda la vida.
Debe promoverse la convivencia y el aprendizaje en ambientes colaborativos y desa antes, que faciliten la mo-di cacin en la interaccin entre maestros y alumnos, y con otros miembros de la comunidad escolar, as como la inte-gracin de los conocimientos de distintas asignaturas.
Estos modelos educativos mejoran la oportunidad de integrar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores de las distintas reas de aprendizaje. Se establece el intercambio de experiencias y la vinculacin con otros estudiantes de diferentes culturas, a n de que el estudiante se inserte de forma adecuada en la estructura laboral y sea adaptable al cambio y a los reclamos sociales. Es importante tener en mente que la competencia se evala en el desempe-o y la accin, y no en la teora.5
El desarrollo de competencias trata de conseguir los ras-gos del per l de egreso, de manera que los alumnos utilicen sus saberes dentro y fuera de la institucin acadmica.
El modelo educativo por competencias incluye la articulacin con los niveles de educacin bsica; el reco-nocimiento de la realidad de los estudiantes; la intercul-turalidad; la profundizacin en el estudio de contenidos fundamentales; la integracin de contenidos, tecnologas de informacin y comunicacin; la disminucin de la cantidad de asignaturas cursadas en los grados; y la exibilidad que favorezca la atencin de las necesidades de la comunidad. Se busca integrar, tambin, los aspectos de educacin am-biental, formacin de valores, educacin sexual y equidad de gnero.
Entre las caractersticas del modelo por competencias, se encuentran:
Engloba estndares del per l de egreso. Se vincula con las aptitudes para realizar funciones pro-
fesionales en el mundo real. Va ms all del presente para considerar el problema
futuro. Es veri cable y medible. Expresa con palabras un proceso de vida. Incluye el saber conocer, saber hacer y saber ser.
Dentro de las funciones desempeadas, guran:
Las competencias deben describirse desde la perspectiva del desempeo profesional.
Las competencias encierran el pensar y el hacer, y la prctica se fundamenta en la teora.
Las actitudes no siempre tienen que estar explcitas en cada competencia.
Cada competencia es signi cativa debido a que de ella se desprende un plan de aprendizaje.
A las competencias se les considera bsicas si correspon-den con una capacitacin profesional.
La competencia debe tener un contexto profesional.
Las competencias se clasi can en:
a) Competencias genricas Aquellas que son comunes en los planes de estudios de
una institucin acadmica.
-
1. Enseanza-aprendizaje de la valoracin del estado de nutricin en el medio universitario 5
b) Competencias disciplinares
Se dividen en:
1. Competencias bsicas (comunes) Aquellas que son comunes a un conjunto de profesiones
a nes o relacionadas (rea de la salud) y fundamentan la formacin profesional. Estas competencias, de ndole sociocultural, solucin de problemas, trabajo en equipo y liderazgo, deben proporcionar identidad al egresado.
2. Competencias extendidas (espec cas) Corresponden al fundamento del ejercicio profesional
y a condiciones espec cas para su ejecucin. Son ex-clusivas de la disciplina. Facultan propiamente para el desempeo establecido de aplicacin concreta en el des-envolvimiento laboral. Representan el determinante di-ferencial y distintivo que caracteriza al egresado de una carrera en su desempeo laboral.
3. Competencias globales Se vinculan con el desempeo global y re ejan un rea
de desempeo.4. Competencias subordinadas Aptitudes para una actividad general.
Las pautas para describir una competencia dependen del:
Verbo Seala la accin del desempeo. Se re ere a una accin
observable y medible. Objeto Situacin concreta sobre la cual recae la accin. Condicin de calidad Criterio o criterios que funcionan como referencia para
evaluar la accin sobre el objeto.
Sus contenidos deben tomar en cuenta:
La distribucin de espacios para las prcticas profesio-nales.
La incorporacin de otro idioma (distinto a la lengua materna).
En la valoracin del estado de nutricin, el mtodo debe considerar la aplicacin de los indicadores antropom-tricos, bioqumicos, clnicos y dietticos dirigidos a distintos grupos de poblacin. El propsito es la elaboracin de diag-nsticos nutricionales en lo individual y colectivo.
Para desarrollar estas competencias en los estudiantes, el docente debe propiciar la construccin de aprendizajes sig-ni cativos, a partir de sus propias experiencias de vida, y re-lacionarlos con los problemas de la realidad. Es importante que el aprendizaje se presente en el lugar donde surgen los problemas ligados a procesos productivos y sociales, o bien el docente debe tener la habilidad para crear escenarios de simu-lacin que permitan al alumno aplicar sus conocimientos.6
Cuando el docente incorpora los principios pedaggi-cos partiendo de este modelo, la prctica acadmica in uir
de manera directa en el desarrollo del estudiante mediante el trabajo por competencias, que posibilita el estudio inde-pendiente y el aprendizaje autodidacto, signi cativo y per-manente. Todo esto es posible a partir de los planteamientos expresados en el per l de desempeo por competencias de los currculos.
Metodologa de elaboracin de matrices para el diseo de competencias en la asignatura de evaluacin del estado de nutricin
Para elaborar matrices en el diseo de competencias en la materia de evaluacin del estado de nutricin se requiere un modelo que permita describir la competencia a exponer, la forma en que se organiza, el cmo se aprende y, por ltimo, cmo ser evaluada.
En esta matriz, la seccin de competencia se establece como la relacin entre el objetivo profesional basado en cri-terios que conduzcan la calidad y la excelencia en la forma-cin profesional a partir de la experiencia.7,8
Cmo se organiza?
Esta seccin describe las experiencias de formacin acad-mica dentro y fuera del aula de clases en relacin con los planes de estudio.
Cmo se aprende?
A travs de la participacin en experiencias de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula de clases, y mediante el autoaprendizaje.
Cmo se evala?
Por la experiencia adquirida en el campo de trabajo y por el portafolio profesional presentado al nalizar la experiencia de formacin.
En el cuadro 1-1 se muestra un ejemplo de identi ca-cin, planteamiento y resolucin de problemas. Se a rma el pensamiento crtico y se identi can las necesidades de la poblacin atendida. Por otra parte, se establece una relacin entre las actividades interdisciplinarias, con actualizacin continua y permanente de los procesos.
En la gura 1-1 se muestra que la generacin de com-petencias requiere la interaccin entre la adquisicin de co-nocimientos bsicos, el aprendizaje de habilidades y la apli-cacin de actitudes y valores.
-
6 Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital humano
La interaccin de cada uno de los componentes que for-man las competencias aporta elementos muy importantes que permiten el aprendizaje integral.
En el modelo centrado en el aprendizaje o por compe-tencias, la planeacin acadmica juega un papel muy im-portante debido a que es posible programar cada actividad, as como su forma de aplicacin, evaluacin y retroalimen-tacin. Su exibilidad depende del maestro y del alumno. Se sugiere que al aplicar los contenidos de la asignatura o experiencia acadmica o de aprendizaje, el alumno posea la mayor cantidad de habilidades y destrezas que le permitan generar conocimiento.9
Para aplicar los contenidos de la valoracin del estado de nutricin en el estudiante, se recomienda que el docente responsable de esta asignatura o experiencia cuente con un plan de clase previamente estructurado, que le permita ver el todo aun antes de ser aplicado.
Competencia Cmo se organiza?Cmo se aprende?
Cmo se evala?
Evaluar los procesos que permiten el establecimiento del diagnstico y cuidado nutricional integral del individuo en las distintas etapas de la vida y su relacin con los problemas actuales de salud pblica
Asignaturas relacionadas con la evaluacin del estado de nutricin:
- Fundamentos de nutricin- Didctica de la nutricin- Educacin en nutricin- Epidemiologa- Bioestadstica- Investigacin aplicada- Vigilancia epidemiolgica nutricional- Prcticas comunitarias y asistenciales
Anlisis de casosResolucin de casosTalleresPrctica de labora-
torioSeminarios y con-
gresosProyectosTrabajo de campoRevisin biblio-
gr caProyectos de inves-
tigacin
Exposiciones orales y escritasPresentacin de proyectosReportes de prcticaRbricasPresentacin de casosPortafolio profesionalDiseo de intervencionesLaboratorio
Cuadro 1-1. Matriz para elaborar competencias.
Fuente: Adaptado de Documento de consenso en el diseo de planes y programas de estudio. Instituto de Desarrollo Profesional-VRA. Mxico: Universidad de Montemorelos, 2008.
Lpez Calva (2000) sugiere cuatro etapas a manera de revisin crtica del momento en que se dar el aprendizaje, proceso que debe estar presente en la planeacin del curso:10
1. La atencin. Cul es la situacin del grupo en cuanto a su capacidad de atencin? Cules elementos o activi-dades permitirn la concentracin en el tema? Cmo dar variedad a los elementos para no perder la atencin?
2. El entender. Cul es la situacin grupal respecto a la comprensin del tema? Qu hay que reforzar y cmo? Sobre qu bases puede avanzarse? Con qu activida-des o medios se logra una mejor comprensin del tema? Cmo ir integrando de manera coherente los conceptos?
3. El juzgar. Cmo se encuentra el grupo en cuanto al pensamiento crtico? Cul es el nivel de discusin y la calidad de lo que se pregunta? Cul es su profundidad, argumentos y fundamentacin?
4. El valorar/decidir. Qu tanto van logrndose iden-ti car las implicaciones ticas de lo que se dialoga en clase? Cul es el avance del grupo en su nivel de deli-beracin? Qu tanto toma decisiones sobre el proceso? Qu actitudes se deben de reforzar y hacia cules hay que dirigir la re exin?
Una vez que el docente ha superado estas etapas, se contina con el establecimiento de objetivos, que deben ser claros y concretos, con la descripcin de la competencia a desarrollar y las distintas actividades que tendrn la funcin de asegurar el aprendizaje.
El hbito de planear las clases debe ser un quehacer co-tidiano del docente. En el cuadro 1-2 se ejempli ca un plan de clases que puede servir como gua al elaborar los propios programas de acuerdo con los lineamientos de cada institu-cin educativa.
Aprendizajede
habilidades
Adquisicin de conocimientos
bsicos
Competencias
Actitudes y valores
Figura 1-1. Modelo integrador para la generacin de competencias. Adaptado de Documento de consenso en el diseo de planes y pro-gramas de estudio. Instituto de Desarrollo Profesional-VRA. Mxico: Uni-versidad de Montemorelos.
-
1. Enseanza-aprendizaje de la valoracin del estado de nutricin en el medio universitario 7
Dado el inters de crear modelos de educacin for-mal que contribuyan a la adquisicin de competencias en el profesional de la nutricin, se sugiere poner nfasis en los modelos antes mencionados. De este modo, es posible es-
tablecer guas y diseos adaptados a las necesidades y de-mandas de la sociedad, con el n de centrar el aprendizaje en competencias viables en la enseanza para los distintos campos profesionales de la nutriologa en Mxico.
Asignatura o experiencia: Tema:
Fecha: Curso:
Etapas de planeacin Objetivo de aprendizajeCompetencia a desarrollar
Actividad Evaluacin
Atender
Entender
Juzgar
Valorar
Decidir
Cuadro 1-2. Ejemplo de formato de plan de clase.
Fuente: Adaptado de Documento de consenso en el diseo de planes y programas de estudio. Competencias profesionales. Instituto de Desarrollo Profesional-VRA. Mxico: Universidad de Montemorelos, 2008.
Referencias
1. Zabalza MA. Diseo y desarrollo curricular, 3 ed. Ma-drid: Nancea, 1989:27-36.
2. Ibarrola M. La evaluacin curricular: Memoria del VI encuentro de unidades de planeacin. Cuadernos de Pla-neacin Universitaria, 3 poca, ao 4, Nm. 4. Mxico: UNAM, diciembre de 1990:17-32.
3. Gimeno-Sacristn J. La seleccin cultural del currculo, en el curriculum: una re exin sobre la prctica, 6 ed. Ma-drid: Ediciones Morata, 1996:360-361.
4. Marn-Uribe R. Antologa MEIF. Teoras psicolgicas so-bre el aprendizaje y su relacin con los procesos educativos. Lectura 4, 2006:18-30.
5. Marn-Uribe R. Antologa MEIF. La educacin basada en competencias. Lectura 1, 2006:1-3.
6. Marn-Uribe R. Antologa MEIF. La docencia centrada en el aprendizaje. Lectura 2, 2006:15-17.
7. Universidad de Montemorelos. IDP. Documento de Con-senso. VRA. Universidad de Montemorelos, 2008:8-10.
8. Diplomado en Educacin en Ciencias de la Salud. FACSA-Universidad de Montemorelos, 2008:6.
9. Diseo de programas por competencias. VRA-Universidad de Montemorelos. 2009:12-16.
10. Lpez-Calva M. Planeacin y evaluacin del proceso ense-anza-aprendizaje. Trillas, 2000:75-93.
-
Panorama epidemiolgico de la nutricin en Mxico
Jos Luis Castillo Hernndez
Introduccin
Desde hace algunos aos, Mxico ha experimentado cam-bios profundos en sus estructuras econmicas, polticas y sociales. Con relacin a la salud, el aumento en la esperan-za de vida no ha trado consigo una mejora en la calidad de vida de su poblacin. El acceso regular a los servicios de salud no es an una realidad para millones de mexicanos, al margen de los requerimientos bsicos de sanidad y nutricin. Se observan importantes desigualdades regionales en los prin-cipales indicadores de salud: para algunos sectores de la pobla-cin, la acumulacin epidemiolgica, caracterizada por altas prevalencias de enfermedades infectocontagiosas, por desnu-tricin y carenciales, entre otras; y para otros, enfermedades crnico-degenerativas como obesidad, diabetes mellitus, en-fermedades cardiovasculares, hipertensin, accidentes cerebro-vasculares y algunos tipos de cncer. En este contexto, se debe destacar que los problemas nutricionales en Mxico constitu-yen un serio problema de salud pblica por su magnitud, tras-cendencia y vulnerabilidad.
2Captulo
9
Por su magnitud, dado que dentro de las principales causas de morbilidad se encuentran las patologas vinculadas con la nutricin. Por una parte, las enfermedades carenciales como la desnutricin, anemias y otras patologas relaciona-das como las enfermedades infecciosas y gastrointestinales; por la otra, el sobrepeso y la obesidad, que constituyen un marcador de riesgo para la prevalencia de enfermedades cr-nicas no transmisibles.
Por su trascendencia, ya que en el caso de las enfer-medades carenciales, que por lo general se presentan en las primeras etapas de la vida (menores de cinco aos de edad), producen en muchos casos la muerte y, cuando el individuo sobrevive, graves limitaciones en el desarrollo fsico y men-tal. Al considerar la cantidad de nios menores de un ao que mueren como resultado de la desnutricin, son muchos los aos perdidos si se toma en cuenta la esperanza de vida en Mxico. Es por eso que la desnutricin constituye una enfermedad de gran trascendencia social.
En lo concerniente a las enfermedades crnico-degene-rativas vinculadas con el sobrepeso y la obesidad como pro-
-
10 Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital humano
ducto de cambios en los patrones alimentarios y los estilos de vida, variaciones que a su vez obedecen a la industriali-zacin, la urbanizacin, el desarrollo econmico y la globa-lizacin de los mercados, sin duda representan una enorme carga para la salud pblica. Esto debido a su costo directo para la sociedad y para el gobierno, por su impacto en aos de vida ajustados en funcin de la discapacidad y los costos para su atencin y tratamiento.
En cuanto a la vulnerabilidad, se dice que la desnutri-cin es una enfermedad enormemente vulnerable a medidas de prevencin y tratamiento, dado que el medicamento por excelencia para que la gente no enferme o muera por este trastorno es el alimento. Por tanto, su erradicacin no de-pende de tecnologas o nuevos descubrimientos. Se trata de un problema de inequidad social. En el caso de la obesidad y el sobrepeso, un buen rgimen alimentario y la prctica constante de actividad fsica ayudan a su prevencin y con-trol.
Transiciones
De acuerdo con Lozano, Murray y Frenk (1999),1 la tran-sicin epidemiolgica consta de dos componentes. El pri-mero consiste en el conjunto de cambios en la estructura por edad de la poblacin como resultado de la transicin demogr ca. El segundo se relaciona con el proceso de en-vejecimiento y est dado por las modi caciones en el per l epidemiolgico. Sus rasgos ms notorios son la disminu-cin de las enfermedades infectocontagiosas y el aumento de las defunciones atribuidas a padecimientos crnico-de-generativos. En la actualidad, Mxico enfrenta desafos de mayor complejidad que en el pasado. En materia de salud, la acumulacin epidemiolgica muestra grandes contrastes y cambios en las necesidades de la poblacin. Por una parte, existen problemas que se deben corregir y, por la otra, aque-llos que se deben enfrentar. Se sintetiza en la yuxtaposicin de necesidades: de un lado se encuentran las enfermedades infecciosas, de la nutricin y reproduccin, que son ejem-plo del rezago epidemiolgico; del otro, guran las enfer-medades no transmisibles, como cncer, enfermedades del corazn, lesiones accidentales e intencionales, accidentes de vehculos motorizados y homicidios, que representan pro-blemas emergentes. Sin embargo, el per l epidemiolgico no es esttico y se esperan cambios importantes debido a las desigualdades que prevalecen en la sociedad y los elevados niveles de exposicin de la poblacin a determinados facto-res nocivos para la salud.
La creciente complejidad del panorama epidemiolgico se mide a travs de indicadores (mortalidad y morbilidad), que permiten la evaluacin del impacto de la prdida de salud en una sociedad. Respecto a las defunciones, este tipo
de informacin es aproximada o limitada, ya que establece la prdida a travs de la muerte, quedando implcito que los no fallecidos permanecen sanos.
Mortalidad
A grandes rasgos, la evolucin de la mortalidad en Mxico se divide en cuatro etapas.2 La primera de ellas comprende hasta 1920 y se caracteriza por la presencia de tasas altas y uctuantes. La segunda comienza en la dcada de 1920 y llega hasta 1940, momento en que se observa una fuerte dismi-nucin de la mortalidad relacionada con las modi caciones en el nivel de vida de la poblacin: se instituyen los primeros programas de salud pblica y se observan modi caciones en las condiciones sociales. La mortalidad desciende de ma-nera acelerada entre 1940 y 1960 (tercera etapa). Esto se debe a la infraestructura mdica que se crea en estas dcadas (IMSS, SSA), a la introduccin de las nuevas tcnicas m-dicas de prevencin y salud, a los programas de eliminacin de agentes patgenos, y al progreso econmico y social del pas. Entre 1960 y 2000, que sera hasta el momento la l-tima etapa, la disminucin de la mortalidad se vuelve ms lenta, lo que se relaciona con el aumento proporcional de las muertes por accidentes y violencia, enfermedades del apara-to circulatorio y cncer, as como a la di cultad para tratar con estas nuevas causas.
El per l de mortalidad de los mexicanos indica los di-versos retos de las instituciones de salud y, en trminos ge-nerales, de las polticas pblicas por disminuir y erradicar las muertes evitables; por ejemplo, las infantiles infectoconta-giosas y las maternas. La mayor supervivencia de los mexi-canos se relaciona con las condiciones de vida, el acceso a los avances de la medicina preventiva y curativa, y las polticas sociales. Por tanto, las menores transformaciones en la dis-minucin de la mortalidad se vinculan con el deterioro de las condiciones de vida y las estrategias sobre salud y educa-cin, que dejaron de considerarse prioritarias en las polticas sociales, as como el continuo detrimento del ingreso real de la poblacin.
Por su parte, en el Programa Nacional de Salud 2007-20123 se indica que en Mxico, desde hace dcadas, se ob-serva un cambio en la manera de enfermar y de morir: hoy predominan las enfermedades no transmisibles y las lesio-nes. Esta transicin se relaciona de manera estrecha con el envejecimiento de la poblacin y el creciente surgimiento de riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables. Destaca que la transformacin de los patrones de daos a la salud impone retos en la manera de organizar y gestio-nar los servicios. Las etapas intermedias y terminales de las enfermedades que nos aquejan ms a menudo como socie-dad demandan una atencin compleja, de larga duracin y
-
2. Panorama epidemiolgico de la nutricin en Mxico 11
costosa, que exige el empleo de alta tecnologa y precisa la participacin de varias reas de especialidad.
Lo anterior se corrobora al consultar la informacin proporcionada por el Sistema Nacional de Informacin en Salud (Sinais) 2007,4 donde se seala que para ese ao los padecimientos crnico-degenerativos que se encuentran dentro de las primeras causas de muerte son la diabetes mellitus, las enfermedades isqumicas del corazn, la en-fermedad cerebrovascular y la enfermedad hipertensiva. En la actualidad, la enfermedad cerebrovascular constituye la cuarta causa de mortalidad general.
Morbilidad
Est demostrado que la atencin parcial y de estricto control clnico con tratamiento farmacolgico de los padecimientos crnico-degenerativos vinculados con el sobrepeso y la obe-sidad, adems de ser muy costosa en los mbitos individual, familiar y social, es poco efectiva y prolongada. Resulta su-mamente necesaria la implantacin de programas basados en estrategias que fomenten el fortalecimiento de las acti-vidades de orientacin de los grupos de ayuda mutua para llegar al nal de la vida en condiciones de salud aceptables. En esta etapa no slo se deber lidiar con el deterioro fsico y siolgico propios de la edad, sino que habr que adoptar estrategias y acciones para aumentar los factores protectores, como mejores estilos de vida y planes de alimentacin, ma-nejo adecuado del estrs y capacitacin de la poblacin para identi car factores de riesgo y evitar enfermedades como diabetes e hipertensin, afecciones del corazn, trastornos cerebrovasculares, accidentes y neumonas, por mencionar algunas, que en determinado momento, si no se atienden, causan incapacidad e invalidez.
El sobrepeso y la obesidad como marcadores de riesgo de las enfermedades crnicas no transmisibles (ECNT) vinculadas con la nutricin
La obesidad expone al riesgo de otros problemas graves de salud, como enfermedades cardiovasculares, artritis y tras-tornos de la vescula y renales, as como cnceres de mama, colon, tero, esfago y riones. Adems de predisponer a la diabetes tipo 2, el sobrepeso y la obesidad conllevan re-sistencia a la insulina. Las personas con obesidad central, con acumulacin de la grasa alrededor de la cintura, presen-tan mayor riesgo de padecer resistencia a la insulina. No es una coincidencia que los casos de diabetes de tipo 2 hayan aumentado de manera paralela al incremento mundial del sobrepeso y la obesidad, hasta el punto que este tipo de dia-betes reciba el nombre de diabesidad, trmino acuado por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) en 2002.5
Para la propia OMS, la obesidad constituye una afeccin compleja, con dimensiones psicolgicas y sociales que afec-tan a las personas de todas las edades y en todos los estratos socioeconmicos, de naciones desarrolladas y en va de de-sarrollo. Por tanto, es importante trabajar en su prevencin como problema de salud pblica de alta prioridad.
La propagacin de la epidemia del sobrepeso y la obe-sidad en cada vez ms pases y las tasas aceleradas de au-mento en los ltimos aos preocupan a los especialistas en salud pblica. El Instituto Worldwatch (2005),6 con sede en Washington, inform que, por primera vez en la historia, las cifras de personas con sobrepeso en todo el mundo son semejantes a las de personas desnutridas. En su Informe sobre la Salud en el Mundo 2002,7 la OMS clasi caba la obesidad entre los 10 riesgos principales para la salud en el planeta.
De acuerdo con la Federacin Mexicana de Diabetes (FMD),8 Mxico se encuentra en segundo lugar en obe-sidad en el mundo, slo detrs de Estados Unidos, con una prevalencia de 24.4%.
De acuerdo con la ENSANUT 2006,9 el sobrepeso y la obesidad son problemas que afectan a alrededor de 70% de la poblacin (mujeres, 71.9%; varones, 66.7%) entre los 30 y 60 aos de edad.
Al analizar las estadsticas proporcionadas en las en-cuestas nacionales de nutricin en Mxico de 1988, 1999 y 2006,9,10,11 es importante destacar los siguientes aspectos:
- En 1988, 34.5% de la poblacin de mujeres de 20 a 49 aos de edad padeca sobrepeso u obesidad (IMC > 25); de stas, poco ms de una cuarta parte (9.5%) eran obesas.
- En 1999, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 61%, de la cual dos quintas partes (24.9%) correspondieron a obesidad. Es decir, en 11 aos la obesidad aument de 9.5 a 24.9% (15.4 pp o 162%) y el sobrepeso pas de 25 a 36.1% (11.1 pp o 44%).
Al sobrepeso y la obesidad se les considera marcadores de riesgo para otros padecimientos, como diabetes, en-fermedades cardiovasculares e hipertensin arterial.
De acuerdo con la Federacin Mexicana de Diabetes (2009):8
En la actualidad, la diabetes afecta a ms de 246 mi-llones de personas en el mundo. Se espera que alcance los 333 millones en 2025. La mayora de los casos se presentan en pases en va de desarrollo.
Mxico ocupa el noveno lugar en el mundo.
-
12 Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital humano
La poblacin mexicana de personas con diabetes uc-ta entre los 6.5 y 10 millones (prevalencia nacional de 10.7%, entre los 20 y 69 aos de edad). De este gran total, dos millones no han sido diagnosticados.
En la frontera entre Mxico y Estados Unidos, la preva-lencia de diabetes es de 15%.
El 90% de las personas que padecen diabetes presentan el tipo 2 de la enfermedad.
Para 2005 se calcul que en Mxico habra una inciden-cia de 400 000 casos, es decir, 400 000 nuevos casos por ao.
De cada 100 muertes en Mxico, 13 son por diabetes. El grupo de edad con ms muertes por diabetes se ubica
entre los 40 y los 55 aos. En personas de 40 a 59 aos, una de cada cuatro muer-
tes se debe a complicaciones de la diabetes. En 2004 murieron 15 000 personas ms que en 2000
debido a complicaciones de la diabetes (como re ejo de los problemas ocasionados por el envejecimiento pobla-cional y la falta de un diagnstico oportuno).
Hoy en da, en una de cada tres muertes en Mxico se informa diabetes como causa secundaria.
Segn cifras de la ENSANUT (2006):9
La prevalencia de hipertensin arterial en la poblacin de 20 aos de edad o ms result de 30.8%.
En mujeres, el porcentaje obtenido por diagnstico m-dico previo fue mayor (18.7%) que en varones (11.4%). Se observ una relacin inversa en el hallazgo de hiper-tensin, con 20.1% en varones y 12.1% en mujeres.
A partir de los 60 aos de edad, ms de 50% de los varones presenta hipertensin arterial, en tanto que en mujeres la afeccin aparece en casi 60% para el mismo grupo de edad.
En estadsticas publicadas por el Sistema Nacional de Informacin en Salud (Sinais) de 2007 en Mxico,4 en-tre las tres primeras causas de mortalidad en Mxico se encuentran la diabetes mellitus, la enfermedad isqumica del corazn y la enfermedad cerebrovascular. Esta ltima ocupaba el cuarto lugar entre varones y el tercero entre mujeres.
Segn el informe Situacin Demogr ca de Mxico 2006, del Consejo Nacional de Poblacin:12
Para algunos especialistas, la hipertensin es el asesi-no silencioso, porque no duele ni produce sntomas. Otros pre eren verla como una seal de alerta del alto riesgo que existe de sufrir una enfermedad cardio-vascular, como infarto o accidente cerebrovascular, que constituye la primera causa de muerte en Mxico, al representar 30% de las defunciones en adultos mayores.
Se piensa que una de cada tres personas mayores de 18 aos de edad es hipertensa, aunque ms de la mitad lo des-conoce. Por tanto, la hipertensin arterial representa una de las enfermedades crnicas de mayor prevalencia en Mxico.
Estudios sobre salud y nutricin en Mxico
En 1958, el Instituto Nacional de la Nutricin Salvador Zubirn (INNSZ) comenz el estudio sistemtico sobre las caractersticas, la distribucin y la magnitud de los proble-mas nutricionales en Mxico. En 1974 se realiz la prime-ra Encuesta Nacional de Alimentacin en el Medio Rural Mexicano (ENAL, 1974).13 En sta se recolect informa-cin sobre peso, talla y permetro braquial en nios de uno a cinco aos de edad. La informacin obtenida slo fue pro-cesada de manera parcial y permaneci indita hasta 1990. Es importante destacar que los resultados encontrados no se utilizaron para nes de planeacin estratgica y las co-rrespondientes intervenciones en materia de alimentacin y nutricin ni de ningn otro tipo.
En 1979 se llev a cabo la segunda Encuesta Nacio-nal de Alimentacin en el Medio Rural Mexicano (ENAL, 1979). La responsabilidad de la coordinacin recay en el INN, con la participacin del antiguo Instituto Nacional Indigenista (INI) y de los Servicios Coordinados de Salud en los estados. Se recopil informacin antropomtrica so-bre talla y permetro braquial en nios de uno a cinco aos de edad.14 Durante el periodo de 1982 a 1988 hubo un vaco casi completo de informacin e investigacin para el mbito nacional en materia de alimentacin y nutricin.
Fue hasta el ao de 1988 que se llev a cabo la primera Encuesta Nacional Probabilstica de Alimentacin y Nutri-cin (ENN, 1988),10 que permiti conocer por vez primera la situacin nutricional en los mbitos nacional y regional. Se recolect informacin sobre menores de cinco aos y mujeres en edad frtil, grupos considerados con mayor vul-nerabilidad nutricional. Los datos obtenidos se re rieron a peso, talla, ingestin diettica, variables sociodemogr cas e indicadores del estado de salud y enfermedad en menores de 12 aos y mujeres en edad reproductiva. El objetivo era la obtencin de informacin para la toma de decisiones.
Ms adelante, a travs de la Encuesta Nacional de En-fermedades Crnicas realizada por la SSA (1995),15 se estu-di a adultos de 20 a 69 aos de edad residentes en zonas urbanas de Mxico. Se encontr una prevalencia de obesi-dad de 28.5% en varones y de 41.4% en mujeres. Se utiliz como de nicin de obesidad un IMC igual o mayor de 27.8 para el primer grupo y de 27.3 para el segundo. Adems, se observ que la prevalencia de obesidad era mayor a medida que aumentaba la edad.
-
2. Panorama epidemiolgico de la nutricin en Mxico 1313 Evaluacin del estado de nutricin en el ciclo vital humano
Entre 1994 y 1995 se realiz la Encuesta Urbana de Alimentacin y Nutricin en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico (ENURBAL, 94/95),16 que comprendi a todas las familias de tres a 10 miembros que radicaran en la regin. Se estudi a un total 1 921 sujetos y se encontr que el sobrepeso es ms comn en la poblacin de nivel so-cioeconmico alto, tanto en mujeres como en varones. En trminos generales, hay predominio de obesidad en muje-res en comparacin con varones. La proporcin de mujeres obesas en el nivel socioeconmico bajo es mayor que en el alto. En los varones el fenmeno es inverso, ya que en los del nivel alto hay ms obesos que en los del bajo.
En 1999 se realiz la Encuesta Nacional de Nutricin 1999. Al compararla con la ENN de 1988,13 se observa que el consumo de grasa pas de 23.5 a 30.3%, el de carbohi-dratos de 59.7 a 57.5% y el de protenas de 14.6 a 12.7%. En este mismo periodo, el consumo de vegetales sufri una reduccin de 29.33%, el de leche y derivados de 26.72% y el de carnes de 18.75%. El consumo de carbohidratos re -nados aument en 6.25%, y el de refrescos tambin mostr una tendencia ascendente de 37.21%. Lo anterior ha trado como consecuencia cambios en la prevalencia de la obesidad en Mxico, al pasar de 9.4 al 24.4% para los mismos perio-dos de estudio.
vila, Shamah-Levy y Chvez (1995)16 sealan en la ENURBAL un patrn de alimentacin caracterizado por un bajo consumo en frutas y verduras, lo que se traduce en
una ingesta de ciente de bra diettica y alto consumo de azcares, harinas re nadas y grasas saturadas.
En 2006 se llev a cabo la Encuesta Nacional de Sa-lud y Nutricin (ENSANUT, 2006).9 En ella se establecen comparaciones en relacin con la prevalencia de problemas nutricionales con respecto a las encuestas nacionales de nu-tricin de 1988 y 1999. Se pone de mani esto que en el mbito nacional: a) en preescolares la prevalencia de las di-ferentes formas de desnutricin, evaluada por tres indicado-res, es a la baja, con un decremento de 0.2% en la prevalen-cia de sobrepeso; b) en escolares disminuy la prevalencia de talla baja en varones y mujeres en alrededor de 6%, y la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad aument en 8%; c) la prevalencia de talla baja en mujeres de 12 a 19 aos de edad se redujo 7% y el sobrepeso y la obesidad au-mentaron, de 21.6 a 23.3%; d) en mujeres de 20 a 49 aos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad aument de 34.5% en 1988 a 61% en 1999, y a 69.3% en 2006; e) en varones mayores de 20 aos de edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se elev de 59.7 a 66.7%.
Todo lo anterior re eja que los problemas relacionados con la malnutricin en Mxico constituyen un serio proble-ma de salud pblica que requiere un sistema permanente de vigilancia que funcione como: 1) instrumento para analizar el impacto de los programas, estrat