Estructura social, organización del trabajo y pluriactividad en la … · 2017-07-25 · Los...
Transcript of Estructura social, organización del trabajo y pluriactividad en la … · 2017-07-25 · Los...
Estructura social, organización del trabajo y pluriactividad en la Cataluña vitícola: mossos, rabassaires, quartaires y masoveros (s. XVIII-XIX)
Llorenç FERRER ALOS 1 Grup de recerca Treball, Institucions i Gènere Universitat de Barcelona El mercado de trabajo se define a partir de las oportunidades que se generan en un determinado espacio en el que la historia (y lo que implica de cambio a lo largo del tiempo) ha modelado una determinada estructura social en el que los recursos de todo tipo (tierra, poder, rentas de situación…) están distribuidos de una determinada manera en función de las relaciones asimétricas de poder. Es esta estructura social la que define como se produce y el tipo de relaciones contractuales entre las partes. No es correcto analizar el mercado de trabajo sin considerar la estructura social en el que está inmerso, ni confundir mercado de trabajo con trabajo asalariado, ya que el trabajo que se utiliza para producir bienes y servicios puede realizarse de muchas maneras. Asimismo los conocimientos y la tecnología que se dispone para la producción de bienes y servicios y las características específicas de las producciones (estacionalidad, periodos de trabajo intensivos…) condicionan también las características del mercado de trabajo y predisponen a la pluriactividad. A partir de estas premisas vamos a trabajar el caso de una parte de Cataluña que en el siglo XVIII se especializó en el cultivo de la vid y en la que desarrollaron dinámicas actividades protoindustriales. Para entender el funcionamiento del mercado de trabajo necesitaremos definir la estructura agraria, el sistema familiar que se había desarrollado en la zona, la evolución demográfica y determinadas oportunidades económicas que se abrieron a lo largo del siglo XVIII2. La estructura agraria de la Catalunya Central
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Crisis y reconstrucción de los mercados de trabajo en Cataluña (1760-1960). Ocupaciones, culturas del trabajo y estrategias adaptativas (HAR2014-57187-P). Correu-e: [email protected]. Web: https://sites.google.com/site/llferreralos/ 2 Sobre mercados de Trabajo en general y en el mundo rural véase (Atkinson, 2012; Camps Cura, 1995; Cohen, 1990; D.D.A.A., 1997; Goose, 2007; Grantham , Mackinnon, 1994; Granthem, 1994; Huberman, Jan 1991; Jones , Mingay, 1967; Leboutte, 1988; Postel Vinay, 1994; Saito, 1981; Vries, 1994)
En buena parte de Cataluña se consolidó en época medieval una forma de acceso a la tierra a través de un tipo de explotación conocida con el nombre de “mas” que se caracterizaba por tener la casa en el interior de la explotación y una cantidad tierra suficiente para mantener a una familia (Benito, 2001; Terradas, 1980; To, 1997, Avril-juin 1993) (Mallorqui, 1998). La cesión de la tierra era por un tiempo indefinido o por una o dos generaciones con la obligación de pagar una parte de la cosecha. Eclesiásticos y propietarios de tierras alodiales utilizaron primero el contrato de precaria que evolucionó hacia la enfiteusis que solucionaba algunas de las contradicciones de la precaria (Benito, 2003)3. Este contrato dividió los derechos de propiedad en dos, el cedente tenía el dominio directo (derecho a cobrar censos o parte de la cosecha, derecho a percibir laudemio y derecho de fadiga) y quien recibía la tierra tenía el dominio útil (poseía la tierra a largo plazo, la cultivaba como creía oportuno y pagaba los censos fijos o a parte de frutos estipulados). El “mas” era, en este momento histórico, una explotación con tierras suficientes para mantener una familia, con una vivienda donde residía la familia, cesión de la tierra de forma indefinida o a largo plazo y que pagaba una renta proporcional a la cosecha según el tipo de cultivo. Nada que ver con el mas que surgirá en el siglo XVI4. La crisis del mundo rural se produjo cuando la Peste Negra llegó a Cataluña el 1348, dejó muchas explotaciones vacías y cambió el poder de negociación. Los campesinos podían emigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades, o emigrar a las zonas de frontera. Los señores alodiales se vieron obligados a renegociar las condiciones de acceso a una tierra superabundante y que no rendía nada (Belenguer, 2013; Riera Melis , Fernandez Trabal, 2004). Los masos vacíos se denominaban “rònecs” (ruinosos). En este contexto el campesino que habitaba en un mas podía incorporar las tierras de los masos rònecs pagando una renta muy minusvalorada. El mas medieval empezaba a crecer mediante la incorporación de los masos rònecs vecinos (Lluch, 1998; Lluch , Mallorqui, 2003; Puiferrat Oliva, 2004). El conflicto de intereses entre estos nuevos campesinos que se iban consolidando –llamados “pagesos de remença-, los señores y la monarquía acabó con la Sentencia Arbitral de Guadalupe de 1486 que consolidaba una 3 Era necesario clarificar qué ocurría si quien había recibido la tierra la vendía a un tercero sin que el propietario tuviera ninguna participación en la venta, si el propietario tenía derecho a recuperar la finca, etc. Las cláusulas específicas de la enfiteusis (derecho de fadiga o derecho de laudemio) resolvían estos problemas. 4 A finales del siglo XIII los señores alodiales tomaron la decisión de permutar las rentas pagadas proporcionales a la cosecha, por rentas en dinero que se calculaban según la experiencia definía que cobraban es especie. Estaban convencidos que ello evitaba los conflictos permanentes con los campesinos que ocultaban parte de las cosechas para pagar menos. Esta decisión tenía a la larga una grave consecuencia: la inflación se comía el valor de estas rentas en dinero (Véase los libros de rentas del Monaterio de Sant Benet de Bages, AMM) y también (Benito, 2003). Esta decisión afectó la definición de la renta en años posteriores.
nueva estructura de la propiedad5. Los campesinos de masía, con el dominio útil hereditario y con una gran cantidad de tierra en sus manos, se consolidaban y controlaban a partir del siglo XVI la totalidad de la tierra en la Cataluña Vella. El dominio directo en manos de los señores alodiales laicos y eclesiásticos quedaba sin iniciativa y con unas rentas relativamente reducidas (Gifre Ribas, 2009; Montagut, maig 1986)6 A consecuencia de esta evolución, todo el dominio útil de la tierra, y por tanto su control real, estaba en manos de estas explotaciones agrarias, en estas zonas no había tierras comunales y solo en los alrededores de algunas ciudades se habían generado parcelas que se compraban y vendían. El mercado de la tierra aparecía bloqueado, solo se compraban y vendían dominios útiles de masías y no se producían muchos casos. El esquema 1 que sigue dibuja como el control de la tierra estaba en manos de estos campesinos de masos. Las antiguas sagreras y parroquias habían quedado deshabitadas.
El sistema de heredero único . Este proceso de consolidación de un determinado tipo de explotación, fue acompañado de la definición de un sistema hereditario de heredero único que ayudaba a preservar estas explotaciones. Su
5 Sobre los “pagesos de remença” véase (Lluch, 1998, 2005, 2013) 6 La extensión de los nuevos masos del siglo XVI variaba de unas zonas a otras. En las comarcas del Bages, Berguedà y Solsonés la mayoría superaban las 100 Ha., mientras que en Girona eran más pequeñas aunque los campesinos acomodados controlaban varias masías.
origen se remonta a los siglos XI y XII cuando los señores alodiales obligaban a los campesinos a no fragmentar la explotación y a escoger un único hijo para sucederles (To, 1997) (Terradas, 1980). Con el tiempo esta fue la práctica habitual que se generalizó en todos los grupos sociales. Quien estaba frente a la explotación nombraba heredero al hijo varón primogénito con el objetivo de mantener y engrandecer la casa, aunque tenía dos obligaciones: hacerse cargo del cuidado de sus padres y colocar a sus hermanos lo mejor posible en el momento que dejaran la casa. De esta manera, el “mas” era el que generaba los recursos necesarios para esta colocación que, para ser equitativa, los segundones tendrían que recibir un valor equivalente al patrimonio del hermano heredero (Ferrer Alos, 1993, 2007a) (Barrera, 1990). Lo que nos interesa es que el sistema de heredero único, tal como estaba diseñado, asignaba un papel a cada miembro de la familia en el momento de su nacimiento. Al heredar el varón y quedarse a vivir en la casa de la familia con sus padres, obligaba a las hermanas del heredero a dejar la casa paterna para entrar en otra casa cuando casaban con un heredero (“la jove”) y, de esta manera, eran las que tejían las alianzas entre casas. Solo cuando no había heredero varón, heredaba la primera hija que recibía el nombre de “pubilla”. Los hermanos varones segundones, en cambio, solo podían entrar de “pubill” en las pocas casas donde no había un heredero varón y, en la mayoría de los casos, eran los que emigraban y se instalaban en los pequeños pueblos como pequeños campesinos sin tierras o emigraban a las ciudades donde invertían sus recursos en conocimiento y aprendizaje de algún oficio. Recibían del heredero una cantidad de dinero en forma de legítima y se llevaban los ahorros que podían haber realizado aprovechando algunos recursos de la masía (cultivar alguna parcela de tierra, cuidar parte del ganado…). Las casas más acomodadas, frente al descenso social de los segundones especialmente los varones, colocaban a sus hijos en la iglesia (en los curatos o en beneficios eclesiásticos de fundación propia) o mantenían una elevada tasa de soltería definitiva. Algunos segundones preferían quedar solteros que asumir lo que les esperaba fuera de casa (Ferrer Alos, 1991a, 1993) (Llobet, 1993). En función del patrimonio y los derechos de propiedad que podía tener una familia, se generaban más o menos recursos para colocar a los segundones de la casa o para acrecentar el patrimonio. Se concretaba en las dotes y legítimas que recibían los hijos. En cambio, a medida que el patrimonio se reducía o la generación de recursos propios era escaso, las familias no tenían otra opción que buscar los recursos necesarios para la reproducción social fuera de la propia explotación. Era entonces cuando los segundones varones o mujeres se veían obligados a buscar trabajo en otras explotaciones para conseguir recursos al margen de su propia familia y poder plantearse el futuro.
Vale la pena retener esta idea: las explotaciones más pequeñas no podían dar trabajo a sus segundones para que prepararan su futuro, tenían que salir fuera para buscar estos recursos. Y las grandes explotaciones eran las que podían suministrar el trabajo que las pequeñas demandaban. Esto generaba un mercado de trabajo específico como veremos más adelante. “Masos” sin capital ni fuerza de trabajo. La tierra, por ella sola, no era suficiente para producir bienes y servicios, se necesita fuerza de trabajo y capital (animales de tiro, aperos agrícolas…), los otros factores de producción. Los datos de población que nos aportan los fogatges de 1497, 1515 y 1553 muestran un territorio vacío7. En los municipios de la Catalunya interior, los “focs” coinciden con las nuevas masías surgidas en el proceso de reestructuración que hemos señalado. ¿Cómo se podían cultivar estas extensiones de tierra si apenas había mano de obra? ¿Con la mano de obra familiar? No tenemos estudios que respondan esta pregunta. Una investigación sobre el pueblo de Fals sobre las masías del siglo XVI, se observa que muchos herederos tenían la tierra pero en realidad vivían en la ciudad de Manresa, y la tierra era un elemento secundario (Molins Roca, 2009). No podían cultivar mucha tierra porque no tenían mano de obra ni capital. Tal vez la ganadería, menos intensiva en mano de obra, podía ser una solución y, tal vez, el aprovechamiento puntual de los recursos forestales y naturales. El crecimiento de la población –y por tanto de la mano de obra- solo podía venir de la dinámica del sistema familiar y la inmigración. Los segundones varones cuando llegaban a según qué edad, dejaban la casa y se instalaban en los pueblos o ciudades. Esto es lo que ocurrió lentamente. Algunos pueblos deshabitados desde el siglo XIV empezaron a ser ocupados por estos segundones. Asimismo, la escasez de mano de obra se suplió a través de la llegada bastante masiva de inmigrantes procedentes de la occitania francesa en la segunda mitad del siglo XVI y primer tercio del XVII. Estos habitantes nuevos acabaron trabajando en las masías y se instalaban en los pueblos y ciudades que empezaban a crecer muy lentamente (véase el ejemplo de Navarcles en la tabla 1). En este lento proceso de crecimiento de la población y de sus efectivos, se encontrará la mano de obra necesaria para cultivar parte de las tierras de las masías. Tabla 1. Origen de los apellidos de Navarcles en el año 1689 Apellido de masías de Navarcles 27 36% Apellidos de masías de los alrededores 29 38,7%
7 En la comarca de Bages que estamos estudiando, en el año 1497 había 1376 “focs” o casas, 1458 en el año 1515 y 1773, en el año 1553. En la mayoría de los pueblos (excepto Cardona, Manresa, Moià, Sallent y Santpedor) sus habitantes coincidían con las “masías” del lugar. La mano de obra externa era escasa (Iglesies, 1979, 1991, 1998)
Apellidos franceses y otros 19 25,3% Total 65 Fuente:Capbreu de Navarcles, 1689, AMM No todas las villas o sagreras habitadas en el siglo XIV fueron repobladas. Unas quedaron abandonadas para siempre, otras, en cambio, vieron cómo se ocupaban los antiguos espacios abandonados. El contrato de enfiteusis fue de nuevo el utilizado para esta ocupación. Por un lado la construcción de una vivienda. El poseedor del dominio útil o del dominio directo, establecía un patio para construir. Se tenía que pagar un censo anual no muy elevado y una entrada. Si se capitalizaba el censo y la entrada y se convertía en un censal (préstamo que realizaban las instituciones eclesiásticas, que no tenía que devolverse mientras se pagase la pensión anual del 5%) (Ferrer Alos, 1983; Tello, 1986) el acceso a la vivienda era muy asequible. La vivienda se complementaba con el acceso a un huerto (una pequeña parcela regada por aguas eventuales que se dedica al cultivo intensivo de todo tipo de verduras y hortalizas) también a través de la enfiteusis. Casa y huerto eran el punto de partida. Estas familias podían convertirse en la mano de obra que necesitaban las masías, pero el bloqueo de la propiedad de la tierra y la necesidad de producir bienes y servicios no agrícola, también explica que algunos de los nuevos habitantes se especializaran en la preparación de la lana (paraires), tejidos (tejedores), herreros, carpinteros, arrieros o pastores que prestaban sus servicios a las casas de campo primero y a la totalidad de la población después. Si el crecimiento de la población se iba acelerando y crecía la demanda había posibilidad de expandirse en algunas actividades protoindustriales. Sin embargo, no parece que en todas las zonas de la comarca se diera este modelo. En la zona occidental no se desarrollaron pueblos. Esta situación plantea la cuestión del origen de la mano de obra necesaria para el cultivo de la tierra en estas masías en el siglo XVII. Roser Parcerissas en su trabajo sobre Aguilar de Segarra, un pueblo de esta área, precisa la llegada de inmigrantes franceses en el siglo XVI que trabajaban de “mossos”, jornaleros o pastores en las masías, algunos incluso habitaron las masías deshabitadas y otros se dedicaban a oficios necesarios para el funcionamiento de las casas. Sin embargo, constata que en el siglo XVII habían desaparecido (Parcerisas Colomer, 2000), no formaron pueblos como ocurrió en la zona oriental. Sabemos también que algunos trabajadores tenían alquiladas habitaciones en el siglo XVII en los mismas masías y aparecen noticias de “mossos”, pastores y el tipo de trabajadores que hemos descrito. ¿A qué se debe que los segundones o recién llegados no constituyeran un pueblo? ¿A dónde fueron?.
En el siglo XVII tenemos algunas pistas que no resuelven el problema. En el año 1656, Caterina era una segundona del mas que se casaba con un jornalero de Castelltallat. Le daban 130 libras de dote a pagar en cuatro años, pero mientras no se pagaran podían vivir de forma indefinida en la masía8. En otros casos como el de Francesc Oller, propietario del mas Querol, que en el año 1672 cedía una habitación en la casa a cambio de 50 libras. Entraba además cultivar un huerto donde podía plantar cáñamo y el derecho a pacer los animales que tenía9. Este fenómeno de alquilar habitaciones con derecho a cocina, horno de pan y un huerto fue muy frecuente incluso en el siglo XVIII10. Este alquiler era una etapa de la vida, ¿dónde iban después?. Hoy por hoy desconocemos as razones, sin embargo ello va a condicionar el aprovechamiento del desarrollo vitícola. En el mapa adjunto, que recoge el % de masías sobre el total de casas de cada municipio, puede verse esta geografía diferenciada11. El porcentaje será bajo si hay mucho hábitat concentrado (pueblos con rabassaires) y será elevado si solo hay masías y casas dispersas. En el lado oriental de la comarca las masías se
8 Revista Camps n. 30, Marzo de 2016. Véase el caso de Magdalena, segundona del mas Torras en el año 1677 (Camps n. 29, enero 2016). 9 Fonollosa n. 3 (octubre 2011) 10 Véase Fonollosa n. 12 (abril 2012); Camps n. 21 (Setembre 2014), Camps n. 5 (enero 2012), Camps n. 25 (mayo 2015), etc. 11 El mapa corresponde a datos fiables de mediados del siglo XIX elaborados a partir de los amillaramientos de cada pueblo (ACA). El hecho de que corresponda al final de un recorrido avala aún más la idea de la coexistencia de dos maneras diferentes de ocupar el territorio.
complementaban con pueblos de rabassaires, mientras que en la zona occidental predomina el hábitat disperso, sin la formación de pueblos.
Concentración, endeudamiento y parcelación de algun as masías en el siglo XVII El paisaje de masías que hemos descrito se mantuvo intacto pero en su interior se produjeron algunos cambios a lo largo del siglo XVII. En primer lugar, el sistema de heredero único facilitaba la concentración de casas si se producía un matrimonio entre un “hereu” y una “pubilla”, cuyo resultado era una unificación patrimonial y que una de las dos masías quedara vacía. Para su cultivo apareció el contrato de masoveria (Ferrer Alos, 2005) a través del cual una familia vivía en la masía y cultivaba el mas con ciertas condiciones a cambio de pagar la cuarta parte de la cosecha o la mitad si se compartían los gastos (Congost Colome, Gifre Ribas, Saguer Hom, Torres, 1999) (Bosch Portell, 2010). El segundo cambio se derivaba de la debilidad de estas masías. Tener tierra no era garantía de nada y cualquier dificultad –enfermedades, defunción de bueyes o mulas, pago de dotes, familias cortas biológicamente, precios excesivos…- abocaba a la casa a un proceso de endeudamiento que llevaba a vender el dominio útil a otro campesino acomodado, a un burgués de la ciudad o a alguna institución eclesiástica. Era también posible que algunas casas para salvarse vendieran o parcelaran parte de su propiedad. Era en este caso donde algunos
de los habitantes de los pueblos tenían oportunidad de acceder a alguna parcela además del huerto y la casa donde vivían. Un estudio de la evolución de las masías de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Sallent i Artés, parroquias situadas en el área oriental de la comarca, muestran que de las 88 masías que se ubicaban en estos municipios a finales del siglo XVII, 40 continuaban en manos de la misma familia que a principios de siglo, 8 habían incorporado otra masía por la vía familiar, 24 habían cambiado de propietario por problemas de deudas, 1 era una masía de nueva creación, 9 se habían fragmentado total o parcialmente y 6 se habían convertido en una masoveria12 (Ferrer Alos, 2015). El siglo XVII fue un siglo muy crítico para estas masías, pero los cambios abrieron algunas perspectivas a los pequeños campesinos de masía ubicados en los pueblos. Véase el esquema 2 referido a la situación del paisaje en el siglo XVII.
La expansión de la viña en el siglo XVII. De la “pl antació a mitges” a la rabassa morta Aunque en esta zona de Cataluña, la vid siempre había estado presente, fue en el siglo XVII cuando se inició un proceso de especialización para abastecer la demanda de vino de las comarcas del interior y de la montaña que estaban también creciendo en número de habitantes. La viña podía plantarse en aquellas parcelas que se habían segregado de algunas masías en proceso de
12 CApbreus de Navarcles, Sant Fruitós, Artés y Sallent.
endeudamiento y que habían sido adquiridas por los pequeños campesinos de los pueblos, pero donde estaba la masa de tierra susceptible de ser plantada era en manos de las masías que controlaban casi toda la tierra. Había pues tres vías para expandir la viña: a/ los campesinos de masía podían roturar sus propias tierras pero para ello necesitaban capital y mano de obra que no tenían; b/ aquellas masías que estaban cultivadas por un “masovero” los contratos incorporaban la obligación de plantar una extensión de viña cada año (Jorba Serra, 2006, 2011) y c/ ceder tierra a los pequeños campesinos que se estaban asentando en los pueblos para que plantaran las viñas. El problema de fondo era la gran cantidad de trabajo que había que invertir en la plantación (arrancar los árboles, apartar piedras, arar la tierra, abrir “valls” (surcos), plantar y esperar cuatro años para obtener fruto…) y después en el cultivo de la vid con todos los trabajos de planta y de suelo que tenían realizarse aparte de la vendimia13. Los campesinos de masía no disponían de los recursos para financiar este proceso de expansión de la viña ni para asumir los riesgos de su cultivo, por lo que buscaron fórmulas de asociación con los pequeños campesinos instalados en los pueblos. La fórmula de colaboración necesitaba compensar la gran cantidad de trabajo que había en el proceso de plantación y en el hecho de que después de la plantación se dejaba la tierra con una planta que podía producir durante muchos años (las cepas antiguas podían vivir 80 años tranquilamente). En un estudio reciente hemos mostrado que las masías encontraron en la coplantatio medieval la vía para plantar la viña (Ferrer Alos, 2013) (Piqueras Haba, 2007). La coplantatio consistía en la cesión de una pieza de tierra para ser plantada, el campesino la plantaba y, pasados, siete años la tierra se partía en dos mitades, una mitad para el que poseía el dominio útil que recibía la mitad de la viña en perfectas condiciones y la otra se la quedaba el campesino que la había plantado. Esta opción habría conducido a la desmembración de las masías por lo que esta coplantatio iba acompañado de una condición: cuando las cepas hubiesen muerto la tierra volvería al poseedor del dominio útil. El primer contrato que tenemos documentado es del año 1612. Este contrato llevaba rápidamente a nuevos problemas: si se partían las viñas quedaría un paisaje formado por pequeñas parcelas en manos de los pequeños campesinos y una multitud en manos del campesino de masía. Este además tenía que cultivar estas viñas y continuaba necesitando mano de obra y capital
13 Conocemos en detalle la plantación de 13,3 jornales de viña del mas Colomer de Sant Salvador de Guardiola. Se plantaron entre 1775 y 1778 y se emplearon 285,9 jornales por cada hectárea. Este era el trabajo necesario para plantar una viña. Luego seguían cuatro años no productivos hasta que la viña producía con normalidad. En este caso no se nos detalla el trabajo de arrancar el bosque. Una vez la viña en plena producción, cada hectárea requería unos 34 jornales anuales (Ferrer Alos, 1987).
que escaseaba, por lo que el contrato evolucionó rápidamente hacía una nueva fórmula: el pequeño campesino recibía la tierra, la plantaba de viña en un periodo de tiempo y en lugar de partir la tierra en dos mitades, el pequeño campesino se quedaba con toda la viña, pagaba una cuarta parte de la cosecha de uva y la tierra era recuperada por el propietario de la masía cuando las cepas morían (lo que en catalán se conoce como “rabassa morta”)14. En realidad se trataba de que el pequeño campesino consiguiera tierra a cambio de una inversión enorme de trabajo y compartir los riesgos de las buenas o malas cosechas con el propietario. A finales del siglo XVII esta forma de acceder a la tierra se había concretado en el contrato de rabassa morta. Era un contrato enfitéutico o subestablecimiento de larga duración (duraba la vida de las cepas -rabassa en catalán significa raíz) que pagaba una entrada a veces simbólica a veces en dinero, un censo al campesino de masía que equivalía a la cuarta parte de la cosecha, en el que el pequeño campesino tenía el dominio útil. En la práctica el contrato concretaba que el pequeño campesino podía hacer “colgats i capficats”, unas formas de renovación de la viña, que en la práctica significaba que el acceso a la tierra era indefinido ya que la viña no moría nunca porque se renovaba a través de estos métodos. Este dominio útil de los rabasaires podía ser vendido a un tercero por lo que se originaba un mercado de rabassas que rompía con el monopolio de la tierra que tenían los propietarios de las masías. ¿Qué extensión tenían las parcelas que una masía daba a plantar a rabassa morta? Según una muestra de 2640 parcelas cedidas a rabassa morta a mediados del siglo XIX15 –cuando tenemos datos fiables-, el 21,3% tenían menos de 0,6 Ha. y el 67,2% estaban entre 0,6 Ha. y 2,37 Ha. Solo el 11,6% tenían una extensión superior. Así pues la cesión de tierra era en parcelas relativamente pequeñas y el rabasaire intentaba acceder a parcelas de diferentes masías para completar las necesidades de su explotación (Ferrer Alos, 1987).
14 Con la complatatio la mitad de la parcela era la retribución por el enorme trabajo empleado en la plantación y si se asumía el cultivo de la parte del propietario, lo lógico era quedarse la mitad de esta parte como retribución al trabajo del cuidado de la viña. Esto explica que la solución fuera la cuarta parte de los frutos. Sobre la rabassa morta véase (Carmona , Simpson, June 1999; Colome Ferrer, 2003; Ferrer Alos, 1985; Garrido, 2016; Moreno Claverias, 1995; Valls Junyent, 1995) 15 Utilizamos la fuente de los amillaramientos de mediados del siglo XIX para realizar estos cálculos. La extensión de las parcelas no difería de la extensión de los contratos del siglo XVIII.
Este contrato fue el que se utilizó para retribuir la cantidad enorme de trabajo que había detrás de la plantación de una nueva viña en los bosques de las masías y ello configuró, poco a poco, un nuevo grupo social formado por los campesinos que accedían a la tierra a través del contrato de rabassa morta. El crecimiento de la población en Cataluña a lo largo del siglo XVIII y la exportación de vino y aguardiente a América hicieron crecer la demanda de vino que estimulaba asimismo la plantación de nuevas viñas. Así pues, los pueblos que habían empezado a crecer en el siglo XVII vieron multiplicar el número de pequeños campesinos que tenían una casa, un huerto y varias parcelas de viña ubicadas en diferentes masías del territorio. El esquema n. 3 recoge la evolución del paisaje en esta zona de masías en el siglo XVIII. Y así continuó hasta la segunda mitad del siglo XIX. ¿Tenían tierra suficiente los rabassaires? Surge una nueva pregunta. ¿Tenía tierras suficientes este grupo social de pequeños campesinos que se multiplicaba en los pueblos gracias al contrato de rabassa morta para poder vivir? No es fácil saberlo. En primer lugar porque es necesario definir cuanta tierra era necesaria para poder vivir sin recurrir a otro tipo de ingresos y, en segundo lugar, conocer las tierras que tenían a rabassa estos campesinos. Diversas fuentes de la zona definen que con menos de 4,88 ha. de tierra (16,5 cuarteras) no era posible vivir; hasta las 9,76 Ha, (33 Q.) el campesino sería autosuficiente y no necesitaría mano de obra externa y, a partir de esta cantidad de tierra, sería necesario recurrir a mano de obra procedente del exterior (Ferrer Alos, 1987). Para conocer la tierra que tenían estos campesinos debemos recurrir a los amillaramientos del siglo XIX que, en el caso
de la zona que estudiamos, nos proporcionan información sobre las tierras propias y las cultivadas a rabassa morta. En el siglo XVIII el modelo de acceso a la tierra era el mismo y simplemente continuó creciendo en el siglo XIX. Ello permite construir la estructura de la explotación de la tierra en distintos municipios16.
Los datos de este cuadro son muy reveladores. A pesar del acceso a la tierra en forma de huertos o algunas parcelas desagregadas de masías en el siglo XVII y de las parcelas a rabassa morta cedidas por las masías, el 82,6% de los pequeños campesinos no llegaban a las 4,88 ha. que hemos fijado como necesarias para poder sobrevivir con el cultivo de la tierra, tal vez el porcentaje fuera algo menor si compensásemos con las tierras que se tenían en otros municipios pero los datos no cambiarían excesivamente. Solo el 10,4% de los campesinos tenían tierras suficientes y el 6,9% necesitaban recurrir a mano de obra ya que controlaban el 62% de la tierra (más la que habían cedido a rabassa morta a los pequeños campesinos). Los pequeños campesinos encontrarían los jornales necesarios para sobrevivir en la demanda de trabajo de las masías, en las actividades protoindustriales o en el desarrollo de actividades urbanas impulsadas por el fuerte crecimiento demográfico del siglo XVIII. Áreas de masías sin aparición de pueblos en la zona occidental Este modelo que hemos descrito es propio de una parte de la comarca en la que se multiplicaron los pequeños campesinos rabassaires que vivían en los pueblos que habían ido creciendo a lo largo del siglo XVIII y XIX. ¿Qué ocurrió en aquella zona de la comarca donde no se habían generado pueblos en el siglo XVII? Se desarrolló un modelo distinto que se caracterizaba por la aparición de un hábitat disperso organizado a través del contrato de cuartería. Vamos a utilizar los datos de las parroquias de Fals, Fonollosa y Camps sobre la ocupación del territorio a lo largo de los siglos XVIII y XIX (Molins Roca, 2009).
16 Los amillaramientos son documentos elaborados en el ámbito municipal. Muchos campesinos tenían tierras en más de un municipio por lo que una reconstrucción correcta tendría que agrupar las tierras que se tenían en los municipios vecinos. Esto no ha sido possible. Los datos deben tomarse con una cierta precaución aunque no creemos que ello altere las conclusiones finales. También consideramos en los cálculos que la tierra era de la misma calidad y sabemos que podia haber importantes diferencias en los rendimientos en función de la calidad.
Estructura de la explotación de la tierra en diversos pueblos vitícolas del interior de Cataluña (mediados del siglo XIX)
0 a 2,44 Ha 2,44 a 4,88 Ha
4,88 a 9,76 Ha.
9,76 a 19,52 Ha.
más de 19,52 Ha.
Pueblo% Campesinos
% tierra
% Campesinos
% tierra
% Campesinos
% tierra
% Campesinos
% tierra
% Campesinos
% Tierra
Total campesinos
Artés 60,7 16,8 20,2 17,6 13,7 23,0 1,7 6,0 3,7 36,6 410Calders 64,2 12,8 23,4 13,8 6,1 6,6 1,7 4,6 4,6 62,3 586Rocafort 51,1 8,6 25,8 11,6 13,1 11,1 2,7 4,2 7,2 64,5 221Sallent 54,7 11,5 26,9 14,5 11,0 11,5 2,2 4,4 5,2 58,2 969
58,0 12,1 24,6 14,3 10,4 11,6 2,0 4,6 4,9 57,4 2186Fuente: Amillaramientos de Artés, Calders, Rocafort y Sallent.
Hasta el primer tercio del siglo XVIII este territorio estaba en manos de 40 masías habitadas por campesinos que poseían el dominio útil de toda la tierra, 5 masías que en los siglos anteriores se habían unido a las otras y estaban cultivadas bajo el contrato de masoveria y siete casas modestas que también eran cultivadas bajo este contrato. Aunque había una iglesia en cada una de las parroquias no se había desarrollado ningún núcleo de pequeños campesinos como ocurrió en la otra parte de la comarca. Para aprovechar las ventajas de la expansión de la viña las masías tuvieron que adaptarse y desarrollaron una variante del contrato de rabassa morta: el contrato de cuartería (Casas Mercade, 1956). El contrato de cuartería. En realidad era un contrato de rabassa que se completaba con la cesión de tierras y condiciones para que una familia construyera una casa. El establecimiento permitía construir una casa, pero para evitar problemas tenía que definirse de donde sacarían el agua, si podía construir un huerto, si tenía alguna pequeña parcela para cultivar de cereal y el ganado que se podía disponer. Normalmente se prohibía pacer las tierras del propietario o se dejaba alguna época del año o los animales como cerdos o burros tenían que tenerse “a la estaca”, es decir atados para que no pudieran pacer en otras tierras. Al mismo tiempo, el establecimiento contemplaba acceder a una tierra para ser plantada de viña con las condiciones habituales de la rabassa morta. El campesino así establecido, podía además acceder a alguna otra viña de otra masía para completar el tamaño de la explotación. Aunque estas casas podían establecerse unas cerca de las otras y en espacios determinados, la mayoría de ellas se construyeron esparcidas en el territorio lo que generó un hábitat totalmente disperso (Molins Roca, 2009). La historia agraria de este territorio es la cesión continuada de tierras a base de este contrato que incrementaba la población y la mano de obra disponible para satisfacer la demanda de las masías. El gráfico adjunto muestra el ritmo de establecimiento de nuevos “cuartaires” en las parroquias de Fals, Fonollosa y Camps. Las primeras aparecieron en la década de 1730-1740 bastante después del inicio de la expansión vitícola del lado oriental. Se intensificaron en 1751-1760 y alcanzaron el máximo en la década 1791-1800. Después no se establecieron nuevas casas hasta el nuevo periodo de expansión vitícola que se situó entre 1841 y 1870. Corresponde con los periodos de expansión vitícola de la zona.
En el cuadro siguiente se analiza el tipo de casas que se construyeron y quienes eran los que las construían. Antes del año 1700 había 40 masías en la zona, 5 masías que se habían transformado en masoverías por la vía de la concentración de la tierra y 7 pequeñas casas dentro de las masías como si fueran masoverías. A partir de 1730 empezó a desarrollarse el nuevo contrato de cuartería. De las 4 establecidas en estos años, se pasó a 176 a finales del siglo XIX, de tal manera que se habían ido incrementando progresivamente.
¿Quiénes eran estos cuartaires? No conocemos el origen de todos ellos, pero podemos ver que un contingente importante eran segundones de masías. En el periodo 1751-1775 eran el 30% del total, un porcentaje mínimo, ya que de muchos de ellos desconocemos su origen. Evidentemente este porcentaje se va reduciendo hasta el 17,6% del total en el año 1900 ya que se incorporan otras procedencias, sin embargo no deja de ser un número significativo. Otro grupo significativo que construyen casas con el mismo sistema son segundones de las propias cuarterías una vez se han ido consolidando. En el periodo 1751-1755, el 5% de las casas eran construidas por segundones de cuartaires y, con el paso
Masías, masoverías, casas con viña y origen de los nuevos pobladores en Fals, Fonollosa y Camps
Masías en
propiedad
Masias con
masoveros
Casas con
masovero
Casas
establecidas
Segundon
de mas
% sobre
casas
Segundon
de casa
%
sobre
casas
% Total
segundo
nes
Antes 1700 40 5 7
1701-1725 40 5 7
1726-1750 37 8 7 4 3 75,0 75,0
1751-1775 37 8 9 40 12 30,0 2 5,0 35,0
1776-1800 37 8 10 82 21 25,6 4 4,9 30,5
1801-1825 37 8 10 98 23 23,5 6 6,1 29,6
1826-1850 37 8 10 122 28 23,0 9 7,4 30,3
1851-1875 37 8 11 157 30 19,1 19 12,1 31,2
1876-1900 36 9 11 176 31 17,6 26 14,8 32,4
del tiempo, este porcentaje se irá incrementando. En el año 1900 el 14,8% de las casas se habían originado a partir de hijos de otras pequeñas casas. Podemos afirmar que, desde 1750, entre el 30/33% de las casas se generaban a partir de segundones o de masías o de las propias cuarterías. ¿Y el resto? Los cálculos se han realizado a partir de las trayectorias conocidas. Seguramente las no conocidas las encontraríamos en los pueblos vecinos con un mismo tipo de hábitat de Rajadell, Castellfollit del Boix o Sant Mateu de Bages donde las plantaciones de viñas se hicieron de la misma manera. Las masías como demandantes de trabajo Algunas libretas de cuentas de algunos masos que nos han llegado nos permiten definir qué tipo de trabajo se demandaba al margen del cultivo de la vid. La libreta de cuentas del mas Vilanova de Santa Eugenia de Relat entre 1665 y 168017, en un momento en que se estaba perfilando el nuevo sistema y con una mano de obra relativamente escasa por la escasez de población, muestra como explotaba la finca. En primer lugar el mas tenía sus quintanas de cereal donde cosechaba unas 120 cuarteras de distintos tipos de trigo (mestall, forment, xeixa, sivada, espelta, llegums, ordi, pamulos). Las tierras de pan llevar las cultivaba directamente con la mano de obra familiar y uno o dos mozos permanentes y jornales puntuales para segar y trillar, aunque algunas veces daba la siega a destajo (“preu fet”) a algunos segadores. Aparecen anotados jornales puntuales (“jornals de segar, jornal de veremar, jornal de sembrar”) y en alguna ocasión aparecen jornales a devolver como si intercambiaran algunos trabajos con otras casas (“jornals a bon tornar”). En el año 1670 aparecen por primera vez la cosecha de 30 cargas de vino lo que nos indica que había plantado una viña, en este caso de forma directa. No hay todavía rabassaires ni aparceros. No hay más cultivo directo, la explotación de los recursos se hacen siempre compartiendo costes y riesgos. El crecimiento de la producción de granos se hace a través del sistema de artigas (“boïgas”). Se trata de ceder una parcela de bosque a una persona para que la ponga en cultivo. Debe arrancar el bosque, las raíces, apartar piedras, ararla y cultivarla. Al estar descansada da rendimientos muy elevados durante los primeros cinco años, antes de que agote la fertilidad. El "boïgaire" y el propietario se reparten los frutos de esta explotación
17 Llibre compost per mi Josep Euras Vilanova a hont se trova continuat tot lo que dech y me deuen a totos los partits que a señal de creu ja he pagat y me an pagat. També se trobe continuat o notat tots los actes apocas sensals procuras y fermansas concordias plets capitols y qualsevols escriptura que jo aja fermadas y me hagen fermadas axi que y es lo contrari y favorable y juntament moltas altras curiositats, Arxiu familia Herms de Avinyó.
intensiva. A los cinco años se abandona y se puede hacer lo mismo en otro lugar (Ferrer Alos, 1987). Otra opción económica es el ganado de todo tipo con el que se especula y con el que consigue dinero líquido. Cede cerdos a terceros para que los críen y después repartir las ganancias. Compra mulas y yeguas en ferias cercanas que luego revende a veces con suerte, a veces no. En algunas ocasiones cede el rebaño a un pastor al que paga un tanto por cada oveja que cuida, otras veces contrata directamente un pastor y un rabadán joven pagando un salario. Manda el rebaño en verano en trashumancia a la montaña. Compra y vende ovejas, cerdos, mulas y yeguas. En este caso no necesita mucha mano de obra o puede practicar economías de escala con otras explotaciones. Contrata una cuadrilla de esquiladores para que le esquilen las ovejas. Contrata un paraire del pueblo cercano para que les prepare la lana para la casa y vende el resto o la intercambia por ropa de lana que produce un tejedor. Contrata aserradores “a preu fet” para aserrar árboles y obtener vigas de madera de distinto tamaño, un carpintero viene a la casa a arreglar el nuevo utillaje vitícola, un sastre confecciona vestidos… Contrata también de tanto en cuanto otra cuadrilla para producir cal a partir de los recursos de la misma propiedad. Este esquema es del siglo XVII en el que ya se apuntan las relaciones del mas con el mundo exterior: necesita una mínima mano de obra estable para los trabajos que surgen a lo largo del año (aparece la figura del “mosso”), mano de obra puntual para trabajos agrícolas concretos y mano de obra para el momento de la cosecha que debe ser lo más rápido posible (“colles” o cuadrillas). Cuando hay que invertir mucho trabajo y capital a veces con resultados inciertos, se prefiere compartir riesgos (artigar la tierra o más adelante plantar viñas). La ganadería puede gestionarse directamente o alquilando el ganado a un tercero o compartiendo ganancias. La mano de obra necesaria era relativa comparada con el cultivo de la tierra. Se contrataba mano de obra especializada externa para determinados trabajos (esquilar, cardar la lana, tejer, aserrar madera, reparar utensilios, hacer obras…) lo que estimulaba el surgimiento de oficios en los pueblos que estaban creciendo, algunos de ellos itinerantes. El crecimiento demográfico del siglo XVIII permitiría desarrollar mucho más este modelo e incrementar la demanda de trabajo en función de cómo se desarrollaran las masías. El mas Camps de Aguilar a finales del siglo XVIII vive del trigo de sus quintanas y de las artigas que cede a los pequeños campesinos para obtener altos rendimientos a corto plazo; del bosque saca madera que hace aserrar a trabajadores especializados de Castellar de n’Hug; saca carbón que vende a particulares, busca trabajadores para hacer pilas (“formiguers”) de restos vegetales, cubiertas de tierra que se queman y esparcen por las quintanas para incrementar la fertilidad, fabrica tejas y ladrillos y cal y saca ingresos importantes
a partir de la venta de ganado con el que se especula (Parcerisas Colomer, 2000). No hay mucha diferencia en los negocios del mas Montcunill de Fals en los primeros años del siglo XIX18. Sus cuentas nos muestran que tiene una finca a masoveria y que el masovero compra y vende en nombre del propietario y también hace algunos jornales de control en la finca principal. Se contratan “mossos” que cobran por meses y se descuentan los días que se falta y se permite quedar con los frutos de una extensión de terreno que deben “fangar”19; boveros, pastores que cuidaban el ganado en el que tienen algunos animales propios; “preufeters” o personas que iban a destajo para hacer las pilas para abonar los campos; se contrataban aserradores para trabajar la madera; se contrataban personas para arar; algún arriero para transportar… Se continuaban abriendo artigas para cultivar de forma intensiva y luego eran abandonadas. Se contrataba a una cuadrilla para hacer cal o a un grupo que hacían tejas y ladrillos. Y lo más importante parece que era el ganado: no solo se tiene rebaño propio sino que en las ferias y mercados se compra y vende ganado de todo tipo (ovejas, cabras, bueyes, mulas…) que ni siquiera es engordado en la explotación aunque con otros propietarios intentan incrementar el margen comercial. Las hierbas se pueden vender a un tercero o se puede comprar las hierbas de otra explotación. El mas Vilanova de Santa Eugenia de Relat, el mas Camps de Aguilar i el mas Montconill de Fals, en el siglo XVII y XVIII se dedicaban exactamente a las mismas cosas si dejamos de lado el cultivo de la viña. En una época u otra necesitan trabajo ajeno permanente, eventual, estacional o especializado para poder aprovechar los recursos de la masía. Los pequeños campesinos rabassaires o cuartaires van a suministrar esta mano de obra y podrán complementar los recursos que necesitaban para poder vivir. El mas Santmartí de Serraïma de Sallent es un buen ejemplo del punto de llegada de algunas de estas masías en el siglo XIX. En el año 1872 (el recuento es muy fiable) el mas tenía una extensión de 287,4 Ha., 102,4 estaban cedidas a 73 rabassaires y el resto continuaba en manos de la familia. De las 181 restantes, 15,8 estaban dedicadas a cereal (las quintanas), 12,7 ha estaban plantadas de viña que cultivaban de forma directa, 1,8 ha de olivos y el resto (150,3 ha.) se declaraban como bosque, yermo o tierras improductivas20. Conocemos la fuerza de trabajo permanente que demandaba para cultivar estas tierras en la primera mitad del siglo XIX: “hi treballaven de manera fixa cada any quatre mossos, possiblement un sagal, un bover, un porcater o porcatera, un pastor, un rabadà, un traginer, dues criades i ocasionalment una dida, es a dir,
18 Llibreta del mas Montcunill de Fals (Ahcm). 19 “Fangar” es un trabajo manual muy extendido en Cataluña que consistía en remover la tierra con la fanga. Como era muy duro, los propietarios acostumbraban a dejar que la primera cosecha fuera para la persona que realizaba este trabajo. 20 Amillarament de Sallent, 1872, AMS.
una mitjana d’una dotzena de treballadors forasters” (Sanmarti Roset, 1994). A esta docena de trabajadores estables se tendrían que añadir los jornales temporales para labores concretas y algunas cuadrillas que participarían en trabajos como la siega. En el Vallès sabemos que el trabajo asalariado representaba el 30% de la población que habitaba en las masías de la zona (Roca Fabregat, 2005). Más adelante analizaremos el perfil de estos trabajadores. En este punto, a partir de las libretas de cuentas de estos masos, podemos definir la tipología de las demandas de trabajo y quienes las llevaban a cabo: a/ demanda de trabajo relativamente estable mayoritariamente para varones (“mossos”, bovers, porcaters, pastor, rabadán…) pero también para mujeres (criadas, nodrizas, porcateras…). Eran contratos estables (de unos meses a unos años) en los que el contratado podía dejar su trabajo algunos días para ayudar a los trabajos agrícolas de su casa. Se les pagaba en dinero por meses, de los que se descontaba los días faltados y, en algunos casos se les suministraba zapatos y ropa. Todos los estudios realizados nos dicen que este trabajo era realizado por niños en algunos casos y por jóvenes en otros, solteros y que eran contratados por meses o dos o tres años como mucho. Después dejaban la casa y tal vez se apuntaban en otra. Solían ser segundones de las familias de pequeños campesinos de los pueblos. Algunos de los “mossos” podían acabar solteros en la misma casa y eran considerados de confianza y tratados como de la familia. b/ demanda de jornales puntuales en determinados trabajos agrícolas (siega, trilla, vendimia, “fangar”, hacer hormigueros…). Trabajos de reconstrucción de paredes en seco, limpieza de canales de regadío… En este caso eran los adultos de las pequeñas explotaciones los que dedicaban una parte de su tiempo a trabajar para las masías. Completaban los ingresos de sus pequeñas explotaciones. c/ demanda de jornales para producciones estacionales: producción de carbón vegetal, producción de hielo, producción de tejas y ladrillos de todo tipo, producción de cal o yeso… Eran producciones estacionales que solían realizarse en invierno. En este caso se necesitaba una cierta especialización y solía haber pueblos o zonas que se especializaban en estas producciones. En algunos casos eran inmigrantes de zonas de montaña que bajaban a las zonas llanas en busca de trabajo como los que se dedicaban a producir paredes en seco que procedían de la Cerdaña, o trementina de la zona del Alt Urgell, o familias que se dedicaban al carboneo procedentes de las comarcas del Ebro, aserradores que procedían del Alt Berguedà.
d/ demanda de trabajo en cuadrillas (“colles”) destinadas a todo tipo de trabajos (siega, vendimia, recolección de corteza de pino, de piñones, esquileo…). El sistema de “colles” estaba muy extendido para los trabajos intensivos. Un capitán organizaba a la gente que tenía necesidad de trabajo en su pueblo, iba por las masías para contratar el trabajo a realizar y, cuando llegaba el momento, se presentaba el grupo, cobrando normalmente un destajo pactado de antemano y los costes de la vida. Podían ser jóvenes y no tan jóvenes del mismo lugar o de aquellas zonas donde el trabajo complementario escaseaba. e/ Demanda de trabajo artesano especializado (arriería, herrería, carpintería, maestros de obras, tundidores de ovejas, paraires, sastres…). Algunos de estos artesanos iban de casa en casa para realizar los trabajos bajo demanda y, al mismo tiempo, aprovechaban el crecimiento de la demanda gracias al crecimiento demográfico. Algunas actividades protoindustriales las desarrollaban estos artesanos en contacto con este mundo rural. f/ Demanda de trabajo para la explotación del ganado. Se trata no solo de tener pastores y rabadanes propios, sino de compartir el cuidado de los rebaños con otros campesinos para compartir después las pérdidas y ganancias de este trabajo. Era un ingreso complementario para pequeños campesinos o familias de “masoveros” que podía dedicar una parte del tiempo a cuidar el ganado. Las pequeñas explotaciones como ofertantes de traba jo Esta demanda de trabajo que afectaba las zonas vitícolas pero que atraía trabajadores estacionales de otras zonas, se adaptaba muy bien a los problemas de reproducción social de los pequeños campesinos. Estos practicaban el sistema de heredero único y no tenían tierras suficientes ni a rabassa ni propias para su reproducción social. La explotación familiar no generaba recursos suficientes para vivir y menos para colocar a los hijos segundones en una situación más o menos equivalente. Es por ello que optaban por enviar a los segundones de ambos sexos a trabajar cuando eran jóvenes para que ahorraran y pudieran establecerse en el futuro. Niños y jóvenes eran los futuros mossos, boveros, porcateros o rabadanes y las niñas las futuras criadas y porcateras de las casas de campo. En el caso de las niñas podían ser también enviadas a la ciudad a trabajar como criadas en casa de artesanos o personas acomodadas. Los datos que poseemos nos indican que los “mossos” eran solteros, muy jóvenes y que trabajaban en la casa de unos meses a tres años como máximo y de forma intermitente ya que solían dedicar jornales a sus explotaciones familiares que eran descontados de sus soldadas. Se complementaba con niños que entraban en el mercado de trabajo como rabadanes (ayudantes de pastores) o a cuidar cerdos (porcaters). Las criadas, en menor número, presentaban este
perfil. Solo algunos mozos acababan quedándose en la casa y convirtiéndose en personas de confianza. Morían solteros formando parte de la familia. Así pues, ser “mosso” era un momento puntual del ciclo de vida, que iba bien para la masía, pero también para ahorrar recursos al “mosso” para poder iniciar el próximo paso de su ciclo de vida: casarse y convertirse en pequeño campesino (Roca Fabregat, 2005; Sanmarti Roset, 1994). La expansión de la viña a lo largo del siglo XVIII y XIX ayudaba a la expansión de este modelo. El crecimiento de Navarcles (Ferrer Alos, 2010) o de Artés (Ferrer Alos , Benet Clara, 1990) muestra la construcción de nuevas casas y la expansión de la zona de huertos, así como la expansión progresiva de la viña y la multiplicación de los contratos a rabassa morta. Este proceso fue acompañado de un crecimiento demográfico muy intenso a lo largo del siglo XVIII (Ferrer Alos, 2007b) (Vilar, 1964-1968).
Si bien, la mayor parte del trabajo era realizado por los miembros de los pequeños campesinos (todos eran trabajos comunes a la agricultura de la zona) algunos trabajos especializados recaían en personas que conocían determinadas técnicas. Algunos pueblos especializaron a sus individuos en determinados trabajos y eran los que iban de casa en casa para poderlos realizar. En las libretas hemos visto como el trabajo de aserrar madera se encomendaba a trabajadores del pueblo de Castellar de n’Hug, un pueblo de la montaña del Alt Berguedá, cuyo trabajo era reconocido en buena parte de Cataluña (Vilarrasa Vall, 1975). La construcción de paredes en seco se encomendaba en invierno a los “paredaires” que bajaban de la Cerdanya. La
producción de carbón vegetal era un trabajo de grupos del Montseny o del Delta del Ebro (Gutierrez Perearnau, 1996; Zamora Escala, 1996). De esta manera el mercado de trabajo local se complementaba con trabajos especializados de trabajadores que venían de fuera. Lo mismo ocurría con las cuadrillas en las que se podía participar en función de la demanda de trabajo local. Difícilmente los pequeños campesinos rabassaires podían participar en cuadrillas de vendimia ya que tenían que vendimiar sus viñas y, como mucho, participar en las vendimias de las casas de la zona. Mujeres y mercado de trabajo ¿Cuál era el papel de las mujeres en este mercado de trabajo?. Las chicas jóvenes eran enviadas a trabajar como criadas en las masías o en casas de la ciudad. La especialización o complementariedad ganadera de algunas masías estimularon la aparición de paraires y tejedores que se dedicaban a la transformación de la lana de las ovejas de las masías, que superaron la producción estrictamente local (algunos paraires pasaban por las masías para prepararles la lana para que las mujeres de la casa pudieran tejer o hacer media y producir la ropa que necesitaban), para conectar con el mundo urbano y satisfacer demandas más lejanas. Cuando esto ocurrió, la demanda de hilado se multiplicó y fueron las mujeres las que se especializaron en este tipo de trabajo. Las mujeres, especialmente las más jóvenes, también participaban en “colles” que se dedicaban a trabajos bien diversos, se ocupaban de algunos trabajos como sacar las malas hierbas (“birbar”) de los sembrados, participaban en los momentos de mucha demanda de trabajo como las vendimias, cuidaban el ganado, especialmente gallinas y conejos, y a mantener las explotaciones cuando sus maridos trabajaban fuera para complementar sus jornales. En este territorio de especialización vitícola, se desarrolló una actividad protoindustrial relacionada con la industria de la lana. Hemos visto como algunos de los pequeños campesinos desarrollaron actividades artesanales necesarias para la población y que se complementaban con el huerto y alguna viña. Era la salida en el siglo XVII cuando apenas había tierras disponibles (Torres, 1995). En esta área deben destacarse los paraires que encontraban en los rebaños de la zona, la lana necesaria para desarrollar una especialización textil. Trabajaban para las masías como hemos visto, pero también para el mercado local y, poco a poco, para un mercado regional. Los paraires preparaban la lana y encontraron en las mujeres de los pequeños campesinos la mano de obra necesaria para hilar la lana que después sería tejida por otros pequeños campesinos. En Manresa, la ciudad más importante de la zona, la especialización se produjo en el campo de la seda lo que generaba otra importante demanda de trabajo para hilar, retorcer, devanar y tejer que se vendía en el mercado americano (D.D.A.A.,
1991) (Ferrer Alos, 1991b). La especialización vitícola de los pequeños campesinos iba acompañada de una destacada red de trabajo protoindustrial. Pluriactividad y protoindustrialización Los segundones que se instalaban en los pueblos en el siglo XVI/XVII se encontraban con una gran escasez de tierra debido al control que ejercían las masías sobre ellas. La desmembración de algunas masías y la rabassa morta permitirá el acceso a la tierra y la consolidación de estas pequeñas explotaciones. La escasez también provocaba la necesidad de complementar el ingreso agrícola con la especialización en alguna actividad no agrícola (Torres, 1995). El ganado –una actividad no considerada suficientemente- no solo generaba demanda de trabajo a pastores y rabadanes de forma fija o estacional, sino que complementaba ingresos a otras casas que compartían la cría y, lo que nos interesa, generaba oficios especializados como el de esquilador –y ello generaba cuadrillas que iban de casa en casa- y los paraires que se dedicaban al lavado y cardado de la lana para dejarla lista para hilar. Trabajar la tierra y hacer de paraire para las masías. Sin embargo sobraba lana, con lo cual el paraire acababa comprándola para revenderla o utilizar la red de mujeres de los pequeños campesinos para que la hilaran y buscar otros campesinos que tuvieran telares para tejerla. La crisis gremial del siglo XVI y el desplazamiento de la demanda hacia el campo ayudó al desarrollo de esta actividad. A través de este proceso, en estas zonas vitícolas se desarrolló una actividad lanera muy importante que daba trabajo complementario a mujeres y a campesinos-tejedores que resolvían así que sus tierras no llegaran a los mínimos para poder sobrevivir. (Torras Elias, 1999) En el momento que el vino se producía para el mercado, en este caso las comarcas de montaña de Cataluña, y que la producción lanera se desarrollaba más allá de la producción para las masías, algunos campesinos eran al mismo tiempo arrieros y se dedicaban al transporte de estos productos hacia los nuevos mercados. Finalmente, en las ciudades próximas –en el caso que estudiamos la ciudad de Manresa- los artesanos que producían bienes y servicios no agrícolas, demandaban también materias primas primarias o elaboradas que se generaban precisamente en el entorno rural. Los carpinteros necesitaban madera de los bosques, los curtidores, pieles procedentes de las carnicerías locales o de las matanzas de ganado particulares; los tejedores de lino, de cáñamo o seda, materias cosechadas en el campo; los maestros de obras, cal, tejas y ladrillos que se cocían en hornos de obra espontáneos o más o menos fijos de las mismas masías, etc. (Ferrer Alos, 1991b; Torras Elias, 11/13-II-1986)
Aunque los pequeños rabasaires tenían que mandar a sus hijos a trabajar fuera y ellos mismos dedicaban una parte del tiempo a trabajar a jornal o a destajo de forma puntual y sus mujeres podían dedicar una parte del tiempo a la hilatura, lo cierto es que el trabajo de las viñas ocupaba jornales prácticamente durante todo el año y, no era fácil, que demandas de cuadrillas que implicaban un trabajo continuado durante un periodo largo de tiempo o demandas para reelaborar materias primas en invierno (producción de cal, tejas, paredes en seco, asserar madera…) pudiera ser satisfecho por el entorno local. Ello explica que lagunas cuadrillas procedían precisamente de zonas donde la agricultura era menos intensiva en trabajo que en las zonas vitícolas (los asserradores procedían de una zona de montaña como era l’Alt Berguedà). (Ferrer Alos, 2017) A modo de epílogo: masos, pluriactividad y viticult ura En este trabajo hemos intentado demostrar la relación que existe entre el mercado de trabajo y una estructura agraria modelada a lo largo de la historia y un sistema familiar de heredero único. Crisis agrarias, crisis demográficas, cambios en la relación de fuerza entre los grupos sociales… favorecieron la aparición de un mas en el siglo XVI, muy distinto del mas medieval que controlaba toda la tierra, aunque tuviera poco capital y poca fuerza de trabajo disponible. El sistema de heredero único que se había ido definiendo a lo largo de la edad media definía unas reglas que colocaba a los individuos de la familia en una determinada situación. Unos se quedaban en casa y otros tenían que emigrar, aunque fuera con los recursos generados por el patrimonio. En este marco se inició un proceso de especialización vitícola en el siglo XVII que chocaba con la escasez de capitales y mano de obra. Ello propició la aparición de un contrato de larga duración para plantar viña conocido como rabassa morta y que duraba mientras vivían las cepas, pagando una parte de la cosecha. Se compensaba el enorme trabajo que se necesitaba para plantar una viña y dejar la tierra con un nuevo activo que eran las cepas aptas para la producción de vino. Así surgieron los pequeños campesinos rabassaires que vivían en los pueblos donde tenían una casa y un huerto. Las viñas esparcidas por las masías de los alrededores. Estos pequeños campesinos practicaban el sistema de heredero único, pero las explotaciones que tenían no generaban los recursos necesarios para poder vivir, por lo que necesitaban o desarrollar actividades económicas complementarias o enviar a los hijos segundones a procurarse recursos que les permitiera establecerse cuando fueran adultos. La pluriactividad es intrínseca al mundo rural. Los recursos necesarios para sobrevivir provienen siempre de producciones distintas (cultivo de cereales, de
viñas, de olivos, de procurarse leña, madera, de recolectar setas y otros productos silvestres, de guardar alimentos con múltiples técnicas de conservación, de criar cerdos, gallinas y conejos… Y las producciones y los trabajos que necesitan son estacionales y con demandas intensivas en unos momentos y menos intensivas en otros. Sin embargo nos referimos a pluriactividad cuando un individuo realiza trabajos distintos de los que obtiene ingresos necesarios para su reproducción social. En este sentido hemos analizado las demandas de trabajo que se producían en las masías de la Cataluña vitícola que necesitaban ser satisfechas por personas ajenas a la explotación: demandas de trabajo estable (“mossos”); demanda de trabajo puntual para determinados momentos del crecimiento de los cultivos; demanda de jornales para producciones estacionales; demanda de trabajo en “cuadrillas” para trabajos intensivos; demanda de trabajo artesano especializado y demanda de trabajo para la explotación del ganado. A estas demandas hay que añadir las demandas que realizaban los artesanos que se habían ubicado en los pueblos que habían acabado generando una red de trabajo protoindustrial (paraires) y las demandas que presionaban sobre los recursos naturales controlados por las masías para producir las materias primas elaboradas necesarias para la producción de bienes y servicios no agrícolas. Las pequeñas explotaciones rabassaires que no tenían tierra suficiente y no podían generar los recursos suficientes para colocar a los hijos segundones, enviaban a los segundones jóvenes a trabajar de mossos durante un tiempo para ahorrar los recursos necesarios para poder establecerse; asimismo los adultos se hacían cargo de los jornales puntuales para trabajos concretos. En cambio los trabajos estacionales de transformación de materias primas como carbón, cal, tejas… se dejaban en manos de personas que procedían de otros ámbitos geográficos donde la viña no se había desarrollado, así como las cuadrillas necesarias para trabajos intensivos, que procedían también de otros ámbitos grográficos. Todas estas actividades, y las derivadas del desarrollo de actividades protoindustriales, configuraban un mercado de trabajo en el que la pluriactividad era la norma como consecuencia de las características de los conocimientos agrícolas y de la estructura agraria sobre la que se realizaba. BIBLIOGRAFIA CITADA
Atkinson, P. (2012). ""Isn't it time you were finishing?": Women's Labor Force participation and Childbearing in england, 1860-1920". Feminist Economics, 18(4), 145-164.
Barrera, A. (1990). Casa, herencia y familia en la Cataluña rural. Madrid: Alianza Editorial.
Belenguer, E. (2013). "Una aproximació a la crisi de la baixa edat mitjana a Catalunya". Butlleti de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXIV, 267-296.
Benito, P. (2001). "La formació de la gran tinença pagesa i la gènesi del mas com a estructura senyorial (segles XII-XIII)". en M. T. Ferrer Mallol, J. Mutge Vives,M. Riu Riu (Eds.), El mas català durant l'edat mitjan i la moderna (segles IX-XVIII), pp. 103-124). Barcelona: CSIC.
Benito, P. (2003). Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII). Barcelona: CSIC. Institució Milà i Fontanals.
Bosch Portell, M. (2010). "Movilidad y herencia de los masovers catalanes. La familia Culubret, siglos XVII-XIX". Historia Agraria(52), 45-74.
Camps Cura, E. (1995). La formación del mercado de trabajo industrial en la Catalunya del siglo XIX. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Carmona, J., Simpson, J. (June 1999). "The Rabassa Morta in Catalan Viticulture: the rise and decline of a long term sharecropping contract". The Journal of Economic History, 59(2), 290-315.
Casas Mercade, F. (1956). Las aparcerías y sus problemas. Barcelona: Bosch. Cohen, I. (1990). American Management and British Labor. A comparative Study
of Cotton spinning industry. Wesport: Greenwood Press. Colome Ferrer, J. (2003). "L'explotació de la terra: el contracte de rabassa
morta". en D.D.A.A. (Ed.), De l'aiguardent al cava. El procés d'especialització vitivinícola a les comarques del Penedès-Garraf, pp. 225-238). Barcelona: Tres de vuit.
Congost Colome, R., Gifre Ribas, P., Saguer Hom, E., Torres, X. (1999). "L'evolució del contracte de masoveria (Girona, s. XV-XVIII)". en R. Congost, Ll.To (Eds.), Homes, masos, història. La Catalunya del Nord-est (segles XI-XX), pp. 269-298). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
D.D.A.A. (1991). El món de la seda i Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Ferrer Alos, L. (1983). "Censals, vendes a carta de gràcia i endeutament pagès al Bages (s. XVIII)". Estudis d'Història Agrària(4), 101-128.
Ferrer Alos, L. (1985). "L'evolució del contracte de rabassa morta al Bages, els segles XVIII i XIX". Miscel.lània d'Estudis Bagencs(4), 13-25.
Ferrer Alos, L. (1987). Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya Central (s. XVIII-XIX). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ferrer Alos, L. (1991a). "Familia, iglesia y matrimonio en el campesinado acomodado catalán (s. XVIII-XIX)". Boletín de la ADEH, IX(1), 27-64.
Ferrer Alos, L. (1991b). "La indústria de la seda a Manresa". en D.D.A.A. (Ed.), El món de la seda i Catalunya, pp. 199-211. Barcelona: Museu Tèxtil de Terrassa, Diputació de Barcelona.
Ferrer Alos, L. (1993). "Fratelli al celibato, sorelle al matrimonio. La parte dei cadetti nella riproduzzione sociale dei gruppi agiati in Catalogna (secoli XVIII-XIX)". Quaderni Storici, XXVIII(83), 527-554.
Ferrer Alos, L. (2005). "When there was no male heir. The transfer or wealth in Catalonia trough women in Catalonia (the pubilla)". Continuity and Change, 20(1), 27-52.
Ferrer Alos, L. (2007a). Hereus, pubilles i cabalers. El sistema d'hereu a Catalunya. Catarroja: Afers.
Ferrer Alos, L. (2007b). "Una revisió del creixement demogràfic de Catalunya en el segle XVIII a partir de sèries parroquials". Estudis d'Història Agrària(20), 17-68.
Ferrer Alos, L. (2010). La història de Navarcles. De quan era un mar fa milions d'anys a l'actualitat. Navarcles: Societat Coral Harmonia.
Ferrer Alos, L. (2013). "Plantar a mitges. L’expansió de la vinya i els orígens de la rabassa morta a la Catalunya Central en el segle XVII ". REcerques(67), 33-60.
Ferrer Alos, L. (2015). "La formació d'una estructura de la propiedad de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX)". Manuscrits(33), 67-93.
Ferrer Alos, L. (2017). "Més enllà dels gremis i de les fàbriques d'indianes. La diversitat de formes de produir a la Catalunya del segle XVIII i primea meitat del segle XIX". Treballs de la Societat Catalana de Geografia(83), 183-211.
Ferrer Alos, L., Benet Clara, A. (1990). Artés. Societat i economia d'un poble de la Catalunya Central. Artés: Ajuntament d'Artés.
Garrido, S. (2016). "Sharecropping was sometimes efficient: sharecropping with compensation for imporvementes in European viticultre". European History Reviews, 1-27.
Gifre Ribas, P. (2009). En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (Vegueria de Girona, 1486-1720). Girona: Universitat de Girona.
Goose, N. (2007). "The straw plait and hat trades in nineteenth-century Hertfordshire". en N. E. Goose (Ed.), Women's work in Industrial England. Regional and Local Perspectives, pp. 97-137. HArtfield Hertfordshire.
Grantham, G., Mackinnon, M. (1994). Labour market Evolution. The economic history and the emloyment relation. London-New York: Routledge.
Granthem, G. (1994). "Economic History and the history of labour markets". en G. Grantham, M. Mackinnon (Eds.), Labour Market Evolution. The economic history of market integration, wage flexibility and the employment relation, pp. 1-26). London-New York: Routledge.
Gutierrez Perearnau, C. (1996). El carboneig. Barcelona: Altafulla. Huberman, M. (Jan 1991). "How did labor markets work in Lancashire? More
evidence on prices and quantities in cotton spinning (1822-1852)". Exploration in Economic History, 28(1), 87-120.
Iglesies, J. (1979). El fogatge de 1553. Estudi i transcipció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajoana.
Iglesies, J. (1991). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajoana.
Iglesies, J. (1998). "El fogatge de 1515". Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, IX, 23-86.
Jones, E. L., Mingay, G. E. (1967). Land, labour and population in the industrial revolution. Londres.
Jorba Serra, X. (2006). "Una aproximació al conreu de la vinya a Catalunya a l'època moderna (s. XVI-XVII). L'exemple d'Òdena". Estudis d'Història Agrària(19), 175-207.
Jorba Serra, X. (2011). Odena. Segles XVI i XVII. Barcelona: Parnass Edicions. Leboutte, R. (1988). Reconversion de la main d'oeuvre et transition
demographique. Les bassins industriels en aval de Liège (XVII-XX siècles). Paris: Société d'Editions Les Belles Arts.
Llobet, S. D. (1993). "La casa de pagès i la col.locació dels fills segons dins l'Església". Quaderns de la Selva(6), 79-106.
Lluch, R. (1998). "El mas i la servitud en els segles XIV i XV. Una aproximació". en L. To, J. Moner,B. E. Noguer (Eds.), El mas medieval a Catalunya, pp. 85-94). Banyoles: Centre Estudis Comarcals de Banyoles.
Lluch, R. (2005). Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV. Girona: Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines.
Lluch, R. (2013). "Tot pensant en el conflicte remença: relfexions i propostes". Estudis d'Història Agrària(25), 29-46.
Lluch, R., Mallorqui, E. (2003). "Els masos a l'època medieval. Orígens i evolució". en D.D.A.A. (Ed.), L'organització de l'espai rural a l'Europa Mediterrània. Masos, possessions,poderi, pp. 37-64. Girona: CCG Edicions.
Mallorqui, E. (1998). "El mas com a unitat d'explotació agrària. Repàs dels seus orígnes". en L. To, J. Moner,B. E. Noguer (Eds.), El mas medieval a Catalunya, pp. 45-64. Banyoles: Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.
Molins Roca, E. (2009). Fals, les cases. Fonollosa: Ajuntament de Fonollosa / Zenobita Edicions.
Montagut, T. D. (maig 1986). "La Sentència arbitral de Guadalupe de 1486". L'Avenç(93), 54-60.
Moreno Claverias, B. (1995). La contractació agrària a l'Alt Penedès Durant el segle XVIII. El contracte de rabassa morta i l'expansió de la vinya. Barcelona: Fundació Noguera.
Parcerisas Colomer, R. (2000). Memòria d'Aguilar de Segarra. Recull de la vida d'un poble. Manresa: Centre d'Estudis del Bages.
Piqueras Haba, J. (2007). "La plantación de viña a medias en España". Eria(72), 5-22.
Postel Vinay, G. (1994). "The dis-integration of traditional labour markets in France: From agriculture and industry to agricultre or industry". en G. Grantham, M. Mackinnon (Eds.), Labour Market Evolution. The economic history of market integration, wage flexibility and the employment relation, pp. 39-63). London-New York: Routledge.
Puiferrat Oliva, C. (2004). Sant Julià de Vilatorta després de la Pesta Negra de 1348. Mortaldats, fams i altres tribulacions d'una parròquia osonenca. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs.
Riera Melis, A., Fernandez Trabal, J. (2004). "La crisi econòmica i social al camp". en J. M. Salrach (Ed.), Història agrària dels Països Catalans. Edat mitjana, (Vol. I, pp. 119-180). Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca.
Roca Fabregat, P. (2005). "¿Quién trabajaba en las masías? Criados y criadas en la agricultura catalana (1670-1870)". Historia Agraria(35), 49-92.
Saito, O. (1981). "Labour supply behabiour ot the poor in the English Industrial Revolution". Journal of European Economic History(10), 633-665.
Sanmarti Roset, C. (1994). "El treball assalariat en els masos de la Catalunya interior al segle XIX: el mas Santmartí". Estudis d'Història Agrària(10), 143-156.
Tello, E. (1986). "La utilització del censal a la Segarra del set-cents: crèdit rural i explotació usurària". Recerques(18), 47-72.
Terradas, I. (1980). "Els orígens de la institució de l'hereu a Catalunya". Quaderns de l'ICA, 1.
To, L. (1997). Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
To, L. (Avril-juin 1993). "Le mas catalan du XII s.: genèse et evolution d'une structure d'encadrement et d'asservissement de la paysannerie". Cahiers de civilisation médievale, XXXVI(2), 151-177.
Torras Elias, J. (1986). From masters to fabricants. Guild organization and Economic Growth in Eighteenth century Catalonia: a case study. Work and family in Pre-industrial Europe, Florència.
Torras Elias, J. (1999). "Gremis i indústria rural a la Catalunya moderna". en D.D.A.A. (Ed.), Doctor Jordi Nadal. La industrialització i el desenvolupament econòmic d'Espanya, pp. 925-936. Barcelona: Universitat de Barcelona.
Torres, X. (1995). La Vall de Torelló als segles XVI i XVII: una història de paraires i bandolers. Vic: Eumo.
Valls Junyent, F. (1995). "La rabassa morta a la comarca d'Igualada en la transició de les velles a les noves formes de propietat (1750-1850)". Estudis d'Història Agrària(11), 89-108.
Vilar, P. (1964-1968). Catalunya dins l'Espanya Moderna. Recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals. Barcelona: 62.
Vilarrasa Vall, S. (1975). La vida a pagès. Ripoll. Vries, J. D. (1994). "How did Pre-industrial Labour Markets function?". en G.
Grantham,M. Mackinnon (Eds.), Labour Market Evolution. The economic history of market integration, wage flexibility and the employment relation, pp. 39-63. London-New York: Routledge.
Zamora Escala, J. E. (1996). El carboneig al Montseny. Barcelona: Enginyers Industrials de Catalunya.






























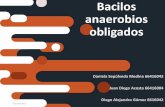
















![VIERON MUERTE;0]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/62c832c8db7b61165b29c665/vieron-muerte0.jpg)
