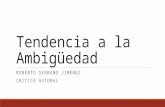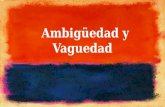Estrategia de Cronicidad Innovación y ambigüedad Salud 2000 N141 abril 2013
-
Upload
pedro-valdes-larranaga -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Estrategia de Cronicidad Innovación y ambigüedad Salud 2000 N141 abril 2013
-
7/28/2019 Estrategia de Cronicidad Innovacin y ambigedad Salud 2000 N141 abril 2013
1/5
Salud 2000
17 Salud 2000 N 141. Abril 2013
Atencin Primara
Las organizaciones sanitarias p-
blicas reciben presiones perma-nentes de los diferentes agentesdentro y fuera del sistema. Para
muchos autores, el incremento acelera-do de la patologa crnica, fundamen-talmente debido al contexto demogrfi-co, la cronificacin de patologas agu-
das y las nuevas entidades complejasderivadas de la comorbilidad y la yatro-genia, supone una de las amenazas msgraves. Vienen alertando sobre la ina-decuacion de los actuales sistemas sani-tarios ante la magnitud y complejidadque representan. Afrontar este desaforequerira la adopcin de nuevas formasen la prestacin de los servicios sanita-rios en las que debera expresarse conmayor coherencia y coordinacin elcontinuo temporal de los procesos deatencin. Uno de los autores menciona-dos es Rafael Bengoa, en la actualidad
exconsejero de Sanidad y Consumo delGobierno vasco, que en la legislaturaautonmica 2009-2012 impuls unatransformacion del sistema sanitariovasco cuyas lneas fundamentales se re-cogieron en el documento Estrategia
para afrontar el reto de la cronicidad enEuskadi.
Tal propuesta y su puesta en prcticahan tenido una amplia difusio
n y nota-
ble inters en otras comunidades aut-nomas. Como es bien sabido, el pro-yecto en Euskadi contiene modifica-ciones estructurales y funcionales ascomo novedades organizativas de cier-ta complejidad y lenta implementa-cin, lo que hace difcil que sus efectossean percibidos a corto plazo. Sin em-
bargo, en este ao 2013 en el que nues-tra organizacio
n OSALDE, federada
en la FADSP, celebra su XXX aniver-sario e iniciamos en el Pas Vasco unanueva legislatura, puede ser una buenaocasin para recapitular y reflexionar
con propsito constructivo sobre laetapa recientemente concluida y rese-ar algunos aspectos que no se recogenen la narrativa oficial, aun reconocien-do las limitaciones que tenemos losque trabajamos en el nivel asistencial
para conformar una opinin justa ycompleta de un proyecto que abarca a
toda la organizacin en sus diferentesniveles y funciones.
No se pretende aqu explicar con de-talle la estrategia. Las principales reasde actuacin se formularon en cinco
polticas, sobre las que pivotaron ca-torce proyectos estratgicos que pre-tenderan transformar el sistema sani-
tario vasco para responder a las necesi-dades que genera el fenmeno de lacronicidad en cada uno de sus colecti-vos: pacientes crnicos y sus cuidado-res, profesionales sanitarios y ciudada-nos en general, contribuyendo as a lasostenibilidad del sistema con mayoreficiencia y mejores resultados de sa-lud, calidad de vida y satisfaccin. Paraarticular las diferentes lneas se nutride algunos instrumentos tericos pro-venientes de otros modelos conocidos:
Expanded Cronic Care Model: cam-bios en el modelo organizativo y asis-tencial impulsando la integracin deservicios y la coordinacin, sistemasde informacio
n cli
nica, apoyos para
la toma de decisiones, promocin derelaciones con la comunidad y apoyodel autocuidado.
Kaiser Pyramid Model: estratifica-cio
n de la poblacin segn diferentes
niveles de complejidad y de necesi-
dad de cuidados, desarrollando unmodelo predictivo sobre la probabili-dad de complicaciones e ingresoshospitalarios y establecer proactiva-mente intervenciones sociosanita-rias.
Triple Aim: configuracin funcional yorganizativa que pretende armonizar
la excelencia en los cuidados clnicos ysu continuidad entre niveles asisten-
ciales sociosanitarios, con el fortaleci-miento de las intervenciones de salud
poblacional, as como impulsar actua-ciones sobre las diferentes situacionesde ineficiencia en mbitos regionales ylocales (microsistemas).
La estrategia de cambio
Aquellos profesionales con ms de dosdcadas de experiencia han venidoafrontando diferentes proyectos detransformacin del sistema a lo largo delos aos: la primera reforma de la Aten-cin Primaria (AP) inspirada en los
principios de la Conferencia Inter-nacional APS de Alma-Ata, la jera-rquizacin de la atencin especializadaextrahospitalaria, o la reforma de losnoventa inspirada en corrientes neoli-
berales. El colofn fue una travesa devarios aos sin grandes proyectos em-
blemticos. Para el ao 2009, los profe-sionales se encontraban en una fase dedesorientacin, cansancio y pobreza deliderazgo que vena durando excesiva-mente. En la legislatura autonmica2009-2012, el Gobierno vasco fue ges-tionado en minora parlamentaria por el
Pedro Valds Larraaga*
Estrategia de Cronicidad: innovacin y
ambigedad. Una visin desde la AtencinPrimaria
* Agradezco la colaboracin del Grupo de AP de OSALDE.
Esta aventura requerira una evaluacin rigurosa y controlestricto del cambio
-
7/28/2019 Estrategia de Cronicidad Innovacin y ambigedad Salud 2000 N141 abril 2013
2/5
Salud 2000
Atencin Primara
18 Salud 2000N 141. Abril 2013
PSE-EE, con pacto de legislatura delPP. Por otra parte, este periodo ha veni-do a coincidir con uno de los momentosms crticos de la crisis econmica ac-tual.
En este contexto, desde el Departa-mento de Sanidad se formul el suges-tivo proyecto de afrontar el reto de lacronicidad apelando a una renovacinde un sistema sanitario que ya se perci-
ba como agotado. Enunciado con undiscurso comedido, se divulg concierta sensacin de urgencia, y fue lide-rado por el nuevo consejero que vena
precedido de prestigio profesional eneste campo. Incorpor cierta moderni-dad al acarrear propsitos de innova-cin organizativa y disrupcin tecno-lgica, inscribiendo la estrategia en la
ola de reformas de otros sistemas avan-zados de mbito mundial. Por otra par-te, anexo al ncleo del proyecto ejecu-tivo top-down, se abog por la incor-
poracin de soluciones emergentes,heterogneas, a partir de iniciativasde abajo arriba (bottom-up). De estaforma, la Estrategia de Cronicidad(EC) concit el inters y la moviliza-cin de grupos de profesionales que,aunque no fueron mayoritarios, sconstituyeron un nmero notable ydestacado sobre todo entre el colectivode AP, aunque tambin, con menos
magnitud, en el nivel hospitalario.
La integracin de servicios
Uno de los esfuerzos ms relevantes seha dirigido a intentar corregir el sustra-to fragmentado en la configuracin delas organizaciones sanitarias, gestio-nadas histricamente como estructurasindependientes y desconectadas, intro-duciendo sistemas ms integrados. Deesta forma se pretendera promover lamejora de los servicios en relacin con
el acceso, la calidad, la satisfaccin y laeficiencia, armonizando la continui-dad de los cuidados clnicos entre nive-les asistenciales y sociosanitarios, for-taleciendo las intervenciones de salud
poblacional, as como impulsando enlos mbitos regionales y locales el an-lisis y actuacin sobre las diferentes si-tuaciones de ineficiencia que se pudie-ran dar en los llamados Sistemas Loca-les Integrados de Salud, de forma abre-viada microsistemas.
Para el desarrollo del proyecto se ha-bilit un Plan General de Contratacinde Servicios Sanitarios, y en cada mi-crosistema se debera definir su planlocal de salud involucrando a las orga-nizaciones de AP y hospitalarias en ellogro de metas colectivas. En su desa-rrollo ptimo se perseguiran equiposde trabajo con perfiles multidisciplina-rios, redes profesionales conectadas,
gestin clnica integrada entre niveles,guas de prctica clnica conjuntas, tec-nologas de la informacin comparti-das, etc., todo ello apoyado por la tec-nologa y la informtica. Para este pro-ceso no se ha seguido un solo camino,habindose perfilado una taxonomacon diferentes tipos, grados y dimen-siones de integracin:
Organizaciones Sanitarias Inte-gradas (OSI): fusiones formalesde estructuras y procesos organizati-vos de los dos niveles bajo una geren-
cia nica.reas Locales de Salud: integracio-
nes virtuales, vinculando entre s alas diferentes estructuras, compar-tiendo valores esenciales y priorida-des, aproximando los procesos de
planificacin, y apoyndose en el de-sarrollo de la atencin sanitaria, res-
paldada por acuerdos especficos derango limitado.
Alguna singularidad: Redes de Sa-lud Mental de Bizkaia y de lava,
creando redes integradas de hospi-tales psiquitricos y centros extrahos-
pitalarios, coordinados segn pro-gramas asistenciales gestionados deforma transversal, y el caso de la sub-comarca Tolosaldea, situacin parti-cular de difcil encuadre de vincula-cin funcional de la red pblica de APcon una clnica privada concertada.Como es bien sabido, el engarce
organizativo entre los servicios deAP y los otros niveles levanta suspi-cacias y presenta mltiples interro-gantes cuya resolucin est lejos deser resuelta. Como nuestra propia his-toria ha demostrado, algunas utopasorganizativas pueden fcilmente ma-terializarse en prcticas mucho msterrenales. La integracin puede zan-
jarse en el nivel macro sin profundi-zacin asistencial y clnica en los ni-veles inferiores, con una relacin masvertical y dominante que integradora,y con una AP debilitada y subordina-
da a tareas delegadas y metas frag-mentarias a corto plazo en un exiguo
papel de portero del sistema. Sim-plificando: porteros de hospital. Aun-que la intencin poltica no sea puestaen duda, en algunas experiencias pre-vias de otras comunidades autnomasel apuntalamiento del liderazgo delos hospitales ha desplazado al pri-mer nivel asistencial a un plano se-cundario bajo el peso presupuestarioy la hegemona de aquellos.
La introduccin atropellada de las TIC podra llegar adesbordar las precauciones habituales de la prcticaprofesional
-
7/28/2019 Estrategia de Cronicidad Innovacin y ambigedad Salud 2000 N141 abril 2013
3/5
Salud 2000
Atencin Primara
19Salud 2000N 141. Abril 2013
Por otra parte, la extensin de la ju-risdiccin hospitalaria hasta el nivel
primario da tambin espacio para nue-vas formas de flexibilidad-arbitrarie-dad en la gestin de personal, sin una
articulacin normativa ni un marco derelaciones laborales acordado con lossindicatos. Adems, aunque pueda sercierto que la integracin estructuralcontribuye a disminuir las barreras cul-turales entre los diferentes proveedo-res, podra moverse en el sentido con-trario al que se pretende, y algunos va-lores no deseados e ineficientes, comola medicalizacion y el intervencionis-mo, podran extenderse por la organi-zacin.
En las experiencias preliminares ennuestra propia comunidad, siendo an
pronto para comprobar resultados, elalumbramiento de los primeros pro-yectos integrados est siendo muy len-to y laborioso y menos estimulante delo que se esperaba. Aunque en algncaso parece haberse infundido un nue-vo dinamismo, se percibe demasiadadependencia del estilo y caractersticasindividuales de personas en puestosclave, ms que una trayectoria consoli-dada. En este proceso, el compromisoes esencial y determina el xito de la in-tegracin. Por lo tanto, esta aventurarequerira una evaluacin rigurosa y
control estricto del cambio.
Las tecnologas de informacin ycomunicacin
Paralelamente, aupados en una ola dedisrupcin tecnolgica, una de las se-as de identidad de la estrategia de in-novacin ha sido la amplia incorpora-cin de tecnologa y sistemas sustenta-dos en procedimientos electrnicos ycomunicacin mediante el uso de In-ternet, muchos de ellos encuadrados en
el llamado entorno eHealth: Centrode servicios multicanal O-SAREAN(cita web, sistemas de Call center, res-
puesta telefnica interactiva automati-zada IVR, avisos mediante SMS, ser-vicios educativos, informativos y deasesora), plataforma para interaccindel paciente mediante tecnologa web2.0 (Kronikoen Sarea), historia clnicaelectrnica compartida con sistemas
proactivos, receta electrnica (en fasede pilotaje), digitalizacin de la ima-
gen, telemonitorizacin de pacientescrnicos, tecnologas diversas (retino-grafa, teledermatologa, teleconsultaentre profesionales), proyecto Carte-ra de Salud con acceso de los ciudada-
nos a su historial mdico a travs de lared (fases iniciales).
La utilidad para la comunicacin demuchas de estas herramientas es indu-dable, y pueden contribuir a la obten-cin de mejoras asistenciales significa-tivas, aunque an falta por conocer suefectividad o relevancia en la prcticaclnica. Por otra parte, la implantacinde las TIC est permitiendo nuevas for-mas de reingeniera y organizacin deltrabajo, interactividad a distancia, di-gitalizacin y automatizacin, comu-nicaciones asincrnicas, acciones en
red, y probablemente una trasforma-cin manifiesta del paradigma asisten-cial, de los papeles de profesionales y
pacientes y, en general, de nuevas ex-presiones culturales.
Pero la brecha digital presenta in-cgnitas de potencial gravedad en rela-cin a sus consecuencias a medio y lar-go plazo. En su conjunto, su implanta-cin ha generado incertidumbre en los
pacientes de mayor edad y no menosinseguridad en los profesionales, mu-chos de ellos sin experiencia en esecontexto y sin la habilidad tecnolgica
que se requera. La introduccin atro-pellada de las TIC podra llegar a des-bordar las precauciones habituales dela prctica profesional, que determinanla lex artis ad hoc, la doctrina y la juris-
prudencia de las reglas del juegoaplicables a la actividad correspon-diente. Los profesionales sanitariosdeben renovar y actualizar sus conoci-mientos constantemente y utilizar to-dos los medios a su alcance, sabindo-los interpretar y aplicar en beneficiodel paciente, pero las particularidadesde cada tecnologa pueden influir de
manera decisiva en las prcticas sanita-rias aceptadas generalmente comoadecuadas. En ocasiones se ha estimu-lado una utilizacin ms simblica yfascinadora que prudente y eficaz. Laapropiacin social de dichas tecnolo-gas est siendo parcial, desigual e in-coherente pues, como es sabido, lossmbolos son asimilados y validadossegn el sustrato cultural en el que seexpresan.
Asimismo, las carencias de la histo-
ria clnica electrnica compartida y,sobre todo, la psima funcionalidad dela del Sistema Universal de Prescrip-cin (SUPRE) han supuesto probable-mente el mayor descalabro en este ca-
ptulo, que ha engendrado una enormeirritacin, acrecentada por la lentitudde los responsables en reaccionar tantoen aplicar soluciones como en dar ex-
plicaciones.Por otra parte, desde el punto de vista
comercial, el proceso de penetracintecnolgica no es neutro, La expansinde las TIC ha congregado alrededor delos gestores a una nube de preten-dientes, proveedores de tecnologa ypresuntos aliados en el desarrollo desoftware y modelos de atencin, que hagenerado en los mbitos profesionales
ms desconfianza que expectacin.
La estratificacin
Otra lnea estratgica inherente al pro-yecto ha sido el desarrollo de un mode-lo predictivo sobre la probabilidad decomplicaciones e ingresos hospitala-rios, con el fin de establecer interven-ciones sociosanitarias eficaces. Inspi-rado en elKaiser Pyramid Modely di-seada como estudio de investigacin,se realiz la estratificacin de toda la
poblacin del Pas Vasco, basada envariables demogrficas, clnicas, so-ciales y utilizacin previa de recursos,extrayendo datos registrados en los sis-temas de informacin de las historiasclnicas electrnicas, altas hospitala-rias, prescripciones farmacuticas, etc.El objetivo era establecer la validez ennuestro medio de distintos mtodos deagrupacin de pacientes para estimar elconsumo de recursos sanitarios en elao siguiente, aunque desde el ao2010 se realiz la implantacin de for-ma real. Los pacientes fueron clasifica-
dos en segmentos mediante sistemasde case-mix, modelos estadsticos y es-timadores propios, segn diferentesniveles de necesidad de cuidados, per-mitiendo as disear intervenciones
proactivas especficas adaptadas a lasnecesidades de atencin de cada uno deestos grupos. En los contratos Progra-mas de 2012, los planes locales desalud incluyeron intervenciones sani-tarias dirigidas a grupos de pacientessegn su nivel de complejidad.
-
7/28/2019 Estrategia de Cronicidad Innovacin y ambigedad Salud 2000 N141 abril 2013
4/5
Salud 2000
Atencin Primara
20 Salud 2000N 141. Abril 2013
Si bien la idea parecera magnfica,su aplicacin prctica ha sido ms mo-desta. Por una parte, la segmentacinmecanizada a partir de los modelos
predictivos ha demostrado un volumen
de errores excesivamente alto, lo quedificulta la identificacin de los casos.Para su ajuste ha sido requerida la cola-
boracin discrecional de los profesio-nales, inspeccionando aplicadamentelistas de pacientes y corrigiendo erra-tas, en un curioso relevo inverso de ta-reas entre el delicado artilugio infor-mtico y la brega tenaz de la animosainfantera de Atencin Primaria.
Por otra parte, en las capas superio-res de la pirmide (gestin de caso ygestin de enfermedad, segn la termi-nologa ad hoc), si bien la prctica cl-
nica individualizada no difiere funda-mentalmente con respecto a lo que sedebera haber hecho bajo el modeloanterior, la estrategia permitira nor-malizar las intervenciones, concen-trando la asistencia y mejorando la tra-yectoria de los pacientes ms graves,tal vez con mayor eficiencia. Ahora
bien, en el caso de los pacientes de ma-yor edad, pluripatolgicos con mlti-
ples problemas entrelazados, muchosde ellos con patologa cognitiva, men-tal, polifarmacia, dependencia y pro-
blemas sociales, no es posible dirigir
el enfoque exclusivamente a la enfer-medad. En muchos casos, su trazabi-lidad a menudo se muere en el primernivel de atencin con muy espordicasinterconsultas. Las prcticas diferen-ciadas van perdiendo nitidez en la me-dida en que no existen intervencionesclnicas novedosas suficientementeafianzadas con evidencias incontras-tables. El requerido autocuidado nodeja de ser un lejano objetivo que, porel momento, solo interesa a un nmerolimitado de pacientes y cuidadores. Yfinalmente, para la poblacin en el es-
trato inferior de la pirmide las pro-puestas son escasas, y en grado de ini-ciativa experimental ms que de pro-gramas en funcionamiento. Todos es-tos aspectos debern ser reconsidera-dos y, en este sentido, es significativoque el lema del V Congreso Nacionalde Atencin Sanitaria al Paciente Cr-nico (Barcelona, abril 2013) haya sidoDe la enfermedad a la persona. Nosalegramos de que se est pensando enello.
Los profesionales
Una de las singularidades ms repre-sentativas y que est en el ncleo delcambio organizacional ha sido la in-
corporacin, de forma experimental,de nuevos perfiles profesionales en lasfronteras asistenciales entre AP y hos-
pitales, creando puestos de enfermerade enlace. La enfermera gestora de en-lace hospitalario (EGEH), la enfer-mera gestora de la continuidad (EGC)y la enfermera gestora de competen-cias avanzadas (EGCA) ejerceran deeslabn, detectando las necesidadessociosanitarias de los pacientes y suscuidadores, tutelando la asistencia
prestada, coordinando la atencin deotros profesionales y las transiciones
entre departamentos, gestionando lascitas y los trmites administrativos, ar-ticulando los servicios adecuados en elhospital y prestando atencin indivi-dualizada ambulatoria, en el centro desalud, en el domicilio o en otras institu-ciones y agentes comunitarios. Lasconclusiones preliminares afianzaranla necesidad de implantar las compe-tencias de las EGEH y EGCA, aunque
por ahora carecen de un rotundo ancla-je normativo. Sin embargo, las compe-tencias de las EGC se emplazaran en laactual enfermera de los Equipos de
Atencin Primaria utilizando sistemasde informacin integrados y protoco-los de actuacin.
En los modelos de atencin a la cro-nicidad se considera esencial que, enmuchas de las intervenciones, se adop-ten nuevas formas de relacin con los
pacientes, lo que requiere reajustes enlas habilidades, una mayor integracinde los servicios y orientacin multidis-ciplinaria. Los profesionales debernser capaces de establecer vnculos yadoptar un enfoque conjunto, adaptn-dose a las necesidades y realizando
cambios en sus roles mediante proce-sos de reflexin, sustitucin, relevo oreagrupamiento de funciones, el des-
plazamiento de algunas tareas e inclu-so de recursos entre los entornos asis-tenciales: el medio hospitalario, el am-
bulatorio, dispositivos comunitarios, obien directamente en el domicilio delpaciente. Debern tambin incluir ha-bilidades para involucrar a las perso-nas en la participacin responsable desu propio cuidado.
Estos elementos tienen implicacio-nes significativas con respecto a la ges-tin de recursos humanos. Es difcilque este cambio cultural y estructural
pueda realizarse y mantenerse en el
tiempo sin una accin decidida queafiance algunos aspectos normativos.La Estrategia de Cronicidad no se haarmonizado con una poltica de perso-nal que lo habilite, ni se han estableci-do mtodos dirigidos a cambiar lasinercias y las relaciones de fuerza entrelos grupos de poder. Es cierto que, du-rante la legislatura, la coyuntura parla-mentaria y la difcil relacin con las or-ganizaciones sindicales han dificulta-do acometer cambios normativos demagnitud suficiente. Ni siquiera se ne-goci desde 2009 la renovacin del
Acuerdo de Regulacin de Condicio-nes de Trabajo. Pero, precisamente, es-ta es una circunstancia que puede sen-tenciar su viabilidad.
La Estrategia de Cronicidad,experimento inconcluso
La EC ha captado el inters tanto depolticos y gestores como de profesio-nales, e incluso de algunas asociacio-nes de pacientes. Durante la legislatu-ra, el capital colectivo ha incorporado
algunos conceptos sensatos, cierta in-novacin organizativa, y ha actualiza-do algunas herramientas tecnolgicasimprescindibles. En este sentido hafuncionado como una buena excusa
para crear una imagen enrgica y su-gestiva de un sistema en movimiento,
produciendo la representacin simb-lica de una organizacin moderna, in-novadora, conectada, fluida, eficaz yeficiente. Esto ciertamente moviliz a
profesionales que anhelaban algn de-safo que les permitiera zafarse de unalnguida carrera cmodamente asenta-
da en el statu quo. Sin embargo, y sintener una opinin formada sobre la
postura en el mundo hospitalario, no esmenos cierto que hubo personas igual-mente proclives al cambio, fundamen-talmente en AP, que acogieron la ini-ciativa con desconcierto y contrarie-dad.
El discurso oficial de la EC se en-cuentra muy distanciado del esprituque impuls la reforma de los ochenta,de la que es descendiente la actual red
-
7/28/2019 Estrategia de Cronicidad Innovacin y ambigedad Salud 2000 N141 abril 2013
5/5
Salud 2000
Atencin Primara
21Salud 2000N 141. Abril 2013
de AP. No se trata de un mero giro ospin-off de la estrategia Salud paraTodos. Esta orient su finalidad y su
justificacin en el progreso del nivel desalud de la comunidad, y el ejercicio
pleno de tal derecho. La prctica ha de-rivado en un patrn fundamentalmenteasistencial, pero perviven ejemplosmodlicos y sigue arraigada en la me-
moria cultural.La EC no pretende recuperar aque-
llos fundamentos. Asienta su alegatosobre la amenaza que gravita sobre elsistema pblico, y la necesidad deafrontar la crisis mejorando la eficien-cia y la eficacia en el tratamiento de lasenfermedades. Es obvio que la enun-ciacin y la retrica tcnico-adminis-trativa del proyecto ha evitado exhibir-lo como propsito primordial, pero laexperiencia ha demostrado que la in-terpretacin del envite a generalizarla cultura de la innovacin ha sido enestricta clave de sostenibilidad: solu-ciones no presenciales, telemedicina yuso intensivo de TIC, apoyo al autocui-dado, programas de gestin de enfer-medades, gestin de casos y altas pre-coces, gestin poblacional identifican-do individuos de alto consumo de re-cursos, etc. Sin pretender poner en du-da la legitimidad de un Gobierno paragarantizar la sostenibilidad del sistema
pblico, es inquietante que cualquierprctica fuera apta para ser implantada
(con muy poca dosis de bottom-up,por cierto) si se conjeturaban, sin evi-dencia alguna, hipotticas mejoras dela eficiencia.
La estrategia Salud para Todosambicionaba una atencin global delas necesidades de los pacientes y la co-munidad, subrayando el papel de losdeterminantes sociales, ambientales,
econmicos, laborales, culturales,educativos, etc., en las desigualdadesen salud, lo que requerira la participa-cin de polticas pblicas saludablescon carcter intersectorial, lo que sedenomin Salud en todas las polti-cas. LaEC trata de una renovacin vi-gorizante, aunque circunscrita a la or-ganizacin sanitaria y sus conexionescon los pacientes. La narrativa del mo-delo habla de perspectiva poblacionaly polticas pblicas saludables, pero aloperativizarse se olvida gradualmentede ello, enfocndose en la atencin in-dividualizada, recurriendo a una visintecnolgica de la salud y los serviciossanitarios.
La EC ha trado del brazo algunasflamantes innovaciones que en reali-dad venan siendo necesarias desde ha-ca tiempo. En cierta medida, esto ara- la sensibilidad de ciertos colectivosde AP puesto que, en no pocos casos,algunas de ellas estaban siendo desa-rrolladas en el bottom del sistema,de forma voluntariosa aunque preca-
ria, debido a la falta de medios y deapoyo logstico. Sin duda, la estrategiaha puesto al da muchos de estos instru-mentos, pero incomod el hecho deque fuera proclamada como nueva
poltica, sin un guio de complicidadcon quienes llevaban aos intentandola coordinacin entre niveles, la conti-nuidad asistencial tras el alta hospitala-ria, la utilizacin de nuevos sistemas decomunicacin e informacin, la gesto-ra de pacientes desde la AP a lo largodel trayecto asistencial, la planifica-cin y proactividad en algunas inter-venciones de pacientes crnicos, etc.
Como se ha apuntado, la implemen-tacin de laECen Euskadi busc la ac-tivacin colectiva del inters por la in-novacin, decenas de ensayos finan-
ciados a travs de becas de investiga-cin-accin, iniciativas heterogneas,nuevos prototipos organizativos y unamiscelnea de organismos, dentro yfuera del Gobierno, dedicados a la in-vestigacin, interesando la colabora-cin y el patrocinio de la industria tec-nolgica. Todo ello con una vocacin
por exhibir el modelo en foros interna-cionales, buscando tal vez refrendo enel corto plazo, puesto que demostrarsus resultados precisa ms tiempo queel que otorga una legislatura. En reali-dad, todo ello es una estampa excelente
de una de las caractersticas destacadasde laECen su conjunto, su carcter ex-
perimental: Osakidetza encarnando ungran laboratorio de I+D+i, promovien-do ideas emergentes, e induciendo la
posterior supervivencia, de forma dar-winiana, de los mejores desenlaces, amenudo con ms inclinacin a implan-tar soluciones que a la formulacin de
preguntas relevantes.La historia de cmo el sistema sani-
tario ha evolucionado hasta llegar adonde estamos hoy no deja de ser uncapital social y un trampoln para el
cambio. La sostenibilidad del sistematiene muchas vertientes, y la innova-cin organizativa, sin duda, debe seruna de ellas. Pero un exceso de ambi-gedad en la organizacin no puede
perdurar indefinidamente; producedesconcierto y distanciamiento en mu-chos profesionales leales que estn dis-
puestos a compartir una visin fuerte eintegradora en un sistema pblico sos-tenible y orientado hacia la salud de las
personas y la comunidad. s
En el caso de los pacientes de mayor edad, pluripatolgicos,con patologa cognitiva, polifarmacia, dependencia, no esposible dirigir el enfoque exclusivamente a la enfermedad