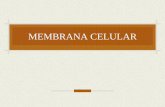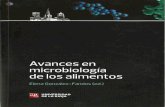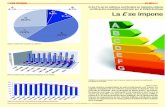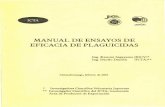Estado y Aplicación de la Ley: un enfoque socio-jurídico148.206.53.84/tesiuami/UAMI10536.pdf · y...
Transcript of Estado y Aplicación de la Ley: un enfoque socio-jurídico148.206.53.84/tesiuami/UAMI10536.pdf · y...
Unidad Iztapalapa
Estado y Aplicación de la Ley:un enfoque socio-jurídico
Tesina ProfesionalPara obtener el Titulo de:
Licenciado en Sociología
Presenta:
C. González Zárate Carlos Ernesto96329243
México Distrito Federal 2002
UNIVERSIDAD AUTÓNOMAMETROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
ÍNDICE
Introducción............................................................................................................ 1
Capitulo I Antecedentes del Estado................................................................. 4
Contexto Histórico: Época Medieval............................................................. 4
Maquiavello y el Monarca Absoluto.............................................................. 7
El Estado Natural de Hobbes..................................................................... 10
Jean Jacques Rousseau y el Consentimiento Popular............................... 13
Hegel y el Estado Racional......................................................................... 16
Weber y el Estado...................................................................................... 20
Derecho Natural............................................................................. 23
Capítulo II Leyes y Estado.............................................................................. 25
Estado de Derecho..................................................................................... 27
Elementos del Estado de Derecho................................................. 27
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....................... 30
Algunas Facultades del Poder Ejecutivo.................................................... 31
Derechos del Hombre en Nuestra Constitución......................................... 34
Capítulo III La Aplicación de la Ley en México............................................... 45
Control Social ............................................................................................ 45
El Sistema de Procuración de Justicia en México...................................... 51
El Ministerio Público........................................................................ 52
Prisión Preventiva: recurso de control social................................... 62
Juicio de Amparo............................................................................. 63
Teorías Criminológicas y Sociológicas con Respecto al Crimen............... 65
Estructural Funcionalismo.............................................................. 65
Interaccionismo Simbólico............................................................... 67
Sociología del Conflicto................................................................... 68
Criminología Crítica......................................................................... 69
Exposición de Algunos Casos Paradigmáticos.......................................... 70
Caso General Brigadier Gallardo.................................................... 70
Ecologistas Presos.......................................................................... 72
Conclusiones.............................................................................................. 78
Bibliografía............................................................................................................ 76
1
Introducción
El estudio del derecho por la sociología, no es una innovación, clásicos como
Weber y Durkheim abordaron el campo del derecho, asimismo, contemporáneos
como Habermas y Luhmann se han ocupado del estudio del derecho y de su papel
en las sociedades modernas.
La lejanía con la que los sociólogos ven al derecho, y los juristas a la sociología,
nos invita a intentar abordar la importancia de los estudios socio-jurídicos dentro
del campo de la sociología.
Lo anterior, nos lleva a hablar de las relaciones de dominación que existen en el
seno de las estructuras sociales, las cuales se desenvuelven de tal manera que
las satisfacciones de las necesidades humanas dependen de la existencia de unente dominante, y que los valores superiores de la estructura sean la obediencia y
el temor a la autoridad, como receta para el ejercicio del poder.
En consecuencia, el ejercicio del poder para que sea duradero y estable, requierepor los menos de dos formas de expresión: la coerción directa y la sumisión con el
consentimiento de los dominados. Las estrategias y las técnicas que se pongan en
práctica para lograr la conjunción de esas dos metas están en función del
conocimiento y de la organización de las masas sociales, así como en la
capacidad de satisfacer sus necesidades. De ahí, que la sociología y el derecho
constituyan factores primordiales para la estructuración y conservación del poder
en los Estados.
El derecho constituye el instrumento a través del cual, el poder del Estado
institucionaliza su facultad de imponer destinos a los hombres y hacer obligatorios
los comportamientos que él espera de aquellos, para el logro de su control.
2
En tanto, la sociología analiza la evolución de las estructuras sociales, en las que
la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra
obtener el consenso activo de los gobernados. En este contexto, la sociología
aporta, analiza y critica la organización y estructura de la sociedad, para quepodamos hablar de Estado.
Cuando hablamos del concepto Estado, éste aglutina los elementos: pueblo, ley o
gobierno y territorio, es decir, los elementos que componen y mantienen una
estructura social moderna. El Estado, en cuanto es la misma sociedad ordenada,
es soberano, ya que satisface las necesidades de los componentes de la
estructura. Para lograr lo anterior, el Estado no tiene límites jurídicos, es decir, el
derecho positivo no es un límite real del Estado, ya que puede ser modificado, en
cualquier momento por el Estado mismo, en nombre de las nuevas exigencias
sociales.
De todo lo anterior, deseamos específicamente saber cómo se manifiesta el
control social, ya no desde el punto de vista normativo, pues resulta como una
receta de cocina, sino a partir de una visión socio-jurídica, empleando la reflexión
sobre los jurídico y sobre lo no jurídico, para poder comprender el sentido de lo
normativo y de lo social no expresado, abordando las distintas situaciones sociales
y políticas en las que el poder crea la norma, la aplica selectivamente e impone
sanciones.
“El poder que domina, ha construido y reproduce una aparato de administración de
justicia que representa una institución con máscara, en la que se autoriza la
violencia oficial de los servidores públicos, quienes al no respetar sus propias
normas, pierden legitimidad en el ejercicio de su poder. En consecuencia, esa
estructura, en que manda la razón política, aloja a un macro-sujeto criminal.”∗
∗ Párrafo de la ponencia “Estado de Derecho o Derecho del Estado”, presentada en el VCongreso Regional de Estudiantes de Sociología, celebrado en la Universidad Autónoma deCoahuila, en Torreón Coahuila, Abril del 2000.
3
Las anteriores, son razones que justifican el presente trabajo, por un lado la
necesidad de un ente que coaccione a la sociedad alrededor de determinados
valores, y por el otro la necesidad de una normatividad jurídica, independiente de
los contextos políticos y sociales, que limite las acciones de ese ente a fin de
proteger los derechos de los ciudadanos y evitar el desvío de poder en el ejercicio
del mismo.
Los estudios jurídicos se han desarrollado de acuerdo con ciertas reglas y
principios, que deben de ser teóricamente armónicos y prácticamente
sistemáticos. Sin embargo, las decisiones de poder chocan frecuentemente contra
esa estructura jurídica e institucionaliza leyes o reglamentos contrariando los
principios generales de derecho y las jerarquías de las normas. De ahí que el
presente tema, busque analizar algunas de las múltiples incongruencias que
existen en la legislación penal mexicana, que autoriza la expulsión de extranjeros
sin derecho a jucio, sin precisar razones, lo cual no encuadra en los principios
universales de los derechos humanos, de los que nuestro país es parte.
El presente trabajo tiene como objetivo:
Develar algunos aspectos del uso del poder en el marco del Estado deDerecho, que permitan apreciar una dependencia de la aplicación de la ley adeterminadas situaciones políticas y sociales de nuestra estructura social.
Para lograr lo anterior, abordaremos las distintas teorías que legitimaron la
creación del Estado a lo largo de la historia. Asimismo, detallaremos el sistema
normativo nacional, en específico, el de las garantías individuales existentes, al
igual que la estructura de procuración de justicia, contrastándola con diversas
teorías sociológicas y criminológicas con respecto al crimen. Por último
expondremos algunos casos concretos que permitan evidenciar la dependencia de
la ley a determinadas situaciones sociales y políticas en nuestro país.
4
Capítulo I Antecedentes del Estado
Para abordar el concepto de Estado, es necesario estudiar y analizar a los
teóricos, que en siglos pasados, abordaron la creación de un ente legítimo que
mantuviera las relaciones sociales en una situación de convivencia, en aras de la
sublevación de todos los miembros de un mismo grupo social.
En este contexto, abordaremos a los estudiosos mas representativos a lo largo de
la historia, para encontrar el fundamento teórico del concepto: Estado.
Contexto Histórico: Época Medieval
Hasta finales del siglo XV, las aldeas del viejo continente tenían una economía
autosuficiente, basado principalmente en la agricultura, las grandes “polis”
dependían de los distritos campesinos más cercanas a ellas. Este tipo de relación
económica impedía una centralización de la forma de gobierno, por lo cual, ésta
caía en manos de los propietarios agrícolas.
Por esta razón, en la Edad Media, se fue creando gradualmente una gigantesca
jerarquía de clases sociales, en la cual, cada grado debía directa obediencia al
inmediatamente superior, y sólo en grado secundario a los más altos. Esta
pirámide social de la obediencia, era al mismo tiempo una pirámide basada en los
derechos y obligaciones de la propiedad. En teoría, el rey lo poseía todo, en la
realidad, había entregado la mayor parte de la tierra a los barones y señores
feudales a cambio de determinados servicios o favores. Éstos, a su vez,
traspasaban parcelas de esas tierras recibidas del rey a sus subordinados
inmediatos, también a cambio de servicios o favores prestados, en un último lugar
se encontraban los siervos, quienes tenían una gran cantidad de obligaciones con
escasos derechos.
5
En una sociedad, como la que se ha descrito a grandes rasgos, la ley, de existir,
se concretaba y desarrollaba en un marco de costumbre y tradición. La
centralización de la forma de gobierno sólo podía beneficiar a las clases más bajas
ya que sus derechos y obligaciones se homogeneizarían a la del resto de la
estructura; mientras que a la nobleza propietaria de las tierras, esa forma de
gobierno sólo le podía parecer una amenaza peligrosa del poder del rey sobre sus
privilegios y poder.
La estabilidad de una sociedad feudal dependía del poder de los señores para
mantener el orden dentro de sus propios territorios, limitando al mismo tiempo los
avances del poder del rey. Por otra parte, el rey no podía aumentar su poder sino
apoyándose en los siervos contra sus señores inmediatos, lo cual era casi
imposible, o buscando alianzas en otro grupo social no integrado por señores ni
por siervos. En el momento en que surgiera un grupo semejante a éste, el sistema
feudal se debilitaría desde su base.
Ante el lento sistema económico y la distribución descentralizada y jerarquizada
del poder político, existía una institución mucho más universal e internacional: la
Iglesia Católica, quien era la dueña espiritual del mundo civilizado, y muy pronto
del nuevo mundo.
Centralizada en el Vaticano de Roma, con una sorprendente burocracia y un
obediente agente en cada aldea, la Iglesia Católica podía presumir de poseer un
completo control sobre el arte, la educación, la literatura, la filosofía y la ciencia dela cristiandad occidental. “Durante siglos la Iglesia Católica dio a la Europa
Occidental una cultura común que aceptaron todos los reyes y señores. La
civilización era católica y el catolicismo era civilización”1.
Todavía más, a la universalidad de la fe cristiana correspondió en el terreno
temporal la creencia en la naturaleza universal de la ley. La ley no era algo que
1 Tawney, R.H, La Religión en el origen del Capitalismo, Siglo Veinte, Argentina, pp.17.
6
surgía del deseo de un soberano o una asamblea popular, sino de la misma
atmósfera de la vida social. Era tan natural al hombre como le era comer, beber y
respirar. La ley no dependía de la razón del ser humano, era una verdad a la cual
el hombre se iba acoplando, en la medida que lo conocía. Esta creencia en la
realidad de la ley natural, permitió a la Edad Media desarrollar un espíritu de
constitucionalismo y hasta un tipo de institución representativa. Como la ley no era
exclusiva de los príncipes ni producto de la soberanía, existía un sentido
verdadero de que todos los hombres eran capaces por igual de percibirla.
En la institución política que corresponde a esta forma de gobierno, el Papa y el
emperador se dividían la autoridad que estuvo unida antes bajo los emperadores
romanos, el primero actuaba como el supremo señor espiritual, y el segundo en la
misma calidad, pero en lo temporal. De lo anterior, resultaba que la posición del
emperador era más incierta que la del Papa. No sólo tenía que luchar contra los
avances del papado, sino también contra la independencia territorial de los
distintos reyes y príncipes. Es decir, la Iglesia si ejercía un verdadero control
universal, los reyes y emperadores sólo “aspiraban” a dicho control, viéndose
imposibilitados cuando trataban de ejercerlo.
Como se ha mencionado anteriormente, la estabilidad del orden feudal radicaba
en su carácter estático y localista, así como de la imposibilidad para cualquier rey
o príncipe, hasta del mismo emperador, de imponer su voluntad a los distintos
señores feudales. Tanto en teoría como en la práctica, dicho orden estaba
destinado a desaparecer en cuanto la balanza del poder se inclinase
decididamente a favor de los reyes y príncipes. Es decir, la Iglesia si ejercía un
verdadero control universal, los nobles feudales sólo aspiraban a dicho control
viéndose imposibilitados cuando trataban de ejercerlos.
En este contexto, fue como el crecimiento del fenómeno de la unidad nacional
dentro de algunas monarquías nacionales, dieron origen a una lucha real entre los
reinos territoriales y la Iglesia católica. Esto ocurrió cuando los príncipes y reyes se
7
preguntaban cómo, dentro de un solo territorio, podían existir dos gobernantes
supremos sin estar asentados en el mismo, por un lado el papa en el Vaticano de
Roma; y por otro, el emperador, generalmente centralizado en Alemania.
A medida que la fuerza de los reyes aumentaba, ayudado por los procesos que
dieron fin a la Edad Media, tales como la Reforma y el Renacimiento, los hombres
buscaban una unidad y autoridad central lo suficientemente fuerte, ya que
experimentaban la necesidad de ello. En este contexto histórico se vislumbra la
primera teoría del concepto de Estado:
Maquiavello y el Monarca Absoluto
Nicolás Maquiavello (1496-1527), en su obra “El Príncipe”, nos habla del arte de
adquirir poder y conservarlo, así como de los errores que debe de evitar un
príncipe para mantenerse en el ejercicio del mismo. La principal preocupación de
Maquiavello era hacer posible que los príncipes lograran lo que deseasen.
Para Maquiavello los medios eran tan fascinantes que nunca pareció preocuparse
acerca del fin, ya que éste lo dejaba a la elección del monarca.
Con estas ideas, “El Príncipe” es un manual para el gobernante en el que se
expresa en breves páginas la esencia del Renacimiento, en cuya edad nació el
concepto de Estado-nación. El orden medieval había sido desquebrajado, la
imposibilidad de reconstituir dicho orden ante la ruptura del poder territorial y el
espiritual. Fue allí donde las ciudades que habían resistido los propósitos
imperiales del emperador germano, luchaban para sobrevivir en un mundo cuyo
crecimiento las había dejado atrás. La expansión del comercio, la existencia de
mejores comunicaciones y la aparición del comerciante “ambulante”, estaban
pidiendo en el ya entrado siglo XVI, un sistema político de mayor escala y más
centralizado que el existente bajo el feudalismo.
8
“El Príncipe se refiere, principalmente, pero de manera exclusiva, al proceso de
fundación de un nuevo Estado y se centra en las virtudes de un príncipe absoluto
(tiránico) que pueda realizar tal fundación sobre bases sólidas y duraderas”2.
En una época de instituciones destruidas, Maquiavello se daba cuenta de que la
bondad, el constitucionalismo y la moralidad tradicionales no eran suficientes
bases para una sociedad estable. Y por esta razón predicaba la doctrina del
poder:
“Y aquí se presenta la cuestión de saber si vale más ser temido que amado.
Respondo que convendría ser una y otra cosa conjuntamente, pero que, dada la
dificultad de este juego simultáneo, y la necesidad de carecer de uno o de otro de
ambos beneficios, el partido más seguro es ser temido antes que amado.
Hablando “in genere”, puede decirse que los hombres son ingratos, volubles,
disimulados, huidores de peligros y ansiosos de ganancias. Mientras les hacemos
bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, caudal, vida e hijos, pero se
rebelan cuando ya no le somos útiles. El príncipe que ha confiado en ellos, se
halla destituido de todos los apoyos preparatorios, y decae, pues las amistades
que se adquieren, no con la nobleza y la grandeza del alma, sino son el dinero, no
son de provecho alguno en los tiempos difíciles y penosos, por mucho que se las
haya merecido. Los hombres se atreven más a ofenderla al que se hace amar que
al que se hace temer, porque el afecto no se retiene por el mero vínculo de la
gratitud, que, en atención a la perversidad ingénita de nuestra condición, toda
ocasión de interés personal llega a romper, al paso que el miedo a la autoridad
política se mantienen siempre con el miedo al castigo inmediato, que no abandona
nunca a los hombres”3.
Al escribir lo anterior, Maquiavello descubrió uno de los principios básicos de la
moderna teoría política. Cualesquiera que sean nuestras intenciones, humanas o
2 Velasco Gómez, Ambrosio; Teoría Política: Filosofía e Historia ¿Anacrónicos o Anticuarios?;UNAM, 1995, pp.59.3 Maquiavelo, Nicolás; El Príncipe; Ed. Taurus, 1995, pp. 38.
9
inhumanas, cristianas o paganas, el gobierno que vaya a subsistir debe poseer
poder para ejercerlo, y debe entender la técnica de emplear dicho poder. La
humanidad en algunos actos de gobierno, puede propiciar la victoria de la parte
contraria. En este sentido, resalta la importancia de ver que la humanidad y la
justicia sólo son posibles en una sociedad donde alguna autoridad central puede
lograr la obediencia del grupo social. Si el poder de una autoridad establecida es
puesto en peligro por una fuerza rival, no es posible conservar la ley y el orden.
Es decir, Maquiavello comprendía el valor de la libertad, de las leyes y de la
religión, pero también sabía que la Iglesia ya no podía dimensionar dichos valores,
por lo menos varios de ellos. Ante ello, señalaba que ningún poder espiritual podía
constituirse en rival del Estado. En este sentido, declaraba al Príncipe libre de todo
fuero legal y moral, en otras palabras, la fuerza era la única justificación del poder.
La obra de Maquiavello influenció fuertemente para la creación del Monarca
Absoluto, sin embargo, el absolutismo como sistema, no se desprendió de lo
espiritual, ya que los monarcas se erguían como “creación divina” y gobernaban
por derecho divino, por lo que exigían a sus súbditos obediencia absoluta.
“...el nuevo Estado [absolutista] dependía, en última razón, de la fuerza
concentrada en el gobierno central, y éste iba a exigir absoluta obediencia de sus
súbditos, aún cuando grandes núcleos de ellos se rehusaran a reconocer su
autoridad. El gobierno no podía permitir que la conciencia religiosa pusiese en
duda sus mandamientos, sin que esto condujera a la guerra civil, ni tampoco podía
permitir que el común de los hombres aceptará las doctrinas de Maquiavello.
Porque, aunque era cierto que el Estado descansaba sobre la fuerza, aceptar esta
doctrina era admitir que cualquier poder rival tenía derecho de echar abajo el
gobierno existente”4.
4 Crossman, R.H.S.; Biografía del Estado Moderno; Ed. F.C.E., Segunda reimpresión de la cuartaedición en español; México, 1994, pp.46.
10
Sin embargo, existían teóricos políticos que seguían el pensamiento de
Maquiavello, en cuanto a desprender al ser humano de su vestidura espiritual, y
solamente considerarlo como tal, interesado principalmente en la vida terrenal.
En este contexto, en 1651 se publica una obra que abarca un sistema político en
relación a la creación del Estado, y que a continuación abordaremos:
El Estado Natural (Hobbes)
Siguiendo el movimiento teórico-político que tuvo su origen en la obra de
Maquiavello, el Leviatán de Thomas Hobbes (1588-1679) aporta una base
filosófica que en su introducción nos dice:
"La Naturaleza (el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo) esta imitada
de tal modo, como en otras muchas cosas por el arte del hombre, que éste puede
crear un animal artificial Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya
iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no
podríamos decir que todos los autómatas (artefactos que se mueven por sí mismo
por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj) tienen una vida artificial?
¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte; y los nervios qué son, sino
diversas fibras ...?.
El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la
Naturaleza del hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran Leviatán que
llamaremos República o Estado que no es sino un hombre artificial..."5.
Así, el hombre es algo que la razón puede concebir como un factor o elemento
que tendrá un papel en el desarrollo de las leyes naturales, el cual se encuentradentro de una estructura llamado el Estado de naturaleza. En un primer momento,
5 Hobbes, Tomas; El Leviatán; Ed. F.C.E.; quinta reimpresión de la Segunda edición en español,México, 1992; pp.22.
11
el hombre es como cualquier otro ser en el estado natural, su única diferencia esel elemento de la pasión, además del raciocinio, que no es más que una serie de
impulsos individuales encaminados a experimentar sensaciones tanto positivas
como negativas, dentro de su contexto colectivo.
Para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de guerra, porque considera
como principales motivos propulsores del hombre en la sociedad, la ambición de
poder y el miedo a la derrota; para explicar esto, se considera al hombre como
una criatura impulsada por la envidia, la ambición y el temor, por lo tanto, inmerso
en un estado de constante conflicto con su medio. Pero en virtud de los poderes
razonadores que posee, encuentra que dicho estado no es deseable, ya que no leofrece seguridad para el disfrute de sus bienes. La razón, en consecuencia,
puede idear y establecer determinadas reglas de comportamiento que si fueran
respetuosamente acatadas podrían beneficiar a todos. Estas reglas son las
antiquísimas Leyes de la Naturaleza, que en cierto sentido corresponden a la
ética religiosa: "No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti". Hobbes,
resalta que si todos siguieran esta regia, serían más felices, pero advierte que
mientras existan individuos en condiciones diferentes, no se respetará dicha
regla, puesto que no conviene para determinados sectores.
En este sentido, el autor propone una construcción ideológica, a manera de
receta, en la que se propone un sentido colectivo de la vida social:
1,. Todos los hombres gustaran vivir bajo las leyes de la naturaleza, si cada uno
de ellos estuviera seguro de que los otros (sus iguales) también las acatarían.
2.- Esto sería posible únicamente si existiera un poder coercitivo superior a todos,
que obligara al cumplimiento de las leyes de la naturaleza mediante un código
legal, positivo y detallado. Dicho código legal obliga únicamente porque satisface
el deseo universal de seguridad
12
3.- En consecuencia, el Estado surge a través de un contrato social, efectuado
entre todos los habitantes de un territorio determinado, mediante cuyo contrato
cada individuo renuncia a sus derechos a la defensa propia a favor del Estado a
condición de que todos los otros hagan lo mismo.
4.- Para lograr su efectividad, en dicho contrato social se debe exigir el abandono
de todos los derechos y conceder omnipotencia al Estado, porque si un individuo
o un grupo retiene determinados poderes o derechos de apelación a una
autoridad superior, los otros individuos afectadas no pueden experimentar el
sentimiento de que son tratados sobre la base de igualdad.
5.- Resulta innecesario determinar si el poder soberano debe ejercerse por un
solo hombre o por un grupo de éstos, siempre que la autoridad investida sobre el
individuo o el grupo, sea la autoridad suprema coercitiva. El soberano debe
encontrarse por encima de la ley y ser fuente de la misma, debe ejercer el mando
de las fuerzas armadas, tener poder sobre la propiedad y controlar la opinión
pública. Sin estas características, sus poderes no serían supremas, y dado esto,
el contrato social no obliga, volviéndose, en consecuencia al estado de guerra.
6.- Y finalmente, si todo se logra, la Iglesia debe ser una sierva del Estado,
teniendo que considerar al Papado como el principal enemigo de la Paz (debido a
sus prejuicios religiosos)
Con este desglosado mecanismo, donde de un hombre "libre", sin escrúpulos de
conciencia y esclavo de sus pasiones, llega al hombre estable, satisfecho bajo los
dictados de un Estado totalitario, libre de creer en lo que quiera, pero no de
expresarle; libre también para hacer lo que desee, siempre y cuando el poder
superior se lo permita, y acumular la propiedad en la medida de que los intereses
del gobierno no se vean afectadas. Al perder todos sus derechos, el individuo
experimenta la satisfacción consoladora de saber que todos los demás individuos
13
también los han perdido, y es esta satisfacción la que lo convierte en ciudadano
obediente y cumplidor de las leyes.
“Los conceptos hobbesianos de poder político (poder sobre) y de libertad negativa
(libertad residual frente al Estado), influyeron de manera decisiva en el
pensamiento político moderno”6.
Si bien es cierto que los postulados de Hobbes se desprende la instauración de un
tirano arbitrario, también es cierto que dicha tiranía resolvía el caos del
medievalismo, arriba abordado.
Jean-Jacques Rousseau y el Consentimiento Popular
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) llegó a ser considerado como el gran
teórico de la Revolución Francesa, además de darle seguimiento al trabajo
conceptual de Estado que había iniciado Hobbes. Al principio mismo de su obra
política más importante, "El contrato social", Rousseau se planteaba la pregunta
central de su investigación:
“El hombre nace libre, y por todas las partes se le ve bajo cadenas. Muchos de
los hombres que se consideran dueños de otros, son esclavos en no menor
medida que éstos. ¿Cómo tuvo lugar este cambio? No lo sé. ¿Qué es lo que
puede hacerlo legítimo? A esta pregunta espero poder hallare respuesta”7.
La cuestión de legitimidad intervino en el concepto de democracia desde el
principio. El consenso del pueblo con respecto a las leyes que lo restringen es
uno de los aspectos críticos de la obra maestra de Rousseau y, por cierto, de
6 Velasco Gómez, Ambrosio; Poder, Libertad y Democracia en el Pensamiento Político Moderno,Anuario de Filosofía, UNAM, 1993, pp.78.7 Rosseau, Juan Jacobo; El Contrato Social; Ed. Porrúa, México, 1992, pp.3.
14
todo el pensamiento político moderno. El cimiento de la democracia está implícita,
de hecho, en una doctrina del contrato social, que se basa en el consentimiento
de los miembros de la sociedad. Tanto en el caso de Hobbes como en el de
Rosseau, la imagen mental del Estado es la que desempeña la función de traer
unidad a los "muchos", la "mayoría" de los miembros de la sociedad. En Hobbes,
los muchos daban su consentimiento solamente una vez, en el momento en que
se acordaba el convenio y se creaba el Leviatán. Así el Estado pasaba a ser el
soberano al que el pueblo confería la facultad de representarlo. El soberano, por
ende, era el representante, y los ciudadanos eran aquellos a quienes se
imputaban los actos del soberano. Sin embargo, conforme a la teoría de la
representación, la voluntad que daba origen a la acción era la del soberano.
Rousseau, no obstante, rechazaba este aspecto de la teoría de Hobbes. Para él,
el soberano era el propio pueblo, un "ser colectiva', y no podía ser representado.El poder ejecutivo únicamente se le podía transmitir a un gobierno. Sin embargo,
la voluntad, o en otras palabras el poder legislativo, debía permanecer en el
pueblo soberano, para esté filósofo francés, la representación quedaba sustituida
por la participación.
En el cambio que el contrato social sufre desde Hobbes hasta Rousseau, se
observa que el consentimiento viene a reemplazar a la coacción, que era la base
del Estado, incluso en Weber. En tanto que en el caso de Hobbes la voluntad delsoberano era la voluntad del Leviatán que se le imponía a sus ciudadanos, según
Rousseau el derecho era la expresión de un pueblo soberano. El propio
Rousseau establecía una distinción radical entre la voluntad de "todos", el cual no
es más que la suma de voluntades "individuales", y la "voluntad general", que era
la voluntad del pueblo como un todo y que inspiraba al gobierno del Estado.
Tal voluntad general era el resultado ideal de una educación a partir de la cual los
individuos iban a ser capaces de desprenderse de intereses particulares. De
hecho, los enemigos más acérrimos de dicha voluntad general eran los
15
particulares organizados, los partidos, o las "facciones" que eran portadoras de
intereses específicos, en oposición a los intereses generales del Estado.
Esto significa, por supuesto, que bien puede existir un contraste entre los
intereses particulares del individuo y aquellos que son de carácter general. Este
yo "generalizado", que emplea la idea de la teoría G. Hebert Mead, es resultado
de la educación. Representa el contrato social que existe dentro cada individuo y
convierte en ciudadano a cada uno de los hombres o de las mujeres. Según
Rousseau, en todo momento y para cada miembro de la sociedad se halla
presente un conflicto entre estas dos personalidades.
Con los argumentos de Rousseau se le dio un nuevo sentido a la coerción en el
marco de la legitimación, sin llegar al totalitarismo; es decir, fundamentó losconceptos básicos de el Leviatán, pero mediante una vía de internalización de
tales conceptos. Con ello, trascendió a la especie humana del iusnaturalismo
salvaje al iuspositivismo inteligente.
En tanto, que el Leviatán de Hobbes era el garante externo del orden público que
no pretendía llegar a la conciencia interna de sus súbditos, sino meramente
fomentar la conformidad de comportamiento colectivo mediante la amenaza del
castigo, en la obra de Rousseau se observa la apreciación de la moralidad del
Estado, y era precisamente labor de las instituciones de esté ilustrar a sus
ciudadanos acerca de tal moralidad.
En la concepción de Maquiavello, y especialmente en la de Hobbes, la necesidad
de restringir la voluntad de un súbdito, quien de otra manera iba a ser un esclavo
de la naturaleza, un hombre brutal y salvaje, daba lugar al uso de la coerción. La
premisa en la que esto se sustentaba era el concepto de que el humano "natural"
era similar al animal salvaje que tenía que ser refrendado mediante el temor del
castigo. Pero si la voluntad del súbdito se concebía como "libre" en la forma
civilizada que se ha mencionado con la apreciación de la moralidad.
16
Para Rousseau, la base de la democracia era la internalización del derecho,
entendido como la obediencia al mandato interno de la conciencia. Una vez que
los hombres y las mujeres hubieran llegado a constituirse en sus propio amos, es
el único régimen posible de la democracia.
El Estado Racional (Hegel)
Para comprender el concepto de Estado racional Hegeliano, retomamos el
presupuesto de su "Filosofía de la Historia Universal", el cual está constituido por
el pensamiento de la razón, es decir, de que la razón rige el mundo y que por
tanto, también la historia universal ha transcurrido racionalmente.
Para Hegel la razón es:
"...la sustancia; es como potencia infinita, para sí misma la materia infinita de toda
vida natural y espiritual y, como forma infinita, la realización de este su contenido:
sustancia, como aquello por lo cual y en lo cual toda realidad tiene su ser y su
consistencia. La razón... se alimenta de sus misma y es ella misma el material
que elabora. Y así corno ella es su propio supuesto, su fin, el fin absoluto, de igual
modo es ella misma la actuación y producción, desde lo interno en el fenómeno,
no sólo del universo natural, sino también del espiritual, en la historia universal".
Por ello "debemos buscar en la historia un fin universal, el fin último del mundo,
no un fin particular del espíritu subjetivo o del ánimo. Y debemos aprehenderlo
por la razón que no puede poner interés en ningún fin particular y finito, y sólo en
el fin absoluto"8.
En una primera interpretación, lo racional es entonces lo universal, por tanto, la
historia no es otra cosa que búsqueda que hombre hace de ese universal. Y
8 Hegel, G.W. F., Filosofía de la Historia Universal, FCE, México, 1988, pp.62.
17
hablando de la formación y estructura del Estado, esa universalidad estaría
constituida por la organización de una comunidad de hombres, donde todos sean
parte creadora y receptora de las obligaciones y de los derechos que los
cohesiona y cuyo fin último, sea la realización de la libertad de todos.
Así, el Estado será el resultado de la idea ética históricamente determinada, y la
libertad concreta, constituiría el hecho de que la individualidad personal y sus
intereses particulares tendrían el pleno desarrollo y el reconocimiento de su
derecho para sí, en el sistema de la familia y de la sociedad en su conjunto.
En la obra Filosofía del Derecho, Hegel, manifestó que el Estado aparece sólo
cuando la realidad ha cumplido su proceso de formación y está realizada. De ahí
que la teoría del Estado que es, no de un Estado ideal y soñado, es la teoría de la
razón realizada para y por sí misma; y la ley, que debe ser más universal, es en
realidad en el sentido más cabal y es la realidad menos extraña al hombre.
La esencia del Estado es la ley, no la ley del más fuerte, la ley del capricho, la ley
de la generosidad natural, sino la ley de la razón en la cual todo ser racional
puede reconocer su propia voluntad racional. Es cierto que el Estado se presenta
en las esferas del derecho privado, de la familia, aún del trabajo, como una
necesidad exterior, como un poder superior. Pero, por otra parte, es su fin
inmanente y su fuerza reside en la unidad de su fin último universal y de los
intereses particulares de los individuos, unidad que se expresa en el hecho de
que tiene deberes para con él, en la medida en que, a la vez son sujetos de
derechos.
La absoluta identidad del deber y del derecho tiene lugar solamente en cuanto
identidad del contenido en la determinación de que este contenido es lo
absolutamente universal, es decir, un principio del deber y del derecho, la libertad
del hombre, en el cual vengan incluidas sus necesidades; el concepto de la
unidad de deber y derecho es una de las determinaciones más importantes y
18
contiene la fuerza interna de los Estados, ya sea, también, frente unos a otros. El
individuo en el cumplimiento de su deber debe encontrar, de alguna manera, su
propio interés, su satisfacción y su provecho, y de su relación con el Estado debe
emanar un derecho mediante el cual la cosa universal llegue a ser su propia cosa
particular.
Por lo tanto, el individuo que se subordina a sus deberes, encuentra como
ciudadano, en el cumplimiento de los mismos, la protección de su persona y de su
propiedad (fin principal del Estado), la preocupación de su bienestar individual, la
satisfacción de su esencia sustancial, la conciencia y el orgullo de ser miembro de
esa totalidad; es decir, y en el cumplimiento de sus deberes como contribuciones
y servicios al Estado, tiene su conservación y su existencia.
“A todo esto, el Estado racional no es una organización que oprime a sus
ciudadanos, es su organización, su forma de interaccionarse, donde cada
individuo se siente adentro, que es sujeto de derechos y obligaciones, cada
individuo es y sabe que es miembro activo de la comunidad, y sabe además, que
es conocido y reconocido como tal por todos los otros y por el propio Estado”9.
De lo anterior, se puede concluir que el Estado racional tendría una organización
horizontal, fundamentada en el reconocimiento y el respeto recíproco de todos los
sujetos que lo integran. En consecuencia, el Estado racional encuentra su
negación en una sociedad donde el gobierno favorezca a unos y no a otros,
donde aparezcan contradicciones en los aspectos vitales de la vida social, donde
no pueda realizarse plenamente la idea de libertad, donde el derecho no sea la
expresión de la ética pura, sino el instrumento mediante el cual pueda condenarse
al piadoso por indiferente, al justo por injusto y al inocente por criminal.
Por otro lado, en las sociedades de organización vertical, el Estado, comocreación y resultado del ejercicio del poder está en el campo de lo arbitrario y
9 Ibidem. pp. 70.
19
aunque tenga periodos de estabilidad, cuando el individuo descubre que el
mundo de la libertad aparente en que vive, es infiel a su ideal, y de lo que tiene
fuerza de derecho y de bien en la realidad y en la ética, no satisface la voluntad
universal, porque ese derecho, ese bien y esa ética son producto de interese
particulares y sólo a estos beneficia, y no a la mayoría, entonces ese individuo se
aparta del Estado y le opone los principios de su propia conciencia ética:
"Esa conciencia moral, expresa el absoluto derecho de la autoconciencia subjetiva
de saber en sí y por sí misma lo que es derecho, deber, y de no reconocer nada
más que lo que ella sabe así como bien; y al mismo tiempo, de afirmar que lo que
ella sabe y quiere, es en verdad derecho y deber"10.
Ante esto, será el derecho institucionalizado por el Estado, el que va a juzgar el
contenido de esa conciencia ética particular, que en ese momento se estará
presentando como negatividad contrapuesta a la presunta universalidad
institucionalizada; por lo cual, de ese juicio dependerá la violencia que ejerza el
poder en su contra.
De ahí, que una prescripción jurídica puede manifestarse, por las circunstancias y
desde las instituciones jurídicas preexístentes, como plenamente fundada y
consecuente, y sin embargo, ser en sí y para sí injusta e irracional.
Emerge entonces, el derecho del hombre a rebelarse contra las normas
institucionalizadas y contra el Estado irracional que lo avasallan, ya que la función
del Estado debe alcanzar la plenitud del derecho y la realización de la moral
concreta, entendida como la realización de la libertad, y no su destrucción.
10 Hegel, G. W. F., Filosofía del Derecho, UNAM, 1985, pp.44.
20
Weber y el Estado
Max Weber, tiene su forma individual de concebir al Estado, tanto en sus
antecedentes, mecanismos y composición, esto, para un aceptable
funcionamiento. A continuación presento ideas generales de Weber y comentarios
propios sobre tales ideas, para así, dar claridad a los fundamentos del Estado en
la visión de mencionado autor.
Así, para Weber, el concepto de Estado, no se define a partir de lo que hace, sino
más bien de cómo se estructura, y en este sentido, el autor dice:
"Desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación "política"
y en particular un "Estado" no se pueden definir por el contenido de lo que hacen.
En efecto, no existe apenas tarea alguna que una asociación política no haya
tomado alguna vez en sus manos,... y hoy como Estados, o que fueron
históricamente las precursoras del Estado moderno.
Antes bien, sociológicamente el Estado moderno sólo puede definirse en última
instancia a partir de un medio específico que, lo mismo que a toda asociación
política, le es propio, a saber., el de la coacción física... si sólo subsistieran
construcciones sociales que ignoraran la coacción como medio, el concepto de
Estado hubiera desaparecido, entonces se hubiera producido lo que se
designaría, con este sentido particular de/ vocablo, como "anarquía"”11.
Al autor, en el antecedente del Estado moderno, señala que son las agrupaciones
que tenían un objetivo político, y que para el autor lo político tiene que ver con el
poder, tanto en la forma de como conseguirlo o distribuirlo dentro de una
estructura; pero estas agrupaciones con objetivos políticos, hasta en nuestros
días, tienen un medio fundamental para alcanzar dichos objetivos, esto es, se
basan en la coacción o unión física de individuos o actores sociales. La
11 Weber, Max, Economía y Sociedad, FCE, 1995.
21
integración del Estado moderno, mediante la coacción o unión coercitiva de
actores sociales, es una necesidad ineludible, ya que sin este fenómeno la
integración de un Estado sería imposible en el marco de una convivencia
civilizada, o por lo menos armoniosa, que llevaría a una estructura sin estructura
misma, es decir, a un contexto de interacciones sociales sin orden alguno, y bajo
un sistema de convivencia irracional donde la ley que imperaría seria la del más
fuerte, a este fenómeno, Weber es lo que llama la anarquía.
La formación de un Estado, tiene por principio fundamental, la coacción o unión
física de su componentes sociales, de este principio se desprenden otros
mecanismos o formas de ejercer el poder, desde la perspectiva política.
"Por supuesto, la coacción no es modo alguno el medio normal o único de/ Estado
-nada de esto- pero si su medio especifico".
Esto es, la base de la posesión del poder, mediante la coacción física, legitima el
ejercicio y mantenimiento de dicho poder en términos de la preservación de cierto
orden preestablecido o deseado. Y en este sentido entra el concepto de Weber de
Estado:
"El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado
territorio reclama para si el monopolio de la coacción física legítima. Porque lo
específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o personas
individuales sólo se les concede el derecho a la coacción física en la medida en
que el Estado lo permite. Esto se considera, pues, como fuente única del
"derecho" de coacción"12.
En términos de este párrafo, Weber señala que el único aspirante a la posesión,
ejercicio y mantenimiento del poder, es el Estado, o el grupo que ostenta esta
función, y esté a su vez puede permitir el ejercicio de determinado poder por
12 Idem.
22
agrupaciones o actores sociales; de ahí que se le considere al Estado como el
portador y procurador del derecho legitimo u oficial dentro de la estructura dada.
La función del Estado la ejerce un grupo reducido de actores o individuos en
comparación con el número de individuos de la población, que forman parte de tal
Estado. Esta relación debe darse en términos de protección y equidad, por un
lado, y de respeto y obediencia por el otro.
El Estado, lo mismo que las demás asociaciones políticas que lo han precedido,
es una relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la
coacción legítima (es decir considerada legítima). Así pues, para que subsista es
menester que los hombres dominados se sometan a la autoridad de los que
domina en cada caso. Cuándo y por qué lo haga, sólo puede comprenderse
cuando se conocen los motivos internos de justificación y los medios externos en
los que la dominación se apoya.
En el ejercicio, posesión y mantenimiento del poder por parte de¡ Estado, y con
ello, la relación de dominio de un grupo de individuos sobre otro grupo de
individuos, el empleo de factores o instrumentos de coacción es indispensable, ya
que estos elementos permiten el ejercicio y mantenimiento de tal dominio.
“Toda empresa de dominio que requiere una administración continua necesita por
una parte la actitud de obediencia en la actuación humana con respecto a
aquellos que se dan por portadores de/ poder legítimo y, por otra parte, por medio
de dicha obediencia, la disposición de aquellos elementos materiales
eventualmente necesarios para el empleo físico de la coacción, es decir el empleo
administrativo personal y los medios materiales de administración”13.
Entre estos factores para la conservación y ejercicio del dominio, yo destacaría al
Ejército, cuerpos de seguridad, a los oficinistas de dependencias gubernamentales
13 Idem
23
(burócratas), a las instituciones de seguridad pública y de administración de
justicia, de educación, etc, por supuesto, todos ellos basados en un marco de
legalidad e igualdad que es representada por la carta magna.
Derecho Natural en Weber
Por otra parte, para Weber existe un derecho sobre el marco jurídicoprevaleciente, y este es el derecho natural o iusnaturalismo, el cual es inherente a
la conducta social del ser humano y que de alguna forma regula y legitima la
relación de dominio entre el Estado y la sociedad; tal derecho no puede ser
sustituido totalmente por el marco jurídico prevaleciente, será institucionalizado,
pero cuando el segundo no contempla algunos aspectos de la conducta social, es
cuando Weber lo reivindica en su función regulatoria:
"Desde el punto de vista sociológico las ideas sobre el "derecho del derecho" son
tomadas en consideración en el ámbito de un ordenamiento jurídico racional y
positivo sólo en cuanto de la solución de estos problemas, derivan consecuencias
prácticas para la conducta del creador del derecho, de los prácticos del mismo y
de los particulares. Es decir, cuando la convicción de la "legitimidad" especifica de
ciertas máximas jurídicas, de ciertos principios jurídicos cuya fuerza obligatoria
inmediata no puede ser destruida por imposición ninguna del derecho positivo,
ejerce realmente su influjo en la vida práctica del derecho. El contenido de tales
máximas se suele designar con el nombre de derecho natural"14.
A diferencia del derecho natural, el derecho positivo es impuesto por el Estado de
una forma obligada, ejercida y mantenida por sus factores materiales y humanos
en pro de una convivencia armoniosa; en tanto, el derecho natural proviene de
factores que tienen que ver con los valores de un grupo social determinado
heredados a través de un proceso histórico.
14 Idem
24
“"Derecho natural" es el conjunto de normas vigentes preeminentemente frente al
derecho positivo y con la independencia de él, que no debe su dignidad a un
establecimiento arbitrario, sino que por el contrario, legitiman la fuerza obligatoria
de éste. Es decir, el conjunto de normas que valen no en virtud de provenir de un
legislador legítimo, sino en virtud de cualidades puramente inmanentes: forma
específica y única consecuente de la legitimidad de un derecho que queda
cuando decaen la revelación religiosa y la santidad hereditaria de la tradición”15.
Por ello, el derecho natural es la forma específica de legitimidad del orden jurídico
existente, pero también la vía por la cual la sociedad reclama sus valores
heredados, cuando estos no son respetados o son pisoteados; y de alguna forma
el derecho natural es el conjunto de ordenamientos "mínimos" para la real
convivencia social armoniosa, que en algunos casos permite el empleo de la
coacción legitima por parte del Estado, pero en su gran mayoría prescinde de él.
En términos generales, la observación de Weber de la estructura del Estado se
relaciona con el ejercicio de la coacción física de su componentes, esto es,
haciendo alusión al uso de la violencia legitima para la preservación de la paz y la
convivencia armoniosa. Desde mi punto de vista, este es un factor necesario
dentro de la estructura social, ya que sin ella el papel del derecho natural quedaría
a la dependencia de unos valores ya no heredados, sino creados, que daría como
resultado una verdadera anarquía.
15 Idem.
25
Capítulo II Leyes y Estado
De esta manera, podríamos adentrarnos a la estructuración del Estado, es decir,
a su forma de acción para satisfacer las necesidades de todos los que la
conforman. En este sentido, la esencia del Estado es la Ley, no la ley del más
fuerte, la ley del capricho, sino la ley de la razón en la cual todo ser racional
puede reconocer su propia voluntad racional. Es cierto que el Estado se presenta
en las esferas del derecho privado, de la familia, aún de la sociedad del trabajo
(laboral), como una necesidad exterior, como un poder superior. Pero también es
cierto que su fin principal y su fuerza reside en la unidad de su fin último universal
y de los intereses particulares de los individuos, unidad que se expresa en el
hecho de que tienen deberes para con él, en la medida en que, a la vez poseen
derechos.
Dado que espíritu sólo es real en cuanto tiene conciencia de ser y que el
Estado, en tanto que espíritu de un pueblo, es igualmente la ley que penetra
todas las relaciones -interiores y exteriores-, la tradición y la conciencia de sus
individuos, la constitución de un determinado pueblo depende en principio de la
manera de ser y del grado de formación intelectual y moral de la
autoconciencia de ese pueblo. Es en esta autoconciencia donde reside su
libertad subjetiva y por consiguiente la realidad de la constitución.
“Se modifica cuando es sentida tan urgente y tan irresistiblemente en el pueblo
la necesidad de una reordenación de las condiciones jurídicas [nivelación entre
los derechos, deberes e intereses de las diversas capas sociales], que los
poderes dominantes –obligados por la necesidad, no por propio impulso- tienen
que dar satisfacción a esa necesidad, si no quieren correr el peligro de verse
arrojar del trono por una transformación violenta. Si se da este caso, el nuevo
gobierno establece la formulación de un nuevo derecho, tanto más progresivo
26
cuanto más fuerte vive y se expresa en el pueblo la voluntad revolucionaria
[autoconciencia]”16.
Pretender dar a priori una constitución a un pueblo -entendiendo por esta como
la serie de reglas que regulan el desarrollo de una sociedad, constituida en un
Estado, encaminada sobre los valores de igualdad, paz y justicia-, aunque su
contenido sea más o menos racional, es una idea que descuida precisamente el
momento que hace que esta constitución sea algo más que un ente del espíritu.
Por lo tanto, cada pueblo debería entonces, poseer la constitución adecuada a
él y que le corresponda racionalmente.
Pero cuando una constitución o una ley no están establecidas racionalmente,
podrán contener todas las prescripciones posibles de protección y beneficio
para los ciudadanos, pero no obstante, permanecerán como una lista de ideales
sin sentido, mientras a su alrededor se pasean la arbitrariedad y el despotismo,
si éstas son las condiciones históricas de vida del pueblo que corresponda. Por
ello es necesario diferenciar el discurso de la realidad de los hechos, para
descubrir la ignorancia, el descaro o la hipocresía de las buenas intenciones.
16 Rocker Rudolf, “Nacionalismo y Cultura”, Argentina, pp.100.
27
Estado de Derecho
El Estado de Derecho sería aquel, que no obstante estar fundamentado en
normas jurídicas, éstas obedecen en su creación y en su jerarquía a los Principiosgenerales de derecho de: legalidad, generalidad, técnica y sistemas jurídicos,esto es, para que las normas promulgadas y hechas en el marco del derecho
positivo, tengan carácter general, de tal manera que sean aplicables para todas
las personas y no existan excepciones; pero además, que sean taxativas
(concretas), claras, precisas y cerradas, que guarden una jerarquía y estén
debidamente ordenadas en cuerpos jurídicos integrales, para evitar el reenvío a
otras leyes y la generalidad conceptual, , y asimismo la existencia de "lagunas
legales" en determinados asuntos, y que son patrimonio de las legislaciones
hechas para legitimar a las tiranías y los monopolios de poder.
Elementos del Estado de Derecho
Soberanía Popular: en virtud de este principio la estructura político-jurídica del
Estado, refleja la voluntad de los más y reconoce la voluntad de los menos, en
función de las necesidades de todos.División de Poderes: para que el ejercicio del poder no sea unilateral, sino
producto de la concertación de la pluralidad de las fuerzas recurrentes.
Respecto a esos principios, se considera necesario aclarar que el concepto de
generalidad de la ley en el sentido jurídico del Estado de Derecho, no alcanza la
proyección y la trascendencia de lo universal en el sentido del Estado racional.
Por lo tanto, para poder establecer el marco jurídico que sea acorde con las
necesidades de un pueblo, es preciso integrar mínimos ya anotados, otros dos:el principio de racionalidad y el principio de responsabilidad que se propone
así:
28
Racionalidad, para que las intenciones del constituyente o del legislador sean
concretas y efectivamente aplicables para todos, de acuerdo a las condiciones
histórico-materiales de una sociedad en un momento determinado. Ello, para
evitar que las constituciones políticas y las leyes, se conviertan en instrumentosde fraude o traición social e incluyan una serie de buenas intenciones en pro de
todos, pero que no se cumplen, porque la sociedad no cuenta con las
interrelaciones sociales, ni con los medios efectivos para su realización. De esta
forma, se podrá descubrir la ignorancia, el descaro o la hipocresía de los
encargados de elaborar las leyes, quienes construyen una realidad jurídica
divergente de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Responsabilidad, que exigiría de las diversas instancias de poder, que aquello
que se ha constituido en deber o en derecho de los ciudadanos, efectivamente lo
sean para todos y deberán ser cumplidos y respetados por las autoridades y por
los ciudadanos. Sólo así, se podrían concretar los mecanismos constitucionales,
que según Bobbio, obstaculizarían el ejercicio ilegítimo y arbitrario del poder y que
son:
§ El control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo o más
exactamente el gobierno al que corresponde el poder ejecutivo de parte
del parlamento, al que toca en última instancia el poder legislativo y la
orientación política"
§ El control eventual del parlamento en el ejercicio del poder legislativo
ordinario, por parte de una corte jurisdiccional, a la que se pide el
establecimiento de la constitucionalidad de las leyes;
§ Una relativa autonomía de los gobiernos locales en todas sus formas y
grado.- frente al gobierno central, y
§ Un poder judicial independiente del poder político.17
17 Bobbio, Norberto; Liberalismo y Democracia, 1989; Ed. F.C.E.; México, pp.19
29
De esta manera el Estado de Derecho encuentra su realización cuando los
poderes que lo constituyen se equilibran y contienen recíprocamente, y los
ciudadanos están protegidos jurídica y efectivamente de los abusos del poder.
30
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
En nuestra Carta Magna -que consta de 136 artículos, dividido en 9 secciones-
establece que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en-
Legislativo, Ejecutivo y Judicial (art.49). Y aclara también, que no podrán reunirse
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el
Legislativo en un individuo salvo en el caso de facultades extraordinarias del
Ejecutivo de la Unión ... Sin embargo, en el artículo 80 se estipula que el ejercicio
del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, se deposita en un solo individuo, que
se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, se hace una propuesta del concepto de "Estado de Derecho
Autocrático", que es aquel que está construido con base en una estructura de
normas asistemáticas, que obedecen a la voluntad de un jefe o cacique que
encarna el poder de decisión en todo el país, o en un micro-feudo de poder en
México, en un momento histórico determinado.
De acuerdo a la misma Constitución Política, es el Presidente del Poder Ejecutivo
el que nombra a los Ministros de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación,
con la aprobación de la Cámara de Senadores (art.89).
Por lo que toca al equipamiento y a la satisfacción de las necesidades del órgano
judicial, corresponde también al Presidente del Ejecutivo hacerlos efectivos de
acuerdo a la fracción XIl del artículo 89 de nuestra Carta Magna.
Pero además, el Presidente de la República debe someter las licencias y las
renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia a la aprobación de la
Cámara de Senadores y puede pedir ante la Cámara de Diputados la destitución,
por mala conducta, de cualquiera de los ministros de la Suprema Corte, de los
Magistrados de Circuito, de los Jueces de Distrito, de los Magistrados del Tribunal
31
Superior de Justicia del Distrito Federal y de los Jueces de Orden Común del
Distrito Federal mediando una platica privada con el servidor público (artículo 89).
En este contexto, se podría argumentar que la misma Constitución reúne dos
poderes en una sola persona.
Por ello, queda claro que el órgano judicial, su organización fundamental, su
funcionamiento y el nombramiento y control de las cúpulas, están supraordenadas
por el Poder Ejecutivo, por lo que en consecuencia son dependientes de éste.
En su relación con el órgano Legislativo, el jefe del Poder Ejecutivo, es la figura
principal del partido mayoritario que domina las Cámaras de Senadores y de
Diputados. Esa mayoría es definitiva para la legitimación de las acciones del
Ejecutivo. Sólo el Poder Ejecutivo puede promulgar las leyes que aprueba el
legislativo (art. 89), y sin tener facultades constitucionales expresas, reglamenta
las leyes emitidas por éste. Además, es el Ejecutivo, el que convoca al Congreso
a sesiones extraordinarias. Por lo tanto, de todo ello, se resalta la gran
dependencia del órgano colegiado, del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, en el Estado de Derecho mexicano no puede hablarse de separación
de poderes: Judicial y Legislativo, porque éstos no son autónomos ni
independientes, sino de apéndices orgánicos que participan en la división del
trabajo, del Poder Ejecutivo.
Algunas Facultades del Ejecutivo
En nuestro país, la creación de leyes -artículo 71 Constitucional- se hace por
iniciativa del Presidente de la República, de los Diputados y Senadores del
Congreso de la Unión o de la Legislaturas de los estados, pero al repetirse el vicio
de las relaciones de dominación del Ejecutivo sobre aquellos, las normas
constitucionales y las demás, se construyen de acuerdo a las políticas públicas
32
que el jefe del Poder Ejecutivo desee implantar, tutelando los bienes jurídicos
(desarrollo, seguridad, etc) que sean escogidos y definidos desde su perspectiva.
En tanto, las políticas de control social penal y administrativo que privan de la
libertad a las personas provienen en su iniciativa, ya sea de las Secretarías de
Estado, de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías de
Justicia Estatales o del Ejército, con la opinión favorable del Presidente de la
República, aunque formalmente sea el Congreso General -artículo 73
Constitucional-, quien tiene la facultad de definir los delitos y las faltas contra la
Federación y fijar las penas que por ello deban imponerse. Sin embargo, la
función de ese cuerpo colegial, es más de aprobación de las iniciativas, que de
realizar las definiciones de las políticas propuestas por aquellos.
El Poder Ejecutivo, con las fuerzas armadas y las policías a su mando -artículo 69
Constitucional-, se constituye entonces en el poder efectivo para la planeación,
definición, promulgación y ejecución de las normas jurídicas que rigen las
políticas de control social penal administrativo.
Cada Presidente de la República crea su sistema de normas constitucionales,
legales y reglamentarias que requiere para afrontar la realidad dinámica de la vida
social. Por lo que trae como consecuencia, que las estructuras jurídicas se
modifican varias veces durante cada gobierno, creando una enredo legislativo que
se convierte en un terreno fértil para el abuso de poder en nuestro país.
En México, ni el discurso político ni el ejercicio mismo del poder niegan el
horizonte del derecho más bien lo adaptan y lo readaptan. El problema es cuándo
y cómo lo hacen. Como hemos visto, en nuestro país, es la ley la que otorga al
Presidente de la República una serie de facultades. El poder que tiene en México
la institución presidencial, le otorga al presidente lo que algunos han llamado
33
facultades metaconstitucionales18. En este sentido, la propia Constitución reviste
la figura, a la institución presidencial, de un enorme poder. Pero el poder que
constitucionalmente se le otorga a la persona que ocupa la Presidencia de la
República, se puede ejercer sin un estricto apego a derecho, ya que queda
circunscrito a otras legalidades o legitimidades sociales y políticas.
Aquí esta una de las particularidades del sistema político mexicano y quizá el
secreto de su estabilidad. El presidente, como arriba se menciona, es el jefe de
las fuerzas armadas, pero ninguna ley le otorga –por lo menos hasta el sexenio
pasado-, por ejemplo, la facultad que tiene para elegir a su sucesor.
Por un lado, hay entonces una necesidad simbólica de seguridad jurídica que
cumple una función de ordenamiento social y político, y por otro, un uso
discrecional de la ley y del derecho para avalar las acciones del poder en aras de
mantener la estabilidad política. Este binomio, explica en alguna medida los
rasgos modernos de la sociedad mexicana, donde las instituciones y las leyes
tienen un poder regulador en muchos espacios de la vida social y también las
terribles exclusiones sociales, políticas y por supuesto jurídicas de millones de
mexicanos que no pueden identificarse con el adjetivo de ciudadanos.
18 Carpizo MacGregor, Jorge; El Presidencialismo Mexicano, Siglo XXI, México, 1987
34
Derechos del Hombre en Nuestra Constitución
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dedica su capítuloprimero a los derechos fundamentales del hombre, a los que llama garantíasindividuales, entendiéndose por tales: los límites o prohibiciones que el Estado se
ha impuesto con el fin de hacer posible a los ciudadanos el disfrute del máximo
posible de su libertad, sin menoscabo del orden y paz sociales que deben de ser
mantenidos por aquél, en beneficio de todos los habitantes del país.
El ser humano, por naturaleza, tiende a ser individualista, y dentro de esta
individualidad se expresa el abuso de su libertad, es decir le molestan las trabas y
desea hacer lo que le plazca; pero el Estado, a cuyo cargo esta la organización de
la convivencia y la conservación del orden, se ve precisado a limitar la libertad
individual en el grado indispensable para garantizar el orden público.
Las garantías individuales son mecanismos jurídicos para exigir el respeto de los
derechos subjetivos, es decir, de los derechos humanos; por lo tanto, las garantías
individuales constituyen el límite racional entre las aspiraciones del hombre como
gobernado y las bases mínimas para la acción del Estado como ostentador de la
“violencia legítima” en aras de ejercer el control social.
Las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna se clasifican en:
• Garantías de igualdad
• Garantías de libertad
• Garantías de propiedad
• Garantías de seguridad jurídica
Las garantías de igualdad: estas tienen por objeto evitar los privilegios
injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la
35
ley. La igualdad jurídica consiste en evitar que las distinciones que se hagan a las
personas tengan como base circunstancias o atributos tales como la raza, la
situación económica, la religión, las ideas políticas, etc.; los artículos directamente
relacionados con la idea de igualdad son: 1º, 2º, 4º, 12 y 13.
Las garantías de libertad: el ejercicio de estas garantía generan los medios
indispensables para alcanzar determinados fines por parte del ciudadano. Es
decir, el Estado otorga ciertas libertades específicas frente a los cuales no puede
oponer limite alguno. Los artículos directamente relacionados con este concepto
de libertad están: el 4º, 5º, 6º,7º,8º,9º,10,11, 24 y 28.
Las garantía de propiedad: aquellas que protegen jurídicamente las propiedades
de tierras y aguas a favor de los particulares y en aras de los intereses de la
sociedad mexicana en su conjunto. Artículo 27.
Para términos de este proyecto de investigación nos centraremos en las garantíasindividuales que se refieren a la seguridad jurídica, ya que son estas garantías
las más vulnerables cuando el Estado opta por descargar toda su maquinaria
autoritaria-represiva en contra de los gobernados, ya sea defender poderosos
intereses o como recurso abrumador de control social.
Garantías de seguridad jurídica: También llamadas garantías judiciales, estas
garantías se refieren “a la observancia de determinadas formalidades, requisitos,
medios, condiciones, etc., por parte del poder público para que la actuación de
éste sea constitucionalmente valida en la causación de determinada afectación al
gobernado, circunstancias que implican una seguridad jurídica para éste”19.
Es decir, son las garantías mínimas que el Estado debe observar en el ejercicio de
su acciones en contra de los ciudadanos, dentro de su función de mantener la
19 Burgoa Ignacio; Las Garantías Individuales; Ed. Porrúa, Cuarta edición , México, 1965, pp.161.
36
convivencia social. Asimismo, son los derechos exigibles frente a las autoridades
encargadas de proveer justicia en una estructura social.
“Las garantías judiciales [ o de seguridad jurídica] son derechos fundamentales y
adquieren mayor relevancia en los procesos penales, por los derechos que en
éstos, se ven involucrados. Esta razón ha llevado a plasmar las garantías
judiciales en los textos constitucionales y en Tratados Internacionales de
Protección a los Derechos Humanos”20.
Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se
refieren a estas garantías y que se enmarcan dentro del sistema de procuración e
impartición de justicia son los siguientes:
Artículo 14.- En este artículo se enumera la irretroactividad de la ley, el derecho a
un juicio justo, la legalidad en el orden penal y civil.
Se prohíbe la aplicación de una ley retroactivamente, cuando ésta perjudica a una
persona y sólo se permitirá cuando sea en su beneficio.
La garantía de audiencia consiste en el derecho que tiene toda persona a ser oída
y vencida en juicio; sin que pueda ser privada de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
El derecho de legalidad en materia penal (criminal), consiste en la aplicación
estricta de la ley. Queda prohibido imponer, por simple analogía o por mayoría de
20 Investigación y Propuestas al Sistema de Administración de Justicia en Materia deProtección a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de losDerechos Humanos A.C. (2001), México, pp.8.
37
razón, pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al
delito que se trata.
El derecho a la legalidad en materia civil, consiste en la aplicación correcta de la
ley, ya que en una sentencia definitiva en materia civil se deberá atender a la letra
o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los Principios
Generales del Derecho.
Artículo 15.- El presente artículo prohíbe la celebración de tratados en los que se
permita la extradición de: reos políticos, delincuentes extranjeros que en el país
que lo requiera tengan condición de esclavos, y en cualquier situación en la que se
alteren las garantías y derechos que se contemplan en la presente Constitución.
Artículo 16.- Contiene el derecho de legalidad en todo acto de autoridad; a las
formalidades esenciales en materia de órdenes de aprehensión, de detención en
delito flagrante o en casos urgentes, de cateo y visitas domiciliarias; así como la
de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
El derecho a la legalidad en los actos de autoridad, consiste en la aplicación
exacta de la ley, sin que nadie pueda ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde o motive la causa legal del procedimiento.
En materia de aprehensiones, no podrá librarse una orden de aprehensión sino
por la autoridad judicial (Juez), y sin que preceda una denuncia o querella de un
delito que tenga pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten el cuerpo
del delito y la probable responsabilidad del indiciado. (todo ello documentado por
el M.P.)
38
En caso de delito flagrante, cualquier persona puede detener al probable
responsable poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad inmediata
(policía preventiva, judicial, bancaria e industrial, auxiliar, etc.), y ésta con la
misma prontitud ante el Agente del Ministerio Público.
Asimismo, el Ministerio Público podrá, bajo su más estricta responsabilidad,
ordenar su detención, fundado y expresando los indicios que motiven su procedersólo en caso urgente, los cuales son:
• Que se trate de un delito grave así calificado por la Ley.
• Que se encuentre ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda
sustraerse de la acción de la justicia.
• Que por razón de hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda
ocurrir ante la autoridad judicial
En caso urgente o de flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas
de la Ley.
El mismo artículo establece que ningún indiciado podrá ser retenido por el
Ministerio Publico por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el que deberá
ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial; este caso podrá
duplicarse (96 horas) en aquellos en que la ley prevea como delincuencia
organizada.
En lo que respecta a la orden de cateo, establece que sólo la autoridad judicial
podrá expedirla (Juez), misma que deberá ser por escrito, expresando el lugar que
ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los
objetos que se buscan, a lo que debe limitarse la diligencia, levantándose al
concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por
39
el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad, por la
autoridad que practique la diligencia.
En materia de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, establece que
exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio
Público federal o de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la
intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad
competente por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud,
expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La
autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en
el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Referente a las vistas domiciliarias, se establece que la autoridad administrativa
podrá practicarlas, únicamente para cerciorarse que se han cumplido los
reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales.
Artículo 17.- Prohíbe la violencia como medio para ejercer o reclamar algún
derecho, además de no permitir que persona alguna se haga justicia por su propia
mano.
Asimismo, contempla el derecho a que toda persona se le administre justicia por
tribunales que cumplan los términos legales que fijen las leyes, de una forma
pronta, completa e imparcial. Además destaca que los servicios que presten estos
tribunales serán gratuitos.
También contempla que el marco legal nacional establecerá los medios
necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.
40
Prohíbe la pena de prisión por deudas de carácter puramente civil.
Artículo 18.- Este artículo establece que la prisión preventiva se aplicará sólo a las
personas que cometieron algún delito que amerite pena corporal, y que el lugar
donde se ejecute éste, será distinto de donde se cumplen las penas ya impuestas.
De igual forma, contempla que los gobiernos federal y estatales organizarán el
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, basándose en la capacitación
para el trabajo y la educación, como medios para la readaptación social del
delincuente. Establece que las mujeres ejecutarán sus penas en lugares diferentes
al de los hombres; los gobiernos federal y estatales crearán instituciones
especiales para el tratamiento de menores infractores.
Además, detalla la posibilidad de que reos de nacionalidad mexicana que se
encuentren compurgando penas en el extranjero, podrán ser trasladados al país a
cumplir sus condenas, y viceversa; además de mencionar que el traslado de reos
sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Artículo 19.- Este precepto contiene una garantía de seguridad jurídica, que
consiste en que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo
de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin
que justifique con un auto de formal prisión en que se expresarán: el delito que se
impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los
datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para
comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que
señale la ley.
41
Asimismo establece que todo maltratamiento en la aprehensión o bien toda
molestia que se infiera sin motivo legal, se consideran abusos que serán
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
Artículo 20.- En este precepto Constitucional se encuentran contenidas las
garantías que tendrá el inculpado en todo proceso de orden penal y que son las
siguientes:
I. Inmediatamente que los solicite, el juez deberá otorgarle la libertad
provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que,
por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En
caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá
negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con
anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el
Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad
del inculpado representa, por su conducta precedente o por las
circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el
ofendido o para la sociedad.
La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la
libertad provisional.
II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la
ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida
ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o juez, o ante éstos
sin la asistencia de defensor carecerá de todo valor probatorio.
III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y
la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho
42
punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este
acto su declaración preparatoria.
IV. Siempre que lo solicite, será careado en presencia del juez con quienes
depongan en su contra.
V. Se le recibirán testigos y demás pruebas que ofrezca concediéndoles el
tiempo que la ley estime necesario al efecto, y auxiliándose para obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite siempre, que se
encuentren en el lugar del proceso
VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que
sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el
delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un
año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos
cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad
exterior o interior de la Nación.
VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que
consten en el proceso.
VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare del delito cuya pena
máxima no exceda de años de prisión, y antes de un año si la pena
excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.
IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su
favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada,
por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no
puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el
juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su
43
defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.
X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago
de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por
causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Tampoco podrá
prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije
la ley al delito que motivare el proceso. En toda pena de prisión que
imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
Las garantías previstas en las fracciones I, V, VIII y IX, también serán observadas
durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que
las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición
alguna.
En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a
recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando
proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica
de urgencia cuando lo requiera y, los demás que señalen las leyes.
Artículo 21.- Este precepto establece la competencia de la procuración y de la
impartición de justicia al señalar que, la imposición de las penas es propia y
exclusiva de la autoridad judicial; la investigación y persecución de los delitos
incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo
su autoridad y mando inmediato. Hace referencia también a la competencia de la
autoridad administrativa y a la aplicación de sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de policía las que únicamente consistirá en multa o
arresto por treinta seis horas.
44
Asimismo establece que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no
ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía
jurisdiccional en los términos que establezca la ley.
También hace referencia a la seguridad pública como función de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que
esta Constitución señala; estableciendo que la actuación de las instituciones
policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez.
Articulo 22.- Este ordenamiento Constitucional prohíbe las penas de mutilación y
de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales.
En su último párrafo refiere que queda prohibida la pena de muerte por delitos
políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en
guerra extranjera, el parricida, el homicida con alevosía, premeditación o ventaja;
al incendiario, al plagiario, la salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos
graves del orden militar.
Sin embargo, en la actualidad la pena de muerte no se encuentra en el fuero
común, ni en el federal.
45
Capítulo III La Aplicación de la Ley en México
Control Social
Los diversos poderes que dominan las sociedades se han enfrentado, a la difícil
tarea de conciliar sus determinadas concepciones de lo real, con instituciones y
aparatos ideológicos y prácticas de coerción, que les permitan mantener la
disciplina social, pero que a la vez, les sirvan para reproducir el consenso,
respecto a los principios evidentes en que se basan las mismas.
De esta manera, el control social no busca solamente la represión de la disidencia,
sino también alcanzar del total de la sociedad el consentimiento espontáneo, que
otorguen las mayorías a la orientación que imprime a la vida social el grupo
dominante. Estas acciones y objetivos amplios constituyen lo que se denomina:control social21, pero éste tiene como contrapartida la resistencia de individuos o
de sectores, ya sean organizados o atomizados, que no se someten a ese
esquema. Tal circunstancia nos indica la existencia de una crisis de legitimidad,
provocada por fracaso o ausencia de mecanismos de satisfacción de las
necesidades, o de la coyuntura socio-política de una sociedad en un momento
histórico. Esa polarización, puede provocar toda una crisis de hegemonía, que
lleve a la ruptura del aparato dominante establecido.
21 Tomaremos la definición de Gurvitch y Moore: “conjunto de modelos culturales, símbolossociales, significados espirituales colectivos, valores, ideas e ideales, así como también lasacciones y los procesos directamente relacionados con ellos, mediante los cuales toda sociedad,todo grupo particular y todo miembro individual componente, vencen los conflictos interiorespropios y restablecen un equilibrio interno temporario, lo que les da la posibilidad de seguiradelante con nuevos esfuerzos de creación [y aportación] colectiva”. (Sociología del Siglo XX,Argentina, 1956, pp.265)
46
El control social tradicionalmente ha sido diferenciado en formal, aquel que deriva
del mandato de la ley establecida, y en informal, que el que emana de instancias
ideológicas persuasivas.
Sin embargo, aunque las dos instancias resultan viables para quienes ostentan el
poder, los límites entre ambas suelen crear una penumbra muy amplia, donde lo
formal tiende a ser informal y viceversa, ya que el poder “busca abarcar todas las
conductas humanas y de significarlas [intencionarlas] como formas de control
social intencionalmente dirigidas sobre los múltiples actores sociales”22. Ejemplo
de lo anterior, es el aprobado bando Número 23 del gobierno del Distrito Federal,
en el que se establece la disminución del cincuenta por ciento del costo de las
multas de tránsito, esta acción nos marca el elemento formal; el resultado de dicha
ley nos lleva a pronosticar una alta afluencia de deudores de infracciones de
tránsito a las oficinas de la Tesorería del D.F., sigue siendo el lado formal, pero,
por otro lado, la misma ley nos lleva a reflexionar sobre la intencionalidad de una
disminución de los índices de corrupción por parte de los agentes de tránsito y de
la policía preventiva y auxiliar, ese sería el elemento informal de la acción llevada
a cabo por la autoridad capitalina, en aras de ejercer un control social sobre los
ingresos en sus arcas gubernamentales.
La formalidad o la informalidad hacen referencia al escenario externo del control,pero sus prácticas pueden ser rígidas, cuando existe una resistencia explicita del
sujeto o sector a quien va dirigido, y flexibles cuando el sujeto acepta tal
imposición. Entonces, la dureza o la suavidad de los controles formales e
informales, dependen de las condiciones internas del espacio subjetivo, tanto de
quien los aplica, como del poder del sujeto al cual se le desea imponer.
Pero las estructuras de los controles formales, no siempre obedecen a la razón de
un derecho ético; tampoco los controles informales son siempre fieles al mandato
22 González P., L. “Para una metacrítica del control social: la política criminal en el espacioposmoderno”, México, inédito, 1994, pp.4
47
ideológico. Y por otra parte, los agentes de uno y de otro, no siempre cumplen con
las expectativas de sus propios sistemas de control.
De esas situaciones surgen otros controles que podemos llamar formalesilegítimos que implican la sujeción coactiva a un orden difuso y que se manifiesta
por acciones que son ilegales o corruptas, como las detenciones arbitrarias, las
desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura o
cualquier tipo de trato cruel, inhumano y degradante, en cumplimiento por parte de
los agentes encargados de la aplicación de la ley obedeciendo a superiores
jerárquicos, y muchas otras circunstancias que obligan a los sujetos, a ajustarse a
un orden que rige dentro de la formalidad o de la informalidad perversas, o a otro
orden marginal23.
Cuando los sistema se pervierten y a pesar de ello sobreviven, dan origen a
nuevos sistemas que institucionalizan esas perversiones, de manera que la
conciencia de la realidad común generalizada en la sociedad, se estructura en
base a ellas, con lo cual, lo anti-ético se convierte en lo ético.
Por su parte, Dario Melossi , describe dos tipos de control social: el activo, que es
una modalidad de control social que esta presente en todo momento de la
interacción social, y que “ofrece fundamentos para la acción de un tipo positivo” -
un ejemplo de ello es el uso de los medios de comunicación como un canal del
principio de la libertad de expresión-.
Por otro lado, se encuentra el control social re-activo, que es aquella modalidad
de control social que “afecta la motivación a través de la amenaza de negar algo
que la persona a quien se amenaza considera como un valor” – un ejemplo de
23 En el trabajo de investigación realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción delos Derecho Humanos A.C., se contemplan otras causas generadoras de este tipo de actosformales ilegítimos: Falta de Normatividad Interna; Aplicación de Normatividad Obsoleta;Practicas Institucionales Viciadas; Ausencia de Mecanismos de Control (Normativo); yDeficiencias en Políticas Gubernamentales. Op. Cit. pp.5y6.
48
esta modalidad se encuentra en la censura de los medios de comunicación ante
situaciones que alteren la estabilidad del sistema-.
Entre ambas modalidades, Melossi sitúa el papel que juega la sanción legal –que
más adelante abordaremos-, como situación concreta de control social, así como
la sanción social:
“El concepto de la sanción legal, por lo común se ha visto vinculado con el tipo de
control social re-activo, bajo la forma de sanciones negativas (amenazas,
castigos). Lo cierto es que las sanciones legales han sido, tradicionalmente,
sanciones negativas, como por ejemplo aquellas cuyo llamamiento a la motivación
se basa en la amenaza de aplicar la coacción física, en caso de que el receptor de
la norma se niegue a acatarla. Las sanciones sociales pueden ser también del tipo
positivo, como aquellas que recompensan al receptor por el acatamiento correcto
de la norma”24.
De lo anterior puede observarse, que la distribución de los controles en las
sociedades, tienen una vastedad que se expresa en múltiples formas, y a esto hay
que agregar que los controles no sólo son locales o nacionales, sino que la
dominación trasciende las fronteras y extiende su control también a nivel
internacional. Por ello, para tratar de conocer el tema del control social, es preciso
unificar todas las conciencias de la realidad que le son inherentes, a fin de obtener
el consentimiento popular.
En el discurso del derecho parece que todo acontecimiento pudiera ser previsto
jurídicamente. En este sentido, se podría decir que en el campo del derecho todo
es posible a través del derecho, pero además significa que aquello que es posible,
lo es sólo a través del derecho.
24 Melossi, Dario, El Estado del Control Social, Ed. Siglo XXI, México, 1992. pp.205.
49
El “derecho” y los otros sistemas sociales son estructura selectivas hacia adentro,
afuera de ellas no hay alternativa. Las diferencias o contradicciones que se
presentan, sólo se dan adentro del sistema, el cual obedece a sus reglas propias
de construcción discursiva.
Utilizando el lenguaje de la “teoría de los sistemas” se puede decir que: “los
sistemas sociales de la sociedad contemporánea, actúan ciegamente sin
“referente” en la realidad exterior. Esto es, los sistemas se refieren a sí mismos”25.
Lo anterior, no dice que los sistemas sociales como el derecho, no ven hacia fuera
de ellos mismos, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas, no
existe otra realidad.
Por eso el derecho penal no ve a la sociedad, aunque su discurso se refiera a ella
y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho
penal solo se ve a sí mismo y en su ámbito interno nace, crece y se reproduce
entre sus propios principios y valores.
En este sentido, existe una cierta simpatía con la idea de De Giorgi al afirmar que
el derecho penal no es un sistema de control de la desviación, sino una estructura
selectiva dentro de la cual se hace posible la desviación. Desde ese punto de
vista, toda violencia (presente por la falta de alternativas), es el resultado de la
selectividad de los sistemas sociales.
De lo anterior, se desprende que la norma, la interpretación subjetiva de la misma
y las instituciones encargadas de su aplicación, son un producto de la concepción
colectiva de la realidad que se ha institucionalizado a través de un proceso
histórico y en una estructura social determinados, por lo cual, se podría decir, que
25 De Giorgi, Rafaele, Teoría del Derecho y Sistemas Sociales, ponencia presentada en laUNAM, México, 1996.
50
son resultado y obedecen al sistema de poder que se haya estructurado en el
mismo.
En este contexto abordaremos la estructura del sistema de procuración de justicia
en México, como el mecanismo de coerción de la sociedad alrededor de valores
creados y mantenidos por el Estado.
51
El Sistema de Procuración de Justicia en México
El proceso de aplicación de las normas que privan de la libertad a las personas
(como máxima sanción dentro de la estructura penal contemporánea), se hace en
México a través de dos instituciones principalmente:
• Del órgano judicial, en cuanto a la aplicación e interpretación del derecho
penal formal por parte de los jueces; magistrados y ministros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, pero de tal forma que puede imponer
sanciones tales como la privación de la libertad.
• Del poder ejecutivo, al margen de la Constitución, justificado algunas
veces por la ley y los reglamentos, otras por la jurisprudencia y en losdemás casos por razones de Estado o de seguridad nacional.
El principio de legalidad contenido en el articulo 14 de la Constitución se cumple
en la medida que cuando se quiere aplicar el derecho formal e imponer las penas,
éstos preexisten al momento de aplicarse; no obstante, ese principio de legalidad
carece de la técnica y de la sistemática jurídicas tanto en la definición de la norma,
como en la ubicación de la misma dentro del ordenamiento jurídico general, que
provoca estados de indefensión.
Existen tantas normas abiertas que los ciudadanos pueden ser incriminados por
ellas en cualquier momento, mas por voluntad del poder que las ha creado, que
por decisión de las personas que le son víctimas.
Las normas carecen de la precisión, de la claridad y de la taxatividad que exige elprincipio general de derecho de certeza jurídica; por lo cual, los sujetos a quienes
va dirigida la represión difícilmente pueden escapar a ella, ya que las autoridades
52
incriminadoras encuentran fácilmente en esas normas sus cómplices, para que la
conducta de la persona se encuadre en ellas.
En consecuencia, el control social penal y administrativo que priva de la libertad a
las personas se realiza principalmente a través de las normas administrativas y de
normas penales.
El Ministerio Público
Los antecedentes de la figura del Ministerio Público (MP), tal y como la
conocemos actualmente, se remontan a principios del siglo XX. Previo a la
Revolución Mexicana, durante el régimen Porfirista , la Procuración de Justicia se
encontraba a cargo de los jueces de instrucción, quienes eran los encargados de
recabar las pruebas y realizar la investigación. “Estos trabajaban con una
legislación procesal de 1894, cuando fue promulgado el primer Código de
Procedimientos Penales, mismo que fue copiado del Código de Enjuiciamiento
Penal en vigor en España desde 1882 y que a su vez copiaba el Código
Napoleónico de 1812”26. Para las tareas encomendadas a los jueces de
instrucción, éstos eran apoyados por la "Policía Judicial", llamada así, por ser una
policía que dependía de los propios jueces.
Mientras el sistema de procuración de justicia estuvo organizado de esta manera,
los jueces de instrucción fueron adquiriendo poderes que sobrepasaban la función
para la cual habían sido creados. Sus facultades extralimitaban cualquier tipo de
garantías. Un ejemplo de lo anterior, lo constituiría, el exceso de atribuciones que
se les otorgaba en la detención de las personas sin reunir los elementos de
prueba suficientes, por lo que podía detener a quienes juzgaba como
"sospechosas", donde las personas detenidas, podían permanecer hasta tres días
26 Ruiz Harrell, R. Corrupción: una sugerencia. Articulo presentado para TransparenciaInternacional, 2000.
53
sin que siquiera se les informara el cargo del cual se les acusaba y la persona
que los denunciaba.
Por otro lado, los mismos jueces forjaban por sí y ante sí sus pruebas que serían
más tarde utilizadas, fomentando con esto el uso de la tortura, pues se le ha
considerado a la confesión como la reina de las pruebas. “Éstas no eran
cuestionadas en cuanto a su fidelidad, por ejemplo, la veracidad de los
testimonios, de las afirmaciones que se rendían; simplemente bastaba que los
jueces de instrucción afirmarán que existía tal o cual prueba para que fuera
admitida por el juez de la causa”27. Es decir, los jueces construían las pruebas
sobre cuyo valor más tarde fallaban.
Para cuando se instauró el Congreso Constituyente de 1917, la figura de los
jueces de instrucción se encontraba totalmente desprestigiado. Así, el texto
constitucional de 1917 fue el primero en contemplar la figura del MinisterioPúblico en quien confiaron la eliminación de las prácticas corruptas de los
jueces de instrucción.
El articulo 102, párrafo segundo de la Constitución Política Mexicana establece
que:
“...Incumbe al Ministerio Publico de la Federación, la persecución, ante los
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le
corresponderá solicitar las ordenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y
presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos; hacer que todos
los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea
pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los
negocios que la ley determine”.
27 Machorro Narváe, P.; El Ministerio Público, la intervención de tercero en el procedimientopenal y la obligación de consignar según la Constitución; Serie de folletos No.14, CNDH,México, 1991, pp.32.
54
El Ministerio Público entonces, de acuerdo a ese texto, deberá desarrollar su
función de perseguir los delitos, ante los tribunales, es decir, ante los jueces,
quienes tendrían la dirección y control de aquel, en su investigación. Sin embargo,
el Poder Ejecutivo desde 1917 no ha permitido ese control judicial sobre su
Ministerio Público, y mas bien, al margen de la Constitución, permitió que tuviera
una actividad autónoma con gran discrecionalidad, pues la Constitución solo
preveía los límites de actuación de los jueces y no de los Ministerios Públicos,
pues estos de acuerdo al articulo 102 anotado, deberían estar sometidos a ellos.
Esa arbitraria independencia trato de ser contenida con las reformas
constitucionales del 3 de septiembre de 1993, pero la reforma que por primera
vez tutelaba, jurídicamente la actuación del Ministerio Público en la Averiguación
Previa le dio márgenes legales para mantener privadas a las personas hasta por
96 horas, en delitos organizados, cuando antes, el articulo 107, XVIII, derogado,
fijaba un máximo de 24 horas, para el mismo efecto, a cualquier autoridad
administrativa.
Ese hecho, simplemente legitimó lo que en la practica era conocido y denunciado
continuamente: El Ministerio Público y la policía judicial, detenían sin orden de
Juez a las personas por mas de 24 horas. Pero además; ahora el artículo 16
constitucional faculta al Ministerio Público para que pueda detener a las personas
sin orden judicial, en casos urgentes, tratándose de delitos que la ley considere
graves y con el riesgo de que la persona pueda escapar. Así cuando el Ejecutivo
se quiere controlar en su arbitrio, este impone su razón y se da los tiempos que
necesita.
Los dos verbos relativos a pruebas exigen que debe buscarlas y presentarlascon o sin el inculpado al juez, para que este las desahogue, valore pues es quien
tiene facultades constitucionales de decisión, para sujetar o no, a una persona al
proceso penal.
55
No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
jurisprudencialmente, ha justificado al Ejecutivo esa inconstitucionalidad, y ha
declarado que las pruebas obtenidas y desahogadas por el Ministerio Público,
tiene mas valor que las posteriores obtenidas por el juez, porque son mas puras y
no han contado con la asesoría de un abogado (quien tal vez pueda mal aconsejar
al indiciado). De esta manera, la Corte considera al “principio de la defensa” como
un alcahuete y cómplice del presunto indiciado.
Como una de las quejas más frecuentes de los detenidos, contra la policía judicial
y los Ministerios Públicos era la de obtener pruebas, no mediante un proceso
metódico de investigación, sino recurriendo al método fácil de la tortura, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación salió en defensa del Ejecutivo y lo justificó
con la jurisprudencia siguiente:
“Cuando el confesante no aporta ninguna prueba para justificar su aserto de que
fue objeto de violencias por parte de alguno de los órganos del Estado, su
declaración es insuficiente para hacer perder a su confesión inicial, el requisito de
espontaneidad necesaria a su validez”.
Con semejante decisión, los Ministerios Públicos y la policía judicial podían
sentirse tranquilos, pues por otra parte, ellos no iban a iniciar una averiguación
previa en su contra.
El articulo 20 Constitucional, garantiza al ciudadano el derecho que tiene para no
declarar, dentro del procedimiento penal ante el Juez, por lo tanto, con mas razón
la persona detenida puede abstenerse de hacerlo ante la policía, es decir, frente a
los agentes de la policía judicial o ministerial.
Entonces, la técnica mas utilizada por la policía para allegarse información,
principalmente en delitos en que tiene interés el poder o un micro-jefe (personainfluyente), ha sido y es inicialmente el “interrogatorio” tendiente a obtener una
56
confesión, cerca del lugar de los hechos, en la patrulla policial o en las oficinas de
la policía en un cuarto donde no hay objetos que distraigan la atención, que
permita el aislamiento, la planeación, la preparación de material de grabación, la
disponibilidad de archivos y una atmósfera favorable para la obtención de
resultados provechosos. De preferencia con dos investigadores quienes pueden
combinar su talento y pericia para conducirlos...”28. Esto que es tortura, se le
practica a los posibles sospechosos o a cualquier indiciado, a sus parientes y
personas queridas, ya sea porque no quería responder a las preguntas de la
autoridad, o no diga lo suficiente para que ésta tenga medios para poderlo
incriminar penalmente. Cuando la técnica falla y no se muere el candidato a ser
reprimido, entonces si las circunstancias lo exigen, se le “fabrica un expediente”
que se convierte en realidad jurídica.
Con la reforma del articulo 20 inciso II de la Carta Magna, se solucionó el
problema que se presentaba cuando una persona negaba ante el juez, la
confesión que había sido obtenida por el Ministerio Público estableciéndose quelas confesiones rendidas ante el Ministerio Público, tendrán pleno valorprobatorio, siempre y cuando este presente el defensor. Esto, tendría valor si la
persona que defiende, es de confianza del detenido, porque la tradición practica
de las delegaciones de policía y de los juzgados enseña, que no espera a que
haya la “persona de confianza” como lo estipula la fracción IX de este artículo que
se comenta, sino que las diligencias se adelantan con la sola presencia del
abogado defensor de oficio, que en México firma todas las actuaciones aunque no
haya estado presente.
De esta manera, el Ministerio Público es el policía que persigue al presunto
indiciado, el que consigue y desahoga las pruebas en su contra, el que califica el
tipo de delito y el que decide si envía o no el expediente al juez, pastoreando a
este durante todo el procedimiento penal.
28 Documento interno de la Procuraduría General de la República, 1988.
57
El estudio de la personalidad y la peligrosidad, como medio para laaplicación de la sanción.
En otra parte del procedimiento penal, cuando el Juez analiza las conductas
merecedoras de sanción, la hace tomando en cuenta el indicador de la presunción
de peligrosidad, la cuál se califica con una escala, en la que no se contempla la
categoría de no peligroso y que tiene tres niveles: alta, media o baja, a través de
un grupo de exámenes multidisciplinarios sobre el presunto autor del delito,llamado estudio de personalidad.
De acuerdo a los postulados de la criminología clínica, esos exámenes deben ir
dirigidos a establecer la personalidad del autor del delito en el momento mismo en
el que el hecho ilícito ocurrió. Pero para ello, primero se debería establecer con
certeza, a través de un proceso penal, quien fue el autor, para luego estudiar las
circunstancias exógenas y endógenas que actuaron sobre él, al momento del
delito. Y no como ocurre en México, que el estudio de personalidad se hace a los
sujetos que están a penas en proceso.
En México, la Constitución Política General exige que los procesos se sigan
forzosamente por el delito o los delitos indicados en el auto de formal prisión –
articulo 19, 3er párrafo, excluyendo claramente que se sigan con base en otros
motivos y menos aun en función de la personalidad de los ciudadanos, pues en el
marco de la Constitución, no es inconstitucional el “ser como se es”. Por ello el
estudio de la personalidad como medio para incriminar o para agravar la
incriminación penal, viola la Constitución Política Mexicana. No obstante las
definiciones legales, se llego ala barbarie jurídica y a la aberración, de manera que
el Código Penal para el Distrito Federal consideraba delito el “ser” en el articulo
255, ya derogado.
En México la Constitución Política Federal prohíbe las penas infamantes, las
marcas y los tormentos – articulo 22 --, pero los jueces y las autoridades
58
administrativas, basados en el inconstitucional estudio de personalidad, imponen y
aumentan las penas –que son tormentos—en función de la marca infame de la
peligrosidad que ese pseudoestudio de personalidad proporciona.
El tratamiento para procesados, basados en el estudio de la personalidad, no esta
contemplado en la Constitución Política como medio de readaptación social, por
ello la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación no puede agregarlo sin el
respaldo constitucional.
El articulo 18 de la Carta Magna establece que “los gobiernos de la federación y
de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones,
sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como
medios para la readaptación social de los delincuentes”.
Al decir sistema penal y readaptación para delincuentes, la Constitución se esta
refiriendo a las cárceles de ejecución de penas y a las personas que ya han sidosentenciadas condenatoriamente; esto es, a los delincuentes Las otras personas
que se encuentran en reclusorios preventivos, son los llamados “procesados”, a
quienes no se esta refiriendo el articulo 18 de la Carta Magna.
Por lo tanto es inconstitucional, violatorio del principio de inocencia (todos son
inocentes hasta que no se demuestre lo contrario), y transgrede el articulo 10 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos29, el someter a quienes están
en prisión preventiva, al estudio de personalidad, al trabajo o a la educación, que
es el mismo tratamiento que se les da a los delincuentes.
El mandato Constitucional entonces, en su articulo 18, esta exigiendo al poder
Ejecutivo, que es el encargado del control y administración de las “cárceles para
ejecución de penas”, que debe contar en ellas, con la infraestructura y los medios
29 Ratificado por México en 1981, y por lo tanto es Ley Suprema de la Unión, según el artículo133 constitucional.
59
efectivos que permitan el trabajo, la capacitación laboral y la educación, para tener
los instrumentos tendientes a la readaptación social de los sentenciados y cumplir
con el mandato constitucional. Si no se cumple con ellos; las penitenciarias
deberán estar vacías, para que el Ejecutivo no este actuando inconstitucional e
ilegalmente.
En el mismo sentido, el articulo 20 Constitucional por su parte, establece como
garantía del acusado la libertad provisional con caución y para fijarla, el juzgador,
deberá tomar en cuenta las circunstancias personales del mismo y la gravedad del
delito.
Al referirse la Carta Magna a las circunstancias personales del acusado, como
garantía individual para que se fije la caución, busca protegerlo y espera del juez,
que su monto este en relación directamente proporcional a la pobreza, riqueza, y a
la mayor o menor gravedad del delito. Protección que se da para que el ciudadano
no permanezca mas de 72 horas en una institución de reclusión preventiva
(articulo 19 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos).
De ahí no podrá deducirse, ni interpretarse, que de ese artículo la Carta Magna
autorice el estudio de personalidad tendiente a justificar pseudocientificamente lapeligrosidad social de un procesado, para sacarlo del grupo social de los buenos,
aplicarle la etiqueta y entregarlo desnudo al juez, para que tenga mas elementos
de condena y para justificar a un más la decisión judicial.
Tampoco podrá argumentarse que lo “que no esta prohibido, esta permitido”,
porque la constitución no es una lista de prohibiciones. Esto constituiría la perdida
de todo valor humano, pues de una garantía individual, no puede deducirse un
instrumento jurídico de estigmatización y de castigo. Además, el poder no debería
hacer sino lo que taxativamente, le permite la norma. Los servidores públicos
60
hacen lo que señala la ley, en tanto, los ciudadanos lo que no esta prohibido por la
ley.
No obstante, en nuestro sistema de control social la racionalidad y la lógica se
invierten, en beneficio de la violencia oficial. En principio, el Poder Ejecutivo no
cumple el imperativo Constitucional y en general, las instituciones de pena no
cuentan con los instrumentos que garanticen el trabajo continuo o la capacitación
para el mismo, ya que cuando se tienen algunos medios, estos no son suficientes
para todos los reclusos o las áreas de actividad laboral permanecen cerradas total
o parcialmente o falta la materia prima para realizarlos. Otro tanto puede decirse
respecto a la educación, pues en el ambiente intramural, difícilmente se alfabetiza,
aumentando los efectos dañinos de la privación legal de la libertad.
Por ello, el mandato Constitucional debe entenderse como trabajo y educación
diversificados, pero como su cumplimiento es casi imposible en una sociedad
donde no se dan esas oportunidades a los ciudadanos no presos, entonces
resulta mas fácil y económico inventarse para los detenidos el concepto de
”individualización de la pena” a través del estudio de personalidad, aunque el
supuesto tratamiento siempre sea el mismo: la pena de prisión y la multa.
Entonces, sin derivarse de un mandato Constitucional y en contra de lo que ella
establece, la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de
Sentenciados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de
1971 en su articulo 7º, copia de un proyecto de la ONU el “tratamiento basado en
el estudio de personalidad” y la inventiva mexicana le añada al articulo un ultimo
párrafo, que sirve para agravar la incriminación, en el cual se pide que “el
tratamiento se procurara iniciar desde que la persona quede sujeta a proceso, en
cuyo caso se turnara copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de la que
el procesado dependa.
61
En este añadido, que viola el principio de inocencia no por cuanto se ha
comprobado la responsabilidad del indiciado, no se tuvo en cuenta la técnica
jurídica, pues la ley se llama de readaptación social de sentenciados; sin embargo,
el ánimo autoritario hace que se aplique también a los procesados.
Además, el Poder Ejecutivo completa su obra al añadir un último párrafo, pero
esta vez al artículo 52 del Código Penal en el Distrito Federal en Materia Común y
para toda la República en Materia Federal, derogado el 10 de enero de 1994 que
decía:
“Para los efectos de este artículo, el juez requerirá los dictámenes periciales
tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos
conducentes en su caso, a la aplicación de las sanciones”.
Dicho artículo hacía obligatorio el estudio de personalidad de los procesados, para
que el juez tuviera los elementos para aplicar las sanciones que correspondieran
en la sentencia. Lo anterior, incidía de inmediato en la institución de la reclusión
preventiva, ya que debía hacerse en ésta, el estudio de personalidad y no en la
penitenciaria de ejecución de penas, cómo lo exige el título de ley que se refiere a
sentenciados.
De esta manera se trato de legitimar el estudio de personalidad, aunque no
constitucionalmente, sino en una norma constitucional, para justificar loselementos pseudotécnicos la atribución de la etiqueta de peligroso social a toda
persona que por cualquier motivo ingrese a las instituciones de readaptación
social, aunque no sea responsable, ni tenga nada que ver con los hechos que se
le imputan. Aunque el último párrafo del artículo 52, se derogó, quedó vigente la
Ley de Normas Mínimas, por lo cual los vicios anotados permanecen.
62
La Prisión Preventiva: recurso de control social
La prisión preventiva es una de las formas por la que el Estado puede limitar la
libertad personal de los individuos sujetos a su jurisdicción, las otras formas serían“la aprehensión, la detención y la pena”30. Su formulación se encuentra dentro de
la detallada regulación que en materia penal hace la misma Constitución, que en
su artículo 16 establece:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
De esta forma se sientan las bases para la aprehensión y la detención. La prisión
preventiva encuentra su fundamento en el artículo 18 Constitucional, el cual indica
que la prisión preventiva tendrá lugar, sólo durante el procedimiento seguido con
motivo de la supuesta comisión de un delito que merezca pena corporal y que el
lugar donde se lleve a cabo, debe estar separado del sitio destinado a los
sentenciados. Es decir, que no es conducente en caso de conductas que no
merezcan pena corporal o prevean pena alternativa, tales como las faltas
administrativas.
En este contexto, encontramos por una parte que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad personal como un bien valioso y
de su análisis podemos deducir que su intención es protegerla, estableciendo un
proceso penal de tipo acusatorio, donde la prisión preventiva cumple una función
cautelar, de carácter excepcional, de corta duración en el tiempo y es medida
indispensable para evitar que la persona sujeta a proceso se sustraiga o perturbe
la acción de la justicia o afecte otros bienes tutelados jurídicamente. Pero por otra
parte, encontramos que la practica convierte a la prisión preventiva en una medida
ordinaria de uso generalizado, de larga duración, en la que frecuentemente el
30 Jurisprudencia 1971-1965; segunda parte, pp.364, tesis 182
63
sometimiento a esta institución sobrepasa los términos constitucionales y causa
graves daños a los individuos que la sufren. Todas esas características, laconvierten en una pena y hace que el proceso penal se transforme de tipo
acusatorio en inquisitorio.
El Juicio de Amparo como mecanismo jurídico de protección de losderechos de los ciudadanos
Ante este contexto, en México existe el Juicio de Amparo para proteger a los
ciudadanos en sus garantías constitucionales y evitar el abuso del poder, pero
éstos son tantos por parte de las autoridades y de la misma ley, que en la práctica
se hace imposible ampararse contra todo, no sólo por el tiempo, sino porque el
poder ha institucionalizado su defensa, a través de los artículos 107, fracciones I y
II de la Constitución Política y 76 de la Ley de Amparo y con ello justifica
jurídicamente, que el juicio de amparo sólo protege a individuos particulares
respecto de los casos específicos que contenga la demanda, sin hacer una
declaración general respecto de la ley o acto que lo motivase...
De esta forma, hasta el amparo concedido por la justicia federal contra una ley
inconstitucional o violatoria de los derechos humanos, sólo protege a la persona
que la impugnó, quedando vigente para ser aplicada por las autoridades, a todos
los demás ciudadanos que no tuvieron el dinero o posibilidades de poder
ampararse.
En los sistemas democráticos, donde el Poder Judicial tiene poder, la declaración
de inconstitucionalidad de una norma jurídica tiene efectos generales, y favorece a
todas las personas, aunque no hayan sido ellas quienes se hubiesen amparado,
debiendo el poder, sacarla del ordenamiento jurídico.
64
Por eso, en nuestro país, el juicio de amparo se ha convertido en un velo protector
detrás del cual se esconde las sistemática actuación arbitraria de las autoridades y
las normas jurídicas ilegales, que transgreden los derechos ciudadanos e
fomentan el abuso de poder.
Todas las contradicciones apuntadas constituyen un desorden teórico-práctico que
beneficia solamente a las instancias de control y represión, por lo tanto, los
ejemplos que encontramos en los centros de detención y de ejecución de penas
donde la agresión institucionalizada se identifica con la justicia.
En este contexto, abordaremos distintas corrientes teóricas que buscan una
explicación de las causas del crimen en el seno de una estructura social
determinada por los valores prevalecientes en la misma.
65
Teorías Criminológicas y Sociológicas con Respecto al
Crimen
La percepción de un hecho aislado de la totalidad social, es decir, la percepción de
delito o de la conducta desviada, depende de la forma como se interprete la
realidad total, de los valores imperantes y la condición en que se encuentren
éstos mismos dentro de la estructura social, que nos permiten orientarnos y que
aceptamos de forma general. Lo anterior se expresa como manifestación
ideológica sujeta al proceso histórico cambiante, pero que se mantiene en la visión
y reacción del delito por parte de la sociedad y sus instituciones.
Diferentes teorías criminológicas y sociológicas, elaboran sus postulados
generales, a partir de los cuales comprenden, analizan y explican al fenómeno del
crimen. A continuación, explicaremos algunas de ellas:
Estructural Funcionalismo
Las teorías funcionalistas analizan al fenómeno del crimen como un hecho social,
en donde lo normal es lo generalizado, y lo no generalizado es la desviación o lo
anormal. Fundamentados en la teoría estructural-funcionalista, algunos teóricos
conciben a la sociedad como un todo estructurado donde cada parte cumple su
función, es decir, a la sociedad se le puede comparar con el cuerpo del ser
humano, donde cada órgano tiene una función especifica y todos juntos trabajan
armónicamente para darle vida y movimiento a ese ser humano. Así, el delito,
mientras no exceda de ciertos límites, forma parte de la fisiología, no de la
patología social.
El crimen es un elemento natural y necesario de la vida social y cumple ciertas
funciones positivas dentro de la misma: frente al delito la estructura social se
cohesiona alrededor de los valores y normas predominantes, permitiendo olvida
un poco lo que sucede en otros sectores normativos. Además el crimen propicia el
66
cambio de contenido de las normas en el paso del tiempo, adecuándolas a la
evolución social.
Esta teoría busca las causas del comportamiento criminal, no en la condición
patológica del individuo, sino en la sociedad en general, dentro de una visión
macrosocial del delito, el cual encuentra su origen en la contradicción existente
entre los medios legítimos a disposición de los individuos dentro de la estructura
social y los fines culturalmente propuestos y perseguidos dentro de esa mismaestructura, es decir, un una situación de anomia.
Esta teoría concreta su explicación en los delitos contra la propiedad por parte de
los individuos pertenecientes a las clases bajas de la sociedad, universalizando
sus conclusiones y aportando las bases teóricas para otras concepciones
sociológicas de la criminalidad que se siguen interesando en las causas del delito
desde una visión socio dinámica.
En este contexto, el cometer un crimen será una conducta aprendida a través de
la interiorización de reglas y modelos de comportamiento, de la misma manera enque se aprende la conducta normal, por las interrelaciones con personas que
tienen valores y modelos de conducta diferentes a los de la sociedad general o por
la imperfecta integración social en barrios de inmigrantes o encontrará su causa
en la diferencia o falta de oportunidades de ascenso social o finalmente, será el
resultado de una mala socialización.
Asimismo, habiéndose convertido el espacio urbano en centro mismo de la
dinámica delictiva, la reacción social debe comprender la intervención en los
barrios o sectores de la ciudad donde se presenta la mayor criminalidad y debe de
ser necesariamente educativa, dirigida a lograr una mayor interiorización de las
normas sociales prevalecientes en aquellos grupos que no han logrado adherirse
al consenso general. Aquí las condiciones sociales donde se presenta la conducta
67
del sujeto se consideran como naturales; lo que debe lograrse es la integración del
sujeto a ellas, no la transformación de las mismas.
El interés de esta tendencia teórica ya no es únicamente el estudio de lasconductas delictivas y de los sujetos encarcelados, sino las conductas desviadasen general, tratando de encontrar las causas de aquéllas valoradas
negativamente, percibidas como desviadas por la sociedad porque no satisfacen
las expectativas sociales o presentan una anormalidad estadística.
Interaccionismo Simbólico
En otra línea de pensamiento y apoyadas en el interaccionismo simbólico, losanálisis de la reacción social sostienen que el crimen es una realidad socialconstruida. La conducta no tiene en sí misma la calidad de crimen o delito, esta
calidad se la da la reacción de la sociedad, a través de los procesos de
interacción, cognoscitivos y prácticos.
Dando un vuelco al interés de la criminología, desechan el paradigma positivista
del crimen, ya que no existe el delito natural precedente a las definiciones legales,
que atenta contra bienes reconocidos universalmente y recogidos por los códigos
penales. El crimen es una realidad construida mediante procesos de definición y
mecanismos de reacción, que atribuye a través de ellos, la cualidad de criminal o
desviada, a un individuo. En este sentido, el objeto a estudiar ya no son lascausas que originan la conducta, sino la descripción de los procesos sociales a
través de los cuales se va a calificar a esa conducta como criminal. La reacción
social es la que califica la conducta, ésta será desviada porque indigna o irrita y
por lo tanto, se percibe o califica como tal y será conducta criminal o delito si esta
definida así por la ley penal y produce como consecuencia de su acción, la
intervención del aparato represivo legítimo del Estado, y más concretamente la
aplicación de la cualidad de criminal a dicho comportamiento a través de la
sentencia.
68
En este contexto, las instituciones de control social y el aparato de justicia se
constituyen en factores criminógenos, en el sentido que su intervención crea al
crimen al definirlo y al tratar a su autor como delincuente, dando origen a las
llamadas carreras criminales. Por lo tanto, ante las conductas desviadas la
reacción más apropiada será la actuación institucional mínima o la abstención. Es
importante destacar al aporte de estas teorías, ya que descrien cómo se construye
socialmente el crimen y el criminal, abriendo el camino para explicar por qué se
criminaliza.
La Sociología del Conflicto
De su lado, los teóricos del conflicto agregan otro elemento a la anteriordescripción: el poder.
Partiendo de la sociología del conflicto considera al poder, como un elemento
siempre presente en toda estructura social, funcional a ella en cuanto provoca la
integración y conservación de la misma alrededor de los valores en conflicto y
asegura su cambio gradual. Las teorías criminólogicas del conflicto social, definen
al delito como una realidad social construida a través de los procesos de
criminalización, en los que influyen los detentadores del poder, quienes protegen
sus intereses introduciendo al derecho penal las conductas que atentan contra
ellos. Por lo tanto, la criminalidad y el derecho penal tienen una naturaleza política.
El crimen es una acción de los sujetos que no tienen poder y que lesiona los
bienes e intereses de los que lo poseen.
Aún cuando ya no perciben a la sociedad como un todo homogéneo alrededor de
valores compartidos y se contemplan en ella conflictos siempre presentes, los
reducen a un marco meramente político y además institucionalizado. Los conflictos
que presenciamos en toda sociedad no tienen sus causas últimas en las
relaciones materiales de producción y distribución, sino en las relaciones políticas
de dominio de uno sobre otros y pueden resolverse a través de los aparatos
69
políticos existentes: sindicatos, elecciones, partidos políticos, u otros, que permiten
la evolución y cambio dentro del sistema.
Criminología Crítica
Esta teoría utiliza los instrumentos conceptuales y las hipótesis del marxismo, liga
la naturaleza y contenido del delito a las formas de producción de cada momento
histórico. Es decir, la criminología crítica no concibe al delito, sólo como una
realidad social creada por quien tiene el poder de calificar ciertas conductas, sino
rescatando la raíz común de las relaciones económicas, se trabaja en la
elaboración de una teoría materialista, económica-política de la desviación, de loscomportamientos socialmente negativos y de los procesos de criminalización
primaria: constituida por los bienes y conductas protegidos jurídicamente por el
poder; y criminalzación secundaria: interpretada por la selección de ciertos
individuos, que serán reprimidos.
Existe por otra parte en la criminología crítica, una línea de pensamiento
encaminado básicamente hacia el derecho penal y el contenido de las normas. La
criminología crítica partiendo de los instrumentos teóricos marxistas y del estudio
de las diferentes teorías criminológicas explicativas del fenómeno de la
criminalidad, así como de los sistemas penales actuales, concibe al ordenamiento
jurídico en general y al derecho penal en particular, como legitimadores del
sistema de dominación política, agrupando a los ciudadanos alrededor de un
sentimiento de “protección”, y a la vez, de “temor”, de sus personas y valores
institucionalizados.
70
Exposición de Algunos Casos Paradigmáticos
A continuación se reseñaran los aspectos más importantes de dos casos de
aplicación de la ley en nuestro país, los cuales, permitirán apreciar en la realidad
los argumentos teóricos que a lo largo del presente trabajo se han venido
desarrollando:
Caso del General Brigadier Gallardo
El 9 de noviembre de 1993, el general brigadier José Francisco Gallardo
Rodríguez fue recluido en el Campo Militar Número 1 acusado de varios delitos,
contenidos en las causas penales 2949/93, 3079/93, por difamación al Ejército,
infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el
Ejército, en los que se incluye malversación y destrucción de lo perteneciente al
ejército, y 3188/93, por injurias, difamación y calumnias en contra del Ejército
Mexicano y de las instituciones que de él dependen; averiguación que fue
reabierta a petición de la Procuraduría General de Justicia Militar, pese a que ésta
ya había sido cerrada en 1989. Estos delitos y causas penales fueron combatidos
mediante juicio de amparo. Un año después, en octubre de 1994, el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmaba su resolución en favor del general
Gallardo y ordenaba suprimir las acusaciones de las causas penales.
Gracias a esto, el general Gallardo tenía altas posibilidades de alcanzar su
libertad, sin embargo, el día 24 del mismo mes, el Juez Primero Militar dictó auto
de formal prisión en su contra. Ahora se le acusaba de enriquecimiento ilícito por
la suma aproximada de 2 millones 900 mil pesos, "derivado de una supuesta
investigación realizada por la Inspección y Contraloría General del Ejército, a la
cuenta maestra 7704426-1 de Banco Internacional, S.N.C. que estuvo a nombre
del general Gallardo de 1989 a 1990. En esta cuenta, el saldo promedio fue de
300 mil pesos, dinero que el general Gallardo ahorró durante sus 28 años de
trabajo, el cual utilizó para adquirir diversos valores financieros, por lo que se
registraron constantes movimientos de egresos e ingresos; efectuando los peritos
71
militares una suma de todos los depósitos, sin restar los egresos, es decir,
realizaron una suma de sumas que arrojó la estratosférica cantidad mencionada",
afirma un documento del Centro Pro Derechos Humanos, quien ha seguido muy
de cerca el caso.
La defensa presentó pruebas tales como peritos contables, documentales públicas
y privadas, testimoniales, presuncionales e instrumental de actuaciones, "con las
que ha quedado evidenciado que las acusaciones de la Procuraduría General de
Justicia Militar son inexistentes y la responsabilidad que se le hace en la comisión
de dichos delitos no se da ni en carácter presuntivo", según dicho documento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir
considerando que el caso del general Gallardo es una "sucesión ilógica de causas,
configurando una situación irrazonable de desviación de poder", e hizo un llamado
al gobierno mexicano para que aceptara un litigio interpuesto por la OEA donde
participaría una comisión de siete países miembros. El gobierno de México aceptó
y aportó sus pruebas que fueron consideradas no suficientes, por lo que la
conclusión del proceso fue que el general Gallardo era inocente, y como resultado
la CIDH envió en octubre de 1996 una recomendación secreta al gobierno
mexicano, hecha pública en enero de 1997, donde pide que el general "sea
liberado inmediatamente, la investigación y sanción de los responsables de la
campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del general y que
se le pague una justa indemnización al general Gallardo como reparación por las
violaciones de las cuales ha sido víctima".
Sin embargo, el gobierno no acató esta recomendación del organismo
dependiente de la OEA, pese a que "las recomendaciones que emite la CIDH son
obligatorias, considerando los compromisos internacionales de los estados", en
este caso México, que en 1982 ratificó el tratado de convenios internacionales. Lo
anterior fue calificado como una "rebeldía" del gobierno ante la CIDH por
organismos no gubernamentales de derechos humanos como la Academia de
72
Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro, la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos28, entre otros.
En la actualidad, existe un fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que es el órgano de competencia jurisdiccional en materia de derechos
humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual se solicita
la inmediata liberación del general Gallardo. En este sentido, las autoridades
“analizan” la situación jurídica del general a fin de considerar su posible liberación.
Ecologistas Presos
En 1998, la Organización Campesina Ecologistas de la Sierra de Pentatlán
(OCESP) en el estado de Guerrero, a la que pertenecen Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera, realiza bloqueo de caminos a fin de impedir la salida de madera
de la región, al igual que pide a las autoridades del medio ambiente su
intervención a fin de detener la tala inmoderada de los bosques. Después de los
anteriores esfuerzos, la compañía trasnacional que tenía licencia por parte del
gobierno estatal para explotar esos bosques, decide cerrar sus operaciones.
En este contexto, el 2 de mayo de 1999, Montiel y Cabrera fueron detenidos por
miembros del 40 batallón de infantería del ejército mexicano en Pizotla, estado de
Guerrero. Los retuvieron ilegalmente bajo custodia militar durante cinco días, y
durante este periodo los torturaron y los obligaron a firmar papeles en blanco que
posteriormente se presentaron durante el juicio como confesiones sobre delitos
relacionados con narcóticos y armas.
En julio del 2000, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México concluyó que Montiel y Cabrera habían sido detenidos ilegalmente y
torturados por soldados. En agosto del 2000, un juez federal los declaró culpables
de la siembra de mariguana y la posesión ilegal de armas, fundándose en las
28 Ver website: www.laneta.apc.org/cmdpdh.
73
confesiones que los miembros del 40 batallón les habían arrancado mediante
torturas. En octubre, un juez confirmó en apelación la declaración de culpabilidad y
la condena. En mayo de 2001, un tribunal superior obligó el Tribunal Unitario a
tomar en consideración la evidencia de la tortura sufrida por Montiel y Cabrera. La
última decisión de este Tribunal ignoró dicha evidencia.
En noviembre de 2001, después del asesinato de la abogada Digna Ochoa (quien
llevaba su caso), el cual generó una importante movilización nacional e
internacional de organismos defensores de los derechos humanos, quedaron en
libertad por motivos humanitarios. En esta “humanitaria situación” lo que hizo el
gobierno fue aplicar el artículo 75 del Código Penal Federal, un ordenamiento que
casi nunca de usa y que permite a la Dirección de Prevención y Readaptación
Social modificar la pena cuando el reo no pueda cumplir con la sanción impuesta
por ser incompatible con su edad, sexo o estado de salud.
Los anteriores casos, son una palpable muestra de que la aplicación de la ley y el
uso del derecho en nuestro país son un mecanismo de protección de los intereses
del Estado. Por un lado, la “necesidad” o “necedad” por parte de las autoridades
civiles y militares de mantener en prisión a una persona que propone cambios de
fondo en la estructura militar. Y por el otro, la rápida movilización “jurídica” por
parte de las autoridades para “lograr” la liberación de campesinos inocentes, en
medio de una fuerte presión política nacional e internacional al Estado mexicano, a
raíz del misterioso asesinato de una activista de derechos humanos, quien había
sido amenazada de muerte y el propio gobierno había pasado por alto, retirándole
las garantías de protección, que un organismo internacional le había
recomendado.
74
CONCLUSIONES
México vive una curiosa paradoja: es un país de leyes -incluso de muchas leyes-, y
no obstante es un país sin ley.
Una circunstancia explica a la otra: el anhelado "Estado de Derecho"; llegar a ser
una sociedad que conozca la certeza jurídica; saber que lo ordenado por la ley
dejará de cumplirse sólo por verdadera excepción -en lugar, como ahora, de que
su incumplimiento sea la regla y la obediencia la excepción-, son ideales
inalcanzables porque además de los atroces defectos que aquejan a las
instituciones directamente encargadas de cumplir, aplicar y hacer cumplir la ley,
tenemos demasiadas leyes y, además de ser demasiadas, se las reforma
incansable, apresuradamente, y además de ser muchas y mudables, se las
promulga sin atender ni respetar la naturaleza plural de nuestra sociedad, más
como expresión prepotente de los prejuicios del partido que domine en ese
momento el proceso legislativo, que como principios destinados a regular la
conducta colectiva y permitir la convivencia colectiva.
Somos un país sin ley porque tenemos demasiadas leyes, y parciales, e
inestables, y apresuradas, e ineficaces, y muy malas. Sólo quien ignore el estado
de desastre en que se encuentra nuestro orden jurídico, puede atreverse a creer
que para llegar al utópico estado de derecho bastaría con aplicar las leyes que
tenemos. Si por azar o error esto llegara a ocurrir, es decir si de pronto se
obedecieran y acataran nuestras leyes, nuestra vida social desaparecería en la
contradicción, la incertidumbre y la injusticia, ya que nuestra percepción de la
realidad se desmoronaría, sin dar lugar a la creación de una percepción emergente
que nos estabilice estructuralmente. La afirmación se antoja surrealista, mas la
verdad es que el país sobrevive en buena medida porque las leyes no se cumplen
y para júbilo y tranquilidad general la corrupción constituye -ella sí-, una regla
puntual e infalible.
75
En este contexto, y basándonos de lo abordado a lo largo del presente trabajo, se
expondrán algunas conclusiones concretas:
• El surgimiento del concepto Estado se ha dado a través de la necesidad
de un orden social, el cual es garantizado por la aplicación de cierta
coacción legítima en aras del mantenimiento de la convivencia pacífica.
• A medida que las distintas clases gobernantes creaban las normas que
permitirían una legalización de la vida social, estas fueron arrastrando
vicios de origen que en la actualidad permite el uso discrecional de las
mismas a fin de mantener ciertas situaciones o proteger determinados
intereses.
• Al ser nuestra percepción de la realidad una construcción política, las
normas de los controles sociales formales e informales, obedecen a esa
misma razón. Por lo tanto, su trasgresión y la sanción que de ella deriva,
tienen también carácter político.
• El respeto a los derechos humanos implica un límite de acción autoritaria
por parte de los agentes del Estado, y establece las bases mínimas para
una convivencia armónica en la estructura social. Asimismo, es un canal
internacional de observación a fin de evitar un despotismo de Estado.
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917
estableció un sistema autocrático en cabeza del poder ejecutivo. Su
autoritarismo no ha permitido la conformación de un sistema jurídico
ordenado y coherente, en materia de los controles sociales que privan
76
de la libertad a las personas y que sólo se ha limitado a crear normas
ilegitimas, en función de las coyunturas políticas y sociales. Por ello, no
existe un Estado de derecho, no hay respeto a la jerarquía de las
normas, ni a la coherencia que debería haber entre ellas y los principios
generales del derecho. En consecuencia, se favorece el abuso por parte
de las autoridades y hay normas jurídicas vigentes, que violentan a
todas luces los derechos de los ciudadanos.
• La prisión preventiva es la institución más usada por los aparatos de
justicia para la privación de la libertad. Esto implica que la mayor parte
de las personas reprimidas, no hayan sido condenadas por un delito o
una infracción, sino que se les mantiene segregadas, violándose sus
derechos humanos, mientras se les establece alguna responsabilidad.
• Todo poder crea una determinada racionalidad que le sirve para justificar
su actuación. Las normas penales y administrativas que privan de la
libertad a las personas en México, obedecen a la racionalidad
autocrática del Poder Ejecutivo, tanto en su creación, como en la
aplicación selectiva de las mismas.
• Las diversas concepciones teóricas del crimen y del criminal, han
evolucionado para mostrarnos que el poder que los define, y sus
instrumentos penales ya dejaron de ser sujetos que se escudaban en
una supuesta imparcialidad y que impunemente criminalizaban, para
convertirse en objetos criminalizables, pues se ha demostrado que con
esas normas jurídicas, no se protege al ciudadano, sino que con ellas,
se institucionaliza la violencia oficial, que protege a los poderosos.
77
• Es necesaria la construcción social del crimen, es decir una nueva
definición, en la que necesariamente deba prevalecer el criterio ético de
las mayorías desfavorecidas y el reconocimiento de sus necesidades, y
no el criterio utilitarista de los detentadores del poder.
• Los derechos que deben de protegerse , no se deben de fijar de una
manera rígida, sino deberán evolucionar y transformarse en la medida
de los cambios históricos, sociales y políticos. Tampoco deberán de
fijarse de una manera arbitraria, sino a través de una discusión libre y
racional que permita descubrir los criterios para identificarlos como
intereses generalizables de las clases desfavorecidas y que en algunos
ámbitos pueden coincidir con los intereses de otras clases sociales (vida,
salud), o de otros grupos minoritarios (raciales, sexuales, culturales).
78
Bibliografía• Baratta Alessandro; Criminología Crítica y Crítica al Derechos Penal;
México, Siglo XXI, 2000.
• Berger, P. Y Luckmann, T; La Construcción Social de la Realidad;
Argentina, 1971.
• Bobbio, Norberto; Liberalismo y Democracia; México, F.C.E., 1989.
• Bobbio, N.; El Problema del Positivismo Jurídico; México, Fontamara, 1994.
• Burgoa Ignacio; Las Garantías Individuales; Ed. Porrúa, Cuarta edición ,
México, 1965
• Carpizo MacGregor, Jorge; El Presidencialismo Mexicano; México, Siglo
XXI, 1987.
• Castro, Juventino; Lecciones de Garantías y Amparo, Porrúa, México, 1974.
• Cohen, S.; Visiones del Control Social: delitos, castigos y clasificaciones;
España, Sistema Penal Ediciones, 1988.
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
A.C.; Investigación y Propuestas al Sistema de Administración de Justicia
en Materia de Protección a los Derechos Humanos; México, 2001.
• Cuellar Vázquez, Angélica; La Justicia Sometida: Análisis sociológico de
una sentencia; México, UNAM, 2000.
• De Giorgi, Rafaele; Teoría del Derecho y Sistemas Sociales, ponencia
presentada en la UNAM, campus Acatlan, México, 1996.
• Del Pont, L. M.; Los Criminólogos; México, UAM, 1986.
• Durkheim, Emile; Las Reglas del Método Sociológico; México, Remia
Editora, 1984.
• Fix-Zamudio H; Justicia Constitucional, Ombudsman y Derechos Humanos;
México, CNDH, 2001.
• Foucault, M.; Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión; México, Siglo XXI,
1982.
• Foucault, M.; Hacía una Crítica de la Razón Política; Revista Siempre No.
1064, México, 1982.
79
• González Plasencia, L; Para una metacrítica del control social: la política
criminal en el espacio posmoderno; México, inédito, 1994.
• González Zárate, Carlos E.; Estado de Derecho o Derecho del Estado;
ponencia presentada durante el V Congreso Regional de Estudiantes de
Sociología, Torreón, Coahuila, México, 2000.
• Gurvitch Georges, y Moore Wilbert; Sociología del Siglo XX; Argentina,
1958.
• Hegel, G. W. F.; Filosofía del Derecho; UNAM, 1985.
• Hegel, G.W. F.; Filosofía de la Historia Universal; FCE, México, 1988.
• Hobbes, Tomas; El Leviatán; México, FCE. 1988.
• Islas, Olga; La Prisión Preventiva en la Constitución Mexicana; en revista
Mexicana de Justicia, No.3, 1982.
• Machorro Narváe, P.; El Ministerio Público, la intervención de tercero en el
procedimiento penal y la obligación de consignar según la Constitución;
Serie de folletos No.14, CNDH, México, 1991.
• Maquiavello, Nicolas; El Príncipe; Ed. Taurus, 1995.
• Melossi, Dario; El Estado del Control Social; México, Siglo XXI, 1992.
• Pavarini, Massimo; Control y Dominación; México, Siglo XXI, 1999.
• Procuraduría de Justicia del Distrito Federal; Manuales de Capacitación;
México, 2000.
• Rocker Rudolf; “Nacionalismo y Cultura”; Argentina.
• Rosseau, Juan Jacobo; El Contrato Social; Ed. Porrúa, México, 1992.
• Ruiz Harrell, R.; Corrupción: una sugerencia; Articulo presentado para
Transparencia Internacional, 2000.
• Tawney, R.H; La Religión en el origen del Capitalismo; Siglo Veinte,
Argentina.
• Velasco Gómez, Ambrosio; Teoría Política: Filosofía e Historia
¿Anacrónicos o Anticuarios?; UNAM, 1995.
• Velasco Gómez, Ambrosio; Poder, Libertad y Democracia en el
Pensamiento Político Moderno; Anuario de Filosofía, UNAM, 1993.
• Weber, Max; Economía y Sociedad, FCE, 1995.
80
Legislación Consultada:
• Código Federal de Procedimientos Penales.
• Código Penal Federal
• Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Convención Americana Sobre Derechos Humanos
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• Ley Federal para Prevenir la Tortura
Consulta Hemerográfica:
• La Jornada
• Reforma
• Milenio Diario
• Uno más Uno
• Proceso (semanario)
• Milenio (semanario)
Correo electrónico: [email protected]