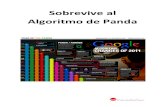ENTREVISTA CON MICHAEL RIFFATERRE · 2019. 6. 28. · cientes como una ruptura significativa con su...
Transcript of ENTREVISTA CON MICHAEL RIFFATERRE · 2019. 6. 28. · cientes como una ruptura significativa con su...

� ----------------�ernidadde Flaubert ----------------
ENTREVISTA CON
MICHAEL RIFFATERRE
Su inveterada atención a la función dellector ha sido una fuente de continuidaden su trabajo crítico y teórico de los últimos veinte años. No obstante, en su obra
más reciente se nota también que el marco en el que Vd. contempla el proceso de la lectura ha ido cambiando, que está más claramente basado en un modelo de la relación entre un texto y la interpretación que este texto engendra. Como si el texto contuviera un paradigma de la práctica transformadora del lector. Aun cuando insiste V d. en que un lector informado entenderá ciertos elementos en un texto ( desde elementos léxicos, clichés, citas y combinaciones sonoras hasta estructuras sintácticas), ya no habla del archilector, y más que reclamar la atención sobre el valor potencia/normativo de una serie de respuestas del lector, insiste en la capacidad del texto como determinante en el proceso de lectura. Nos gustaría saber cómo ve V d. su trayectoria hasta llegar al énfasis actual en el proceso de cancelación de la mímesis, en la práctica de la semiosis, etc. ¿ Ve sus libros más recientes como una ruptura significativa con su trabajo anterior, o simplemente como una revisión o una extensión teórica?
-Mi trabajo actual es una continuación de investigaciones previas, sin que yo advierta ninguna ruptura. Al principio me concentré en el nivel heurístico de la lectura (la determinación microcontextual de los puntos que fijaban la atención del lector). Lo que yo llamé archilector no fue nunca un lector real ni su sustituto, ni fue una norma de lectura. Era una técnica para detectar aquellos segmentos del texto que suscitaban con más frecuencia una reacción de los lectores. Lógicamente el paso siguiente era investigar cómo la estructura de estos segmentos activados guía y orienta el nivel hermenéutico de la lectura. Las coerciones impuestas a las posibles interpretaciones del lector pronto me parecieron desarticuladas, de manera regular aunque temporal, por la circunlocución del significado, por inadecuación y en general por agramaticalidades que yo clasifico como catacresis. Me di cuenta de que estos obstáculos (especialmente la oscuridad poética) estaban afectando a la mímesis de diferentes maneras, pero que, mirados desde otro ángulo, todos servían a la misma función. Esta función, única y transformadora, tenía que ser la semiosis. Mi punta de lanza fue el concepto de un sistema descriptivo: explica cómo las metonimias se transforman en metáforas y cómo una distinción puede transformar simultá-
18
neamente, por sí sola, a todos los componentes del sistema en un código que les permita representar algo más que sus referentes «naturales».
-¿ Qué valor o qué función adscribe V d. a ladistinción entre teoría y práctica en su obra? ¿Diría que su teoría, al igual que su práctica de lectura, están impuestas por el texto poético?
-Por supuesto. Mi teoría viene, efectivamente, impuesta por el texto. La teoría debe proponer un modelo que dé cuenta, tan sucintamente como sea posible, de los fenómeenos, de la interacción entre ellos, de su mutua dependencia como componentes de un sistema y la consiguiente predictabilidad de sus funciones. El texto literario es, ante todo, un entramado de coerciones y de direcciones para un tipo muy especial de conducta lectora. Por lo tanto la teoría debe explicar las reacciones del lector y las presunciones que le dicta la obra de arte literaria (p.e. que la literatura tiene una intención estética); la teoría debe clarificar los universales, no sólo los textos que los verifican. Deberíamos tener una teoría de lo literario, más que de la literatura. Debería centrarse en las funciones, no en el corpus. Puesto que las presunciones del lector dan lugar a generalizaciones que a su vez conforman la lectura práctica, también yo he intentado deducir premisas- y racionalizaciones, y explicar la producción de textos como una respuesta a lo que espera el lector. Estoy pensando en el concepto de género, por ejemplo, o, de nuevo, en las reglas de transformación que propuse para la semiosis; estas deberían explicar por qué un texto, por muy variado y complejo que sea, es percibido como una unidad «estética».
-Su hincapié en la integridad del texto es especialmente relevante cuando se afronta con la idea de literariedad. Se pone en marcha la noción del texto como monumento y se percibe la exclusividad de la comunicación literaria en las propiedades de la textualidad. Ahora bien, algunos de los que se resistirían al rigor intransigente de su estrategia formalista se apresurarían a poner objeciones interpretando el énfasis en la textualidad como una especie de hipostatización de lo literario. Se le acusaría de encerrarse ( a su disertación sobre literatura) en un espacio enrarecido en el cual el referente, tratado como el operador que daría al discurso crítico incidencia en el mundo real, ha sido desterrado. Claro está que este tipo de objeción a menudo conlleva sugerencias expresas o implícitas de escapismo y posturas apolíticas. ¿Nos podría decir cómo sitúa y cómo entiende este tipo de resistencia (üs sólo un malentendido?) e indicarnos cómo responde V d. a ella?

k ----------------·�ernidad de Flaubert ----------------
-Mi énfasis sobre la textualiddad como constituyente esencial de la literariedad viene exigido por la necesidad de ir más allá del concepto de discurso literario. Como regla general la poética se ha centrado sobre el discurso literario. Me temo que este es el camino equivocado. En el uso cotidiano encontramos diferentes tipos de discurso (incluyendo el político) con muchos si no todos los rasgos del discurso literario, y sin embargo no son literatura. Como mucho toman prestadas ciertas técnicas de la literatura, usan algunos de sus métodos para controlar al destinatario. No obstante, los escritos compuestos sobre estas bases son efímeros y su validez se limita a un contexto de circunstancias pronto olvidadas. Por el contrario, la textualidad, definida como lo que hace que un contexto sea una unidad semiótica, es la cualidad que confiere la inmanencia y la permanencia esenciales a la literatura. Esto puede ser, en efecto, una hipostatización de lo literario. Pero en vez de excluir el mundo «real» o la relevancia del arte verbal en el mundo real, la hipostatización reconoce que la literatura tiene rasgos formales peculiares, además de ser aplicable a lo externo, además de reflejar lo externo. La hipostatización también admite que los lectores pueden percibir y practicar la literatura sin abrazar o rechazar necesariamente sus implicaciones ideológicas. Sólo el hecho de que el texto y la misma ideología que representa sean siempre separables puede explicar por qué la obra de arte literaria sobrevive a la sociedad que la inspiró, o por qué obras con otras intenciones ideológicas que la «literatura pura» (por ejemplo tratados filosóficos, panfletos políticos historia, etc.) pueden pervivir como literatura 'mucho tiempo después de que su relevancia ideológica se haya desvanecido. El esfuerzo por entender el funcionamiento de la maquinaria auto-suficiente del texto, y el preocuparse, como es mi caso por la falacia referencial, no es negar que exista� los referentes. Es hacer la distinción necesaria entre referente y referencia. Los referentes son, quizás, la realidad. La referencia es una función, una construcción verbal paralela a la realidad: presenta una imagen de realidad, acaba sustituyéndola y dura más que este trozo específico de realidad. Este modelo no debería divorciar la literatura de la ideología sino explicar cómo puede la literatura conferir a una ideología su propia y exclusiva impermeabilidad a lo transitorio y a lo condicional.
-Su obra pudiera ser susceptible de una discreta resistencia por parte de críticos que están muy de acuerdo con su lucha contra las explicaciones basadas en lo externo y con su defensa de un profundo conocimiento del texto. De hecho, se puede apreciar una cierta afinidad entre lectura práctica
19
y la de los nuevos críticos norteamericanos, quetambién perseguían el respetar la integridad del poema a la vez que lo leían con minucioso detenimiento y tras los cristales de una vasta cultura literaria. Pero uno de los problemas con que inevitablemente se encuentran sus seguidores radica precisamente en el tremendo bagaje cultural y memorístico en que debe apoyar su oído para los clichés, citas y codificaciones culturales y mitológicas. No nos anima nada su propio comentario cuando buscaba claves a los poemas de Ronsard y Magny en Ariosto: «La dificultad» decía V d., «aunque se supere con frecuencia con toda seguridad, sigue siendo un componente de la literariedad». En el caso de este ejemplo, lo que parece estar en juego son los procedimientos para descubrir el hipograma. ¿Pueden ser delineados sistemáticamente o deben ser una función ad hoc de la experiencia deleer? ¿Afirma Vd. que demuestra teóricamente que los lectores formados tienen que estar de acuerdoen lo que constituye la matriz y el hipograma? Teniendo en cuenta la variedad tipológica de hipogramas y matrices que Vd. descubre en sus análisis ¿se puede aspirar a seguir su ejemplo sin dominar un enorme ámbito de conocimiento literario?
-Aquí se imponen dos distinciones. En primer lugar debemos diferenciar el acto de leer en sí y cualquier análisis y demostración que se puedan inferir del funcionamiento del proceso de leer. El analista estará haciendo un buen uso de su preparación y conocimientos especializados cuando se brinda a demostrar, con las referencias en la mano, que los eslabones intertextuales que él considera que explican el proceso de la lectura existen de hecho. El lector experimenta este proceso sin poder explicar siempre lo que pasa por su cabeza y sin localizar con exactitud el intertexto que le está rondando la memoria: si la mente del analista funcionara de manera diferente a la del lector, si aquel estuviera reuniendo evidencia intertextual con ayuda de concordancias, la objeción que V d. me planteaba sería válida. Pero yo uso métodos artificiales sólo para localizar con más exactitud los textos o, para decirlo más exactamente, las referencias textuales que el sentido natural del lenguaje y de la memoria humana ya han detectado, aunque sea de manera imperfecta y vaga. E incluso con estos recursos auxiliares nunca intento hacer más que verificar lo que cualquier lector puede deducir por sí mismo, dentro de los límites de su competencia lingüística personal.
En segundo lugar, hay una gran diferencia entre descubrir el hipograma y determinar una matriz. Encontrar el hipograma es una cuestión de percepción: sencillamente el lector no puede identificarlo a menos que ya sea parte integrante de su cultura, a menos que ya conozca el otro texto en el que está contenido. Si es parte de su tradición, el lector captará la conexión más pronto o más tarde. Poco importa que se dé

h_ -----------------�ernidadde Flaubert ----------------
. " t
t.:s.a
--
__ .,·.-
-�-
20
- -.... � - ----
•
:.�tr·· l t.:
"'!�....ri!=,,,
•

---------------�anidad de Tiaube,t ---------------
cuenta del hipograma sólo después de haber leído el texto que lo determina: en el caso de esta identificación retardada, la lectura sólo será correcta, es decir, pertinente a la literariedad, cuando el lector recuerde el intertexto que contiene el hipograma. Debo hacer hincapié en que cuando el hipograma está por identificar, la difi-
- cultad del texto sigue apuntando a esta necesidad: hay que encontrar el hipograma, hay queencontrar una solución fuera del texto, en el intertexto. En su ejemplo, con Ariosto como intertexto de Ronsard, la anomalía mimética deRonsard excita nuestra imaginación aunque notengamos la clave. De la misma manera, el encontrar la clave no elimina ni palia en absoluto la distorsión en la mímesis de la belleza femenina queel hipograma de Ariosto inflinge a Ronsard.
En cuanto a la matriz, no estamos tratando aquí con la percepción natural de un lector sino con las inferencias lógicas de un analista sobre un texto. Por lo tanto se pueden formular reglas que nos guíen en volver sobre sí mismo el proceso de producción textual para llegar así a su generador. El análisis está obligado a encontrar la frase matriz que de manera más económica pueda responder del mayor número de rasgos formales y semánticos en el texto. Los lectores normales no necesitan ponerse de acuerdo sobre lo que constituye la matriz porque ésta es materia del análisis: pero sí deben poder decir qué ha activado su reacción. En la práctica he procurado usar como matrices cada vez más de los estereotipos ya contenidos en el sociolecto. Dado que esta práctica parece funcionar, me imagino que debe de haber un nivel de conocimiento natural en el que el lector natural puede intuir la matriz, aunque sea muy vagamente, o por lo menos su estado socioléctico, previo a la transformación. Quiero enfatizar este estado de pretransformación porque debe tenerse en cuenta que el motor que genera todo el proceso siempre parece ser la cancelación o inversión de una o más relaciones estructurales que determinan la matriz.
-Otra oposición con la que sin duda está Vd.familiarizado y que también puede emanar de lectores que le son afines se podría resumir típicamente en una acusación de «reduccionismo». Su análisis se basa en la reducción de la dimensión literaria a la relación texto-lector, en la reducción de la estructura de un poema a matriz, hipograma y su relación, en el control rígido de la experiencia de leer por medio de un principio de unidad textual estrictamente construido y aplicado, y así sucesivamente. El punto sería, no que su enfoque no deje el texto abierto a muchas posibilidades de interpretación una vez que se percibe la forma básica de su unidad, sino que en algunos poemas (por ejemplo, aquellos que dan lugar a una comprensión fácil en términos referenciales, o aquellos a
21
los que se les atribuye una matriz obvia o relativamente vaga) el determinar matriz e hipograma sólo da lugar a una exposición estructural que empobrece la experiencia de leer. Admitiendo, en general, que la semiótica literaria tiene que defender las reducciones analíticas inherentes a su funcionamiento, nos gustaría saber cómo responde Vd., en particular, a la acusació'n de reduccionismo cuando va dirigida a su explicación de poemas.
-Tengo que confesar que me ha sorprendidosu mención de una «reducción de la dimensión literaria a la relación texto-lector». ¿Es que hay otra cosa? La crítica basada en la respuesta del lector en Estados Unidos y la estética de la recepción en Alemania ponen de manifiesto la suma importancia de esta relación. Puede que yo haya sido el primero en trasladar el enfoque de la crítica moderna desde el texto a la dialéctica texto-lector. En un primer libro publicado en 1957 y en un artículo de 1959 (ahora incluido en mis Essais de stylistique structurale) definía a la perceptibilidad obligada y al control que el texto impone sobre el lector que lo descifra como condiciones necesarias en el acto literario de comunicación. No hace falta decir que cualquiera que sea el enfoque (sociológico, psico-analítico, histórico ... el que V d. quiera) al analizar la literatura el crítico se ve obligado a someterse a las restricciones de la percepción del lector. Sólo éstas determinan la relevancia. Sin estas limitaciones el texto puede ser objeto legítimo de estudio para un lingüista, o para un historiador del mundo de las ideas, pero deja de ser un artefacto literario. Sólo es un artefacto literario en tanto en cuanto es contemplado desde la perspectiva que el texto obliga al lector a adoptar.
Respecto a la acusación de que determinar la matriz de un texto es una estrategia reduccionista, debo insistir una vez más en que es sólo una de dos fases analíticas: la descripción de aquello que genera el texto. No importa que esto sea a veces simple y obvio: a medida que el texto se expande, la derivación se hace enormemente compleja. La otra fase de mi análisis de las razones de este desarrollo explosivo. Se basa en mi concepto de una doble lectura que sólo es necesaria en textos literarios: una primera lectura que descifra el texto al nivel de la mímesis y una lectura retroactiva que lleva a efecto la transformación semiótica. La estructura matriz pone en marcha todo el proceso al iniciar el análisis minucioso en todas las direcciones del espacio textual. Esta doble lectura es la experiencia literaria en sí; mi análisis explica y preserva su complejidad y su riqueza: adscribo dos facetas a cada componente, la mimética y la semiótica, y sitúo el fenómeno literario en el momento de su transformación. Ya he puesto también de manifiesto que los esfuerzos de cada lector para asegurarse de la semiosis le hacen iniciar una nue-

•
-----------------�
ernidaddeF1auberl ----------------
va lectura en el nivel mimético. Así se explican las continuas lecturas sin que el texto se agote nunca, como es propio de una experiencia característicamente literaria.
-Su obra es relativamente parca en referenciasal trabajo de otros críticos de la semiótica literaria y produce una clara impresión de independencia. ¿se ha propuesto Vd. el evitar conexiones con una u otra escuela o el dirimir sus discrepancias ocoincidencias con otras figuras principales en estecampo? Nos podría indicar, en todo caso, quépuntos considera cruciales hoy en día en la semiótica literaria y en qué dirección cree V d. que debiera avanzar ésta.
-Y o diría que siempre he mantenido unalínea de trabajo independiente, básicamente porque mi principo ha sido tomar la práctica del lector real como fundamento, es decir, empezar por las dificultades del texto en sí. A menudo utilizo enfoques de otros críticos o el sistema de algún teórico, sin tener en cuenta su mérito intrínseco o su especial atracción: me sirven como indicadores o boyas que marcan los lugares donde se repiten los problemas. No dudo en exponer mis objeciones si un enfoque dado es tan general y doctrinario que amenaza con oscurecer todo el panorama de los estudios literarios. Hace años, por ejemplo, se dio el fallo de Jakobson al no distinguir éste la literariedad entre las otras propiedades del texto, cuando creyó que un análisis «lingüístico» podía por sí solo ofrecer información pertinente a la poética. En semiótica propiamente dicha encuentro que Charles S. Pierce, con su rigor inexorable, constituye un modelo a seguir.
Los puntos claves son, en mi opinión, las cuestiones relacionadas de textualidad e intertextualidad. Especialmente la última, según ha evolucionado la idea a partir de Bakhtin y Kristeva, podría ocuparse de unas cuantas dificultades que la literatura comparada o la historia literaria no han podido resolver, o lo han hecho de manera irrelevante para la literariedad. Hay otros problemas que están reclamando nuevos enfoques: la naturaleza de la ambigüedad (el mismo concepto ya me parece dudoso) y las falacias, en particular la intencional y la referencial.
-El énfasis que Vd. pone en el lector cobra másinterés si se considera la importancia que su modelo de texto confiere a la producción o generación. Quizás las aseveraciones más llamativas en la conclusión a Semiotics of Poetry sean aquellas que reiteran la naturaleza tan constreñida de la lectura y proclaman el control del texto sobre el lector. Más aún, está claro que, en contra de la tendencia dentro de la semiótica que se preocupa principalmente, si no exclusivamente, de lo que los
22
lectores hacen al leer ( qué es la competencia, qué convenciones gobiernan la recepción del texto, etc.) su interés está también centrado en derivar la estructura de los textos y entender su construcción o generación como la de un monumento rigurosamente unificado por la fuerza determinante de esaestructura. El título de su último libro, La Production du texte, transmite esa inquietud por la producción, sin lugar a dudas opuesta a la recepcióno la competencia, y suponemos que V d. estará deacuerdo en que una explicación estructural de laproducción textual, llevada a una concepción delproceso de lectura como reproducción, tiene clarasventajas para el crítico que desea pasar del análisis a la interpretación. Quizás pudiera Vd. especificar las ventajas que ve. En todo caso nos gustaría saber, primero, dónde sitúa la investigación semiótica sobre competencia y convenciones en relación con jU trabajo, y hasta qué punto y de quémanera puede serle a V d. de utilidad. En segundolugar, qué tipo de contribución puede aportar suobra a la semiología más ortodoxa, preocupadapor las condiciones reguladoras y permisivas querigen la lectura y la determinación de significado.¿ Cree V d. que el efecto acumulativo de leer textossegún su enfoque hasta que constituyan un corpussustancial de lecturas modificará o ampliaránuestras nociones sobre la competencia en lalectura?
-La primera ventaja que propongo es que mimodelo de cancelación mimética explica la dificultad o rareza inherente al texto literario, explica la literatura como experiencia alienante y perturbadora, así como lo evasivo de la connotación. En conexión con esto el concepto de silepsis puede ser la respuesta a cuestiones suscitadas por la llamada ambigüedad del discurso literario, y también relaciona el texto con el intertexto. En segundo lugar, acerca de la idea de que los sistemas descriptivos se vuelvan códigos para otros menesteres y que jueguen el mismo papel en el intertexto que las referencias o alusiones a obras de arte conocidas: esta idea debiera resolver el problema que le preocupa, es decir, el de que la literatura pueda ser accesible solamente para el lector «enterado». Creo que ya he demostrado que las agramaticalidades textuales no son más que la otra cara de las gramaticalidades intertextuales y que el meollo de la connotación siempre permanece implícito ( o se ha de buscar en otro sitio ... tal mi imagen del texto como donut lo debiera ser galleta?). Esto aún puede hacer posible que_ acabemos demostrando que la competencia literaria, como variante especial de la competencia lingüística, se basa en la presuposición. Puede ser que la lectura que sigue las reglas de la literariedad, la lectura literaria, no requiera necesariamente el conocimiento del intertexto, el estar familiarizado con el o corpus: el único requisito puede ser la presuposición de un intertexto.

------------------ernidadde Flaube,t ----------------
Flaubert. 23