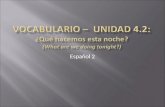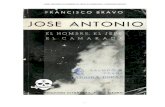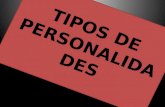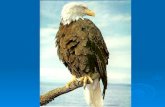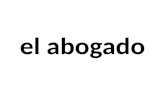El+lenguaje.compressed
-
Upload
isaac-mariscal -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of El+lenguaje.compressed
-
8 PREFACIO minos tcnicos y de todos los smbolos tcnicos de la erudici6n lingstica. No hay en este libro un solo sig~ no diacrtico. Siempre que ha sido posible, la exposi~ ci6n se ha basado en ejemplos ingleses. Sin embargo, el esquema del presente estudio, que comprende un exa~ men de las formas infinitamente cambiantes en que se ha expresado el pensamiento humano, exiga citar al~ gunos ejemplos exticos. No me parece necesario justi-ficarme por ellos. Debido a limitaciones de espacio, he tenido que dejar a un lado muchas ideas o principios que me hubiera gustado tocar. Y en cuanto a otros puntos, tuve que limitarme a insinuarlos apenas en una frase pasajera. Creo, no obstante, haber reunido ele-mentos suficientes para estimular un estudio ms a fon-do de un terreno tan descuidado como el del lenguaje.
Deseo expresar mi ms cordial agradecimiento por sus amistosos consejos y tiles sugerencias a varios ami-gos mos que leyeron el manuscrito de esta obra, y en especial a los prqfesores A. L. Kroeber y R . H . Lowe, de la Universidad de California, al profesor W. D . Wallis, de Reed College, y al profesor J. Zeitlin, de la Universidad de Illinois.
Eow ARD s.~IR Ottawa, 8 de abril de 1921.
ADVERTENCIA DE WS TRADUCTORES
Hemos preferido conservar siempre los ejemplos ingleses, :ln en Jos casos en que hubiera sido fcil cambiarlos por ejemplos espailoles. Pero aadimos de vez en cuando (entre corchetes) alguna referencia al espaol, alguna aclaracin, al-guna nota al pe ele la pgina, as corno las traducciones de los ejemplos ingleses.
-~
I INTRODUCCION: DEFINICiN
DEL LENGUAJE
E t. HABLA es un hecho tan familiar de la vida de todos los das, que raras veces nos preocupamos por definir-la. El hombre la juzga tan natural como la facultad de caminar, y casi tan natural como la respiracin. Pero slo hace falta un instante de reflexin para conven-cernos de que esta "naturalidad" del habla es una im-presin ilusoria. El proceso de adquisicin del habla es, en realidad, algo totalmente distinto del proceso de aprender a caminar. En este ltimo caso, la cultura --o, en otras palabras, el conjunto tradicional de h-bitos sociales- no entra propiamente en juego. Cada nio est preparado, por el complejo conjunto de fac-tores que llamamos herencia biolgica, para realizar t~ das las adaptaciones musculares y nerviosas que produ-cen el acto de caminar. Puede decirse, de hecho, que la misma conformacin de los msculos y de las partes pertinentes del sistema nervioso est adaptada desd~ un principio a los movimientos que se hacen a] cam1~ mu y al llevar a cabo actividades anlogas. En senti-do muy concreto, podemos decir que el ser humano normal est predestinado a caminar, no porque sus ma-yores lo ayudarn a aprender este arte, sino porque su organismo est preparado, desde el nacimiento, y aun desde el momento de la concepcin, para realizar todos esos desgastes de energa nerviosa y todas esas adapta-ciones musculares que dan origen al acto de caminar. Dicho sucintamente, el caminar es una funcin biol-gica inherente al hombre.
No as el lenguaje. Es claro, desde luego, que en cierto sentido el individuo est predestinado a bablar, pero esto se d~be a la circunstancia de que ha nacido no slo en medio de la naturaleza, sino tambin en el seno de una sociedad que est segura -y con toda razn- de hacerle adoptar sus tradiciones. Elimine~
9
usuarioResaltado
-
10 DEFINICIN DEL LENGUAJE mos la sociedad, y habr todas las razones para creer que aprender a caminar, dando por supuesto que lo-gre sobrevivir. Pero igualmente seguro es que nunca aprender a hablar, esto es, a comunicar ideas segn el sistema tradicional de una sociedad detem1inada. O, si no, separemos al individuo recin nacido del ambiente social a que ha llegado y transplantmoslo a on ambien-te totalmente distinto. Desarrollar el arte de caminar. en su nuevo medio, ms o menos como lo hubiera desarrollado en el antiguo. Pero su habla ser absolu-tamente diversa del habla de su ambiente primitivo. As, pues, la facultad de caminar es una actividad hu-mana general que no vara sino dentro de lmites muy circunscritos, segn los individuos. Su variabilidad es involuntaria y sin finalidad alguna. El habla es una actividad humana que vara .sin limites precisos en los distintos grupos sociales, porque es una herencia pura-mente histrica del grupo, producto de un hbito so-cial mantenido durante largo tiempo. Vara del mismo modo que vara todo esfuerzo creador, quiz no de manera tan consciente, pero en todo caso de modo tan verdadero como las religiones, las creencias, las. costum-bres y las artes de los diferentes pueblos. El caminar es una funcin orgnica, una funcin instintiva (aun-que no, por supuesto, un instinto en s mismo); el habla es una funcin no instintiva, una funcin adqui-rida, .. cultural".
Exis te un hecl10 que muy a menudo ha contribudo a impedir que se reconozca en el lenguaje un sistema puramente convencional de smbolos sonoros, un hecho que ha engaado a la mentalidad popular hasta el pun-to de hacer atribuir al habla una base instintiva que en realidad no posee. Nos referimos a la conocida observa-cin de que, bajo el impulso de la emocin -por ejem-plo, de un dolor agudo y repentino o de una alegra sin freno-, emitimos involuntariamente ciertos sonidos que quien los escucha interpreta como indicadores de la emocin misma. Pero hay un:!. enorme diferencia en-tre esta expresin involuntaria del sentimiento y aquel tipo normal de comunicacin de ideas que es el ha-
DEFINICIN DEL LENGUAJE 11 bla. La primera de esas expresiones es ciertamente ins-tintiva, pero no simblica; en otras palabras, el sonido emitido al sentir dolor o alegra no indica, en cuanto tal sonido, la emocin; no se pone a cierta distancia -digmoslo as- para anunciar que estamos sintiendo tal o cual emocin. Lo que hace es servir de expan-sin ms o menos automtica de la energa emocional; en cierto sentido, el sonido emitido entonces es parte integrante de la emocin misma. Ms an, esas excla-maciones instintivas no constituyen una comunicacin en el sentido estricto de la palabra. No se dirigen a nadie; apenas se entreoyen -si acaso se oyen- como el ladrido de un perro, el ruido de pasos que se acercan o el silbido del viento. Si transmiten ciertas ideas al oyente, esto es slo en el sentido muy general en que decimos que cualquier sonido, y aun cualquier fenme-no ocurrido a nuestro alrededor, transmite una idea a la mente que lo percibe. Si el involuntario grito de do-lor que convencionalmente se representa con "ay!" se considera como un verdadero smbolo del habla, equi-valente a una idea ms o menos como sta: 'siento un fuerte dolor', entonces ser igualmente lcito interpre-tar la aparicin de nubes como un smbolo equivalente, portador del mensaje concreto 'es probable que llueva'. Sin embargo7 una definicin del lenguaje tan amplia que abarque cualquier modo de deduccin pierde todo sentido.
No hay que cometer el error de identificar nuestras interjecciones convencionales (nuestro "oh!" y "jah!", nuestro "chist!") con los gritos instintivos en st mis-mos. Esas interjecciones no son ms que fijaciones con-vencionales de sonidos naturales. De ah que difieran muchsimo en los diversos idiomas, de acuerdo con el genio fontico peculiar de cada uno de ellos. En cuan-to tales, se las puede considerar como parte integrante del habla, en el sentido propiamente cultural de este trmino, puesto que no se identifican con los gritos instintivos en s, tal como cuckoo y killdeer 1 no se iden-
1 [El cucl:oo es el cuco o cuclillo; el killdeer es un ave norte
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
}2 DEFINICIN DEL LENGUAJE tifican con el grito de los pjaros que esas voces desig-nan y tal como la msica con que Rossini representa una' tempestad en la obertura de Guillermo Tell no _es en realidad una tempestad. En otras palabras, las m-terjecciones y palabras imitativas de _sonidos del habla normal se relacionan con sus prototipos naturales ~el mismo modo como el arte, producto puramente soc1al o cultural, se relaciona con la naturaleza. Podr '?bje-tarse que, aunque las interjecciones difier~n en cterta medida de una lengua a otra, presentan, sm embargo, semejanzas asombrosas y que, por lo tanto, se. las. p~ede considerar como emanadas de una base mstmtiva comn. Pero el caso de las interjecciones no difiere en naua, pongamos por eje~plo . de 1_as diversas forma~ na-cionales de representac16n p1ctnca. Un cuadro Japo-ns que represente una colina difiere ?e un cuadro moderno europeo que represente una colina muy seme-jante, y al mismo tie~po s~ le paree~ .. Uno y otro se han inspirado en el miSmo hpo de pa1sa1e, y uno y otro lo "imitan". Ni el uno ni el otro son exactamente la misma cosa que el paisaje, ni s?n~ en sentido _estricto, una continuacin directa del palSl)C natural. S1 las dos formas de representacin n? . son id~n ti~as es porque proceden de dif~r:ntes trad~c10ne~ h1s_tncas y se. han ejecutado con d1stmtas temcas p1ct~ncas. Del m1_s~o modo, ]as interjecciones del idio~a Japons y d~l IdiO-ma ingls proceden de un prototipo natural c?m~n, los gritos instintivos, y por lo tan~o! de manera mev1table, se sugieren el uno al otro. D1fleren a veces mucho, a veces poco, porque se han construdo con. ~ateria~es o tcnicas histricamente diferentes: las trad1c1ones lm-gsticas respectivas, los sistemas fonticos y los ~bitos de lenguaje de cada uno de los dos pueblos. Sm em-bargo, los gritos instintivos, en cuanto tales, son ~rcticamente idnticos en toda la humanidad, del m1smo modo como el esqueleto human_o o el sistcm~. ~~r;;ioso son, desde cualquier punto de v1sta, un rasgo f10 del
americana llamada asf por "onomatopeya"; en el mismo caso estn el tildfo, pajarillo mexicano, y el benteveo, pajarillo argentino.]
DEFINICIN DEL LENGUAJE 13 organismo humano, es decir, un rasgo que no vara sino de manera muy leve o "accidental".
Las interjecciones se cuentan entre los elementos menos importantes del lenguaje. Su examen es pro-vechoso principalmente porque se ~uede demostra_r que aun esos sonidos, que todos conVIenen en cons1derar como los ms cercanos a la expresin instintiva, slo tienen naturaleza instintiva en un sentido superficial. As, pues, aunque fuera posible demostrar qu~ el le_n-guaje todo se remonta, en sus fundamentos pnmordJa-les, histricos y psicolgicos, a las interjeccio_n7s, n~ se seguira de ello que el lengua~ sea una achv1d~d ms-tintiva. De hecho, todos los mtentos de expltcar de esa manera el origen del lenguaje han sido infructuo-sos. No existe una prueba tangible, ni histrica ni de ninguna otra especie, que demuestre que el conjunto de los elementos del habla y de los procedimientos lin-gsticos ha surgido de las i~terjeccion~. Estas co~stituyen una parte muy reduc1da y funciOnalmente m-significante del vocabulario de los diversos idiomas; en ninguna poca y en ninguna provincia lingstica ~e que tengamos noticia podemo~ o~servar una t~ndenc~a. ~atable a convertir las inteqeccwnes en urd1mbre IDICial del lenguaje. En el mejor de_ los casos, _no pasa~ de ser la orla decorativa de un ampho y comphcado tepdo.
Si esto puede decirse de las interjecciones, con ma-yor razn cabe decido de las palabras onomatopyicas. Palabras como whippoorwil1,2 to mew ('maullar'], to caw ('graznar'] no son de ninguna manera sonidos naturales que el hombre haya reproducido instintiva y automti-camente. Son creaciones del espritu humano, vuelos de la fan tasa, en el mismo sentido en que lo es cualquier otro elemento del lenguaje. No brotan directamente de la naturaleza; son sugeridos por ella y juegan con ella. As, pues, la teora onomatopyica del origen del lengua-je, la teora que explica todo lenguaje como gradual evo-lucin de sonidos de carcter imitativo, nos deja tan
2 [Especie de choucabras norteamericano, cuyo nombre se debe a onomatopeya.]
usuarioResaltado
-
12 DEFINICIN DEL LENGUAJE tifican con el grito de los pjaros que esa~ yoces desig-nan y tal como la msica con que Rossm1 representa una' tempes tad en la obertura de Guillermo Tell no _es en realidad una tempestad. En otras p~labras, las m-terjecciones y palabras imitativas de _somdos del habla normal se relacionan con sus prototipos naturales ~el mismo modo como el arte, producto puramente social o cultural se relaciona con la naturaleza. Podr obje-tarse que,' aunque las interjecciones difier~n en cierta medida de una lengua a otra, presentan, sm embargo, semejanzas asombrosas y que, por lo tanto, s~ las. p~ede considerar como emanadas de una base mstnbva comn. Pero el caso de las interjecciones no difiere en naJa, pongamos por eje~plo,_ de l_as diversas forma~ na-cionales de representacin p1ctnca. Un cuadro apo-ns que represente una colina difiere ?e un cuadro moderno europeo que represente una colma muy seme-jante, y al mismo tiempo s~ le paree~ .. Uno y otro se han inspirado en el mismo tipo de pa1sae, y uno y otro lo "imitan". Ni el uno ni el otro son exactamente la misma cosa que el paisaje, ni s?n~ en sentido _estricto, una continuacin directa del pa1sae natural. S1 las dos formas de representacin n?. son id~nti~as es porque proceden de diferentes trad~c10ne~ hts_tncas y se . h an ejecutado con distintas tcmcas p1ct?ncas. Del m1_s~o modo, las interjecciones del idio~a apons y de} 1d1o-ma ingls proceden de un prototipo natural c?m~n, los gritos instintivos, y por lo tan~o! de manera mev1table, se sugieren el uno al otro. D1fleren a veces much o, a veces poco, porque se han construido con. ~ateria~es o tcnicas h istricamen te diferentes: las tradJCJones lm-gsticas respectivas, los sistemas fonticos y los ~bitos de lenguaje de cada uno de los dos pueblos. Sm em-bargo, los gritos instintivos, en cuanto. tales, son prc-ticamente idnticos en toda la humamdad, del m1smo modo como el esqueleto human_o o el sis tcm~, ~~r;;ioso son, desde cualquier punto de v1sta, un rasgo f1o de) americana llamada as[ por "onomatopc}a"; en. e~ mismo ~o estn el tildo, paju illo mexicano, y el benteveo, pa,ar11lo argentino.]
DEFINICIN DEL LENGUAJE 13 organismo humano, es decir, un rasgo que no vara sino de manera muy leve o "accidental".
Las interjecciones se cuentan entre los elementos menos importantes del lenguaje. Su examen es pro-vechoso principalmente porque se puede demostrar que aun esos sonidos, q ue todos convienen en considerar como los ms cercanos a la expresin instintiva, slo tienen naturaleza instintiva en un sentido superficial. As, pues, aunque fuera posible demostrar qu~ el le_n-guaje todo se remonta, en sus fundamentos pnmordll-les, histricos y psicolgicos, a las interjecciones, no se seguira de ello que el lenguaje sea una actividad ins-tintiva . De hecho, todos los intentos de explicar de esa manera el origen del lenguaje han sido infructu
-
14 DEFINICIN DEL LENGUAJE lejos del plano instintivo como el lenguaje en su forma actual. En cuanto a la teora misma, no es ms digna de fe que la teora paralela del origen interjeccional. De muchas palabras que ahora no nos parecen onomatop-yica$ se puede demostrar, es cierto, que en otro tiempo han tenido una forma fontica en que se ve que fueron originalmente imitaciones de sonidos naturales. Tal ocu-rre con la palabra inglesa to laugh ['rer']. Sin embargo, es del todo im-posible demostrar -y ni siquira parece intrnsecamente razonable suponerlo-- que el aparato formal del lenguaje se derive de una fuente onomato-pyica; si algo proviene de sta, ser una parte nfima de los elementos lingsticos. Por ms dispuestos que estemos, en principio, a considerar como de importan-cia fundamental en las lenguas de los pueblos primiti-vos la imitacin de sonidos naturales, la realidad es que estas lenguas no muestran una preferencia particular por las palabras imitativas. Entre los pueblos ms pri-mitivos de la Amrica aborigen, las tribus athabaskas, en el ro Mackcnzie, hablan lenguas en que apenas hay palabras de ese tipo, o en que faltan por completo; y en cambio, lenguas tan refinadas como el ingls o el alemn emplean a manos llenas las onomatopeyas. Este ejemplo revela qu escasa importancia tiene la simple imitacin de lo:; sonidos para la naturaleza esencial del habla.
Con esto ha quedado allanado e1 camino para dar una definicin adecuada del lenguaje. El lenguaje es un mtodo exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de smbolos producidos de manera deliberada. Estos smbolos son ante todo auditivos, y son produ-cidos por los llamados "rganos del habla". No hay en el habla humana, en cuanto tal, una base instintiva apreciable, si bien es cierto que las expresiones instin-tivas y el ambiente natural pueden servir de estmulo para el desarrollo de tales o cuales elementos del ha-bla, y que las tendencias instintivas, sean motoras o de otra especie, pueden dar a la expresin lingstica una extensin o un molde predeterminados. La comu-
DEFINICIN DEL LENGUAJE 15 nicacin, humana o animal (si acaso se puede llamar "comunicacin" ), producida por gritos involuntarios instintivos, nada tiene de lenguaje en el sentido en que nosotros lo entendemos.
Acabo de hablar de los "rganos del habla", y po-dria parecer, a primera vista, que esto equivale a admi-tir que el habla misma constituye una actividad instin-tiva, biolgicamente predeterminada. Pero no debemos dejarnos extraviar por esa simple expresin; no existen, en sentido estricto, rganos del habla; lo que hay, son slo rganos que, de manera incidental, pueden sen'r para la produccin de los sonidos del habla. Los pul-mones, 1a laringe, el paladar, la nariz, la lengua, los dientes y los labios se emplean para ese objeto, pero no se les debe considerar como rganos primarios del h'abla, del mismo modo que los dedos no pueden con siderarse como rganos esencialmente hechos para tocar el piano, ni las rodillas como rganos de la oracin. El habla no es una actividad simple, realizada por uno o ms rganos biolgicamente adaptados para ese ob-jeto. Es una red muy compleja y siempre cambiante de adaptaciones diversas -en el cerebro, en el sistema nervioso y en los rganos articulatorios y a u di ti vos-que tiende a la deseada meta de la comunicacin de ideas. Podemos decir que los pulmones se desarrolla-ron para llevar a cabo la funcin biolgica indispensable que se conoce con el nombre de respiracin; la nariz como rgano del olfato; los dientes como rganos ti-les para triturar los alimentos y dejarlos listos para la digestin. As. pues, si estos y otros rganos se em-plean constantemente en el habla, es slo porque cual-quier rgano, desde el momento en que existe, y en la medida en que puede ser gobernado por la voluntad, es susceptible de una utilizacin para finalidades se-cundarias. Desde el punto de vista fisiolgico, el habla es una funcin adyacente, o, para decirlo con mayor exactitud, un grupo de funciones adyacentes. Aprove-cha todos los servicios que puede de ciertos rganos y funciones, nerviosos y musculares, los cuales deben su
-
}6 DEFINICIN DEL LENCUAJE origen y su existencia a finalidades muy distintas de las lingsticas.
Es cierto que los psico-fisilogos hablan de la loca-lizacin de la palabra en el cerebro. Esto no puede significar otra cosa sino que _1'?5 sonidos del habla estn localizados en el centro auditivo del cerebro, o en una parte circunscrita de este centro, tal corno estn locali-zadas all otras clases de sonidos; y que los procesos motores que intervienen en el habla ( co~o son los m~virnientos de las cuerdas vocales en la lannge, los movi-mientos de la lengua necesarios para la pronunciaci?n de las vocales, los movimientos de los labios necesanos para articular ciertas consonantes, y muchos otros) se encuentran localizados en los centros motores, exacta-mente como los dems impulsos de que dependen acti-vidades motoras especiales. De la misma manera, en el centro visual del cerebro radica el comando de todos los procesos de reconocimiento visual que entran en juego en la lectura . Naturalmente, los puntos o gru-pos de puntos particulares de localizacin que. se en-cuentran en los diversos centros y que s~ refieren a un elemento cualquiera del lenguaje, estn conectados en el cerebro por ramales de asociacin, de tal ~!lanera que el aspecto exterior o psic~fsi~o del le~guae con-siste en una vasta red de localtzacwnes asoctadas en el cerebro y en los ce1_1tros nerv~~os secundarios;, y,. desde luego, las localizaciones auditiVas son las mas. tmp~rtantes de todas en lo que se refiere al lenguae. Sm embaruo un sonido del habla localizado en el cerebro, aun c~a~do est asociado con los movimientos parti-culares de los "raanos del habla" necesarios para pro-ducirlo dista mucho todava de constituir un elemento del lenguaje; es preciso, adems, que se asocie con al-gn elemento o con algn grupo . de elem~mtos de la experiencia, por ejemplo con un_a Imagen visual o ~?a clase de imgenes visuales, o b_ten con ~m~ ~ensact~n de relacin antes de que adqmera un stgmficado lm-gstico, p~r rudimentario qu_e sea." ~st~. "ele~ento" de la experiencia es el contemdo o s1gmftca~o de la unidad lingstica; los procesos cerebrales asociados con
DEFINICIN DEL LENGUAJE 17 l, sean auditivos, motores o de otra naturaleza, y que sirven de respaldo inmediato al acto de pronunciar y al acto de escuchar el habla son simplemente un sm-bolo complejo de esos "significados", o un signo que los expresa. De los "significados" volveremos a hablar ms adelante. As, pues, lo que vemos inmediatamente es que el lenguaje, en cuanto tal, no se encuentra loca-lizado de. manera definida, ni puede estarlo, pues con-siste en una relacin simblica peculiar -fisiolgica-mente arbitraria- entre todos los posibles elementos de la consciencia por una parte, y por otra ciertos otros elementos particulares, localizados en los centros cere-brales y nerviosos, sean auditivos, motores o de otra naturaleza. Si se puede considerar el lenguaje como "localizado" de manera definida en el cerebro, es slo en ese sentido general y sin mucho inters en que se puede decir que estn "en el cerebro" todos los aspec-tos de la consciencia, todo inters humano y toda ac-tividad humana. Por consiguiente, no tenemos ms remedio que aceptar el lenguaje como un siste~a f~ncional plenamc:nte formado dentro de la constitucin psquica o "espiritual" del hombre. No podemos _de-finirlo como una entidad en trminos puramente ps1co-fsicos, por ms que la base psico-fsica sea esencial para su funcionamiento en el individuo.
Por supuesto que, desde el punto de vista del fisi-logo o del psiclogo, estamos haciendo una abstra.ccin injustificable cuando as nos proponemos estud1ar el tema del lenguaje sin una constante y explcita refe. rencia a la base psico-fsica. No obstante, semejante abstraccin es justificable. Podemos discurrir con buen provecho acerca de la intencin, la forma y la historia del habla, de la misma manera~ exactamente, como dis currimos acerca de la naturaleza de cualquier otra fase de la cultura humana -el arte o la religin, por ejem-plo-, esto es, como una entidad. instituci~n~l o cult~ral, dejando a un lado los mecamsmos orgamcos y ps-colgicos por ser cosas obvias y sin inters para nuestro objeto. En consecuencia, debe quedar claro; de una vez por todas, que esta introduccin al estudio del habla
-
20 DEFINICIN DEL LENGUAJE o imgenes posibles que acerca de la casa en cuestin se han formado o pueden formarse seres sensibles. Esta primera simplificacin de la experiencia se encuentra en la base de gran nmero de elemento del habla, los 11amados nombres propios, o palabras que desi~an individuos u objetos individuales. Es, en. lo esenctal, el mismo tipo de simplificacin que 7ons~1tuye el fun-damento o el material bruto de la htstona y del arte. Pero no podemos contentarnos con este proc~dimi~nt? de reduccin de algo que, como la expenencta, es mft-nito. Debemos llegar hasta la mdula de las cosas, de-bemos poner en un solo montn, de ~ane.ra ~s o me-nos arbitraria, masas enteras de expenencta, vtendo en ellas un nmero bastante de semejanzas para que nos autoricen a considerarlas idnticas (lo cual es errneo, pero til para nuestro objeto). Esta casa y aqu~lla otra casa v miles de otros fenmenos de carcter analogo se aceptan as en cuanto tienen un nmero suficiente de rasgos comunes, a pesar de la~ .grandes. y palp~bles diferencias de detalle, v se clasifican baJO un mmno rtulo. En otras palabrs, el elemento ling.s}ico l10use es primordial y fundamentalmente, no el Simbolo de u~a percepcin- aislada, ni siquiera de la nocin d~ un objeto particular, sino de un "concepto", o, dt~ho en otra forma de una cmoda envoltura de pensamien-tos en la cu;l estn encerradas miles de experienci~s distintas y que es capaz .de .contener ~uchos otros mi-les. Si los elementos stgmficantes a1slados de~ habla son los smbolos de conceptos, el cau~al efectivo ~el habla puede interpretarse como un. registro de la fta-ciu de estos conceptos en sus relaciOnes mutuas.
Muchas veces se ha planteado la cuestin de si se-ra posible el pensamiento sin el ~abla y tambin la cuestin de si el habla y el pensamtento no sern otra cosa que dos facetas de, un. ~~smo proceso psquico. La cuestin es tanto mas dtflctl cuanto que se la ha rodeado de un seto espinoso de equvocos. En prime~ lugar, conviene observar que, ~ndepen_dient7mente de st el pensamiento exige o no eXIge el simbolismo (es de-cir, el habla), el caudal mismo del lenguaje no siem-
DEFINICIN DEL LENGUAJE 21 pre es un indicador de pensamiento. Hemos visto que el elemento lingstico tpico sirve de rtulo a un C?n cepto. De ello no se sigue que los usos a que se destma el lenguaje sean siempre
-
22 DEFINICIN DEL LENGUAJE llegar cuando n os esforzamos por adscribir a cada uno de los elementos del caudal lingstico su pleno y ab-soluto valor conceptual. De aqu se sigue inmediata-
me~ te que el lenguaje y el pensamiento, en sentido estricto, no son coexistentes. A lo sumo, el lenguaje puede ser slo la faceta exterior del pensamiento en el n.ivcl ~s elevado, ms generalizado, de la expresin Simbhca. Pa~a .exponer nuestro punto de vista de manera ~1go distin_ta, el lenguaje es, por su origen, una funcin pre-rac10nal. Se esfuerza humildemente por elev~~se ~asta el pensamiento que est latente en sus clasificaclOnes y en sus formas y que en algunas ocasio-
n~s puede distinguirse en ellas; pero no es, como suele afumarse con tanta ingenuidad, el rtulo final que se coloca sobre el pensamiento ya elaborado.
La ~ayor parte de las personas, cuando se les pre-gunta SI pueden pensar sin necesidad de palabras, con-testarn probablemente: "Si, pero no me resulta fcil hacerlo. De todos modos, s que es algo posible." De manera q~e el leng~aje vendria a ser simple ropaje!
P~ro y Sl el lenguaJe no fuera ese ropaje, sino ms b1en u~a ruta, un carril preparado? Es muy probable, en reahdad, que el lenguaje sea un instrumento desti-nado originalmente a empleos inferiores al plano con-ceptual. y que el pensamiento no haya surgido sino mc; tarde, como una interpretacin refinada de su conteni-do. En otras palabras, el producto va creciendo al mis-mo tiempo que el instrumento, y quiz, en su gnesis y e~ su prctica co~diana, el pensamiento no sea con-ccbi?le sm el lengu~JC, de la misma manera que el razo-namlent? ma~emtico no ,e~ practicable sin la palanca de un s1mbohsmo matemabco adecuado. Ciertamente nadie ~a. a creer que hasta la ms ardua proposicin
~ate~atlca ~epende estrechamente de un conjunto ar-~Itra~lO d~ s1mbolos; pe~o es imposible suponer que ]a mtehgencia humana sena capaz de concebir o de re-solver semejante proposicin sin la ayuda del simbolis-mo. Por lo que a l toca, el autor de este libro rechaza decididamente, como algo ilusorio, esa sensacin que tantas personas creen experimentar, de que pueden
DEFINICIN DEL LENGUAJE 23 pensar, y hasta razonar, sin necesidad de palabras. La ilusin se debe seguramente a una serie de factores. El ms simple de ellos es la incapacidad de distinguir entre la imagen y el pensanucnto. En realidad, tan pronto como nos esforzamos por poner una imagen en relacin consciente con otra, vemos que, sin darnos cuenta, estamos formando un silencioso fluir de pala-bras. El pensamiento podr ser un dominio natural, separado del dominio artificial del habla, pero en todo caso el habla viene a ser el nico camino conocido para llegar hasta el pensamiento. La ilusoria sensacin de que el hombre puede prescindir del lenguaje cuando piensa tiene otra fuente todava ms fecunda, que es la frccucntsima incapacidad de comprender que el len-guaje no es la misma cosa que su simbolismo auditiYo. El simbolismo auditivo puede ser sustitudo, pieza tras pieza, por un simbolismo motor o por un simbolismo visual (por ejemplo, muchas personas pueden leer en un sentido puramente visual, esto es, sin el vnculo intermediario de un flujo interno de imgenes aud1ti vas que correspondan a las palabras impresas o manus critas), o bien por algn otro tipo de comunicacin, ms sutil y huidizo y menos fcil de definir. As, pues, la pretensin de que se puede pensar sin necesidad de palabras, simplemen te porque uno no se da cuenta de la coexistencia de imgenes auditivas, dista mu-cho de ser vlida. Podemos ir todava ms lejos, y sos pechar que, en algunos casos, la expresin simblica del pensamiento sigue su mta fuera de los lmites de la inteligencia consciente, de manera que la sensacin de un flu jo de pensamiento libre y extra-lingstico se justifica relativamente (pero slo rclali\amente) para cierto tipo de inteligencia. Desde el punto de vista psicofsico, esto viene a significar que los centros au-ditivos del cerebro o los centros visuales o motores equivlentcs, junto con los apropiados cond~ctos de asociacin, que son los equivalentes cerebrales del ha-bla, son afectados de manera tan imperceptible duran-te el proceso del pensamiento. que no alcanzan a subir al plano de la consciencia. J!ste sera un caso cxccp-
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioNota adhesivaEl pensamiento surgi despues del pensamiento
-
24 DEFINICIN DEL LENGUAJE cional: el pensamiento cabalgando ligeramente sobre las crestas sumergidas del habla, en vez de trotar tran quilarnente con ella, lado a lado. La psicologa mo-derna nos ha mostrado la tremenda actividad que el simbolismo realiza en el espritu inconsciente. Por lo tanto, ahora es ms fcil de comprender que hace vein-te aos 3 cmo el pensamiento ms intangible puede ser tan slo la correspondencia consciente de un sim-bolismo lingstico inconsciente.
Digamos todava dos palabras acerca de la relacin entre lenguaje y pensamiento. El punto de vista que he mos venido desarrollando no excluye de ningn modo la posibilidad de que el desenvolvimiento del habla de-penda en muy alto grado del desarrollo del pensamien-to. Podemos dar por sentado que el lenguaje ha sur-gido pre-racionalmente -de qu manera concreta y en qu nivel preciso de actividad mental es algo que no sabemos-, pero no debemos imaginar que un sistema bien desarrollado de smbolos lingsticos haya podido elaborarse con anterioridad a la gnesis de conceptos claramente definidos y a la utilizacin de los concep-tos, o sea el pensamiento. L6 que debemos imaginar es ms bien que los procesos del pensamiento entraron en juego, como una especie de afloramiento psquico, casi en los comienzos de la expresin lingstica, y que el concepto, una vez definido, influy necesariamente en la vida de su smbolo lingstico, estimulando as el desarrollo del lenguaje. E ste complejo proceso de la in-teraccin entre el lenguaje y el pensamiento no es ima-ginario: seguimos viendo positivamente cmo se efecta ante nuestros ojos mismos. Si el instrumento hace posible el producto, el producto, a su vez, refina al ins-trumento. Al nacimiento de un concepto nuevo prece-de, invariablemente, un empleo ms o menos restrin-gido o extenso del viejo material lingstico; el concepto no adquiere vida individual e independiente sino cuan-do ha encontrado una envoltura lingstica. En la ma-yor parte de los casos, el nuevo smbolo no es ms que
s [La primera t:dicin de este libro es de 1921.]
DEFINICIN DEL LENGUAJE 2) un objeto forjado a base de material lingstico ya exis-tente, segn procedimien tos elaborados por precedentes extraordinariamente despticos. Tan pronto como la palabra queda lista, sentimos de manera instintiva, con una especie de suspiro de alivio, que tambin el con-cepto est listo para que lo manejemos. Mientras no poseamos el smbolo, no podremos sentir que tenemos en las rn~nos la llave capaz de abrir el conocimiento o la comprensin inmediata del concepto. Acaso esta ramos tan prontos a morir por la "libertad", a luchar por nuestros "ideales", si las palabras mismas no estu-vieran resonando dentro de nosotros? Y la palabra, co-mo sabemos, no es slo una llave; puede ser tambin una traba.
El lenguaje es, primordialmente, un sistema auditivo de smbolos. En cuanto es articulado, es tambin un sistema motor, pero el aspecto motor del habla es, con toda evidencia, algo secundario en relacin con el as-pecto auditivo. En los individuos normales, el impulso a hab11r toma forma, primero, en la esfera de las im genes auditivas, y de ah se transmite a los nervios mo-tores por los cuales se gobiernan los rganos del habla. Sin embargo, los procesos motores y las sensaciones motoras que los acompaan no son la culminacin, el punto final de descanso. Son tan slo un instrumento, una palanca mediante la cual se provoca la percepcin auditiva, tanto en el hablante como en el oyente. La comunicacin, o sea el objeto mismo del lenguaje, no se lleva a cabo sa tisfactoriamente sino cuando las per cepciones auditivas del oyente se traducen a una acle cuada e intencional serie de imgenes o de pensamien tos, o de las dos cosas combinadas. Por consiguiente, el cic1o del lenguaje, en la m edida en que se le puede considerar como un instrumento puramente externo, comienza y acaba en el terreno de los sonidos. La con cordancia entre las imgenes auditivas iniciales y las percepciones auditivas finales es como la sanci6n o la garanta social del satisfactorio resultado del proceso. Corno ya hemos visto, el desarrollo tpico de este pro~ ceso puede sufrir innumerables modificaciones o trans~
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
26 DEFINICIN DEL LENGUAJE ferencias a sistemas equivalentes, sin perder por ello sus caractersticas formales esenciales.
La ms importante de estas modificaciones es la abreviacin que supone el proceso lingstico durante el acto de pensar. Esta abreviacin puede realizarse, indudablemente, en muchas formas, de acuerdo con las peculiaridades estructurales o funcionales de cada inte ligencia. La forma menos modificada es esa que se llama "hablar consigo mismo" o "pensar en alta voz". El hablante y el oyente se confunden entonces en una sola persona, la cual, por as decirlo, se comunica con-sigo misma. De mf!.yo r importancia es la forma, toda-va ms abreviada, en que los sonidos del habla no se articulan en absoluto. A ella pertenecen todas las va rieclades de lenguaje silencioso y de pensamiento nor mal. As, los nicos que a veces reciben una excitacin son los centros auditivos; o bien, el impulso hacia la expresin lingstica puede comunicars~ igualmente a los ner,,ios motores que estn en conex16n con los r-ganos de la palabra, pero queda inhibido, ya sea en los msculos de estos rganos, ya en algn punto de los mismos nervios motores; o, si no, los centros auditivos pueden quiz ser afectados de modo muy ligero, si aca-so llegan a serlo, y entonces el proceso del habla se manifiesta directa m en te en la esfera motora. Adems de stos existen sin duda otros tipos de abreviacin . La cxcitncin de los nervios motores es muy frecuente en el habla silenciosa, de la cual no resulta ninguna arti-culacin audible o visible; ese hecho se demuestra por la conocida experiencia de la fatiga de los rganos de1 habla sobre todo de la laringe, despus de una lectura partiularmcnte estimulante, o tras una intensa medi-tacin.
Todas las modificaciones consideradas hasta aqu estn absolutamente confonnes al proceso tpico del habla normal. De gran .inters y de suma importan.cia es la posibilidad de trans~erir el. s~stema todo de slm-boli5mo del habla a trmmos d1stmtos de los que su-pone el proceso tpico. Este proceso, cotn? ~emos visto, es una cuestin de sonidos y de mov1m1entos cuya
DEFINICIN DEL LENGUAJE 27 finalidad es la produccin de sonidos. El sentido de la vista no entra en juego. Pero supongamos que no slo se oigan los sonidos articulados, sino que se vean las artictfiacioncs mismas a medida que las va ejecutan-do el hablante. Es evidente entonces que, si uno puede adquirir un grado suficiente de destreza en la per-cepcin de tales movimientos de los rganos del ha-bla, queda abierto el camino para un nuevo tipo de simbolismo en que el sonido es reemplazado por la imagen visual de las articulaciones que corresponden al sonido. Este nuevo sistema no ofrece gran inters para la mayor parte de nosotros, porque ya estamos como encerrados dentco del sistema auditivo-motor; en el mejor de los casos, aqul seria simplemente una tra-duccin imperfecta de ste, puesto que no todas las articulaciones son perceptibles para el ojo. Sin embar-go. es muy bien conocido e1 excelente empleo que los sordomudos pueden hacer de la "lectura de los labios", que resulta as un medio subsidiario de captar el .. habla. El ms importante de todos los simbolismos lingsti-cos visuales es, por supuesto, el de la palabra manus-crita o impresa, al cual, desde el punto de vista de las funciones motoras, corresponde toda la serie de movi-mientos exquisitamente coordinados cuyo resultado es la accin de escribir, a mano o a mquina, o cualquier otro mtodo grfico de representar el habla. En estos nuevos tipos de simbolismo, el rasgo que es esencial-mente importan te para nuestro reconocimiento, sin con-tar el hecho de que ya no son productos secundarios del habla normal en s misma, es que dentro d el sis-tema cada uno de los elementos (letra o palabra es-crita) corresponde a un elemento determinado (sonido o grupo de sonidos o palabra pronunciada) del sistema primario. As, pues, el lenguaje escrito equivale, punto por punto, a ese modo inicial que es el lenguaje ha-blado. Las formas escritas son smbolos secundarios de las habladas -smbolos de smbolos-; y es tan estre-cha la correspondencia, que no slo en teora, sino tam-bin en la prctica de ciertas personas acostumbradas a la lectura puramente visual, y tal vez en ciertos tipos
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
28 DEFINICIN DEL LENGUAJE de pensamiento, las formas escritas pueden sustituir del todo a las formas habladas. Sin embargo, es pro-bable que las asociaciones auditivo-motoras e~tn siem-pre cuando menos latentes, esto es, que entren en juego de manera inconsciente. Aun aql!ellos que leen o piensan sin el ms ligero empleo de Imgenes sono-ras, dependen, en ltima instancia, de esas imgenes. Estn manejando simplemente el medio circulante, la moneda de los smbolos visuales, como un cmodo sustituto de las mercancas y servicios de los smbolos a u di ti vos fundamentales .
Las posibilidades de transferencia ~ingstica son ili-mitadFis. Un ejemplo de todos conoc1do es el alfabeto M orse empleado en el telgrafo, en el cual las let~as del lenguaje escrito estn representadas por una sene, convencionalmente establecida, de golpes ms o menos largos. Aqu la transferencia se lleva a cabo a partir de la palabra escrita y no directamente a parbr de los sonidos del lenguaje hablado. En otras palabras, la letra del cdigo telegrfico es el smbolo del smbolo de un smbolo. Por supuesto que de ello no se sigue, en modo alguno, que, para llegar a comprender un mensaje telegrfico, el operador . experimentado te~ga necesidad de transponer una sene dada de golpec1tos a una imagen visual a fin de captar su imagen auditiva normal. El mtodo preciso de descrifrar el lenguaje transmitido por va telegrfica vara muchsimo, como es natural de acuerdo, con los individuos. Hcsta es concebib};, aunque no IDU~ probable, que c:iert?S tele-grafistas puedan llegar a ~a t gra_do de expenenc1a,
-
30 DEFINICIN DEL LENGUAJE otra, nos est indicando por si sola que los sonidos del habla, en cuanto t:Jles, no son el hecho esencial del lenguaje, sino que ste consiste ms propiamente en la clasificacin, en la fijacin de formas y en el esta blecimiento de relaciones entre los conceptos. Repi tmoslo una vez ms: el lengu~je, en cuanto estructura, constituye en su cara interior el molde del pensamien to. Este lenguaje abstracto, }' no propiamente los he-chos fsicos del habla, es lo que va a ocupamos en nuestro estudio.
Entre los hechos generales relativos al lenguaje, no h ay uno que nos impresione tanto como su universali-dad. Podr haber discusiones en cuanto a si las activi-dades que se realizan en una tribu determinada son merecedoras del nombre de religin o de arte, pero no tenernos noticias de un solo pueblo que carezca de lenguaje bien desarrollado. El ms atrasado de los bos-quimanos de Sudfrica se expresa en las formas de un rico sistema simblico que, en lo esencial, se puede comparar perfectamente con el habla de un francs culto. No hay para qu decir que los conceptos ms abstractos no se hallan representados tan abundante mente, ni con mucho, en la lengua clel salvaje; y sta carece asimisl')lo de esa riqueza de vocabulario y de esa exquisita matizacin de conceptos que caracterizan a las culturas ms elevadas. Sin embargo, esta especie de desenvolvimiento lingstico que va corriendo parale-lamente al desarrollo histrico de la cultura, y que en sus etapas ms avanzadas asociamos con la literatura, no pasa de ser algo superficial. La armazn bsica del lenguaje, la constitucin de un sistema fontico bien definido, la asociacin concreta de los elementos lin-gsticos con los conceptos y la capacidad de atender con eficacia a la expresin formal de cualquier clase de relaciones, todas estas cosas las encontramos per-feccionadas y sistematizadas rgidamente en cada uno de los idiomas que conocemos. Muchas lenguas pri mitivas poseen una riqueza de formas, una latente exu-berancia de expresin que eclipsan cuantos recursos po seen los idiomas de la civilizacin moderna. Hasta en
DEFINICIN DEL LENGUAJE 31 el simple ~erreno del inventario lxico de una lengua, el profano t1ene que estar preparado para las ms ex traas sorpresas. Las opiniones que suele tener la gente en cuanto a la extrema pobreza de expresin a que estn condenadas las lenguas primitivas son puras f-bulas. La increble diversidad del habla es un hecho casi tan impresionante como su universalidad. Quienes hem?s estudiado francs o alemn, o, mejor an, latn o griego, sabemos en .qu formas tan variadas puede expresarse un pensamiento. No obstante las diver-gencias formales entre el plano ingls y el plano latino son relativnmen te desdeables en comparacin de lo que sabemos de moldes lingsticos ms exticos. La universalidad y la diversidad del habla nos llevan a una deduccin muy importante. Sin entrar en la cuestin de si todas. las formas de habla se desprenden histri-~ente o no de una sola forma prstina, debemos con vemr en que el lenguaje es una herencia antiqusima del gnero humano. Es dudoso que alguna otra pose-sin cultural del hombre, sea el arte de hacer brotar el
fue~~. o el de tallar 1~ pi~dra, pueda ufanarse de mayor anb~edad. Yo me mcl.mo a creer que el lenguaje es antenor aun a las mamfestaciones ms rudimentarias de la cultura material, y que en realidad estas manifes taciones no se hicieron posibles, hablando cstr .ictamen-te. sino cuando el lenguaje, instrumento de la expre sin y de la significacin, hubo tomado alguna forma.
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
2H LA .\LUTVA lN.E'LUENCIA De LAS LENCUAS importancia, a saber, que casi siempre se trata de adi-ciones superficiales, que no llegan al ncleo morfol-gico de la lengua. Mientras los testimonios histricos directos con que contamos no nos ofrezcan ejemplos realmente convincentes de una profunda influencia morfolgica debida a la diseminacin de rasgos estruc-turales, haremos bien en no confiar demasiado en las teoras de la difusin.
En trminos generales diremos, pues, que las prin-cipales coincidencias y divergencias de las formas lin-gsticas -sistema fontico y morfologa- son pro-ducto de la corriente autnoma de transformacin del lenguaje, no de rasgos aislados y diseminados que se agrupan al acaso en un lugar o en otro. El lenguaje es quiz el fenmeno social que ms se resiste a in-fluencias extraas, el que ms se basta a s mismo. Es ms fcil suprimir del todo una lengua que desinte-grar su forma individual.
en el alto chinook, debida evidentemente a la .influencia de la~ vecinas lenguas sahaptin. Otro caso es el del takelma, que emplea prefijos instrumentales por influencia de las lenguas hokan (shasta y karok) que se hablan en las inmediaci01rcs.
X LENGUAJE, RAZA Y CULTURA
EL LENGUAJE tiene su escenario. Las personas que ha-blan una lengua pertenecen a determinada raza (o a diversas razas), es decir, a un grupo que difiere de otros por ciertas caractersticas fsicas. Adems, las distintas lenguas no se dan indcpendicntemcn te de la cultura, esto es, del conjunto de costumbres y creencias que constituye una herencia social y que determina ]a con-textum de nuestra vida. Los antroplogos suelen estu-diar al hombre bajo tres aspectos: raza, lengua y cul-tura. Cuando se enfrentan a una zona natural como el Africa o como las islas de los mares del Sur, co-mienzan por dividirla de acuerdo con estos tres puntos de '>'ista. Sus estudios responden a las siguientes prc-gun tas: 1) Cules son las principales especies en que se divide el animal humano desde el punto de vista biolgico (por ejemplo, el negro del Congo, el blanco de Egipto; el australiano de piel oscura, el polinesio ) y dnde se encuentran? 2) ?Cules son los grupos lin-gsticos, las "familias lingrstieas" que abarcan mayor cantidad de lenguas, y cmo est distribuda cada una de esas familias (por ejemplo, las lenguas ca mticas del Norte de Africa, las banttl del Sur; las lenguas malayo-polinesias de Indonesia, Melanesia, Micronesia y Po-lines ia)? 3) Cmo pueden elnsificarse, desde el punto de vista de la cultura, los habitantes de la zona estu-diada? Es decir, cules son las principales "zonas cul-turales" y qu ideas predominan en cada una de cUas (cultura mahometana al Norte de Africa; cultura pri-mitiva no agrcola, sino de cazadores, entre los bosqui-manos de Sudfrica; cultura fsicamente pobre, pc:ro rica en ceremonias rituales, entre los indgenas austra-lianos; cultura ms adelantada y ms especializada en Polinesia, cte. ) ?
El hombre de la calle no se detiene a meditar en la 235
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
- 236 LENGLit\)E, RAZA Y CULTURA posic1n 9uc ocupa dentro del esquema general de la lmmamdad. Se da cuenta de que representa una parte vigorosamente integrada del gnero humano -concebido unas veces como "nacionalidad" y otras como 'raza"-, y que todo lo que le pertenece a t-1. e~ cuanto representante tpico de ese grupo, forma en Cierto modo un conjunto bien integrado. Si se trata de un ingls, se considerar miembro de ia raza "au-glosajona", de la cual es expresin ];; lengua inglesa. La ciencia, en cambio, es ms fra: lo que trata de saber es si esos tres tipos de clasificacin -racial, lingstica y cultural- son col1crcntcs, si su asociacin es inhe-rente v forzo~a o slo un asunto de historia externa. La respuesta a tales interrogaciones no fJvorcce mucho a los que tieucn una preferencia sentimental por la "ra-za". Los historiadores y Jos antroplogos han llegado a la conclusiu de que las razas, las lenguas y las cul-turas no estn distribudas en forma paralela, que las zonas de di!ltribucin de Jos tres aspectos se entrecru-zan de la manera ms desconcertante, y que la historia de cada uno de ellos es muy distinta de la de los de-m;s. L as razas tienden a mezclarse en forma muy di-ferente de como se me:wlan las lenguas; stas, por su parte, suelen traspasar sus fronteras primitivas e in-vadir d territorio de otras razas y de otras csfe1as cul-turales. H asta puede ocurrir que una lengua desapa-rezca del lugar que le di origen y sobreviva en pueblos ,-iolentamente hostiles contra los individuos a quienes perteneca esa lengua como patrimonio oliginal. Por otra parte, los accidentes de la historia estn reajustando de manera continua las fronteras de las zonas cu1tura-les, sin que por eso desaparezcan forzosamente las, di-visiones l ingsticas. Debemos convencernos, de una vez por t odas, de que las razas, en su nico sentido coherente, que es el biolgico, son soberanamente in-el iferen tes a la historia de las lenguas y de las culturas, de que para dar una explicacin de stas es tan intil la raza como las leyes de la f sica y de la qumica. Slo as llegaremos a tener una perspectiv
-
238 LENGUAJE, RAZA Y CULTURA vos, "c1ticos"2 y pre-clticos. Si entre los "ingleses" inclumos tambin a los escoceses y a los irlandeses,8 estamos aplicando el trmino "celta" a dos elementos raciales muy diversos, si es que no a ms: el tipo gals, de baja estatu ra y piel morena, y el tipo de los H igh-lands y de varias partes de Inglaterra, que es ms alto: ms rubio y a menudo pelirrojo. Aun limitndonos al elemento sajn, que, por supuesto, nunca se da en forma "pura", nos topamos con dificultades. Hablando sin n ingn afn de precisin, podemos identificarlo con el tipo racial que hoy predomina en la parte me-ridional de Dinamarca y en las regiones adyacentes de la Alemania septentrional. .Si esta identificacin es acertada, tendremos que resignarnos a admitir que, de las tres lenguas histricamente emparentadas con el ingls, la menos cercana es el escandinavo (la ms prxima es el fr isn, y le siguen los dems dialectos germnicos occidentales: el bajo sajn o Plattdeutsch, el holands, el alto alemn ), y que el tipo racial es-pecficamente "sajn" que invadi a Inglaterra en los siglos v y vi coincida a grandes rasgos con el tipo re-presentado en nuestros d as por los daneses, que hablan una lengua escandinava; la poblacin de la Alemania
2 La sangre "cltica" de los hombres que vilen en lo que ahora es Inglaterra y Gales no se encuentra nicamente en las regiones de habla cltica (Pafs de Gales y, hasta hace poco, Cor nualles). Todo parece mostrar que las tribus germnicas invasoras (anglos, sajones, jutos) no exterminaron a los celtas "britnicos" de Inglaterra ni los forzaron a emigrar a Cales y Comualles en ~u totalidad (los manuales de historia se empean siempre en des terrar a los pueblos \encidos a los reductos de las montaas y a los rincones ms apartados), sino que se mezclaron con ellos y se limitaron a imponerles su lengua y su gobierno.
s De h echo, no hay manera de separar del todo a ingleses, escoceses e irlandeses. Estos trminos tienen un valor ms senti mental que propiamente racial. Ha abido mezcla co11tinua du-rante siglos, y slo en las regiones apartadas encontramos tipos relativamente puros, como los escoceses de los Highlands en las Hbridas. En los Estados Unidos los elementos ingleses, escoceses e irlandeses se han mezclado de manera inextricable.
LENGUAJE, RAZA Y CVLTURA 239 central y meridional que habla el alto alemn tiene, en cambio, un carcter muy distinto.
Ahora bien, qu ocurre si hacemos caso omiso de tan sutiles distinciones y damos por averiguado que la distribucin del tipo racial "teutnico" o bltico o eu-ropeo septentrional coincidi con la de las lenguas ger-m nicas? Acaso no estamos pisando terreno seguro? No: la situacin se nos complica ahora ms que nunca. Por principio de cuentas, la mayor parte de la pobla-cin de habla alemana (Alemania central y meridional, la Suiza Alemana, la Austria alemana) no pertenece a la raza "teutnica", alta, rubia y de cabeza alargada,5 sino a la raza alpina, de menor estatura, de piel ms morena y de crneo ms bien redondo,6 representada tambin por los habitantes del centro de Francia, por los suizos de habla francesa y por muchos grupos eslavos del Occi-dente y del Norte (por ejemplo, los bohemios y los polacos). La distribucin de esas poblaciones "alpinas" corresponde en parte a la de los antiguos "celtas" del continente europeo, cuya lengua cedi en todas partes a la presin itlica, germnica y eslava. Lo mejor ser no emplear para nada la expresin "raza cltica", pero, si se nos forzara a darle un contenido, quiz debera-mos aplicarla en trminos generales a los pueblos al-pinos del Occiden te y no a los dos tipos isleos antes mencionados, aunque estos ltimos, es cierto, se asimi-laron a los celtas en lengua y tambin, parcialmente, en sangre, del mismo modo como siglos ms tarde casi toda Inglaterra y parte de Escocia se "teutonizaron" por influencia de los anglos y de los sajones. Desde el punto de vista lingstico, los "celtas" de hoy (los ga-licos irlandeses, los galeses, los bretones) son celtas, y la mayor parte de los alemanes de hoy son germanos,
El alto alemn que se habla hoy en el Norte de Alemania no es muy antiguo; es producto de la difusin del alemn oficial, basado en un dialecto alto alemn (el 2lto sajn), a expensas del Plattdeutsch.
& "Dolicocfala". a "Braquicfala".
-
2-fQ LENCUAJE, RAZA Y CULTURA exactamente del mismo modo como los negros norte an:cricanos, los judos americanizados, los suecos de l\lmnesota y los germano-americanos son "ingleses".
A todo esto hay que aadir que la raza bltica no se compone ahora ni se ha compuesto nunca exclu-sivamente de gentes de habla germnica. Los "celtas" de las regiones ms septentrionales, como los escoceses de los Highlands, son con toda probabilidad una rama particular de esa raza. Nadie sabe qu idiomas hab1a-ban esos pueblos antes de asimilarse a los celtas, pero 110 hay testimonio alguno que nos incline a pensar que su lengua fuera germnica; puede haber diferido tanto de todas las lenguas indoeuropeas conocidas como di-fieren actualmente de e11as el vascuence y el turco. Por otra parte, al Este de la zona hr1bitada por los escan-dimwos hay pueblos no genm1nicos de raza bltica, los finlandeses y otros pneblos afines, cuyos idiomas, a Jo que se sabe, no parecen tener relacin alguna con el indoeuropeo.
Y no es esto todo. La situ::tcin geogrfica de las lenguas gcrmnicas7 hace pensar que, con much
-
242 LENGlJA}J..:. RAZA Y C l..l LTURA suele trastornar el curso de lo que podramo~ llamar
l;~s distribuciones naturales, es particularmente fcil de-mostrar que la lengua y la cultura no se encuentran ligadas por una asociacin forzosa. En una misma cul-tura entran a menudo lenguas dismiles, y otras yecc::. ocurre que lenguas muy emparentadas -o aun una sola lengua- pcrtenczcrm a esferas culturales distintas. Los pueblos aborgenes de la Amrica del Norte nos ofrecen muchos y excelentes ejemplos. i\~ , las lenguas atha-hHskas constituyen uno de los grupos ms uuifom1cs. de estructura ms peculiar de que tengamos noticia.11 Los pueblos que se sirven de estas lenguas pertenecen a cuatro zonas culturales distintas: en el Oeste del Can;1d y en el interior de i\laska (indios loucheux v c:hipe,vyanos ) predomina una cultura simple. de caz-dorcs; en las Llnnums (indios de rnza sarcce), los ha-bibmtes se dedican a la cra del bfalo; en el Sudoeste {indios navajos) hay una cultura de marcado. ri tualis-1110, y en el N oroeste de California ( indics de raza hup::t), uua cultura peculiarmente especializada. Ln capacidad de adaptacin cultural de los pueblos de habla athabaska con trasta de manera curiosa con su renuencia a aceptar influjos extmos en su lengua.1:1 Los indios hupas son tpicos representantes de la zona cultural a que pcrtC'necen. Los indios yurok y los in-miento de unidad nacional son de ndo!c muy di,er~a . factores polticos, cu:turalcs, 'lingsticos, geogrficos, y en algunos casos religiosos. /\ veces entran tambin en juego factores raciales, aun que el acento que se carga SCbre la "raza'' tiene por lo comn un 'alor m:s btcn psicolg1eo que estrictalllcnte biolgtco. En las regiones dommadas por el sentimiento nactonal, la lengua y la rultura Licndcn a uniCormarse >' a particularizarse: de ah que cuando menos las fronteras lingsticas y cultura!cs stclcn coin c1dir. Pero aun en el mejor de loso casos la unific:~c:6n llllgsuca nun('; llega a ser ab~olut:l, y, por su parte, la unadad cultural es muchas veces superficinl, de car.lctcr m:s bien poltico, no pro fun clo ni Stgn tficati\'o.
1 t Ni stqucra la~ lcn~uas semticas, por pecul.ares que scJn, nos ofrecen scJiales mas caractersticas que las que encontramos cu este grupo.
12 Vase supra, p. 223.
LENGUAJE, RAZA Y CULTURA 243 dios brok, que habitan en las cercanas, tienen la mis ma ctlltura que los hupas; hay entre las tres tribus un intenso intercambio, a tal grado que cuando en una de c11as se ce lcbra una ceremonia religiosa asisten las otras dos. Es difcil decir qu elementos de su cultura comn proceden de una tribu o de otra, pues han llegado a una identificacin total de sus sentimientos. de su modo de pensar y de su accin comunal. Y, sin embargo, sus lenguas no slo no tienen parentesco al-guno entre s, sino que cada cual pertenece a un gmpo lingst ico dislinto, entre los tres principales que exis-ten en la Amrica del Norte, y que se extienden por ,astas zonas del continente. El hupa, como ya hemos
vi~to, pertenece a las lenguas athabaskas, y en cuanto tal se relaciona tambin, remotamente, con d h:~ida ( ishls de la Reina Carlota) y con el tlingit ( i\Jaska meridional). Por su parte, el yurok es una de las dos lenguas californianas aisladas de la familia de idiomas :tlgonquines. cuyo centro de gravedad se }?caliza en ln regin de los Grandes Lagcs. El karok, fm
-
244 LENGUAJE, RAZA. Y CULTURA general, de la cual la cultura de Inglaterra no consu-tuye sino un solo aspecto. No hemos de negar que el hecho de tener una lengua comn sioue facilitando y faci.litar an durante mucho tiempo la mutua com-prensin. cultu~al entre Inglaterra y los Estados Unidos, pero es 1mpos1ble no ver que existen otros factores (y alguo.os de ellos se multiplican con gran rapidez) que !raba Jan . con . todas sus fuerzas por contrarrestar esa mfluenc1a u m formadora. Ninguna lengua comn es capaz de garantizar para siempre una cultura comn cuando Jos factores geogrficos, polticos y econmicos de esa cultura dejan de ser iguales en toda la zona abarcada por ella.
No existe necesariamente una correlacin entre la lengua, la raza y la cultura. Esto no quiere decir que no la haya nunca. De hecho, las divisiones radales y culturales tienden en cierta medida a coincidir con las demarcaciones lingsticas, aunque puede ocurrir que cst}s ltimas no tengan la misma importancia que las otras dos. As, hay una frontera bastante dara entre las lenguas, la raza y la cultura polinesias, por una parte, y las lenguas, la ra7.a y la cul tura de los melanesios, por la otra, y esto a pesar de toda una serie de eoin-cidencias.13. Pero la divisin racial y la cultural -sobre todo la pnmcra- son de gran importancia. mientras que la divisi6n lingstica tiene escaso alcance, pues-to que las lengua$ polinesias no constituyen ms que una subdivisin dialer.tal del ,uoo mixto melanesio-poli-nesio.
'Pueden encontrarse coincidencias an ms claras. La lengua, la raza y la cultura de los esquimales difie-ren en muy gran medida de las de lm pueblos vrcinos,14
13 .Los hahit:mtes de Fi~,. por ejemplo, son de raza pap ( negr01de), pero por sus nhmdades cultPr.lles y lingsticas son mmentP delinMda entre los csquim:~les y los rh,,kchi.
U.NGUAJ1!:1 1UZA Y Cl.JL'.L'U.RA 245 Y en el Sur de Africa la lengua, la raza y la cultura de
l~s bo~qmmanos contrastan an ms con las de sus ve-cmos de raza bant. Tales coincidencias tienen por supuesto, . . enon~e i~por~cia, pero no porque 'haya una relacwn ps1colg1ca mherente entre los tres facto-r:s . entre ~~ lengua y cultura. Cuando llegan a coin-Cidir las diVIsiOnes, es porque ha habido una asociacin histrica fcilmente discernible. Si los africanos de raza bant difieren tanto de los bosquimanos desde to-dos los pun to~ de vista, esto se debe al simple hecho de que los pnmeros llegaron hace relativamente poco al Sur de ;\frica. Los dos pueblos se desarrollaron en total ai;,lamento uno del otro; su actual vecindad es demasiado rccient~ para que haya podido actuar pode-rosamente en el Siempre lento proceso de asimilacin c.ultura~ y racial. Es de suponer que durante much-Simo ~1empo ha?a extensos territorios habitados por poblacwncs relativamente reducidas, y que el contacto con otras masas de poblacin no era tan intenso prolongado como lleg a serlo ms tarde. El aislamie{. t? geogr~ico e histrico que produjo las difereneia-CIO~es raciales favo~eci tambin, claro est, la aparici11 de 1mportan~es vanaciones en la lengua y en la cultura. El hecho m1smo de que, con el tiempo, las razas y las culturas que llegan a tener contacto histrico tiendan a asimilarse unas a otras, mientras que las lenguas de una misma zona geogrfica slo se asimilan una a otra d~ modo ca~ua1 y en aspectos puramente superficiales,1o nene a demostrar que no existe una relacin causal pro-funda entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo especfico de la raza y de la cultura.
El lector avisado nos objetar que debe de haber alguna rc.lacin entre el lenguaje y la cultura y entre el lenguaJe y, por lo menos, ese aspecto intangible de la raz~ que se. suele llamar "t~mperamento". No es acaso mconceb1ble que las cualidades colectivas del es-pritu que han forjado una cultura no sean exactamente
1 11 Cuando u~a .len.gua ~up~~n~ a otra no se trata propiamente de un caso de asnmlac16n lmgJstlca.
-
2'f6 Lt::NGUAJt::1 RAZA Y CUL't'UKA las mismas que han dado lugar al desarrollo de una morfologa lingstica particular? E sta pregunta nos lleva a la mdula de los problemas ms difciles de la psicologa social. Es poco probable que nadie haya llegado ha~ta ahora a aclarar lo bastante b naturaleza del proceso histrico y de los factores psicolgicos fun-damentales que han determinado las corrientes lingb-ticns y culturales pam poder rt:~ponder de manera in-teligente a esa prcgunt.l. Por mi parte, no podr sino expontr brevemente mis propios puntos de Yista, o ms bien mi actitud general. Sera muy difcii probar que el ' ' temperamento", la disposicin afectiva general de un pucblo,1 t.~ sea la causa determinante del curso y de la corriente d11 Va~c s11pra, pp 4lS49.
-
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
2tl:l LEN GUA] E, RAZA Y CULTURA alterar todos los sonidos, vocablos y conceptos concretos de una lengua sin que por eso se modifique en lo ms mnimo su realidad interna: dentro de un molde deter-minado puede verterse agua, yeso u oro derretido. Si se pudiera Jlcgar a demostrar que 1a cultura tiene una forma innata, una serie de rasgos absolutamente indc-pcndien tes del cor,tenido de cualquier descripcin, con-tunamos con un trmino de comparacin entre 1a cul-tura y el lenguaje, y qui:d con una manera de relacionar bs dos cmas. Pero mientras no se descubran y expon-gan tales e5qucmas pur~mcnte formales de la cultura, lo mejor que podemos hacer es mantener separadas la . comente del lenguaje y la de la cultura, como procesos dismiles y no suscepti bles de comparacin. Es decir que son del todo intiles los intentos de relacionar cier-tos ti pos '.le morfo1ogw lingstica con determinadas etapas p:~ralelas de desarrollo cul tural. Bien visto, esos paralelismos no existen. Basta una ojeada para confir-mar nuestro argumento. En todos los grados de des-arrollo cultural se encuentran infinitos t ipos de lenguas, simples y complejas. Por lo que toca a la formJ lings-tica. Platn C;lmina rnano a mano con el ltimo por-qutriw de :\Llccdonia, y Confucio con el salvaje caza-dcr de cabezas de Assam.
'o hace f.tlla decir que el contenido mismo del lenguaje est:.1 ntimamente relacionado con ]a cultura. Un.1 'oeiedad que no conozca la tco~ofa no necesita tener un nombre p.:ra designarla; los aborgenes que nunca haban visto un t.-aballo ni lo haban odo men-cionar se vieron forzados a inventar una palabra o a adoptar una extraa para referirse a ese anim al cuando lo 'ieron con sus propios ojos. Es muy cierto que la historia del lenguaje y la historia de la cultura fluyen por c:JUces paralelos, en el sentido de que el vocabu-l:n io de una lcnguJ refleja con mayor o m enor fide-hd.ld 1
-
XI
EL LENGUAJE Y LA LITERATURA
LAS LENCUAS ~on algo ms que meros sistemas de tmns-m isin del pensamicn to. Son las vestiduras invisibles que envueh-en nuestro espritu y que dan una for-ma predetcrmin:-tda a todas sus expresiones simblicas. Cuando la expresin es de extraordinaria significacin,
1~ lJamamos Jiteratura.1 El arte constituye una exprc stn 1 ta que se tmduzc-a su obra a un idioma di.st.into para que salle a la' ista la natu:ale~ d~l .molde ongmal. El artist.t ha medttc1do o smttdo mtmtt,amcntc todos sus efectos de acuerdo con el "genio" formal de su pro-pia 1engu:t'; es imposible trasla~arlos a otra sin ,mengua o
-
25~ llL. LENCUA J E Y LA Lll"ER.A TURA vlida, aunque, en la prctica, mnguno de los dos niveles se llega ~ dar en forma pura. El arte literario emplea el lenguae como medio, pero ese medio consta de dos
cap~~: el contenid~ lat~nte del lenguaje -expresin in-tu1t1va de la expenen~ta- y la conformacin peculiar de una lengua determmada, o sea el c6mo concreto de nuestra. expresin de la expenencia. La literatura cuya susta~c1a _Proc~de ante todo -nunca por completo-del n1vel __ mfenor, por ejemplo una obra de Shakespearc [o el QUJo~e], puede trasladarse sin perder demasiado su carcter. S1 su medio predominante es el nivel superior - tomemos p~r caso un poema de Swinbume [o las So-ledades de ~ongora ]- es prcticamente intraducible. F.n amb~s bpos de expresin literaria se dan obras gran-des lo m1smo que obras mediocres.
En _realida?, l~ distincin que hemos establecido no cont_JCne ~msteno alguno. Podemos aclararla en cier-ta med1da SI _comparamos la literatura con la ciencia. ~n~ .. ve:dad c1e~tfica es siempre impersonal; el medio hnglllStiCO particula~ en que e~cuen,tra su expresin no afecta a su esenc1a; su mcnsae sera tan evidente en chino 5 como en ingls. Pero necesita de una expresin Y .. ;sa. expresin ti_ene que ser por fuerza de orden lin: glllshco. En reahd~d, ~~ hecho mismo de captar una verdad de orden ctent1fico es un proceso lingstico,
n~c parece de autntico inters terico. A pesar de todo lo que d1gamos acerca del carcter soberanamente nico de una obra de arte determinada, sabemos muy bien -aunque no siempre lo rcco-nozcamo_s:- que no todas las producciones excluyen del mJsmo modo la pos1b1hdad de una transferencia. Un estudio de Chopin es in-VIOlable; se mueve por completo dentro del mundo acstico del piano; una fuga de Bach puede traducirse a un sistema de timbres ~u.sicales difcr~tes sin q~e por ello disminuya gravemente su sig-~lhtaci~ ~sttlca. Cbopm se s1rve del lenguaje del piano como SI no ex1shera otro (el medio "desaparece"); Bach habla el len guaje del piano como un medio pr:ictico para dar expresin a una concepcin forjada en el lengua je general de Jos tonos.
8 Por supuesto, slo si el idioma chino cuenta con el vocabu-lario cientfico necesario. Como cualquier otro idioma, el chino puede proveerse de esas palabras, sin graves dificultades en cuanto sienta necesidad de ellas. '
EL LENGUAJE Y LA LITERATURA 253 puesto que el pensamiento no es sino el lenguaje des-provisto de su vestidura exterior. El medio ms ade-cuado para la expresin cientfica es, pues, un lenguaje general, que podra definirse como una lgebra simb-lica, cuyas traducciones vendran a ser todas las len-guas conocidas. La literatura cientifica es fcil de tra-ducir, porque la expresin cientfica original es en s misma una traduccin. La expresin literaria es per-sonal y concreta, pero esto no quiere decir que su sig-nificado dependa por completo de las cualidades ac-cidentales del medio. As, un simbolismo realmente profundo no depende de las asociaciones verbales de una lengua determinada, sino que descansa sobre una base intuitiva subyacente a toda expresin lingstica. La "intuicin" del artista, para emplear el trmino de Croce, surge de inmediato de una experiencia humana general -pensamiento y sentimiento-, y la experien-cia individual del artista constituye una seleccin perso-nalsima de esa experiencia generaL En el nivel per-sonal, ms profundo, las relaciones de pensamiento no tienen ya una vestidura lingstica concreta : los ritmos son libres, no v::~n ligados en primera instancia a los rit-mos tradicionales de la lengua que emplea el artista. A ciertos escritores cuyo espiritu se mueve ante todo en la capa lingstica (o, mejor dkho, en la capa lingstica general), les resulta un tanto difcil expresarse en ]os trminos rgidamente fijos de su idioma. Tenemos la impresin de que, inconscientemente, aspiran a un len-guaje artstico general, a una especie de lgebra literaria que se relacione con el conjunto de todas las lenguas conocidas en la misma forma en que un simbolismo matemtico perfecto se relaciona con todas 1as descrip-ciones perifrsticas de los problemas matemticos que el habla comn y corriente es capaz de dar. La ex-presin artstica de tales escritores es a menudo for-zada; suena en ocasiones como traduccin de un ori-ginal desconocido, y de hecho no es otra cosa. Los artistas de ese tipo -un Browning, un Whitman-
- 254 EL LENGUAJE Y LA LITERATUR,'\ nos impresionan ms por la grandeza de su espritu que por el acierto de su . arte. Su fracaso rcla tiYo es de enorme V
-
256 EL LENGUA J E Y LA LITERATURA crear palabras compues tas, el que su estructura sea sin-ttica o analtica, el que dentro de la frase ]as palabras puedan ocupar diversas posiciones o se vean forzadas a a adoptar un orden rgidamente predeterminado. Las principales caractersticas del estilo (en la medida en que ste consiste en una tcnica para construir y dis-poner las palabras) se encuentran fatalmente dentro de la lengua misma, tal como el efecto acstico general del verso se debe a los sonidos y a los acentos naturales de la lengua. El artista no ve en esos elementos bsicos e inevitables del estilo algo que limite su expresin individual; lo que hacen , en realidad, es llevarlo a mo-delar su estilo de acuerdo con la tendencia natural de la lengua. Es muy poco probable que un gra n estilo pueda oponerse realmente a los esquemas formales b-sicos de la lengua. T odo buen estilo no slo asimilar esos esquemas, sino que adems los aprovechar para crear sobre ellos nuevas formas. E l mrito de un estilo como el de W. H . H udson o el de George Moore6 se debe a que ejecutan con desenvoltura y con economa aquello que la lengua se esfuerza continuamente por lograr. E l estilo de Carlyle no es, a pesar de su per-sonalidad y de su vigor, un estilo: es un manicrismo teutnico. Tampoco de la prosa de Milton y de sus contemporneos se puede decir que sea propiamente inglesa: casi resulta ser latn, aunque expresado en es-plndidas palabras inglesas.
Es curioso el hecho de que las literaturas europeas h ayan tardado tanto tiempo en comprender que el es-tilo no es una cosa ~bsoluta, impuesta al lenguaje de acuerdo con los modelos griegos y latinos, . sino que es nicamen te la lengua misma, tal como Ouye por sus cauces naturales, y dotada de un acento individual lo bastante vigoroso para permitir que la personali-dad del artista se ponga de manifiesto como una pre-sencia, no como una acrobacia. Ahora nos damos cuen-ta con mayor claridad de que hay cosas qqe en una
8 Prescindiendo de algunas pecnliaridades 'individuales en la dic-cin, en la seleccin y en la valoracin de determinadas palabras.
i:;L LENGUAJE Y LA LITERATURA 257 lengua consti tuyen un rasgo eficaz y hermoso, y que en otra resultan ser ua defecto. El latn y el esquimal, con sus formas rica~:nente flexionales, se prestan a am-plios perodos estilsticos que en ingls produciran un efecto fastidioso. La lengua inglesa hace posible, y aun exige, una soltura de estilo que en chino parecera in-spida. Y el chino, por su parte, tiene, en virtud del carcter fijo de sus palabras y secuencias, un fraseo compacto, un conciso paralelismo y un delicado poder de evocacin que seran demasiado cortantes, demasiado matemticos para el genio ingls. Si el hombre de habla inglesa no puede asimilar los exuberantes pero-dos latinos ni el estilo puntillista de los clsicos chinos, puede sin embargo comprender y sentir el espritu de esas tcnicas extraas.
Creo que cualquier poeta de habla inglesa de nues-tros tiempos envidiara la concisin que, sin el menor esfuerzo, puede conseguir un poetastro chino. He aqu un ejemplo, traducido literalmente al ingls: 7
~'u-rvers stieam mouth evenng sun snk, nortl1 look LaoTung,9 not see home. Ste:un whstle several nose, sky-carth boundless, flo
-
2 1)8 EL I.F.:NCUA JE Y LA I.ITERATURA chiuo. T :m1bin la m::~yor prolijidad del ingls tiene
,:~ . belle:tas, y la compacta exuberancia del estilo latino r>o dep de tener sns encantos. Casi puede decirse ~ue lny tantos id~les naturales de estilo literario como leng 'ls l:t mayora rle esos ideales no existen sino en
po~~I1C.l Vlen en el idioma, en espera de artistas que quiz nnncn habrn de venir. Y sin embargo los text-os que se conservan de la tradicin primitiva y de los c:~ntos de pocas remoms contienen pasajes de '1gor y de belleza inigualables. La estructura de una lengua suele dar lugar a un conjunto de conceptos que, para nuestros ojos, son todo un descubrimiento esti-lstico. Hay palabras del a1gonqun que son como mi-nsculos poemas "imaginistas". Debemos tener cuidado de no considerar novedosas unas expresiones que, en parte. slo lo son para nosotros; no obstan~e, hay siem-pre la posibilidad de que surjan estilos literarios total-mente extraos a nosotros, cada uno con sus caracters-ticas peculiares, cada uno como una nueva bsqueda de Ja forma ms bella.
Para ilustrar la dependencia formal de la literatura con relacin al lenguaje quiz no haya nada mejor que el aspecto prosdico de la poesa. Para los griegos, el verso cuantitativo era cosa natural, no slo porque la poesa naci ligaaa al canto y a la danza,11 sino tam-bin porque las alternancias de silabas largas y breves era una realidad viva de la economa cotidiana de la lengua. Los acentos tnicos, que no eran simples fe-nmenos secundarios de la acentuacin general, con-tribuan a dar a la slaba una individualidad cuantitativa. Cuando la poesa la tina adopt los metros griegos, pudo hacerlo sin gran dificultad, porque tambin la lengua latina se car:1cterizaba por un agudo sentido de las dis-tinciones cuantitativas. Sin embargo, en latn el acento desempeaba un papel ms importante que en griego.
u El origen de la poesla es, en todas partes, inseparable del
-
260 EL LENGUAJE Y LA LITERATURA E_l verso chino se ha desarrollado en forma muy
semean te al verso francs. La slaba constituye, en chino, una u~idad todava ms cerrada, completa y so-nora; la cantidad y el acento son demasiado inestables para constituir la base de un sistema mtrico. La rima y los grupos de slabas (es decir, el empleo de deter-minado nmero de slabas por cada unidad rtmica) son, por esa razn, dos de los factores determinantes de la prosodia china. El t ercer factor, que consiste en la alternancia de slabas de entonacin normal con slabas de entonacin ascendente o descendente, es exclusivo del chino.
Resumiendo lo anterior, podemos decir que e1 prin-cipio que determina el verso griego y el latino es el contraste de valores cuantitativos; el que determina el verso ingls es el contraste de acentos tnicos; el del verso francs [y espaol] es el nmero de siabas y la rima; y el principio que determina el verso chino es el nmero de slabas, la rima y el contraste de en-tonacin. Cada uno de estos sistemas rtmicos procede de los hbitos dinmicos inconscientes de la lengua respectiva, tal como sta sale de labios del pueblo. Basta examinar cuidadosamente el sistema fontico de una lengua, y sobre todo sus rasgos dinmicos, para poder precisar el tipo de versificacin a que ha dado lugar, o bien, si acaso la historia ha hecho una mala jugada a su psicologa, qu tipo de versos debi haber creado y crear algn dia.
Sean cuales fueren los sonidos, acentos y formas de una lengua, y sean cuales fueren las maneras como estos factores influyen en la configuracin de su lite-ratura, hay siempre una sutil ley de compensaciones que dejan al artista libertad de movimiento. Si el ar-tista se ve constreido por ciertas condiciones, podr dar libre curso a su individualidad en otros sectores; y lo ms frecuente es que la lengua deje al artista su-de la traduccin de Les aubes, que la ausencia de rima le pareca muy bien en 1a versin inglesa, pero que en francs, a juicio suyo, "carecla de sentido".
f
EL LENGUAJE Y LA LITERATURA 261 ficien te libertad para fracasar por s~ propia cu~nta . No es ext rao que las cosas sean as1. El. lenguaJe es en s mismo el arte colectivo de la exprest6n , la s~m~1 de miles y miles de intuicio_nes indivi?uales. E1 mdl-viduo se pierde en la creac16n colecttva, pero su ex presin personal deja alguna huella en ese margen de libertad y de flexibilidad inherente a to~as las. obras colectivas del espritu human?. ~~ len&ua1c es s1e~pre capaz de dar expresin a la mdlVlduahdad del art!stn, o, si no lo es, se puede hacer que lo sea en poco _tie~1-po. Si en una lengua determinada no ~parece mngun artista literario, esto no se debe esencmlm~nte a q~c la lengua constituya un instrumento demastado db1l. sino al hecho de que la cultura del ~ueblo no es favo-rable al nacimiento de una personalidad que se a!an~ por encontrar una expresin literaria realmente mdt-vidual.