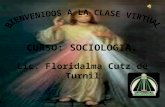Cristiano, Javier. Lo Social Como Institucion Imaginaria Castoriadis y La Teoria Sociologica
Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
Transcript of Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
1/22
Papers 47, 1995 75-96
I
Elementos para una teoria sociolgica del consumoI
Javier CallejoUniversidad Nacional de Educacin a DistanciaFacultad de Ciencias Politicas y Sociologia. Departamento de SociologiaI1Senda del Rey, s/n.28040 Madrid. [email protected]
I
Resumen
En las sociedades desarrolladas, la qrctica del consumo ocupa el centro del proceso dereproducci6n social. Sin embargo, el consum o sigue aparcado en un lugar perifkrico enla teoria social. Mienuas que, por otro lado, la teoria sociol6gica necesita reactualizarseen su proyecci6n en campos concretos de prcticas. El presente trabajo se propone com oun paso hacia tal teoria sociol6gica del consumo. Ahora bien, pensar el consumorequiere romper con tradicionales hip6tesis, como la concepci6n del consumidor comoun agente pasivo. De esta manera, el articulo sugiere el paso desde el consumo comoalienaci6n al consumo como apropiacin, otro concepto bhico en la tradici6n marxista.Para ello, asimismo recupera el coqcepto de uso, el cual permite observar el consumodesde dos caras: como formas y como estrategias de consumo. Preguntar por las formasde consumo de un objeto significa preguntar por las vivencias temporales y espaciales detal consumo. Preguntar por las estrategias es hacerlo por el proceso de estructuraci6n y lamanera en que un sector social vive $u posici6n en la estruc tura social.
Palabras clave: consum o, apropiacin, usos, formas de consumo, estrategias, reproduc-ci6n sociai.
I
Abstract.Elements to a sociological theory o f consumption
The practice of consumption is in the center of the social reproduction process indeveloped societies. Nevertheless, tonsumption continues to be peripheral insocio-logical theory. O n the other hand, sociological theory needs to w ork in concrete fieldsof practices. This paper is proposed as a step to a sociological theory of consumption.Consumption requires to break with the hypothesis of consumer as a passive agent. Thispiece of work suggest the passing from consumption as alienation to consumption asappropriation, a Marxist concept. It recuperates the concept of use. This concept helps toobserve the practice of consum puon in two faces: forms and strategies of consum ption.
T o investigate on consumption forms of a good is to ask about consumer's life experiencesat the time and space of consumpuidn. To investigate on strategies of consumption is toask about the suucturation process and the way social sectors experience their position inthe social structure.
Key words: consumption, appropriation, uses, forms of consumption, strategies, socialreproduction.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
2/22
76 Papers 47, 1995 Javier Callejo
Sumario
Introduccin Estructura de usos y formas de consumo
Los usos del consumidor: Estrategiasrevisi6n de un concepto A rnodo de conclusi6n
Uso y utilidad Referencias bibliogrficas
Introduccibn
A pesar de encontrarnos en sociedades de consumo, la prctica del consumo semantiene en un espacio perifrico en las divisiones acadmicas. El consumo
est en un campo de nadie en el que, adems, la sociologia se encuentra difu-minada con otras disciplinas -la economia, la psicologia, la semiologia, laantropologia- en la propia definicin del campo. Buena parte de esta cir-cunstancia puede explicarse por la ausencia de un marco conceptual slido. Elpresente trabajo propone la elaboracin de uno, desde la recuperacin de con-ceptos bastante consolidados en la teoria sociolgica.
Exigidos por la urgencia de ofrecer resultados operativos inmediatos a lasinstancias que encargan las investigaciones sociolgicas sobre consumo, el tra-bajo terico queda aparcado. h i , se abre alin m& el hueco entre una sociologia
terica general, sin apoyos en 10s procesos sociales concretos, y una investi-gacin emprica -sin apenas marco terico- que se extiende a la sombradel marketing. Es hacia el acortamiento de tal distancia donde se dirige este tra-bajo, como reflexin sobre unos conceptos que pueden ser vlidos para suproyeccin en la investigacin emprica sobre la extendida prctica del consumoy, tal vez, para iniciar la discusin sobre la particular sociedad de consumoactual.
La evidencia del gap entre discusin generalista e investigacin tendente alrelativismo de 10 particular hace que esta empresa de conexin no sea nica.No es que no se haya teorizado sobre el consumo. Pero frecuentemente la teo-rizacin se ha refugiado en el interior de la necesidad de explicacin de obje-tivos que se tenian por m k arnplios. Destacan 10s recientes trabajos de Appadurai(1986), Miller (1987), Lunt y Livingstone (1992) y 10s autores que participanen la obra editada por Tomlinson (1990). El trabajo de Appadurai desarrollauna idea de la prctica del consumo como eminentemente social, por 10 que des-taca de esta prctica su carcter relacional y activo frente a las extendidas con-cepciones del consumo como algo privado, atomista o pasivo. La presentepropuesta ofrece puntos bsicos de acuerdo con la obra de Miller, aun cuandono se comparta su consideracin del consumo como un factor en el potencialretorno de la cultura de 10s valores humanos. Si, como queda manifiesto alfinal de este trabajo, el consumo participa estratgicamente en el proceso dereproduccin social, abierto a transformaciones y no destinado a una repeti-cin mecnica del mismo y la estructura social; la cultura que se produzcapuede ser cualquier cosa menos un retorno y, de ser un retorno, 10 seria enclave de simuiacro. Lunt y Livingstone exponen 10s principales resultados de una
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
3/22
Elementos para una eoria soci016~ica el consumo Papers 47, 1995 77
investigacin emprica sobre las concepciones del consumo y sus derivaciones(tarjetas de crdito, consumismo, etc.) y el dinero. La obra dirigida porTomlinson muestra una pluralidad de enfoques tan interesantes como inci-pientes, por 10 que habr que dsperar a posteriores trabajos de sus colabora-dores. En momentos que requieren la articulacin hacia una teoria sociolgicadel consumo de masas, esta exposicin de mltiples miradas es un destacadopuzzle que invita a la recompos'cin personal de quienes trabajan en la refle-xin e investigacin del consudo.
A travCs de las recientes obras mencionada a modo de ejemplo, se poneen evidencia la conciencia de una brecha, hace tiempo abierta y superficial-mente cubierta en el pasado porel intelectualismo moral de una filosofia social
con pretensiones criticas que, sin apoyos empiricos, conden a 10s consumi-dores a una especie de pasividad alienada y atomizada, a constituirse en unaserie amorfa de consumidores (Attali y Guillaume, 1976: 227). Colectividadamorfa de la que marginalmede podian defenderse haciendo valer sus dere-chos ciudadanos, por otro lado, derechos descritos en accin de retirada anteel imperio del consumismo, que ya no consumo, y la desorganizacin inheren-te a tal imperio. El mismo acercamiento de Marx al consumo, desde la teoriadel fetichismo, proyecta un todo critico sobre esta pdctica, como una esferaslo tratable como un modo de ((falsa)) epresentacibn, consecuente con otras
esferas (Miller, 1987: 44). Especialmente, una de las perspectivas marxistas,que mantenia al proletariado copo sujeto revolucionaria,vio en el consumo demasas la trampa que conducia a la clase obrera hacia una especie de miseriamoral cuando ya no se sostenian objetivamente las acusaciones de miseriamaterial en las sociedades postf~rdistas. a critica al consumo se basaba prin-cipalmente en la consideracin de ste como una opresin, bajo la matriz gene-ral de ver el mundo en la polaridad opresin/liberacin. El consumo retirabaa la clase obrera de 10s paises ricos a un lugar ambigu0 en esta polaridad(Dumont, 1974: 77).
Las *denuncias)) de Adorno jrHorkheimer (1974; 1989), Marcuse (1 98 1;1985), Mills (1973), Packard (1 964; 1968), Riesman (1965; 198 I), Toffler(1980) o la ms amable de Alberoni (1964) o mis ambigua de Baudrillard(1972; 1974) de este consumispo pasivo y alienante son ejemplares. En elmejor de 10s casos, 10s valores aliados al consumo planteaban una relacin dedoble vinculo a la modernidad (Bell, 1989) o tendencia hacia la esquizofrenia(Deleuze y Guattari, 1974, 1980; Jarneson, 1986). La reflexin sobre el con-sumo de masas qued bloqueada por la concentracin de la reflexin sobre lasociedad de masas, de tal manera que el consumo qued subordinado a ella.Hay que remontarse a Veblen (1979) o Simmel (1976) para recoger perfilesfavorables del consumo, es decir, cuando todavia no cabia hablar de sociedadde consumo. En relacin con este ejemplar bagaje previo, una de las metas deeste trabajo es proponer el paso del consumo como alienacin al consumocomo apropiacin, principalmente a partir de tres categorias -usos, formas yestrategias- con la pretensi611 de que puedan fundamentar una futura teoriasociol6gica general del consumo. No se trata de una especie de limpieza de
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
4/22
78 Paoers 47,1995 Javier Caliejo
cara a la prctica del consumo, sino de rebajar buena parte de la carga sim-plemente moral que conlleva la perspectiva alienacionista. Ni el consumo que
aliena a las masas, ni la mercancia como hente de la autonomia del individuoson estereotipos que faciliten el aniisis de la prctica de consumo, como sea-la Ehrenberg (199 1: 15).
La primera hiptesis previa en la que se apoya la propuesta es que el con-sumidor es u n agente activo.Una concepcin de 10s consumidores como agen-tes activos, capaces de actuar sobre la realidad social acotada en la investigacina partir de un objeto de consumo o un sistema de objetos de consumo, producela pregunta sobre el significado que 10s sujetos dan a esa realidad, hacia el sig-nificado de 10 que hacen en esa realidad social. Puede darse a este quehacer en
la realidad social el nombre de asos iqu aporta el concepto? iqu significahablar de usos en el campo de la realidad investigada? iqu dimensiones sonlas que componen 10s usos y, por 10 tanto, han de recoger la atencin del inves-tigador?
Los usos del consumidor: revisin de un concepto
Al hablar de uso se subraya una accin estructurada y repetida en el tiempo,producto de cierta historia colectiva, no individualizada; pero, a su vez, 10 sufi-cientemente flexible como para ofrecer un margen de creatividad a 10s suje-tos. Por 10 tanto, lugar de articulacin entra la tendencia hacia la determinacin-tendencia profundamente idealizada desde la investigacin empirica- yla tendencia hacia la libertad absoluta -propia de las romnticas e idealistas deri-vas de cierta reflexin terica-. Los usos quedan como algo que 10s sujetoshacen sin sentirse forzados a el10 sino por la posible fuerza de la rutina, de esafuerza tcita apenas percibida y de la que parecen desaparecer las huellas delaprendizaje, como dicen McIver y Page: ccpodemos aprender a hacer las cosasmediante la autoritaria imposicin de una rutina, en la que se desnuda el pro-ceso de aprendizaje de todo significado inmediato y s610 se toma en cuenta el
resultado mecnico)) (McIver y Page, 1972: 198). Tal tip0 de accin puededenominarse uso y, aunque en principio se han destacado las dimensiones derepeticin y accin mecnica, va m k all de ambas, como sefiala y magistral-mente ejemplifica Ortega en El hombrey la gente (1964).
Si se sigue su impronta en el lenguaje comn, 10s usos pertenecen a unacolectividad, en la medida que se habla de usos y costumbres en un tiempo ylugar. Pertenecen a una historia en proceso, menos solidificada que la historiade las costumbres, las cuales alcanzan el grado de institucin y, por tanto, fuer-zan a una accin cristalizada. Pero simultneamente tambidn pertenece a un
campo de prcticas sociales, pues casi siempre se habla de usos en algn campode la realidad o, ms comnmente, usos de algo, especialmente como saberhacer sobre algol. Ahora bien, este triple significado del concepto uso apenas
1. El uso hace hincapie en la razdn prhtica sin reducirla a una etica de la utilidad. Seguramentem h dominada por la etica de la precariedad.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
5/22
Elementos para una teoria sociol6gica del consumo Papers 47, 1995 79
oculta su ambigiiedad, rns bien la muestra, como seala Certeau, al propo-ner el concepto para observar cmo se organiza (cel trabajo laborioso del con-
sumo)) (Certeau, 1990: 52). Una ambigiiedad tal vez necesaria, en cuantointenta captar un proceso coleqtivo en el hacer y, por 10 tanto, un algo que seesta haciendo y deshaciendo, eh continuo cambio. Ambigiiedad que tambinprocede de su pluralidad, 10 que lleva a prescindir del concepto uso, en sin-gular, y subrayar su significacin plural. Al hablar de un uso se habla realmentede usos, es decir, en su comparacin con 10s usos de otros tiempos y lugares y,10 que es ms importante, con 10s usos de otros colectivos, con las formas dehacer de otros colectivos. Pero, asumiendo la ambigiiedad, la reflexin con-ceptual ha de reducirla a un mipimo. Para ello, es conveniente un repaso, aun
cuando esquemtico en este trabajo, de las formulaciones rns interesantes delconcepto uso en ciencias sociales.Para Mam, el uso est ligado intrnsecamente a su anlisis de la mercan-
cia, como una especie de envs del valor de cambio -conformador especificode la forma particular que convierte 10s objetos en mercancas-, 10 que en sulgica retrica lleva a conceptualizar el uso como valor de uso ccimpropiamen-te dicho)), al como manifiesta en El capital (1 978a). La perspectiva marxianaconcibe el uso entre capacidad propia de 10s sujetos que acuden al mercadoen busca de unas mercancias especficas -son 10s sujetos 10s que usan- y, comovalor de uso, como propiedad de la doble cara de la mercanca. En un princi-pio, 10s sujetos usan la mercancip extrayendo 10 que tiene de valor de uso; pero,si se sigue mis de cerca el razonamiento marxiano, situado en el anlisis delintercambio con el objetivo de desfetichizarlo, se ha de decir que 10s sujetosque proyectan usar la mercancia ven en ella s610 el valor de uso. Importantematiz, ya que el uso incluye el proyecto de uso, 10 que significa lanzar (pro-yectar significa lanzar a distancia) el objeto a la relacin con otras prcticas de10s agentes, diferentes a las del consumo de la mercancia.
El proceso histrico de la conformacin de la mercancia, descrit0 en elprimer capitulo de El capital, eliplica el paso, esencial para la constitucin delcapitalismo, desde el uso social de 10s objetos por sus productores al valor decambio. Pero en la retrica de esta obra se configura el uso en valor de uso yste como envs negativo -en, el sentido fotogrfico, aun cuando positivoen la posicin materialista- del valor de cambio y, por tanto, en caracteris-tica socialmente invertida de la mercancia, como propiedad de la mercancia.Es decir, la concepcin marxiana del valor de uso se desarrolla como ((10queno es)) O, siguiendo con mayorprecisin la lgica materialista de Marx, ccloque no puede llegar a ser)) el valor de cambio. Se convierte el uso en trascen-dente al propio valor de cambio y abre la posibilidad de existencia de valor
de uso sin necesidad de valor de cambio, sin su reciproca relacin. El objetopuede mantener su valor de USO antes y despuks del intercambio, cuandoquiz el valor de cambio se haya extinguido. Uso del objeto que puede serproyectado en la esfera cultural, como hacen Lunt y Livingstone a propsitodel anlisis marxiano: cccuando vamos a adquirir bienes nos sumergimos enla vasta formacin de bienes qGe Marx alumbr en el inicio de El Capital,
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
6/22
80 Papers 47, 1995 Javier Callejo
pero, una vez adquiridos, tales bienes 10s transformamos en objetos cultura-les)) (Lunt y Livingstone, 1992: 1 6)~ .
Incluso como valor de uso, el uso es el fundamento originari0 de la mer-cancia, su previa constitucin en objeto ya tiene ese valor de uso. Lo que con-vierte el objeto en mercancia es que no se trata de un valor de uso para elproductor sino para otros o,10 que es10 mismo, el nico uso que el productorhace de este objeto es como mercancia, como objeto para el intercambio. Es enel consumo donde se hace efectivo el valor de uso: (cel valor de uso se efectivi-za nicamente en el uso o en el consumov (Mam, 1978a: 44),10 que deja usoy consumo en una sola dimensin. Tales afirmaciones plantean alguna refle-xin que aqu s610 cabe apuntar, como es que la prctica de consumo sobrepasa
el concepto de mercania, que quedaria asi reducido al momento de intercam-bio. Hay consumo sin mercancia. Propuesta que sigue la de Appadurai (1986),al concebir que durante toda su vida un objeto no es una mercancia. Inclusoen elcapitalismems agudizado, conun dominio casi absolut0 de la asignacinde 10s bienes a travs del mercado, no todo puede ser legitimamente compra-do y vendido (Parry y Bloch, 1989). Ahora bien, esta propuesta hace mella enla del fetichismo de la mercancia, expuesta en las primeras pginas deEl CapitalAqui,Mam revela cmo se atribuye valor a la mercanca, que es solarnente unvalor producido por 10s mismos hombres en sus relaciones de produccin. Asi,dejando la mercanca como ente objetivado,10 que se interioriza es el sistemadel valor de cambio (Baudrillard, 1972: 95). De alguna manera y siguiendolas categorias de Berger y Luckrnann (1984: 164), Mam se centra en el pro-ceso de objetivizacin, dejando a un lado otros procesos; pero el anlisis de lafetichizacin (objetivizacidn) de la mercancia ha de completarse con 10s de laapropiacin, en el cmo 10s sujetos se expresan en 10s objetos (externalizacidn)y en el cmo 10s sujetos internalizan 10s objetos (internali~acidn)~.
A pesar de la particular ambigiiedad de Mam en este punto (Dupuy y Robert,1979: 27), si se enfoca conceptualmente el uso en este autor, puede percibirseque est fuera del reducido espacio del intercambio, va mis all del hecho dela compraventa, del momento crucial de la mercancia como tal, para alojarseen el mbito de la apropiacidn (subjetivizacin de10 objetivo) del objeto porparte del agente, que, en una percepcin reducida, es el consumidor. La con-
2. El objeto es cultural, en sentido amplio, no s610 desputs de su adquisicin sino que, pre-cisamente porque el nivel del objeto es superior al de la mercancia, es la relacin con elobjeto la que puede explicar la relacin con la mercancia (adquisicin). Aqui la culturacobra sentido en cuanto aproduccin colectiva (de relaciones sociales y de formas de indi-vidualidad) que debe tanto a la empresa comn de transformacin de las condiciones deexistencia como a la aceptacin de su fatalidad: proceso de apropiacin mis que de adap-
tacins (Terrail, 1990: 68).3. Desde la concepcin del proceso dialectico completo -internalizacin, externalizacin,objetivizacin- parece acertada la concepcin del consumo de Miler como reapropiacidno consumo como trabajo: un trabajo que invierte el trabajo realizado por el proceso de feti-chizacin; un trabajo que straduce el objeto desde su condicin alienable a la de inaliena-ble, es decir, desde su existenua como smbolo de extrafumiento y valor-preuo a su existenciacomo un artefacto investido de particular e inseparables condicionesr (Miller, 1987: 190).
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
7/22
I
Elementos para una teoria socio l6gica del consum o Papers 47, 1995 81
cepcin del consumo como aprbpiacin es acentuada, entre otros, por Bourdieu,para quien el trabajo de apropiacin es la parte que corresponde al consumi-
dor en la produccin del producto que consume (Bourdieu, 1988: 98).Apropiacin por la que el llsuario incorpora 10 usado y, de alguna mane-
ra, transforma el propio objeco. En la apropiacin, como sefiala Miller: (celobjeto es transformado por su ntima asociacin con un individuo o gruposocial particular o con la relacin entre stos)) (Miller, 199 1 190). Pero, tam-bin, apropiacin por la que ld usado, el uso, incorpora al consumidor, comoen la clebre frase de Marx por la que el beneficiari0 del mayorazgo, el pri-mognito, pertenece a la tierra (Marx, 1978b). El uso se co n jp ra como el lugarchve entre agentes y mercancax incorpora 10s agentes a las mercancias; incorpora
las mercancias a 10s agentes. Esta apropiacin comprende, sin salir de la pers-pectiva marxista, al uso conectado con el carcter histrico de las necesidades,principalmente como valor de uso, y, por otro lado, en cuanto uso en s mismo,conectado con 10s hbitos apiraciones vitales (Marx, 1978a, I , 1: 208), 10 queen esta reflexin cobra especial sentido como: a) formas de consumo,que reco-ge el concepto de hbitos, y b) estrategias, que asume el concepto de aspira-ciones vitales, a su vez en estrecha relacin con el de proyecciones, comoproyecciones vitales. I
Desde Marx se accede a una concepcin del uso y el consumo como apro-piacin, capaz de articular hbitos y aspiraciones vitales, de articular las formasde consumo y las estrategias sqciales en las que se incluye tal consumo. Si setransfiere la construccin marliiana del concepto uso al campo especifico delconsumo, el uso de una mercancia se constituye en la apropiacin de la mismapor parte de sus consumidores. Apropiacin que plantea algunos problemasmetdicos. Una apropiacin q4e no es simple ejecucin de la utilidad del obje-to sino apropiacidn materialy simbdlica del objeto en su consumo: capaz dereproducir fisiolgicamente al sujeto, pero, al mismo tiempo, capaz de repro-ducir su identidad, la concepcin de su situacin en la estructura social y, endefinitiva, las relaciones socialesl El consumo, incluso como mera reproduccinde fuerza de trabajo, tiene ambas caras: apropiacin de la mercancia y apro-piacin del consumidor. Sin embargo, una proporcin importante de la inves-tigacin de mercados se limit a 10s registros cuantitativos de las compras,fcapaces de recoger nicamente la conducta de intercarnbio, relacin entre dosinstancias aisladas: una demanda y una oferta abstracta que configuran el sis-tema de precios, desligado ste del proceso de produccin. Instancias aisladasdistantes de la articulacin reqjada en la apropiacin mutua de ambas. En10s circulos cotidianos se observa como el consumidor incorpora la oferta aiidentificarse con un producto, una marca, unos canales de distribucin, 10s
mensajes publicitarios, etc.; y como 10s ofertantes buscan su consumidor,incorporndolo al proceso de produccin desde que 10s departamentos demarketing empezaron a funcionar.
Weber es seguramente uno de 10s padres fundadores de la sociologia quems explcitamente ha enfocado el concepto de uso. El autor alemn resaltasu contenido colectivo y remarka la diferencia de un concepto tan afn como
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
8/22
82 Papers 47,1995 Javier Cailejo
es el de costumbre. La principal diferencia: mientras podemos decir que la cos-tumbre queda abarcada como residuos del pasado, el uso est en el presente. Enesta perspectiva, 10s usos integran la historia y la situacin existencial presen-te. Desde tal concepcin, no es extrafio que Weber (1979: 27) enfoque la modacomo una concrecin del uso, capaz deorientar la accin en funcin de 10sintereses a partir del lugar ocupado en la estructura social. Concepcin webe-rima del uso que concuerda con la concepcin del consumo del mismo autor,como un cruce entre la determinacin social de la necesidad y la determina-cin de la oferta (Weber, 1979: 76).
No obstante, al estar el uso, en la perspectiva weberiana, menos ligado alpasado, a la tradicin, que la costumbre, el uso es ms flexible y proclive a 10s
cambios, de tal manera que restringe su arbitrariedad sin anularla (Weber,1979: 758). Asi, el uso se constituye desde las prcticas cotidianas de 10s gru-pos; desde esa materialidad que son las relaciones sociales a partir de la posicinocupada en la estructura social, sin la exigencia institucionalizadora derivada dela costumbre: destaca como producto de una convencin que ha de interpre-tarse, a su vez, como el resultado de la oposicin de intereses. El uso quedaconformado como punto de equilibrio entre 10s consensos y 10s conflictospragmticos. Es tanto unhacer con como unhacer contra.
El estructuralismo lingiiistico muestra sus virtudes metodolgicas y limitesepistemolgicos con el concepto uso. El uso lingiistico es una categoria incor-porada principalmente por Hjelmslev en el dicotmico modelo saussiriano.Atravts de ella, se recupera 10 colectivo (una zona determinada, con una cultu-ra determinada,10 que acerca el concepto de uso al importante y relacionalconcepto de subcultura) sin necesidad de recurrir directamente a la sociedad-lengua como sistema total, que en este autor toma el trmino denorma.
Hjelsmlev define 10s usos lingsticos como las diferentes hablas en unasociedad identificables en grupos determinados de la misma, como resultadode ((lascombinaciones consagradas por la costumbre en condiciones dadas*(Hjelsmlev, 1976a: 55). Sin embargo, el uso lingiiistico conserva una veta ide-alista,tan propia del estructuralismo, al configurarse como concrecin particulardel sistema de la lengua, de carcter grupal, sin caer en el carcter individual delhabla. El sistema de la lengua sigue siendo el marco referencial ltimo al queseadaptan 10s hablantes, sin que se incluyan las perturbaciones que tales suje-tos -individuales o colectivos- puedan producir en su habla, mis quede pasada en una hipotttica concepcin diacrnica de la lengua, que, siguien-do la obra de Saussure, escapa a la propia experiencia de 10s hablantes (Saussure,1987: 145 y s.). Para Hjelsmlev, es la estructura de una lengua la que definesu identidad, dejando 10s usos como mera concrecin de tal estructura
(Hjelsmlev, 1976a: 53) o modos diferentes de pdctica de la norma (sistema)(Hjelsmlev, 1976b: 44), de manera que ante la siempre sintomtica situacinde aprendizaje de una lengua se proponeestudiar antes su estructura que sus usos(Hjelsmlev, 1976a: 49; 1976b: 227).
A partir del estructuralismo lingiiistico se subraya el carcter grupal-colec-tivo del usoy, sobre todo, el propio carcter estructural del uso en cuanto dis-
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
9/22
Elementos para una teoria sociol6gica del ConsumoA
Papers 47,1995 83
tingue unos grupos sociales deotros. Es sta su principal aportacin en rela-cin con las concepciones de Mam y Weber aqu reflejadas. Pero las aporta-
ciones de la lingiistica a la sociologia en este campo van rns d, specialmentesi se incluye la filosofia del lenguaje. Aqu es fundamental la obra deWittgenstein4. Aunque, entre otros autores, Janik y Toulmin (1987: 276) handestacado cmo la nocin de (cusos del lenguaje)), como 10 que hay que cap-tar, est en el Tratactus ( ~ i t t ~ e n s t e i n , 973), donde se desarrolla extensiva-mente el concepto es en Invest&aciones Fi1osf;ca.s (1 988). En primer lugar, elfilsofo viens fija la atencin en el aprendizaje del lenguaje por parte de 10snios. Se trata de un aprendizaje prctico a partir de instrucciones y su cone-xin con las prcticas a las que el lenguaje sirve. Esto lleva al autor a hacer hin-
capit en la pertinencia externa del lenguaje. Posicin que le diferencia de lacorriente estructuralista e inc/uso, aun cuando caben matices, del primerWittgenstein.
EI significado de una paadra est determinado por su uso, por su perti-nencia externa. Queda definido el uso de una palabra como 10 que ((significaordinariamente, (Wittgenstein, 1988: 33). Se inscribe asi el uso, como haciaWeber, en la vida cotidiana y en la repeticin de 10 vivido, sin necesidad dereferirse a un ((tesoro)), omo hacia Saussure con la Lengua, que garantice elsignificado de un termino en r lacin con otros trminos del sistema. El usoes capaz de dar significado a un
1rmino en cuanto 10 repite frecuentemente en
el mismo contexto -es como de aprende la prclica lingstica y toda prcti-ca-, 10 que conlleva contextos vitales del uso tambin semejantes, formascaracteristicas del uso (Wittgenstein, 1954: 53), en formas de vida tambincaracteristicas.
Los modos de vida -traduciendo a un nivel ms profundo la epifenom-nica categoria de formas de vidu de Wittgenstein-- estructuran 10s contextoshacindolos redundantes, evita do el carnbio continuo de significado comoproducto de cambios continuo t n el contexto, puesto que (cel significado deuna palabra est totalmente determinado por un contexto. En realidad, hay
tantos significados para una palabra como contextos para su usou (Voloshinov,1976: 100). Por otro lado, siguiendo a Wittgenstein, el conocimiento del con-texto y, por 10 tanto, del uso, es un conocimiento tcito, implicito, pocas vecestransmitido (Johannessen, 1990), puesto que est incolporado a 10s sujetos.Tal intransmisibilidad es un obskAculo importan1:e para su investigacin social.Se tiene asi que el significado un objeto de consumo en la sociedad estdeterminado por su uso y ste, a su vez, por la pertinencia externa con otras
. prcticas sociales que le sirven de contexto y 10s modos de vida en que el mismoes caracteristico (como el significado de una palabra depende de cmo es usada
por la gente en sus prcticas sociales de comunicacin (Eagleton, 1988: 86)).
4. EstL por hacerse un balance de 114 portaciones de Wittgenstein a las ciencias sociales engenerai y la sociologia en particulq. Hoy en dia, una extensa corriente de socilogos apoyadirecta o indirectamente buena parte sus construcciones te6ricas en el filsofo vienes.Bourdieu, Giddens o Habermas tal vez sean sus representantes rns notables actuairnente.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
10/22
84 Pa~ers 7, 1995 Javier Callejo
Tales rasgos caractersticos conforman las formas de consumo, que permiten eldominio (control) en un dominio (campo de accin: el campo del consumoespecfico).
Uso y utilidad
La ambigiiedad del concepto uso tiene una de sus principales fuentes en laconfusin con un concepto que suele ir aparejado: utilidad. Uso y utilidad seproyectan sobre lgicas diferentes: uso, sobre la propiedad de 10s agentes-4isposiciones y condiciones- y las relaciones entre 10s agentes sociales; uti-lidad, sobre la propiedad de 10s objetos y las relaciones entre sujeto y objeto5.
Uso, sobre10
colectivo; utilidad, sobre la situacin individual. El uso se con-forma sobre la historia colectiva; la utilidad es casi siempre ahistrica y estrelacionada con dimensiones biofuncionales o psquicas. Los usos destacan lasformas de hacer, mientras que las utilidades, las diferencias entre 10s objetoscomo emergidas de ellos mismos -en la medida que satisfacen necesidades(funciones orgnicas o psquicas)- y no de las distinciones en la estructurasocial.
La mayor diferencia entre un concepto y otro en el marco de esta reflexinconsiste en que mientras la utilidad posee una ccvirtud selectivan, de forma queen cada momento se inclina por 10 ms til entre 10 econmicamente escaso6;el uso posee una ccvirtud adaptativa,), capaz de articular la inercia de las pro-pias historias colectivas inmediatas -((se hace asb, con la impersonalidad dela historia colectiva- con la relativa validez dentro de las estrategias posiblescon que cuentan 10s grupos: un uso es vlido en cuanto est incluido en elmargen de estrategias de un grupo. Como resultado de una relacin constan-te, cada utilidad concreta de un objeto especfico es intercarnbiable con relativafacilidad a la vista de instrumentos que satisfagan ventajosamente la necesidad(un menor coste oIy mayores beneficios): mientras que el carcter inercial yadaptativo de 10s usos les otorga una mayor consistencia en su aparicin, jamk
total, como 10 entiende Weber (1979: 27) en su descripcin como esclavituddeseada. Es por el10 que, con relacin a 10s usos y a l consumo, puede hablar-se de tendencias. Tendencias a las que, a largo plazo, la publicidad no afectadirectamente (Leiss, Kline y Shally, 1986), aun cuando cabe formular algunaincidencia si se traslada el mensaje publicitari0 al de la educacin, la consti-tucin de hbitos, en el campo del consumo7.
5. Relaciones en las que un sujeto puede devenir objeto: una persona til accede a la catego-ria de instrumento.
6. Esta esquemtica presentaci6n de la relacin de oposici6n entre 10 econmico y 10 social, nonos puede devolver a la concepci6n de la misma en la imagen de dos que cabalgan juntos,denunciado hace tiempo para la descripci6n del consumo (Parsons y Smelser, 1956). No hayuna relaci6n de complementariedad entre sociologia y economia.
7. En el proceso disciplinari0 del consumo, la publicidad ocupa un lugar privilegiado: ins-truye sobre el cmo consumir y ofrece racionalizaciones para el consumo. De hecho, lapropia relaci6n con la publicidad (hablar de consumo) es un acto de consumo, como hablar
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
11/22
Elementospara una teoria sociol6aica del consumo Pavers47,1995 85
Se ahondaria poc0 en la diferencia entre uso y utilidad si se pasa por alto que,mientras el uso est ligado a una regulacin y una regularidad en 10s compor-
tamientos sociales, las utilidades aparecen en un campo socialmente vaco, sonproducto de la abstraccin del pensamiento en busca de modelos formales.De aqu tambin que, desde la utilidad se habla mis de individuos y, en todocaso, de colectividades como suma de individuos, que de sociedades y 10 social8.
La regulacin del uso le viene en cuanto hacer estructurado: se trata de unhacer y un saber hacer, articulado con otros usos, con otros haceres y saberessobre el hacer, y es capaz de diferenciar a la estructura social que 10 contiene,es decir, la diferencia de usos por parte de 10s agentes se proyecta en diferenciasen la estructura social de esos mismos agentes y, en la medida que es el uso elque se conforma como epifenmeno de esta matriz estructural, puede decir-se que est estructurado, forma parte de una estructura. Sin embargo, estainclusin le hace objeto de una regulacin implcita, que mantiene en cadacaso 10 que puede hacerse y 10 que no, que marca, para nuestro campo, laspdcticas de consumo que pueden llevarse a cabo y las alejadas en cada con-crecin de 10s modos de vida.
Para acceder a algunos consumos, nuevos o poc0 frecuentes, se requierenexplcitas instrucciones de uso; pero, para acceder a la mayor parte de,ellos,las instrucciones son el resultado de un largo y soterrado proceso de socializa-cin, que abarca desde la familia de origen a la ocupacin laboral, pasando porla escuela y otros dispositivos ms o menos reconocibles como disciplinarios9.Por 10 tanto, 10s usos tambin estn estructurados en cuanto derivados de unaestructura social que tiende a su reproduccin a partir de 10s procesos de socia-lizacin. Es en la estructura social donde 10s usos encuentran su principio orde-nador, capaz de sistematizarlos sin necesidad de hacerlo explicito, ni tan siquierade que acceda a la conciencia de 10s sujetos, como seala Bourdieu (1 99 1 27).
de sexualidad es una relaci6n sexual (Devereux, 1980) y hablar de poltica es un acto pol-tico. Debido a la capacidad educativa, se hace difcil la separaci6n entre publicidad y pro-
paganda.8. La diferente concepci6n de la relacibn, entre 10s sujetos, entre uso y utilidad, tiene unadirecta proyecci6n en las perspectiva metodol6gicas adoptada. La investigaci6n de usosha estado ms abierta a la perspectiva cualitativa y aquellos acercamientos desde la pers-pectiva cuantitativa que tienen por objetivo resaltar las relaciones estructura les entre 10s gru-pos y sujetos. Por su lado, la investigaci6n de la utilidad se ha desarrollado principalmentesobre la metodologia distributiva, sobre todo aquella basada en la estadstica adiciond.
9. Foucault (1978 : 139 y s.) es el autor que m h briliantemente ha enfocado las distintas estra-tegias del poder para el disciplinamiento de la sociedad. La instruccibn pa rticular para laprctica del consumo utiliza 10s m h diversos medios: ((10s nuevosartj&es delgwto-revis-tas fem eninas, publicaciones peri6dicas dedicadas a la casay a la decoraci61-1, rwistas sofis-ticadas com o el Museo de Arte Modern- ensefian a 10s individuos el estilo de vestir, deponer una casa, de construir, el gusto por el arte, 10s vinos que vale la pena coleccionar,10squesos que hay que com prar; en una palabra, el estilo que corresponde a la nueva situaci6nde clase rnedian (Bell, 1974: 16); cita que destaca la necesidad de aprendizaje a pa rtir de laocupaci6n de una nueva posici6n en la e structura social y la configuraci6n d e 10s estilos deconsumo -vividos imag inariam ente como propios por parte de 10s sujetos- como resul-tado de esta instrucci6n difusa.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
12/22
86 Papers 47,1995 Javier Callejo
Principio ordenador que el autor francs denomina habitus, definido comosistema de disposiciones que se debe plantear para dar cuenta de la unidad depricticas y que tiene como matriz la estructura social -estructuracin estruc-turada- y que aqu interesa en su capacidad de estructuracin entre 10s usos,sin necesidad de intencin o conciencia del mismo (Bourdieu, 1991 101)lO.
No obstante, la regulacin adherida a 10s usos s610 parece tener su nda-mento en la propia regularidad de la actividad en la erza de la rutina, en laccnaturalidadn de 10 que suele hacerse, asi aparece tanto como fruto de las dife-rencia~ n las posiciones sociales, como de una tradicin soterrada y silencio-samente acumulada en el tiempo. Tal regularidad marca la flexibilidad de laadaptacin de 10s usos, basada en la repeticin y abierta a la diferencia creati-
va y la innovacin, y no en la imposicin manifiesta.A partir de la apropiacin de las cosas que lleva el saber hacer del uso y enla medida que fomenta procesos de identificacin", se conforma tambin enun concepto simblico que ordena Pa sociedad en 10s que consumen de unamanera y 10s que consumen de otra: 10s sectores sociales quedan identificadosa partir de sus usos, como una subcultura puede quedar identificada a partir de10s suyos -a diferencia de otra subcultura-, 10 que capacita para hablar deccusos y costumbres)) de un lugar y momento determinado, y a identificar tam-bin 10s agentes procedentes de esa subcultura, pues cada uno lleva la marcade 10s usos de su grupo social de pertenencia. La gente se evidencia en su con-sumo. Los consumidores se apropian de 10s objetos y, asi, son apropiados pory para 10s mismos. Debido a este proceso de apropiacin recproca, cuando10s sujetos hablan de objetos de consumo, en las investigaciones de mercado,hablan de si mismos: xla gente no puede sino revelarse ellos mismos cuandohablan de 10s objetos en sus vidasn (Lunt y Livingstone, 1992: 71)12.
Es as como el valor de uso, que tan poc0 satisfaca al propio Marx, quedaresaltado como valor de los usos, de su gran valor metodolgico para entenderlas sociedades y sus estructuras. Por otro lado, se subraya la gran capacidad delhombre para adaptar 10s ms diversos usos; pero, a su vez, la relativa dificultad
para salir de ellos una vez adquirides,puesto que la regularidad se convierteen rep lacin de las conductas en general. Una regulacin que impone susmarcas, he ah el ejemplo de 10s ccnuevos ricos)): ansiosos por adquirir 10s usosde la clase social a la que por su capital material podran pertenecer, no hacenmis que resaitar sus usos originales. Un ejemplo que evidencia la dificultad deapropiacin (subjetivizacin) de 10 apropiado (objetivizacin en un contexto).
10. La capacidad heurstica de este concepto se apoya en su trabajo de nudo entre prcticas y posi-ciones sociales: cel habitw permite establecer una relacin inteligible y necesaria entre unaspricticas y una situacin de las que el propio habitus produce el sentido con arreglo a las
categoras de percepcin y apreciacin producidas a su vez por una condicin objetiva-mente perceptible)) Bourdieu, 1988: 99).11. Procesos subyacentes al concepto de sesti10 de vida,, aun cuando tste actualmente se con-
figura como resultado de procesos estadsticos de 10s daros (anlisis cluster).12. Esto posibilita que las investigaciones, a travs de metodologia cualitativa, conozcan 10s
perfiles sociales de un objeto de consumo a partir de promover que 10s sujetos hablen des mismos.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
13/22
Elementos para una teorla sociol6gica del consumo Papers 47,1995 87
Estructura de usos y forrnas dk consumo
Este hacer regular y regulado que son 10s usos no circula en el vacio. Por el con-trario, tiene su magriz r$ferencipl en un campo concreto de la realidad social,en un conjunto de actividades diferenciadas en sus objetivos de otras activida-des y al que se asigna el termino de prctica. Hay pdcticas deportivas, econ-micas, amorosas, sexuales o, tambin, de consumo, en cuanto recogen el conjuntode actividades y operaciones relacionadas con el consumo (objetos de consu-mo, lugares de consumo, tiempos de consumo, etc.) por parte de un colectivo.
La contextualizacin a partir de la prctica es la que marca las posibilida-des de 10s usos y es tambin la que sirve para dar sentido a 10s propios usos, porser precisamente el contexto en el que se enfrentan 10s diversos agentes: clubs,profesionales, federaciones, practicantes aficionados, aficionados espectado-res, etc., en el caso de la prctica deportiva; productores, comerciantes y lasdiversas posiciones en la estrucdura social en el caso de las prcticas de consu-mo. En un primer momento, la prctica de consumo aparece extendidamen-te ligada a la compra y a la disponibilidad de gasto. Ahora bien, la compra noagota el sentido de 10s usos. Es + partir de stos y, sobre todo, la descripcin yreflexin, en su apropiacin, de 10s grupos de usuarios, de 10s agentes inser-tos en la prctica de consumo especifica como consumidores, donde se obtie-ne parte del sentido de esa prctica que es ((la compra*. La concrecin de 10s
posibles consumos se articulan hnos con otros, integran unos y exluyen otros,organizndose en formas concretas de consumo que tienen la capacidad dedistinguir unos grupos socides de otros. La capacidad de distinguir unos gru-pos sociales de otros no es particplaridad de la pdctica de consumo, aun cuan-do Csta es tal vez la que 10 haya puesto ms de manifiesto, donde la apropiacinde la mercancia puede entenderse como la apropiacin de una posicin en laestructura social.
Antes de seguir, es conveniehte un minimo apunte metodolgico. Uno de10s accesos principales a la investigacin de 10s usos y sus estructuras est en suscontextos. El conocimiento de 10s contextos de uso, de aplicacin, posibilitaacceder al principio estructurador de 10s usos, incluso, como ya sea ha sefialado,cuando son ajenos a la conciencia de 10s sujetos. Siguiendo a Wittgenstein, 10remarca Giddens: ccconocer una regla no es ser capaz de formularla en abstrac-to, sino saber cmo aplicarla a circunstancias novedosas, 10 que incluye el cono-cimiento acerca de 10s contextos de su aplicacin)) (Giddens, 1988: 125; tambinen Giddens, 1984: 82). El10 deriva hacia la hiptesis de que 10s principios queordenan 10s usos de las mercancias son anteriores a la relacin con las mismas,encontrando en stas un nuevo contexto de aplicacin y reformulacin.
Cada prctica tiene su t iempd3 y su espacio. IA prctica deportiva, el tiem-po de oci0 principalmente y espacios abiertos y pblicos, fuera de 10s espacios
13. Las incursiones del tiempo en el ahaisis del consumo han estado dominadas por el con-cepto d e obsolescencia. Obsolescencia acelerada, psicolgica, etc. Concepto que acentarns la duracin y maduracin de la relacin entre sujetoy consumidory objeto de consu-mo, que la vivencia temporai de la prctica de consum o concreta.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
14/22
88 Papers 47, 1995 Javier Callejo
privados y de 10s espacios productivos. La prctica productiva se ha ido redu-ciendo a unos tiempos, a 10 largo del dia, la semana, el afio y la vida de 10s
sujetos, y unos espacios, aun cuando aqu, por el proceso de implantacininformtica, parece volverse a una mayor mezcla entre espacio privado y espa-cio productivo, como sefiala Martn Serrano (1992). La pdctica de consumo,en principio, aparece en un tiempo que podramos denominar en una prime-ra aproximacin como tiempo-resto, ms cercano del tiempo de oci0 que deltiempo de trabajo, aun cuando sin pertenecer plenarnente al primero, ni salirtotalmente del segundo, como demuestran las amas de casal4. Pero, una vezreconocida la importancia de la dimensin temporal de las prcticas, uno de 10sobjetivos parciales de la investigacin consiste en la ubicacin del tiempo de
10s usos de consumo. De esta manera, por ejemplo, el consumo alimenticiocotidiano aparece mis cercano del tiempo de trabajo; mientras que el consu-mo vestimentario tiende a ubicarse preferentemente en el tiempo de ocio. As,parece que a mayor grado de inversin de identidad social en el consumo, stese proyecta en el tiempo de ocio.
En cuanto a su espacio, hay prcticas de consumo ubicada en 10s espaciospblicos -vestimentarias, principalmente- y otras en el espacio privado,cada vez ms extendido por propio el proceso de individualizacin del consu-mo y la tendencia a la privatizacin-domesticacin,como 10 indican aspectoscomo el consumo a travs de la pantalla del terminal de una red (Minitel, enFrancia) o la implantacin de las operacines bancarias a travs del telefono o elordenador personal (home banking). En Espafia, parece que se est pasandodel consumo en espacio pblico, al espacio privado-domdstico, aun cuando sise compara con otros paises del mbito occidental, ste mantiene su caracte-rizacin por la importancia del consumo en el espacio pblico (la calle, 10sescaparates, 10s bares, etc.). Se trata de conocer cmo 10s diversos sectores socia-les construyen y viven esos espacios y tiempos, pues el10 aportar buena partedel sentido de esa prctica de consumo.
Con buena dosis de rutinizacin en cada una de las prcticas cotidianas y,
por 10 tanto, de aparente autonomia entre ellas, se convierte en un problemala articulacin entre las mismas. Cada cua1 aparece en la propiedad de un
14. Mientras Preteceille y Terrail (1985: 113) son partidarios de separar el tiempo de oci0 deltiempo de consumo, Lunt y Livingstone (1992: 32) se indinan a situar la prdctica de con-sumo en el tiempo de ocio. Lo que parece cercano para un tip0 de consumo shopping, no10 es para otros. De hecho, hay tiempos de consumo que se intenta reducir, de 10 que essintoma el actual Lxito de 10s atelepizza)), por ejemplo. Se intenta reducir el tiempo para lacomida ms mtinario. Si se considerase como tiempo de ocio, se acumularia, en lugar de acor-tarse. Es asi que, parad6jicamente, se emparejan las 16gicas del tiempo libre y del tiempo
para el consumo mtinario para el consumidor y las del tiempo productivo para el capitalista:
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
15/22
Elem entos para una teoria sociol6gica del =onsumo Papers 47,1995 89
campo de la realidad social, como si, por ejemplo, la actividad de un obreroen su fbrica nada tuviera que Jer con su actividad como cabeza de familia, en
el tiempo de ocio, como consumidor o como, por ejemplo, televidente. Perouna observacin atenta expone la fuerte articulacin entre unas y otras prcticas,como si hubiera un fondo comn, una especie de principios fundamentalesde tales prcticas de ese supueito sujeto. Principios de las rutinas cotidianas,de 10s usos muy frecuentes, matriz a la que se hacia referencia al hablar de 10sUSOS como estructurados y estructurantes, y matriz formada en la estructurasocial. La identidad del sujeto a travs de sus prcticas no puede achacarse alas caracteristicas personales y rps o menos individualizadas de tal sujeto sinoal margen que deja su posicin en la estructura social, puesto que se trata de una
identidad en buena parte compartida por quienes tambin ocupan su mismaposicin en la estructura social. Es asi como las rutinas se conforman en cam-pos comunes, que hacen que ystn 10s socialrnente semejantes en parecidoslugares y casi al mismo tiempo, salvo rupturas graves (guerras, revoluciones,catstrofes), y que estructuran sus usos, en el concreto caso del consumo, comoformas de consumo comunes.
Esta conjuncin -hacer conjunto- de la mecanizacin de 10s usos queson las rutinas tiene su expiicadin en el carcter estructurado de 10s mismos,en ser resultado de la estructura social, y, al mismo tiempo, dispositivo de pro-duccin de la propia estructura social. La estructura social no es s610 un mode-lo de relaciones sociales sino tarnbin fuente de reglas y recursos para la accin(Giddens, 1979: 14). En la mislha posicin, aun cuando oponiendo principios-sujetos a variacin segn la lgica de la situacin- a reglas -concebidascomo conscientes y constantes- se encuentra Bourdieu (1 99 1 3 1). El con-cepto de uso de esta reflexin aparece ms cercano de la propuesta del autorfrancs. La posicin en la estruktura social de 10s sujetos dice de su capacidadde actuacin y, sobre todo, de sus disposiciones y condiciones para actuar de cier-ta manera en campos determinados de la realidad social.
Esuategias I
El concepto de estrategias enfoca directamente el para qu se usa el consumo.Perspectiva pragmtica conectada con las formas de consumo, por 10 que elpara qu se convierte en el para qu se usa el objeto especifico de consumo talcomo se usa en 10s diversos secdores sociales. A partir de las estrategias, las for-mas de consumo son socialmente orientadas. En esta pregunta se encuentranlas dimensiones principales del concepto: la relacin de la prctica de consumoespecifico con otras prcticas de la vida de 10s sujetos y la referencia a una socie-
dad estructurada en diversos sectores sociales. Incluir las diferencias sociales yla estructura social supone distanciarse definitivamente del concepto de masa,tan unido al de consumo. Como seala Offe, a propsito del concepto de con-sumidor: ((s610 iene sentido en sociedades que han sufrido el proceso de dife-renciacin)) (Offe, 1990: 224). El concepto de estrategia intenta dar cuenta de10s proyectivos movimientos de diferenciacin e integracin de y en sectores
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
16/22
90 Papers 47, 1995 Javier Callejo
y estratos sociales15 insertos en la prctica de consumo. Como diversos estu-dios han puesto de manifiesto, la discriminacin entre grupos sociales se rige
ms por 10s consumos y sus normas intergrupales (de uso-consumo) que porlas diferencia de ingresos (Attali y Guillaume, 1976: 184).
Si las formas de consumo, en cuanto alimentan una identidad, di ferenciaunos colectivos de otros, las estrategias tienen como objetivo la estructura socialen su conjunto, dentro de, a su vez, un paquete de estrategias ms generales(Friedman, 1990: 3 13). Hay que recordar, como hace Miller (1 987: 35), quela ruptura con el cierre en la estructura social, propia del Antiguo Rgimen,abre una radical transformacin en la relacin de la sociedad con 10s objetos,pues se posibilita formalmente la general relacin -uso y consumo- con lamayor parte de ellos. Movilidad social y movilidad de objetos van de la mano.Ya no es s610 la posible conciencia de 10s sujetos haciendo algo diferente por-que se tiene la conciencia existencial de ser diferente, sino la de stos sobre laestructura social, un hacer que plantea objetivos en el modo de vida y, por 10tanto, desde la perspectiva adoptada en esta reflexin, en la estructura socialcomo matriz del modo de vida. Se establecen en la polaridad diferen-ciaci~n/inte~racin'~. esde tal concepcin, todo consumo tiene algo de lujo,en cuanto medio utilizado para la elevacin del prestigio social (Weber, 1979:844), o, simplemente, como objetivo de una reproduccin social ampliada,que ((se esfuerza por cambiarpara conservan, (Bourdieu, 1988: 156).
El modo de vida es, por su lado, un condicionante, pero no un determi-nante: permite diversos estilos en su interior, como grados de una individua-lidad percibida. As, el modo de vida se concreta en diversos estilos, comoproponen Grignon y Passeron (1992: 183). El estilo de vida se convierte enconcrecin externa y tctica que tiene en cuenta el estilo de vida de 10s otros
15. Maria M oliner resalta en su Diccionario del usodel espafiol (1984) la conexi6n entre estra-tegia y habilidad, la disposici6n al uso en ciertos campos concretos, como arte de dirigirun asunto para lograr el objeto deseado. Pero si se recurre a su etimologia griega se obser-
va la conexi6n entre estvatificaci6n y estrategia a partir de u n Iugar: el de una prefec turamilitar: strato, alugar donde el prefecto ejercia su jur isdicci6n~.Para un andisis m is deta-llado del concepto estrategia en sociologia, vkase Crow (1989), quien 10 propone com o elinstrumento metodol6gico capaz de ir m h alld de la dicotomia estructura-acci6n.
16. Czikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981: 38) analizan el significado simb6lico de 10sobjetos para sus propietarios como un equilibri0 entre dos fuerzas: diferenciaci6n y simi-laridad. Algo que hay que reconocer &era de la absoluta novedad: bh ico en Veblen, a quiense llega a describir com o c(psico1ogismo de la diferenciaci6nn (Preteceille y T errail, 1985:21); e jemplar de 10 que es el consum o en Simmel; valga la siguiente cita del ltimo: ((En10s tranvas de algunas ciudades hay dos clases, que cuestan dos precios distintos, sin quela superior ofrezca ninguna ventaja real o ninguna comodidad mayor. En realidad, con esteprecio superior 10 que se paga es el derecho de estar exclusivamente con personas quetam-bikn 10 pagan, con el fin de separarse de 10s viajeros baratosn (Simmel, 1977: 246). Ejemploque muestra como el precio, la cantidad d e dinero, escapa a la 16gica econ6mica de la equi-vaiencia en el consumo. Ya n o es solam ente, com o aqu se ha sefialado, que el acto de com-pra, de intercambio, sea ajenoal proceso de consumo en cuan to mom ento en que el valorde cambio se impone al valor de uso.Es m h , el acto de compra queda integrado en la p r k -tica de consum o y el valor de cam bio en las capacidades de uso del objeto.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
17/22
Elementos e ara una teoria sociol6rrica del consumo Pavers 47 , 1995 91
y el propio como autoconstrudcin, en el interior de las imposiciones de lascondiciones y modos de vida, aun cuando no se sea consciente de tales con-
dicionamientos. Como producto del habitus -del principio estructuradorde las prcticas- y al igual que las formas de consumo, las estrategias no sonla mayora de las veces conscikntes. Como proyeccin imaginaria sobre laestructura social, las estrategias son uno de 10s principales conductores de laaccin de 10s agentes. Las estrategias dan al individuo libertad desde su posi-cin de clase social. La clase soc'al no s610 condiciona sino que ofrece la matrizsocial sobre la que se apoyan 6ras matrices y desde Ia que se opera. Comosefiala Mingione: ((una utilizacin correcta del concepto de estrategia no puedeignorar la unidad y el contexto social especifico en que se ubica un indivi-d u o ~ Mingione, 1993: 103). D e esta manera, el concepto de estrategia escapaz de articular tres de las categorias bsicas del conjunt0 de la obra deBourdieu: posiciones sociales, disposiciones (habitus) y tomas deposicidn: ((lasrelaciones que 10s agentes sociales operan en 10s diferentes dominios de lapractica* (Bourdieu, 1994: 1 9)l.
A modo de resumen sinptico, el sistema conceptual de esta reflexin quedaestablecido de manera esquemtica en la figura 1.
Las estrategias articulan la qoncepcin de principio y plan -de proyec-cin sobre un teatro de operaciones que es la estructura social con una diver-
sidad de estrategias- y de lugar -en cuanto implcit0 conocimiento de laposicin estructural ocupada- aun cuando no tanto reconocimiento de la mismaen cuanto las estrategias se plantean como proyeccin de movimiento posibleen la estructura social. Paso entre el dbil reconocimiento de la posicin socialen la que se esta y a la que se aspira, vivida como ocupada, con 10 que se recu-
Proceso de reproducci6n socialI I
~st ra te~ias
r structurantesde consumo4
CUsos en consumos
Esquema de acci611 ConcretosFormas
Condiciones estructuradasde existencia ( r i n~ i 0 odenador USOS en consumos de consumormodos de vid a +L uq l!ctor social) cometos
de clase social) . . (-clasc- . )Estruc-tura --+ Esquima de acci6n . .social de existencia E ::
Proceso de subietivizaci6n
Figura 1. Esquema representativa del proceso concreto de consumo:articulacin de usos, formas de consumo y estrategias.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
18/22
92 Papers 47, 1995 Javier Callejo
Tabla 1. Presenta el uso como articulacin, resultado y lugar de encuentro de formasy estrategias.
usoForma Estrategia
Estructurada Estructurante
Manifiesto en las conductas Manifiesto en 10s dicursos(en 10s discursos, como referencia) (en las conductas como proyecto)
Articulacin interna del uso(coherencia)
Articulacin externa del uso(relacin con otras prkticas)
Principaimente fruto de la rutina Proyecta el uso en trayectorias sociaiesy la repeticin
Inserta quehaceres Inserta posicin e identidad
pera el sentido emulativo del consumo, subrayado por uno de 10s fundadoresde la reflexin sociolgica sobre el consumo, Veblen (1979). De esta manera,se deriva a que la concrecin de una estrategia seguida por un grupo social estdentro de un margen de estrategias posibles, por 10 que ccadquiere su sentido enel interior del espacio de las estrategias posibles)) (Bourdieu, 1991: 36).
Intentando resumir grficamente el concepto de estrategias en el campodel consumo, puede hablarse de estrategias de consumo por parte de ciertosgrupos sociales en cuanto buscan una posicin en la estructura social (maxi-mizacin del beneficio material y simblico), en cuanto aspiran al reconoci-miento de una posicin social relativamente ms ventajosa. Como ejemplo deesto ltimo puede ser el consumo ostentatorio de 10s denominados yuppies,jvenes procedentes en su mayor parte de clases sociales populares que dan un
salto socioestructural importanteal
instalarse como profesionales en puntosdel sistema productivo, crecientemente dominantes, de carcter multinacionalen la mayoria de 10s casos: maximizacin del beneficio simblico -ostenta-cin del xito derivado del salto socioestructual- y maximizacin del beneficiomaterial, entrando en crculos sociales donde se dirimen inversiones econ-micas y cargos bien remunerados. Desde esta perspectiva, cabe pensar en unadiferente intensidad en la construccin estratgica del consumo, segn la clasesocial. Mientras en su denegacin de la estructura social, las clases populares estnmis cerca de las formas de consumo, las clases medias estn en la estrategia,casi siempre en la ambivalente circulacin en la estructura social, como ya esta-ba el pequefio burgus, pero acentuado en el caso de 10s asalariados por notener un patrimoni0 con el que identificarse. Una clase media funcionaria1que no tiene con qu identificarse, para salvar sus incertidumbres, ms que enel consumo: (cel hombre de las clases medias asalariadas presenta entonces 10strazos de una pertenencia ambivalentes (Terrail, 1990: 45).
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
19/22
I
Elemen tos para una teoria soci016~ica el consumo Papers 47, 1995 93
Como ya se ha sefialado, lbs usos encuentran su sentido en el contextopragmtico social: retomando a Wittgenstein, el significado de una prctica
(forma de consumo) esta en el uso que se hace de ella, un uso que es imposi-ble desvincular de la estructulrd social: el significado de 10s usos de consumopor parte de 10s grupos sociales est en 10 que hacen 10s grupos con ellos res-pecto a la estructura social de una manera global. Este es el papel fndamen-tal de las estrategias y de aqu que 10s usos no se resuman en mera repeticinmecnica, sino que se encuentran abiertos a cambios en la medida que haytransformaciones en las relaciones de ferza entre 10s distintos grupos socia-les17. O en la medida que transformaciones en un campo determinado de prc-ticas -por ejemplo, debido a innovaciones tcnicas que amplie el sistema de
concreciones de un producto de consumo determinado (la denominada ((gama))o su abaratamiento- puede colaborar a modificaciones en la propia estruc-tura social, siendo la reproduccjn social apuntada en el esquema anterior unproceso abierto a constantes transformaciones y no a una repeticin mecnica,como resultado mis inmediato de una concepcin de 10s propios consumi-dores como agentes activos, sin olvidar 10s condicionamientos existencialesque pueblan su misma actividad. Lo que bsicamente se apropia a travs delconsumo son las condiciones de existencia. Con la apropiacin del objeto deconsumo 10s sujetos se apropian de sus condiciones, pero tambin son apro-piados por ellas. I
A modo de conclusin
Los elementos conceptuales propuestos estn muy lejos de agotar las posibili-dades de andisis de la pdctica de consumo. De hecho, una investigacin delconsumo no puede limitarse a uno de 10s agentes, como es, en este caso, elconsumidor. Ahora bien, pue+n colaborar a repensar tal pdct ica cuandoempieza a tomarse conciencia de la debilidad de 10s instrumentos conceptua-les apoyados en las doctrina econmicas convencionales (Offe, 1990: 231).Pensar el bienestar del consumidor es pensar el bienestar de la sociedad. Porotro lado, desde la evolucin de Las caractersticas de esta prctica, cabe repen-sar tarnbin la modernidad y sus derivaciones. No hay que olvidar el papel delconsumo en tales derivaciones, como ha subrayado Touraine, al seialar que elretorno del Sujeto que propone como reconstructor de la modernidad ccpuedetomar las formas mercantiles, bero tambin hacer nacer emociones, movi-mientos de solidaridad y de reflexin sobre 10s mayores problemas de la vidahumana)) (Touraine, 1993: 462).
Propuesta terica que se distancia, relativamente, de las que se formularon
en 10s inicios de 10 que se conoce como sociedad de consumo. Pero tambin la
17 . En cuanto la estrategia adquiere su! sentido a partir de Xas estrategias posibles en una posi-ci6n estructural y momento hist6rico determinado, hay que estar de acuerdo con Gumperz(1982: 198) cuando describe el concepto estrategias como la simb6lica punta de un ice-berg que refleja las herzas de la historia.
I
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
20/22
94 Papers47,1995 Javier Callejo
concrecin de la prctica de consumo parece haber cambiado. Por un lado,aparecen menos crticas a la sociedad de consumo, incluso se reconoce que
como uso de 10s principales campos en 10s que se busca la realizacin perso-nal. Hasta que se sefiala que su atractivo ha contribuido notablemente alderrumbe de 10s llamados socialismos reales. Por otro lado, surgen extendidossntomas de subconsumo voluntariol*, o de un consumo con mensajes ideo-lgico-polticos (ecolgicos, solidarios, etc.), que pueden interpretarse comocrticos hacia la propia prctica del consumo (Lipovetsky, 1992; Morace, 1993;Rivas, 1993), desde la propia sociedad de consumo, sin plantear alternativasa la misma. Ahora bien, repensar el consumo exige romper la concepcin moraldel consumo que sita al consumidor en un lugar pasivo.
Desprenderse de las concepciones morales y pensar en una concepcin acti-va del consumidor requiere una revisin de las categoras que hasta ahora sehan utilizado en el mbito del consumo. Es aqu donde la propuesta de usos -y sus concreciones: formas y estrategias- cobra sentido como doble cara queest6 en la prctica y relaciones entre 10s sujetos consumidores y no como, porejemplo, ocurre en la divisin valor de cambiolvalor de uso, donde la doblecara se cosifica en el objeto reducido a mercanca.
No obstante, carnbiar la fetichizacin de la mercanca por la del sujeto con-sumidor apenas aporta algo ms ail de un particular cambio de perspectiva. Laactiuidad del consumidor queda en el vaco si no se recurre a otra doble cara decorte dialctico: la relacin del consumidor con 10s objetos de consumo (apro-piacin) y la posicin del consumidor con otras posiciones sociales (repro-duccin social). Reproduccin social como horizonte bkico de la apropiacin.Apropiacin como subjetivizacidn de la reproduccin social. Desde la idea deapropiacin es donde la actividad del consumidor toma cuerpo: el hacer delconsumidor en la produccin del producto que consumo. Es decir, el objeto deconsumo es tambin producido por el consumidor y es, en este quehacer,donde principalmente se juega el papel de la investigacin sociolgica sobreel consumo.
Referencias bibliogrficas
ADORNO, .W.; HORKHEIMER,. (1974). ((La ndustria cultural^). En BELL,D. yotros, Industria culturaly sociedad de masas. Caracas: Monte Avila.- 1989). Sociogica. Madrid: Taurus (e.0. 19 62).
ALBERONI,. (1964). Consumi e Societa, Bolonia: I1 Mulino.A ~ A L I ,.; GUILLAUM E,. (1976). El antiecondmico. Barcelona: Labor.BAUDFULLARD,. (1972). Pour une critique de l'kconomiepolitique du signe. Pars:
Gallimard.- 1974). La sociedad de consumo. Barcelona: Plazay Janes.
18 . Subconsumo voluntari0 entre sectores econ6micarnente pudientes que ha llevado a hablarde crisis del consumo (Rochefort, 1993a; 1993b).
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
21/22
Elementospara una teoria sociol6gicadel consumo Papers 47,1995 95
BELL,D. (1989).Las contradicciones culturales delcapitalisme.Madrid: Alianza(e.0. 1976).
- otros (1974).Industria Culturaly sociedadde masas. Caracas: Monte vila.BERGER,.; LUCKMANN,. (1984).La construccidn social de la realidad.Madrid:Amorrortu-Murgua.BOURDIEU,. (1984).Questionsde sociologie.Pars: Minuit.- 1988).La distinci6n.Madrid: Taurus (e.0. 1979).- 199 1).El sentido prctico.Madrid: Taurus (e.0. 1980).- 1994).Raisonpratiques. Sur la thkorie de lction.Pars: Seuil.CERTEAU,. de (1990).~i ' nue l a~onu quotidien.Pars: Folio (e.0. 1980).CROW,G. (1989).aThe use of h e concept "strategyn n recent sociological literature)).
En Sociology,23, num.1, p. 1-24.CZIKSZENTIMIHALYI,.; ROCHBERG-HALTON,. (198 1).The Meaning of Things:
Domestic Symbok and the Se&Cambridge: CambridgeU.P.DELEUZE,.; GU A~ AR I,. (1974).Elantiedipo. Ca pi ta lh oy esquimfieniaBarcelona:
Barrai. (1980).Milleplateaux. Capitalisme et schizophrknie.Pars, Minuit.DEVEREUX,. (1980).De l'ango!ssed. la mkthode dans les sciences du comportement.
Pars: Flammarion.DUMONT, . (1974).Utopia o muerte. ElFn de la sociedad del despifarro.Caracas:
Monte vila.DUPW, -P.; ROBERT,. (1979:La traicidn de la opulencia.Barcelona: Gedisa.
EAGLETON,. (1988).Literay thdoy.OOxrd: Blackwell.EHRENBERG,. (1991).Le cultede lape$ormance. Pars: Caiman-Levy.FOUCAULT, . (1978).&lary castigar.Madrid: Siglo)(XI.FRIEDMAN,. (1990). ((Being n the world: Globaiization and Localizationw. EnTheoy,
CultureandSociety,vol. 7, p. 31 1-328.GIDDENS,. (1979).Studies in So ~i al an d olitical Theoy .Londres: Hutchinson.- 1984).The Constitution of Sobiety.Cambridge: I'olity Press.- 1988).New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretatiue
Sociologies.Londres: Hutchinson.GRIGNON,.; PASSERON,.C. (1992).LO cultoy lopopular.Madrid: La Piqueta.GUMPERZ,. (1982).Discourse strategies.Nueva York: Cambridge Univ. Press.HJELMSLEV,. (1976a).Ellenguaje.Madrid: Gredos (e.0. 1969).- 1976b)Sistemalingsticay cambio lingkistico.Madrid: Gredos (e.0. 1972).JAMESON,. (1986). c~Posmodernismo sociedad de consumon. En FOSTER,H.;
HABERMAS,. y otros.Laposmodernidad.Barcelona: Kairs.JANIK, .; TOULMIN,. (1987).La Vienade Wittgenstein.Madrid: Taurus (e.0. 1973).JOHANNESSEN,.S. (1990). ((RuleFollowing, Intransitive Understanding and Tacit
Knowledge. An Investigationof the Wittgensteinian Concept of Practice as RegardsTacit Knowing)).EnRevista de Filosofta,nm. 2. Murcia.
LEISS,W.; KLINE, .; SHALLY,. (1980).Social Communication in Aduertising.Londres:Methuen.LIPOVETSKY,. (1992).Le crc'puscule du deuoir. L 'thique indoloredes nouueaux temps
dkmocratiques.Paris: Gallimard.LUNT,P.K.; LIVINGSTONE,.M. (1992).Mass Consumption an d Personalldentity,
Buckingham-Philadelphia:Open University.
-
8/6/2019 Elementos Para Una Teoria Sociologica Del Consu
22/22
96 Papers 47, 1995 Javier Callejo
MARCUSE,. (198 1). Eros y civilizacidn.Barcelona: Ariel (e.0. 1953).- 1985). El hombre unidimensional.Barcelona: Planeta-Agostini (e.0. 1954).
MART~NERRAN O, . (1992).((Las cambios acontecidos en las hnciones de la comu-nicacin y en el valor de la informacin)).En REIS,nm. 57. 1992, p. 13-20.MARX,K. (1978a).El capital. Madrid: SigloX . e.0. 1872 ).- 1978b).Contribucidn a h m'tica de k economapolitica.Madrid: Aiberto Corazn.MCIVE R, .M.; PAGE,C.H. (1972).Sociologia.Madrid. Tecnos (e.0. 1959).MILLER, . (1987).Material Culture andM ass Consumption.Oxford: Basi1 Blackwell.MILLS, .W.R. (1973).Las clases medias en Norteamrica (White collar). Madrid:
Aguilar.MINGIONE,. (1993).Las sociedadesfiagmentadae una sociologa de la vida cotidiana
m h all del mercado. Madrid: M inisteri0 de Trabajo.
MORACE,. (1993). Contratenhcias.Una
ueva cultura&L
comumo.Madrid: Celeste.OFFE,C . (1990). Contradiciones en el Estado del Bienestar. Madrid: Alianza.ORTEGA G ASSET,. (1964). El hombrey la gente. 0. Com pletas, vol. 7, Madrid:
Revista de Occidente.PACKARD,. (1964).Lasformas ocultas de hpropaganda. Buenos Aires: Sudamericana
(e.0. 1954).- 1968). Los artjces del derroche. Buenos Aires: Sudamericana.PARRY, .; BLO CH,M. (1989). ctIntroduction: Money and the m orality of exchange)).
En PARRY, .; BLO CH,M. (eds.).Money and the Morality ofExchange.Cambridge:Cambridge U.P.
PARSONS,.; SMELSER, .J. (1956). Economy and Society.Londres: Routledge.PRETECEILLF,.; TERRAIL,.P. (1985). Capitalism, Consumption and Needr,Oxford:
Bassi1 Blackwell.RIESMAN,. (1965).Abundancia para quPM xico: Fon do de Cultura Econmica.- 198 1).La muchedumbre solitaria. Barcelona: Paids (e.0. 1949 ).RIVAS,R (1994). chu n cio s subversivos contra el consurnismo)~.l Pah (23 de diciem-
bre de 19 93).ROCHEFORT,. (1 993a). ccMonte des inqu ietudes et changement de la consom ma-
tiona. Futuribles, nm . 178 , julio-agosto, p. 37-55 .- 1993b). ccUne entre tien avec Robert Rochefort)).Le Monde(6 de julio de 1993).SAUSSURE,. (1987). Curso de Lingstica General. Madrid: Alianza (e.0. 1915).
SIMMEL,. (1976).Filosoja deldinero. Madrid : Instituto de Estudios Polticos (e.0.1898).TERRAIL,.P. (1990). Destins ouvriers. Paris: PUF.TOFFLER,. (1980).La Tercera O h . Barcelona: Plaza y Jans.TOMLINSON,. (ed.) (1990). Consumption, identity and style. Marketing meaning and
thepackaging ofpleasure. Londres: Routledge.TOURAINE,. (1993). Crtica de h modernidad. Madrid: Temas de Hoy.VEBL EN, . (1979). Teoria de la clase ociosa. Mxico: Fondo de Cultura Econmica
(e.0. 1899).VOLOSHINOV,.N. (M. Bajtin) (1976).El signo ideoldgico la fi losoja del lenguaje.
Buenos Aires: Nueva Visin(e.0. 1930).WEBER,M. (1979). Economia y Sociedad. Mxico: Fondo de C ultura Econmica
(e.0. 1922).WITTGENSTEIN,. (1973). Tratado logico-Philosophicus.Madrid: Aiianza (e.0. 1921 ).- 1988). Investigaciones jlosdficas. Mxico-Barcelona: Universidad Nacional
Auton ma de Mxico y Ed. C rtica (e.0. 1953).