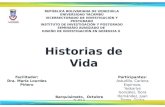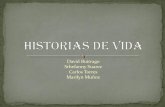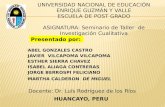El Estudio Del Desarrollo a Traves de Historias de Vida
Transcript of El Estudio Del Desarrollo a Traves de Historias de Vida

Textos docents
EL ESTUDIO DEL CICLO VITAL A PARTIR DE HISTORIAS DE VIDA: UNA PROPUESTA PRÁCTICA
FELICIANO VILLARCARME TRIADÓ
Departament de Psicologia Evolutiva i de l’EducacióUniversitat de Barcelona

3
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
ÍND
ICE
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
ÍNDICE
EL ESTUDIO DE LAS TRAYECTORIAS VITALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
EL DESARROLLO DESDE FUERA: LAS TAREAS EVOLUTIVAS Y LA PSICOLOGÍA DEL CICLO VITAL . .10
Erikson y el concepto de tarea evolutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Psicología del ciclo vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Un nuevo concepto de desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
El papel de la adaptación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
EL DESARROLLO DESDE DENTRO: LAS HISTORIAS VITALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Las historias vitales: cuando el yo es el protagonista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
La historia vital: ¿texto o representación mental? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Entender las historias vitales: dimensiones clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
La coherencia en las historias vitales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Historias vitales y cultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
La historias vital como fenómeno abierto y dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Historias vitales y verdad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Funciones de las historias vitales: ¿para qué nos sirven? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
La función directiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
La función social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Historias e identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Historias vitales, memoria y recuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Memoria autobiográfi ca e historias vitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Reminiscencia e historias vitales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Recuerdos personales y envejecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51HISTORIAS DE VIDA EN LA PRÁCTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
LA ENTREVISTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
La entrevista como instrumento de recogida de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Factores que infl uyen en el proceso de la entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57Tiempo, ritmo y lugar de la entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Actitud del entrevistador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
La entrevista, los roles y a quién entrevistar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
La entrevista como proceso comunicativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Fases de la entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Errores frecuentes y cómo evitarlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Respuestas pobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Seguimiento rígido de las preguntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Respuestas ambiguas o incompletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
La transcripción de la entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
EL ANÁLISIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Estrategias de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Niveles de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Primer nivel: las historias vitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Segundo nivel: las etapas y los dominios evolutivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Tercer nivel: los episodios vitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
UN EJEMPLO: LA HISTORIA DE VIDA DE MANUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Transcripción de la entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Análisis de la entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

4

5
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
PRE
FAC
IOEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
El presente libro parte del marco de la Psicología Evolutiva, un disciplina científica que se
ocupa de describir, explicar y optimizar los cambios en el comportamiento humano a lo largo
del ciclo vital. Es una tarea sin duda apasionante, pero también titánica. La vida de las
personas y sus determinantes es enormemente compleja, lo que hace que la identificación
de los mecanismos que dan cuenta de los cambios (por no hablar del uso de ese
conocimiento con fines optimizadores) resulte también muy difícil, cuando no una cuestión
polémica en la que los desacuerdos entre investigadores parecen superar sus acuerdos.
La mayoría de los investigadores evolutivos, sin embargo, adoptan un punto de partida
basado en un supuesto común: tratan de objetivar el curso vital humano y sus cambios
observándolos desde fuera, sin contar con el punto de vista de la persona que experimenta
los cambios. Sin embargo, aunque esta posición es la mayoritaria, no es el único punto de
vista desde el que podemos estudiar el ciclo vital humano. Una aproximación alternativa es
la que tiene en cuenta cómo la persona cree que ha cambiado y cuáles son a su juicio los
acontecimientos y tendencias más importantes en ese cambio.
Tener en cuenta esta percepción de la persona en desarrollo, concretada por ejemplo en un
relato sobre cómo se vivieron ciertos acontecimientos, puede ser interesante por varios
motivos. En primer lugar, el comportamiento (o al menos aquella parte de nuestro
comportamiento que podemos controlar y sobre la que podemos decidir) puede estar más
influido por nuestra visión de cómo son las cosas que por las cosas mismas. Así, las personas
inevitablemente se guían en numerosas esferas de su vida por sus creencias, por sus
valores, con independencia de que se ajusten a la realidad o no, sean óptimas o no o incluso
que sean moralmente aceptables o reprobables. Por ello, conocer cómo una persona cree
que han cambiado y lo que ha determinado su vida puede ayudarnos a comprender mejor a
esa persona en particular y lo que mueve a las personas en general.
En segundo lugar, desde un punto de vista aplicado, es indudable que conocer el punto de
vista de las personas sobre las que se interviene es fundamental para los profesionales de la
intervención psicológica, social y educativa. En su práctica diaria van a estar en contacto con
personas, y comprender cómo esas personas dan (o no) sentido a sus vidas resulta esencial
si queremos aplicar medidas optimizadoras. Así, adquirir las destrezas necesarias para
generar estos puntos de vista, empatizar con ellos y saber analizarlos es un aspecto
importante en la formación de estos profesionales.
Por último, escuchar el punto de vista de las personas, las historias que elaboran sobre ellas
mismos y ser capaz de entrar en su lógica nos va a proporcionar una gran experiencia
vicaria: nos permite vivir vidas de los demás, aprender de sus aciertos y errores, ampliar
nuestro propio punto de vista, crecer también nosotros como personas.
Por todas estas razones, en el curso 2004-2005 pusimos en marcha en los estudios de
Educación Social de la Universidad de Barcelona unas prácticas en las que los estudiantes de
la asignatura ‘Psicología del Desarrollo’ tenían que recoger y analizar una historia vital. El
sentido de las prácticas era complementar el tradicional estudio del desarrollo humano
‘desde fuera’ (tal y como se describe por las principales teorías evolutivas) que llevábamos a
cabo en las clases con una perspectiva más subjetivista y aplicada, centrada en las historias

6
vitales. Es en este contexto donde aparece la idea de elaborar un material que ayudase a los
estudiantes por una parte a conducir una entrevista para obtener buenas historias de vida y
por otra parte a transcribir, analizar e interpretar esas historias. De hecho, fueron los propios
estudiantes quienes nos animaron a elaborar un material que cubrieses estos objetivos, dado
que con frecuencia se quejaban, no sin razón, de la gran escasez de documentos sobre
historias vitales en nuestra lengua.
Así, este es el hueco que intenta ocupar un material como el presente. Nace con el objetivo
de proporcionar a nuestros estudiantes (aunque también a cualquier interesado en el estudio
de las historias vitales) algunos elementos para profundizar en su comprensión y análisis de
historias vitales. Su orientación es fundamentalmente práctica y aspira a ser un material
utilizado en el aula, útil tanto para los estudiantes como para los profesores interesados en
las historias vitales y su valor como elemento formativo. A partir de este material, el
profesor puede planificar una actividad práctica de amplio alcance, que complemente
créditos de psicología evolutiva (y especialmente los centrados en el desarrollo más allá de la
infancia) en estudios como los de Psicología, Educación Social o Pedagogía, entre otros.
Por todo ello, el presente material no pretende ser una obra completa ni definitiva sobre las
historias de vida y somos conscientes que nos dejamos en el tintero muchos de los enfoques
existentes para el análisis de las historias vitales (ver, por ejemplo, Riessman, 1993). De
hecho, los contenidos incluidos se han seleccionado guiándonos especialmente por el criterio
de la posible utilidad para un lector que quisiera llevar a cabo una recogida y análisis de
historias vitales. A pesar de esto, no es sin embargo un libro únicamente orientado a la
práctica. También se aportan algunos conceptos con los que queremos profundizar en la
comprensión de lo que representa una historia vital y en qué sentidos es importante y
cumple una serie de funciones para la persona que la construye. Hacerlo de otra manera
hubiese sido ofrecer una serie de recetas prácticas vacías de sentido y desperdiciar la
oportunidad de señalar los vínculos de las historias vitales con conceptos ya consolidados en
la psicología pvolutiva
El libro se estructura en tres grandes apartados. En el primero se trata de dotar al estudio de
las trayectorias vitales de un marco conceptual, señalando cuáles son las aportaciones de las
historias vitales y qué funciones pueden desempeñar. El objetivo de esta primera parte es
disponer de una serie de conceptos que nos van a ser útiles para el posterior análisis de las
historias vitales que recojamos. Aunque somos conscientes de que incluso desde la
Psicología son diversas las disciplinas implicadas en esta discusión (por ejemplo, la psicología
social o la psicología de la personalidad), daremos prioridad a la psicología evolutiva como
disciplina que se ocupa precisamente del cambio del comportamiento a lo largo de la vida.
Los aspectos a analizar en una historia vital y los procedimientos para llevar a cabo este
análisis son el objeto de la segunda parte del libro. En ella se proporcionan pautas para
obtener historias vitales mediante entrevistas semiestructuradas y criterios para transcribir
las entrevistas y para poder interpretar esas historias. El enfoque en esta segunda parte
pretende ser práctico, ofreciendo pistas y caminos que ayuden al lector a recoger y analizar
sus propias historias vitales.

7
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
PRE
FAC
IOEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
Por último, siguiendo con este enfoque práctico el libro se cierra con un apartado en el que
se expone un ejemplo de historia vital junto con una propuesta de análisis. Sin embargo, al
leer simplemente una historia vital recogida por otro creemos que el lector puede perderse
gran parte de la ‘vida’ que está encerrada en esa historia, vida que se trasmite no sólo a
través de lo que se dice, sino también en como se dice. Por eso hemos creído imprescindible
complementar el libro con un material en audio en el que se incluye la grabación de la
entrevista de ejemplo. En ese CD se incluyen además de otros ejemplos adicionales de
entrevistas transcritas y analizadas, junto con las grabaciones de las que proceden. Estos
nuevos ejemplos pretenden ayudar al lector a hacerse una idea más clara de la enorme
variedad de historias vitales con las que puede encontrase y cómo ciertos procedimientos de
análisis y como se adaptan ese contenido diverso.

8

9
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a

10

11
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a

12
asumir los errores y éxitos que ha cometido conservando un sentimiento de satisfacción con
la vida que ha llevado.
¿Cuáles son las encrucijadas, los temas típicos con los que se ha de enfrentar la persona a lo
largo de su vida? Erikson (2000) diferencia ocho encrucijadas, que definen ocho etapas
fundamentales en la vida de las personas. Las cuatro primeras corresponden a la infancia,
mientras que las cuatro últimas son propias de la adolescencia y edad adulta.
Etapa 1: Confianza básica frente a desconfianza
El bebé nace dentro de un mundo social que aprende a conocer poco a poco. A partir de
estas interacciones tempranas con sus cuidadores, trata de predecir el mundo que le rodea,
de encontrar una consistencia en las acciones de sus cuidadores para llegar a confiar en ellos
como personas que van a satisfacer sus necesidades. Este sentido de confianza en quieres le
rodean es la cualidad que se gana si se supera con éxito esta encrucijada. La confianza es la
expectativa de que, a pesar de la posibilidad de experimentar malos momentos en el
presente, las cosas mejorarán en el futuro, y es el motor que mueve al niño a implicarse en
el mundo y afrontar nuevos desafíos.
Si, por el contrario, estos cuidadores rechazan al bebé o no son capaces de atender
satisfactoriamente sus necesidades, el bebé no adquiere esta sensación de seguridad y
confianza, lo que comprometerá hasta cierto punto la resolución de posteriores encrucijadas.
Etapa 2: Autonomía frente a vergüenza y duda
Durante el segundo y tercer año de vida el niño se enfrenta básicamente a una progresiva
necesidad de hacer elecciones y ejercer control, elecciones que pondrán en juego un sentido
de autonomía personal. Se comienza a decidir: los niños quieren comer solos, vestirse solos,
se mueven solos, se oponen a veces a los deseos de sus padres, etc.
Esta tendencia a la autonomía ha de ser compatible, sin embargo, con las reglas y normas
sociales impuestas a través de los padres y con los deseos de las personas que rodean al
niño. Cuando el compromiso entre ambas fuerzas se logra, el niño adquiere la cualidad de la
voluntad, definida como la capacidad de ejercer el libre albedrío dentro de unos límites de
autocontención, controlando los propios impulsos.
Cuando esta encrucijada no se resuelve adecuadamente, el peligro está en que el niño caiga
en la duda (desconfiando de sus propias posibilidades de acción) o la vergüenza (teniendo la
sensación de que los otros desaprueban nuestras acciones).
Etapa 3: Iniciativa frente a culpa
El tema fundamental de esta etapa es la iniciativa, la instrumentalidad, la capacidad para
establecer metas personales, planes para conseguirlas y perseverar en el intento aun ante la
presencia de dificultades. Este comportamiento orientado a metas a veces se enfrenta con la
realidad del fracaso: a veces nuestros planes no son acertados, o son incompatibles con los

13
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
planes de los demás, o chocan contra prohibiciones. Estas incompatibilidades pueden hacer
que el niño se sienta culpable.
El niño ha de asumir las normas para que sus planes sean realistas. El papel de la familia,
promoviendo la participación del niño en actividades compartidas y contando con su opinión,
ayuda a superar esta encrucijada y a que el niño adquiera una nueva cualidad, el propósito,
que le permitirá perseguir de manera realista metas valoradas.
Etapa 4: Diligencia frente a inferioridad
En esta etapa, cuyo inicio coincide con el comienzo de la escolaridad formal en la mayoría de
culturas, el niño ha de afrontar el aprendizaje de importantes competencias, habilidades y
herramientas culturales, especialmente en el ámbito académico. Su rendimiento, además, se
ve confrontado con el de un grupo de iguales, con los que se espera que también sea capaz
de trabajar y jugar.
El peligro de esta etapa es que de esta comparación con los iguales resulte un sentimiento
de inferioridad e inadecuación. La resolución de este dilema, sin embargo, aportará al niño
una cualidad que Erikson denomina competencia, o la capacidad para emplear nuestros
recursos y habilidades en tareas culturalmente relevantes.
Etapa 5: Identidad frente a confusión
Esta es la etapa vinculada a la adolescencia. El adolescente experimenta tanto unas
transformaciones corporales aceleradas como nuevas demandas por parte de las personas
que le rodean. El adolescente ha de elaborar una imagen realista de sí mismo que incluye
unos primeros compromisos tanto en el plano interpersonal (cómo me comporto con las
personas y que efecto produzco en ellas), académico (en qué ámbitos de actividad soy bueno
o cuáles me gustan y cuáles no) o ideológico (en qué cosas creo, cómo me gustaría que
fuese el mundo en el que vivo). El éxito en estos compromisos otorga al adolescente un
sentido realista de futuro.
Sin embargo, ante todas estas presiones el adolescente tiene el riesgo de caer en una
confusión, una situación en la que se ve superado por todas las opciones a su disposición y
por la necesidad de tomar decisiones, lo que puede conducir bien al establecimiento de
compromisos precipitados, bien a no comprometerse en absoluto y carecer de un proyecto
de futuro.
Etapa 6: Intimidad frente a aislamiento
Tras haber conseguido establecer una identidad personal en la etapa anterior, durante la
adultez temprana (típicamente en los años comprendidos entre los veinte y los treinta), la
persona se ve en la encrucijada de arriesgarla comprometiéndose de manera íntima con otra
persona. Si la crisis se resuelve con éxito, se consigue llegar a un estado de confianza
mutua, a una fusión de identidades sin perder nada de la propia. La unión con otra persona
también permite genera un proyecto vital compartido y regular conjuntamente los ciclos del

14
trabajo, la procreación y el ocio. La superación de esta fase conduce a que la persona se
refuerce con una nueva cualidad: la capacidad de amar.
Si la persona no es capaz de establecer estos compromisos íntimos (que no necesariamente
han de ser siempre de carácter romántico), existe el peligro de caer en el aislamiento, en un
distanciamiento de las demás personas, que son vistas como una amenaza para la propia
identidad.
Etapa 7: Generatividad frente a estancamiento
Una vez logradas ciertas metas en la vida en pareja, la persona de mediana edad se enfrenta
a la necesidad de ser generativo, de crear cosas que vayan más allá de él mismo y su pareja
para comprometerse con un grupo mayor, ya sea este el grupo familiar, la comunidad o la
sociedad en sentido amplio. La persona que es capaz de ser generativo es útil a los demás,
se preocupa por sus necesidades, es consciente de que necesita ser necesitado y consigue
unos niveles de productividad y satisfacción elevadas en todas las esferas de su vida,
mostrando una preocupación por la guía y aliento de aquello que ha creado y que va a
sobrevivirle. Muchas personas canalizan esta generatividad a través de los hijos, pero se
puede expresar también de muchas otras maneras: el compromiso político, el trabajo, etc.
Si esta necesidad generativa no se satisface, existe la posibilidad de caer en el aburrimiento
y el egoísmo, de no ser capaz contribuir al bienestar de los demás en sentido amplio y
centrarse sólo en uno mismo, valorando la seguridad y el confort personal por encima de la
asunción de nuevos desafíos vitales. Es lo que Erikson denomina situación de estancamiento.
Etapa 8: Integridad del yo frente a desesperación
En la última etapa de la vida, la vejez, la persona se enfrenta ante lo inevitable de la muerte
y la presencia de unas perspectivas de futuro recortadas. De acuerdo con Erikson, en ese
momento la persona tendería a hacer un repaso de su propia vida. Cuando este reto se lleva
a cabo satisfactoriamente, la persona siente que ha merecido la pena vivir, está satisfecho
con las decisiones tomadas a lo largo de la vida y las acepta como apropiadas dadas las
circunstancias en las que se tomaron. La vida se contempla como un todo significativo.
Por el contrario, una resolución negativa de la crisis propia de esta etapa conllevaría
arrepentimiento y remordimientos en relación a decisiones tomadas en el pasado. La persona
se siente desilusionada y apesadumbrada debido a las equivocaciones que siente que ha
cometido. Querría dar marcha a tras y desandar lo andado tomando otro camino, pero a la
vez es consciente de que ya no hay vuelta atrás y de que el tiempo que le queda es ya muy
poco, ve la muerte cercana y con temor.
La propuesta de Erikson subraya como las personas se enfrentan a una serie de conflictos o
encrucijadas vinculadas a determinada edad o momento de la vida. Dejando de lado el modo
de afrontar los retos (y la resolución positiva o negativa de las encrucijadas), la misma idea
de existencia de una secuencia normativa de retos vinculados a edades se recoge en el

15
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
concepto de tarea evolutiva, propuesto por Havighurst (1972). Si las etapas de Erikson se
definen por grandes temas típicos de una determinada edad, las tareas evolutivas son metas
mucho más específicas que la persona ha de conseguir cuando se acerca determinado
momento de la vida.
Estas tareas se organizan en un ‘calendario evolutivo’ que nos permite formarnos
expectativas acerca del nivel de desarrollo y de la situación social típica a determinada edad.
Por ejemplo, al imaginarnos a una persona de 40 años, evocamos las tareas que se supone
que ya ha tenido que cumplir (en el caso de una persona de 40 años, tener una pareja
estable, tener hijos todavía no adultos, disponer de un trabajo también estable, mostrar
primeros signos físicos de envejecimiento, tener padres que comienzan a tener una salud
frágil, etc.)
Al igual que Erikson, Havighurst también propone que las tareas en cierta medida están
vinculadas entre sí, de manera que conseguir una facilita y allana el camino para conseguir
otras en el futuro. Por ejemplo, aun cuando no es obligatorio, suponemos que quien ha
completado la tarea evolutiva ‘tener un hijo’, ha completado antes otras, como ‘tener un
trabajo’, ‘independizarse de los padres’ o ‘tener un trabajo estable’. No es obligatorio, pero si
no sucede así nos podemos preguntar porqué no y podemos incluso vaticinar posibles
dificultades. Así, conseguir cierta tarea implica haber alcanzado antes un determinado nivel
de madurez física, psicológica o social. La existencia de este calendario evolutivo socialmente
construido, que marca una serie de expectativas respecto a la manera de crecer y envejecer
de las personas, también implica que existan intervalos de edad ideales para ejercer ciertos
roles y tareas o mostrar ciertos comportamientos (Neugarten, 1968; Settersen y Hagestad,
1996a, 1996b).
Es importante tener en cuenta que esta secuencia de tareas (y especialmente las que
corresponden a la edad adulta) es de naturaleza esencialmente social y, como tal, puede
variar entre diferentes culturas o evolucionar de unos momentos históricos a otros. Por
ejemplo, hace 30 años tareas evolutivas como ‘conseguir un trabajo estable’ o ‘tener el
primer hijo’ se vinculaban a unas edades que en la actualidad nos parecen excesivamente
tempranas.
Por otra parte, a través del proceso de socialización la persona se compromete con el
cumplimiento de las diferentes tareas, que tienden a convertirse en una aspiración del propio
individuo, en sus metas vitales a lo largo de la vida. Por ejemplo, tener un hijo puede ser
una tarea sin mucho sentido para un adolescente. Puede ver esa tarea como algo que no va
con él o con ella. Sin embargo, años más tarde esa misma persona probablemente se
planteará esa tarea como algo que le atañe, como algo que ahora ‘toca’ y es lo que se
espera de él o ella. Especialmente si la persona ha cumplido ya ciertas tareas previas (tener
un trabajo estable, tener una pareja, tener una vivienda), verá por ejemplo como su familia
y amigos comenzarán a preguntar cuando van a venir los hijos, se convertirá en algo que los
demás esperan y sobre lo que la persona tendrá que decidir.
Al igual que Erikson, Havighurst (1972) divide la vida en una serie de periodos y asigna a
cada uno de ellos una serie de tareas evolutivas. Las tareas evolutivas originalmente

16
propuestas por Havighurst en los años 70 se muestran en la siguiente tabla, comparándolas
con las encrucijadas de Erikson:
Edad Erikson Havighurst
Primer año
Confianza frente a
desconfianza
Cualidad: Confianza
Maduración de sistemas sensoriales y motores
Desarrollo de apegos
Desarrollo emocional
Inteligencia sensoriomotora
Permanencia del objeto
2-3 años
Autonomía frente a
vergüenza y duda
Cualidad: voluntad
Elaboración de independencia de movimientos
Logro de autocontrol
Desarrollo de la fantasía y el juego
Desarrollo del lenguaje y la comunicación efectiva
3-6 años Iniciativa frente a culpa
Cualidad: Propósito
Identificaciones de género
Desarrollo moral temprano
Juego en grupo
Desarrollo de una autoestima primitiva
6-12 años
Diligencia frente a
inferioridad
Cualidad: Competencia
Desarrollar relaciones de amistad con coetáneos
Lograr una imagen de sí mismo más compleja y
estructurada
Lograr pensamiento operatorio concreto
Aprendizaje de habilidades académicas básicas
Juego en equipo
12-18 años
Identidad frente a
confusión de roles
Cualidad: Fidelidad
Relaciones más maduras con coetáneos de ambos sexos
Lograr rol social masculino o femenino
Aceptarse físicamente
Alcanzar independencia emocional de los padres
Prepararse para el mundo profesional
Adquirir valores y sistema ético
Desear y llevar a cabo comportamiento socialmente
responsable
18-30 años
Intimidad frente a
aislamiento
Cualidad: Amor
Integración en el mundo laboral
Selección de una pareja.
Aprender a vivir en pareja
Tener una familia propia
Crianza de los hijos
Responsabilizarse de un hogar
Asumir algunas responsabilidades cívicas.
Encontrar un grupo social estable

17
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
Edad Erikson Havighurst
30-60 años
Generatividad frente a
estancamiento
Cualidad: Cuidado
Favorecer la asunción de responsabilidades y felicidad
de los hijos
Lograr una responsabilidad cívica adulta.
Alcanzar y mantenerse en unas cotas profesionales
satisfactorias
Desarrollar actividades de ocio adultas
Relacionarse con la pareja en tanto persona
Aceptar y ajustarse a los cambios fisiológicos de la
mediana edad
Adaptarse al envejecimiento de los padres
Más de 60 años
Integridad frente a
desesperanza
Cualidad: Sabiduría
Adaptarse a una fuerza física y salud en declive
Adaptarse a la jubilación y a una reducción de ingresos
Adaptarse a la muerte de la pareja y viudedad
Establecer una afiliación explícita con el propio grupo
Adoptar y adaptarse a roles sociales de manera flexible
Establecer un hábitat físico de vida satisfactorio
De esta manera, las tareas evolutivas implican una estructuración a priori del ciclo vital que
explica el parecido en el desarrollo evolutivo de las personas (incluso en el desarrollo más
allá de la adolescencia) que pertenecen a la misma cultura. Esta secuencia de tareas
estructura la trayectoria vital de las personas y nuestro ‘viaje’ a través de la vida puede
definirse en función de la consecución o no de los hitos, de los retos, que están asociados a
cada edad. A la hora de analizar las vidas de las personas, tener en cuenta este calendario
social será fundamental para entenderlas.
Psicología del ciclo vital
Si las propuestas de Erikson y el concepto de tarea evolutiva remarcan el ‘esqueleto’ social
de las vidas y los diferentes escalones por los que típicamente van pasando las personas, la
denominada Psicología del ciclo vital trata de identificar los factores que influyen en las
trayectorias evolutivas y los principales procesos mediante los que somos capaces de
moldear nuestra propia vida.
Como hemos mencionado anteriormente, la Psicología del ciclo vital aparece como una
reacción contra el concepto tradicional de desarrollo, asociado únicamente a ganancias y
vinculado a ciertos momentos de la vida (infancia y adolescencia) y no a otros (mediana
edad, vejez).
Una de las primeras propuestas de la Psicología del ciclo vital, encabezada por el psicólogo
alemán Paul Baltes, es precisamente reformular el concepto de desarrollo para que pueda
ser aplicable a toda la vida. Vamos en qué sentido.

18
Un nuevo concepto de desarrollo
Como hemos comentado, el desarrollo se ha entendido generalmente vinculado al
crecimiento y al progreso, a la ganancia. Y, efectivamente, el crecimiento es una meta
evolutiva muy importante, pero quizá no la única. Baltes y sus colaboradores proponen una
visión más amplia del desarrollo para que incluya al menos dos metas adicionales (Baltes,
Staudinger y Lindenberger, 1999):
� El mantenimiento, o aquellos comportamientos orientados a sostener el nivel de
funcionamiento actual en situaciones difíciles o cuando nuestro recursos disminuyen.
Incluiría también el esfuerzo para retornar a niveles anteriores de funcionamiento tras
haber experimentado una pérdida (es decir, los procesos de recuperación de lo perdido).
� La regulación de la pérdida, entendida como la reorganización del funcionamiento en
niveles inferiores tras una pérdida irrecuperable que hace imposible el mantenimiento de
niveles de funcionamiento anteriores. Es decir, cuando inevitablemente perdemos algo o
ya no podemos alcanzar determinados niveles de funcionamiento, tratamos de estabilizar
nuestra situación en un nivel inferior, para no continuar perdiendo.
En suma, lo que se propone desde el ciclo vital es que desarrollo es crecimiento o ganancia,
pero también otros procesos que se ponen en marcha ante la presencia de pérdidas: el
mantenimiento o la recuperación cuando la pérdida es reversible, la regulación de la pérdida
cuando es irreversible.
Estos procesos de desarrollo se presentan durante toda la vida. Sin embargo, su importancia
relativa va cambiando a medida que nos hacemos mayores: mientras en la infancia y
adolescencia la mayoría de recursos y esfuerzos se invierten en la meta evolutiva del
crecimiento, esta meta es menos importante a medida que pasan los años. En cambio, para
las otras dos metas, la trayectoria evolutiva es la contraria: poca importancia en los primeros
años, para ir cobrando cada vez mayor relevancia hasta llegar a la vejez. En la vejez las
ganancias continúan siendo posibles (aunque son menos probables), pero la mayoría de
nuestros esfuerzos se dedican bien al mantenimiento, bien a la regulación de la pérdida, ya
que la probabilidad de que las pérdidas aparezcan aumenta con la edad.

19
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
MantenimientoRegulación de la pérdida
CrecimientoMejora
Dis
trib
uci
ón r
elat
iva
Ciclo vital
MantenimientoRegulación de la pérdida
CrecimientoMejora
Dis
trib
uci
ón r
elat
iva
Ciclo vital
Esta convivencia entre pérdida y ganancia en todos los momentos de la vida y la idea de la
multiplicidad de metas evolutivas hace posible que la diferencia y la diversidad sean
componentes esenciales del cambio a lo largo de la vida. Este énfasis en lo diferencial se
concreta en dos aspectos.
En primer lugar, se otorga una gran importancia a las diferencias intraindividuales, dado que
el desarrollo (y el envejecimiento) es un proceso multidireccional. Los procesos de cambio
no afectan de la misma manera ni en el mismo momento a todas las dimensiones del ser
humano. Mientras algunas de nuestras capacidades y dominios de funcionamiento pueden
crecer en determinado momento de la vida, al mismo tiempo otros pueden mantenerse
estables o incluso declinar. Por ejemplo, una persona mayor puede ser cada vez más sabia
mientras al mismo tiempo sus capacidades perceptivas o la rapidez para aprender cosas
nuevas pueden ser menores que en el pasado. Es decir, no todas las capacidades de una
misma persona presentan un mismo patrón de cambio evolutivo.
Por otra parte, las diferencias interindividuales también son importantes. Tampoco todas
las personas cambian de una manera similar. Por ejemplo, mientras unas pueden sufrir
problemas de salud que mermen sus capacidades desde edades tempranas, otras pueden
llegar a edades muy avanzadas con prácticamente todas sus capacidades intactas. Estudiar
qué es lo que determina que unas trayectorias evolutivas sigan unos caminos y otras sigan
caminos totalmente diferentes es precisamente uno de los temas que más interesan a los
psicólogos del ciclo vital.
En este sentido, más allá de la tradicional división entre factores biológicos y factores
sociales o culturales (o entre herencia y ambiente), Baltes (1987) diferencia entre tres
grandes grupos de factores que determinan el cambio evolutivo. Son los siguientes:
� Influencias normativas relacionadas con la edad: son factores biológicos o sociales
que aparecen en determinadas edades y afectan a grandes grupos de la población, sino a
toda ella. Dentro de este grupo caben tanto las influencias biológico-madurativas, como
otros factores sociales (por ejemplo, el proceso de socialización temprana o la secuencia
de tareas evolutivas antes comentada) que muestran una gran homogeneidad
interindividual en la forma y momento de aparición. Este tipo de factores son

20
responsables de el desarrollo de todas las personas se parezca, con independencia del
grupo generacional al que pertenezcan.
� Influencias normativas relacionadas con la historia: son factores también de tipo
biológico o social que influencian de manera general a todos los individuos de una edad
determinada, pero que son específicos de un determinado momento histórico. Es decir,
influyen a las personas de determinada generación, pero no a las personas de
generaciones anteriores o posteriores. Pueden incluir influencias lentas o a largo plazo
(como por ejemplo el proceso de cambio tecnológico, el cambio de actitudes respecto a
la sexualidad, etc.) y otras más puntuales y específicas (por ejemplo, una guerra, una
epidemia o una revolución). Se suele hacer referencia a este tipo de determinantes como
factores generacionales o de cohorte. Estos factores son los responsables de que los
miembros de una determinada generación, por el hecho de haber vivido las mismas
experiencias históricas, se parezcan entre sí y sean diferentes a las personas de otras
generaciones.
� Influencias no normativas: son factores biológicos o sociales que afectan a individuos
concretos o a pequeños grupos de personas en un momento concreto de sus vidas, sin
seguir patrones ni secuencias fijas. Este tipo de factores pueden afectar, entre otras, a la
esfera laboral (por ejemplo, el cierre de la empresa en la que se trabaja), familiar (por
ejemplo, un divorcio), o de la salud (por ejemplo, un accidente grave). Debido a que
experiencias vitales únicas, estos factores son responsables de gran parte de las
diferencias interindividuales, es decir, de que la trayectoria evolutiva de personas de la
misma edad y la misma generación, aunque se parezca, no sea exactamente igual.
La fuerza e importancia de cada una de estas influencias en la vida de las personas no es la
misma en todos los puntos del ciclo vital. Baltes (1979) sostiene que durante la infancia los
factores más relevantes son aquellos normativos relacionados con la edad, que son
precisamente los que enfatizan la regularidad y homogeneidad de los cambios. Sin embargo,
más allá de la adolescencia la regularidad de los factores biosociales que se da en la infancia
se perdería y se entraría en etapas más abiertas y variables, en las que las influencias
normativas relacionadas con la edad dejarían de ser las más importantes y aumentaría la
influencia de los factores normativos relacionados con la historia y los factores no normativos
Si aceptamos esta relación ente edad e importancia de cada tipo de influencia, en la adultez
y la vejez son los factores sociales e históricos y los acontecimientos vitales propios de cada
persona los que nos resultan básicos para entender el curso que toma la vida.
El papel de la adaptación
Además de los diferentes factores que modelan el desarrollo a lo largo de la vida, la
Psicología del ciclo vital también reserva un papel decisivo al propio poder del individuo para
poder dirigir su propia vida, para poder decidir cursos de acción que, a largo plazo,
configuran una trayectoria evolutiva u otra. Desde este punto de vista, las personas tienen
una gran capacidad adaptativa, bien para reaccionar a las amenazas o pérdidas tratando de

21
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
reconducir las situaciones o bien para activamente tratar de fijar nuevos cursos de acción de
acuerdo con nuestras preferencias personales.
Esta capacidad de adaptación se concreta en la puesta en marcha, a lo largo de la vida, de
tres procesos interrelacionados: la selección, la optimización y la compensación (Baltes y
Baltes, 1990). Veamos cada una de ellas con algo más de detalle.
La selección se refiere a la elección, consciente o no, de determinadas metas o dominios de
comportamiento como espacio de desarrollo (ya sea éste entendido como crecimiento, como
mantenimiento o como regulación de pérdidas). Por medio de la selección, el individuo
escoge determinadas metas de desarrollo y deja de lado otras alternativas. La selección es
un mecanismo necesario de adaptación desde el momento en que nuestros recursos (nuestro
tiempo, nuestras capacidades, etc.) son limitados y necesariamente hemos de elegir ciertas
metas por encima de otras. No damos abasto a todo, no podemos tocar todas las teclas:
inevitablemente hemos de decantarnos por ciertos cursos de acción y no por otros, y esas
decisiones (más o menos voluntarias) determinan nuestra trayectoria evolutiva.
Marsiske, Lang, Baltes y Baltes. (1995) proponen la existencia de diversas fuentes de
selección. Por una parte, podemos hablar de una canalización biológica (o genética) de
ciertas trayectorias evolutivas, que nos predispone a escogerlas a la vez que restringe el
abanico de posibilidades entre las que podemos escoger. Por otra, tenemos las presiones
sociales y culturales hacia una especialización de nuestra trayectoria vital. Llegados ciertos
momentos de la vida, se nos ofrecen ciertas encrucijadas entre las que elegimos (y se nos
induce a elegir) ciertos caminos y no otros. Estos factores socioculturales (vinculados a
variables como la clase social, el sexo, los valores familiares, etc.) condicionan no sólo las
alternativas posibles entre las que en principio podemos elegir (el abanico de posibilidades
no es igualmente amplio para todos), sino también las propias trayectorias escogidas.
Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día han de elegir llegada cierta edad la trayectoria
profesional que desean seguir (bachillerato, módulos profesionales, o, directamente,
abandonar los estudios y seleccionar a su vez un posible trabajo). Pero en función de
factores como la clase social, unas posibilidades pueden ser menos factibles que otras (o
algunas pueden que simplemente no estén disponibles), y la elección del joven puede
decantarse preferentemente hacia unas más que hacia otras. Si lo pensamos bien, nuestra
vida está llena de momentos de elecciones más o menos importantes, aunque a veces ni
siquiera nos damos cuenta de que estamos continuamente seleccionando y, al hacerlo,
estamos configurando nuestra trayectoria vital. En la vejez, por ejemplo, cuando las fuerzas
ya no son las que eran o el tiempo disponible comienza a escasear, existe también una
necesidad de seleccionar, de priorizar ciertas esferas de la vida que nos parecen
especialmente importantes y volcar allí nuestros recursos menguantes, sacrificando otras
quizá menos importantes.
Este último ejemplo ilustra además como en ocasiones la selección se pone en marcha no
ante la presencia de varias alternativas entre las que tenemos que elegir una, sino como
consecuencia de la cancelación de una trayectoria de desarrollo que habíamos elegido. Por
ejemplo, el joven del ejemplo anterior podía haber seleccionado tratar de ser futbolista

22
profesional. Sin embargo, si con el tiempo esta elección se ve poco factible (quizá el talento
no era tanto como parecía al principio), se verá en la obligación de replantearse la elección y
escoger otras alternativas todavía posibles.
En suma, la selección es un componente relacionado con (Marsiske y cols. 1995) la creación
y la elección del rumbo que va a tener nuestro desarrollo, así como con la administración de
los recursos, por naturaleza limitados, de los que disponemos. La selección centra el
desarrollo en ciertas áreas, dejando de lado otras. Por ello hace también más manejable el
número de desafíos, amenazas y demandas potenciales con los que se va a encontrar la
persona.
El segundo de los procesos adaptativos, la optimización, se refiere a los esfuerzos por
alcanzar los niveles más altos posibles de funcionamiento en aquellas esferas de la vida que
hemos seleccionado como escenario de desarrollo.
Una vez hemos escogido ciertas trayectorias o dominios evolutivos (una determinada carrera
profesional, una determinada pareja, ser padres, participar en una asociación de vecinos,
etc.) y nos comprometemos en ellos, las personas solemos explotar los recursos a nuestro
alcance (biológicos, psicológicos, socioculturales) para maximizar, dentro de las restricciones
en las que nos movemos, nuestro funcionamiento en esas trayectorias o dominios. Para ello
ponemos en marcha las mejores estrategias y medios a nuestra disposición, o tratamos de
incorporarlos si no los tenemos. Factores como la formación, la práctica, el ensayo y error, la
reflexión sobre nuestra actuación pasada, etc. son ejemplos de procesos que estarían
vinculados claramente a este concepto de optimización.
La optimización (y en esto se diferencia de los otros dos procesos) tiene una dirección
prefijada: hacia la obtención de un mejor ajuste, de un progreso que nos acerca a la
consecución de las metas que nos hemos propuesto (ser un buen profesional, ser un buen
esposo/a, ser un buen padre/madre, contribuir al máximo a nuestra comunidad, etc.). De
esta manera, la optimización es el componente que más se parece al tradicional concepto de
desarrollo como crecimiento hasta llegar a una meta final (Marsiske y cols. 1995). Sin
embargo, para la Psicología del ciclo vital, esta meta no está vinculada a ningún punto de la
vida en concreto (no necesariamente ha de situarse siempre en la infancia y adolescencia) y
puede ser de muy diferente naturaleza. Así, podemos plantear como meta a optimizar
progresar en determinado ámbito, pero también mantenerse o no perder demasiado, si las
circunstancias ponen en peligro lo que ya se ha conseguido.
El último de los procesos adaptativos clave que ponemos en marcha a lo largo de la vida es
la compensación. La compensación se relaciona con la respuesta a una ausencia o pérdida
de un medio o recurso que es relevante para la consecución de las metas evolutivas que
hemos seleccionado.
La compensación se origina a partir de dos fuentes. La primera es la limitación e insuficiencia
de los recursos o medios que están a nuestra disposición para conseguir las metas deseadas.
Por ejemplo, cuando hemos establecido una meta muy ambiciosa y nos damos cuenta de
que no la vamos a poder conseguir, o cuando los medios a nuestro alcance son menores de
los esperados. La segunda situación en la que se pone en marcha un proceso de

23
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
compensación es cuando perdemos un medio o recurso que antes estaba a nuestro alcance.
Por seguir con el ejemplo anterior del futbolista, la compensación podría aparecer si la meta
planteada en primer lugar se ve como demasiado ambiciosa para ser conseguida (por
ejemplo, jugar en primera división puede ser una meta demasiado ambiciosa para muchos
futbolistas) o si se produce una pérdida inesperada de un elemento clave para conseguir la
meta deseada (por ejemplo, una lesión crónica que limita las capacidades físicas necesarias
para jugar a alto nivel).
Una vez se pone en marcha, la compensación puede implicar dos tipos de procesos y
estrategias. En primer lugar, la persona puede tratar de adquirir de nuevos medios (o la
reconstrucción de los antiguos) para sustituir a los que se han perdido o faltan, con el fin de
conseguir una meta evolutiva. En nuestro ejemplo, el futbolista podría recurrir a nuevas
terapias para solucionar la lesión o incluso cambiar su puesto en el campo y jugar en una
posición menos exigente físicamente. En segundo lugar, la compensación puede implicar el
cambio de las propias metas del desarrollo como respuesta a una carencia o pérdida, con el
fin de facilitar la consecución de nuevas metas menos exigentes con los medios aún
disponibles. En el ejemplo del futbolista, esto sucedería si abandona su sueño de jugar a alto
nivel y se conforma con jugar en categorías inferiores, donde la falta de capacidades físicas
no sea algo tan limitador.
Aunque los procesos de compensación (como la selección y la optimización) aparecen
durante toda la vida, en la vejez son especialmente típicos. Esto es así porque las pérdidas
son también especialmente frecuentes a medida que nos vamos haciendo mayores. En
respuesta a esas pérdidas, muchos mayores redefinen sus metas y expectativas de
desarrollo, situándolas en términos más modestos y, por ello, fácilmente alcanzables. Por
ejemplo, muchas de las ambiciones de los mayores pueden verse reducidas a ‘seguir como
estoy’ o incluso a ‘no empeorar demasiado’, lo que resulta adaptativo si tenemos en cuenta
el entorno amenazante (menores recursos físicos, más probabilidad de enfermedades, más
probabilidad de muerte de compañeros de generación) en el que se debe dar el desarrollo.
Es a partir de la integración de los tres mecanismos y de su puesta en marcha dinámica
como la persona puede conseguir las tres principales metas evolutivas que describimos
anteriormente: el crecimiento (o mejora en los niveles de funcionamiento), el mantenimiento
del funcionamiento y la regulación de la pérdida. La persona que logra el despliegue
armónico de la selección, optimización y compensación consigue lo que podríamos
denominar un desarrollo y envejecimiento con éxito.
Baltes (1997) ilustra esta integración de selección, optimización y compensación con un
ejemplo que nos parece especialmente claro. En él, cuenta como en una entrevista con
Rubinstein, uno afamado concertista de piano que seguía ofreciendo recitales a sus más de
80 años, el entrevistador preguntó cómo la hacía para mantenerse tan en forma. La
respuesta de Rubinstein fue más o menos la siguiente: ‘En primer lugar he procurado ir
acortando mi repertorio. En lugar de tantas piezas como antes, ahora suelo tener un
repertorio mucho menor, centrado en las piezas que me gustan especialmente o se adaptan
a mi forma de tocar [selección]. Después, sobre todo, no dejo de ensayar y practicar
[optimización], lo que es más sencillo también con un repertorio menor. Y, por último, ha de

24
confesar que ‘engaño’ a mi público: como las partes muy rápidas de las piezas me cuestan
mucho más que antes, lo que hago es tocar las partes lentas ligeramente más lentas de lo
habitual, lo que hace que, cuando llego a las rápidas, por contraste parezcan muy rápidas
aunque no lo sean tanto [compensación]’.
EL DESARROLLO DESDE DENTRO: LAS HISTORIAS VITALES
¿Cuál es el primer recuerdo de tu infancia? ¿Recuerdas la primera vez que te enamoraste?
¿Cómo fueron las últimas vacaciones de verano? ¿Qué hiciste el pasado fin de semana?
Piensa en tus propias respuestas a esas preguntas. ¿Tienen algo en común? Obviamente sí:
en todas ellas es necesario un trabajo de evocación, la recuperación de recuerdos personales
almacenados en la memoria. Además, tienen otra cosa en común: todas ellas suscitan la
producción de una narración de ciertos hechos, generan una historia en la que nosotros
mismos somos los protagonistas.
Las narraciones (o las historias) son un modo de organizar el discurso, ya sea oral o escrito,
omnipresente en nuestra vida cotidiana desde que somos niños. Como forma particular de
construir el discurso oral o escrito (lo que decimos o lo que escribimos) se diferencia de otras
(como, por ejemplo, las descripciones o las argumentaciones) por la presencia de cierta
estructura típica, que permite reconocer lo que oímos o leemos como una historia, y no como
una descripción o una argumentación. ¿Cuál es esta estructura que caracteriza a las
historias? McAdams (1993) propone que las historias presentan los siguientes elementos:
� Un entorno que localiza la historia en un lugar y un tiempo determinado.
� Unos personajes, que serán los protagonistas de la historia. Algunos de estos
personajes se mantendrán durante toda la historia, otros pueden jugar un papel más
secundario y participar sólo en ciertos momentos. Al principio los personajes viven en un
cierto equilibrio, hasta que sucede un acontecimiento inicial que rompe ese equilibrio y
desencadena la acción.
� Una secuencia de acontecimientos. La historia se compone de una serie de acciones
llevadas a cabo por los personajes. Estas acciones se distribuyen en el tiempo y
típicamente cada una de ellas provoca o da lugar a la siguiente. Los protagonistas tienen
ciertas metas y ponen en marcha acciones para conseguirlas. Generalmente también, se
han de enfrentar a obstáculos que les impiden conseguir sus metas, bien porque chocan
con las metas de otros personajes, bien porque existen dificultades físicas para ello. Esta
estructura de acción-consecuencia-reacción puede ser más o menos larga y constituye la
trama de la historia. En una historia típica, esta trama genera cierta intriga (motivada
por el desconocimientos acerca de si los protagonistas lograrán sus metas o no), hasta
llegar a un clímax en el que la tensión de la historia es máxima y que precede al
desenlace.
� Un desenlace, positivo o negativo, que pone punto final a los esfuerzos de los
protagonistas por lograr sus metas. Llegado a este punto, los personajes han cambiado,

25
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
se han transformado respecto a cómo eran al inicio de la historia: han aprendido cosas.
Precisamente eso que los personajes de la historia aprenden es lo que la historia misma
pretende que aprendan sus lectores u oyentes, la moraleja.
Cuando la historia a narrar es compleja, la parte central puede subdividirse en episodios,
cada uno de ellos con una trama particular, dando lugar a desenlaces parciales y
subordinados en todo caso al desenlace global de la historia.
Si nos fijamos, todas las historias a las que estamos y hemos estado expuestos a lo largo de
nuestra vida, desde la última película que hemos visto hasta los cuentos infantiles que nos
contaban, desde las historias que oímos a las personas que van en el autobús hasta nuestras
propias respuestas a las preguntas que planteábamos inicialmente, tienen esta misma
estructura: presentación de un tiempo y lugar, presentación de personajes y su estado
inicial, secuencia de acciones (acción-consecuencia-reacción) que se complica hasta llegar a
un clímax, y finalmente el desenlace de la historia.
Así, nuestra experiencia tiene forma de historia, utilizando el formato típico de las historias
para darle sentido. Cuando contamos algo que nos ha ocurrido, la hacemos siguiendo las
partes y los componentes típicos de un relato, lo que hace que algunos autores hablen de la
narración como una forma fundamental que nuestra mente tiene para entender el mundo
(Riessman, 1993) y justifica que para entender nuestra vida, lo que hagamos sea
estructurarla como si fuera una historia, una historia en la que nosotros somos los
protagonistas.
Las historias vitales: cuando el yo es el protagonista
Aunque, como hemos comentado, el ser humano vive rodeado de historias y utiliza las
narraciones constantemente para explicar el mundo en el que vive, en el contexto del
presente libro nos interesa un tipo especial de historias: aquellas que nosotros contamos
sobre nosotros mismos, en las que el protagonista principal somos nosotros. Llamaremos
historias vitales a este tipo de relatos particulares.
Así, una historia vital es una narración que contamos en primera persona. Sin embargo, no
todas las narraciones contadas en primera persona son historias vitales. En concreto:
� El término historia vital se suele reservar para narraciones orales. Obviamente,
también existen versiones escritas de la historia vital. Las autobiografías o los diarios son
buenos ejemplos de ello. Sin embargo, mientras todos tenemos una historia vital y
narramos historias orales sobre nosotros mismos, únicamente unas pocas personas
acaban escribiendo su autobiografía o llevan un diario. Por otra parte, estas versiones
escritas de la historia vital carecen de la espontaneidad de las versiones orales, ya que
requieren cierta planificación y un proceso de elaboración, especialmente en el caso de
las autobiografías, muy complejo.
� De acuerdo con Linde (1993), sólo forman parte de nuestra historia vital aquellas
narraciones cuyo tema principal somos nosotros, que dicen algo sobre nosotros
mismos y no tanto sobre como es el mundo. Así, por ejemplo, si contamos a un amigo

26
un incidente que nos sucedió en el supermercado, sólo formará parte de nuestra historia
vital si el objetivo es poner de manifiesto cómo somos (por ejemplo, que no nos dejamos
pisar, que reclamamos nuestros derechos, etc.), y no si es un argumento al servicio de
fines ajenos a nosotros mismos (por ejemplo, para argumentar lo poco orientadas al
cliente que están algunas empresas o lo desmotivados que están los empleados de han
de trabajar cara al público).
Sin embargo, la misma definición de las historias vitales no está exenta de problemas y
desacuerdos. Gran parte de ellos se derivan de la existencia de dos grandes tradiciones en el
estudio de las historias vitales como manera de comprender la vida de las personas: el
enfoque narrativo y el enfoque cognitivo. Vamos a describir a continuación en qué sentido
abordan de manera diferente la definición y el estudio de las historias vitales. Aunque los
expondremos por separado y resaltando sus diferencias, quizá es más correcto entenderlos
como dos extremos dentro de un continuo.
La historia vital: ¿texto o representación mental?
Una primea forma de entender las historias vitales es la que propone lo que denominaremos
como enfoque narrativo. Desde este punto de vista se propone que las historias vitales son
exclusivamente la reconstrucción oral de experiencias personales y el interés se centra
especialmente en como, a partir de la composición y elaboración lingüística del texto de una
u otra forma, las historias resultantes son capaces de cumplir ciertos requisitos de
coherencia (requisitos que después comentaremos) y de transmitir una determinada imagen
del mundo, de los acontecimientos narrados y del narrador. Los autores que se sitúan en
este enfoque se preguntan por los efectos que pretenden producir las historias vitales y
como (con qué procedimientos lingüísticos) se han creado esos efectos.
La preocupación del enfoque narrativo, al menos cuando se defiende en su forma extrema,
reside más en la forma de las historias que en su contenido. Interesa cómo se cuentan los
acontecimientos, no los acontecimientos que se cuentan o si lo narrado se ajusta o no a lo
que realmente pasó. De hecho, uno de los principios de este enfoque es que es imposible
saber exactamente qué ocurrió, ya que la ‘verdad objetiva’ de las cosas, si existe, es
imposible de alcanzar. Contamos únicamente con interpretaciones, con versiones de los
hechos, nunca con los hechos en sí. Por ello, sustituyen la búsqueda de la verdad objetiva,
una empresa que califican de irrelevante e inútil, por la búsqueda de lo que podríamos
denominar ‘verdad narrativa’. La verdad narrativa se define como el grado en el que una
historia está lo suficientemente bien construida y trabada, hasta qué punto presenta un
ajuste lo suficientemente bueno entre los elementos que la componen y es lo
suficientemente coherente como para ser convincente y verosímil (Spence, 1982; Riessman,
1993). Las buenas historias serían no aquellas que se ajustan a unos supuestos hechos, sino
aquellas que son creíbles.
Desde este punto de vista también se dota de una extraordinaria importancia al contexto
concreto en el que aparece la narración personal. Para el enfoque narrativo, la interpretación
de una historia depende del momento concreto en el que se da, ante quién se cuenta, el

27
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
lugar donde se cuenta, etc. Las historias vitales, de esta manera, serían extraordinariamente
fluidas y dinámicas, los relatos sobre experiencias personales se construyen en el mismo
momento que se cuentan y por ello están determinados decisivamente por las condiciones
locales concretas en las que se producen. Por poner un ejemplo, un adolescente puede
narrar la historia sobre un mismo acontecimiento (una noche de excesos en una discoteca,
por ejemplo) de manera muy diferente en función de a quién se la está contando: no será lo
mismo contársela a un amigo de la pandilla que no pudo acudir a la fiesta o a los padres que
le estuvieron esperado despiertos toda la noche. En un caso la historia puede elaborarse
como ‘una noche de diversión total’, acentuando lo bien que el protagonista-narrador lo pasó
y cómo se intentó alargar al máximo, quizá para impresionar al amigo que no pudo ir. En el
segundo caso, ante los padres, los mismos hechos se pueden narrar de manera mucho más
contenida, enfatizando lo rutinario más que lo extraordinario, y subrayando quizá que si se
alargó fue por motivos ajenos al protagonista-narrador, con la intención global de no alarmar
a los padres que están escuchando. En suma, si las ‘condiciones locales’ (intenciones
concretas que se pretenden conseguir en función del lugar, momento, oyentes, etc.) en la
que se narra la historia determinan decisivamente la construcción de esa historia, no es de
extrañar que sean también las historias sobre un mismo hecho sean muy cambiantes de
ocasión en ocasión: aunque se relaten los mismos acontecimientos, nunca el relato
resultante es el mismo, y esas diferencias son esenciales.
Por otra parte, también Linde (1993) pone de manifiesto como la historia vital es, en sentido
narrativo, la suma de todas las historias que contamos sobre nosotros mismos. Es, más que
una historia particular y única, una agregación de miles de historias que contamos sobre
nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Así, la historia vital es algo discontinuo, que
espontáneamente contamos a trozos (y generalmente trozos pequeños) en situaciones
diversas. En nuestra vida cotidiana, generalmente no vamos por el mundo contando toda
nuestra historia vital a la gente que conocemos, ni siquiera a nuestros amigos más íntimos.
De hecho, las situaciones en las que tenemos la oportunidad de narrar toda nuestra
trayectoria vital son muy escasas a lo largo de nuestra vida. Más bien, nuestros allegados
conocen nuestra historia a partir de haber oído muchos fragmentos diferentes en distintos
contextos y momentos.
Sin embargo, pese a esta discontinuidad de las historias vitales, es plausible pensar que
existe una estructura global más amplia que da sentido y coherencia a toda nuestra vida.
Así, si se nos pide explícitamente, podemos generar una historia vital que abarque una parte
importante (o prácticamente toda) nuestra vida. En una entrevista de trabajo, por ejemplo,
se nos puede pedir cuál ha sido nuestra trayectoria laboral, y seremos capaces de contarla.
Precisamente esto, pedir a la persona que cuente su vida, es lo que haremos a partir de la
entrevista de historia vital que proponemos en este trabajo. En consecuencia, se supone que
las historias concretas que la persona cuenta, más o menos amplias, abarcando más o
menos acontecimientos vitales, se derivan de ese esquema abstracto, global, que podemos
llamar historia vital.
Precisamente esta es la postura que adopta el enfoque cognitivo. Si el enfoque narrativo
enfatizaba la concreción del texto y la emisión oral, la variabilidad y el dinamismo de las

28
historias, para el enfoque cognitivo lo que es importante es aquello que subyace al texto y
que le aporta estabilidad con independencia de las condiciones concretas de su producción.
Así, para el enfoque cognitivo lo oral y las formas lingüísticas que utilizamos para construir
las historias serán también claves, pero no tanto en sí mismos sino como indicadores de una
estructura de conocimientos sobre nuestra vida que tenemos en nuestra cabeza y que es
relativamente estable, a pesar de que su concreción en narraciones específicas pueda ser
variable en función del contexto en el que esa narración se emite (Bluck y Habermas, 2000).
Cuando vivimos los acontecimientos construimos estas huellas en la memoria. Estos
esquemas de lo que nos ha pasado que integramos en esquemas más amplios sobre nuestro
pasado. Estas estructuras se activan cuando queremos relatar posteriormente los
acontecimientos a los que se refieren y son las responsables de que, con independencia del
momento y contexto en el que se produzcan, las historias generadas al contar los mismos
acontecimientos se parezcan. De esta manera, la historia vital se concibe como una plantilla,
un armazón que incluye y ordena los principales hitos y acontecimientos que nos han
sucedido en la vida y las relaciones entre ellos. Este esquema sirve para generar los relatos
vitales orales.
Obviamente, este énfasis en la estabilidad no quiere decir que esa estructura no pueda
cambiar: cada nuevo acontecimiento añade algo y supone reorganizar en cierta medida todo
esquema de la historia vital. Sin embargo, son cambios que suelen apreciarse en largos
periodos de tiempo, y esos conocimientos abstractos sobre nuestra vida dotan de una cierta
estabilidad y permanencia a los relatos generados a partir de ellos, al menos a corto plazo.
En coherencia con ello, desde el enfoque cognitivo el interés no se limita únicamente a como
está organizado el texto, el relato y qué efectos se consigue con ello. Interesan también los
temas que se cuentan, los contenidos narrados. Estos contenidos corresponden a lo que está
presente en esas representaciones mentales de nuestra vida y nos dicen muchas cosas
acerca de otras cualidades relativamente estables de los seres humanos: sus motivaciones,
sus intenciones, su personalidad, etc. De manera similar, desde este enfoque se entiende
que las historias vitales pueden cumplir ciertas funciones genéricas (directivas, sociales,
relacionadas con la identidad), además de las funciones concretas, locales, que puedan
desempeñar en el momento en el que producimos los relatos concretos.
Por último, también desde este punto de vista cognitivo tiene sentido no únicamente hablar
de verdades narrativas, sino también, al menos hasta cierto punto, de verdades objetivas o
de verdades de hecho. Es decir, desde este punto de vista podemos preguntarnos si la huella
que determinados acontecimientos han dejado en nuestra historia vital se corresponde o no
con cómo los acontecimientos sucedieron. Quizá no podamos saber nunca qué pasó
realmente, pero si podemos establecer ciertos grados de verdad, y conocer si ciertas
historias son más precisas que otras o presentan más sesgos que otras. De hecho, algo
bastante estudiado desde este enfoque cognitivo es la naturaleza de esos sesgos, en qué
sentido y por qué se suelen producir.
Así, en sus versiones extremas los dos enfoques presentarías estas diferencias:

29
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
Enfoque narrativo Enfoque cognitivo
Historia vital únicamente como
producción oral en forma de narración
Historia vital como lo que subyace a la
producción oral concreta: esquema de
conocimiento, representación mental de
hechos y acontecimientos
Importancia de la forma: importancia
de la verdad narrativa
Importancia del contenido: verdad como
ajuste a los hechos, ideas de sesgo y
precisión
Dinamismo, fluidez extrema Relativa estabilidad, reorganización
progresiva
Funciones determinadas localmente,
importancia del contexto
Funciones genéricas, más allá de lo
concreto
Entender las historias vitales: dimensiones clave
La coherencia en las historias vitales
Sea cual sea el enfoque que adoptemos para el estudio de las historias vitales, una de sus
características más llamativas es la necesidad de mostrarse coherentes. La coherencia se
refiere al grado de relación, de estructura interna que presentan los diferentes
acontecimientos narrados en las historias vitales. Hace referencia a las relaciones entre las
diferentes partes de la historia y a las relaciones de cada una de ellas con la historia como un
todo.
Así, las historias vitales no son una simple amalgama de recuerdos, episodios, momentos y
acontecimientos contados sin orden ni concierto. Más bien al contrario, las personas dotamos
de una estructura a nuestra vida de manera que aparece, ante nuestros ojos y antes los de
los demás, como un todo comprensible.
Desde el enfoque narrativo, como ya hemos comentado, el interés fundamental en el estudio
de las historias vitales se centra en cómo las personas conseguimos logramos construir
relatos coherentes, que recursos lingüísticos y narrativos hacemos intervenir para que
nuestras historias presenten un necesario grado de consistencia e integración. Linde (1993),
por ejemplo, destaca dos principios fundamentales que se ponen en juego en las narraciones
vitales para crear coherencia: el principio de continuidad y el principio de causalidad. Ambos
contribuyen a crear orden en la historia vital.
El principio de continuidad hace referencia a que los acontecimientos que forman parte de
una historia vital no se presentan de manera aleatoria, sino organizados temporalmente. Es
decir, el hablante crea una línea temporal particular en la que va situando los diferentes

30
acontecimientos de su vida, de manera que unos van antes que otros. Este ‘tiempo narrativo’
es similar, aunque no idéntico, al tiempo cronológico real. En el tiempo narrativo, por
ejemplo, podemos encontrar ‘huecos’ o periodos de la vida a los que el hablante no se
refiera, mientras de otros momentos o periodos se cuenten multitud de episodios. Este
respeto por una secuencia temporal en la narración que reproduce aproximadamente el
curso del tiempo real (de lo más remoto a lo más reciente) aporta orden a la historia vital,
aporta coherencia.
Más allá de este poner los acontecimientos uno detrás de otro, un nivel algo más complejo
de coherencia se logra a partir del establecimiento de relaciones causales entre
acontecimientos. Este principio de casualidad hace referencia a que cuando narramos
nuestra vida (o parte de ella) establecemos conexiones causales entre los diferentes
acontecimientos. No únicamente unos van antes que otros, sino que unos influyen y son
decisivos para que los otros puedan darse. Así, la vida se narra no como una mera sucesión
de episodios, de actividades que hemos realizado, sino que implica una explicación de
porqué nos pasó lo que nos pasó y cómo las cosas han llegado a ser lo que son. Este logro
de una cadena causal adecuada en la vida de las personas, según Linde (1993), se intenta
que sea ni demasiado débil ni demasiado fuerte:
� Si es demasiado débil, el hablante puede sugerir que su vida ha procedido de forma
aleatoria, sin dirección, sin que lo que sucede en un momento dado venga explicado o
influido por lo que ocurrió antes. Sería una vida deslavazada, poco comprensible.
� Si es demasiado fuerte, el hablante puede sugerir que su vida ha procedido de forma
determinista, que las cosas era imposible que fuesen de de otra manera, que todo
estaba atado y nunca se ha encontrado con alternativas, con posibilidades, con
decisiones que había que tomar.
La mayoría de historias vitales se sitúan entre estos dos extremos, creando una versión
personal, subjetiva que explica no sólo que nos ha pasado en nuestra vida, sino porqué
nuestra vida ha ido de una manera y no de otra.
Sin embargo, más allá de estos dos tipos de coherencia (la aportada por la continuidad, la
aportada por la causalidad), desde el enfoque cognitivo se enfatiza también un tercer tipo de
coherencia presente en las historias vitales: la coherencia temática (Bluck y Habermas,
2000; Coleman, 1999). Esta hace referencia a la aparición de ciertos temas recurrentes a lo
largo de la historia vital. Estos temas, a veces en forma de metáforas, de principios o de
lecciones globales vinculan las diferentes peripecias vitales de la persona y ofrecen un modo
de interpretar y dar un sentido global a la vida, aportando un nivel más abstracto de
coherencia.
Así, por ejemplo, podemos imaginar una persona que entienda que la vida es ‘como una
montaña rusa, con subidas y bajas que al final llegan a marear’ y que interprete los
diferentes momentos de la vida en función de esa metáfora, bien como ‘subidas’ en la
montaña rusa, bien como ‘bajadas’ en esa montaña. En otros casos, más que una metáfora,
la persona interpreta su vida en función de un tema específico: un ejecutivo puede
interpretar toda su vida en función de cómo ascendió hasta la cumbre en su empresa, un

31
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
padre o madre puede interpretar la suya en función de cómo han logrado que sus hijos se
conviertan en adultos de provecho. En cualquier caso, ese lema o tema global recurrente
ayuda a resumir y dar sentido a la trayectoria vital como un todo.
Estas dos últimas formas de coherencia, la coherencia causal y la coherencia temática,
aportan un significado subjetivo e individual a la historia vital y hacen que, incluso más allá
de que los acontecimientos vividos sean diferentes, cada persona interprete, explique y
resuma su vida de manera individual, única. Sin embargo, también es cierto que, si bien
cada historia vital es única, las historias vitales de las personas de ciertos grupos sociales
presentan intereses y temas similares. En este sentido, la pertenencia a determinada
generación, que implica haber compartido ciertos procesos y acontecimientos históricos con
las personas que nacieron aproximadamente en los mismos años que uno mismo, determina
en gran medida estos intereses y temas. Ello es debido a dos razones: por una parte, ciertos
acontecimientos y procesos históricos son tan decisivos que difícilmente los podemos ignorar
y, queramos o no, van a afectar a las condiciones en las que se desarrolla nuestra vida. El
caso de la Guerra Civil o la postguerra es un buen ejemplo en este sentido: para las
personas que lo vivieron, estos procesos sin duda han dejado un poso directo o indirecto en
su vida, y como tal se manifiesta cuando la narran. En segundo lugar, hemos de tener en
cuenta que ciertos valores, ideas y costumbres, aunque a veces nos parezcan inmutables,
van cambiando y evolucionan desde una perspectiva histórica. Así, ciertas generaciones
pueden haber seguido ciertos valores o ideas comunes que para generaciones anteriores o
posteriores pueden no haber sido tan importantes. Por ejemplo, la manera de educar a los
niños es un aspecto que ha cambiado de la generación de la guerra y postguerra a la
generación nacida en los años 60.
Esta importancia del cambio histórico se relaciona, de manera más general, con el tema de
la cultura como determinante de las historias vitales: los individuos que pertenecen a la
misma cultura, presentan ciertas similitudes a la hora de generar sus narraciones vitales.
Esto sucede porque las historias vitales no se elaboran en el vacío, sino a partir de
materiales culturales y en el contexto de una cultura. Veamos esto con más detalles.
Historias vitales y cultura
Las historias vitales que relatamos se construyen a partir de herramientas proporcionadas
por la cultura en la que vivimos y por ello están, inevitablemente, influidas por esos
elementos.
La cultura influye, por ejemplo, en el tipo de acontecimientos que incluimos en nuestra
historia vital y en la atención que le dedicamos a cada uno de ellos. Dentro de cada cultura
existen ciertos patrones acerca de lo que se supone que es una biografía típica, lo que en
secciones anteriores hemos denominado tareas evolutivas. Todos los miembros de una
cultura comparten ciertas ideas acerca de las fases por las que pasa la vida de una persona
(por ejemplo, infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez) y qué tipo de
acontecimientos marcan las transiciones entre una fase y otra y, por lo tanto, son
importantes para la mayoría de las personas. Acontecimientos de este tipo podrían ser, por

32
ejemplo, dejar la escuela, el primer trabajo, la primera convivencia en pareja, tener un hijo,
jubilarse, etc. Obviamente, esta secuencia de acontecimientos que normativamente se
esperan en la vida de las personas puede cambiar entre culturas y grupos sociales e incluso,
dentro de una misma cultura, en el transcurso de la historia. Por ejemplo, es bien sabido
como la adolescencia, como etapa diferenciada de la vida, es de aparición histórica
relativamente reciente, ya que antes las personas pasaban de la infancia a desarrollar roles
adultos (trabajar, emparejarse y tener hijos) de manera directa, sin pasar por unos años de
transición adolescente.
Estas normas sociales acerca de lo que se supone que es una biografía ‘convencional’
influyen no únicamente en el tipo de acontecimientos que incluimos en nuestra historia vital,
sino también en lo que necesita ser explicado si no está. Así, por ejemplo, en la historia
personal de una persona que no ha vivido en pareja nunca, probablemente se incluirán
explicaciones acerca del porqué sucedió eso, ya que la mayoría de nosotros esperaríamos
que hubiese pasado. Las desviaciones de la norma probablemente necesitan cierta
explicación. Esta estructura biográfica normativa, que influye en cómo cada uno de nosotros
elabora su propia historia vital, aporta lo que Bluck y Habermas (2000) han denominado
coherencia cultural. Las historias vitales que tienen en cuenta el concepto cultural de
biografía (ya sea para ajustarse a él, ya sea para explicar en que medida nuestra historia se
separa de él) son más fácilmente comprensibles porque tienen una gran coherencia desde
este punto de vista cultural. Las biografías sin este tipo de coherencia aparecen al oyente
como historias con zonas oscuras, con elementos no explicados, llenas de incógnitas.
Además de esta forma de influencia fundamental, la cultura también influye de otras
maneras en las historias vitales. Por ejemplo, como ya hemos comentado las historias
vitales, para ser reconocidas como tales, han de seguir la estructura de lo que en nuestra
cultura entendemos por una historia. Han de incluir referencias al entorno en el que se
desarrollan, a los personajes (entre los que se encuentra el propio narrador si estamos
hablando de una historia vital), a una secuencia de acontecimientos que se complican hasta
llegar a un clímax, tras el que viene un desenlace. El ajuste a este patrón cultural de lo que
es una historia permite que los oyentes reconozcan las historias vitales cuando las oyen, se
despierten en ellos una serie de expectativas acerca de cómo va a proceder el narrador para
contar su historia y se favorezca, en suma, la comprensión.
Por último, una tercera influencia cultural en las historias vitales la entramos en lo que Linde
(1993) denomina sistemas de coherencia. Estos sistemas de coherencia serían un
conjunto de creencias interrelacionadas, de teorías de sentido común, o de estereotipos
ampliamente compartidos por los miembros de una cultura o grupo social. A la hora de
explicar ciertos acontecimientos de nuestra vida, podemos interpretarlos de acuerdo con
estos estereotipos o teorías de sentido común, y así hacerlos más comprensibles para
nosotros y para los que nos rodean.
Por ejemplo, observemos como en este extracto una persona recuerda como conoció a su
mujer y se llegaron a ser novios. Para hacerlo, utiliza como sistema de referencia la
comparación con un episodio bélico: utiliza un vocabulario y una forma de narrar que nos
recuerda a una historia de asedio y de victoria final, que hace la historia muy reconocible:

33
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
La conocí en un baile. Y nada más que la vi me dije: ‘Esa va a ser para mi, a esa me
la voy a conquistar yo’. A principio no quería mucho y se resistía, no quería verme,
pero ya me la fui camelando yo poco a poco. Me llegué a hacer incluso amigo de sus
padres, que tenían una zapatería. ¡Nunca me he comprado yo más zapatos que
entonces! Y su padre pues veía con buenos ojos que fuéramos novios. Y ya entre uno
y otro le fuimos comiendo la moral hasta que dijo que sí. Y mire usted, cuarenta y
dos años que llevamos casados, y muy felices que hemos sido que no lo hemos
podido ser más.
En resumen, pese a que cada historia vital es única, todas las generadas dentro de una
misma cultura comparten una serie de características y tienen en cuenta aspectos que las
hacen comprensibles para otros miembros de esa cultura. Aunque los detalles y la forma de
vincularlos sean muy variables, algunos aspectos generales respecto al tipo de contenidos a
incluir y como estructurarlos y explicarlos suelen ser bastante comunes entre personas de
una procedencia social y cultural similar.
La historias vital como fenómeno abierto y dinámico
Un aspecto esencial de las historias vitales es su dinamismo. No debemos pensar que las
personas tienen ‘una’ historia vital, inamovible a lo largo de su vida una vez elaborada, una
vez contada.
Las autobiografías y los diarios, en tanto versiones escritas sobre nuestra vida, son relatos
consolidados, inamovibles una vez escritos. En cambio, las historias vitales, como relatos
orales, pueden variar enormemente de una vez a otra, incluso aunque estemos contando los
mismos acontecimientos o fases de nuestra vida. Esta apertura y variabilidad de las historias
vitales se da en al menos tres sentidos.
En primer lugar, las historias vitales son, por definición, historias inacabadas. Esto es así
porque el narrador siempre tiene la oportunidad de añadir nuevos capítulos a la historia a
medida que pasa el tiempo y le suceden nuevas cosas. Las historias vitales se relatan en
determinado punto de la vida, pero la vida sigue: nuestras historias están siempre en
construcción.
En segundo lugar, cada nueva vivencia, cada nuevo episodio que incorporamos a nuestra
vida tiene la posibilidad de no sólo añadirse, sino de cambiar los acontecimientos y episodios
que ya estaban presentes en la historia. Así, a medida que transcurre el tiempo y vamos
viviendo nuevas experiencias, es probable que acontecimientos que nos parecían
importantes de nuestro pasado nos parezcan ahora triviales o, al contrario, cosas a las que
no dábamos importancia más tarde se la atribuimos a la luz de los nuevos episodios. Las
nuevas experiencias nos dan la posibilidad de entender de nuevas formas, de reinterpretar el
significado vital de los acontecimientos del pasado, de encontrar nuevas explicaciones a lo
vivido. Con la perspectiva que da el tiempo, los acontecimientos de nuestro pasado acaban
asentándose y les atribuimos nuevos significados, quizá muy diferentes a los que tenían en
otros momentos de la vida. En suma, inevitablemente contemplamos nuestro pasado a partir

34
de la lente de nuestro presente. Lo que fuimos ayer adquiere sentido en función de lo que
somos hoy.
Por ejemplo, imaginemos una persona que relata sus relaciones de pareja. Esa persona
podría explicar una ruptura reciente como una desgracia, como una gran pérdida imposible
de reemplazar porque realmente en ese momento lo siente así. Si tiempo después esa
misma persona se enamora de nuevo, podría reinterpretar la ruptura pasada y verla ahora,
por ejemplo, como una gran suerte, como la resolución de algo que en el fondo no era tan
bueno (en especial si lo comparamos con el amor actual) y que le ha dado la oportunidad de
conocer posteriormente a alguien que en esos momentos se piensa que va a ser la persona
de su vida.
En suma, cada nueva experiencia vivida ha de ser encajada con la historia elaborada hasta
ese momento. Hasta cierto punto, este encaje implica siempre dos movimientos
complementarios: por una parte, una ampliación de la historia vital y una intepretación de la
nueva experiencia a partir de las experiencias del pasado. Por otra parte, un cambio en la
historia vital que teníamos hasta ese momento, su reorganización para acoger el nuevo
episodio, las nuevas experiencias, lo que a veces necesita de la reinterpretación de ciertos
acontecimientos pasados. En función del tipo de acontecimiento (si es más coherente o
menos con lo ya vivido), se podría simplemente incorporar o necesitará de un cambio más o
menos profundo de la historia previa, pero en todo caso esta dialéctica entre la ampliación y
la reorganización de nuestra historia se mantiene a lo largo de la vida.
Una tercera y última forma en la que se manifiesta la apertura y variabilidad de las historias
vitales aparece cuando tenemos en cuenta que las historias vitales están también
determinadas, al menos en parte, por el contexto en el que se producen, por las condiciones
específicas que se dan en el momento de explicar los acontecimientos. Por ejemplo, no es lo
mismo explicar experiencias personales en grupo, ante un único oyente o evocarlos nosotros
mismos en soledad. La intención con la que contamos la historia (lo que queremos conseguir
contándola), la presencia entre los oyentes de personas que estaban presentes en algunos
de los acontecimientos que narramos o la relación previa que tenemos con nuestros oyentes
son, entre muchos otros, aspectos que potencialmente influyen en la configuración concreta
de la historia. Todo ello puede hacer que un mismo episodio personal pueda ser contado de
formas diferentes en contextos distintos, un fenómeno al que, como ya hemos visto, el
enfoque narrativo (y no tanto el cognitivo) otorga la máxima importancia.
Historias vitales y verdad
Esta gran variabilidad de las historias vitales hace que nos planteemos un último aspecto
importante a la hora de definir las historias vitales: el papel que en ellas juega la noción de
verdad.
Ciertamente, en algunos estudios (especialmente en algunos que proceden del enfoque que
hemos denominado cognitivo) se plantean el problema de hasta qué punto la memoria de
acontecimientos personales se corresponde más o menos con la realidad de lo que realmente

35
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
se experimentó. En estos estudios, por ejemplo, se proporciona a los participantes cierta
información ‘objetiva’ (un vídeo, un texto) y, tiempo después, se pide que lo recuerden. La
intención es ver hasta qué punto nuestra memoria es o no exacta, de qué depende que el
recuerdo sea más o menos fiel o en qué sentido solemos sesgar ese recuerdo, cuando el
sesgo aparece.
Sin embargo, para la mayoría de los autores interesados en las historias vitales obtenidas en
contextos naturales esta noción de verdad entendida como la exactitud con la que los hechos
narrados se corresponden con los hechos ocurridos no es un criterio evaluativo relevante
para determinar el valor de una historia vital. El narrador, al contar acontecimientos que
sucedieron en su vida no es un historiador cuya intención es establecer lo que realmente
ocurrió. Inevitablemente, ese narrador lo que aporta no son los hechos mismos, sino la
interpretación de los hechos de acuerdo con su perspectiva, con el punto de vista desde el
que los experimentó. Evidentemente, hay unos hechos indiscutibles (si el narrador se casó
puede probar que se casó, si tuvo dos hijos puede probar que los tuvo) pero, como ya hemos
comentado, la historia vital es algo más que una mera sucesión de hechos: es sobre todo la
compresión e interpretación de esos acontecimientos, el significado que se les atribuye.
Algunos autores (especialmente aquellos que se sitúan dentro del enfoque que hemos
llamado narrativo) incluso dudan de que pueda existir una versión objetiva de los hechos
fuera de la interpretación: los hechos lo son en tanto son siempre contados por alguien y,
por lo tanto, siempre interpretados por alguien.
Así, las historias vitales no son más que una versión de la experiencia vivida, lo que explica
no sólo la gran fluidez y posibilidad de cambio que hemos mencionado (el significado
otorgado a los mismos acontecimientos puede variar en diferentes momentos de la vida o
puede ser explicado de formas muy diferentes en contextos distintos), sino también la
posibilidad por parte del oyente, especialmente si estuvo presente en los acontecimientos
narrados, de disputar y confrontar la versión del narrador con la suya propia.
De esta manera, si bien el concepto de verdad como punto de vista de un hipotético
observador externo no tiene mucho sentido, sí lo tienen otros conceptos de verdad. En
concreto, destacaremos dos: la verdad como autenticidad y la verdad como verosimilitud.
� La autenticidad de una historia implica que el narrador cree en ella. Es decir, lo que
importa a la hora de contar nuestra historia es precisamente eso, que sea nuestra, que
aportemos nuestra versión, que expliquemos las cosas tal y como pensamos que
sucedieron. El narrador ha de tener un compromiso con su historia vital, lo que,
obviamente, no excluye que en todas las historias haya cierto grado de autojustificación,
e, incluso, de autoengaño, aunque va a ser muy difícil determinar cuánto ya que, como
hemos comentado, no existe una versión neutral de los hechos con los que comparar la
versión del narrador.
� La verosimilitud se refiere, por otra parte, al valor de ‘verdad aparente’ de la narración.
Es decir, que la versión que aporta el narrador sobre los hechos de su vida sea lo
suficientemente coherente como para que haya podido ser verdad. Que lo sea o no es
algo difícil (o imposible) de juzgar, como hemos comentado. Es a lo que nos hemos

36
referido en páginas anteriores como ‘verdad narrativa’, presente en aquellos textos lo
suficientemente bien construidos como para resultar creíbles y ser convincentes.
De esta manera, los narradores están motivados a explicar historias vitales, versiones de sí
mismos y de su experiencia, en las que creen firmemente y que, a los oídos de un oyente,
suenan a verdad, no presentan inconsistencias ni contradicciones flagrantes o, cuando las
hay, están suficientemente explicadas y justificadas por el narrador.
Funciones de las historias vitales: ¿para qué nos sirven?
Aunque diferentes autores han enunciado diferentes propósitos para los que pueden servir la
narración de episodios de experiencia personal y, en general, las historias vitales, estas
funciones suelen converger en tres (Bluck, 2003):
� Las historias vitales como elemento que ayuda a dirigir nuestra vida y tomar decisiones.
� Las historias vitales como elemento que facilita la interacción social
� Las historias vitales como fundamento de nuestra identidad personal.
Antes de dar una explicación algo más detallada de cada una de las funciones (y de
detenernos más específicamente en la tercera, la que más nos interesa), es importante tener
en cuenta que estas funciones (directiva, social, identitaria) no son mutuamente
excluyentes: una determinada historia vital puede contarse con una finalidad en cierto
momento y, en otro momento posterior, contarse con otra finalidad. O, incluso, la misma
historia vital puede, al ser contada, esta cumpliendo varias funciones al mismo tiempo.
La función directiva
Como hemos venido diciendo, toda historia encierra cierto tipo de aprendizaje, más o menos
relevante, más o menos trascendente. Cuando hablamos de historias referidas a experiencias
personales, esos aprendizajes corresponden a lecciones extraídas a partir de las cosas que
nos han pasado a lo largo de la vida. Precisamente esas lecciones son de gran utilidad,
porque nos ofrecen una guía que influye en nuestra manera de comportarnos. Esta función
directiva de los recuerdos personales puede expresarse de dos formas:
� Los recuerdos personales no ofrecen pistas, puntos de anclaje sólidos para poder tomar
decisiones ante los problemas que se nos presentan en el día y día y ser capaces de
planificar nuestra vida futura. Ante situaciones nuevas, recuperamos lo aprendido en
situaciones pasadas similares como elemento que nos permite tomar unos caminos u
otros. De esta manera, los recuerdos personales nos ayuda a solucionar problemas y
establecer rumbos vitales. Tomemos como ejemplo el siguiente episodio que narraba una
mujer de 72 años al recuperar recuerdos de su infancia:
Mi madre fue una gran mujer, la persona que más me ha influido en la vida, incluso
cuando ya no estaba. Recuerdo una vez, cuando era muy pequeña, que mi madre
tuvo que ir a cuidar a mi abuela, que estaba enferma, y yo me quedé a cargo de mis

37
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
hermanos pequeños. Ese día no pude hacer los deberes, y al día siguiente tuve la
mala suerte de que el maestro me mandó salir a la pizarra. Cuando se dio cuenta de
que no llevaba la tarea hecha, me riñó delante de todos mis compañeros hasta
hacerme llorar. Cuando llegué a casa se lo conté a mi madre y me dijo: ‘Mira hija, no
te tienes que callar nunca. Todos somos iguales, y las cosas tienen una razón. Tú
tienes que explicar las tuyas ante quién sea necesario. Eso sí, con educación’. Creo
que durante todos estos años, cuando ya era mayor, he intentado hacer siempre eso.
Cuando creo que tengo razón, lo digo ante quién sea. Parece como si la estuviese
oyendo ahora mismo.
Como vemos, esta mujer recuerda perfectamente el mensaje de su madre, y reconoce
haberlo utilizado como guía en situaciones posteriores. El valor de historias como esta
como fuerza que dirige nuestro comportamiento está claro.
� Por otra parte, ciertas experiencias personales pueden servir como aspecto que ha
generado o que ejemplifica ciertas visiones del mundo, ciertas creencias sobre como
son las cosas. A veces, para explicar porqué tenemos cierta opinión o vemos las cosas de
cierta manera, nuestra respuesta consiste en explicar un episodio personal que la
justifica. Estos recuerdos, al ser parte de nuestra experiencia personal, son un
argumento difícilmente refutable. Vemos por ejemplo las actitudes ante la vida de esta
persona de 63 años fueron influidas por un acontecimiento de la adolescencia:
Para mi la vida siempre ha sido algo sin mucho sentido y que hay que vivir al día, sin
preocuparse demasiado por el futuro. Esto lo aprendí yo cuando murió mi padre. Yo
tenía pues unos 12 años tendría. Él se ve que padecía del corazón, porque luego me
lo contó mi madre… ehh, yo entonces no lo sabía. Recuerdo como una vecina, que
tenía una tierra cercana a las nuestras, vino un día corriendo al pueblo gritando:
‘¡Ayuda, ayuda!’, dando unas voces muy grandes. Salimos de casa espantados
diciendo: ‘¿Pero qué le habrá pasado ahora a esta loca?’. Pues resulta que había
encontrado a mi padre tirado junto a los bueyes. Se ve que le dio un ataque y se
murió en el acto. Fuimos rápido, pero ya no había nada que hacer, estaba seco.
Como un pajarillo el pobre. Lo pasamos muy mal. Imagínese, yo con 12 años y lo
que quería yo a mi padre… Lo pasé fatal, muy mal. Y me di cuenta de que la vida hay
que aprovechar lo que se tiene ahora, porque en cualquier momento se puede ir sin
avisar, y no hay Dios que valga. De golpe y porrazo la vida puede pasar de blanco a
negro, y no puedes hacer nada.
Es interesante remarcar como esta fuerza directiva de los recuerdos y las historias
personales no únicamente reside en la rememoración de acontecimientos ‘positivos’, de
éxitos, o de lecciones que los demás nos han dado explícitamente. En muchas ocasiones, los
fracasos tienen una gran fuerza motivadora. Así, haber experimentado algo que se vive
como un fracaso puede llevar a actuar de manera que esa situación no se vuelva a dar más.
Por otra parte, el poder directivo de las historias y episodios vitales actúa tanto a corto plazo
como a largo plazo:

38
� A corto plazo, el recuerdo de experiencias personales similares a la situación actual
puede inspirar, como hemos comentado, comprensiones sobre esa situación y maneras
de actuar que creemos adecuadas.
� A largo plazo, tener en cuenta nuestra experiencia nos proporciona material para
establecer planes y proyectos vitales que se extienden en el tiempo. Estos planes vitales
serán una importante fuente de influencia ya no para comportarse en situaciones
concretas, sino para tomar decisiones y poner en marcha estrategias vitales con la
intención de hacerlos posibles.
La función social
En gran número de ocasiones (probablemente en la mayoría), el relato de experiencias
personales aparece en un contexto social, en la conversación con otra u otras personas.
Aunque podemos imaginar un uso puramente individual de las historias vitales, como algo
pensado que la persona rememora para sí misma en soledad, lo más habitual es que estos
recuerdos personales se compartan.
Lo social en las historias vitales no se refiere únicamente a su aparición en un entorno de
interacción con otras personas, sino a que, en ocasiones, el propósito de evocar recuerdos
personales en forma de historia es prioritariamente social también. En este sentido, algunos
autores (p.e. Alea y Bluck, 2003) especifican tres usos sociales de los recuerdos personales:
� El uso de la evocación de experiencias personales pasadas como medio para mantener la
intimidad en la relación con quién (o quienes) nos escuchan o para incrementar esa
intimidad. El hecho de compartir nuestros recuerdos con otro estrecha nuestro vínculo
con ese otro, hace que nuestra relación con él o ella sea más íntima.
Sólo cuando confiamos en el otro somos capaces de abrirnos y contar ciertas
experiencias personales, y el grado en el que esa persona conoce nuestra historia vital es
un indicador de hasta qué punto su relación con él o ella es estrecha o no. Por otra parte,
contar recuerdos personales a otra persona genera tal corriente de intimidad que hace
más probable que esa persona, a su vez, nos confíe sus propios recuerdos. Si repasamos
las personas que nos rodean (familiares más cercanos o menos, amigos con los que
tenemos más relación o menos), probablemente aquellos con los que nuestro vínculo es
más íntimo son también que ‘saben’ más de nosotros, los que nos conocen más, los que
saben más de nuestra historia vital.
� La narración de recuerdos personales puede ser un medio para buscar la empatía de
quien nos escucha o, alternativamente, para ofrecerle empatía. Recordemos que la
empatía hace referencia a esa ‘sintonización emocional’ que aparece cuando somos
capaces de comprender qué está sintiendo el otro, cuál es su estado afectivo.
Así, en ocasiones la función de compartir nuestros recuerdos personales es tratar de que
la otra persona nos comprenda, que ‘sintonice emocionalmente’ con nosotros. En otras
ocasiones, nuestras historias ayudan a que el otro se sienta comprendido, expresan que
sabemos lo que está sintiendo en ese momento. Por ejemplo, cuando un amigo nuestro

39
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
nos cuenta cómo se ha peleado con su novio/a y ha roto la relación, probablemente esté
buscando ese consuelo de verse comprendido por nosotros. Si ante una historia como
esa nosotros contamos, a su vez, nuestras propias experiencias de pareja desgraciadas
(o incluso un episodio similar en alguna medida al que hemos escuchado), estamos
haciendo explícita esa empatía, esa comprensión hacia los sentimientos de nuestro
amigo.
� Por último, un tercer uso social de las historias vitales es su utilización como medio para
informar, enseñar, aconsejar o impartir una lección a la persona que nos escucha.
Anteriormente hemos dicho que toda historia ilustra, de una manera u otra, una
enseñanza: los protagonistas cambian a lo largo de la historia y aprenden cosas, son
diferentes cuando la historia acaba a como eran cuando empezaron. De esta manera,
una forma convincente de enseñar a otra persona aspectos que hemos aprendido a partir
de nuestra experiencia es transformar y contar como una historia esa experiencia que
nos permitió aprender la lección. La historia permite comunicar significados, verdades
que uno cree que es importante tener en cuenta.
De hecho, esta característica de las historias como medio para comunicar aprendizajes
ha sido la forma tradicional de transmitir conocimientos importantes, prácticos y
morales, de generación a generación: a partir de mitos, de leyendas y de experiencias
propias, las generaciones más mayores han traspasado cierta visión del mundo a las
generaciones más jóvenes. De esta manera, las historias vitales son una forma de dar
continuidad a la experiencia del narrador, permitir que lo que él o ella ha aprendido no se
quede ahí y se pierda con su muerte, sino que pueda servir también a los demás y vivir
en ellos.
Obviamente, estos tres usos sociales de las historias se entremezclan, y en la mayoría de
ocasiones no podemos diferenciar entre unos y otros, o decir en qué medida uno es más
importante que otro. Por ejemplo, en el caso que anteriormente mencionábamos de contar
nuestra propia historia de ruptura con una pareja anterior ante la ruptura de la pareja de un
amigo/a nuestro, sirve evidentemente para generar empatía, para hacer saber al otro que
entendemos como se siente, pero también indudablemente es un medio para mantener o
incluso estrechar el grado de intimidad de la relación y para aconsejar o comunicar modos de
superar su actual situación (a partir de cómo en nuestra propia historia nosotros afrontamos
una situación similar a la que nuestro amigo/a está experimentando).
Al realizar entrevistas para conocer la historia vital de una persona, este perfil social de las
historias sin duda va a estar muy presente. En el desarrollo de la entrevista es muy probable
que, compartiendo los recuerdos de nuestro entrevistado, empaticemos y seamos capaces
de entender mejor cómo ve el mundo la otra persona y porqué ha llegado a ser lo que es.
Tras acabar la entrevista, también es probable que nuestro grado de relación y de intimidad
con el entrevistado haya aumentado, que sintamos que existe una mayor confianza mutua,
incluso cuando ya existía una relación previa de afecto con él/ella. Y, en fin, a lo largo de la
entrevista (especialmente si entrevistamos a una persona con la que hay una notable
diferencia de edad, que pertenece a una generación mayor a la nuestra), el entrevistado,

40
implícita o explícitamente, intente ‘enseñarnos’ cosas de la vida, lecciones que ha aprendido
de la experiencia que ha acumulado.
Es interesante tener en cuenta que estos aspectos sociales de las historias vitales (o al
menos parte de ellos) se puede argumentar que están presentes no sólo cuando la historia
se genera en el contexto de una conversación con otro u otros, sino también en el contexto
del recuerdo en soledad. Así, recordar ciertas experiencias vitales puede ser una manera de
mantener (o, por qué no, incluso de desarrollar) la intimidad con otros que no están
presentes, bien porque están lejos, bien porque han muerto. Por ejemplo, para un hijo
recordar experiencias vitales con sus padres fallecidos puede ser una manera de mantener
en contacto con ellos, de darse cuenta hasta qué punto ahora es capaz de entenderles
cuando quizá no lo era tanto en el pasado, o para tener presentes las enseñanzas que le
intentaron transmitir.
Por último, también hay que tener en cuenta que esta naturaleza social de las historias
vitales abre las puertas a que, junto con el narrador, también la persona o personas que
hacen de oyentes puedan participar en la construcción del relato. En último término, se
puede argumentar que incluso los oyentes silenciosos participan en la construcción de la
historia que oyen: el silencio juega a veces un importante papel e influye en el narrador. En
otras ocasiones los oyentes incluso participan en la narración aportando sus propias
versiones o matices al relato, especialmente si estuvieron también presentes en los
acontecimientos narrados y si la situación es más de conversación que de entrevista. Esta
participación de otras personas, que en ocasiones pueden contradecir al narrador o
reconducir la narración hacia direcciones inesperadas, hacen que las historias resultantes
puedan ser más complejas y potencialmente conflictivas, lo que en ocasiones dificulta los
intentos del narrador principal de lograr relatar una historia temporal, causal y
temáticamente coherente (Ochs y Capps, 2001).
Historias e identidad
Si bien las funciones directiva y social de los recuerdos personales son muy importantes, el
aspecto que tradicionalmente más ha despertado interés es el papel de esos recuerdos en el
mantenimiento y desarrollo de nuestra identidad.
Imaginemos por un momento que nos levantáramos un día por la mañana sin ningún
recuerdo, habiendo olvidado los episodios que forman parte de nuestra biografía. ¿Podríamos
decir que somos la misma persona que el día anterior? En un sentido físico sí, obviamente:
nuestra apariencia sería la misma. Pero en un sentido psicológico es mucho más dudoso, ya
que una parte esencial de lo que somos (si no la más esencial) lo componen los recuerdos de
nuestra vida. Nos reconocemos como seres con una trayectoria vital determinada que nos ha
conducido a nuestro estado actual. Como comentan Wilson y Ross (2003), ‘somos lo que
recordamos’.
Podemos definir la identidad como un conjunto organizado de conocimientos y significados
acerca de lo que somos, de cómo hemos llegado a ser lo que somos y de cómo esperamos

41
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
cambiar en el futuro. Para McAdams (2001), una cualidad esencial para que este
conocimiento sobre nosotros mismos llegue a convertirse en una verdadera ‘identidad
personal’ es su integración. Esta integración ha de lograrse en dos sentidos:
� Sincrónicamente, o en el espacio: todas las personas desempeñan diferentes papeles en
su vida cotidiana (padre o madre, hijo/a, amigo/a, etc.) Cada papel exige ciertos
patrones concretos de comportamiento. La persona con una identidad formada es capaz
de integrar esas maneras diferentes de comportarse de manera que las contempla como
partes de una misma cosa: el yo.
� Diacrónicamente, o en el tiempo: a medida que crecemos y nos hacemos mayores,
cambiamos: lo que nos gustaba antes quizá con el tiempo puede perder su atractivo,
formas de comportamiento propias de una edad cambian al entrar en nuevos periodos de
la vida. Con el transcurrir del tiempo, dejamos de hacer ciertas cosas y pasamos a hacer
otras: comenzamos y dejamos de estudiar, comenzamos y cambiamos de trabajo,
empezamos y terminamos relaciones con otras personas. La identidad personal, aún
reconociendo los cambios, es capaz de integrarlos dentro de un todo significativo: el yo.
De acuerdo con McAdams, esta integración de la identidad la dota de dos de sus
características esenciales: la unidad (vernos a nosotros mismos como un todo coherente en
el espacio y en el tiempo) y el propósito (ver sentido a como somos, saber cómo hemos
cambiado y a dónde pretendemos llegar). Así, la identidad no es solamente tener ciertos
conocimientos sobre nosotros mismos, sino haberlos integrado de tal manera que nos
proporcionen un sentido de unidad y propósito, lo que la mayoría de las persona logran a
partir de la adolescencia.
Numerosos autores (Linde, 1993; McAdams, 2001; Bluck, 2003) afirman que ese modo
organizado de comprendernos a nosotros mismos adopta una forma narrativa, que es la que
le dota precisamente de esa integración y organización. Como hemos visto, un aspecto
esencia de las historias vitales es su coherencia en diferentes niveles: temporal, causal,
temática, temporal. Es precisamente esa coherencia de las historias vitales la que
corresponde y ayuda a lograr la integración y propósito necesarios para el logro de la
identidad. Es decir, a partir de su narración forjamos nuestra identidad y, al mismo tiempo,
esta identidad se expresa como una historia. Nuestras experiencias se evocan en forma de
historias en la que nosotros somos los protagonistas, historias que vinculan y organizan
temporalmente nuestras acciones. La historia vital recogería todas aquellas experiencias que,
por algún motivo u otro, consideramos significativas en nuestra trayectoria vital y les da una
coherencia, una unidad y un propósito: se convierte en nuestra identidad. De esta manera,
podemos llegar a la misma conclusión que Keynon (1996): no sólo recordamos y hablamos
de nosotros mismos en forma de historias sino que, en buena medida, esas historias vitales
constituyen lo que somos, nuestra identidad.
Así, a partir de las historias vitales podemos realizar el proceso de integración sincrónica y
diacrónica que exige la construcción de una identidad personal. La historia vital…
� Sustenta una versión de nosotros mismos que, pese a los cambios, se ve como algo
estable: preserva el sentido de que somos los mismos a pesar de todo, de que hay

42
ciertos aspectos de nosotros mismos que se han mantenido en el tiempo, de que hay un
núcleo central que se mantiene a pesar de que nos comportemos de manera diferente en
los distintos contextos en los que se desarrolla nuestra vida.
� Proporciona una versión de nuestra trayectoria vital en la que los cambios y las
transiciones quedan explicadas como algo coherente y lógico, que tiene una razón de
ser. Asimismo, ofrece vías de desarrollo futuro, metas, trayectorias posibles a seguir en
los años siguientes.
� Establece lo que es único en nuestra trayectoria evolutiva. En la historia vital se expresa
un desarrollo de la persona que puede ser común al desarrollo de otros en algunos
momentos, pero que, globalmente, muestra como la persona ha llegado a ser única.
Nuestra historia vital, como expresión de nuestra identidad personal, nos individualiza.
Por otra parte, hemos de pensar que las narraciones de experiencias vitales, y las historias
vitales en general, tienen una característica muy relevante que es preciso tener en cuenta:
en ellas el narrador y el protagonista principal de la historia son la misma persona. Así,
encontramos un Yo narrador (la persona en el momento que cuenta o evoca acontecimientos
de su historia vital) y un Yo narrado (la imagen que da el narrador de sí mismo en la
historia, cómo se describe, que acciones realiza, como reacciona). En el momento de narrar
nuestra historia, el Yo narrador construye al Yo narrado, pero al mismo tiempo el contenido
de la historia ilumina como ese Yo narrado se ha convertido, al final, en la persona que hoy
es el Yo narrador.
PLANO DEL PRESENTELA CONVERSACIÓN
PLANO DEL PASADOLA NARRACIÓN
EL NARRADOR
EL PROTAGONISTA
Crea Ha dado lugar al…
PLANO DEL PRESENTELA CONVERSACIÓN
PLANO DEL PASADOLA NARRACIÓN
EL NARRADOR
EL PROTAGONISTA
Crea Ha dado lugar al…
Hablar de nosotros mismos permite objetivarnos, tratarnos como objeto de conocimiento, del
que se puede hablar y al que se puede juzgar. Permite hablar de nosotros mismos desde
fuera, tratándonos como tratamos a los demás, como observador de nuestras acciones
pasadas. En ocasiones, el narrador se identifica plenamente con el protagonista de la
historia. Pero en otras, sin embargo, marca distancias respecto a él. Estas distancias se
establecen cuando el narrador quiere resaltar la diferencia entre tal como se era en el
momento que se narra y tal como se es en el presente. Este manejo de la distancia, de las
similitudes y diferencias entre el yo-narrador (tal y como soy ahora) y el yo-narrado (el
protagonista, el yo tal y como era antes, en el tiempo de la historia) puede utilizarse como

43
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
un mecanismo para justificar ciertos comportamientos discutibles del pasado, o para
condenarlos y, pese a todo, obtener una imagen positiva de nuestro yo-presente, en tanto
hemos cambiado respecto al pasado. Así, por ejemplo, si contamos una acción moralmente
reprobable que hicimos en el pasado, la historia puede elaborarse de manera que transmita
un mensajes justificador como: ‘sí, lo hice, pero cualquier hubiera hecho lo mismo en esas
circunstancias, había buenos motivos entonces para hacerlo, aunque ahora se hayan
olvidado o hayan desaparecido’. Alternativamente, se puede formular para transmitir un
mensaje condenatorio de nuestro pasado, pero por eso mismo absolutorio de nuestro
presente, del tipo: ‘sí, lo hice, estuvo muy mal y me arrepiento de ello. Ahora soy capaz de
verlo, porque he cambiado y no volvería a hacerlo. Antes era malo, ahora que soy bueno me
doy cuenta’. Como comenta Linde (1993), las confesiones no sólo son buenas por su poder
catártico, permitiéndonos ‘liberarnos’ de nuestros demonios, sino también son excelentes
para nuestra imagen personal, ya que nos alejan de un yo pasado que ya no somos.
En relación con este tema, algunos autores (por ejemplo, Wilson y Ross, 2003) enfatizan el
valor de los recuerdos autobiográficos como un instrumento que nos permite vernos a
nosotros mismos bajo una luz positiva. Estos autores destacan algunas estrategias o
maneras de construir los recuerdos autobiográficos que ponen de manifiesto esta tendencia a
vernos positivamente. Por ejemplo:
� Cuando destacamos los cambios que hemos experimentado a lo largo de la vida, estos
cambios suelen implicar mejoras, aunque para ello tengamos que recordar el pasado
como peor o inferior a lo que realmente fue.
� Los éxitos del pasado se perciben muy vinculados a nuestro presente, muy relacionados
con la manera en la que somos ahora. En cambio, los fracasos y las decepciones de
pasado se tienden a percibir mucho más alejadas en el tiempo (con independencia del
momento cronológico en el que ocurrieron), como acontecimientos que o bien poco
tienen que ver con nuestro yo presente o bien tuvieron consecuencias positivas al
permitirnos cambiar y ser como somos ahora.
De esta manera, en general tendemos a recordar nuestro pasado, a construir historias
vitales comprensibles y que, a ser posible, refuercen nuestra identidad y permitan
evaluarnos a nosotros mismos en términos positivos: los relatos vitales pueden ayudar a
apuntalar e incluso a aumentar nuestra autoestima. Obviamente, aunque esto es lo más
frecuente, no siempre es así y hay personas que recuerdan acontecimientos negativos y para
las que recordar, más que una liberación o un modo de ver coherencia y progreso, supone
una tortura y revivir pérdidas y situaciones desagradables. Probablemente, un signo de que
los acontecimientos negativos que todos, en algún momento u otro, experimentamos en
nuestra vida han sido asumidos y superados es, precisamente, la capacidad para hablar de
ellos, integrarlos en una trayectoria vital más amplia e incluso, a ser posible, reformularlos
en términos positivos. En posteriores apartados volveremos a mencionar esta relativa
plasticidad del pasado y los efectos que puede tener para nuestro estado presente.
Por último, es importante remarcar que hasta el momento hemos hablado de las historias
vitales y su papel en la identidad centrándonos en la persona individual. Sin embargo, en un

44
sentido más amplio, las historias vitales también tienen una función muy importante en
relación con la identidad al permitirnos conectar nuestra propia vida con las vidas de otros.
En concreto, son especialmente importantes las conexiones que en la historia vital hacemos
con las generaciones mayores (padres, abuelos), de las que procedemos y en parte permiten
comprender porqué somos como somos, y con las generaciones que nos sobrevivirán (hijos,
nietos) y que, de alguna manera, conservarán nuestro legado. Así, la propia vida adquiere
sentido como un elemento dentro de un entramado cultural más amplio, dentro de un
engranaje social en el que estamos conectados con el pasado y con el futuro, ampliando los
límites de nuestra vida más allá de los años cronológicos que van desde el momento que
nacemos al momento en que muramos.
Historias vitales, memoria y recuerdo
Las historias vitales ser nutren de nuestra memoria. Por ello, repasar las relaciones entre
memoria e historia vital nos ayudará a entender mejor la composición y construcción de los
relatos que elaboramos acerca de nuestras experiencias personales. Así, examinaremos las
relaciones de las historias vitales con dos conceptos que se han utilizado para estudiar los
recuerdos de nuestro pasado: la memoria autobiográfica y la reminiscencia.
Memoria autobiográfica e historias vitales
La memoria es uno de los temas más estudiados por la Psicología en las últimas décadas.
Este interés por la memoria como objeto de estudio ha venido de la mano, en parte, de la
creciente popularidad del llamado enfoque del procesamiento de la información como manera
de aproximarse al la comprensión de las capacidades intelectuales humanas.
Uno de los supuestos fundamentales de los modelos de procesamiento de la información es
que para entender cómo funciona la mente humana puede ser útil concebirla como si fuera
un gran ordenador. Así, al igual que un ordenador procesa información para producir ciertos
resultados, la mente humana también trabaja con información bruta (procedente de nuestros
sentidos) que se convierte en representaciones mentales (imágenes mentales, lenguaje)
sobre las que operamos. Estas operaciones sobre información (o procesamiento) es lo que
subyace a fenómenos tan complejos como el razonamiento, el recuerdo, el cálculo y otras
habilidades intelectuales superiores.
En esta concepción del funcionamiento de la mente, la memoria como espacio donde se
almacena y se opera con la información es un aspecto clave. Simplificando la cuestión, desde
el enfoque del procesamiento de la información se postulan dos tipos de almacenes de
memoria:
� La memoria a corto plazo, que contendría un número muy limitado de unidades de
información. Estas unidades de información desaparecerían si no se opera con ellas
activamente. Equivaldría al espacio de conciencia en el que procesamos la información.

45
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
� La memoria a largo plazo, que sería un almacén de información de capacidad en principio
ilimitada, donde se depositan las huellas de todas nuestras experiencias y conocimientos.
La relación con la memoria a largo plazo seria bidireccional: el proceso de codificación
transfiere información de nuestra memoria a corto plazo a nuestra memoria a largo plazo
(es decir, almacenar información), el proceso de recuperación realiza la operación
contraria (es decir, recordar información).
Obviamente, si la historia vital incluye recuerdos de toda (o casi toda) nuestra vida, está
especialmente relacionada con la memoria a largo plazo. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que este almacén a largo plazo funciona a partir de dos tipos de información
diferente:
� La memoria semántica, que hace referencia a aquellos conocimientos genéricos sobre el
mundo. Este conocimiento se almacena en forma de estructuras abstractas, como
conceptos, guiones o prototipos. Por ejemplo, cuando entramos a un restaurante y
recordamos cómo proceder (esperar una mesa, revisar la carta, pedir los platos, etc.),
cuando evocamos las características de la arquitectura gótica o cuando ‘recordamos’
como ir en bicicleta nada más subirnos en una, estamos recuperando información de la
memoria semántica.
� La memoria episódica, en contraste, hace referencia a los conocimientos específicos de
experiencias personales. Son recuerdos de episodios concretos, que implican detalles y
son únicos. Por ejemplo, cuando recordamos la última comida de Navidad (aquella en la
que nuestro hermano dejó caer al suelo sin querer una botella de cava) o las
circunstancias de la vez que visitamos la catedral gótica de León, estamos recuperando
información de la memoria episódica.
Obviamente, las historias vitales tienen que ver con este último tipo de memoria a largo
plazo: la memoria episódica. Y, en concreto, con la memoria episódica de acontecimientos de
nuestra vida, lo que se suele denominar memoria autobiográfica. Estos recuerdos
autobiográficos son, por así decirlo, los ladrillos a partir de los que se construyen las historias
vitales, su materia prima fundamental.
Sin embargo, tal y como comenta McAdams (2001), las historias vitales descansan en buena
medida en la memoria autobiográfica, pero no son equivalentes a ella: por una parte las
historias vitales son un fenómeno más restringido que la memoria y los recuerdos
autobiográficos, por otra parte también son un fenómeno al mismo tiempo más complejo y
más amplio. Expliquemos en qué consisten estas diferencias, que podemos concretar en tres
aspectos.
En primer lugar, la memoria autobiográfica hace referencia a recuerdos de nuestra vida, a
cualquier recuerdo que podamos evocar en primera persona como algo experimentado por
nosotros: desde aquellos altamente relevantes hasta los que son banales y anecdóticos. En
cambio, las historias vitales se componen de un tipo muy concreto de recuerdos personales:
aquellos que son lo bastante significativos y han tenido un impacto suficientemente grande
como para incorporarlos a una narración sobre nuestra vida. En la historia vital sólo
encontramos recuerdos privilegiados, aquellos que consideramos importantes, que han

46
supuesto cambios importantes en nuestra vida y tienen o han tenido una gran relación con la
identidad, con la manera en la que creemos que somos. De esta manera, si preguntamos a
alguien casado lo que hizo con su pareja el fin de semana anterior, quizá pueda recuperar
algunos recuerdos autobiográficos sobre lo que hicieron juntos, donde fueron, con quién
estuvieron. Sin embargo, es probable que los recuerdos autobiográficos de lo que hicieron el
fin de semana pasado (a no ser que coincida con algo extremadamente importante) no
formen parte de su historia vital. En cambio, otros recuerdos puntuales de la relación, como
por ejemplo dónde y cómo se conoció a su pareja, cómo fue el primer viaje juntos o el día en
el que le comunicó que quería el divorcio (si es que este ha sido el caso), además de ser
recuerdos autobiográficos es probable que sean lo suficientemente relevantes para ser
mencionados y comentados en una historia vital. En este sentido, sólo una parte
relativamente pequeña de nuestros recuerdos autobiográficos se recuperan cuando
elaboramos nuestra historia vital.
Una segunda diferencia importante radica en que la memoria autobiográfica implica
únicamente el recuerdo del acontecimiento, con la intención de que ese recuerdo sea
relativamente fiel a lo que sucedió (dentro de lo posible, ya hemos comentado que la
‘verdad’ del recuerdo es tal vez una quimera). Las historias vitales, sin embargo, contienen
de manera mucho más explícita no solo recuerdos ‘fotográficos’ y asépticos de lo que
sucedió, sino también su interpretación, su explicación, sus vínculos con acontecimientos
anteriores (porqué sucedió lo que sucedió) y su relación y relevancia con acontecimientos
posteriores (qué consecuencias tuvo lo que sucedió). Es decir, las historias vitales no son
sólo recuerdos, no necesitan sólo de la memoria. También son interpretación, razonamiento,
evaluación de lo vivido, algo que va más allá de una concepción de la memoria como mero
almacén donde los recuerdos permanecen y se pueden recuperar de manera más o menos
intacta. En este sentido, las historias vitales son un fenómeno más complejo que la memoria
autobiográfica.
Por último, una tercera diferencia entre memoria autobiográfica e historias vitales es que, tal
y como su nombre indica, la primera incluye únicamente episodios de nuestro pasado, que
ya hemos experimentado. La historia vital, sin embargo, además del pasado también incluye
aspectos de nuestro presente y otros referidos a nuestro futuro imaginado: nuestras metas,
qué queremos conseguir, cómo esperamos que sea nuestra trayectoria en los próximos años.
Obviamente, este aspecto de futuro tiene mucho menos peso en las historias de las personas
mayores, aunque en alguna medida u otra siempre está presente. En este sentido, las
historias vitales son más amplias que la memoria autobiográfica.
Reminiscencia e historias vitales
Una vez comparadas la memoria autobiográfica y la historia vital, sabemos que estas últimas
son un modo especial de recordar en el que está implicada más que la simple evocación y
memoria: es recuerdo con interpretación, con razonamiento, con un intento de explicar y de
dotar a nuestra vida de la tan necesaria coherencia.

47
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
La reminiscencia es un concepto cercano a esta forma de ‘recordar interpretando’ que ha
despertado bastante interés científico en las últimas décadas. La reminiscencia, como la
memoria autobiográfica, sería el proceso por el que evocamos acontecimientos del pasado y
los traemos a nuestra conciencia. Sin embargo, memoria autobiográfica y reminiscencia son
también conceptos que presentan algunas diferentes, entre las que podemos mencionar las
siguientes (Webster, 2003; Staudinger, 2001):
� Los estudios sobre memoria autobiográfica se llevan a cabo en contextos controlados y
de laboratorio, en los que las personas tiene que contestar preguntas específicas sobre
los acontecimientos pasados que se estudian: tipos de cosas que se recuerdan y se
olvidan, densidad de estos acontecimientos en cada etapa de la vida, precisión de los
recuerdos personales, etc. En cambio, los estudios sobre reminiscencia tienen un origen
práctico y clínico y su interés inicial era comprobar los efectos beneficiosos del hecho de
recordar en el bienestar y la adaptación de la persona. En los estudios sobre
reminiscencia, más que preguntar cosas específicas, el investigador suele incitar al
entrevistado a recordar libremente, sin dirigirlo demasiado.
� Los estudios sobre memoria autobiográfica pueden implicar a personas de edades muy
diferentes, con lo que su antiguedad (tiempo transcurrido desde que el acontecimiento
sucedió hasta el momento en el que se recuerda) puede ser muy variable. En contraste,
la reminiscencia es un concepto muy vinculado al estudio del recuerdo de
acontecimientos muy remotos, que sucedieron hace varias décadas. Por ello, cuando
hablamos de reminiscencia, se suele pensar (aunque luego veremos que esto
actualmente es dudoso) en la actividad de recuerdo que llevan a cabo las personas
mayores.
� La memoria autobiográfica, como ya hemos mencionado, es un proceso puramente
mnemónico, en el que la persona únicamente recupera toda la información que posee
sobre un acontecimiento personal. Sin embargo, la reminiscencia se supone que también
implica la interpretación y evaluación de esos acontecimientos a la luz de nuestra
perspectiva presente.
Esta tercera diferencia, como vemos, acerca el concepto de reminiscencia al de historia vital.
Sin embargo, siguen siendo conceptos diferentes:
� La historia vital sería el producto de un proceso amplio de reminiscencia en el que la
persona intenta recuperar y vincular entre sí recuerdos no parciales o específicos, sino
que hacen referencia a toda o una buena parte de su trayectoria vital.
� La historia vital incorpora elementos del presente y del futuro esperado, mientras que los
procesos de reminiscencia implican únicamente recuperar e interpretar elementos del
pasado.
� Mientras que la reminiscencia, como hemos mencionado, parece asociada al estudio de
los recuerdos de los mayores, las historias vitales se elaboran y podemos estudiarlas en
personas de todas las edades a partir de la adolescencia.
Pese a estas diferencias, la reminiscencia es un término relativamente ambiguo y poco claro
desde un punto de vista conceptual, ya que diversos autores hablan de él en sentidos

48
diferentes y le atribuyen de funciones diferentes. Por ejemplo, Webster (1999) diferencia
ocho funciones o aspectos diferentes por los que las personas nos podemos implicar en
procesos de reminiscencia. Estas funciones son:
� Reducción del aburrimiento: la reminiscencia aparece cuando nos encontramos en
entornos poco estimulantes, como una forma de pasar el tiempo.
� Preparación para la muerte: las reminiscencias nos ayudarían a repasar nuestro pasado
cuando vemos la muerte cercana, lo que nos proporcionaría tranquilidad.
� Identidad: la reminiscencia como un medio para descubrir cosas de nosotros mismos.
� Solución de problemas: nos implicaríamos en procesos de reminiscencia para recuperar
formas ya utilizadas de solucionar problemas que podemos volver a utilizar ante un
problema presente.
� Conversación: recordar el pasado como instrumento para mantener los vínculos
informales con quieres nos rodean.
� Mantenimiento de la intimidad: en este caso, la reminiscencia implica rememorar
aspectos y episodios de personas, bien al tenerlas presentes otra vez, bien al recordarlas
cuando ya no están.
� Revivir amarguras: hace referencia al recuerdo de episodios en los que nos hemos
sentido injustamente tratados. En ocasiones sirve para justificar el mantenimiento de
pensamientos y emociones negativas respecto a otras personas.
� Enseñar/Informar: en este caso, la reminiscencia sirve para confiar a los otros
conocimientos importantes sobre la vida o sobre nosotros mismos.
Como vemos el rango de funciones de la reminiscencia es muy amplio y complejo. De hecho,
esta clasificación, según Bluck y Alea (2002) comprende las funciones tradicionalmente
asociadas a los recuerdos autobiográficos y que nosotros hemos atribuido a las historias
vitales: directivas (solución de problemas), sociales (conversación, mantenimiento de la
identidad, enseñar/informar) y relacionadas con la identidad (identidad, preparación para la
muerte). Sin embargo otras, la reminiscencia como mecanismo para reducir el aburrimiento
o para revivir amarguras van más allá.
Algunos autores, como Parker (1995) sugiere que esta gran variedad de funciones es debida
a que al hablar de reminiscencia nos referimos a procesos que son en realidad diferentes. En
concreto, afirma que se pueden diferenciar procesos de reminiscencia diferentes en función
del nivel de interpretación y explicación de la vida que implican. Recogiendo esta idea,
podríamos diferenciar tres tipos o niveles de reminiscencia.
En un primer nivel estarían aquellos autores que denominan reminiscencia al proceso de
únicamente de recuperar de nuestra memoria información sobre acontecimientos pasados.
Obviamente, toda recuperación implica cierto grado de interpretación, pero en este caso la
interpretación no es intencionada ni se quiere ir más allá que el simple ‘hacer memoria del
pasado’. Este tipo de reminiscencia sería prácticamente equivalente a la memoria
autobiográfica de la que hablábamos anteriormente.

49
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
En un segundo nivel encontraríamos las reminiscencias que implican reconstruir los
acontecimientos vitales, analizarlos, explicarlos de alguna manera. En este caso nos
encontramos ante un proceso que, además de implicar operaciones cognitivas o intelectuales
de memoria, despierta también emociones y elementos motivacionales.
Staudinger (2001) propone para este tipo de reminisciencias un nuevo nombre que evite
confusiones: las llama reflexiones vitales (life reflection). Este proceso de reflexión vital
implicaría recordar y analizar el recuerdo, realizando operaciones como:
� La vinculación de los recuerdos en una dimensión temporal que los relaciona, de manera
que unos se siguen de los otros.
� La agrupación de los recuerdos en categorías. Por ejemplo, estas categorías pueden
formularse en función de los resultados de los acontecimientos para la vida (éxitos frente
a fracasos o decepciones) o en función de la temática vital (familia, trabajo, amistades,
religión, etc.)
� La abstracción de metáforas o lecciones que caracterizan muchos de los acontecimientos
de la vida, que permiten llegar a elementos generales que caracterizan toda la vida, una
fase de la vida o un aspecto concreto etc. y que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros
mismos y sobre la vida.
� Los procesos de comparación, por los que somos capaces de evaluar nuestra trayectoria
vital en función de sus similitudes y diferencias con las trayectorias de otras personas, o
evaluando si las metas que queríamos lograr en determinado momento se llegaron a
cumplir o no.
Para Staudinger (2001) estos procesos de reflexión vital son complejos y costosos, y por ello
no aparecen de manera cotidiana en la vida de las personas. Tienen más probabilidad de
aparecer en ciertas situaciones: las novedades y las encrucijadas vitales.
Respecto a las primeras, cuando las personas nos encontramos ante acontecimientos
novedosos, ante obstáculos inesperados o ante transiciones que van a suponer un cambio
importante en nuestra vida, es probable que nos impliquemos en procesos de reflexión vital
que nos hagan reconsiderar lo ya vivido para poder integrar los nuevos cambios (por
ejemplo, al irnos de casa de los padres, si nos despiden del trabajo, al jubilarnos, al tener un
hijo, al experimentar la muerte de un ser querido, etc.)
Respecto a las segundas, en los momentos en los que nos encontramos desorientados (por
ejemplo, ¿soy realmente feliz en mi relación de pareja? ¿es este trabajo el que realmente
quiero seguir haciendo?) o ante un momento en el que se abren diversas alternativas vitales
entre las que tenemos que escoger (¿sigo en el trabajo donde estoy o acepto la nueva oferta
que me ofrecen?).
En cualquier caso, los procesos de reflexión vital pueden ayudarnos en dos sentidos:
� En primer lugar, reflexionar nos ayuda reelaborar el conocimiento que tenemos de
nosotros mismos y a saber cosas sobre la vida.
� En segundo lugar, nos reflexionar nos hace aprender, ser mejores, madurar, crecer
psicológicamente. Es una fuente de desarrollo.

50
Es precisamente en este segundo nivel, en el de la reflexión vital, en el que se mueven las
historias vitales. De hecho, podemos considerar la historia vital como el producto de un
proceso de reflexión vital amplio que tiene por objeto toda la trayectoria vital o al menos una
parte importante de ella. Además, recordemos, la historia vital también incorpora aspectos
relacionados con el presente y el futuro, no sólo con el pasado. En cualquier caso, los dos
beneficios mencionados para las reflexiones vitales (comprenderse a sí mismo y a la vida,
madurar psicológicamente) son también potenciales beneficios del proceso de relatar
nuestras vivencias, de elaborar nuestra historia vital.
Por último, un tercer nivel de reminiscencia vincula el recuerdo con algo todavía más
complejo: el proceso terapéutico de atar cabos que han quedado sueltos en la vida y la
reconciliación con aspectos insatisfactorios de nuestro pasado. Es lo que se conoce como
revisión de vida (life review).
El término revisión de vida fue propuesto en los años 50 por Butler, que lo define como ‘el
retorno progresivo a la conciencia de recuerdos y conflictos pasados no resueltos, para su
reevaluación y resolución’ (Butler, 1963; 2001). Este proceso evaluativo se supone que tiene
lugar, de manera normativa, en los últimos años de la vida. Es decir, se implicarían en ella
las personas mayores y aquellas personas que, por un motivo u otro, contemplan próximo el
final de su vida.
A diferencia de las reflexiones vitales, las revisiones de vida tienen un marcado carácter
evaluativo: no se trata simplemente de dar coherencia a la propia trayectoria vital, sino de
rememorar aspectos de nuestro pasado que no nos satisfacen e intentar arreglarlos. Este
arreglo puede venir de la mano de la reelaboración de nuestra historia vital, pero también
por otros medios, como el trabajo creativo (autobiografías, obras artísticas), la recuperación
de los protagonistas del pasado para retomar los episodios conflictivos del pasado y poder
solucionarlos o la transmisión a otros de la propia historia, con sus errores y aciertos.
A diferencia también de la reflexión vital (y de las historias vitales a las que dan lugar estas
reflexiones), el sentido de la revisión vital es clínico, y existen terapias basadas en el
recuerdo que intentan facilitar a la persona esta reconciliación con su pasado, ya que se
supone que si no somos capaces de hacerlo (porque, por ejemplo, hemos cometido actos
que nos parecen demasiado indignos o la posibilidad de reparar el mal ya no existe), la
persona puede sentir grandes sentimientos de culpa y caer en estados ansiosos o
depresivos. Tras el proceso de revisión vital, cuando la reconciliación ha sido posible y los
conflictos se han solucionado, la persona se encontraría dispuesta a aceptar con serenidad el
fin de la vida.
A pesar de lo asegurado por Butler, investigaciones más recientes ponen en duda que los
procesos de revisión vital sean comunes en la vejez. Por ejemplo, Merriam (1993) encuentra
que únicamente el 43% de una muestra de mayores reconocía haberse implicado en
procesos de revisión de vida, recordando e intentando solucionar conflictos de su pasado. En
cualquier caso, la mayoría de las historias vitales que podemos obtener a partir de
entrevistas, o que las personas cuentan en contextos cotidianos, no tienen porqué presentar

51
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
este aspecto conflictivo y se encuentran, más que en este tercer nivel, en el segundo nivel
antes descrito, el de las reflexiones vitales.
Recuerdos personales y envejecimiento
Cuando examinamos los estudios realizados sobre historias vitales (y sus conceptos
relacionados, como la memoria autobiográfica y, sobre todo, la reminiscencia), nos damos
cuenta de que en gran medida son estudios realizados con personas mayores. Pese a que,
como hemos comentado, a partir de la adolescencia todos tenemos una historia vital que
puede ser evocada, los vínculos entre este tipo de estudios y la gerontología han sido
especialmente intensos. Parecen existir al menos dos razones que explican este hecho.
En primer lugar, una vez llegamos a la vejez, y especialmente en los últimos años de nuestra
vida, es probable que nuestras historias vitales estén ya muy consolidadas, cuando no
prácticamente cerradas. Las historias vitales no dejan de cambiar hasta el último día, pero es
probable en estos cambios sean menos y de menor calado en los mayores que en los
jóvenes. Por otra parte, en las historias vitales de los mayores el pasado tiene un peso
especialmente grande. En ellas, el futuro se contempla a un plazo mucho menor que en otras
etapas de la vida y más como una prolongación del pasado y, sobre todo, del presente que
como un periodo en el que se deseen grandes cambios o se aspire a obtener logros
radicalmente diferentes a los que ya se tienen. En suma, si queremos obtener una historia
vital en su forma casi definitiva, hemos de estudiar las historias vitales de los mayores.
En segundo lugar, algunos autores entienden la vejez como un periodo en el que las
personas se implicarían con mayor frecuencia en el recuerdo de acontecimientos pasados y
en la elaboración de una historia vital. En esta idea convergen al menos tres perspectivas
diferentes (Parker, 1995):
� La denominada teoría de la desvinculación, que afirma que la persona mayor, siendo o
no consciente de su menor energía, de que el futuro es limitado y la muerte inevitable,
prefiere dedicar su tiempo y energías restantes a sí mismo, entrando en un periodo de
mayor introversión, reflexión y preocupación por uno mismo. Este momento de mirarse a
sí mismo estimula el recuerdo del pasado y un intento de elaborar la propia trayectoria
vital y reconciliarse con ella.
� Las propuestas de Erikson, como vimos en capítulos anteriores, contemplan la vejez
como una etapa en el que la persona ha de integrar un ciclo vital que, en lo esencial,
está prácticamente completo. A partir de la reflexión sobre lo vivido, la persona necesita
aceptar y sentir que la vida ha merecido la pena y ha tenido sentido. El logro de esta
integración vital lleva consigo la consecución de la sabiduría. Si no se consigue, la
persona puede experimentar sentimientos de amargura y depresión, remordimientos por
errores cometidos en los que ya no hay marcha atrás posible.
� La teoría de la continuidad de Atchley, quien afirma que las personas intentamos ver el
hilo que da coherencia y continuidad a nuestra vida con independencia de los cambios
que experimentamos. Ser capaz de construir esa continuidad de la vida permite

52
adaptarnos a los nuevos acontecimientos y proporciona un sentido estable de la
identidad. En la vejez, cuando el tiempo futuro es limitado, el logro de esta continuidad a
pesar de las pérdidas inevitables que rodean el envejecimiento se logra a partir de la
reminiscencia, del recuerdo e integración del pasado.
Como fruto de este interés por las historias vitales y el recuerdo en la vejez, en los últimos
años ha aparecido un nutrido grupo de investigaciones que ha intentado aportar datos sobre
el tema. Estos estudios han partido tanto desde la tradición que toma como concepto clave el
de memoria autobiográfica como desde la tradición más fundamentada en el estudio de las
reminiscencias. Como ambos tienen relevancia para las historias vitales, vale la pena repasar
algunos de los resultados de ambos enfoques.
Desde el estudio de la memoria autobiográfica sobresalen al menos tres tipos de resultados.
El primero es importante porque destaca no tanto lo que sucede en este tipo de memoria en
las personas mayores, sino lo que no sucede: no se ha demostrado que el grado de detalle
de los recuerdos personales decaiga con la edad. La memoria remota, y especialmente los
recuerdos sobre acontecimientos personales con significación biográfica y que han sido
importantes en nuestra vida, se mantienen con la edad. Este hallazgo es importante, ya que
otros sistemas y estructuras de memoria (por ejemplo, la capacidad para codificar
información nueva, la capacidad para aplicar estrategias de memoria, la eficiencia de la
memoria a corto plazo, etc.) sí parece que tienen a disminuir con la edad (Craik, 2000;
Zacks, Hasher y Li, 1999). Esta resistencia al olvido es tan acusada que incluso personas
aquejadas de procesos de demencia que afectar drásticamente a las capacidades de
memoria (por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer), suelen conservar por un tiempo muy
prolongado un núcleo de recuerdos personales.
En este mismo sentido también podemos situar la investigación sobre recuerdos
fotográficos. Este tipo de recuerdos, tal y como los trabajaron por primera vez Brown y
Kulik (1977), corresponden al momento y circunstancias en las que las personas conocen
algún hecho de trascendencia social o política. Estos autores, por ejemplo, comprobaron que
diferentes muestras de personas norteamericanas guardaban un recuerdo especialmente
vívido y rico en detalles del momento en el que se enteraron de la muerte del presidente
Kennedy. Ese tipo de recuerdos podría haber quedado tan firmemente impreso en la
memoria que parece relativamente inmune al olvido, con independencia de la edad de la
persona cuando sucedió el acontecimiento y el tiempo pasado desde la ocurrencia de ese
acontecimiento. En nuestro país, por ejemplo, es probable que las personas a partir de cierta
edad guarden recuerdos vívidos de la muerte de Franco, del golpe de estado del 23-F, de la
inauguración de las olimpiadas en Barcelona o, mucho más recientemente, de los atentados
del 11 de septiembre en Nueva York o del 11 de marzo en Madrid. En cualquier caso, la
importancia y relevancia histórica del acontecimiento es un factor clave para la elaboración
de este tipo de recuerdos fotográficos y el mecanismo para que resulten imborrables quizá
es el mismo que funciona para ciertos recuerdos personales vividos en primera persona, y
que probablemente forman parte de nuestra historia vital (por ejemplo, algunos episodios
infantiles, nuestro primer amor, nuestro primer día en la universidad, etc.)

53
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
EL
EST
UD
IO D
E L
AS
TR
AYE
CTO
RIA
S V
ITA
LE
SEL
est
udio
del
cic
lo v
ital a
par
tir d
e hi
stor
ias d
e vi
da: U
na p
ropu
esta
prá
ctic
a
Un tercer resultado relevante desde esta perspectiva, y relacionado más explícitamente con
el envejecimiento, es la distribución diferencial de recuerdos vitales en función de la fase de
la vida a la que corresponden. Así, es bien sabido que, a partir aproximadamente de los 35-
40 años, las personas tienen a recordar más acontecimientos personales de unas fases o
edades de la vida que de otras: solemos tener más recuerdos autobiográficos de la
adolescencia y, sobre todo, la primera juventud, edades que corresponden,
aproximadamente, a un periodo de entre los 15 y los 25 años. Este fenómeno, que se conoce
como la concentración de recuerdos (reminiscence bump), es sorprendente porque
intuitivamente podríamos pensar que a medida que pasa el tiempo los recuerdos tienden a
desvanecerse y que nos acordamos mejor de lo más reciente. Ciertamente, así sucede con
muchos tipos de material, pero no con los recuerdos autobiográficos. De esta manera,
podemos esperar que las historias vitales de las personas mayores estén especialmente
presentes recuerdos de su adolescencia y juventud. Esto no quiere decir que únicamente se
recuerden estas cosas, sino más bien que aparecen más frecuentemente (y con mayor
detalle) del que le correspondería de acuerdo al corto periodo vital que representan en una
trayectoria vital de 70 u 80 años (Fitzgerald, 1996).
Este fenómeno de la concentración de recuerdos puede darse por varios factores. Por
ejemplo, podríamos suponer que quizá en nuestra adolescencia y juventud nuestro cerebro,
nuestras capacidades mentales (entre ellas, la capacidad par codificar y almacenar
acontecimientos e información en nuestra memoria) estén en su momento de
funcionamiento más eficiente, lo que facilita que los recuerdos se almacenen mejor, de
manera más duradera. Más allá de la juventud nuestras capacidades empiezan un suave
declive que podría afectar a la eficiencia con la que almacenamos nuestros recuerdos.
Sin embargo, la explicación que actualmente recibe mayor número de apoyos es la que
relaciona esta concentración de recuerdos en determinados años de la vida con la tarea que
tiene que abordar la persona precisamente en esos años: la formación de la identidad
(Fitzgerald, 1996; Holmes y Conway, 1999). Así, recordaríamos más acontecimientos de
esos años porque es precisamente ese material con el que comenzamos a construir nuestra
historia vital. En esos momentos nos suceden cosas y tomamos decisiones en que van a
servir para encauzar nuestra trayectoria vital en una dirección u otra (relaciones de pareja,
elección de una profesión, cambios en la relación con los padres) y que por ello tendrán
consecuencias muy importantes para el resto de nuestra vida. También en esos momentos
de la vida aparecen nuestros primeros compromisos ideológicos con ciertos grupos sociales o
con cierta visión del mundo, una perspectiva que, aunque ciertamente puede variar en años
posteriores, va a ser siempre importante como punto de partida. Por estos mismos motivos,
también es muy probable que cuando contemos fragmentos de nuestra historia vital, todos
estos acontecimientos que rodean el logro de la identidad aparezcan y con ello se revivan y
resfresquen, reforzando aún más su huella en nuestra memoria.
Por otra parte, la investigación sobre los procesos de reminiscencia también ha aportado
datos respecto a su relación con la edad y su funcionamiento en las personas mayores. En
este caso, dos son las cuestiones que han generado más investigación: si realmente las
personas mayores se implican en procesos de reminiscencia más a menudo que los jóvenes

54
y, por otra parte, si la reminiscencia tiene efectos beneficiosos para la persona. En ambos
casos, las respuestas obtenidas son algo más confusas de lo que la teoría sugiere.
Respecto a la primera cuestión, los estudios que preguntan a personas de diferentes edades
con qué frecuencia piensan en el pasado y traen a su memoria recuerdos de su vida,
sorprendentemente no encuentran diferencias entre jóvenes y mayores (Fitzgerald, 1996).
Ambos parecen (si nos fiamos de lo que dicen) implicase en procesos de reminiscencia en
más o menos igual medida. Sin embargo, si diferenciamos entre distintas funciones de la
reminiscencia, y preguntamos a las personas con qué frecuencia su evocación del pasado
tiende a cumplir una u otra, las diferencias con la edad sí aparecen. Por ejemplo, Webster y
McCall (1999), evaluando personas de diferentes edades, encuentran que las funciones de la
reminiscencia en relación con la solución de problemas y la reducción del aburrimiento eran
más frecuentes en los jóvenes, mientras que en los mayores lo eran más las funciones de
preparación para la muerte (especialmente a partir de los 70-80 años) y enseñar/informar.
Aún así, las diferencias existentes no eran muy grandes en ningún caso. Además, tenemos
que tener en cuenta que este tipo de estudios, en su mayoría, se realizan preguntando a las
personas por la cantidad de veces que recuerdan y para qué lo hacen y estas estimaciones
podrían no ser del todo precisas.
Un segundo tema estudiado respecto a las reminiscencias es el efecto que tienen sobre las
personas. Se supone que recordar ayuda a integrar la vida en un todo significativo, lo que
beneficiaría la adaptación, el ajuste psicológico y el bienestar especialmente de las personas
mayores. Por otra parte, implicarse en estos procesos de reminiscencia, que suponen cierto
esfuerzo mental, sería un estímulo para el funcionamiento mental general.
Una vez más, sin embargo, los resultados son confusos, y los supuestos beneficios de la
reminiscencia no están demostrados totalmente. Así, aunque en numerosos estudios han
documentado el efecto positivo de la reminiscencia sobre la satisfacción vital (Haight, 1988),
la consecución de una valoración más positiva de uno mismo y sus relaciones sociales
(Westerhof, Bohlmeijer y Valenkamp, 2004) o la disminución de síntomas depresivos
(Bohlmeijer, Simit y Cruijpers, 2003), en otros efectos similares no aparecen (ver, por
ejemplo, Cook, 1991). El tipo de reminiscencia que se efectúa y, en concreto, el contenido de
los recuerdos que se traen a la mente y el tipo de reflexión que se realiza con ellos parece
influir en los efectos de la reminiscencia para el estado de ánimo y satisfacción de la persona
mayor. Cuando los recuerdos evocados son felices, la reminiscencia tiene sin duda un efecto
positivo. La cuestión es más compleja, sin embargo, cuando el contenido recordado es
negativo. En este caso, si la reminiscencia se convierte en un proceso solitario de pensar con
amargura sobre errores y pérdidas del pasado sin intentar elaborarlas dentro de una
perspectiva más amplia, su efecto puede ser incluso negativo. En cambio, si se hace con la
ayuda de alguien y se intenta llevar a cabo un trabajo de integración, puede resultar en una
superación y aceptación incluso de aspectos y cambios muy negativos o traumáticos
experimentados durante la vida.

55
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
HISTORIAS DE VIDA EN LA PRÁCTICA
Una vez hemos presentado diferentes formas de estudiar el ciclo vital humano y nos hemos
centrado en las historias vitales como forma de adentrarnos en este estudio desde un punto
de vista subjetivo, vamos a dedicar la segunda parte del libro a cuestiones de tipo más
práctico: cómo obtener y analizar una historia de vida. Así, en primer lugar abordaremos la
entrevista como instrumento privilegiado para obtener una historia de vida, para luego dar
algunas indicaciones respecto a cómo transcribir e interpretar la historia recogida por medio
de la entrevista. En la interpretación de las historias de vida volveremos a recuperar muchos
de los conceptos que hemos presentado en la primera parte del libro, haciendo evidente este
análisis adquiere profundidad en la medida en la que existen conceptos y teorías detrás que
le dan sentido.
LA ENTREVISTA
En este apartado pretendemos presentar brevemente la entrevista como el instrumento de
recogida de datos que generalmente se utiliza para obtener historias de vida de una manera
relativamente sistemática. Nuestra intención es proporcionar algunas pautas básicas para
evitar caer en algunos errores frecuentes. Aprender a entrevistar correctamente es
fundamentalmente cuestión de práctica y llegar a ser un entrevistador experto requiere
muchas horas de experiencia.
La entrevista como instrumento de recogida de datos
Antes de entrar en detalles acerca de cómo llevar a cabo una entrevista quizá sería bueno
definir qué entendemos por entrevista. Por ejemplo, Bingham y Moore (1983) la definen
como 'una conversación seria que se propone un fin determinado distinto del mero placer de
conversar'. Es decir, la entrevista es una situación de interacción verbal entre dos personas
en la que una (el entrevistador/a) se propone obtener algún tipo de información de otra (el
entrevistado/a). Por ello, aunque se parece a una conversación informal de las muchas que
mantenemos cotidianamente, no es exactamente eso: en una entrevista hay un claro punto
de comienzo y unos roles definidos. En la entrevista para obtener historias vitales, la voz del
entrevistador ha de quedar en segundo plano y servir sólo de estímulo para que el
entrevistado hable y cuente.
Dentro de esta definición tan amplia caben muchos tipos de entrevista. Una dimensión que
puede ser útil para clasificar los diferentes tipos de entrevista se refiere al grado de
estructuración. Esta estructuración tiene dos extremos:
� La entrevista no estructurada: en ella el entrevistador no tiene preparadas preguntas a
priori y, a veces, ni siquiera pregunta nada, dejando que el entrevistado hable y comente
libremente aquello que quiera decir de la manera que el desee. La libertad, tanto del

56
entrevistador como del entrevistado, es total. La entrevista psicoanalítica, en la que el
paciente en el diván comienza a hablar libremente, sin ningún límite impuesto por el
analista (que sería el ‘entrevistador’ en este caso), sería un ejemplo de entrevista no
estructurada o libre.
� La entrevista altamente estructurada: en ella, a diferencia de la anterior, el entrevistador
lleva preparadas una serie de cuestiones que tiene que preguntar siempre de la misma
manera a todos los entrevistados y sobre las que no puede hacer ningún tipo de
modificación. Esta restricción de libertad no afecta sólo al entrevistador, sino también al
entrevistado, quién puede incluso estar limitado a contestar eligiendo entre una serie de
formatos de respuesta prefijados y generalmente breves y muy concretos. Así, cuando la
entrevista es muy estructurada, tiende a parecerse a un cuestionario.
Entre los dos polos se encuentran las entrevistas denominadas semi-estructuradas. En ellas
los entrevistadores pueden tener una serie de preguntas que se dirigen a diferentes áreas
(infancia, relación con los padres, relaciones de pareja, trabajo, etc.). Más que preguntas
estandarizadas, lo que guía la entrevista son determinados temas de los que se quiere que el
entrevistado hable. En consecuencia, el entrevistador no ha de ceñirse de manera rígida al
guión, sino variar la forma y el tipo de pregunta concreta para que tenga sentido en la
situación de la entrevista. Además, si el entrevistador piensa que la respuesta que recibe no
se dirige a lo que quiere saber, es ambigua, es incompleta, indica que la pregunta no se ha
entendido o simplemente origina nuevos temas interesantes, tiene la libertad de preguntar
otra vez, pedir aclaraciones o tratar de profundizar más en ese punto. El entrevistado, por su
parte, contesta aquello que quiere a cada cuestión (sin atenerse a formatos de respuesta
predefinidos) y se extiende en cada pregunta lo que considera oportuno.
Este tipo de entrevista es el más adecuado (y el más utilizado) para la obtención de historias
de vida. Por una parte, permite obtener información de una gran riqueza y profundidad, ya
que el entrevistado no se ve coartado en su respuesta por unos formatos prefijados. La
situación puede asemejarse más a una conversación, dado que el entrevistador es flexible en
sus preguntas, las varía en función de las respuestas que obtiene y deja el protagonismo al
entrevistado. Por otra parte, tampoco se cae en la anarquía de la total libertad: muchos de
los temas sobre los que se pregunta son relevantes en la vida de todas las personas, con lo
que podemos a priori definirlos y crear un cierto guión de entrevista. Siguiendo ese guión,
las historias vitales que obtengamos tendrán una estructura temática similar, y podrán ser
más fácilmente comparadas entre sí.
La profundidad que permite una entrevista semi-estructurada revierte en el enriquecimiento
del entrevistador y en el conocimiento de las vivencias y circunstancias de las personas en
diferentes momentos de su vida. Esta riqueza 'controlada' difícilmente se podría conseguir
administrando cuestionarios estándar o dejando hablar a la persona de aquello que quisiese,
tuviese o no que ver con los temas que interesa conocer y que caracterizan a una historia
vital.

57
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Factores que influyen en el proceso de la entrevista
Tiempo, ritmo y lugar de la entrevista
La entrevista es necesario llevarla a cabo sin prisas, ni por parte del entrevistador ni por
parte del entrevistado. Es recomendable realizar la entrevista cuando el entrevistado pueda
dedicar un tiempo suficientemente amplio a ella. De lo contrario, corremos el riesgo de que
conteste deprisa y sin profundizar demasiado o, peor aún, que nos deje colgados a mitad de
la entrevista.
Aunque el entrevistador inicia la entrevista, el ritmo lo marca el entrevistado, y la entrevista
va a durar realmente lo que él o ella quiera. En todo caso hay respetar y adaptarse a ese
ritmo: hay personas que necesitan su tiempo para recordar y dar sentido a esos recuerdos.
Otras responden muy rápidamente y de inmediato hilvanan unos recuerdos con otros. Por
eso, la duración de la entrevista de historia vital es muy variable. A partir de nuestra
experiencia, podemos decir que una historia vital simple, en la que se pide a la persona que
recuerde los aspectos más importantes de su vida, es difícil que dure menos de una hora (si
la entrevista se hace bien), y puede alargarse hasta varias horas dependiendo del tipo de
entrevistado. Sin embargo, en algunos casos concretos (especialmente cuando el
entrevistador no es muy experto o cuando entrevistador y entrevistado se conocen mucho),
podría durar menos de ese tiempo.
Un aspecto interesante relacionado con el ritmo de la entrevista es el uso del silencio por
parte del entrevistador. Muchos entrevistadores sin experiencia se sienten incómodos cuando
en la entrevista se producen pequeños lapsos de silencio, e inmediatamente se ver urgidos a
intervenir, pasando rápidamente a otra pregunta para salvar ese silencio. Esta actitud
‘impaciente’ suele ser contraproducente y resta posibilidades a la entrevista. En muchas
ocasiones, los silencios se producen por el propio ritmo del entrevistado, a quien puede no
serle fácil recordar acontecimientos que pasaron quizá cuatro, cinco o seis décadas atrás. En
estos casos el entrevistado debe respetar ese ritmo, sin precipitarse, sin ofrecer ayudas no
solicitadas, sin completar las respuestas. Incluso los entrevistadores más experimentados
pueden aprovechar esa cierta ‘incomodidad’ que crean los silencios, aguantando sin
intervenir para dar una nueva oportunidad a que el entrevistado alargue la respuesta que
acaba de dar o aporte información que quizá dudaba si ofrecerla o no. En cualquier caso, un
entrevistador pausado, sin prisas, es absolutamente necesario para conseguir el clima de
tranquilidad necesario en una entrevista y para fomentar el establecimiento de una cierta
intimidad. Después de todo, quizá no hay nada más íntimo que explicar a alguien la propia
vida.
Si la entrevista se alarga mucho y la persona entrevistada se cansa es recomendable parar
en cierto momento (cuando se cambia de tema, cuando se cambia de etapa vital) y dividir la
entrevista en varias sesiones. En estos casos, cuando se empieza una nueva sesión también
es recomendable que el entrevistador resuma brevemente lo ya contado y explicite el
momento en el que quedó la entrevista.

58
En cuanto al lugar donde realizar la entrevista, conviene que sea un espacio tranquilo, en el
que el entrevistado se sienta cómodo y en el que no haya ningún tipo de estímulo distractor,
como por ejemplo una televisión o una radio encendidas.
En la medida de lo posible la entrevista se ha de llevar a cabo a solas, sin la presencia de
terceras personas. Si por algún motivo no se puede evitar que estén, debemos pedirles que
se mantengan en segundo plano (si es posible, incluso fuera del campo visual del
entrevistado) y que se abstengan de intervenir. La presencia de otras personas puede
distorsionar las respuestas del entrevistado, ya que si es consciente de que es escuchado
podría modificar sus respuestas en función de lo que la otra persona presente desea oír. Por
ejemplo, si preguntamos sobre la vida matrimonial a una persona estando su pareja
presente, se corre el riesgo de que la respuesta sea diferente a la que daría si su pareja no
estuviese allí.
Auque la propia casa del entrevistado/a es quizá el lugar ideal para realizar la entrevista,
también puede utilizarse sitios relativamente públicos (por ejemplo, un parque, un centro de
personas mayores), siempre que haya la suficiente tranquilidad y privacidad. La presencia de
ruido y de distractores también resta claridad a la grabación, lo que, como veremos, es un
factor que dificulta la posterior transcripción de la entrevista.
Actitud del entrevistador
El objetivo del entrevistador, especialmente en los primeros compases de la entrevista, es
conseguir un clima de confianza con la persona que tiene delante. Si esto no ocurre, nos
encontraremos con respuestas no demasiado elaboradas, lo que dificultará el análisis
posterior y decepcionará a ambas partes.
¿Cómo se consigue fomentar esta confianza? Lamentablemente no hay fórmulas mágicas ni
recetas que lo consigan. Lo importante, a nuestro juicio, es acercarse a la entrevista con una
actitud empática y de escucha activa. Es decir, afrontar la entrevista como un reto, una
situación en la que vamos a conocer parte de las experiencias de otra persona. Hemos de ser
conscientes del gran valor que tiene el material que vamos a escuchar y de la oportunidad y
el privilegio que representa poder acceder a la vida de otra persona. Por ello, necesitamos
prestar total atención y comprensión hacia esa persona, intentar ponernos en su lugar y
entender la lógica de sus pensamientos y sentimientos, que puede ser muy alejada de la
nuestra. Se debe adoptar una postura curiosa y relajada a la vez, dispuesta a atender a lo
que la persona dice y a responder a ello sin juzgar, mostrando interés en conocer los
porqués de su vida.
Un prerrequisito para conseguir esta actitud de comprensión e interés por la persona que
tenemos delante es haber reflexionado nosotros antes sobre posibles preguntas que sería
interesante formular y posibles temas que pueden aparecer. Sólo si conocemos bien la
entrevista que vamos a hacer podremos adaptarla a las necesidades de cada persona y
tendremos tiempo ya no para 'recitar' una serie de preguntas, sino para conversar y prestar
mayor atención a las respuestas.

59
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Si se consigue tener este interés sincero por lo que la persona nos está contando, es
probable que el comportamiento no verbal del entrevistador (asentimientos, sonrisas) lo
muestre, fomentando que el entrevistado muestre una mayor confianza y apertura, y cuente
más y mejor los avatares de su vida. También pueden ser de ayuda expresiones
espontáneas de sorpresa (‘¡Debió ser muy difícil para usted!’) o incluso de extrañeza, duda o
de no comprensión, (‘Esto no sé si me ha quedado claro… ¿me lo podría explicar un poco
mejor?’) cuando la persona haya contado algo que realmente el entrevistador no ha
entendido. A esta actitud ha de corresponder la suficiente flexibilidad para explorar ciertos
temas que quizá no esperábamos que apareciesen o para plantear nuevas preguntas allí
donde el entrevistador ve que puede iniciarse un relato interesante. En este mismo sentido,
en ocasiones puede resultar útil ‘desafiar’ la interpretación del entrevistado (‘¿Y a la gente
que le rodeaba no le extrañó esa decisión que usted tomó?’, ‘Quizá mucha gente no
entendería eso que usted hizo’). Esto obliga al entrevistado a elaborar más su historia,
haciéndole consciente de cómo se ve desde fuera y estimulándole a afirmar su propio punto
de vista desactivando posibles puntos de crítica. Lógicamente, este último recurso ha de
utilizarse con prudencia y sólo cuando el clima de confianza ya esté creado, para que el
entrevistado no sienta que se le está contradiciendo en una historia que le pertenece.
En suma, el entrevistador ha de ejercer de espectador privilegiado de la vida de otra
persona, pero también de guía que conduce la historia y anima a explorar las diferentes
rutas que ha seguido esa vida. Un guía, sin embargo, que no impone una estructura, sino
que deja que la historia fluya y que sea el propio entrevistado o entrevistada quién dé forma
a los recuerdos de su vida, ya que él o ella es el propietario de la historia.
En este proceso, no es extraño que aparezcan emociones a veces difíciles de controlar.
Muchas personas han experimentado dolorosas pérdidas, y contarlas implica revivirlas y
hacer otra vez presentes los sentimientos que provocaron. Los entrevistadores inexpertos en
ocasiones tratan de evitar que esto suceda, no entrando en cuestiones que pueden motivar
esas emociones (por ejemplo, evitando preguntas sobre fallecimientos de personas queridas,
sobre la muerte, sobre la visión del futuro en personas muy mayores, sobre cómo le gustaría
ser recordado, etc.) Ciertamente, es mejor preguntar por estas cuestiones potencialmente
difíciles hacia el final de la entrevista, cuando el clima de confianza es probable que ya se
haya creado. Sin embargo, eludir esos temas sería un error. Nuestra experiencia nos indica
que la gran mayoría de entrevistados hablan sobre esos temas, y suele suceder que sus
respuestas dicen mucho más sobre ellos y su vida que las respuestas a otros temas más
neutros. En estos casos, el respeto por el ritmo del entrevistado y el uso del silencio, del que
hablábamos anteriormente, suelen ser especialmente importante.
Cuando a un entrevistado le es muy difícil hablar o no quiere contestar, el entrevistador se
dará cuenta enseguida y puede, sin prisas, reconducir la pregunta. Esta dificultad puede, de
hecho, ser también objeto de interpretación en el posterior análisis. Si las emociones se
desbordan (no es infrecuente que las lágrimas o el llanto aparezca), el entrevistador debe
mostrar una actitud de apoyo y parar hasta que la persona esté dispuesta a seguir, sin forzar
la situación. Callar o tomar de la mano al entrevistado pueden ser comportamientos no

60
verbales apropiados para expresar nuestro apoyo y comprensión por la emoción que muestra
la persona entrevistada.
En ocasiones las situaciones difíciles vienen no tanto porque las personas no quieran hablar
de determinadas cosas, sino porque contestan saliéndose por la tangente o diciendo cosas
que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos preguntado, contando cosas incluso
sin relación con su historia de vida. En estos casos no hemos de cortar al entrevistado o
advertirle que eso no nos interesa o que debe ceñirse a las preguntas. Si el entrevistado se
extiende en un tema aparentemente irrelevante, probablemente es porque no lo es tanto
desde su punto de vista, aunque no forme parte de manera estricta de su historia vital.
Independientemente de que luego lo analicemos o no (si no tiene nada que ver con la
pregunta podría incluso no transcribirse, como veremos más adelante), es recomendable
dejar terminar las explicaciones que da el entrevistado y, cuando termine, tratar de
reconducirle suavemente al tema original, aprovechando y reformulando si es posible parte
de lo que ha dicho para volver al tema o pregunta que no ha contestado. Hacer esto con
delicadeza para conseguir que el entrevistado no se sienta en ningún caso ignorado o
rechazado no es fácil, especialmente en el caso de entrevistadores poco experimentados. Sin
embargo, es necesario intentarlo.
La entrevista, los roles y a quién entrevistar
Parece obvio, pero es necesario recordar que en una entrevista semiestructurada cada uno
de los participantes tiene un rol claro: el entrevistador pregunta, el entrevistado decide si
responde o no y qué tipo de contestación da. Tras escuchar la respuesta del entrevistado, el
entrevistador tiene que decidir si la respuesta es suficientemente completa y clara. Si lo es,
puede pasar a otra pregunta o tema. Si no, debe hacer alguna pregunta adicional o de apoyo
(por ejemplo ‘¿me puede explicar esto un poco más’, ‘¿me puede poner un ejemplo sobre lo
que acaba de decir?’, ‘¿puede aclarar qué significó para usted x?’).
Sin embargo, a veces estos roles en ocasiones parecen difuminados. Por ejemplo, es
frecuente (sobre todo en entrevistadores inexpertos) que el entrevistador intervenga
demasiado en la entrevista, no sólo haciendo preguntas, sino participando también en la
respuesta o explicitando su interpretación de lo que le sucedió al entrevistado en realidad.
Hemos de procurar que esto no se produzca. En las entrevistas de historia vital, las
preguntas son sólo la excusa para que el entrevistado genere su historia, una historia que le
pertenece sólo a él o ella, y de la que el entrevistador se tiene que mantener lo más al
margen posible. Posteriormente, en la transcripción y análisis, ya habrá tiempo para
interpretar esa historia.
La cuestión de los roles también resulta problemática cuando, además del rol de
entrevistador y entrevistado, los protagonistas de la entrevista tienen ya asignado un rol
previo que se mezcla con ellos. En concreto, nos referimos a aquella situación en la que se
entrevista a personas conocidas o allegadas. En estos casos, la relación que se tiene
establecida antes de la entrevista puede interferirla y afectar a la propia elaboración de la
historia vital. Estas interferencias pueden ser al menos tres.

61
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
� En primer lugar, el entrevistador puede encontrar ciertas preguntas demasiado íntimas
como para hacérselas a un allegado (padres, abuelos), ya que el propio entrevistado no
es neutro y está implicado en la respuesta, coartando su libertad para profundizar en
ellas.
� En segundo lugar, también la persona entrevistada puede, deliberadamente o no, ocultar
o distorsionar cierta información que ya se da por supuesta o que no desea que el
familiar o conocido que le está entrevistando sepa. Por ejemplo, si se pregunta a la
propia madre cómo ha evolucionado su relación de pareja durante los últimos años, no
es probable que diga abiertamente que ha ido a peor, aunque realmente ella crea
firmemente eso.
� Un tercer tipo de sesgo tiene que ver con los sobreentendidos. Cuando entrevistador y
entrevistado se conocen mucho es probable que ya hayan hablado antes de algunos de
los temas presentes en la entrevista y que cada uno conozca parte de la historia vital del
otro. En estas circunstancias (cuando uno es consciente de que el otro ya sabe cosas de
él), ciertas preguntas pueden no formularse (porque el entrevistador ya conoce la
respuesta) y ciertas respuestas pueden tender a no enunciar de nuevo la información
compartida, esos sobreentendidos. El resultado es que el análisis posterior tiene menos
base explícita en el que fundamentarse y ha de confiar más en interpretaciones que van
más allá de lo que realmente se dijo y está presente en la transcripción.
Sin embargo, no todo son peligros en las entrevistas a familiares o personas muy conocidas,
también podemos encontrar algunas ventajas. Quizá la principal es que entrevistar a un
familiar es posible que despierte un interés especial en los entrevistadores, ya que esa
persona a la que se entrevista (especialmente si se trata de uno de los padres o uno de los
abuelos) forma parte de vida del entrevistador. La historia que va a escuchar será, en parte,
su propia historia y en ella se ofrecerá una versión de cuáles son sus raíces. Conocer estos
orígenes es una motivación muy poderosa para los entrevistadores, que pueden esclarecer a
partir de la entrevista áreas desconocidas de la historia familiar antes que los poseedores de
ese conocimiento puedan dejar de estar disponibles. La entrevista puede incluso significar
parte del legado que la persona entrevistada nos deja.
Se ha de tener en cuenta también que en ocasiones no conocemos bien a las personas que
nos rodean. Entrevistar a un abuelo o abuela, por ejemplo, puede ofrecernos una nueva
perspectiva sobre su vida y una oportunidad para establecer una relación más íntima con el o
con ella.
Por otra parte, con los padres o los abuelos se tiene una confianza que los hace muy
accesibles para la entrevista. Esta confianza es una importante ayuda en los primeros
momentos de la entrevista, sobre todo para entrevistadores inexpertos que suelen estar más
inseguros al principio. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la excesiva confianza
puede acarrear también algunos problemas.
Así, la elección de la persona a entrevistar depende fundamentalmente de los objetivos que
se pretendan conseguir con esa entrevista. Si los objetivos son de investigación, quizá la

62
elección de personas no conocidas sea la mejor opción. Si se pretende prioritariamente que
el entrevistador se forme, quizá la selección de familiares o conocidos sea preferible al inicio.
La entrevista como proceso comunicativo
Existen dos niveles de comunicación en la entrevista: el propiamente verbal (lo que la
persona dice) y el no verbal (cómo lo dice).
Para registrar y posteriormente analizar el nivel verbal no podemos fiarnos exclusivamente
de la memoria. Una vez acabada la entrevista, si sólo tenemos nuestro recuerdo de lo que se
dijo, tendremos muy poco y posiblemente un recuerdo sesgado: no lo que la persona dijo,
sino lo que nosotros entendimos y recordamos que dijo. Así, es imprescindible acudir a algún
método de registro de la entrevista. Aunque existen varias posibilidades (tomar notas,
grabar el audio o grabar también el video), cada una con sus propias ventajas e
inconvenientes, quizá el método de registro más adecuado es la grabación en audio de la
entrevista.
Grabar la entrevista permitirá tener más tiempo para atender al entrevistado o entrevistada
y controlar la entrevista, ya que no será necesario tomar notas continuamente. Por ello,
beneficia el establecimiento de esa imprescindible confianza entre entrevistador y
entrevistado. Por otra parte, la presencia de una grabadora se olvida más fácilmente (lo que
facilita que la situación sea más espontánea) que si tuviésemos una cámara de video
enfocando.
Es cierto, sin embargo, que algunas personas se sienten de molestas o incómodas (sobre
todo en las primeras preguntas) ante la presencia de la grabadora. Se debe respetar esta
reticencia y siempre, antes de comenzar la entrevista, pedir la conformidad del entrevistado
para la grabación. Generalmente esa incomodidad pasa al cabo de pocas preguntas. Si un
potencial entrevistado no desea ser grabado, lo aconsejable es continuar la entrevista para
adquirir experiencia y enriqueceros personalmente con ella, aunque esa entrevista no
grabada no podrá ser analizada con unas garantías suficientes.
Además del contenido verbal, la entrevista también tiene contenido no verbal: posición y
movimientos del cuerpo, tono y ritmo de las palabras, silencios, etc. son de gran utilidad,
especialmente para indicar los sentimientos y actitud de la persona respecto a lo que está
comunicando verbalmente.
Sólo entrevistadores con una gran experiencia pueden llegar a apreciar estos indicios a la
vez que hacen la entrevista. Sin embargo, aun siendo inexperto, es recomendable tener en
cuenta alguno de estos indicios cuando parezca especialmente claro (por ejemplo,
tartamudeos en algunas preguntas, silencios prolongados, gestos, movimientos bruscos no
justificados, etc.) y anotar aquellos que no van a quedar registrados en la grabación del
audio. Estos aspectos no verbales también se deberían reflejar en las transcripciones (más
adelante explicaremos cómo)

63
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Fases de la entrevista
En el proceso de la entrevista se distinguen una serie de fases. La primera de ellas, y quizá
la más importante, es la preparación de la entrevista. En esta fase, muchas veces olvidada
por entrevistadores inexpertos, se ha de estudiar bien la entrevista y anticipar los posibles
temas que pueden haber influido o ser importantes en la persona que se va a entrevistar. En
este sentido, el conocimiento previo de la persona entrevistada puede ayudar mucho.
No se trata de memorizar preguntas, sino más bien de tener previsto temas de los que
hablar y conocer las posibles áreas a explorar en una entrevista de historia vital. Antes de
abordar al entrevistado, el entrevistador debería saber el tipo de información que espera que
se le dé para cada pregunta o tema. Si se consigue eso, se sabrá perfectamente cuando el
entrevistador proporciona la información que se necesita (independientemente de su sentido,
por supuesto) y cuando esta información es incompleta o no pertinente y por lo tanto se
debe intervenir incidiendo otra vez sobre la misma área o pidiendo algún tipo de aclaración.
Obviamente, la preparación de la entrevista no debe ser rígida y muchas de las preguntas
concretas que se harán surgen el en mismo proceso de la entrevista si se tiene la actitud de
escucha activa de la que hablábamos en apartados anteriores.
Una vez se dispone de la persona, del lugar y se ha preparado de manera suficiente el
contenido de la entrevista, no se puede comenzar a formular preguntas sin una presentación
previa. En esta presentación se debe informar al entrevistado (si no lo sabe ya) quién es el
entrevistador (nombre y en calidad de qué va a entrevistar. Por ejemplo, si es estudiante, de
qué universidad y licenciatura), cuáles son los objetivos de la entrevista, en qué consistirá,
para qué va a ser utilizada la información que se pide y cuánto tiempo va a llevar la
entrevista aproximadamente.
Para cumplir con los requerimientos éticos también es necesario pedir explícitamente el
consentimiento de la persona en cuestión para ser entrevistada y para que sus respuestas
sean grabadas. También es importante remarcar que la entrevista es estrictamente anónima,
y que en ningún momento se va a pedir el nombre completo ni la dirección. En esta
presentación también se ha de dejar claro que lo que se pretende es conocer la propia
experiencia del entrevistado y sus decisiones a lo largo de la vida. Por ello, se debe insistir
en que no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino simplemente diferentes maneras de
pensar, sentir y dirigir la propia vida. Si el entrevistado pide explícitamente ver las preguntas
(por ejemplo, si acudimos a la entrevista con un guión previo escrito en una hoja), el
entrevistado debe acceder a mostrárselas sin ningún problema.
Con esta presentación se pretende establecer una primera base de confianza entre el
entrevistador y el entrevistado que permita abordar las primeras preguntas, entrando en lo
que se denomina el cuerpo de la entrevista.
El cuerpo de la entrevista comprende todas las preguntas que van a estimular la producción
de la historia vital. Para romper el hielo, se suele comenzar preguntando por una serie de
datos identificativos básicos que servirán para saber el tipo de persona que está
respondiendo: el año de nacimiento, el estado civil, el número de hijos, el número de nietos,

64
etc. Estos datos, además, enmarcan y dirigen la atención del entrevistado hacia su propia
vida, así como dan pistas al entrevistador sobre temas potencialmente interesantes o
problemáticos.
La forma más natural (y recomendable) de comenzar una entrevista de historia vital es
referirse en primer lugar a los primeros recuerdos de los que dispone el entrevistado: su
infancia. Al hilo de esos recuerdos de la infancia aparecerán temas que suelen ser relevantes
en esa fase de la vida, como los recuerdos sobre padres y hermanos, sobre la escuela, sobre
las condiciones de vida en la infancia, etc. Alternativamente, también podríamos comenzar
preguntándole al entrevistado por donde querría comenzar él o ella (‘¿Por dónde le gustaría
comenzar la historia de su vida?’), y en función de la respuesta seguir con la vía elegida.
En todo caso, seguir un orden más o menos cronológico puede orientar a la persona que
entrevistamos y ayudarla a recordar. Más allá de la infancia, aspectos como los siguientes
suelen ser relevantes para la mayoría de personas:
- La formación más allá de los estudios básicos (si se siguió estudiando).
- Los cambios de residencia.
- El trabajo, cómo se comienza y la sucesión de los diferentes trabajos y cambios en este
ámbito. La jubilación.
- Las relaciones personales, los noviazgos, el establecimiento de pareja (o parejas) estables,
el nacimiento de los hijos y su educación, los nietos. Las pérdidas (de los padres, de la
pareja, de otros seres queridos).
- Actividades de ocio, actividades de compromiso comunitario o social, la religión, etc.
- El presente y el futuro, ilusiones actuales, aspectos que dan sentido a su vida, visión del
propio futuro, perspectiva sobre la muerte
Una vez obtenida la mayor parte de la historia vital, es interesante acabar con una serie de
preguntas que resuman y extraigan lo más importante de esa historia, aquello que el
entrevistado/a considera su esencia. Por ejemplo, aspectos como:
- Peores y mejores momentos de la vida (tristezas y alegrías)
- Decisiones más importantes y equivocaciones
- Aprendizajes más importantes
En esta lista de temas indudablemente faltarán algunos que pueden ser importantes para
ciertas personas. El entrevistador ha de saber identificarlos cuando surjan e improvisar
preguntas dirigidas a ellos. Por ejemplo, en una persona soltera no tiene sentido preguntar
sobre el matrimonio o los hijos, y sí mucho preguntar sobre si alguna vez pensó casarse, si
cree que ha perdido o ganado algo no casándose, etc. De manera similar, para los hombres
suelen ser muy relevantes las preguntas sobre el servicio militar, preguntas que lógicamente
no tienen sentido en una mujer.
Una lista de posibles preguntas que podrían recoger estos temas que hemos destacado sería
la siguiente:

65
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
INFANCIA
� ¿Cuál es su primer recuerdo?
� ¿Cómo fue su infancia?
� ¿Cómo recuerda el pueblo o ciudad donde creció?
� ¿Cómo recuerda a sus padres?
� ¿Qué es lo más importante que le enseñaron sus padres?
� ¿Tiene usted hermanos? ¿Cómo se llevaba con ellos en su infancia?
� ¿Cuál es su primer recuerdo de la escuela?
� ¿Le gustaba ir a la escuela? ¿por qué?
� ¿Qué es lo más importante que aprendió en la escuela?
� ¿Cuándo dejó de estudiar? ¿por qué? ¿le gustaría haber seguido estudiando?
JUVENTUD Y MADUREZ
¿Cómo era su vida cuando era joven?
¿Cuáles eran sus sueños y aspiraciones cuando era joven?
¿Estuvo usted en el servicio militar? ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué le aportó?
Pareja
� ¿Recuerda la primera vez que se enamoró?¿llegaron a ser pareja?
� ¿Cómo conoció a su pareja?
� ¿Qué es lo que más le gustaba de el/ella?
� ¿Cómo fue su noviazgo?
� ¿Ha cambiado su pareja a lo largo de los años?
� ¿Qué es lo mejor y lo peor de la vida en pareja?
Hijos
� ¿Tiene usted hijos? ¿Cuándo y cómo se planteó tenerlos?
� ¿Cómo cambiaron los hijos su vida?
� ¿Cómo ha intentado educar a sus hijos? ¿Qué valores y principios ha intentado que
aprendan?
� ¿Cree que ha tenido éxito en la educación de sus hijos? ¿cambiaría algo?
� ¿Tiene usted nietos? ¿Qué significan los nietos en su vida?
Trabajo
� ¿Cuándo comenzó a trabajar? ¿Cuál era ese primer trabajo? ¿Cómo lo encontró? ¿Era el
que quería hacer? (hacer una trayectoria laboral si ha pasado de un trabajo a otro)
� ¿Qué aprendió en los diferentes trabajos?

66
� ¿Cómo vivió la jubilación? ¿la deseaba? ¿Cómo ha cambiado su vida desde que se jubiló?
¿echa de menos el trabajo?
Otros
� ¿Ha tenido usted que emigrar? ¿por qué lo hizo? ¿qué cambios en su vida supuso?
� ¿Tiene usted aficiones fuera del trabajo?
� ¿Qué le aportan esas aficiones?
� ¿Cómo han cambiado las aficiones con el tiempo?
� ¿Es usted religioso/a? ¿Desde cuándo? ¿qué papel juega la religión o lo espiritual en su
vida? ¿Ha cambiado ese sentimiento en usted a lo largo del tiempo?
PRESENTE - FUTURO
� En estos momentos, ¿qué es lo que más importante de la vida para usted?
� En estos momentos, ¿qué es lo que más le causa preocupaciones?
� ¿Cómo se describiría a sí mismo en este momento de la vida?
� ¿En qué sentido cree usted que ha cambiado desde que era joven?
� ¿Cree que su vida está completa en la actualidad o le falta algo?
� ¿Hay algo que le gustaría hacer o conseguir en un futuro próximo?
� ¿Cómo se ve cuando sea más mayor?
� ¿Le inquieta la muerte?
� ¿Cómo le gustaría ser recordado?
PREGUNTAS GLOBALES - RESUMEN
� De los acontecimientos históricos que usted ha vivido, ¿cuál considera usted que ha sido
el que más ha afectado a su vida y a la de su familia? ¿y cuál ha sido el más importante?
� ¿Cuál ha sido la decisión más importante que ha tomado en su vida?
� ¿Cuáles han sido las personas más importantes y que más han influido en su vida?
� ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? ¿Por qué?
� ¿Cuál ha sido el momento más triste de su vida?
� ¿Cambiaría algo de su vida? ¿Qué le hubiese gustado que fuese diferente?
� ¿Cuál ha sido el mayor error que ha cometido en su vida? ¿En algún momento de su vida
cree que debió hacer algo que no hizo?
� De entre las cosas que ha conseguido, ¿cuál es la que cree que es más importante? ¿de
cuál se siente más orgulloso?
� ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de la vida hasta ahora?
� ¿Desea añadir algo más que crea que es importante en su vida y no se ha tratado?

67
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Una vez más, insistimos en que este ejemplo no es una lista cerrada de preguntas, y que
cada una ellas necesariamente ha de cambiar (alterando su orden, eliminado algunas no
pertinentes, añadiendo otras necesarias, modificando la manera de formularlas, etc.)
adaptándose a la persona que se tiene delante.
Al igual que la entrevista no debe comenzar de repente, tampoco debe acabar de esta
manera: la entrevista ha de tener un cierre. Poco antes de terminar es conveniente anunciar
que la entrevista está próxima a su final (‘Ya para ir acabando…’). Es conveniente reservar
esta última o últimas preguntas para temas o aspectos que no sean a priori problemáticos.
Por ejemplo, acabar con una pregunta sobre la muerte, sobre pérdidas sobre equivocaciones,
etc. Puede dejar un mal regusto final en el entrevistado/a que es mejor evitar.
También es muy recomendable que se invite a la persona entrevistada a añadir aquello que
parezca interesante y que no se haya preguntado. En ocasiones, recoger una pequeña
evaluación de la entrevista (si le ha gustado, si le ha parecido difícil, etc.) puede ser una
buena manera de cerrar la entrevista. Por supuesto, para acabar hemos agradecer al
entrevistado el tiempo dedicado y su amabilidad al compartir sus recuerdos. Hemos de
hacerle sentir que lo que nos ha ofrecido es algo muy importante para nosotros (para él
seguro que lo es: es su vida) y que lo trataremos con el cuidado que merece.
En ocasiones, también puede merecer la pena ofrecerle una copia de la grabación o incluso
de su transcripción. Si acepta, hemos de asegurarlos que la tendrá en el menor plazo
posible.
Errores frecuentes y cómo evitarlos
En nuestra experiencia con entrevistas en las que se recogen historias de vida nos hemos
encontrado con errores o malas prácticas relativamente comunes en los entrevistadotes sin
experiencia. Aunque sea brevemente, repasar algunos de esos errores (y sus posibles
soluciones) puede ser útil para que no aparezcan.
Respuestas pobres
Uno de los errores más frecuentes en los entrevistadores inexpertos es dejar que el
entrevistado, ante una pregunta profunda y que requiere una reflexión más o menos
elaborada, no conteste o lo haga mediante un monosílabo o una expresión poco informativa.
Generalmente, el error se produce cuando el entrevistador no atiende lo suficiente al
entrevistado y no valora hasta qué punto la respuesta que recibe se ajusta o no a lo que se
esperaba de esa pregunta. Veamos un par de ejemplos:
- ¿El trabajo que ha realizado es el que deseaba hacer cuando era más joven?
No, no es lo que esperaba.
(se pasa al siguiente tema)

68

69
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica

70

71
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
lo que está diciendo?’ o simplemente repetir interrogativamente la palabra o afirmación que
no se haya entendido pueden ayudar a que el entrevistado concrete su respuesta.
Por ejemplo, en casos como los siguientes:
- ¿Qué es lo que aprendió usted en ese trabajo?
Pues no mucho. Era siempre un poco lo mismo y no nos gustaba lo que hacíamos.
Y cuando no estás a gusto, te das cuenta que en el trabajo hay muchas injusticias.
- ¿Cómo eran sus padres?
Pues no sé, eran más bien rígidos.
En estos casos sería un error pasar sin más a la siguiente pregunta sin aclarar algunas
cosas: ¿Cuáles son las injusticias para la persona del primer ejemplo? ¿Qué se entiende por
‘más bien rígidos’ en el segundo?
¿Qué posibles soluciones tendrían las anteriores situaciones? Por ejemplo, estas:
- ¿Qué es lo que aprendió usted en ese trabajo?
Pues no mucho. Era siempre un poco lo mismo y no nos gustaba lo que hacíamos.
Y cuando no estás a gusto, te das cuenta que en el trabajo hay muchas injusticias.
- ¿A qué injusticias se refiere?
Bueno, ya sabes, a veces cuando tienes cierta edad, eres mujer y encima tienes
hijos, pues donde estés es donde te vas a quedar para siempre, sabes que aunque
lo hagas perfecto no vas a subir, cuando gente más joven sí lo hace.
- ¿Le pasó a usted eso?
- Si, cuando me quedé embarazada de mi niña… (cuenta un episodio laboral)
- ¿Cómo eran sus padres?
Pues no sé, eran más bien rígidos.
- ¿Puede dar un ejemplo?
Mira, para que te hagas una idea… (cuenta episodio de vida familiar en la infancia).
Aclarar estos interrogantes contribuirá no sólo a aumentar la cantidad y calidad de
información que proporciona la entrevista, sino también a que el entrevistador acabe
conociendo mejor al entrevistado y sus experiencias, y se enriquezca con ese conocimiento.
También podría suceder que el entrevistado rechace aclarar más alguna respuesta o aún
peor: rechace contestar. Evidentemente, tiene todo el derecho a hacerlo (aunque también

72
hemos de decir que no es frecuente si ya ha aceptado ser entrevistado) y el entrevistador
tiene que limitar a recoger esta incidencia en la transcripción.
En todo caso, la regla de oro es acudir al entrevistado con una actitud de interés por lo que
nos dice y por entender su propia lógica. No es una obligación del entrevistado hacerse
entender, sí en cambio es la obligación del entrevistador tratar de entender a la persona que
está entrevistando.
La transcripción de la entrevista
Grabar la realización de la entrevista tiene dos objetivos. En primer lugar, poder estar atento
a su desarrollo y a lo que nos dice la persona a la que entrevistamos, evitando cometer los
errores que hemos mencionado. En segundo lugar, garantizar una posterior transcripción
fiable de lo que se ha dicho en la entrevista, fundamental para el análisis posterior.
La relación entre la transcripción y el análisis es incluso más estrecha: la transcripción es el
primer paso del análisis. Transcribiendo (es decir, trasladando la grabación de lo que se dijo
al papel) muchas veces se descubre una nueva entrevista, diferente a la que realizamos.
Transcribiendo se adquiere una mayor distancia respecto a la situación de la entrevista y se
tratan las intervenciones del entrevistador y las del entrevistado como entidades más
objetivas. Esto permite apreciar nuevos significados, errores que se cometieron en el
transcurso de la entrevistas, preguntas que se pasaron por alto. Al transcribir se encuentran
ideas que se repiten y se identifican temas que el entrevistado subraya especialmente,
aspectos estos que podemos trasladar directamente al análisis.
Esta capacidad analítica que se logra transcribiendo en parte es debida a lo farragoso de la
tarea. A partir de nuestra experiencia, calculamos que la relación entre el tiempo de
entrevista y el tiempo de transcripción puede llegar fácilmente a ser 1:10. Es decir, cada
minuto hablando nos puede llevar 10 minutos transcribiendo lo hablado. Si la entrevista dura
una hora, su transcripción puede ocupar hasta 10 horas. Lógicamente, estos tiempos son
aproximados y dependen de lo rápido que hable el entrevistado o entrevistada. Algunos
consejos para hacer menos dura esta labor son los siguientes:
� Vigilar la calidad de la grabación. Si la calidad es deficiente, la dificultad de la
transcripción (y las posibilidades de no poder transcribir algunos pasajes de ninguna
manera, por ser ininteligibles) aumentan exponencialmente.
� No dejar pasar mucho tiempo desde que se realiza la entrevista hasta que se transcribe.
Tener un recuerdo fresco de la situación de la entrevista ayuda a descifrar algunas
palabras, ciertos comportamientos no verbales, que pueden perderse si tardamos mucho
tiempo en ponernos manos a la obra.
� Descansar con frecuencia: no es recomendable pasar más de una hora seguida
transcribiendo. No sólo nuestro cuello y espalda nos lo agradecerá, sino que el nivel de
precisión de la transcripción será más elevado cuanto más descansados estemos.
En la transcripción de las entrevistas, además, es necesario seguir una serie de normas que
aseguren la estandarización del procedimiento. El objetivo es conseguir una transcripción

73
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
que reproduzca de la manera más literal posible la situación real de la entrevista. Para ello,
es necesario:
� Transcribir literalmente toda la entrevista, tanto las palabras del entrevistado como las
del entrevistador. Algunos entrevistadores novatos, cuando transcriben, tienden a no
prestar tanta atención al reproducir sus propias palabras. Esto es un error, ya que la
respuesta y el propio el curso de la entrevista dependen también de las preguntas que se
hicieron de manera efectiva (y no de las que se pensó hacer) y de cómo se hicieron (la
formulación concreta, no la presente en el guión de la entrevista).
o Para diferenciar entre las intervenciones de uno y otro, las intervenciones del
entrevistador irán señaladas en negrita. Así, la mayor o menor densidad de negrita
indicará la presencia de un entrevistador que interviene más o, lo que es
aconsejable, menos.
o Excepcionalmente, podemos dejar sin transcribir aquellas partes de la entrevista que
sin ninguna duda no tengan nada que ver con la pregunta que se ha formulado al
entrevistado ni con su historia de vida. En este caso, se ha de indicar en el momento
que comienza lo no transcrito y entre corchetes, el tema de la parte sin transcribir y
la duración aproximada de la parte no transcrita. Por ejemplo: [en este punto el
entrevistado habla durante 2:30 minutos aproximadamente de cómo gano la partida
de cartas esta mañana. No se ha transcrito]
o Si encontramos algún fragmento o palabra que nos es imposible descifrar, incluso tas
repetidas audiciones, también hemos de hacerlo constar con la correspondiente nota
entre corchetes allí donde ocurra: [inaudible]
� Transcribir lo que se dijo de manera efectiva, incluidos los errores, palabras no
existentes, barbarismos, frases agramaticales, palabras malsonantes y demás
incorrecciones que son relativamente frecuentes en el lenguaje oral.
o En el caso de palabras que son variedades dialectales, se transcriben tal cual.
Cuando los entrevistados emplean palabras que no existen o que pronuncian
incorrectamente (por ejemplo, partío por partido, pograma por programa), se suelen
transcribir tal y como se han pronunciado (cuando la incorrección es clara) y en
cursiva.
o Se deben transcribir tal cual las formas y giros dialectales y las onomatopeyas
(¡pum!, ¡Ah!), aunque en este caso sin cursiva.
o Cuando el entrevistado parafrasea, se deben utilizar las comillas simples. Por
ejemplo:”…y entonces va y me dice: ‘Pues sí que estamos arreglados’, y le digo:
‘Pues te vas a tener que ir acostumbrando’. Y se quedó parada”.
� Transcribir sólo los aspectos no verbales de la entrevista que pueden dar pistas para
comprender mejor. Estos aspectos se sitúan en el momento de la transcripción en el que
ocurren y, cuando requieren explicación, van entre corchetes. Entre ellos, contamos con:
o Interrupciones significativas: por ejemplo, [la entrevista se interrumpe por falta de
pilas en la grabadora. Se reinicia aproximadamente 10 minutos más tarde]

74
o Gestos: por ejemplo, [señala a un cuadro de los que están en la pared]
o Expresión abierta de emociones: por ejemplo, [el entrevistado se emociona y llora]
o Pausas: en este caso se utilizan los tres puntos. Ejemplo: “Ya… sé que está mal
pero… no fui capaz de decirlo”.
o Vocales o sonidos alargados: se representan escribiendo el sonido repetido varias
veces. Por ejemplo: “Eeeeeeeh… esssto… pues va a ser que no me acuerdo”.
o Señales de asentimiento, generalmente representadas por su sonido: ah, aja, uhu.
En las transcripciones más elaboradas también se suelen representar aspectos como la
duración de las pausas (en décimas de segundo aproximadas), los encabalgamientos entre
turnos (cuando uno habla mientras el otro está todavía hablando) o los énfasis en
determinadas palabras o sílabas. Sin embargo, incluir estos aspectos hace todavía mucho
más farragosa y lenta la labor de transcribir, sin aportar en compensación una información
adicional que sea imprescindible, al menos para los análisis posteriores más frecuentes.
Por último, una vez acabada la transcripción, puede ser una buena idea numerar las líneas.
Esta numeración nos ayudará cuando realicemos el análisis, ya que podremos referirnos y
encontrar los extractos que citemos de manera muy rápida.
La mayoría de procesadores de texto incluyen la posibilidad de numerar las líneas de un
documento. Examinemos el caso de uno de los procesadores más populares, el Microsoft
Word. Esta función la encontramos en el menú ‘Archivo’, opción ‘Configurar Página’. Cuando
accedemos a esta opción, se nos abre un cuadro de diálogo que tiene tres pestañas. Hemos
de activar la pestaña ‘Diseño’, y en la esquina inferior izquierda se encuentra el botón
‘Números de línea’.
Pestaña ‘Diseño’
Botón ‘Números de línea’
Lista desplegable‘Aplicar a’
Pestaña ‘Diseño’
Botón ‘Números de línea’
Lista desplegable‘Aplicar a’

75
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica

76

77
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
exhaustiva de todos los conceptos y procedimientos (si es esta ‘recopilación total’ fuera
posible), sino más bien dar pistas que puedan ayudar a la persona que se adentra en esa
apasionante, pero también ambigua y compleja tarea de interpretar la vida de otro tal y
como ha sido recogida en una historia vital. Tampoco pretendemos sugerir que en un análisis
deban aparecer todos los conceptos y procedimientos que comentamos: la interpretación
tiene mucho de arte, y en cada caso el analista ha de escoger aquellos conceptos y
procedimientos que vea útil para comprender y dar sentido a la historia vital concreta que
tiene delante.
Estrategias de análisis
Como en todo proceso de investigación, en el análisis de las historias vitales existen dos
posibles estrategias de análisis e interpretación de los datos:
� Una estrategia inductiva, por la que, partiendo de los datos (en nuestro caso, la historia
tal y como ha sido contada), tratamos de elaborar los conceptos que subyacen a ella,
que le dan sentido, que la explican.
� Una estrategia deductiva, en la que partimos de una serie de conceptos que creemos que
son importantes en una historia vital y tratamos de ver cómo aparecen en concreto en la
historia que estamos analizando.
En la práctica, ambas estrategias conviven en el trabajo interpretativo. Aún así, es
recomendable que el primer paso en la interpretación de una historia vital sea la lectura y
relectura de la transcripción de la entrevista. Mientras leemos, hemos de:
� Aislar los principales acontecimientos que se narran, los puntos de inflexión y cambio que
el narrador destaca en su historia.
� Identificar diferentes protagonistas de la historia y cuál es su papel dentro del relato.
� Encontrar la estructura de la entrevista, subdividirla por temas o fases y ver el peso que
parece tener cada una de estas subdivisiones.
� Buscar posibles conexiones entre diferentes partes de la entrevista, temas que se
repiten, metáforas que aparecen una y otra vez. Estas conexiones nos podrán dar pistas
para encontrar el sentido global de la entrevista.
� En cualquier caso, subrayar todo aquello que nos parezcan sorprendente o especialmente
reseñable por algún motivo.
Al mismo tiempo que realizamos este trabajo ‘de abajo arriba’ (del texto a la elaboración de
un esquema general y de los significados centrales que recogen la esencia de la historia),
disponer de una serie de conceptos previos que orienten nuestra interpretación va a ser
también fundamental. En el primer capítulo de este trabajo hemos propuesto algunos, entre
los que destacan el de tarea evolutiva, los propuestos por Erikson para cada momento del
ciclo vital, el papel de la adaptación y de las estrategias de selección, optimización y
compensación, la importancia de la generación y de los factores no-normativos, etc.
Encontrar ejemplos de estos conceptos y tratar de ver como se plasman en cada historia nos

78
aportará también importantes ideas para entender la lógica del relato, y, en el fondo, del
curso de la vida de nuestro entrevistado o entrevistada.
Sigamos la estrategia que sigamos, esta interpretación cualitativa de las historias pretende
llegar al significado de lo relatado desde el punto de vista del propio protagonista, y en el
siguiente apartado profundizaremos más en este aspecto. Sin embargo, también en el
análisis de las historias también pude ser de útil el uso de índices de carácter cuantitativo.
Estos índices pueden ayudar a describir lo contado por el entrevistado y, además, aportar
pruebas y argumentos para hacer más sólidas determinadas interpretaciones.
Un primer índice cuantitativo que puede ser útil es la duración y cantidad de turnos que se
han empleado para completar la entrevista. De esta manera, tenemos un primer indicador
acerca de la profundidad que se ha conseguido (se supone que entrevistas más largas
suponen, si el entrevistador es experto, llegar a un nivel mayor de profundidad y
elaboración) y si el entrevistado ha necesitado más o menos preguntas para generar su
historia. Este último aspecto se observa con mayor nitidez si comparamos la duración media
de los turnos del entrevistado y de los turnos del entrevistador. Idealmente, los turnos del
entrevistador han de ser cortos, mientras los turnos del entrevistado, especialmente si tiene
facilidad para generar historia, tienden ser mucho más largos.
Estas medidas son difíciles de obtener en términos temporales, ya que implicaría
cronometrar cada una de las intervenciones. Una manera menos exacta, pero en todo caso
muy aproximada, es la traducción de las medidas de tiempo en medidas de número de
palabras o números de línea que ocupa cada turno. Se supone que a mayor tiempo, más
número de palabras y de líneas de transcripción, aspectos estos que sí pueden ser
cuantificados de forma mucho más fácil y rápida.
Otro uso de los tiempos (o de su indicador aproximado, el número de palabras o el número
de líneas) se refiere a su distribución en función de los diferentes temas o fases vitales
tratados en la entrevista. Se supone que a más importancia de determinado tema, más
tiempo se pasa hablando de él (y, por lo tanto, más palabras y líneas de transcripción
ocupa). Utilizando este sencillo cálculo, podemos obtener, por ejemplo, cuál es la
importancia relativa de los diferentes temas que se tratan en la entrevista o de las diferentes
fases en las que usualmente se divide el ciclo vital. En estos cálculos se debería contar
únicamente las intervenciones de la persona entrevistada (en ningún caso las del
entrevistador) y, si se desea ser aún más exacto, se debería incluir también el número de
preguntas que han sido necesarias para generar la cantidad de palabras/líneas atribuidas a
cada uno de los temas.
Un indicador cuantitativo adicional es el recuento de las veces que aparece una determinada
palabra en el texto. Para ayudarnos a realizar este recuento (sería muy largo hacerlo a
mano) podemos utilizar las herramientas de búsqueda de las que disponen los procesadores
de texto o, idealmente, usar algunos programas que hacen precisamente eso: contar
palabras.
Entre ellos un programa muy fácil de utilizar y además gratuito es el TextSTAT. Este
programa se puede descargar de la red en la dirección

79
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/software-en.html
Una vez descargado e instalado el programa, si lo ejecutamos nos encontramos con una
ventana como la siguiente:
Crear un nuevo corpus
Añadir un documento al corpus
Contar palabras
Quitar documento del corpus
Crear un nuevo corpus
Añadir un documento al corpus
Contar palabras
Quitar documento del corpus
TextSTAT trabaja con los denominados ‘corpus’. Un corpus es el documento (o el conjunto de
documentos) sobre los que TextSTAT basará su búsqueda y recuento de palabras. Así, lo
primero que tenemos que hacer es crear un nuevo corpus (o abrir uno que hayamos creado
anteriormente). Para crear un nuevo corpus, podemos hacerlo mediante el menú ‘Corpus’,
opción ‘New Corpus’ o, alternativamente, haciendo clic en el botón correspondiente (ver
figura anterior).
Una vez tenemos un corpus activado, el segundo paso es incluir en él los documentos que
queremos analizar. En nuestro caso, generalmente va a ser un único documento: el que
contiene la transcripción de la entrevista de historia de vida. Se pueden incluir en un corpus
documentos en varios formatos, entre los que se encuentran los archivos .doc que genera el
procesador de textos Microsoft Word.

80
Es importante que antes de incluir en el corpus nuestro documento, se haga un duplicado y
se eliminen de ese duplicado las intervenciones del entrevistador. Si no lo hacemos así, el
programa nos contará como ocurrencias palabras que quizá no ha dicho la persona
entrevistada (quién nos interesa), sino el entrevistador. Es esta copia sólo con las
intervenciones del entrevistado la que debemos incluir en el corpus. La inclusión de un
documento en el corpus se hace mediante el menú ‘Corpus’, opción ‘Add local file’, o
haciendo clic en el botón correspondiente (ver figura anterior).
Una vez tenemos el corpus con un documento, podemos decirle al programa que haga el
recuento. Esto se hace haciendo clic en el botón ‘Show word frequencies’ (ver figura
anterior). Al hacerlo, aparece en la ventana principal una lista con dos columnas, una con las
palabras y otra con las frecuencias. También nos aparece una serie de opciones en la parte
derecha de la ventana:
Ordenar lista
Filtrar lista
Buscar frecuencia depalabra o de lexema
Ordenar lista
Filtrar lista
Buscar frecuencia depalabra o de lexema
La lista de palabras, que suele ser muy larga, aparece por defecto ordenada en función de la
frecuencia de cada palabra. Esto hace que en los primeros puestos se encuentren
preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres o adjetivos demostrativos o posesivos.
Las palabras con significado pleno, como los sustantivos, verbos, adverbios o los adjetivos
calificativos suelen aparecen más abajo. Por ello puede resultar útil filtrar la lista, haciendo
que sólo aparezcan las palabras con cierta frecuencia como máximo (eliminando, de esta
manera, las palabras más frecuentes pero que no indican nada) o con cierta frecuencia como
mínimo (eliminado aquellas que ocurren una o muy pocas veces). Esto se hace mediante las
opciones de la derecha de la ventana (ver figura anterior).

81
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
TextSTAT cuenta cada flexión de una palabra como palabras distintas (por ejemplo, para el
programa ‘aprender’ y ‘aprendió’ son palabras distintas, o ‘hermano’ y ‘hermanos’). Esto
puede hacer que las frecuencias que obtenemos sean engañosas. Para solucionar este
problema, podemos buscar la frecuencia de determinados comienzos de palabras mediante
la opción disponible en la parte derecha de la ventana (ver figura anterior). Así, si escribimos
el lexema ‘aprend’ y hacemos clic en el botón ‘Frequency list’ nos aparecen todas las
palabras que incluyen ese lexema (aprender, aprendizaje, aprendió, aprendí, etc.), con sus
frecuencias correspondientes, que quizá convenga sumar para conocer la verdadera
frecuencia de esa expresión. Para volver a la lista total, solo tenemos que volver a hacer clic
al botón ‘Show word frequencies’, tal y como comentamos anteriormente.
Haciendo doble clic en una palabra de la lista, accedemos a cada una de las ocurrencias en el
documento de esa palabra. De hecho, se nos proporciona también el contexto en el que
aparece, dándonos algo del texto anterior y algo del posterior. Podemos cambiar la cantidad
de texto que aparece modificando las opciones que aparecen en la parte derecha. Al hacer
clic en el botón ‘Refresh’, las modificaciones escogidas se reflejarán en la lista..
Buscar ocurrencias y contexto de una palabra o expresión
Limitar la búsqueda a palabras enteras, no a partes de palabras
Cantidad de contexto que se proporciona, por delante y por detrás de la palabra
Calcular de nuevo (cuando hemos cambiado alguna opción)
Tener el contexto de ocurrencia de la palabra nos puede ayudar a diferenciar entre sus
significados y modos de uso, en el caso que pueda tener varios.
Es posible acceder también a esta ventana haciendo clic en el botón ‘Concordance’, situado
bajo la barra de iconos. A su lado encontramos el botón ‘Word forms’, que nos permite ir
directamente a la lista de palabras y sus frecuencias.

82
Utilizando estas pocas opciones, es posible obtener una serie de índices cuantitativos sobre
la ocurrencia de determinadas palabras, formas o familias de palabras en la entrevista, lo
que puede indicar la importancia que el entrevistado les ha otorgado.
Niveles de análisis
Como hemos visto, las historias vitales son un fenómeno amplio y complejo. Estas
cualidades hacen difícil su análisis. Un primer paso para ello es diferenciar diferentes niveles
de análisis que nos permitan identificar y organizar los diferentes aspectos susceptibles de
ser estudiados. Bluck y Habermas (2001) diferencian tres niveles en el recuerdo biográfico
en función de la amplitud de la unidad a analizar:
� Las historias vitales como un todo
� Los dominios o contextos vitales que tienen o han tenido una cierta continuidad en
nuestra vida (familia, trabajo, religión, aficiones, etc.) y los periodos en los que podemos
dividir nuestra vida (infancia, juventud, madurez, vejez).
� Los episodios vitales, que corresponden a acontecimientos concretos experimentados en
cierto momento de nuestra vida.
Cada uno de los niveles incluye a los niveles inferiores, pero aún así cada uno de ellos
conserva un formato narrativo al concretarse en relato oral. Así, las historias vitales
representarían la historia global de nuestra vida. Este relato amplio podemos entenderlo
compuesto de múltiples historias, que corresponden a etapas o temas fundamentales de
nuestra vida: la historia de nuestra infancia, la historia de nuestra juventud, la historia de
nuestra relación de pareja, la historia de nuestra trayectoria laboral, etc. A su vez, estas
historias incluyen episodios vitales concretos (ciertas anécdotas o recuerdos especialmente
vívidos, etc.) que también tienen forma de historia.
La historia global
Los contextoso dominios
Los episodios
+ global
+ concreto
1
2
3
La historia global
Los contextoso dominios
Los episodios
+ global
+ concreto
1
2
3

83
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Es importante tener en cuenta que los tres niveles se interrelacionan estrechamente y no
podemos entender uno sin las relaciones con los demás. La historia vital y las etapas vitales,
por ejemplo, se nutren y están compuestas por episodios vitales específicos, y a la vez estos
adquieren significación vital (importancia emocional, relevancia, consecuencias en nuestra
vida futura) gracias a las relaciones que establecen con otros elementos que forman parte de
una determinada fase de la vida, a su inserción dentro de contextos más amplios, como son
los temas vitales, y a su situación dentro de la historia vital como un todo.
Vamos a repasar ahora cada uno de estos niveles y las posibilidades interpretativas que nos
ofrecen.
Primer nivel: las historias vitales
El nivel más abstracto desde el que podemos analizar las historias vitales es viéndolas como
un todo. Entre otras, podemos extraer al menos cuatro importantes propiedades de estas
historias susceptibles de ser analizadas: la trayectoria evolutiva que dibujan, su tono
narrativo, el grado de control personal que expresan y los temas que conducen la historia.
Respecto a la trayectoria evolutiva, esta propiedad hace referencia a los cambios que la
persona destaca, atendiendo a aspectos de esos cambios como son:
� La cantidad de cambios: ¿la vida se entiende como un proceso de cambio constante o
como algo más o menos estable, donde han sucedido pocos acontecimientos
destacables?
� La importancia otorgada a los cambios: ¿la vida se entiende como un conjunto de
pequeños cambios que siguen un rumbo fijo, establecido o, por el contrario, se describen
grandes cambios que cambian decisivamente nuestro rumbo vital?
� La localización dentro de la vida de los cambios: ¿qué momentos de la vida se entienden
como más cambiantes y qué momentos como más estables? Cuando existen
acontecimientos decisivos, ¿en qué momentos se dan?
� La naturaleza de los cambios: ¿los cambios descritos son positivos, son ganancias, o son
negativos, son pérdidas?
A partir de estos parámetros, podríamos incluso dibujar una representación gráfica de la
historia vital de cada persona. En ella los cambios relatados se situarían dentro de una línea
temporal, calificándolos como pérdidas o como ganancias. Esta representación nos diría los
cambios tienden a concentrarse en determinados momentos de la vida (¿quizá en la
juventud, como hemos visto en apartados anteriores?) o si determinadas fases de la vida se
caracterizan principalmente por pérdidas y otras por ganancias.
En relación con estas trayectorias evolutivas, McAdams (1993), citando a Agnes Hankiss,
habla de cuatro posibilidades de lo que denomina ‘ontologías del yo’, cuatro posibles
versiones de cómo el yo ha llegado a ser lo que es, cuatro estrategias para construir en la
historia vital cómo ha evolucionado nuestra identidad a lo largo de la vida
� Estrategia dinástica: en este tipo de historias vitales, un buen pasado da lugar a un
buen presente. El narrador destaca la felicidad de la infancia y cómo esas cualidades

84
positivas se trasladan a la adultez y al resto de la vida. Es una historia de continuidad en
lo positivo.
� Estrategia antitética: en este tipo de historias un pasado desgraciado o infeliz en algún
sentido da lugar a un buen presente. El contraste entre ambos proporciona a la historia
un movimiento y tensión característicos: son historias de triunfo, de personas hechas a sí
mismas, que expresan (como veremos a continuación) un tono narrativo optimista. Este
tipo de historias pueden reforzar las cualidades extraordinarias del protagonista: las
desgracias del pasado, la escasez de medios en la infancia, el desventajoso punto de
partida se convierte en un mérito que resalta lo lejos que se ha llegado en la vida, que
subraya el proceso de superación del protagonista. La bondad del presente se magnifica
a partir de su contraste con el pasado.
� Estrategia compensatoria: En este tipo de historias, contrarias a las anteriores, un
pasado bueno y feliz da lugar a un presente malo. La persona narra unos principios
esperanzadores, que después se ven truncados con el correr de los años. Son historias
de declive, en el que lo bueno se ha acabado y queda atrás. La persona afirma que la
vida fue buena antes, pero que algo malo sucedió en el camino: caída, pérdidas, a veces
arrepentimientos o conciencia de oportunidades perdidas. Aunque el tono narrativo de
estas historias es probable que sea pesimista, este tipo de historias puede todavía
proporcionar una vida con significado y propósito si la persona toma los fracasos que
arruinaron un buen punto de partida como una fuente de inspiración para reconstruir lo
perdido y volver a remontar.
� Estrategia autoabsolutoria: en este tipo de historias un pasado malo (desgraciado,
infeliz) da lugar a un presente que también lo es. Como en las historias dinásticas,
también existe continuidad, pero aquí continuidad en lo negativo. Estas historias, sin
embargo, dan pie a que el protagonista a menudo exprese que está pagando el precio de
ese pasado, o que describa la situación de partida como tan desventajosa como para que
difícilmente se pueda superar con el tiempo. Idea de nunca haber tenido una
oportunidad. La vida tiene sentido, es coherente, pero al mismo tiempo trágica e injusta
en esa coherencia: no da oportunidades a todos, si los principios son malos, después es
prácticamente imposible remontar.
Excepto algunos casos que utilizan una estrategia compensatoria, la naturaleza de los
acontecimientos (ganancias o pérdidas) que nos suceden en nuestra vida pueden organizarse
en la historia vital de manera que, incluso cuando el presente no es tan positivo, seamos
capaces de ver ‘lo bueno de lo malo’ y de realzar el valor de nuestro yo o, si nos interesa, la
ausencia de responsabilidad en lo que nos sucede.
Estrechamente relacionado con el tipo de trayectoria vital que la persona construye se
encuentra el tono narrativo, entendido como el grado de optimismo y confianza que
transmite la historia, o, por el contrario, el grado de pesimismo y desconfianza. Este tono
narrativo lo proporciona, obviamente, el contenido de la historia, es decir, la trayectoria que
antes hemos comentado. Así, por ejemplo, una historia pesimista es probable que se
construya a partir de las múltiples desgracias y pérdidas que experimenta el protagonista,

85
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
mientras una historia optimista probablemente incluirá ganancias y acontecimientos felices.
En las historias optimistas la trayectoria del protagonista es ascendente: a lo largo de la vida
se manifiesta un proceso de mejora, de aprendizaje, de sentirse cada vez más seguro y
capaz. En cambio, en las historias pesimistas frecuentemente el protagonista subraya las
pérdidas, lo que ya no se tiene, las amenazas que aparecen.
Además del contenido positivo o negativo de lo que se cuenta, el tono narrativo es también
una cuestión de actitud: es posible construir una historia plagada de fracasos de un modo
relativamente optimista, si el protagonista interpreta esos fracasos como elementos de los
que se ha aprendido y confía que en el futuro las cosas vayan mejor. De la misma manera,
también es posible que una historia de ganancias sea construida de manera pesimista si esas
ganancias se interpretan como el preludio de su futura pérdida, si se desconfía de ellas. Así,
el tono narrativo de una historia se refiere al sentimiento de seguridad y confianza y
esperanza que se deriva de esa historia.
McAdams (1993) plantea que las historias vitales pueden ser de cuatro tipos diferentes
atendiendo a este tono narrativo. Dos de estos tipos presentan un tono optimista, mientras
dos expresan un tono pesimista:
� Comedia (primavera): la trama trata de cómo el protagonista encuentra felicidad y
estabilidad en la vida minimizando los obstáculos y restricciones. Este protagonista
típicamente se expresa a si mismo como una persona corriente, que busca los placeres
puros y simples de la vida. A menudo sus objetivos principales incluyen estar con otros
en una relación afectuosa y de amor. En suma, la historia es una exaltación del amor
cotidiano, y la vida se contempla como un entorno seguro en el que todos tenemos la
oportunidad de buscar un final feliz.
� Romance (verano): Mientras la comedia exalta el amor cotidiano, el romance es una
exaltación de la aventura y la conquista. La vida se dibuja como un proceso de búsqueda
apasionada de nuestros objetivos. En esta búsqueda, el protagonista a menudo se
implica en viaje que le lleva a enfrentarse y superar grandes obstáculos, para obtener un
triunfo final. Los otros protagonistas de la historia o bien apoyan y/o acompañan al
protagonista en su lucha, o bien se oponen a la empresa que el protagonista quiere
conseguir. De esta manera, el héroe de este tipo de historias se describe no tanto como
una persona corriente, sino como alguien en cierta medida especial, con ciertas
cualidades (tesón, fortaleza, inteligencia, astucia, etc.) destacables y, sobre todo, como
alguien que confía plenamente en la consecución final de sus objetivos.
� Tragedia (otoño): En estas historias están implicado protagonistas que declinan, que
caen desde una posición que era mejor, sacrificándose a sí mismos y aceptando esta
desgracia. Como en el romance, en la tragedia también se remarca lo extraordinario, lo
que se sale fuera de lo corriente. Pero estas situaciones extraordinarias no se solucionan
a partir de la victoria del protagonista, sino a partir de la caída y el declive del
protagonista. Como en el romance, ese protagonista es alguien pasional y exaltado, pero
es una víctima y no un aventurero. El mensaje que nos ofrece este tipo de historias es
que nos enfrentamos inevitablemente a cosas absurdas en las que encontramos placer y

86
dolor, tristeza y felicidad, que vienen siempre mezcladas. El mundo es un lugar poco
fiable, e incluso las mejores intenciones pueden conducirnos finalmente a la ruina y el
fracaso.
� Ironía (invierno): Son historias sobre el triunfo del caos. Muestra las ambigüedades
cambiantes y las complejidades de la existencia humana. El protagonista en ocasiones se
dibuja a si mismo como alguien desengañado, que emplea la sátira para exponer lo
absurdo e hipócrita de las convenciones sociales. En otras ocasiones, se construye como
un ‘antihéroe’, incapaz de entenderse a sí mismo ni de saber lo que quiere. Este tipo de
historias muestra los intentos fracasados por resolver los misterios de la vida, y las
emociones que predominan en el relato son la confusión y la tristeza. Como en la
comedia, el protagonista es normal, común, no exaltado ni especial. El mensaje que
expresan este tipo de historia es que la vida en el fondo es algo sin sentido, algo que
escapa a nuestra comprensión.
Además de la trayectoria evolutiva y el tono narrativo, un tercer aspecto a analizar en las
historias vitales es el control personal que el narrador expresa en su comportamiento como
protagonista de su vida. El control sobre los acontecimientos que experimentamos a lo largo
de la vida puede ser de dos tipos:
� Un control interno, cuando el narrador se describe a si mismo tomando las decisiones
importantes que marcan su trayectoria. En este caso, el protagonista se construye como
un personaje competente y activo, que lleva las riendas de su vida. En función de si esa
causa interna es más o menos estable, el control interno concretarse en dos tipos de
atribuciones:
o La propia competencia, las cualidades personales, el tener facilidad para algo.
o El esfuerzo, el trabajo personal, el poder de superación.
� Un control externo, cuando el narrador se describe como un personaje pasivo, cuyo
comportamiento está a expensas de acontecimientos e influencias que no dependen de él
o ella. En este caso, la trayectoria vital no aparece como algo autodeterminado, sino
como el resultado de acontecimientos externos o de la voluntad de otros. También con
este tipo de control encontramos dos tipos de atribuciones posibles en función de su
estabilidad:
o La situación forzó al protagonista a actuar así, ya que esa situación no dejaba
alternativas. No se podía actuar de otra forma posible dadas las circunstancias.
o La suerte, el azar, la casualidad, el destino es el que determina el curso de acción
que finalmente tomó el protagonista.
Más allá de esta diferencia básica entre lo interno y lo externo, la cuestión de quién lleva las
riendas de la vida y quién es responsable de lo que a uno de pasa a lo largo de los años se
complica si tenemos en cuenta que ese control puede variar en función del tipo de decisión y
de las consecuencias, positivas o negativas, que tuvo.
Así, cuando se trata de éxitos, de ganancias, tendemos a atribuirnos el mérito de su
consecución, ya sea porque, por ejemplo, ‘somos muy buenos en eso’ o porque, pese a las

87
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
dificultades, lo conseguimos gracias a un gran esfuerzo y trabajo. Este segundo caso
(conseguir algo por nuestro esfuerzo pese a que la situación o las circunstancias no eran
favorables) es especialmente autorreforzante para el protagonista.
Sin embargo, cuando se trata de pérdidas, de decisiones erróneas, de comportamientos poco
morales o muy discutibles, los narradores tienden a acentuar el poder de las causas ajenas al
personaje principal, es decir, ajenas a ellos mismos. Así, podemos intentar excusarnos de
hasta los comportamientos más reprobables atribuyéndolos al poder de la situación (‘sí,
claro, cuando cogíamos a un enemigo prisionero se lo hacíamos pasar un poco mal. Yo no
era de los peores, pero claro, estabas allí y no te tocaba otra. Hay que entender la situación,
y quién no lo vivió no sabe lo que es. Estábamos en guerra, no había otra opción, tenias que
hacer lo que te mandaban y callar aunque no estuvieses muy de acuerdo. Si te negabas te
llevaban a ti al pelotón de fusilamiento’), o justificar ciertas pérdidas o errores
atribuyéndolas al destino o a la mala suerte (‘Al final tuvimos que cerrar el negocio. Y es que
hay cosas que cuando no están de salir, no salen por mucho que te pongas. Comenzamos
con la mala pata de la huelga de proveedores, y luego el dependiente que pusimos también
nos salió rana. Cuando nos dimos cuenta el mal ya esta hecho. Para todo se necesita un
poquito de suerte y nosotros no la tuvimos’).
Por último, en las historias vitales también podemos analizar temas que conducen las
historias vitales. En este sentido, McAdams (1993) vincula estos temas a las razones que
mueven las acciones de los protagonistas en las historias, y afirma que esas historias
pueden tener básicamente dos tipos de temas: la agencia y la comunión.
� En las historias vitales cuyo tema es la agencia, los protagonistas buscan
fundamentalmente afirmarse a sí mismos como personas individuales y competentes. La
historia tata de cómo el yo se ha hecho fuerte y autónomo a partir de su relación con el
mundo. Son historias de poder, de autonomía, de independencia, de estatus. La emoción
asociada a este tipo de experiencias es dinámica, la excitación.
� En las historias vitales cuyo tema es la comunión, los protagonistas buscan la unión, el
vínculo afectivo con otras personas. La historia trata de cómo el yo se ha vinculado con
otros para formar unidades que lo transcienden, que son más amplias. Son historias de
amistad, de intimidad, de interdependencia, de aceptación. La emoción asociada a este
tipo de experiencias es más estática, el gozo.
Así, mientras en un tipo de historias el protagonista narra como ha conseguir independizarse
de los otros y expandirse, en el otro tipo se narra como se ha logrado vincularse
íntimamente a otros, como se ha participado en la formación de algo mayor que uno mismo.
Ambas temáticas (agencia y comunión) se pueden expresar de maneras diferentes en la
historia vital. Como podemos observar estos dos temas principales pueden contemplarse
como variaciones de dos de las encrucijadas que Erikson (ver primer capítulo) establecía
para la adultez: la generatividad (o productividad) y la intimidad. La primera corresponde a
la agencia, la segunda a la comunión.
Respecto a la agencia, las dos variantes fundamentales son la del poder y la del logro.
Ambas comparten el sentido de autoafirmación y dominio, pero de diferentes maneras:

88
� En las historias en las que se expresa una agencia en forma de poder, el narrador
cuenta como ha sido capaz de reforzarse a lo largo de la vida y tener un impacto, una
influencia en las personas que le rodean. En las relaciones con los demás, el protagonista
de estas historias suele tener un papel activo, suele llevar las riendas: es quien hace
planes, quien asume responsabilidades, quien organiza actividades. Muestra la capacidad
para dirigir y guiar personas.
� Por otro lado, en las historias en las que se expresa la agencia en forma de logro, el
narrador cuenta como ha logrado llegar a un punto elevado de competencia en algunas
cualidades o contextos vitales, competencia que le hace ser mejor que la mayoría en
esos aspectos. El protagonista es un ejecutor activo de tareas instrumentales, aquellas
que tienen que ver más con hacer cosas que con influir en personas. En esas tareas,
lleva la iniciativa, de innovar, de planificar cuidadosamente el futuro y establecer planes
para conseguir las metas propuestas.
La comunión también puede expresarse de muchas maneras. Entre ellas, quizá el deseo de
intimidad es la más frecuente. Este deseo hace referencia a como el protagonista define gran
parte de su vida como la búsqueda de personas o colectivos con quienes compartir
emociones, sentimientos, en quienes se pueda confiar y formar una relación estable.
También el tema de los cuidados a los otros es un aspecto importante de la comunión: cómo
la persona puede narrarse en función no de lo que ha logrado ella individualmente, sino en
función de lo que ha ayudado a los demás a ser como son, de cómo ha velado por el
bienestar de las persona que le rodean.
Ambos temas, agencia y comunión, es probable que estén presentes en toda historia vital.
Pese a ello, no es infrecuente obtener historias muy marcadas por uno de los dos temas. En
este sentido, la agencia se corresponde a las tareas que estereotípicamente se han atribuido
a lo masculino (la actividad, el individualismo), mientras que la comunión se corresponde
más a los valores estereotípicamente femeninos (el cuidado, la preocupación por las
relaciones personales). Aunque estos valores de género tradicionales están perdiendo
claramente vigencia en las generaciones más jóvenes, hemos de tenerlos en cuenta en las
historias vitales de hombres y mujeres.
De manera similar, ciertos dominios vitales parecen más proclives a expresar un tema que
otro: el trabajo, por ejemplo, es el dominio donde la agencia puede expresarse más
abiertamente, mientras que la pareja y la familia es un dominio donde probablemente
domine la comunión. Por ello, las vidas marcadas por la agencia tienden a ser historias
donde la trayectoria profesional tiene mucho peso, mientras las marcadas por la comunión
en muchos casos son historias de vida focalizadas en la familia (lo que coincide de nuevo con
los roles tradicionales masculino y femenino).
En cualquier caso, es importante entender estos temas como algo que surge de la presencia
de ciertos acontecimientos y, sobre todo, del significado que la persona otorga a esos
acontecimientos y como los vincula entre ellos. Al hablar de agencia y comunión no nos
estamos refiriendo a características de personalidad del narrador ni a motivaciones

89
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
profundas, sino a propiedades de las historias contadas y de los protagonistas tal y como son
narrados en esas historias.
Además del enfoque de McAdams, que como hemos visto se centra únicamente en la
presencia de dos grandes temas en la historia vital (agencia y comunión), otros autores
proponen un análisis menos restrictivo del tema que marca cada historia vital. Por ejemplo,
Ruth y Oberg (1996) intentan etiquetar las historias de vida que recogen en función de la
metáfora central y recurrente que las caracteriza o del modo esencial de afrontar la vida que
se deriva de ellas. Su intención es en primer lugar entender la vida como un todo, dar
importancia a la impresión general que se resume en esa etiqueta, para después entrar a
analizar en qué sentido y qué fragmentos y detalles de la historia han conducido y justifican
esa etiqueta global.
Siguiendo esta estrategia, clasifican historias vitales recogidas en una muestra de personas
mayores en cinco tipos, atendiendo a ese tema fundamental o ‘manera de vivir’ que
expresan. Son los siguientes:
� La vida amarga: sería un tipo de vida marcada por penurias, por dificultades, por
problemas Los protagonistas se describen a si mismos como sufridores, como víctimas
que han tenido una experiencia vital sombría. El mundo aparece en esas vidas como algo
injusto, duro, regido por fuerzas que están fuera del control de la persona.
� La vida como trampa: en este caso las personas describen su vida como un engaño,
como algo difícil en que se van acumulando experiencias, se van logrando cosas hasta
que, justo cuando se cree estar en el mejor momento, sucede un giro negativo
inesperado. En la mayoría de casos, este giro negativo coincidía con la muerte de un ser
querido o con enfermedades.
� La vida como carrera de vallas: en este tipo de vidas, el impacto de los acontecimientos
sociales e históricos que el protagonista ha tenido que afrontar es muy destacable. Sin
embargo, la historia narra como el protagonista ha sabido superar todos los obstáculos,
de lo que se extrae un sentimiento de orgullo y autovalía.
� Una vida dedicada y silenciada: en este caso, la vida se describe como un continuo estar
al servicio de las metas y los objetivos de otros. Las aspiraciones propias no bien no
existen o son muy bajas, y se valora haber vivido de manera silenciosa, ordinaria,
teniendo en consideración el cuidado y el bienestar de los demás.
� La vida como carrera laboral: este tipo de vida se asemeja a un currículum profesional.
Se subrayan especialmente los trabajos y como y porqué se pasa de unos a otros,
enfatizando los logros laborales. Entre los personajes secundarios que aparecen en la
historia, la gran mayoría pertenecen también al mundo del trabajo del protagonista. En
algunos casos esta preponderancia de lo laboral continúa incluso en la jubilación, donde
el trabajo remunerado se intenta sustituir por la participación activa en grupos y
asociaciones.
� La vida dulce: son historias que describen una vida tranquila, que comienzan bien y
siguen y acaban también bien. El éxito y los logros están presentes en todas las esferas
de la vida: la familia, el trabajo, el ocio. Vista retrospectivamente, la vida se describe

90
como habiendo transcurrido por los cauces deseados, una satisfacción que caracteriza
también el estado presente.
Como vemos, este tipo de clasificación recoge ideas que ya habíamos comentado
anteriormente (trayectorias vitales, control sobre lo que sucede, tono narrativo) y las fusiona
en una especie de prototipos vitales en los que parecen coincidir las personas. Aún así,
probablemente si la muestra hubiera sido diferente, los prototipos obtenidos también lo
hubiesen sido. La valía de este tipo de propuestas está en la propuesta (y posterior
justificación) de una idea rectora o una metáfora que parece describir la vida de una persona
tal y como la relata ella misma.
Segundo nivel: las etapas y los dominios evolutivos
Un segundo nivel de análisis en las historias vitales es el correspondiente a las etapas de la
vida (infancia, juventud, madurez, vejez, con estas o con otras denominaciones) y ciertos
dominios o ámbitos vitales en los que se producen cambios (la formación, el trabajo, la vida
familiar, el compromiso social, el ocio, etc.)
En el caso de las etapas de la vida, una posibilidad es tratar de ver hasta qué punto las
encrucijadas identificadas con Erikson se plantean en la vida del protagonista de la historia y
en qué momento. Por ejemplo, ¿cómo los narradores hablan del establecimiento de la
identidad? ¿y de la intimidad? ¿y de la generatividad? Al hablar del presente, si estamos ante
una persona mayor, ¿hay indicios de que está abordando la tarea de la integridad?
Especialmente importante puede ser cómo la persona da sentido a su vida cuando alguna de
estas encrucijadas, o bien tareas evolutivas más concretas, no se logran alcanzar. Por
ejemplo, una persona que no ha tenidos hijos, ¿cómo habla de ello?, una persona que no se
casó nunca, ¿deseó hacerlo? En ocasiones, no es tanto que las personas no logren tareas
evolutivas propias de un determinado momento de la vida, sino que las consiguen o bien de
manera demasiado temprana (cuando quizá no hay la preparación suficiente), o de manera
demasiado tardía. Obviamente, antes, al hacer la entrevista, es importante que el
entrevistador pueda haber identificado estas discrepancias entre la trayectoria vital
‘normativa’ y la trayectoria vital efectiva de la persona con la que está hablando. Las
respuestas sobre esas discrepancias entre lo normativo y lo efectivo contienen importantes
claves.
En cuando a los dominios vitales particulares, el observar su desarrollo como micro-historias
(la historia de vida familia, la historia de vida laboral, etc.), identificar los cambios principales
que ha experimentado esa trayectoria particular a lo largo de la vida, así cosas ha aportado
al protagonista de la historia y cómo ha sido de prioritaria. En cada una de ellas podemos
observar si se el narrador cuenta una historia de ganancias (quizá como un proceso de
progresiva optimización), de pérdidas o bien de altos y bajos. Generalmente estas
trayectorias múltiples implican el compromiso con más de un rol simultáneamente, y es muy
probable que, dada que los recursos y el tiempo con los que contamos son limitados por
definición, la persona tenga que coordinar las diferentes trayectorias y sus exigencias, así
como que los acontecimientos referidos a una de ellas puedan afectar al resto de trayectorias
que seguimos de manera simultánea. Estas exigencias en ocasiones ponen en marcha

91
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
procesos de selección y toma de decisiones, por las que ciertos caminos toman prioridad
sobre otros.
En este análisis de las diferentes trayectorias vitales, dos aspectos son especialmente
interesantes:
� Los puntos de origen e inflexión en una trayectoria: cómo se elige determinada carrera
profesional o determinado cónyuge, por ejemplo, entre las quizá múltiples opciones que
existían. En qué momentos la trayectoria ha cambiado y porqué se dio ese cambio, en
qué contribuyó el cambio a la formación o desarrollo a largo plazo del protagonista de la
historia, si supuso renunciar a algo, etc.
� Las pérdidas y el afrontamiento de las pérdidas: este es un tema que, en una u otra
medida, aparece en todas las historias vitales. ¿Cómo se superan esas pérdidas? ¿se han
aceptado? ¿se han compensado de alguna manera? ¿han supuesto algún aprendizaje
para la persona? Son aspectos que frecuentemente aparecen, especialmente si, como
decíamos antes, el entrevistador ha sabido guiar la entrevista también hacia ellas cuando
el entrevistado no las haya mencionado espontáneamente.
Lógicamente, también podemos aplicar conceptos que hemos comentado en el apartado
anterior (tono narrativo, control que el protagonista parece ejercer, etc.) al análisis de cada
trayectoria evolutiva de un determinado dominio de la vida, tal y como es expresado en una
historia vital.
Tercer nivel: los episodios vitales
En un nivel de especificidad mayor, las narraciones de la historia vital, o de un dominio o
etapa de la vida, se componen de un conjunto de episodios vitales, de escenas vividas por
uno mismo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los recuerdos de acontecimientos
vividos personalmente son de la misma naturaleza. En concreto, podemos distinguir dos
tipos de recuerdos:
� Algunos acontecimientos o momentos de nuestra vida los almacenamos de manera
indiferenciada, especialmente si corresponden a secuencias de acontecimientos repetidas
en el tiempo. Este tipo de recuerdo es genérico: más que recordar cada acontecimiento
de manera individual, nos acordamos, a grandes rasgos, de cómo era ese tipo de
acontecimientos. El recuerdo tiene una forma ‘esquemática’, más que concreta. Esta
clase de recuerdos tiende a ser expresado de manera relativamente breve y con pocos
detalles. Veamos un ejemplo:
Cuando ya éramos novios fueron unos años muy buenos. Recuerdo que en verano nos
gustaba mucho ir a bailar, o también íbamos al faro que hay al final del puerto y nos
sentábamos a ver el mar, a ver las gaviotas como volaban y se nos pasaban horas allí.
Pero claro, en invierno allí no había quién parase, y entonces íbamos al cine porque se
estaba más calentito. Era lo que hacían todas las parejas en aquellos tiempos.
� En cambio, de otro tipo de acontecimientos guardamos una huella individualizada, muy
vívida y detallada, sobre lo que sucedió. En este caso no se trata una representación

92
esquemática que conserva lo común de acontecimientos similares, sino de un recuerdo
muy concreto que se distingue de los demás. Suelen almacenarse de esta forma
especialmente los recuerdos de momentos especialmente importantes y significativos en
nuestra vida. Vemos un ejemplo:
Realmente lo conocía de vista, pero donde realmente lo conocí fue en un circo. Resulta
que él estaba, con dos o tres asientos más lejos y me llamo la atención una camisa que
llevaba era de pata de gallo, amarillo chillón y negro y entonces, pues claro, yo iba con
mí hermana la mayor, que me lleva 7 años, y le dije: ‘hala mira, es el de la oficina, mira
que camisa, sí sale a la pista lo miran más que a nadie’, o sea de esas cosas, iba con un
amigo que era amigo mío también y me lo presentaron: ‘mira este es Manolo, mira esta
es Enriqueta’ y tal y así quedo la cosa.
De esta manera, una historia vital se compone de una secuencia de unos recuerdos
genéricos y otros detallados, así como de los vínculos que establecemos entre ellos. Sin
embargo, centrándonos en este tercer nivel, este segundo tipo de recuerdos detallados,
quizá porque suelen corresponder a momentos importantes de la vida, han sido
especialmente estudiados. Para Pillemer (1998) estos acontecimientos tienen las siguientes
características:
� Representan un acontecimiento específico, que tuvo lugar en un lugar y momento
particulares.
� El recuerdo incluye una versión detallada de las circunstancias personales que
acontecieron al narrador, que relata el acontecimiento en primera persona e incluso en
tiempo presente.
� El relato oral se acompaña en elementos sensoriales, que incluyen ciertas imágenes
mentales, sonidos o incluso olores o sensaciones corporales que se experimentaron
cuando el acontecimiento original tuvo lugar, lo que contribuye a que contarlo sea
experimentado como un re-vivir el acontecimiento.
� En consecuencia con lo anterior, el narrador tiene el convencimiento de que su recuerdo
es una representación verídica de lo que vivió.
Estos recuerdos especialmente vívidos suelen corresponder, por ejemplo, a momentos como
los siguientes:
� Acontecimientos críticos que han supuesto cambios o transiciones en nuestra vida
(muertes, nacimientos, comenzar una carrera, comenzar en un trabajo, ser despedido,
conocer a nuestra pareja, casarse, divorciarse, etc.). Estos acontecimientos son o
pueden llegar a ser relativamente comunes a los miembros de una misma cultura.
� Vivencias de acontecimientos especialmente dramáticos o traumáticos que impactan a la
persona: participar en una acción de guerra, ser víctima de un atraco, ver un cadáver,
etc.
� Momentos en los que se supo cierto acontecimiento de especial trascendencia histórica o
social (los recuerdos fotográficos o flashbulb memories de las que ya hemos hablado en
capítulos anteriores)

93
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
� Momentos de iluminación que nos permiten ver nuestra vida o cierto dominio de nuestra
vida de manera diferente (por ejemplo, momentos de conversión o de desengaño
religioso), o acontecimientos que pueden ser pequeños, pero que en el contexto en el
que se dan nos precipitan a tomar decisiones importantes: emigrar, cambiar de trabajo,
dejar a nuestra pareja, abandonar o retomar la relación con un ser querido, querer tener
un hijo, etc.
Estos episodios vitales no únicamente tienen una importancia para nuestra identidad, al ser
hitos en muchos casos fundamentales para la formación y el cambio de esa identidad
personal a lo largo del tiempo, sino que también tienen una gran fuerza comunicativa y
emocional.
Así, estos episodios personales vívidos son recordados con facilidad no únicamente por el
narrador, sino por la audiencia. La abundancia de detalles anecdóticos y su fundamento en
imágenes y otros elementos sensoriales hacen que el oyente pueda ‘visualizar’ él mismo la
situación y conectarla con sus propias vivencias.
Este tipo de recuerdos, por su importancia, suelen estar cargados emocionalmente, una
carga que a menudo se revive al narrarlos: la persona se emociona, se pone triste o ríe
cuando recuerda, en función de las emociones originales que despertó el acontecimiento en
el momento que sucedió. Esta emoción se transmite al oyente, que puede empatizar con el
narrador.
La sintonía emocional se facilita además por la existencia de numerosos detalles y por las
formas lingüísticas que adoptan este tipo de historias: en numerosas ocasiones se cuentan
no en pasado, como algo que sucedió hace muchos años, sino en presente, como si
estuviese sucediendo en el momento de la narración. En muchas ocasiones, el re-vivir el
acontecimiento hace que incorporemos las diferentes ‘voces’ que participaron en él:
hablamos nosotros, damos la palabra a otros personajes, etc. Esto refuerza la idea de este
tipo de recuerdos como una re-presentación de las situaciones, como si estuviéramos allí
otra vez.
El análisis de algunos de estos episodios vitales significativos puede ser muy interesante y
complementar, desde un nivel más de detalle, el análisis e interpretación más global que
proponíamos anteriormente.
Podemos analizar un episodio desde dos puntos de vista: el punto de vista del contenido y el
punto de vista lingüístico o expresivo. Desde el punto de vista del contenido, se trata de
identificar la función que desempeña ese episodio en la vida del entrevistado: ¿por qué se
detiene a explicarlo? Asignar el episodio a una de las categorías expuestas anteriormente
(transición, vivencia dramática, momento de iluminación, etc.) puede ser útil en este
sentido, si se justifican adecuadamente las razones de esa asignación. También es
interesante clarificar las posibles consecuencias a largo plazo que el episodio puede haber
tenido en la vida de la persona entrevistada.
Desde el punto de vista del lingüístico, podemos analizar en primer lugar la estructura del
episodio narrado. Como toda narrativa, en principio podríamos distinguir cuatro grandes
partes:

94
� El abstract o resumen: Es una parte opcional, que puede o no estar presente. Suele
servir para enunciar la esencia de la narrativa que se va a contar a continuación, de
manera que se justifica su inclusión en ese punto de la conversación y se dan claves para
que el oyente pueda interpretarla correctamente y responder adecuadamente a ella.
Su función es muy interactiva: constituye muchas veces un envite o un pedir permiso
para tener un turno posterior mucho mayor en el que podamos contar con todo detalle la
narrativa. También puede servir base para negociar si la narrativa puede ser contada o
no, si es relavante o no, etc.
� Las cláusulas de orientación, que están presentes en casi todas las narrativas,
muchas veces al principio, otras en momentos intermedios. Establecen los personajes
que participan, el tiempo, el lugar y las circunstancias de la narrativa.
� Las cláusulas narrativas: forman el esqueleto de la narrativa. Son las cláusulas que
especifican acciones y cómo va avanzando la trama, los acontecimientos, hasta llegar a
un clímax.
� Conclusión: generalmente, la cláusula con la que marcamos el final de la narrativa.
Además de estas cuatro unidades estructurales, que muchas veces aparecen de forma
secuencial y que pueden contemplarse como unidades sintácticas de la narrativa, tenemos
un quinto elemento crucial: las evaluaciones.
Las secciones evaluativas dentro de una narración representan el medio que usa el
hablante para transmitir la moraleja de la historia o para mostrar porqué merece la pena
contarse. Transmite al oyente como se tiene que comprender el significado de la secuencia
de acontecimientos narrada y qué tipo de respuesta desea el hablante.
Es la parte socialmente más importante de la narrativa. A diferencia de las otras partes
estructurales, la evaluación puede ser indicada en una narrativa por un amplio rango de
estructuras y elecciones lingüísticas: algunas explícitas (‘y esto es lo importante’, ‘ y esto me
gustó’), otras indicadas por ciertas palabras (‘y al final...’), por ciertos énfasis que implican
repetir palabras, por cambios de forma verbal u otros tipos de contraste con las formas que
la rodean (por ejemplo, cambiando de un discurso directo a uno indirecto y viceversa) o
mediante aspectos paralingüísticos como cambios en el tono de voz, pausas, gestos,
expresiones faciales, etc.
Las evaluaciones en las narrativas desempeñan una doble función:
� Establecen la ‘reportabilidad’, acreditan que lo que se cuenta merece la pena ser
contado. Dan fe de que lo que se va a contar o ha contado es lo suficientemente
relevante como para merecer una historia.
� Comentan moralmente la narrativa: valoran/justifican como son las cosas, como
deberían ser y el tipo de hablante que uno asegura que es, tal y como se demuestra a
partir de las acciones del protagonista de la narración. Una narrativa es una presentación
del yo, y el componente evaluativo en especial establece el tipo de yo que se presenta.

95
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica

96

97
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
un hombre él estaba totalmente convencido que lo que el sabía era lo bueno y entonces
intentaba por todos los medios de transmitírnoslo a nosotros. Y… claro. Pero eso se quedó en
una edad de… de aproximadamente… unos seis o siete añillos escasos. Luego ya vino la
guerra, vino cantidad de problemas. 40
Uhu.
A mi padre lo despidieron de… del trabajo, estaba trabajando en la compañía pa los ingleses.
¿Por qué le despidieron?
Esto ya no lo recuerdo yo bien. Eh… por aquellos entonces en el pueblo de donde yo soy lo
que yo sí recuerdo bien que era un pueblo que era muy batallador, muy luchador por las 45
cosas. Y… se meneaba mucho por la cultura, por la preparación, por las reivindicaciones, era
un pueblo que… y a parte que yo lo recuerdo como un poco un poco confuso, porque era
muy pequeñito, pero un pueblo que se meneaba mucho, y yo creo que lo despidieron por
esos motivos, porque era un hombre que a lo mejor se salía de… del tiesto por decirlo de
alguna manera de lo que eran los los régimen y entonces bueno, lo despidieron pues por 50
eso. Eso ya en la guerra, ¿eh?, o sea, ya cuando empezó la guerra y… cuando ya empezaron
a cambiar las cosas, los ingleses son también muy especiales, empezaron a despedir gente
porque la compañía era de los ingleses, los sistemas de producción de allí los llevaban los
ingleses y… claro, pues, ellos pues intentaron de darnos a nosotros pues todo lo mejor.
Uhu. Y que, ¿cómo recuerda el inicio de la guerra? 55
A ver, yo el inicio de la guerra lo conozco al principio desde que era muy pequeñito, unos
seis o siete añillos, que fue se levantó en el treinta y seis. Y lo recuerdo de una manera… no
sé como explicarlo porque era un niño, ¿no?, de una manera veía las cosas muy oscuras y de
otra manera no le daba importancia. A lo mejor cuando llegaban los aviones bombardeando
si tocaban las sirenas los padres y las madres recogían a todos los niños, los metían en la 60
casa y entonces esas cosas sí me acuerdo. Pero… darle el verdadero contenido que tenía la
guerra, yo creo que es muy complicadísimo, ¿no?, que un niño con seis o siete añillos darle
el verdadero contenido que tenía. Al partir de ahí sí, ya me fui haciendo más grande, porque
ya entonces faltaron mis padres a consecuencia de lo mismo, de la guerra, y… entonces ya
empecé a darme más cuenta de las cosas, pero hasta ahí, la guerra, como un niño, uf, creo 65
que la vive es, es de una manera muy confusa, ¿no?, en unos momentos dice: ‘Bua, que
pasa’, y en otros momentos parece que estés un poco… eh… como divirtiendo según en qué
casos. Y es complicadísimo, o sea.
¿Y por qué faltaron sus padres a raíz de la guerra?
Mis padres faltaron porque a mi padre al despedirlo de la, de la empresa donde estaba, 70
pues… lo hicieron polvo. Lo hicieron… bua, nos quedamos sin casa, me quedé sin ningún
jornal, sin nada para comer y nos hicieron polvo. Entonces él cogió y se fue a un pueblo que
se llama Moguer, de allí de la provincia de Huelva, como él hacía trabajos manuales se fue
allí a hacer trabajos manuales, pero claro aquello no le daba pa vivir ni mucho menos.
Entonces cogieron las infecciones estas de las calenturas del paludismo tanto a mi madre 75
como a mi padre y mi padre murió de esto, de las calenturas del paludismo que murió

98
precisamente en Moguer, murió el pobre solo. Mi madre murió de lo mismo, pero murió en
Nerva, porque murió con nosotros, estaba mi abuela con nosotros y murió. Pero también de
las calenturas del paludismo. Pero todo producto de la guerra.
¿Qué edad tenía usted cuando murieron sus padres? 80
Pues entonces ya tenía yo… aproximadamente unos ocho añillos o por ahí, porque ellos
cuando mi padre murió era ya... ummm… en el treinta y ocho, estábamos a punto de
terminar la guerra. Ellos murieron alrededor de no me acuerdo exactamente, pero en el
treinta y nueve, cuarenta, más o menos, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, los años
cuarenta, por ahí por ahí fallecieron. 85
¿Entonces a usted cómo… quién le acaba de criar?
Mi abuela.
Uhu.
Entonces mi abuela cuando se enteró que mi madre estaba enferma, que estaba en la cama,
ella se vino del pueblo de donde son ellos, que ellos son de también andaluces, pero son de 90
Jaén, eran de Jaén. Entonces se vinieron aquí con nosotros, estuvieron cuidando a mi madre
hasta que falleció. Entonces nosotros nos quedábamos pequeñitos. Y cuando ya falleció mi
madre, que falleció ya te digo en los años aproximadamente, ¿eh?, porque… entre los años…
en el treinta y ocho y cuarenta más o menos, de esos años por ahí está la cosa. Entonces
cuando ya falleció mi madre pues nos fuimos a Pueblonuevo del Terrible, que es un… 95
también un pueblo de Córdoba, este ya no es de Nerva, es de pueblo de Córdoba, porque allí
trabajaba un tío mío, que trabajaba en un en la papelera y ganaba un jornal y entonces nos
vimos al amparo de él pa poder comer y pa poder tirar adelante.
¿Y cómo cambió su vida este… este cambio de residencia?
A ver… ehh… ummm, como toda la gente joven, cambia de una manera muy especial, o sea 100
a veces no te enteras, no te das cuenta de muchas cosas… pero… sí, sí en, sí en cierto modo
lo más necesario sí que te das cuenta. Te das cuenta que te faltan tus padres, te das cuenta
que eres muy joven todavía y que no tienes trabajo, no tienes sitio adonde ir, y nos
teníamos que dedicar un poco a lo que buenamente salía, yo iba muchas veces al
Ayuntamiento, me daban algún trabajillo, alguna cosa porque era un niño todavía. Y nos lo 105
íbamos mon montando como podíamos. Entonces todo eso era un cúmulo de cosas que ibas
acumulándolo pero que como eras tan jovencillo pues lo asimilabas muy bien, ¿no?, no te… a
veces no te enteras de muchas cosas. Pero, que fue muy negro sí que es verdad [ríe] fue… a
ver, pensándolo ahora de mayor, es… fue muy duro, muy duro.
Uhu. ¿Qué aprendió usted de sus padres? 110
Bueno. Qué se yo [ríe] ¡Me dejaron tan pequeñico! Yo creo que lo que yo aprendí de mis
padres fue la necesidad de aprender.
Uhu.

99
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
La necesidad de aprender y aprender todo lo que se pudiera, todo lo que es… es bueno pa
las personas [ríe] [bebe agua] Vale, gracias. Y ya te digo, yo aprendí de ellos pues… y ellos 115
me transmitieron todo lo que hoy sé.
Uhu.
Ellos intentaban por todos los medios de que yo aprendiera, que supiera mucho, a mi y a mi
hermano, éramos dos en la familia. Y eso no se me ha ido nunca de la cabeza, que yo he de
aprender a hacer cosas y… nunca se me ha ido. Prueba evidente que… que yo hice los 120
estudios de maestro albañil por correspondencia ya un poco mayor, por circunstancias de la
vida, ehh… ya te he contado antes que hice metodología con cincuenta y pico de años, pa
poder entrar en la formación, en la escuela. Y… y bueno, todo esto me ha conducido porque
a mi me motivaba mucho. Y luego después todo el, el tema de cuarenta años también
metido en bellas artes, el tema de la pintura y todo. En definitiva todo lo que yo soy es lo 125
que me transmitieron mis padres.
Ya de, ya de tan jovencito…
Ya tan joven.
… estaba la semilla.
Umm.130
¿Cómo era la vida con su abuela, cuando…?
La vida… la vida como con mi abuela era estupenda, era una mujer que se lo merecía todo,
hizo por nosotros todo lo que pudo. Lo que pasa que la pobre mujer pues… no podía hacer
todo lo que ella, ella quería, entonces cuando estábamos siempre los locos del Terrible, que
era aproximadamente por los años cuarenta y pico, pues ella la pobre mujer pues se tuvo 135
que ir a Nerva otra vez por problemas de enfermedades e historias, ¿no? Entonces yo me
quedé con mi hermano en… en Pueblonuevo del Terrible, que precisamente allí en
Pueblonuevo del Terrible pues… estábamos un poco a expensas de mi tío, ehh… y un poco a
expensas de lo que podíamos hacer nosotros, que yo me tuve también que dedi que dedicar
a… que a veces nos ponemos muchas veces en contra de la delincuencia, ¿no?, pero lo que 140
hay que valorar porqué somos delincuentes, eso no se ha hecho nunca, ¿eh?, un
delincuente, que viene, que es malo… a ver, yo me tuve que dedicar a robar carbón de las
minas. Porque lo que no quería tampoco era morirme de hambre, entonces y decía, bueno,
había unas minas de carbón allí y, donde ya las co, las empresas habían explotao el carbón y
nosotros el resto que le quedaba pues lo explotábamos de la manera mejor que sabíamos 145
nos juntábamos tres o cuatro, sacábamos el carbón, lo vendíamos y… y con aquello
comíamos. Pero claro, luego después eh… cada vez que nos cogían nos metían en la cárcel,
nos hacían perrerías, nos… el problema de siempre, nos vamos a meter en un berenjenal que
no…[ríe] el problema de que nunca las fuerzas represivas han dao solución a ningún
problema, na más que fastidiar la marrana y poner cada cosa más agresiva. Entonces eh… 150
me tuve que dedicar un poco a eso y a trabajar con… con la con la administración, con el
Ayuntamiento que te daba trabajo de higos a brevas alguna vez. Luego ya después un
poquillo más grande, ya me fui… porque mi tío Isidro ya dejó la, la empresa de, del papel,

100
tenía una empresa de papel y se fue a Sevilla. Porque mi tío Isidro era, tenía una cierta
preparación en… de albañilería, era aparejador. Que no sé como lo hizo, pero vuelvo a 155
repetir otra vez, voy atrás, el pueblo donde yo nací era un pueblo muy batallador, había
escuela, había… la gente intentaban todos por aprender lo que fuera, y entonces estaba mi
tío Isidro en Sevilla y entonces me fui allí con él a trabajar con los albañiles. Y esa fue la
razón por la que me motivé por la albañilería, me gustó la albañilería, y entonces ya no la
dejé. 160
¿Qué edad tenía cuando fue a Sevilla?
Pues unos dieciocho, ya tendría dieciocho, diecinueve añillos, entre dieciocho, diecinueve
añillos, por esa, porque sí, más o menos tendría esa edad, porque mi hermano me lleva
cuatro años y mi hermano al salir de la mili ya se vino pa Barcelona. Mi hermano estaba aquí
en el año cincuenta. Y yo llegué aquí en el cincuenta y cuatro. 165
Y por seguir con la infancia, antes de avanzar más. ¿Usted fue al colegio?
Sí, de pequeñillo sí, de muy pequeñito sí.
¿Y qué… cómo era la vida en el colegio?
Bien, bien. Bueno, yo recuerdo que… que íbamos al cole y nos lo pasábamos no del todo mal.
Lo que pasa lo que lo que sí que me acuerdo bien que lo… el profesorado era muy…no sé 170
como llamarle [ríe] era muy… muy reaccionario. Yo le voy a llamar ese nombre porque en el
fondo… eran muy severos, muy… o sea, por cualquier cosica a lo mejor te castigaban, te
hacían de poner las manos así como un huevo [junta los dedos] te daban palmetazos
utilizaban unas unas… unas tablas de palma pa castigar a los niños. Y yo lo único que
recuerdo más es eso, la agresividad que tenían los profesores. Sin embargo había otro 175
colegio que era privado, que independientemente que yo no me he puesto nunca de acuerdo
con los colegios privados, en aquellos, en aquellos entonces el colegio privado era mejor. Te
trata, te trataban mejor, te decían las cosas, en el colegio público era más… más jodido. Que
a lo mejor no en todos los casos podía ser igual, pero en el pueblo donde yo soy sí, era… el
profesorado era muy fastidioso. 180
¿Y qué aprendió usted en esos años de escuela?
A ver… yo… ummm… yo aprendí pues bastante. A ver, yo tenía seis o siete añillos y ya sabía
yo las cuatro reglas e incluso la raíz cuadrada. Con seis o siete añillos, fíjate, ¿eh? Y es… es
curioso porque las cosas que se aprenden tan de pequeño, no se olvidan. No se olvidan
porque se ve que te coge la mente tan limpia que no se olvidan, sin embargo las cosas de 185
grande cuando las estudias ya de más grande se te olvidan más. Pero las cuatro reglas y
todo lo que se refiere a matemáticas así referido a las cuatro reglas, raíces cuadradas y… no
se me olvida. No se me olvida nunca. Eh… tanto es así que cuando yo estuve en la escuela
de la formación… eh… como entraban chavales que a lo mejor no llevaban el Graduado
Escolar pues resulta de que había un par de profesores pa enseñarles el Graduado escolar, 190
porque claro, yo no podía, yo no podía enseñarles el Graduado Escolar. Entonces esas, esos
profesores que le enseñaban el Graduado Escolar hacían las matemáticas que nosotros
utilizábamos en el cole, en, en… referente a la albañilería, tema de albañilería, a las

101
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
cubicaciones, las matemáticas del tipo que sean, eh… cálculos de no se qué y entonces eh,
se hacían eso, y ellos utilizaban las máquinas, yo siempre he tenido que utilizar el lápiz y la 195
pizarra. Yo soy incapaz de con una máquina y hacer las matemáticas. Yo tengo que coger
bolígrafo, yo el lápiz y hacerlo en un papel, si no no hay manera. Y todo eso claro, es
producto de unos principios. Eso, las cosas no son porque sí, eso es producto de un principio
que ya viene de atrás y que me enseñaron así, y así. Es lo mismo que la escritura: yo no sé
escribir con letras mayúsculas. Me es imposible. Yo tengo metido en la cabeza de que se le 200
rompe todo el verdadero contenido que tiene la escritura. ¿Por qué? Porque yo desde
pequeñito me enseñaron a decir: punto y aparte, con letra mayúscula, los nombres propios,
con letra mayúscula. Entonces claro, si todo se escribe con letra mayúscula, ¿dónde está los
nombres propios y las los puntos y aparte, no? Es un problema que, a ver, que a lo mejor
está en función de lo que uno cree, o los principios que uno ha tenido, que no quiere decir 205
que sean los buenos ni los malos, son unos, claro.
Uhu. Ha dicho usted que tenía un hermano…
Sí, mi hermano Gabriel, sí.
…¿cómo se llevaba, se llevaba con su hermano cuando eran pequeños?
Pues muy bien. Yo me recuerdo que… y quizá por exceso de cariño nos enfadábamos muchas 210
veces, nos peleábamos. Porque a lo mejor él era una persona que llegaba a casa, se liaba a
hacer lo que le había dejao mi padre… para hacer, y yo era más diablo, yo era más… más
jodido, yo me iba a lo mejor a la calle a jugar y cuando ya me jartaba de jugar me iba a la
casa corriendo y hacía las matemáticas corriendo y… y claro, cuando llegaba mi padre pues
había cantidad de cosas que estaban mal. A mi me reñía y a él no [ríe]. Y entonces nos 215
enfadábamos por eso. Muchas veces. Y por otras muchas cosas de niño, ¿no?, o sea los
niños somos… los niños son muy especiales, yo que sé. Son niños.
Uhu. Entonces va usted a vivir con su abuela y después se va con su tío a Sevilla,
¿no?, ha dicho, sobre los dieciocho, diecinueve años…
A Sevilla a trabajar a la albañilería. 220
Uhu. Y a usted le gusta eso de lo…
Sí, me motivó porque… estaba tocando algo que me gustaba mucho. Y es que me sigue
gustando, ¿eh? Yo si… es más, si tuviera que empezar otra vez, aprendería el oficio de
albañil, no haría el tema del cole ni, ni, ni tampoco me apunta estaría como técnico en una
cooperativa que me me tiré cinco años. Trabajaría en la albañilería y haciendo faenas y 225
haciendo y rellenando espacios y haciendo burros y de todo, ya está. Es lo que más me me
satisface. Ahora, eso no quita que aprender sí que es bueno saber porqué se hacen las cosas
y porqué son las cosas. Conocer los materiales, los tipos de materiales, la graduación de
cada cosa y eso siempre es bueno, claro. Pero yo trabajar.
¿Y por qué le gusta tanto este trabajo? ¿qué… qué le encuentra? 230
A ver, yo me gusta tanto porque creo que es es uno de los oficios de primera necesidad. Yo
veo que la albañilería es un oficio de primera necesidad porque sin la vivienda, sin esa

102
protección para la familia, para la gente, eh… no podríamos vivir, ¿no? Eso es lo mismo que
la profesión del campesinado. Si no se crían las vegetaciones, las las frutas, las no se qué no
podríamos vivir. La albañilería la considero más o menos lo mismo, es algo que tan necesario 235
que sin ello no podríamos vivir. Y entonces a lo mejor esa es la razón por la que me gusta
tanto, yo qué sé.
¿Y en esos momentos que usted era… era joven, qué ilusiones tenía usted, qué
proyectos tenía? ¿Tenía usted alguna… aspiración?
Sí. A ver, de joven se tienen muchas… muchas aspiraciones, otra cosa es que las puedas 240
conseguir, las puedas llevar, porque es verdad y… y está super claro que en aquellos
entonces se pasó tela marinera. Tela marinera, porque todo lo que se cuente es poco, ¿eh?
Y… y proyectos pues tenías a veces en la cabeza cincuenta mil, otra cosa es que los pudieras
realizar. Yo mi gran proyecto que yo he tenido siempre eh ha sido eso, la albañilería y
aprender lo que es la albañilería en sí. Todo lo que se refiere a cálculo resistencia, los 245
materiales, la graduación de los materiales, todo eso me llevaba de bólido, yo necesitaba
aprender. Y por otro lao, el otro proyecto que también me llevaba a… a ir creo que por buen
camino es la parte de organizarse para ir a un baile, a un cine, a un teatro, lo poquito que
había por aquellos entonces. Porque yo desde muy pequeñito me dijeron una vez, eh, que
divertirse hace parte de la vida. Y entonces me lo creí. Y que me lo sigo creyendo [ríe] O sea 250
que todo no se tiene que convertir en trabajo y sacrifico, sino hay que divertirse y hay que
pasárselo bien con los amigos y así. Y de jóvenes hay muchos proyectos.
O sea, ¿qué era lo que quería usted conseguir de la vida entonces?
A ver, yo lo que quería conseguir me parece que lo he conseguido. Yo hasta ahora estoy muy
contento con lo que he hecho, ehh tanto es así que si volviera atrás volvería a hacer lo 255
mismo. Y… y me he sacrificao mucho, he pasao mu malos ratos, y he pasao mis penas y mis
mis problemas, pero he sido muy feliz porque todo lo que he hecho me ha llenao mucho. En
primer lugar lo que le he dicho antes todo tipo de aprendizaje que nunca he cedido, siempre
he estao aprendiendo y por otro lao porque… desde una… mediana edad, en el año 70
también me dediqué al movimiento asociativo y es una cosa que me encanta. Que me 260
encanta: tratar a la gente, reunirme con la gente, discutir proyectos, formas reivindicativas,
mejorar las cosas. Eso, bueno, la ma… una de las mayores ilusiones. Tanto es así que bueno,
que ya llevo treinta y pico, treinta y cinco años si no me… recuerdo mal, y sigo ahí todavía
[ríe] Ahora ya quiero jubilarme, ya sí.
Luego volveremos a hablar de esto, pero ya que estábamos con cuando usted tenía 265
dieciocho, diecinueve años, ¿usted estuvo en el servicio militar?
No.
¿Y eso?
A ver. Ehh… no estuve en el servicio militar porque yo me parece a mi que tuve una gran
suerte. Porque todo lo que yo le pueda contar por lo que no la hice, yo me parece que no 270
justifica con la suerte que tuve. No se pueda justificar. A ver. Yo cuando me… me alistaron
pal ejército alegué la vista, porque yo desde muy pequeñito tengo problemas en la vista,

103
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
tengo miopía desde muy pequeño y… y me alistaron y entonces alegué la vista. Me llevaron
al hospital militar de Córdoba en los años cincuenta… en el cincuenta me parece soy, sí, en el
cincuenta cincuenta y uno es mi quinta. Me metieron en el hospital militar. En el hospital 275
militar se me dio muy bien. Se me dio muy bien, sin querer, sin querer. A ver, le cuento un
poquillo por encima. Resulta que en el hospital militar por las mañanas se daba la misa. Por
la tarde en el pabellón estaba también el cura y todas esas dando misas. Y… yo lo que no
quería es ni a misa por la mañana ni a aquello por la tarde, ni a aquellas charlas que nos
daba el cura por la tarde. Yo tenía otra cosa en la cabeza. Y entonces la cosa que yo tenía es 280
que cuando se quedaba la iglesia vacía, yo me metía en la iglesia, y entonces me miraba lo
las las pinturas que había allí, las cosas de es… había unos muebles maravillosos, artesanal
de to, todo artesanalmente hecho, ¿no?, unas pinturas que eran preciosas y yo aquello pues
me encantaba. Y allí me metía en la iglesia hasta que un día estaba, estando en la iglesia
solo porque yo esta, estaba la iglesia vacía llegó una monja y me tocó por la espalda. Yo 285
creo que en aquel momento me miran la cara y tenía la cara de cincuenta mil colores [ríe],
de cincuenta mil colores, y… me dice la monja: ‘¿Qué hace usté aquí que no está en, en…
abajo, en el pabellón?’. Digo: ‘Mira’, ehhh no sé como me salió, pero lo hice, digo: ‘Mira
hermana yo me gusta mucho las pinturas, me gusta mucho todas las cosas artesanales y
como yo tengo problemas en la vista, la mejor manera de yo disfrutar de todo lo que hay 290
aquí es cuando estoy solo’. Pues se ve que a la monja le cayó aquello a base de cuello duro.
Le cayó muy bien. Me dio un catecismo que yo no sé como se me perdió aquel catecismo,
grabao con hilo de oro, no sé qué. Dice: ‘¿Usted sabe leer y escribir?’, digo: ‘Hombre, no
mucho pero un poquito sí’, y entonces me dio el catecismo. Yo no fui más a la misa, no fui
más al pabellón aquel, y cuando estaban dando la misa me ponía enfrente del comedor en 295
un árbol que había con el catecismo delante leyendo el catecismo y la monja allí en la cocina
haciendo de comer. Aquella monja se ve que le gustó yo lo que hacía, que tenía la maleta
llena de comida, con la hambre que se pasaba por aquellos entonces. La maleta llena de
comida de todas latas de conservas, de todo me daba la monja aquella [ríe]. Y yo buscando
amigos porque me daba vergüenza de tener la maleta llena, buscando amigos por allí a ver 300
si habían comido pa pa darles todo lo que tenía allí, porque me daba un poco de miedo. Y
esa monja fue la que influyó pa que yo no hiciera la mili. Yo fui a la revisión del capitán
médico, me hicieron la revisión y como los mili como los militares son tan ásperos hablando
cuando yo llegué allí… me dice: ‘Usted sabe cuál es mi misión?’, digo: ‘hombre, yo que sé’,
dice: ‘mi misión es hacerle a usté soldao’. Digo: ‘bueno, pues ya está’, dice, ‘pero no, en su 305
caso no lo voy a hacer. En su caso le voy a hacer una carta, pa que vaya usté a la óptica
Fulana de tal pa que le hagan unas gafas’. Digo: ‘pero hombre, por favor, que yo no tengo
dinero, que vengo… pelao, yo me han traído a mi aquí, yo no tengo nada’. Dice: ‘Usté no se
preocupe, usté vaya a la óptica tal con este papel que yo le doy y usté le dice que le irá
pagando poco a poco como pueda, pero usté que le hagan las gafas’. Pues sí, sí, cogí y llevé 310
el papel a la óptica, me hicieron las gafas y… y me fui otra vez a… al hospital, y cuando ya
estaban las gafas hechas me mandaron a llamar, me las puse y sí, empecé a ver mejor, pero
de una manera muy rara, claro, al principio pues pasa eso. Y… y bueno, cuando ya llegó la
hora de irnos del hospital militar pues me dijeron que yo de inútil total. Entonces no fui a la
mili. Me dieron unos papeles, una carta escrita, unos papeles que yo no se donde están ya, 315

104
ni como ni donde se han ido, porque como he rodao tanto por todos los sitios pues… no sé
donde están esos papeles. La verdad es que no hice la mili. Tuve una gran suerte. Y además
que no me gustaba tampoco [ríe]. Esta es la verdad, que tampoco me gustaba hacer la mili.
Y entonces eh… ¿usted cuánto tiempo pasa allí en Sevilla?
A ver, en Sevilla paso aproximadamente con mi tío… no sé exactamente, pero… un año, más 320
o menos, o poco más de un año, o puede ser año y medio más o menos. Porque… estuve allí
con dieciocho diecinueve añillos, luego ya entré en el servicio militar, e… en el hospital
militar me tiré cuatro, cinco o seis meses más o menos, por ahí por ahí. Y luego ya salí y ya
no me fui con mi tío, ya me quedé en Pueblonuevo del Terrible trabando un día aquí, otro día
en otro sitio, como podía, ¿no?, hasta que ya mi hermano me mandó a llamar que estaba 325
aquí y ya me vine aquí.
Uhu.
Ya… ya era más… ya cuando yo me vine aquí ya tenía veinticuatro años largos.
Uhu. Y… ¿cuál fue el principal motivo por el que decidió venirse?
A ver, principal motivo era porque no tenía trabajo. Allí andábamos siempre… de aquella 330
manera y como me dedicaba pues un poco a coger el carbón que luego volví otra vez porque
era la única forma de no morirte de hambre y….claro, como no te daban ninguna solución
por ningún sitio y no te daban trabajo por ningún sitio, pues ya me vi obligao a venirme a
Barcelona. Es que obligadísimo.
¿Y no le costó dejar… dejar a la familia allí? 335
Mmmm, a ver, yo es que ya me faltaba mi padre, mi madre, mi abuela también estaba muy
enferma. Y… sí que me costó, pero también yo tenía mi hermano aquí y lo que pretendía por
todos los medios era mejorar las condiciones de de vida mía propias. E… y esa fue la razón
por lo que me vine aquí, yo lo que quería era encontrar trabajo, hacer algo donde tener por
lo menos un sueldo, un sitio donde estar y cuando me vine aquí yo tuve una gran suerte. 340
Llegué a Barcelona y… yo quiero mucho a Cataluña y… y además di con una familia que
fueron estupendos, unos catalanes que mejor habrá personas buenas, pero ellos estupendo.
Por lo menos en mi caso, ¿eh?
Uhu. Y que… ¿por qué dice que tuvo una gran suerte, porque conoció a esta gente?
A ver, sí, yo llegué aquí a Barcelona y como todas las personas que va a una tierra que 345
desconocen, un poco… aunque yo tenía aquí a mi hermano, mi hermano trabajaba en un
taller de mecánica, de… sí, no de mecánica pero de… cosas de… de chapas y… cosillas de
estas. Pero a parte de esto pues, yo, claro, uf, llegué aquí y… me encontré un poco de
aquella manera, ¿no?, y entonces me puse a trabajar en una empresa pequeñita, en una
empresa familiar, unos tal xxxxxxxxxxxx, ¿eh?, se llaman ellos, no sé si vivirán, no lo sé. Y… 350
y tuve una gran suerte porque… porque empecé a trabajar con ellos y… y yo le conté de
donde venía, como era, me preguntaron y… y se portaron muy bien conmigo. Se portaron
muy bien que a mi, o sea, a mi no me faltaba de nada, a mi me decían todas las semanas:
‘Si te hace falta dinero tú me lo pides que yo te lo dejo, pero lo único que tienes que hacer

105
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
es venir cada tarde cuando plegues pasar por el despacho’. Pasaba por el despacho, me 355
enseñaban los planos, me enseñaban todo lo que había de la construcción, me enseñaban
todo [tose]. Yo aquella familia, perdón, aquella familia para mi fue eso, una familia. Yo me
los encontré, se portaron muy bien conmigo, nnnnno tuve ningún problema nunca, ni…
hombre, por la parte económica nunca ha habido bastante con un sueldo. Pero a mi no me
faltaba de nada, yo me hacían falta diez cada semana o… quince, se las pedía, me las daban, 360
no tenía ningún problema. Además me querían como… mucho, me querían mucho. Y con
ellos estuve… pues no recuerdo mal pero… estuve por lo menos lo menos siete años estuve
con ellos.
¿y le gustaba, el trabajo que hacía?
Sí, me gustaba y… pero luego después yo he sido en ciertas cosas he sido un poquillo 365
rebelde. Porque luego yo después cuando yo llevaba con ellos siete u ocho años, no, siete
añillos o por ahí, ya me dejaban solo en la obra. Ellos como se dedicaban a… a hacer
proyectos, a hacer presupuestos de otras construcciones y tal pues me dejaban solo en la
obra, y un día les dejé la obra parada. Por cuestiones de cosas de las cosas que se nos
meten en la cabeza a los chavales jóvenes. Aquello que empezamos todos: ‘Va, coño, que 370
esta tarde hay que subir las vigas’, mira que plego, mira que no plego, uno por aquí, otro
por allá, y digo: ‘Coño, pues venga, vamos a plegar, joer’. Y les dejé la obra parada. Y
aquello me cayó a mi como un tiro. Y por eso ya empezó las cosas a ponerse un poco
torcidas y… y ya me tuve que venir, pero no porque me echaron, ¿eh?, no me echaron,
porque hasta el mismo hijo, un tal xxxxxxxxxx me decía: ‘Manuel, tu te quedas, no vuelvas 375
más, no lo hagas más pero quédate’. Y yo me entró una cosa por el cuerpo que era incapaz
de… de quedarme allí sabiendo el daño que le habías había hecho. Y entonces me fui. Pero
yo ya no dejé la construcción, yo ya no la dejé.
Uhu. ¿Dónde fue, entonces?
Luego ya me metí con otra empresa, esta es ya era más grande, la empresa Prats. Que con 380
ellos he estao trabajando pues… aproximadamente… veinti… veinticinco veintiséis años he
estado trabajando con la empresa Prats. Alli… no, y estuve muy bien con la empresa Prats
también. Eeeer… también, a ver, en cierto modo me utilizaban, pero en cierto modo me
aprovechaba yo también de esa utilización. A ver, cada vez que había un problema en una
obra, alguna cosilla: ‘Manuel, vete a tal sitio, Manuel resuelve aquel problema, Manuel vete 385
allá que está pasando esto’, porque yo lo que no quería nunca es estar encargao de una
obra. Nunca me ha gustao eso de mandarle a la gente a… llevar… nunca me ha gustao. Pero
resolver problemas sí. Entonces cada vez que me mandaban a una obra para resolver un
problema cuando había resuelto el problema pues me iba pa mi casa [ríe] y entonces al
movimiento asociativo [ríe] que me estaban esperando por otro lao.390
Y… usted… supongo que tuvo novias en su juventud.
A ver, yo creo que sí, es rara la persona joven que no tiene novias. Yo en Pueblonuevo del
Terrible ya con dieciocho diecinueve añillos ya tuve la primera novia, una tal
xxxxxxxxxxxxxxxx, una chica muy maja, muy buena, la quise mucho… pero los problemas

106
de… de la juventud, ¿no?, aquello que por diversas razones ya tu te vas pa un lao, el otro se 395
va pa otro, nos dejamos de ver y cada uno tira por un lao. Y luego sí, aquí en Barcelona me
encontré a la segunda novia y con ella me casé.
¿Sí? ¿Y qué es lo que… cómo se encontraron?
A ver, e… yo tenía aquí a mi hermano. Yo cuando llegué aquí vivía mi hermano, mi hermano
se… estaba casao, se casó y… y yo pues me vine a vivir con mi hermano. Y mi la mujer de mi 400
hermano la mujer que yo tengo hoy era su amiga, eran amigas las dos, trabajaban juntas,
iban las dos juntas, y entonces claro, como iba a la casa de mi hermano pues la conocí allí. Y
allí pues empezamos a decirnos las típicas cosas de… de las personas que empiezan a
enamorarse porque se han gustao y… y mira, y acerté, acerté. No, no, y estoy muy
contento, es muy buena per… es muy buena mujer, he tenido mucha suerte. Ahora ya está 405
malilla pobrecica, ahora ya la cosa ya tiene seteintai… y siete años, tiene dos años más
mayor que yo y… pero es muy buena. Es muy buena esta, ya ves si es buena que yo me
parece que no he tenío una hora entera en casa, no la he tenido nunca. Siempre he estao en
la calle, siempre he estado por aquí o por allá, en sitios diferentes y… y ella pues no yo no he
tenido nunca ningún problema con ella, todo lo contrario, me ha ayudado en lo que ha 410
podido. Ahora ya no, ahora la cosa ha cambiado, ahora ya está… malilla y no la quiero dejar
mucho.
Bueno. Entonces me decía que usted conoció a su mujer y que es lo que le gusto a
usted
A ver, cuando una persona se enamora de… de una mujer se enamora uno de todo 415
¿No hubo nada en especial que..?
Nnnnno, se enamora uno de todo. A mi me parecía guapa, no es muy alta pero la altura que
tenia me parecía la ideal, la que yo quería, tampoco era una mujer gorda y bueno, hermosa
yo no le llamo gorda, era muy finita. Ahora se a puesto un poquillo mas rellena pero, o sea,
que todo lo que ella tenía me gustaba. 420
¿Y a ella que le gustó de usted?
A ver, eso habría que preguntárselo a ella [ríe]
¿Pero usted que cree?
A ver, yo creo que iría por el mismo camino que yo porque cuando ya llevamos casi
cincuenta años juntos es que… a ver, eso tiene que ser por algo. Tiene que ser porque 425
estábamos… nos queríamos mucho. Lo que hemos hecho entre los dos nos ha gustao mucho
y hemos sido pos muy felices. Claro.
¿Cómo fue su noviazgo?
Mi noviazgo fue bastante bien, dentro de las posibilidades que había por aquellos entonces,
porque repito otra vez lo mismo que antes, la cosa no era tan fácil, en que yo no era ya un 430
adolescente, una persona que ya tenía veinticinco veintiséis años cuando ya la conocí, pues
la vida no era muy fácil. Tenias que trabajar, ehhh todo se gastaba en comer, no te quedaba

107
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
nada, ehh es todo o sea, evidentemente trabajabas pero lo que ganabas lo gastabas, o sea
no te quedaba nada, tampoco tenías mucho margen para, para disfrutar de muchas cosas y
fue un noviazgo pues normalillo de aquello que éramos muy felices juntos y así, pero 435
económicamente siempre hemos ido un poco justillos.
¿Cómo decidieron casarse?
A ver, decidimos casarnos, sencillamente quizás por eso, por la economía. A ver, yo
trabajaba y yo le decía a ella, vamos a ver si nos casamos podemos por un lao estar juntos
porque nos queremos y nos necesitamos y por otro lao con el sueldo que yo gano podemos 440
los dos, no nos sobrara mucho pero podremos los dos. Entonces cuando nos casamos pues
nos fuimos a vivir a Roquetas, que empezamos a vivir de realquilaos en una habitación en la
calle Fuente Canyellas, pero allí estuvimos muy poco, estuvimos… yo creo que no llego a un
año. Luego ya en la calle Cantera en Roquetas nos alquilaron una planta baja. Ehh. Que
estaba muy bien y allí nos fuimos a vivir ya recién casaos. Hicimos un casamiento muy 445
normal. Ehh llamamos a la familia, a los que estábamos por aquí, a los amigos mas
conocidos porque yo me juntaba en la obra con ellos en el trabajo. Los invitamos, comimos
un poco y… y ya esta. Una cosa muy sencilla y muy y muy normal.
¿Y cómo cambio su vida cuando se casó? ¿cambió?
Yo creo que ehh… la vida cada día es un puro cambio ¿no?, ya no sólo por que te cambias si 450
no porque hay muchas cosas en la vida. Cuando te casas evidentemente haces un cambio,
haces un cambio…aquello de que ya no estas solo, ya no eres soltero, ya tienes una
dedicación y preocupación más en la vida que es la mujer, la compañera que tienes al lado y
que evidentemente tienes que hacerlo dentro de tus posibilidades lo mejor que pueda.
Entonces claro, lo que está claro es que un cambio sí que se da de soltero a casao se hace 455
un cambio muy…
¿Dejó de hacer algunas cosas que hacia antes?
¿Ehh?
¿Dejó de hacer algunas cosas que hacia antes?
NNNo, no se, yo creo que las mismas cosas que hacia de soltero seguía haciéndolas, lo único 460
que ya dejé de hacer, es que… haber, algunas veces de soltero me iba, me iba pa bajo a ver
a mi hermano y a lo mejor me estaba con mi hermano pues a lo mejor toda una tarde. Eso
dejé de hacerlo, dejé de hacerlo e iba a ver a mi hermano, me estaba un ratico, pero luego
me iba a mi casa; o sea… sí que se deja, muchas cosillas... que a lo mejor no tiene mucha
importancia tan poco ¿no? Pero muchas cosillas de soltero sí que se dejan. Esto en mi caso, 465
habrá otros caso que son diferentes.
Y una vez que usted se casa, después a lo largo de los años, ¿ha ido cambiando su
relación de pareja?
A ver yo creo que… todo cambia en la vida, nunca está, nunca se queda estable las cosas
¿no? Eh… Al principio te enamoras de tu compañera y es un, un… enamoramiento muy muy 470
activo, muy, ¡yo que se como llamarle!, y a partir de ahí pues en función de la edad, de los

108
años, de la seguridad que tienes con ella, y la familia, ¿no?, ehhh… te va permitiendo que
ese, ese cariño tan activo de al principio se vaya convirtiendo en un cariño totalmente
diferente. Hoy nos queremos igual, bueno, no igual, de diferente, no queremos mucho pero
de diferente forma. Hoy no somos niños, no somos jóvenes, somos personas mayores, y nos 475
tenemos que tratar pues como nos corresponde, como personas mayores. Y yo pienso, a ver,
que en la vida del ser humano, desde que naces hasta que falleces, es un puro cambio cada
día. Cada día que te levantas… haces cosas diferentes, cambias, dejas una cosa, haces otras.
Y en los matrimonio pues pasa lo mismo.
¿Y el tema de los hijos se lo planteó en algún momento? 480
Ehhh… el problema de los hijos mmmm, a ver, nosotros nos plantemos de tener familia,
como todos los matrimonios, creo, pero en mi caso estábamos convencidos de que no podía
ser porque a mi mujer la operaron muy joven, la operaron con veintidos o veintitres años, le
sacaron todo de… todos los organismos de la matriz y todo; entonces estábamos
convencidos de que más familia no íbamos a tener, y ya, pues eso nos permitió 485
conformarnos con lo que teníamos. Mi mujer ya llevaba una niña, ehh, mi hija, la Dolores, se
llama como mi madre [ríe] Ehhh ha estado siempre con… hasta que se casó, ya tenemos
biznietos, es maravillosa, es muy buena chica, la queremos mucho, pero luego después, pa
postre, vino mi Ángel, nos traemos a mi sobrino que por razones de enfermedades, de
enfermedad nos lo tuvimos que traer aquí a Roquetas, se crió con nosotros, y se ha criao con 490
nosotros, y está con nosotros, o sea … está en su casa, ya se ha casao, ya tiene un niño ya
de nueve años, otro de tres pero que ese pa nosotros es nuestro niño, nuestro niño, lo
queremos mucho.
¿Y casarse con alguien que ya tenía una hija no le causó dificultades en aquel
momento?495
A ver, sssssí, a ver, en aquel momento sí que me causó problemas, pero no problemas por
los que yo tenia en sí, si no por los problemas que me acarreaba la gente. Yo me juntaba con
cantidad de amigos y se lo contaba, y me decían: ‘Pero hombre, ¿tú como te vas a casar con
una mujer que tiene una una una niña de otro hombre?’. Y digo: ‘Pero bueno, ¿qué malo
tiene eso? Yo estoy enamorao de ella, yo la quiero mucho y yo pienso que voy a ser feliz’. 500
Pues nada, por parte de los amigos, muchos, los amigos que nos son parte del movimiento
asociativo ¿eh?, eran aquellos de aquellos entonces, ehh que los del movimiento asociativo,
a todos los amigos que se lo he contao, no ha habido nunca ningún problema. Porque la
gente del movimiento asociativo han sido totalmente diferentes, han vivido una vida más…
más libre, mejor, de otra forma, ellos no han tenido problemas por que si la mujer ha tenido 505
un niño de otro, lo importante es llevarse bien, ellos se quieren y ya está. Ahora, que las
cosas no funcionan, bueno, pos no sé, pos se deja. Pero en mi casa funcionó muy bien, y yo
no he tenido nunca, particularmente yo, ningún problema, la gente sí, la gente, no todos tan
poco eh. Te acarreaban problemas por eso, porque a ver, se veía como algo muy oscuro en
aquellos entonces, casarse con una mujer que tuviera u niño de otro. Ahora no, ahora ya no 510
hay ningún problema en ese sentido, pero antes, tela marinera, tela marinera.
¿Qué edad tenia su hija cuando se casaron?

109
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
A ver, mi hija cuando se casó tendría…
No no, cuando se casó usted
Ah, cuando me casé yo… 515
¿Qué edad tenía su hija?
A ver, ehh, si ahora tiene cincuenta y seis pues unos… siete añillos, seis o siete añillos tenía…
aproximadamente.
¿Y cómo ha intentado educarla?
A ver, [ríe] yo he intentado educarla lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Evidentemente, 520
a ver, mmm, yo estoy casi convencido que todos los padres lo que quieren es lo mejor para
sus hijos, otra cosa es que acertemos en la forma de, de educarlo. Yo creo, y en mi caso, yo
creo que he acertao. En lo único que no he acertao es intentar transmitirles más la
enseñanza, se han quedao muy corticos, los dos, tanto la niña como el niño. O sea, han
aprendido, ehh… los estudios primarios, un poquillo más, pero no han seguido y toda mi 525
ilusión ha sido de… de que ellos siguieran a delante, prepararse mejor vamos. Pero ellos no
han querido, o a lo mejor yo no he sabido transmitirles lo que, lo que yo creía, lo que yo
quería ¿no? para ellos. Yo creo que sí, he hecho lo que he podío, lo que buenamente he
podido, otra cosa es que haya acertao o no, yo que sé [ríe].
¿Les hubiera educao de manera diferente ahora o hubiera hecho algo diferente 530
ahora?
Nnno, yo creo que lo hubiera hecho lo mismo, porque a ver yo evidentemente no soy un
genio, no soy una persona que sabe tocar todas las, los palos, por decirlo de alguna manera,
pa un aprendizaje y una enseñanza, sé lo que sé y punto. Entonces, dentro de lo que yo sé,
intento transmitirle a cada persona y yo creo que si volviera otra vez lo haría lo mismo. O 535
sea… a lo mejor mejorando, siempre se mejoran las cosas, pero..
Bueno, entonces usted, tiene a su familia, tiene a sus hijos, tenía… tenia su trabajo,
en la construcción…
En la albañilería
…y en un momento se mete en este movimiento asociativo… 540
en el año 70
en el año 70 ¿Por qué … cómo fue que empezó a implicarse en estas cosas?
A ver, y empecé a implicarme en estas cosas porque yo me rodeé de una cantidad de amigos
que eran… para mi claro, eran muy buenas personas, y… estos amigos pues me aconsejaban
de que era muy bueno organizarse, que era muy bueno intentar de crear asociaciones y 545
cosas para que los barrios mejoraran, hubieran gentes que se preocuparan para mejorar las
cosas. Y entonces aquello me motivó, me llamó la atención, y entonces, a partir de ahí, ya
me junté con ellos, y… me junté en el 70 o 71, más o menos, por ahí, porque se empezaron
a crear asociaciones de la Trinidad, la primera, y desde entonces hasta ahora, no lo he

110
dejao. Y… y le voy ha añadir que empezó a gustarme, y que tengo 75 años y me sigue 550
gustando, o sea, que me siento muy satisfecho con las cosas que he hecho.
¿Qué le aporta a usted?
Satisfacción, mucha satisfacción. A ver, cuando te metes en un mundo reivindicativo y todas
esas reivindicaciones que tu pretendes se logran, o parte de ellas se logran, eres, para mi
soy la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque uno está convencidísimo de que está 555
haciendo bien, está haciendo algo que el barrio necesita y que la gente necesita. Entonces
eres…, yo, de verdad que me siento muy feliz en ese sentido.
Uhu ¿Y usted tiene alguna afición que le aporte cosas también, o ha tenido?
A ver, aficiones que me aporten cosas, pues sí, la pintura ¿no? La pasión de pintar también,
de meterme en el mundillo de bellas artes, que ya hace 40 años aproximadamente, que 560
también esto me ha permitido reunirme también con un grupo de pintores de Nou Barris ,
gente maravillosa, estupendo. Aquí venimos a parar a que yo no… que yo he aprendido
mucho de la gente, ¿eh?, de los demás. Me junté con ellos con ese grupo de pintores,
aprendí mucho y hicimos exposiciones, conseguimos entrar en la Virreina ha hacer unas
exposiciones en la Virreina, eeehh, sí, y desde entonces p’aca no lo he dejao, tanto es así 565
que todavía estoy dando clases de pintura; ahora estoy dando clases de pintura dos días en
semana, los martes y los jueves.
¿Pero cómo profesor o como estudiante?
A ver, a mi me tratan como profesor [ríe] pero yo no sé si llego o no. Yo no tengo el título de
profesor, tengo el título de albañilería, de la formación de la albañilería. De la pintura solo 570
tengo una larga experiencia y que conozco muy bien todos los temas de la pintura de bellas
artes, ¿no?, porque a parte de eso me he estudiao todos los libros, todos los libros de García,
de la Hecho, todos los estudios técnicos de la pintura, conozco los colores de pie a cabeza y
bueno, y tengo… bastante… preparación en ese sentido. Entonces, ellos me consideran a mi
como el profe, y yo me los miro muchas veces y digo: ‘¿Quién es el profe aquí?’ [ríe]. Porque 575
bueno, como bien le contaba al compañero estamos en la escuela o en el cole, estamos
diecisiete y de las diecisiete personas que estamos cada uno pinta de manera diferente, y yo
me los quedo mirando y digo: ‘Manuel, ¿cuala será la mejor forma la que tu dices o la que
dicen ellos?. Porque hay algunas que hacen unas cosas, hacen virguerías, hacen unas cosas
maravillosas, entonces claro, a ver, el arte es muy complicadísimo, complicado ¿no? Yo lo 580
llamo así: no tiene principio ni final, cada persona es un artista en potencia a su manera,
entonces claro, yo me veo incapaz de decirle a un alumno: ‘¡Eso no se hace así!’. Yo cuando
se trata de matemáticas, de hacer matemáticas, de buscar las formas de las cosas y … o de
buscar las mezclas de colores allí sí que entro, pero como ellos plasman en la materia y la
pintura, no porque cada uno lo hace a su manera y lo hace estupendamente 585
Usted, llegó un momento que se jubiló, y esto… ¿cómo fue, lo hizo usted por
iniciativa propia o le llegó la edad?
No, lo hice por iniciativa propia, a ver lo hice por iniciativa propia y por otro lado, un poco
obligao, a ver me explico un poquillo. Yo el último trabajo que he hecho ha sido ese, el de la

111
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
escuela de la formación, escuelas talleres, estas escuelas talleres están subvencionadas por 590
los fondos de cohesión de la comunidad europea, entonces cada tres años, tres años y pico,
nos teníamos que reunir, juntar todos los que componían el claustro y los ehh… los técnicos
de la escuela, nos teníamos que juntar para hacer un proyecto nuevo y mandarlo a la
comunidad europea pa que te dieran todo ese dinero otra vez. Aquí que es lo que pasaba,
que para hacer todo ese proyecto se pasaba un tiempo de unos seis o siete meses hasta que 595
hacías el proyecto, lo mandabas, te venia aprobao, o no te venia aprobao. Entonces yo qué
es lo que hice, como esos proyectos iban por tres años, o sea, tenias un proyecto hecho por
tres años, te mandaban todo el dinero, todo lo que te hacia falta por tres años, y yo hice los
tres años prim… parte del primero, un poco, y los tres años últimos. Entonces ya me cogió
con 64 años, entonces dije a ver, si yo me meto ahora en hacer el proyecto, me meto en 600
todo ese berenjenal, tengo que esperar seis o siete meses, a los seis o siete meses ya me
vengo con los sesenta y cinco años, que ya tengo que jubilarme, ya por la edad. Entonces
qué es lo que hice, me preparé el potaje lo mejor que pude y me jubilé con sesenta y cuatro
años, que me ha ido muy bien, me siento una persona privilegiada, cobro mi mensualidad
cada mes, he tenido, en vez de jubilarme con sesenta y cinco o sesenta y seis me jubilé con 605
sesenta y cuatro, he tenido dos años más para aportar en el movimiento asociativo, porque
estoy muy contento con la gente y con lo que hago, y entonces soy muy feliz.
¿No tuvo ningún problema al jubilarse, sabe que hay personas que no saben que
hacer con el tiempo?
No tuve ningún problema, sencillamente porque yo ya me puse de acuerdo con los técnicos y 610
con todo, y digo: ‘Mira, yo lo mejor que hago es jubilarme, ehh la gente que se queden aquí
que se dediquen ya ha hacer el proyecto porque da igual uno más que uno menos, que yo
esté o no esté, y entonces yo ya me jubilo…’. Y sí sí, estamos todos muy contentos y todos
de acuerdo. No hubo ningún problema.
Pero… ¿de alguna manera usted ha seguido trabajando? 615
Síiiiiii, claro, yo no he dejao… [ríe], y es que, y es que, estoy convencido de que no debo de
dejar. A ver, a ver, yo creo que en el momento en que Manuel deje de hacer cosas, yo que
se hay muchas cosas por hacer, hay muchísimas cosas por hacer. Si una persona se da por
rendida por el hecho por la edad, que evidentemente tiene que llegar un momento, pero
ahora yo me encuentro con setenta y cinco años y me encuentro bien, el único problema que 620
tengo es la vista, pa leer y eso me cuesta una burrada, pero para lo demás, me encuentro
bien. Y dejar de hacer cosas es… yo le llamaría, como es, es algo de cobardes, aquello de
dejar de hacer las cosas que uno cree que debe uno que hacer. Así que no he dejao de hacer
y no pienso dejarlo. [tose] Cosas hay que hacer cada día.
En su carrera profesional hay una cosa que no me ha quedado clara, usted 625
trabajaba en la construcción…
En la albañilería
… ¿y lo dejó para dedicarse a la formación o combinó las dos cosas?

112
Exactamente. A ver, yo no he dejao nunca la construcción, he, a ver, he …. Es mu complicao
explicarle todo esto. Yo hay en día me siento y me digo: ‘Manuel, ¿cómo te ha dao tiempo a 630
ti para sacar para todo?’. Pues lo sacaba, lo sacaba, a ver, yo trabajaba en la albañilería,
venia de la albañilería y me dedicaba a estudiar, por la noche, me acostaba… me acostaba a
las tantas de la noche, dormía muy poco. Luego después, no tenía bastante con eso que me
metí en el movimiento asociativo, un poquillo mas tarde, claro en los setenta, setenta más o
menos, pero me cogió cuando todavía estaba terminando los estudios de maestro albañil. Y… 635
evidentemente he sido capaz, no sé como, a veces me veo mu liao, no se como he sido
capaz de seguir todas las cosas que he hecho y coger tiempo para todo, porque es que…
meterme en la albañilería… y con otra cosa más… A ver hasta los años 60… quizás los años
66 o 67, quizás, no quiero equivocarme, se trabajaba hasta los sábados. Se trabajaba en la
albañilería hasta los sábados, y a más a más le voy añadir que trabajábamos diez horas, diez 640
horas, que la batalla que teníamos y también me metí en el sindicato vertical pa luchar por
todo eso, pa luchar que no era justo trabajar 10 horas. Se logró en el sindicato vertical por
aquellos entonces conseguir respetar las 8 horas de trabajo, que luego tampoco se ha
respetado en función de las necesidades de cada uno, porque vivimos en un mundo muy
desigual… Conseguimos trabajar el sábado medio día, y después se consiguió que el sábado 645
hacer fiesta, que fueran dos días en semana. Claro, a partir de ahí ya tenía un poquito de
más tiempo para más cosas, ya podía dedicar el viernes por la noche, acostarme un poco
más tarde, el sábado aprovechar algunas horas del sábado y me lo iba montando pues a mi
manera. O sea que… yo repito otra vez lo mismo, hoy en día me siento y digo: ‘Manuel,
¿cómo has sido capaz de buscar tiempo para todo?’. Pues sí, sí. 650
¿Y para su familia había tiempo también?
Y para la familia, y para todo, yo llegaba y tenía allí a mi niño, a mi Ángel, que, que bueno,
eso era la maravilla del mundo.
¿Y de la albañilería se jubiló?
No no no, a ver, a lo mejor no lo he contao bien. La albañilería, luego también montamos 655
una cooperativa, me metí, cuando ya saqué el título de maestro albañil me metí como
técnico en una cooperativa, de la cooperativa las cosas no funcionaban muy bien porque
todo era aprendizaje y no podía salir de un profesorao o dos que había el sueldo para todos,
teníamos muy pocas ayudas, entonces la cooperativa, estuvimos cinco años pero… se fue al
carajo. Yo me quedé como un clavo, porque tenía que buscar las reformas, hacer los 660
proyectos, hacer el presupuesto, tenía que trabajar con ellos, porque todos eran aprendizaje,
¿no? Entonces tuve cinco años, y a los cinco años de la cooperativa, que esto fue… ehh…
más o menos en el ochenta… ochenta y seis, ochenta y siete, más o menos por ahí. Pues
entonces la cooperativa ya hubo que dejarla, entonces fue cuando hice metodología y me
metí en el cole. Claro. En el cole ya… La última etapa… pero sin dejar albañilería, todo dentro 665
de la albañilería, o sea, yo mi profesión ha sido… además por los años cincuenta y pico
conseguí sacarme lo que hoy ningún profesional tiene, la cartilla profesional del sindicato
vertical. Por aquellos entonces había que hacer unas prácticas te tenías que tirar una semana
haciendo demostraciones con las prácticas y saber que era cada cosa. Y me la saqué, que en

113
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
mi casa la tengo, y eso me valió mucho para entrar en la escuela de la formación, ¿eh? Eso 670
me valió mucho. Tengo una cartilla profesional de aquellos entonces
Uhu. Hemos hablao de trabajo, de aficiones, de implicación social… ¿la religión
juega algún papel en su vida?
Nnnno. No, a ver, yo no se como llamarme yo, si soy agnóstico, ateo, no lo se, yo he
intentao siempre respetar a las personas como son, ehh, aceptar cada uno en su creencias y 675
mirarlas como personas y dejar lo que es la religión y esos temas a parte, pero no sólo en
ese sentido sino hasta en las cuestiones políticas. A mi me ha parecido muy bien los
comunistas, los socialistas, los tales y los cuales, pero… los he respetao mucho porque he
tenido muy buenos amigos de todos los sitios pero no, no he jugao nunca con la iglesia, ni
he estao nunca en la iglesia, ni me convence tampoco mucho. O sea, una cosa es, no se si 680
me explico, respetar a las personas como tales, porque ellos creen en aquello y otra cosa es
que yo me meta dentro de ese ajo. Es que soy incapaz no puedo, es que me es imposible
Viendo a su vida como un todo, ahora que hemos tenido oportunidad de repasarla
¿Cuál es el acontecimiento histórico que usted haya visto que le ha impactado más?
A ver yo… en toda mi larga historia, no se si llamarle así, tengo setenta y cinco años , todo lo 685
que he hecho me ha impactao, me ha servido, me ha gustao. ¿Qué es lo que no he hecho?,
pues lo que no me ha gustao. He visto alguna cosa que no me ha llenao, que no me ha
gustao y entonces no la he hecho. Pero yo, evidentemente lo que he hecho desde un
principio hasta ahora, y todo lo que sigo haciendo es porque me ha gustao, me ha… me ha
llenao de satisfacción y es que me siento muy orgulloso. Además, voy a añadirle una cosilla, 690
yo me tengo que sentir… mmm… satisfecho de todo, de todo lo que he hecho y más
concretamente del movimiento asociativo, porque dentro de lo que yo he hecho dentro del
movimiento asociativo he tenido una gran suerte, si asín se le puede llamar, que todo lo que
ha hecho Manuel le ha gustao a la gente. Todo. Yo tengo hecho un proyecto de una R de
Roquetas, que se refiere a todas las entidades culturales, homenajear a todas las entidades 695
culturales del barrio. Tengo un monolito hecho que es mas pequeñito, que es mu gracioso
que también lo han asumido muy bien todas las entidades para homenajear a todas las
personas que hay en el barrio y las que hoy ya no están y que de alguna forma o otra han
hecho barrio. Ehh.., tengo también cantidad de cosas… El proyecto Toni Guida, el proyecto
Toni Guida era un colegio quedó le tengo mucho cariño porque es un colegio que conservó la 700
cultura catalana que fue capaz de decir: ‘Estamos aquí, nosotros somos catalanes”, y eso
para mi es importante, y ese colegio cuando hizo la fusión con el Antaviana se quedó vacío, y
al quedarse vacío aquello se estaba llenando de basura, de los niños por allí jugando, el otro
porque se fuma, el otro porque se droga, y aquello se estaba convirtiendo en un foco de
contaminación, y digo: ‘Me cago… que no salga nadie, que respete… ehhh… la cordura de 705
este edificio, de esta gente que han estao aquí trabajando…’ Y me arrojé, hice un proyecto,
que cuando lo hice lo asumieron todas las entidades culturales del barrio fueron
contentísimos, y tanto es así que allí esta en el barrio que se ha hecho una reforma que ha
valido casi… no quiero equivocarme, pero… casi los trescientos millones de pesetas,
doscientos y pico de millones de pesetas ha costao la reforma, y se ha reformao, se ha 710

114
hecho , se va hacer servir pa todas las entidades y eso a mi me llena de satisfacción pero en
grandes cantidades, o sea, yo me siento muy feliz.
¿De todas las decisiones que ha tomado en su vida, cual es… cual cree que ha sido
la más importante?
A ver, una pregunta complicadilla, porque para mi todas han sido importantes, quizás, 715
quizás…
La mas decisiva…
La mas decisiva es quizás sea, pos no sé, tener una compañera tan buena no? Que me ha
permitío.. que me ha ayudao tanto pa que yo haya podido hacer todo lo que he hecho. Yo
creo que la compañera es lo que más… y ya como persona. Porque los otros son, no sé como 720
llamarle, son cosas, ¿no? Lo otro es una persona. Yo creo que la mujer lo que más y mi
Ángel y mi chiquilla. Me ha llenao mucho de…
Y ¿cual es, ha sido o es el momento más feliz de su vida? Si tuviera que escoger
uno.
Si tuviera que escoger uno me costaría mucho, ehh pero el momento más feliz de mi vida 725
pues quizás sea el día, pues ehh el día que conocí a mi Ana y me case con ella. Quizás sea
ese el día más feliz. Aparte de que en la vida hay muchas felicidades en toda una larga
historia. Pero esa es... como se trata de personas y como nos hemos llevao muy bien, nos
queremos mucho, pues… creo que haya sido la mejor satisfacción.
Y, en todas las vidas tan bien hay momentos que no son tan felices, tristes. 730
Sí. Quizás la parte más triste o mas dolorosa es contar el pasado, al principio, aquello de la
guerra, aquello que pasaron. De las que uno se daba cuenta aunque era muy joven. Fueron
cosas muy oscuras muy malas. No, no, no estaba la cosa muy bien. Pero en fin.
Y, usted si le dieran la oportunidad de vivir la vida otra vez ¿La viviría exactamente
igual? 735
Si, si. Volvería a hacer justamente lo que hecho. Hombre a ver, evidentemente… siempre se
intenta cambiar alguna cosa pero para mejor. O lo que uno cree que es para mejor. Siempre
se cambian cosas, claro. Pero que no, que volvería otra vez a hacer lo mismo. Y te digo más,
le voy a añadir otra cosa más. Volvería a coger la albañilería y no dejaría la albañilería. Ni
me metería en una cooperativa como técnico ni me metería de profesor pa dar clases. 740
Pero a usted le gusta ser profesor ¿no?
Hombre… ni me… me gusta más trabajar. Hacer, aquello de decir: ‘Mira que aparejamiento
de paredes, mira que tipo de morteros, que cosas, ¿no?’, porque mira que yo he hecho
trabajos muy curiosotes ehhh. De muy artesanales. Además que he tenío una muy gran
suerte, que en todas las empresas en las que he estao me han dao los trabajos más 745
curiosotes.
Y usted en la vida, ¿cree que ha cometido algún error? ¿alguna equivocación?

115
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Hombre yo creo que si. Que se cometen muchos errores y muchas equivocaciones. Quizás la
primera es la que le he contao antes cuando estuve en un empresa, la empresa Borrell que
después de estar siete u ocho años con ellos que me querían mucho lo de dejarles una obra 750
parada y irme y hacer el gamberro, porque no tiene otro nombre, ¿no? Y yo creo que sí que
eso esta mal hecho. Durante una larga etapa se hacen cosas mal. ¿Que a veces te cuesta
trabajo de… de saber cuales son esas cosas que has hecho mal¿ Pues sí. Pero cosas malas
siempre se hacen. La persona no es perfecta.
¿Y qué es lo que le ha enseñado a usted la vida? ¿Qué es lo que ha aprendido usted 755
en todos estos años? ¿Qué es lo más importante que ha aprendido?
Ehh… Lo mas importante… yo creo que todo, pero lo mas importante es tratar a la gente,
reunirme con tantísimos chavales jóvenes y no tan jóvenes, gente que saben mucho, gente
que me han aportao muchas cosas y que he aprendio de ellas muchas cosas. Yo creo que
eso es la parte mas positiva, mas positiva en el sentido de… de… de estar como personas 760
reunidos con gente y sí... yo creo que la gente es lo más…
Y en estos momentos como.. que cosas le causan preocupación a usted?
A ver, la… lo que más preocupación me causa a mi en este momento es la compañera, la
mujer. Que ya no se encuentra bien, tiene problemas, se ha encerrao mucho en casa y tiene
problemas de que se ha encerrao mucho y ya no quiere actuar mucho, no quiere estar. 765
Entonces esto me preocupa mucho porque ya no la puedo dejar sola muchos ratos y quiero
estar con ella y esto ya me agota también a mi, y eso sea quizás la cosa que más
importante en este momento, en este justo momento.
¿Cree que su vida está completa o cree que aún cree que le quedan muchas cosas
por hacer? 770
A ver, la vida nunca es completa, ni nunca es incompleta. Está en función de lo que uno
pretenda o de lo que uno desee. Si lo que uno desea es lo que yo he deseao , crear, hacer
cosas, estar con la gente, la albañilería… en definitiva, todo eso es crear, eh… yo creo que si
qué me siento pues, bien, a gusto, ahora, siempre hay cosas que… no sé, que no se han
podido hacer… o que se hayan quedado sin hacer… 775
¿Cuáles son sus ilusiones ahora?
A ver, en este momento, me imagino que mi mayor ilusión es, de momento, seguir con la
escuela de la pintura. Seguir haciendo lo que buenamente puedo en el movimiento
asociativo, lo que sí tengo grabao ahora mismo en la mente es que de una manera o de otra
tengo que ir diciéndole a los amigos que me quiero jubilar [ríe]. Que quiero… mmm… dejar 780
un poco e ir más tranquilito, más despacio, y más suavemente, en función de lo que me
corresponde por la edad, claro, ir más tranquilo, más… más suave.
¿Y… que va ha hacer usted cuando se jubile?
¡Ay! No lo sé. No lo sé… Yo creo que no voy ha dejar de hacer cosas, no. Yo creo que llega el
hecho de decir que me quiero jubilar es por el hecho de dejar algunas cosas, porque 785
evidentemente, cuando está la compañera que no se encuentra bien hay momentos que te

116
agobias porque no puedes ir a tal sitio, te has comprometido y no puedes, te agobias. Pero
que tampoco tengo pensao de encerrarme, de no hacer nada, o sea, no, no sería capaz. Al
menos que bueno, por las desgracias que sean, me ocurra alguna cosilla en la familia o
tenga algunos problemas de enfermedad o algo… y tendría… me vería obligao a adaptarme a 790
lo que hay, a lo que tenga en ese momento. Pero pensao de dejar de… de no hacer nada no,
tampoco es eso. No quiero.
¿Cómo se ve cuando sea más mayor?
[ríe] ¡Qué pregunta!, complicadísimo. No lo sé, no lo sé. A ver, yo lo que sí noto es una
diferencia bastante sustancial desde cuando eres una persona con treinta años 795
aproximadamente, que es cuando empiezas a tener la cabeza asentada, hasta ahora, a los
setenta y cinco años, sí que noto una diferencia, de hasta aquello hasta ahora. Ha habido
etapas que tu te has ido notando que de alguna manera te vas haciendo más mayor, vas
cambiando, ehh… sí, a ver, las cosas se hacen con setenta y cinco años que yo tengo ahora,
hay una cierta diferencia a cuando las haces cuando eres joven. Se hace de diferente forma. 800
Ehh… Yo creo que hay razones bastantes convincentes para entenderlo, ¿no? una cosa es…
las cosas que se hacen de joven, la energía, la preparación que tienes, las ganas, es
totalmente diferente. Ahora es… te agobias un poquito más en según en que cosas, eres
menos capaz de llegar al final de las cosas. Y eso pues claro, te das cuenta, que tú vas
creándote años encima, y los años, como normalmente se dice, van pasando factura, claro… 805
¿Y cuando sea más mayor que le gustaría que pasara?
A ver, lo que a mi me gusta es una cosa y lo que tiene que pasar es otra. A ver, una cosa es
lo que tiene que pasar por naturaleza, las cosas normales, y otra cosa es lo que a mi me
gustaría que pasara. A ver, lo que a mi me gustaría que pasara, yo lo divi, divi… dividiría en
dos, primero que la mujer no se me ponga muy enferma, y en segundo lugar, que yo no deje 810
de hacer cosas. Y si alguna vez, por las razones que sean, tenga que dejarlo, que sea en un
plazo muy corto. O sea, que no… que estoy convencidísimo que hay que irse al otro mundo,
o sea, que sea en un placico mu corto, que no tenga muchos problemas no pa acarrearle a la
familia ni por motivos de enfermedades y todo eso.
¿A usted le inquieta el tema de la muerte? 815
Hombre, hasta ahora no, hasta ahora no mucho… Ahora a lo mejor puede haber momentos
que piense: ‘¡Coño Manuel, que te haces mayor, ¿qué pasa?’. Pero la mayoría del tiempo no,
no piensas… estás convencido que tiene que llegar el final pero que… que tampoco es una
cosa que… Quizás lo que más me preocupa es eso, lo que te he dicho antes, el tema de la
mujer que no se me ponga enferma, que no vaya pa más, y que todo funcione más o menos 820
como hasta ahora, que está bien. No me puedo quejar, soy una persona privilegiada, digo
yo.
¿Usted, alguna vez ha pensado como querría que los demás le recordasen?
A ver, no me lo he pensao nunca, eso, como me gustaría que me recordaran, pero yo estoy
convencidísimo de que en el barrio de Roquetas… mmm… se van a acordar siempre de 825
Manuel. Y prueba evidente es que a mi me han hecho muchas cosas las gentes en barrio de

117
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Roquetas, me han dado muchas satisfacciones, soy un hombre muy homenajeado, me han
home… homenajeado ya tres veces y eso me llena de satisfacción. Y me llena de satisfacción
por dos cosas, primero por la acción, por lo que hacen, es bueno por que se acuerdan de ti,
y por otra cosa es porque yo estoy convencidísimo que esos homenajes… mmm… si a mi me 830
lo han hecho no es porque me los merezca todos sino porque han estado los demás también
ahí que me han permitido que yo haga las cosas que he podido hacer, o sea, que no, no sé si
me he explicao, no es sólo yo, si no que también los demás se merecen ese homenaje. Claro
me lo han hecho a mi, pero bueno… pues ya está. Yo creo que sí, que el barrio de Roquetas
se va a acordar siempre de Manuel. En el buen sentido, ¿eh? Se va… 835
¿De que se acordaran de Manuel?
Hombre…
¿Qué es lo que recordaran de usted?
Yo pienso que… Roquetas, yo creo que Nou Barris pero más que nada Roquetas se va
acordar… porque Roquetas sabe muy bien que he dedicao mucho tiempo al barrio, a mejorar 840
las cosas, ha reivindicar y… luchar por las cosas que hemos visto necesarias, muy necesarias
para la clase trabajadora del barrio, y yo creo que se va ha acordar por eso, porque… de
cierto modo, me he movido mucho en esa línea, en ese sentido. ¿Tú no crees que es una
gran satisfacción lograr una red de consultorios de… de medicina primaria en Nou Barris,
cuatro o cinco consultorios que ya se trae la lucha desde los años setenta y siete o setenta y 845
ocho, metiéndolo con la Seguridad Social, haciéndole todas las cosas que ha habido
necesarias? Y lograr que Nou Barris tiene ahora cinco consultorios que son… vale, nunca es
bastante, nunca es suficiente, pero... ¡Carambola! De no tener nada a tener cinco
consultorios que da gloria entrar en ellos… a mi me da una satisfacción enorme eso.
Uhu. Bueno, pues casi hemos acabado ya, usted quiere añadir algo que no le 850
hayamos preguntado ya…
Yo creo que no puedo añadir nada porque ha estado muy bien, me has preguntao cosas que
me ha costao mucho trabajo contestarte porque es complicadísimo todo en la vida, ¿no?,
explicar un poco… ummm… parte de tu historia y en… y en etapas diferentes, pues es
complicadísimo, es bastante complicado. Pero bueno, lo hace uno lo mejor que puede y lo 855
mejor que uno sabe.
Bueno, ¿le ha gustado recordarlo?
Pues sí, recordar… la historia siempre es bueno, creo. Y es bueno por dos razones, primero
porque… es bueno recordarla porque si uno recuerda la historia y comprende que ha hecho
algo que no es justo, para no caer en esa trampa, y en segundo lugar porque recordar la 860
historia es una gran satisfacción de recordar lo que has hecho, ¿no? Y eso es bueno, a parte
de reconocer que evidentemente no somos perfectos y que podemos hacer cosas que no
son… que no están muy bien y otras que están medio bien, y en fin …
Encantado de haber hablado con usted.

118

119
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica

120
� En primer lugar, perder el trabajo provoca penurias en la familia: “a mi padre al
despedirlo de la, de la empresa donde estaba, pues… lo hicieron polvo. Lo hicieron… bua,
nos quedamos sin casa, me quedé sin ningún jornal, sin nada para comer y nos hicieron
polvo” (70-72)
� Esto hace que el padre deba cambiar de pueblo y buscar un nuevo trabajo, aunque no
tan bueno como el anterior y que no soluciona los problemas económicos: “Entonces él
cogió y se fue a un pueblo que se llama Moguer (…) se fue allí a hacer trabajos
manuales, pero claro aquello no le daba pa vivir ni mucho menos” (72-74)
� Por último, el entrevistado vincula este hecho a la propia muerte del padre, que contrae
unas fiebres en el pueblo donde trabajaba: “Entonces cogieron las infecciones estas de
las calenturas del paludismo (…) mi padre murió de esto, de las calenturas del paludismo
que murió precisamente en Moguer, murió el pobre solo” (75-77).
Esta cadena de acontecimientos se ve precipitada por la aparición de un segundo
acontecimiento que viene a complicar las cosas, la Guerra Civil. La guerra, como un
acontecimiento que marca a las generaciones que la vivieron, tiene sus efectos directos
sobre la infancia de Manuel. A la Guerra Civil el entrevistado parece atribuirle la
responsabilidad del despido de su padre (su carácter batallador, de él y del pueblo, es
castigado por los vencedores de la Guerra) e incluso la propia muerte tanto del padre como
de la madre: “Mi madre murió de lo mismo (…) también de las calenturas del paludismo.
Pero todo producto de la guerra” (77-79). Como vemos, la causa directa son las calenturas,
pero unas calenturas que aparecen en un contexto más amplio de guerra.
Paradójicamente, el propio entrevistado, aunque es consciente de lo terrible de la guerra y
de sus consecuencias objetivas, narra como desde su mentalidad de niño la vivencia
subjetiva que tenía de la guerra en aquel momento no era tan negativa. Manuel, como
narrador, es capaz de juzgar la dureza de la guerra, pero Manuel, en tanto niño protagonista
de la historia, con es capaz de entenderlo del todo y en ocasiones parezca que la viva como
un juego:
� “veía las cosas muy oscuras y de otra manera no le daba importancia” (58-59)
� “como niño, uf, creo que la vive es, es de una manera muy confusa” (65-66)
� “en otros momentos parece que estés un poco… eh… como divirtiendo según qué casos.
Y es complicadísimo” (67-68).
Sólo cuando se crece el entrevistado comienza a darse cuenta de la verdadera situación
(más allá de la impresión de juego o de no entender nada): “Al partir de ahí sí, ya me fui
haciendo más grande, porque ya entonces faltaron mis padres a consecuencia de lo mismo,
de la guerra, y… entonces ya empecé a darme más cuenta de las cosas” (63-65).
En conjunto, la infancia se nos presenta como un periodo de la vida inocente, donde se vive
feliz gracias a unos buenos padres, pero feliz también gracias a una cierta inconsciencia, a
no conocer las verdaderas dimensiones de las tragedias en las que el protagonista se ve

121
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica

122

123
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
CLÁUSULA FUNCIÓN
tengo problemas en la vista, la mejor manera de yo
disfrutar de todo lo que hay aquí es cuando estoy solo’.
Pues se ve que a la monja le cayó aquello a base de
cuello duro. Le cayó muy bien.
El narrador comenta la actitud del
segundo personaje
Me dio un catecismo que yo no sé como se me perdió
aquel catecismo, grabao con hilo de oro, no sé qué.
Dice: ‘¿Usted sabe leer y escribir?’, digo: ‘Hombre, no
mucho pero un poquito sí’, y entonces me dio el
catecismo.
Cláusula narrativa 4
Yo no fui más a la misa, no fui más al pabellón aquel, y
cuando estaban dando la misa me ponía enfrente del
comedor en un árbol que había con el catecismo
delante leyendo el catecismo y la monja allí en la cocina
haciendo de comer.
Conclusión
Aquella monja se ve que le gustó yo lo que hacía, que
tenía la maleta llena de comida, con la hambre que se
pasaba por aquellos entonces. La maleta llena de
comida de todas latas de conservas, de todo me daba
la monja aquella [ríe].
Consecuencias posteriores del
episodio (evaluación)
El episodio ilustra por una parte una cierta oposición entre la vida militar y la vida religiosa,
que no atraen al protagonista, y el mundo de la creación, la artesanía, el aprender y el
hacer. Así, la actitud de aprendizaje del protagonista (su gusto por lo artesano, por las
pinturas) le permite ‘salvarse’ de un mundo religioso y militar. Paradójicamente, esa
salvación viene por la vía de personas precisamente de ese mundo: en primer lugar la monja
que aparece en el episodio (“Y esa monja fue la que influyó pa que yo no hiciera la mili”,
302) y, acto seguido, en el episodio que se narra a continuación, de un militar que no sólo le
libera de la obligación castrense, sino que es capaz de conseguirle unas gafas que su
economía no podía permitirse. Esta paradoja permite valorar la situación como algo
extraordinario (tanto como para motivar la narración de dos episodios): “la verdad es que no
hice la mili. Tuve una gran suerte” (317).
EL TRABAJO DE ALBAÑIL
En su estancia en Sevilla con su tío Manuel comienza a trabajar en el oficio al que se va a
dedicar la mayor parte de su vida laboral: la albañilería (“me motivó porque… estaba
tocando algo que me gustaba mucho. Y es que me sigue gustando, ¿eh? Yo si… es más, si
tuviera que empezar otra vez, aprendería el oficio de albañil”, 222-224). En la albañilería
Manuel ve un trabajo esencialmente útil, que tiene sentido para resolver necesidades de las

124
personas: “me gusta tanto porque creo que es es uno de los oficios de primera necesidad. Yo
veo que la albañilería es un oficio de primera necesidad porque sin la vivienda, sin esa
protección para la familia, para la gente, eh… no podríamos vivir, ¿no?” (231-233).
Tras la experiencia en Sevilla con su tío, Manuel elabora su narración del trabajo como
albañil una vez ya en Barcelona. La emigración a Barcelona se produce debido a motivos
económicos y de falta de trabajo en su tierra de origen (“era una única forma de no morirte
hambre”, 332; “me vi obligao a venirme a Barcelona. Es que obligadísimo”, 333-334).
Una vez en Barcelona, el azar hace que encuentre trabajo en una empresa cuyos dueños son
descritos de manera muy afectiva por Manuel: “di con una familia que fueron estupendos”
(341-342), “y se portaron muy bien conmigo. Se portaron muy bien que a mi, o sea, a mi no
me faltaba de nada” (352-353), “Yo aquella familia, aquella familia para mi fue eso, una
familia” (357), “me quería como… mucho, me querían mucho” (361).
Una vez más, la relación afectiva, que en este caso parece equipararse a una relación que
sustituye a la familia que Manuel ya no tiene, se ve marcada también por la transmisión de
conocimientos, por el aprendizaje: “me enseñaban los planos, me enseñaban todo lo que
había de la construcción, me enseñaban todo” (356-357).
Sin embargo, esta relación se ve truncada: el protagonista cuenta un episodio en el que
traiciona la confianza depositada en él, debido a una cierta locura juvenil (“cosas de las
cosas que se nos meten en la cabeza a los chavales jóvenes”, 369-370). Y aunque en la
empresa parecen perdonar el error (“porque hasta el mismo hijo, un tal XXX me decía:
‘Manuel, tu te quedas, no vuelvas más, no lo hagas más pero quédate’”, 375-376), los
remordimientos producidos por ese comportamiento hacen abandonar a Manuel, quien
describe la decisión incluso en términos de sensaciones corporales (“Y yo me entró una cosa
por el cuerpo que era incapaz de… de quedarme allí sabiendo el daño que le habías había
hecho. Y entonces me fui”, 376). En cierto sentido es un episodio que subraya la rectitud
moral del protagonista que incluso cuando le preguntan por errores cometidos a lo largo de
la vida vuelve a recordar esa traición de la confianza de quien le quería como el mayor de
ellos (“después de estar siete u ocho años con ellos que me querían mucho lo de dejarles
una obra parada y irme y hacer el gamberro, porque no tiene otro nombre, ¿no?”, 750-751).
Esa situación se vive como un aprendizaje.
Su dedicación a la albañilería, sin embargo, tiene un último episodio en el que el éxito no
sonríe: Manuel describe como participa en el proyecto de una cooperativa, que fracasa. Sin
embargo, este fracaso se ve matizado en el discurso de Manuel:
� En primer lugar, la causa la atribuye a la poca presencia de personas preparadas: la
mayoría de trabajadores estaban en formación. Así, paradójicamente, un exceso de
personas aprendiendo conduce a un mal resultado, especialmente si no hay ayudas: “las
cosas no funcionaban muy bien porque todo era aprendizaje y no podía salir de un
profesorao o dos que había el sueldo para todos, teníamos muy pocas ayudas” (657-
658).

125
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
� En segundo lugar, Manuel destaca su papel clave en los años que duró la cooperativa, y
cómo él se quedó hasta el final porque su trabajo era necesario: “Yo me quedé como un
clavo, porque tenía que buscar las reformas, hacer los proyectos, hacer el presupuesto,
tenía que trabajar con ellos, porque todos eran aprendizaje” (660-661).
De esta manera, son las circunstancias las que llevan ‘al carajo’ a la cooperativa, y no
trabajar mal o no trabajar.
EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Además de los trabajos remunerados, el entrevistado ha dedicado a lo largo de su vida gran
parte de su tiempo a asociaciones comprometidas con la reivindicación social y la mejora de
la comunidad.
En principio, la implicación en el movimiento asociativo viene de la mano de consejos de
amigos: “para mi claro, eran muy buenas personas, y… estos amigos pues me aconsejaban
de que era muy bueno organizarse, que era muy bueno intentar de crear asociaciones y
cosas para que los barrios mejoraran, hubieran gentes que se preocuparan para mejorar las
cosas” (544-546). Así, a partir de un ‘aprendizaje’ de los demás, Manuel se compromete con
la lucha por la mejora de la comunidad. La asociación con otras personas para lograr metas
comunes, que supongan progreso común y la satisfacción de las necesidades de las
personas, proporciona al entrevistado una gran satisfacción personal: “cuando te metes en
un mundo reivindicativo y todas esas reivindicaciones que tu pretendes se logran, o parte de
ellas se logran, eres, para mi soy la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque uno está
convencidísimo de que está haciendo bien, está haciendo algo que el barrio necesita y que la
gente necesita” (553-556).
Así, cuando el entrevistado habla del movimiento asociativo, repasa las cosas que él ha
hecho para las personas. Por ejemplo, en la respuesta que comienza en la línea 685, en
apenas 12 líneas de entrevista aparecen no menos de ocho ocurrencias del verbo hacer en
primera persona: ‘Yo he hecho’, asociado a sentimientos se satisfacción y orgullo. Así,
Manuel ‘ha hecho’ cosas prácticas, que han ayudado a resolver problemas reales de las
personas: “porque dentro de lo que yo he hecho dentro del movimiento asociativo he tenido
una gran suerte, si asín se le puede llamar, que todo lo que ha hecho Manuel le ha gustao a
la gente” (692-694).
En encadenamiento de causa-efecto que realiza el entrevistador es claro en diversas
ocasiones: se trata de detectar cierta necesidad, lo que pone en marcha cierta acción
reparadora (definida como reivindicación o lucha, lo que implica cierto esfuerzo, romper
algunas resistencias). Esta acción suscita reconocimiento social y, finalmente, verla
culminada provoca una gran satisfacción personal y orgullo en el entrevistado. Manuel pone
un ejemplo para enfatizar esta función social de su implicación en el movimiento asociativo,
que justifica el orgullo que siente:

126
CLÁUSULA FUNCIÓN
El proyecto Toni Guida, el proyecto Toni Guida era un
colegio quedó le tengo mucho cariño porque es un
colegio que conservó la cultura catalana que fue capaz
de decir: ‘Estamos aquí, nosotros somos catalanes”,
Importancia del proyecto,
simbolizada en un colegio
y ese colegio cuando hizo la fusión con el Antaviana se
quedó vacío,
Situación inicial: el colegio queda
sin función
y al quedarse vacío aquello se estaba llenando de
basura, de los niños por allí jugando, el otro porque se
fuma, el otro porque se droga, y aquello se estaba
convirtiendo en un foco de contaminación,
La situación inicial se agudiza:
degradación del colegio
y digo: ‘Me cago… que no salga nadie, que respete…
ehhh… la cordura de este edificio, de esta gente que
han estao aquí trabajando…’
Toma de conciencia del
entrevistado
Y me arrojé, hice un proyecto, que cuando lo hice lo
asumieron todas las entidades culturales del barrio
fueron contentísimos,
Puesta en marcha de la acción
social (que se narra como un
‘atrevimiento’ persona, que es
asumida por las asociaciones
y tanto es así que allí esta en el barrio que se ha hecho
una reforma que ha valido casi… no quiero
equivocarme, pero… casi los trescientos millones de
pesetas, doscientos y pico de millones de pesetas ha
costao la reforma,
La acción social se lleva a la
práctica: se enfatiza su
importancia hablando de la
magnitud económica
y se ha reformao, se ha hecho , se va hacer servir pa
todas las entidades
La situación inicial se revierte: de
la degradación a la función social
del local
y eso para mi es importante, y eso a mi me llena de
satisfacción pero en grandes cantidades, o sea, yo me
siento muy feliz.
Consecuencias personales de la
transformación (evaluación)
De manera similar, al hablar de cómo le gustaría ser recordado, el entrevistado alude
también a logros prácticos de carácter social. Para ello pone un ejemplo que parece
inapelable, y que se plantea como una pregunta retórica que conduce a una respuesta
segura, a la que es prácticamente imposible no llegar: “¿Tú no crees que es una gran
satisfacción lograr una red de consultorios de… de medicina primaria en Nou Barris, cuatro o
cinco consultorios que ya se trae la lucha desde los años setenta y siete o setenta y ocho,
metiéndolo con la Seguridad Social, haciéndole todas las cosas que ha habido necesarias?”
(843-847). A pesar de esa fuerza retórica del ejemplo, acto seguido el entrevistado anticipa
un posible contrargumento y se responde a sí mismo oponiendo una situación anterior donde

127
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
no había nada a la situación actual, no perfecta pero sí muy digna: “Y lograr que Nou Barris
tiene ahora cinco consultorios que son… vale, nunca es bastante, nunca es suficiente, pero...
¡Carambola! De no tener nada a tener cinco consultorios que da gloria entrar en ellos… a mi
me da una satisfacción enorme eso” (847-849). El argumento deja poco lugar a la duda de la
importancia del esfuerzo del entrevistado.
Estos frutos de la lucha y la acción reivindicativa sin duda aportan significado a los esfuerzos
que Manuel ha realizado en este sentido a lo largo de su vida. Este significado no únicamente
es subjetivo, sino que se objetiva cuando Manuel hace referencia al reconocimiento que su
esfuerzo ha tenido para las personas del barrio: los homenajes a lo que alude son esta
‘objetivación’ del éxito de su lucha no sólo en la realización de obras concretas, sino en el
acuerdo y agradecimientos que han tenido por parte de los demás. La gente, el barrio,
aparece como sujeto (‘Roquetas’) que decide el homenaje y que mantendrá en la memoria
ese esfuerzo. Manuel se refiere a sí mismo en tercera persona, para alejarse del acto del
homenaje y plantearlo como algo externo, que ha sido promovido por ‘Roquetas’:
� “yo estoy convencidísimo de que en el barrio de Roquetas… mmm… se van a acordar
siempre de Manuel. Y prueba evidente es que a mi me han hecho muchas cosas las
gentes en barrio de Roquetas, me han dado muchas satisfacciones, soy un hombre muy
homenajeado, me han home… homenajeado ya tres veces y eso me llena de
satisfacción” (825-827)
� “Yo creo que sí, que el barrio de Roquetas se va a acordar siempre de Manuel” (834-835)
� “Yo pienso que… Roquetas, yo creo que Nou Barris pero más que nada Roquetas se va
acordar… porque Roquetas sabe muy bien que he dedicao mucho tiempo al barrio, a
mejorar las cosas, ha reivindicar” (839-841).
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA
La pasión por la creación de Manuel se muestra también en una tercera actividad que,
naciendo como una afición, se convierte en un momento determinado también en un oficio. Y
es que en la narración de Manuel es difícil discernir entre trabajo y placer, porque como él
mismo dice: “todo lo que he hecho me ha impactao, me ha servido, me ha gustao. ¿Qué es
lo que no he hecho?, pues lo que no me ha gustao. He visto alguna cosa que no me ha
llenao, que no me ha gustao y entonces no la he hecho. Pero yo, evidentemente lo que he
hecho desde un principio hasta ahora, y todo lo que sigo haciendo es porque me ha gustao,
me ha… me ha llenao de satisfacción y es que me siento muy orgulloso” (685-690).
Aquí, como en la albañilería y en el movimiento asociativo, Manuel destaca como ha logrado
metas que describe como importantes: “hicimos exposiciones, conseguimos entrar en la
Virreina ha hacer unas exposiciones en la Virreina” (564-565).
Su trabajo consistió en enseñar a los demás la técnica de la pintura, aunque para él enseñar
y aprender son cosas que van de la mano, especialmente cuando se habla de arte, que no es
una cierta exacta sino que depende de la sensibilidad personal:

128
� “ellos me consideran a mi como el profe, y yo me los miro muchas veces y digo: ‘¿Quién
es el profe aquí?’ (…) en la escuela o en el cole, estamos diecisiete y de las diecisiete
personas que estamos cada uno pinta de manera diferente, y yo me los quedo mirando y
digo: ‘Manuel, ¿cuala será la mejor forma la que tu dices o la que dicen ellos?” (574-579)
� “yo me veo incapaz de decirle a un alumno: ‘¡Eso no se hace así!’. Yo cuando se trata de
matemáticas, de hacer matemáticas, de buscar las formas de las cosas y … o de buscar
las mezclas de colores allí sí que entro, pero como ellos plasman en la materia y la
pintura, no porque cada uno lo hace a su manera y lo hace estupendamente” (582-585).
MUJER E HIJOS
Manuel conoce a la que será su mujer ya en Barcelona. Al hablar de su mujer, un mensaje
aparece casi automáticamente: su bondad. Esta bondad se vincula en numerosas ocasiones
al hecho de dejar libertad a Manuel para haberse dedicado a su trabajo y a la implicación en
la comunidad, quitando tiempo a la vida familiar: “Es muy buena esta, ya ves si es buena
que yo me parece que no he tenío una hora entera en casa, no la he tenido nunca. Siempre
he estao en la calle, siempre he estado por aquí o por allá, en sitios diferentes y… y ella pues
no yo no he tenido nunca ningún problema con ella, todo lo contrario, me ha ayudado” (407-
410); “tener una compañera tan buena no? Que me ha permitío... que me ha ayudao tanto
pa que yo haya podido hacer todo lo que he hecho” (718-719). Así, la mujer es el apoyo en
casa de Manuel, que soluciona las cuestiones privadas sin exigir que el protagonista les
dedique un tiempo que, de esta manera, puede invertir libremente en sus múltiples
ocupaciones. Así, sin duda las motivaciones de agencia dominan claramente sobre aquellas
de comunión, aún estando estas también presentes.
Como prueba de la felicidad de la relación, Manuel alude al número de años que han pasado
juntos: “cuando ya llevamos casi cincuenta años juntos es que… a ver, eso tiene que ser por
algo. Tiene que ser porque estábamos… nos queríamos mucho” (424-426).
En la decisión de casarse, como antes la de emigrar a Barcelona, Manuel hace intervenir
razones de conveniencia ligadas a lo económico, y casarse parece más una decisión racional
que un impulso: “decidimos casarnos, sencillamente quizás por eso, por la economía. A ver,
yo trabajaba y yo le decía a ella, vamos a ver si nos casamos podemos por un lao estar
juntos porque nos queremos y nos necesitamos y por otro lao con el sueldo que yo gano
podemos los dos, no nos sobrara mucho pero podremos los dos” (438-441). Tras el
matrimonio, los cambios que ocurren son descritos como accesorios (“se deja, muchas
cosillas... que a lo mejor no tiene mucha importancia tan poco ¿no?”, 464-465) o como algo
implícito a la propia relación y al paso del tiempo: ese paso del tiempo marca una transición
de un amor más activo a un cariño más tranquilo: “en función de la edad, de los años, de la
seguridad que tienes con ella, y la familia, ¿no?, ehhh… te va permitiendo que ese, ese
cariño tan activo de al principio se vaya convirtiendo en un cariño totalmente diferente. Hoy
nos queremos igual, bueno, no igual, de diferente, no queremos mucho pero de diferente

129
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
forma. Hoy no somos niños, no somos jóvenes, somos personas mayores, y nos tenemos
que tratar pues como nos corresponde, como personas mayores” (471-476).
Respecto a los hijos, aparecen relativamente poco en la narración de Manuel. Su mujer
aportó al matrimonio una hija, Dolores, que fue aceptada sin problemas por Manuel. Los
únicos problemas los sitúa en algunas personas de su entorno (“sí que me causó problemas,
pero no problemas por los que yo tenia en sí, si no por los problemas que me acarreaba la
gente”, 496-497), mientras que para él lo único importante eran los sentimientos respecto a
su mujer: “Y digo: ‘Pero bueno, ¿qué malo tiene eso? Yo estoy enamorao de ella, yo la
quiero mucho y yo pienso que voy a ser feliz’” (499-500). En este sentido, el entrevistado
recalca la importancia de esa situación (casarse con una mujer con un hijo) precisamente en
el momento histórico en el que ocurrió, y cómo ahora la misma situación no había provocado
problemas. Vemos esa comparación entre pasado y presente en el siguiente extracto: “se
veía como algo muy oscuro en aquellos entonces, casarse con una mujer que tuviera u niño
de otro. Ahora no, ahora ya no hay ningún problema en ese sentido, pero antes, tela
marinera, tela marinera” (509-511).
Manuel y su mujer no tiene hijos biológicos compartidos, algo que ya sabían al casarse
(“entonces estábamos convencidos de que más familia no íbamos a tener, y ya, pues eso nos
permitió conformarnos con lo que teníamos”, 484-486). Esta situación hace que su segundo
hijo, Ángel, sea visto como algo inesperado. Lo que hace a Ángel su hijo no es la biología,
sino el hecho de haberlo criado: “después, pa postre, vino mi Ángel, nos traemos a mi
sobrino que por razones de enfermedades (…) se crió con nosotros, y se ha criao con
nosotros, y está con nosotros (…) pa nosotros es nuestro niño, nuestro niño, lo queremos
mucho” (489-493).
Esta circunstancia también le sirve a Manuel para establecer diferencias entre los amigos de
dentro y de fuera del movimiento asociativo: estos se caracterizan por ser más libres, más
abiertos, más tolerantes: “Porque la gente del movimiento asociativo han sido totalmente
diferentes, han vivido una vida más… más libre, mejor, de otra forma, ellos no han tenido
problemas por que si la mujer ha tenido un niño de otro, lo importante es llevarse bien, ellos
se quieren y ya está” (503-506). Manuel, con su comportamiento, se encuadra dentro de
esta actitud más libre y tolerante, que comparte con los compañeros del movimiento
asociativo.
Por último, al preguntarle por los valores y educación de sus hijos, Manuel vuelve a referirse
a la importancia de la formación como algo fundamental, en este caso no como algo propio,
sino como algo que se ha tratado de transmitir a los hijos. Esta importancia se establece por
un camino negativo: el que los hijos no hayan podido alcanzar un gran nivel de estudios es
descrito como la frustación de una ilusión: “toda mi ilusión ha sido de… de que ellos
siguieran a delante, prepararse mejor vamos. Pero ellos no han querido” (526-527), de la
que Manuel se siente en parte responsable: “En lo único que no he acertao es intentar
transmitirles más la enseñanza, se han quedao muy corticos” (523-524); “a lo mejor yo no
he sabido transmitirles lo que, lo que yo creía, lo que yo quería ¿no? para ellos” (527-528).

130
FUTURO
La visión del futuro que tiene Manuel está íntimamente ligada a las actividades y relaciones
que ha desarrollado en el pasado y sigue desarrollando actualmente. Como hemos
comentado, no se observa en la descripción de la situación presente de Manuel cambios
radicales respecto a la de años anteriores, y así Manuel parece desear que sea el futuro. Si
tuviéramos que seleccionar una palabra que lo describa, sería la palabra ‘seguir’: “me
imagino que mi mayor ilusión es, de momento, seguir con la escuela de la pintura. Seguir
haciendo lo que buenamente puedo en el movimiento asociativo” (777-779).
Manuel opone esta idea de seguir con la actividad (‘hacer’) a otro extremo, al que califica
como ‘encerrarse’, extremo en el que él no quiere caer de ninguna manera: “tampoco tengo
pensao de encerrarme, de no hacer nada, o sea, no, no sería capaz. (…) pensao de dejar
de… de no hacer nada no, tampoco es eso. No quiero” (788-793).
En parte, esta idea de seguir con la actividad (de ‘hacer’) se ve como algo valioso porque el
futuro puede implicar cambios que no se desean y que en cierta medida son inevitables y
‘normales’, definidos como ‘por naturaleza’: “lo que a mi me gusta es una cosa y lo que tiene
que pasar es otra. A ver, una cosa es lo que tiene que pasar por naturaleza, las cosas
normales, y otra cosa es lo que a mi me gustaría que pasara” (807-808).
En primer lugar, Manuel es consciente de ciertos declives que están asociados a la edad, que
limitan el rango de actividades que se pueden llevar a cabo: “de joven, la energía, la
preparación que tienes, las ganas, es totalmente diferente. Ahora es… te agobias un poquito
más en según en que cosas, eres menos capaz de llegar al final de las cosas. Y eso pues
claro, te das cuenta, que tu vas creándote años encima, y los años, como normalmente se
dice, van pasando factura, claro…” (802-805). Aun siendo consciente de este cierto declive,
que califica como normal, también deja claro que todavía no le ha afectado de manera
suficientemente seria: “evidentemente tiene que llegar un momento, pero ahora yo me
encuentro con setenta y cinco años y me encuentro bien, el único problema que tengo es la
vista, pa leer y eso me cuesta una burrada, pero para lo demás, me encuentro bien” (619-
622).
En segundo lugar, y sobre todo, Manuel ve un peligro futuro en aspectos relativos a la salud
de su mujer, que ha comenzado ya en el presente a mostrar signos de flaqueza. De hecho,
su mujer ha comenzado ya a ‘encerrarse’, y eso implica consecuencias (o riesgos) para la
propia actividad, ya que atender a su mujer va a quitarle tiempo para el resto de sus
actividades. Vemos en estos extractos como Manuel establece esa vinculación entre la salud
de su mujer y los riesgos para su propio ‘hacer’:
� “lo que más preocupación me causa a mi en este momento es la compañera, la mujer.
Que ya no se encuentra bien, tiene problemas, se ha encerrao mucho en casa y tiene
problemas de que se ha encerrao mucho y ya no quiere actuar mucho, no quiere estar.
Entonces esto me preocupa mucho porque ya no la puedo dejar sola muchos ratos y
quiero estar con ella y esto ya me agota también a mi, y eso sea quizás la cosa que más
importante en este momento, en este justo momento” (763-778).

131
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
� “cuando está la compañera que no se encuentra bien hay momentos que te agobias
porque no puedes ir a tal sitio, te has comprometido y no puedes, te agobias” (786-787).
� “A ver, lo que a mi me gustaría que pasara, yo lo divi, divi… dividiría en dos, primero que
la mujer no se me ponga muy enferma, y en segundo lugar, que yo no deje de hacer
cosas” (809-811)
� “Quizás lo que más me preocupa es eso, lo que te he dicho antes, el tema de la mujer
que no se me ponga enferma, que no vaya pa más, y que todo funcione más o menos
como hasta ahora, que está bien. No me puedo quejar, soy una persona privilegiada,
digo yo” (819-823).
De esta manera, como vemos, las ilusiones y las metas de Manuel se centran en no cambiar
demasiado de la situación presente. Para ello, menciona una estrategia de compensación
para conseguir regular la posible pérdida: será necesario adaptar los niveles de actividad a
estas amenazas, que progresivamente se han más palpables (“Que quiero… mmm… dejar un
poco e ir más tranquilito, más despacio, y más suavemente, en función de lo que me
corresponde por la edad, claro, ir más tranquilo, más… más suave”, 780-782), o incluso
dedicar más tiempo y atención a la esfera familiar, restando esos recursos de la actividad
fuera de la familia: “esto me preocupa mucho porque ya no la puedo dejar sola muchos ratos
y quiero estar con ella y esto ya me agota también a mi, y eso sea quizás la cosa que más
importante en este momento, en este justo momento” (765-167).
. Sin embargo, Manuel no renuncia en absoluto a una de las metas vitales califica de
‘cobardía’ el dejar de hacer cosas: “yo no he dejao… [ríe], y es que, y es que, estoy
convencido de que no debo de dejar. (…) Y dejar de hacer cosas es… yo le llamaría, como es,
es algo de cobardes, aquello de dejar de hacer las cosas que uno cree que debe uno que
hacer. Así que no he dejao de hacer y no pienso dejarlo” (616-624).
RESUMEN
Los acontecimientos vitales que aparecen en la historia vital de Manuel son los siguientes
(las fechas y edades son aproximadas):
Guerra
Muertepadre
Muertemadre
Va aSevilla
ServicioMilitar
Va aBarcelona
Boda
Cambia detrabajo
Iniciaasociacionismo
Iniciacooperativa
Fincooperativa
Jubilaciónacademia
750 10 20 30 40 50 60 70
20051929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999
Guerra
Muertepadre
Muertemadre
Va aSevilla
ServicioMilitar
Va aBarcelona
Boda
Cambia detrabajo
Iniciaasociacionismo
Iniciacooperativa
Fincooperativa
Jubilaciónacademia
750 10 20 30 40 50 60 70
20051929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999
750 10 20 30 40 50 60 70 750 10 20 30 40 50 60 700 10 20 30 40 50 60 70
20051929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 20051929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 19991929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

132
Como vemos, en primer lugar el entrevistado cita bastantes acontecimientos que, de un
modo u otro, han supuesto cambios importantes en su vida (no menos de 12, como vemos
en el gráfico). Aunque existe una mayor concentración de ellos en la infancia y juventud,
también es destacable como algunos de ellos pertenecen claramente al territorio de la
madurez.
La historia de Manuel es, ante todo, una historia de crecimiento personal vinculado al mundo
del trabajo y el compromiso social. Una historia de agencia y de generatividad más que de
comunión o de intimidad. Nos relata como a medida que han ido pasando los años se ha ido
formando en este sentido para ser capaz de crear y lograr metas, para ser capaz de ejercer
su control sobre el entorno, por encima de resistencias e intereses de otros (en especial por
lo que respecta al movimiento asociativo). Así, la historia de Manuel es la narración de las
metas (concretas, objetivas) que ha ido logrando y en qué sentido han ayudado a su mejora
como persona, al incremento de su satisfacción personal. En este sentido, su trayectoria
evolutiva es claramente ascendente y, al mismo tiempo, la define como algo excitante, que
ha supuesto progresivas conquistas.
Este crecimiento persona aparece fundamentalmente relacionado con la actividad laboral que
Manuel ha desarrollado a lo largo de la vida. Los vínculos y de las relaciones afectivas con
otras personas, en cambio, aparecen relativamente poco. En el caso de la mujer, en
ocasiones aparecen sometidas al trabajo y a la actividad fuera del hogar. Como hemos visto,
la esposa en muchas ocasiones se menciona como facilitadora en el pasado y presente de
esa actividad laboral y social de nuestro protagonista, y como un factor que puede alterar
(debido a problemas de salud) la implicación social futura de Manuel. Por lo que respecta a
los hijos, en una buena parte de la narración dedicada a ellos, hemos visto que se resalta el
tema de su formación, que nos remite precisamente a otro de los temas clave en la
narración de Manuel.
La distribución de las intervenciones de Manuel en función de los temas que trata se puede
observar en la siguiente figura:

133
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Infancia-padres
Adolescencia-Servicio Militar
Colegio
Asociacionismo
Albañilería
Mujer y matrimonio
Hijos
Pintura
Futuro
Otros
Líneas
Como vemos, los temas vinculados a relaciones personales (padres, mujer, hijos) están en
minoría respecto a otros temas que tienen que ver con el trabajo y la vida fuera del hogar. Si
estas intervenciones las distribuimos en función del momento de la vida al que se refieren, la
figura que obtenemos es la siguiente:
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Infancia Madurez Vejez (futuro)
Etapas vitales
Lín
ea
s
Esta mayor importancia relativa del trabajo y la vida fuera del hogar por encima de la familia
y las relaciones la podemos observar también cuando contamos la frecuencia de algunos
términos clave. Como vemos en la siguiente tabla, los términos directamente relacionados

134
con figuras familiares se sitúan por debajo, en general, de aquellos (sustantivos o verbos)
referidos a hacer, a aprender, a trabajar:
Palabra Frecuencia
Yo 133
Hecho/hacer 91
Años 54
Trabajo, trabajar 52
Padre/padres/madre 34
Albañilería 25
Aprender, aprendizaje 24
Mujer 18
Hijo/s, hija, Ángel 12
La vida de Manuel aparece como un movimiento de crecimiento personal en el que un primer
elemento que se mantiene constante a través de toda la historia es la necesidad de
aprender, de formarse intelectualmente para adquirir los conocimientos y las habilidades
necesarias. Así, la vida de Manuel es una vida marcada por los esfuerzos de optimización, de
perfeccionarse en general y, en particular, en saber cada vez más de caminos que ha ido
escogiendo (albañilería, pintura, etc.):
� “Yo creo que lo que yo aprendí de mis padres fue la necesidad de aprender (…) La
necesidad de aprender y aprender todo lo que se pudiera, todo lo que es… es bueno pa
las personas” (111-115)
� “todo tipo de aprendizaje, que nunca he cedido, siempre aprendiendo” (258-259).
� “Ellos intentaban por todos los medios de que yo aprendiera, que supiera mucho, a mi y
a mi hermano, éramos dos en la familia. Y eso no se me ha ido nunca de la cabeza, que
yo he de aprender a hacer cosas y… nunca se me ha ido” (118-120).
Para reafirmar esa idea (“Prueba evidente…”), el entrevistado menciona dos o tres hechos en
su vida inspirados por ella que constituyen casos extremos, ya que muestran un afán por
aprender que se conserva incluso en edades mucho más allá de las tradicionalmente
vinculadas al aprendizaje formal (“con cincuenta y pico de años”), con métodos
extraordinarios (“hice los estudios (…) por correspondencia”) o con una gran constancia y
duración (“cuarenta años metido en bellas artes”). Esto nos da idea de la solidez de este
principio:
“Prueba evidente que… que yo hice los estudios de maestro albañil por
correspondencia ya un poco mayor, por circunstancias de la vida, ehh… ya te he

135
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
contado antes que hice metodología con cincuenta y pico de años, pa poder entrar en
la formación, en la escuela. Y… y bueno, todo esto me ha conducido porque a mi me
motivaba mucho. Y luego después todo el, el tema de cuarenta años también metido
en bellas artes, el tema de la pintura y todo” (120-125).
El mismo tema y orgullo aparece cuando habla de sus aprendizajes en la vida adulta: “me
metí en el movimiento asociativo, un poquillo mas tarde, claro en los setenta, setenta más o
menos, pero me cogió cuando todavía estaba terminando los estudios de maestro albañil”
(634-635); “hice metodología y me metí en el cole” (664-665). Estos estudios aparecen
objetivados incluso en la obtención de títulos que se valoran como muy importantes y que
facilitan y permiten al protagonista aspirar a nuevas metas: “por los años cincuenta y pico
conseguí sacarme lo que hoy ningún profesional tiene, la cartilla profesional del sindicato
vertical (…) Y me la saqué, que en mi casa la tengo, y eso me valió mucho para entrar en la
escuela de la formación, ¿eh? Eso me valió mucho. Tengo una cartilla profesional de aquellos
entonces” (666-671).
Los aprendizajes de la infancia también aparecen al hablar del colegio: el entrevistado se
muestra orgulloso de lo que aprendió ya desde muy pronto y de que no se le hayan olvidado.
Además de afirmarlo, explica un ejemplo para dar más consistencia a esa afirmación: “yo
aprendí pues bastante. A ver, yo tenía seis o siete añillos y ya sabía yo las cuatro reglas e
incluso la raíz cuadrada. Con seis o siete añillos, fíjate, ¿eh? Y es… es curioso porque las
cosas que se aprenden tan de pequeño no se olvidan” (182-184).
Esta idea de aprendizaje ilustra un principio aún más general: en el fondo, el entrevistado
dice ser como es debido a sus experiencias en la infancia: “En definitiva todo lo que yo soy
es lo que me transmitieron mis padres” (125-126), “Y todo eso, claro, es producto de unos
principios. Eso, las cosas no son porque sí, eso es el producto de un principio que ya viene
de atrás y que me enseñaron así” (197-199).
Manuel destaca su faceta como aprendiz pero, aunque ha tenido oportunidad, no destaca
tanto su faceta como enseñante. Así, como vimos una de sus frustraciones ha sido no haber
sido capaz de transmitir a sus hijos la pasión por el aprendizaje. Cuando se le pregunta por
cosas que no habría hecho, destaca precisamente las dos en las que su papel fue más de
enseñar que de aprender: “Ni me metería en una cooperativa como técnico ni me metería de
profesor pa dar clases” (740).
En el caso de Manuel, los aprendizajes se relacionan con dos aspectos más que aparecen
numerosas veces a lo largo de la entrevista: la generación de bienes útiles y la solución de
problemas de la gente. A partir de estos dos caminos, Manuel satisface unos deseos de
crear, de lograr metas centradas en la producción de bienes útiles, deseos que continúan
hasta la actualidad:
� Saber es fundamental para poder trabajar y crear, ya sea en la albañilería (“aprender sí
que es bueno saber porqué se hacen las cosas y porqué son las cosas. Conocer los
materiales, los tipos de materiales, la graduación de cada cosa, y eso siempre es bueno”,
227-229) o en la pintura (me he estudiao todos los libros, todos los libros de García, de

136
la Hecho, todos los estudios técnicos de la pintura, conozco los colores de pie a cabeza y
bueno, y tengo… bastante… preparación en ese sentido”, 572-574). Aprender y
construir-hacer van necesariamente de la mano, ya sea en la albañilería (“Yo mi gran
proyecto que yo he tenido siempre eh ha sido eso, la albañilería y aprender lo que es la
albañilería en sí. Todo lo que se refiere a cálculo resistencia, los materiales, la
graduación de los materiales, todo eso me llevaba de bólido, yo necesitaba aprender”,
244-247), como también en la pintura (“Me junté con ellos con ese grupo de pintores,
aprendí mucho y hicimos exposiciones, conseguimos entrar en la Virreina ha hacer unas
exposiciones en la Virreina”, 563-565).
� En el trabajo, resolver problemas de la gente es una de las primeras motivaciones. Así
aparece al hablar de la albañilería (“Nunca me ha gustao eso de mandarle a la gente a…
llevar… nunca me ha gustao. Pero resolver problemas sí. Entonces cada vez que me
mandaban a una obra para resolver un problema cuando había resuelto el problema pues
me iba pa mi casa (…) y entonces al movimiento asociativo”, 387-390) o en el
movimiento asociativo. Y precisamente en ese trabajo en el movimiento asociativo es
donde la solución de problemas prácticos adquiere una importancia crucial, como hemos
visto anteriormente, y que Manuel resalta mencionando el número de años que lleva
comprometido en esa tarea: “Que me encanta: tratar a la gente, reunirme con la gente,
discutir proyectos, formas reivindicativas, mejorar las cosas. Eso, bueno, la ma… una de
las mayores ilusiones. Tanto es así que bueno, que ya llevo treinta y pico, treinta y cinco
años si no me… recuerdo mal, y sigo ahí todavía” (261-263).
Así, crear ha sido la principal motivación de la vida de Manuel:
� “lo que uno desea es lo que yo he deseao , crear, hacer cosas, estar con la gente, la
albañilería… en definitiva, todo eso es crear, eh…”
� “me gusta más trabajar. Hacer, aquello de decir: ‘Mira que aparejamiento de paredes,
mira que tipo de morteros, que cosas, ¿no?’, porque mira que yo he hecho trabajos muy
curiosotes ehhh” (742-744).
Claramente, estas motivaciones entroncan con el concepto eriksoniano de generatividad, que
en Manuel aparece como especialmente acusado ya desde la juventud. Y este deseo de crear
se complementa con el deseo de seguir creciendo a partir del aprendizaje, del aumento de la
preparación que conducirá a crear nuevas cosas. Esta combinación entre el aprender y el
crear ha sido una constante en la vida de Manuel, que destaca como ha exprimido el tiempo
para poder llevar las varias cosas a la vez (“yo trabajaba en la albañilería, venia de la
albañilería y me dedicaba a estudiar, por la noche, me acostaba… me acostaba a las tantas
de la noche, dormía muy poco. Luego después, no tenía bastante con eso que me metí en el
movimiento asociativo, un poquillo mas tarde, claro en los setenta, setenta más o menos,
pero me cogió cuando todavía estaba terminando los estudios de maestro albañil”, 631-635).
Hasta tal punto llegó la exigencia, que el propio Manuel, hablando de si mismo en tercera
persona, se sorprende retrospectivamente de la cantidad de cosas que era capaz de llevar al
mismo tiempo. Esto subraya la productividad de nuestro protagonista (que resulta casi
increíble incluso para él): “Yo hay en día me siento y me digo: ‘Manuel, ¿cómo te ha dao

137
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
HIS
TOR
IAS
DE
VID
A E
N L
A P
RÁ
CT
ICA
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
tiempo a ti para sacar para todo?’” (630-631); “me lo iba montando pues a mi manera. O
sea que… yo repito otra vez lo mismo, hoy en día me siento y digo: ‘Manuel, ¿cómo has sido
capaz de buscar tiempo para todo?’. Pues sí, sí” (648-650).

138

139
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
RE
FER
EN
CIA
S B
IBL
IOG
RÁ
FIC
AS
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alea, N. y Bluck, S. (2003). Self and social functions: Individual autobiographical memory
and collective narrative. Memory, 11, 125-136.
Atkinson, R. (1998). The life story interview. Thousand Oaks: Sage.
Baltes, P.B. (1987). Theorical propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the
dynamics between growth and decline. Developmental Psychology, 23, 611-626.
Baltes, P.B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny. American
Psychologist, 52, 366-380.
Baltes, P.B. y Baltes, M.M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The
model of selective optimization with compensation. En P.B. Baltes y M.M. Baltes (Eds.)
Successful aging. Perspectives from the behavioral sciences (pp. 1-34). Cambridge:
Cambridge University Press.
Baltes, P.B., Staudinger U.M. y Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and
application to intellectual functioning. Annual Review of Psychology, 50, 471-507.
Bingham, W.D.V. y Moore, B.V. (1983). Cómo entrevistar. Madrid: Rialp.
Bluck, S. (2003). Autobiographical memory: Exploring its functions in everyday life. Memory,
11, 113-123
Bluck, S. y Alea, N. (2002). Exploring the functions of autobiographical memory: why do I
remember the autumn? En J.D. Webster y B.K. Haight (Eds), Critical advances in
reminiscence: From theory to application (pp. 61-75). Nueva York: Springer.
Bluck, S. y Habermas, T. (2000). The life story schema. Motivation and Emotion, 24, 121-
147.
Bohlmeijer, E., Simit, F.y Cruijpers, P. (2003). Effects of reminiscence and life-review on
late-life depression. International Journal of Geriatric Psychiatry, 18, 1088-1094.
Brown, R. y Kulik, J. (1977) Flashbulb memories. Cognition, 5, 73-99
Butler, R.N. (1963). The life review: An interpretation of reminiscence in the aged.
Psychiatry, 26, 65-70.
Butler, R.N. (2001). Life review. En G.L. Maddox (Ed.), The encyclopedia of aging: A
comprehensive resource in gerontology and geriatrics 3rd Ed. (pp 790-795). Nueva York:
Springer.
Coleman, P.G. (1999). Creating a life story: The task of reconcilitation. The Gerontologist,
39, 133-139.
Cook, E. A. (1991). The effects of reminiscence on psychological measures of ego integrity in
elderly nursing home patients. Archives of Psychiatric Nursing, 5, 292-298.
Craik, F.I.M. (2000). Age-related changes in human memory. En D.C. Park y N. Schwarz
(Eds.), Cognitive aging: A primer (pp. 75-92). Philadelphia: Psychology Press.

140
Erikson, E.H. (2000). El ciclo vital completado (2a. Edición). Barcelona: Paidós. [V.O. The life
cycle completed, expanded edition. Nueva York: Norton, 1997].
Fitzgerald, J. M. (1996). The distribution of self-narrative memories in younger and older
adults: Elaborating the self-narrative hypothesis. Aging, Neuropsychology, and Cognition,
3, 229-236.
Haight, B. K. (1988). The therapeutic role of a structured life review process in homebound
elderly subjects. Journal of Gerontology, 43, 40-44.
Havighurst, R.J. (1972). Developmental tasks and education (3rd Edition). Nueva York:
Mckay.
Holmes, A. y Conway, M. A. (1999). Generation identity and the reminiscence bump:
Memory for public and private events. Journal of Adult Development. 6, 21-34.
Keynon, G.M. (1996). The meaning/value of personal storytelling. En J.E. Birren; G.M.
Keynon, J-E. Ruth, J.J.F. Schroots y T. Svensson (Eds.), Aging and biography.
Explorations in adult development (pp. 21-38). Nueva York: Springer.
Linde, C. (1993). Life stories: The creation of coherence. Nueva York: Oxford University
Press.
Marsiske, M., Lang, F.R., Baltes, M.M. y Baltes, P.B. (1995). Selective optimization with
compensation: Life-span perspectives on successful human development. En R.A. Dixon
y L. Bäckman (Eds.), Compensation for psychological deficits and declines: Managing
losses and promoting gains (pp. 35-79). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
McAdams, D.P. (2001). The psychology of life stories. Review of General Psychology, 5, 100-
122.
McAdams, D.P. (2001). The stories we live by. Personal myths and the making of the self.
Nueva York: Guilford.
Merriam, S.B. (1993). Butler’s Life Review: How Universal Is It? International Journal of
Aging and Human Development, 37, 163-175.
Neugarten, B.L. (1968). Middle age and aging. Chicago: University of Chicago Press.
Ochs, E. y Capps, L. (2001). Living narrative. Cambridge: Harvard University Press.
Parker, R.G. (1995). Reminiscence: A continuity theory framework. The Gerontologist, 35,
515-529.
Pillemer, D.B. (2001). Momentous events and the life story. Review of General Psychology,
5, 123-134.
Pillemer, D.B. (1998). Momentous events, vivid memories. How unforgettable moments help
us understand the meaning of our lives. Cambridge: Harvard University Press.
Riessman, C.K. (1993). Narrative analysis. Thousand Oaks: Sage.
Ruth, J.E. y Oberg, P. (1996) Ways of Life: old age in a life history perspective. En J. Birren,
G. Kenyon, J-E. Ruth, J. Schroots y T. Svensson (Eds) Aging and biography: explorations
in adult development (pp. 167-186). Nueva York: Springer.

141
Gra
mát
ica
desc
riptiv
a de
la le
ngua
esp
añol
a I
Der
echo
fi na
ncie
ro y
trib
utar
io II
RE
FER
EN
CIA
S B
IBL
IOG
RÁ
FIC
AS
EL e
stud
io d
el c
iclo
vita
l a p
artir
de
hist
oria
s de
vida
: Una
pro
pues
ta p
ráct
ica
Settersen, R.A. Jr.; Hagestad, G.O. (1996a). What’s the latest? Cultural age deadlines for
family transitions. The Gerontologist, 36, 178-188.
Settersen, R.A. Jr.; Hagestad, G.O. (1996b). What’s the latest? II. Cultural age deadlines for
educational and work transitions. The Gerontologist, 36, 602-613.
Spence, D.P. (1982). Narrative truth and historical truth: Meaning and interpretation in
psychoanalysis. Nueva York: Norton.
Staudinger, U. (2001). Life reflection: A social-cognitive analysis of life review. Review of
General Psychology. 5, 148-160
Webster, J.D. (2003). The reminiscence circumplex and autobiographical memory functions.
Memory, 11, 203-215.
Webster, J.D. y McCall, M.E. (1999). Reminiscence functions across adulthood: a replication
and extension. Journal of Adult Development, 6, 73-85.
Westerhof, G., Bohlmeijer, E. y Valenkamp, M.W. (2004). In search of meaning: A
reminiscence program for older persons. Educational Gerontology, 30, 751-766.
Wilson, A.E. y Ross, M. (2003). The identity function of autobiographical memory: Time is on
our side. Memory, 11, 137-149.
Zacks, R.T., Hasher, L. y Li, K.Z. (2000). Human memory. En F.I.M. Craik y T.A. Salthouse
(Eds.), Handbook of aging and cognition (2nd Ed., pp. 293-357). Mahwah: Lawrence
Erlbaum.