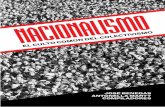A propósito de García Márquez ~ Alberto Benegas Lynch (h) ~ Infobae.pdf
El Estatismo de La FAO y La Ecologia, Vistas Por Benegas Lynch
-
Upload
luis-vilches -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
description
Transcript of El Estatismo de La FAO y La Ecologia, Vistas Por Benegas Lynch
-
EL ESTATISMO DE LA FAO
Por Alberto Benegas Lynch (h) (blog de Eseade, Julio 2015)
Desde su creacin, la Food and Agriculture Organization (FAO) en 1945 ha mostrado su marcada inclinacin a la adopcin de medidas socialistas y una aversin al sistema de libre empresa y la propiedad privada. Hay infinidad de documentaciones que ponen de manifiesto lo dicho en el contexto de las Naciones Unidas como son las obras de Edward Griffin, Orval Watts y la experiencia personal de William Buckley, Jr. como delegado en aquella organizacin internacional, pero uno de los trabajos crticos de la FAO de mayor calado aun es el preparado por la Heritage Foundation de Washington D.C a travs de la pluma de Juliana Geran quien se doctor en la Universidad de Chicago y ense en las Universidades de Stanford y Johns Hopkins y dirigi el Institute of World Politics de la Universidad de Boston, trabajo aqul publicado con el sugestivo ttulo de The UNs Food and Agriculture Organization: Becoming Part of the Problem.
Con estos antecedentes de la FAO puede entenderse hoy, por ejemplo, el chiste de psimo gusto que esa entidad haya premiado en este 2015 a los gobiernos de Venezuela y Argentina por la eficaz tarea para aliviar el hambre en esos pases (sic).
En el muy extenso documento mencionado se destacan muchos puntos que no pueden cubrirse en una nota periodstica, de modo que solo mencionaremos algunos que dividimos en doce secciones al correr de la pluma. Primero, se ha politizado la FAO en grado creciente al tiempo que se ha incrementado en grado exponencial su presupuesto y la cantidad de funcionarios contratados y cada vez ms hostil a la libre empresa. Suscribe la ideologa colectivista patrocinada por las naciones ms radicalizadas.
Segundo, en la misma lnea argumental la FAO fracasa con sus consejos a los gobiernos cuyos polticas impiden el progreso agrcola [] y establece Programas de Cooperacin Tcnica que bsicamente consiste en un centro poltico que es usado discrecionalmente por la direccin que provee estadsticas errneas y engaosas, junto a medidas que desalientan a que trabajen all profesionales calificados.
Tercero, el caso ms resonante del fracaso de la FAO fue el de la hambruna en Etiopa en el que la FAO particip sin declarar nunca que las causas del problema eran las polticas econmicas socialistas que condujeron a la catstrofe [], en aquel momento, adems [de los malos consejos], quien diriga la FAO apuntaba a sacarse de encima al representante de Etiopa al efecto de posibilitar su reeleccin en el cargo, lo cual logr por tres perodos de seis aos cada uno.
Cuatro, el presupuesto de la FAO constituye una fuente de controversias permanentes porque no permite la informacin que permitira una idea clara de donde se asignan los recursos proporcionados por los gobiernos con los recursos de los contribuyentes, lo cual hace que la correspondiente evaluacin resulte imposible.
Quinto, los casos de distintas naciones africanas respecto al apoyo a polticas estatistas respecto al agro, as como el caso de Tailandia en la misma direccin tambin en el rea rural y lo mismo en China, polticas fallidas que se extienden a otras naciones como Guatemala, India y Costa Rica todo contrario a los abordajes de la empresa privada en lo que respecta al freno al progreso agrcola.
-
Sexto, en muchos sectores la FAO ha suspendido incluso la cooperacin con el sector privado puesto que sus autoridades declaran que los gobiernos pueden mejorar la planificacin del rea agrcola [] lo cual ha sido hoy abandonado incluso en algunos sectores de la economa china.
Sptimo, la FAO estimula el establecimiento del control estatal de precios como en los casos de Egipto, Tanzania, Ghana y Mal [] a lo que frecuentemente se aade el consejo de acumular granos operado por los gobiernos que naturalmente afecta al sector privado.
Octavo, reiteradamente la administracin de la FAO reclama una redistribucin de ingresos a nivel mundial [] situacin que sugiere se haga a travs de gobiernos o sus organismos internacionales desde los pases desarrollados a los subdesarrollados que como es sabido ha producido graves problemas.
Noveno, la FAO apunta al crecimiento poblacional, la mentalidad maltusiana como una de las causas de los problemas econmicos en lugar de concentrarse en el deterioro de los marcos institucionales.
Dcimo, tambin los consejos de la FAO respecto a plagicidas, fertilizantes y enfoques errados sobre la ecologa en general han conducido a desajustes y crisis en casos como los de Mozambique, Somalia, Nigeria y Libia en el contexto, como ha dicho una fuente de un funcionario que quiso quedar en el anonimato, que se han desdibujado cifras respecto al retorno sobre la inversin para hacer aparecer como atractiva la poltica aconsejada.
Dcimo primera, no solo se consignan las polticas contraproducentes de la FAO en su campo de accin sino que interviene en otros sectores como son sus consejos en cuanto a la estatizacin del transporte.
Y, por ltimo, dcimo segundo en este resumen, como conclusin la autora de este largo y documentado trabajo sostiene que la FAO debe dejarse morir, que sera una justificada y buena muerte.
La FAO ha insistido a poco de su instalacin en la conveniencia del impuesto a la renta potencial y la reforma agraria (1955) sobre lo cual hemos escrito en otra oportunidad, conceptos que ahora parcialmente reiteramos en el contexto de la organizacin internacional de marras.
En las truculentas lides fiscales, desafortunadamente lo ms comn es la idea de lo que se ha dado en llamar el impuesto a la renta potencial. El concepto bsico en esta materia es que el gobierno debera establecer mnimos de explotacin de la tierra ya que se estima que no es permisible que hayan propiedades ociosas o de bajo rendimiento en un mundo donde existen tantas personas con hambre. El gravmen en cuestin apunta a que los rezagados deban hacerse cargo de un tributo penalizador, el cual no tendra efecto si las producciones superan la antedicha marca.
En verdad este pensamiento constituye una buena receta para aumentar el hambre y no para mitigarlo. Si pudiramos contar con una fotografa en detalle de todo el planeta, observaramos que hay muchos bienes inexplorados: recursos martimos, forestales, mineros, agrcola-ganaderos y de muchos otros rdenes conocidos y desconocidos. La razn por la que no se explota todo simultneamente es debido a que los recursos son escasos. Ahora bien, la decisin clave respecto a que debe explotarse y que debe dejarse de lado puede llevarse a cabo solo de dos modos
-
distintos. El primero es a travs de imposiciones de los aparatos estatales politizando el proceso econmico, mientras que el segundo se realiza va los precios de mercado. En este ltimo caso el cuadro de resultados va indicando los respectivos xitos y fracasos en la produccin. Quien explota aquello que al momento resulta antieconmico es castigado con quebrantos del mismo modo que quien deja inexplorado aquello que requiere explotacin. Solo salen airosos aquellos que asignan factores productivos a las reas que se demandan con mayor urgencia.
Las burocracias estatales operan al margen de los indicadores clave del mercado y, por ende, inexorablemente significan derroche de los siempre escasos factores de produccin (si hacen lo mismo que hubiera hecho el mercado libre y voluntariamente, no hay razn para su intervencin ni para los gastos administrativos correspondientes y, por otra parte, la nica manera de conocer que es lo que la gente quiere en el mercado es dejarlo actuar). Este desperdicio de capital que generan los gobiernos naturalmente conduce a una reduccin de ingresos y salarios en trminos reales puesto que las tasas de capitalizacin constituyen la causa de los posibles niveles de vida, con lo que en definitiva el impuesto a la renta potencial incrementa los faltantes alimenticios de la poblacin.
Esta conclusin es del todo aplicable a la tan cacareada reforma agraria en cuanto a las disposiciones gubernamentales que expropian y entregan parcelas de campo a espaldas de los cambios de manos a que conducen arreglos contractuales entre las partes en concordancia con los reclamos de la respectiva demanda de bienes finales, lo cual ubica a los bienes de orden superior en los sectores necesarios para tal fin. Ese desconocimiento de los procesos de compra-venta inherentes al mercado tambin perjudica gravemente las condiciones de vida de la gente, muy especialmente de los ms necesitados.
Los procesos de mercado recogen informacin dispersa y fraccionada entre millones de personas a travs de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.
En este tema de los impuesto a la tierra hay una tradicin de pensamiento que surge de los escritos de Henry George por lo que se considera que los impuestos a la tierra se justifican debido a que ese factor de produccin se torna ms escaso con el mero transcurso del tiempo (solo puede ampliarse en grado infinitesimal) mientras que el aumento de la poblacin y las estructuras de capital elevan su precio sin que el dueo de la tierra tenga el mrito de tal situacin. Por ende, se contina diciendo, hay una renta no ganada que debe ser apropiada por el gobierno para atender sus funciones.
Este razonamiento no toma en cuenta que todos los ingresos de todas las personas se deben a la capitalizacin que generan otros y no por ello se considera que el ingreso correspondiente no le pertenece al titular. Esto ocurre no solo con los beneficios crematsticos (los ingresos no son los mismos del habitante de Uganda del que vive en Canad, precisamente debido a que las tasas de capitalizacin de terceros no son las mismas) sino de beneficios de otra naturaleza como el lenguaje que existe en el momento del nacimiento del beneficiario y as sucesivamente con tantas otras ventajas que se obtienen del esfuerzo acumulado de la civilizacin.
-
En alguna oportunidad se ha legislado para defenderse de la extranjerizacin de la tierra lo cual ha hecho tambin la FAO, como si los procesos abiertos y competitivos en la asignacin de los siempre escasos factores productivos fueran diferentes segn el lugar donde haya nacido el titular, y como si los lugareos que declaman sobre nacionalismos no descendieran de extranjeros en un proceso de contino movimiento desde la aparicin del hombre en frica. Esta visin de superlativa ceguera y de cultura alambrada es incapaz de percatarse que las fronteras y las jurisdicciones territoriales son al solo efecto de evitar la concentracin de poder en manos de un gobierno universal, y no porque los buenos son los locales y los malos los extranjeros (atrabiliaria clasificacin que, entre otras cosas, reniega de nuestros ancestros).
Es de esperar que en debates abiertos se perciba que los procesos de mercado son los ms efectivos para reducir el hambre y no la politizacin de un tema tan delicado que barre con las seales para asignar recursos del modo ms adecuado a las necesidades, especialmente de los ms dbiles. Respecto a las peligrosas falacias que rodean al tema especfico de la ecologa, las he tratado en mi trabajo titulado Debate sobre ecologa
DEBATE SOBRE ECOLOGA
Por Alberto Benegas Lynch (h) Blog de Eseade (marzo 2014)
Otras veces he escrito sobre este delicado e importante tema, en esta ocasin repito lo dicho puesto que ha vuelto a surgir el asunto con renovada fuerza. Nada es perfecto al alcance de los mortales, de lo que se trata es de minimizar problemas y facilitar la vida de la gente en todo lo que resulte posible.
La vertiente ms popular que pretende encarar los problemas del medio ambiente aparece tambin como la forma mas contundente de estrangular las bases de la sociedad abierta. Paradjicamente, en este caso, para preservar la propiedad del planeta se destruye la propiedad a travs de las figuras de la subjetividad plural y los derechos difusos que permiten demandar frente a cualquier uso considerado indebido de lo que pertenece a otro, alegando la defensa de la humanidad. Garret Hardin acu la expresin la tragedia de los comunes para ilustrar el despilfarro y el uso desaprensivo de lo que es de todos que, en la prctica, no es de nadie, en contraste con los incentivos de cuidar y mantener lo que es propio cuando se asignan derechos de propiedad.
Con razn se considera el agua indispensable para la vida del ser humano. Somos agua en un setenta por ciento y el planeta est compuesto en sus dos terceras partes por agua aunque la mayor proporcin sea salada y en otra se encuentre atrapada por los hielos. F. Segerfeld nos informa que la precipitacin anual sobre tierra firme es de 133.500 kilmetros cbicos, de la que se evaporan 72.000, lo cual deja un neto de 41.500 que significa nada menos que 19.000 litros por da por persona en el planeta. A pesar de esto, se mueren literalmente millones de personas por ao debido a la falta de agua o por agua contaminada.
-
El autor explica que esto se debe a la politizacin de ese bien tan preciado, situacin que no ocurre cuando la recoleccin, purificacin y distribucin se encuentra en manos privadas, que si quieren prosperar deben atender los requerimientos del pblico sin favores ni componendas con el poder gubernamental del momento. Ejemplifica con los casos de Ruanda, Hait y Camboya donde las precipitaciones son varias veces mayores que en Australia, pero en los primeros casos hay crisis de agua mientras que esto no ocurre en el segundo por las razones apuntadas. Por esto es que el premio Nobel en economa Vernon L. Smith escribe que El agua se ha convertido en un bien cuya cantidad y calidad es demasiado importante como para dejarla en manos de las autoridades polticas y, en el mismo sentido, Martin Wolf, editor asociado del Financial Times, apunta que el agua es demasiado importante para que no est sujeta al mercado.
La conservacin de especies animales es un caso paradigmtico. Las ballenas se extinguen, lo cual no sucede con las vacas. Esto ltimo no siempre fue as. En la poca de la colonia se aniquilaban las vacas simplemente para usar un trozo de cuero o para comer algo de carne, situacin que hizo que muchos mostraran su preocupacin por la posible extincin de esos animales, hasta que apareci la revolucin tecnolgica del momento: primero la marca y luego el alambrado que permitieron asignar derechos de propiedad y as conservar y reproducir el ganado vacuno.
En frica, se asignaron derechos de propiedad sobre la manada de elefantes en Zimbabwe, mientras que en Kenya es de propiedad comn. En este ltimo caso en solo once aos la poblacin de elefantes se redujo de 167.000 a 16.000, mientras que en el mismo perodo se elev de 40 a 50.000 en Zimbabwe a pesar de contar con un territorio mucho ms desventajoso que el de Kenya. En este caso se incentiva a que se ametrallen elefantes en busca de marfil ya que nadie est interesado en conservar y multiplicar la manada como sucede en el primer lugar.
Claro que la institucin de la propiedad privada no significa que se conservarn todas las especies animales, por ejemplo, es poco probable que el hombre deje de consumir antibiticos para conservar bacterias ya que esto pondra en riesgo la supervivencia de la especie humana. Tampoco es probable que se deseen conservar las cucarachas. En la misma lnea argumental, si bien es cierto que las emanaciones de monxido de carbono deben ser castigadas puesto que significan la lesin de derechos de terceros, la polucin cero es imposible puesto que requerira que nos abstengamos de respirar ya que al exhalar estamos contaminando.
En estos momentos se debate acerca del efecto invernadero o calentamiento global debido al debilitamiento o perforacin de la capa de ozono que envuelve al globo en la estratfera. Sin embargo, hay cientficos como D.L. Hartmann y D. Doeling que sostienen en un trabajo publicado en el Journal of Geophisical Research que en muchas extensiones ha habido un engrosamiento de la capa de ozono y all donde se ha perforado hace que al penetrar los rayos ultravioletas y tocar la superficie marina se genere mayor evaporacin y, consecuentemente, nubes de altura, lo cual, a su vez, dificulta la entrada de rayos solares y esto provoca un enfriamiento del planeta.
Por su parte, R.C. Balling seala que La atmsfera de la Tierra se ha enfriado en 0.13 grados centgrados desde 1979 segn las mediciones satelitales [] A pesar de que modelos computarizados del efecto invernadero predicen que el calentamiento mayor ocurrir en la regin rtica del hemisferio norte, los registros de temperatura indican que el rtico se ha enfriado en 0.88 grados centgrados durante los ltimos cincuenta aos. El mismo autor enfatiza que, debido a su efecto de enfriamiento, el dixido de
-
sulfuro provocado por aerosoles mas que compensa la concentracin de dixido de carbono en la atmsfera.
En este ltimo sentido y debido a las alarmas del tipo de las expuestas recientemente en nuestro pas por Al Gore, es de inters citar una declaracin delExcecutive Committee of the World Metereological Organization en Ginebra, que mantiene que el estado presente del conocimiento no permite ninguna prediccin confiable respecto del futuro de la concentracin de dixido de carbono o su impacto sobre el clima. Tambin es importante subrayar que el fitoplancton consume dixido de carbono en una proporcin mayor que todo lo liberado por los combustibles fsiles y que los desajustes cclicos en la capa de ozono se deben en buena medida a fenmenos metereolgicos como las erupciones volcnicas.
Por otro lado, en estas situaciones siempre hay trade-offs que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, se afirma que los clorolfuorcarbonos son responsables de la destruccin de las molculas de la capa de ozono debido a las emisiones que provocan los refrigeradores, equipos de aire acondicionado, combustibles de automotores y ciertos solventes para limpiar circuitos de computadoras. El trade-off aparece cuando se documentan las intoxicaciones que se producen debido a la deficiente refrigeracin y acondicionamiento de la alimentacin y cuando se exhiben estadsticas de los aumentos de accidentes viales debido a la fabricacin de automotores mas livianos.
En cualquier caso, donde se detecta una lesin al derecho debe procederse a la rectificacin pero para cuidar los recursos naturales debe despolitizarse el proceso y abstenerse de la actitud arrogante de pretender la manipulacin del ecosistema por parte de la burocracia estatal y permitir que la compleja informacin dispersa pueda ponerse de relieve a travs de los precios. Cuando se conjetura que cierto recurso ser mas escaso o se atribuye mayor valor para usos alternativos, los precios se elevan lo cual fuerza a reducir el consumo, al tiempo que se incentiva la investigacin y desarrollo de variantes sustitutivas y, en su caso, el reciclaje.
La sociedad abierta permite establecer los ritmos de crecimiento ptimos y asignar los recursos de la manera mas adecuada a las necesidades presentes y futuras. La intromisin del aparato estatal en la produccin a travs de ideas como la del llamado desarrollo sustentable, no hacen ms que distorsionar el uso y la asignacin de recursos. Por ejemplo, la tragedia de los comunes irrumpe cuando se mantienen campos de forestacin en manos fiscales que incentiva la tala irracional, en cuyo caso nadie se ocupa de forestar para que otros saquen partida. Si se estima que un recurso como la arboleda resulta esencial, el incentivo para la plantacin de las especies requeridas operar en paralelo a las valorizaciones correspondientes a travs de los precios del caso.
La presuncin de conocimiento ha hecho que ya en el poca de la Revolucin Industrial se sugiriera el establecimiento poltico de cuotas para el carbn al efecto de aprovechar ese recurso no renovable que, a poco andar, fue reemplazado por le petrleo. Hoy es frecuente que se seale que existen determinadas reservas para tal cantidad de aos sin percibir que no es posible extrapolar precios a situaciones distintas puesto que, precisamente, el movimiento de precios modifica la duracin de las reservas.
-
Esta lnea argumental se aplica tambin a los transgnicos que permiten notables aumentos en la productividad, plantas resistentes a plagas y pestes que, por ende, no requieren el uso de plaguicidas y pesticidas qumicos, la posibilidad de incrementar el valor nutriente, la capacidad de incorporar ingredientes que fortalezcan la salud (incluyendo la disminucin de alergias) y mejoren el medio ambiente y el enriquecimiento de los suelos. De todos modos, si la preferencia fuera por productos orgnicos es la gente la que debiera decidir en mercados abiertos en el contexto de auditorias privadas en competencia que asumen las responsabilidades (y sus respectivas reputaciones y consiguientes supervivencias) a travs de sus dictmenes sobre calidad, pero nunca politizar temas de esta naturaleza.
T.L. Anderson y D.R. Leal en su obra Free Market Enviromentalism escriben que El tratamiento del medio ambiente a travs del mercado libre enfatiza que el crecimiento econmico y la calidad del medio ambiente no resultan incompatibles. De hecho, los ingresos altos permiten afrontar una mayor calidad del medio ambiente, adems de los bienes materiales. No es ningn accidente que los pases menos progresistas tienen mas polucin y mas riesgos ambientales.
(*) Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economa y Dr. En Administracin. Acadmico de la Academia Nacional de Ciencias Econmicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.



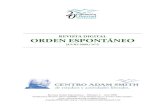



![Nacionalismo [Cultura de la incultura] - Alberto Benegas Lynch (h.)](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf8cac5503462b138ec6dc/nacionalismo-cultura-de-la-incultura-alberto-benegas-lynch-h.jpg)