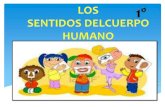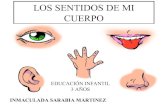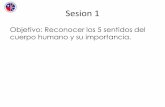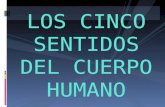EL CUERPO Y LOS SENTIDOS SUSTANTIV OS. NOMBRES CABEZA cabeza.
El Cuerpo Humano, Una Encrucijada de Sentidos.
-
Upload
piero-vittori -
Category
Documents
-
view
36 -
download
0
description
Transcript of El Cuerpo Humano, Una Encrucijada de Sentidos.

EL CUERPO HUMANO: UNA ENCRUCIJADA DE
SENTIDOS.
Parte I
Lic. Álvaro Fernández Etchart
“…el cuerpo es hoy la sede de la metamorfosis de los tiempos nuevos. De la demiurgia genética a las armas bacteriológicas, del tratamiento de las epidemias modernas a las nuevas formas de dominación en el trabajo, del sistema de la moda a los nuevos modos de nutrición, de la glorificación de los cánones corporales a las bombas humanas, de la liberación sexual a las nuevas alienaciones, el desvío hacia la historia del cuerpo… puede permitir comprender algo mejor nuestro tiempo, tanto a través de sus asombrosas convergencias como de sus irreductibles divergencias”.
Jacques Le Goff y Nicolas Truong, Una historia de cuerpo en la Edad Media
Esta presentación intenta mostrar un breve esbozo de algunas de las distintas acepciones del cuerpo que se han dado en el mundo occidental e invitar a reflexionar acerca de su vigencia e incidencia tanto a nivel personal como profesional. Si tomamos como hipótesis que los sujetos nos formamos a través de los discursos y de las prácticas de los tiempos1, más que justificado será atender y pensar sobre las cuestiones del cuerpo y aquéllas a que esta reflexión nos conduce.Se podría escribir la historia de la humanidad a través de la historia del cuerpo. Todos los pueblos, todas las culturas y en todos los momentos históricos, los seres humanos hemos tenido una representación del cuerpo, ya sea explícita o implícitamente, más o menos clara, con mayor o menos grado de concientización en su incidencia e interacción con nuestra vida cotidiana.Los cientistas naturales y sociales, lo han abordado desde la búsqueda de una explicación o comprensión de la existencia corporal de hombres y mujeres, dando por lo menos desde los enfoques clásicos, una cierta exterioridad que coloca al cuerpo como objeto de estudio.
1 Díaz, E., Posmodernidad, Biblos, Bs. As., 2000, pág. 97.
Los artistas -literatos, escultores, actores, etc.-, como en un estado de inspiración, han apelado al afecto, a la sensibilidad, al la emoción y al deseo como forma de representar e interpretar la corporeidad humana.Los filósofos, han atendido a la realidad del cuerpo como complejidad, totalidad, esencialidad, radicalidad y trascendencia de la existencia humana.Los educadores, preocupados por la formación de las nuevas generaciones en hombres y mujeres, han valorado e integrado de distinta manera la educación y formación de esta dimensión humana, en cualquier etapa de la vida.Todos los hombres y mujeres, en determinados momentos o estados de nuestra vida, nos hemos cuestionado directa o indirectamente sobre nuestro ser corporal, cuestionamiento que podemos señalar como, ¿qué papel juega el cuerpo en nuestras vidas?, ¿soy cuerpo o tengo cuerpo?, ¿cómo me relaciono con él y como lo trato?, ¿qué se dice del cuerpo?, ¿qué relación hay entre cuerpo y alma o espíritu?, ¿cuáles son los valores asociados al cuerpo?, ¿cómo educamos a los cuerpos?. Tales cuestionamientos no se agotan nunca, requieren de la máxima apertura, interacción e integración de todos los enfoques, desde las convergencias y devergencias como señala Le Goff.Es en este sentido que como hombres y mujeres y como profesionales, no podemos dejar de pensar en estas cuestiones que iluminan y esclarecen nuestro ser y hacer.
TRES MOMENTOS, TRES PENSADORES.
PLATÓN. SANTO TOMÁS. DESCARTES.
El cuerpo -tema de ocupación, preocupación y reflexión- tiene una historia no siempre contada, una historia que no es una acumulación y secuencia de hechos, sino una historia de recurrencias, de acontecimientos cotidianos, de fracturas, de valoraciones, una historia de posibilidades para comprendernos más y mejor como humanos intentando combatir todo aquello que nos despersonaliza, nos aisla y nos incomunica. Así se han dado y se dan cuerpos “disociados o unificados”, cuerpos “olvidados o sobreestimados”, cuerpos “deseados o repugnados”, cuerpos “reprimidos o liberados”, cuerpos “torturados o cuidados”, cuerpos “disciplinados o educados”; visiones que

coexisten en distintas épocas y en distintas personas, pero también en la misma época y en las mismas personas.
Un clásico representante de la posición dualista alma-cuerpo en la antigua Grecia, fue Platón (428-348/7 a.C.).La teoría de los “dos mundos”, el mundo de las ideas y el mundo sensible, brinda a Platón el sustento para este dualismo. El alma pertenece al mundo de las esencias, el cuerpo es el límite, es la tumba del alma. “De todas cuantas cosas tiene el hombre, su alma es la más próxima a los dioses y su propiedad más divina y verdadera”2. El alma es inmortal, imperceptible a los sentidos, preexiste al cuerpo y persiste después de la muerte, por ella es que accedemos al conocimiento “verdadero”.El cuerpo es lo compuesto, lo visible, lo material, lo disoluble, lo mundano, lo limitante, lo aparente, no el verdadero “ser”.“Mientras tenga cuerpo y esté nuestra alma mezclada con semejante mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que deseamos…En efecto, son un sinfín las preocupaciones que nos viene del cuerpo por culpa de nuestra alimentación, y encima si nos toca alguna enfermedad nos impide la caza de la verdad. Nos llena de amores, de deseos, de temores, de imágenes de toda clase, de un montón de naderías, de tal manera que … por culpa suya no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato”3 El alma es un valor, el máximo valor y el cuerpo es un antivalor, la decadencia, lo corruptible.La trascendencia e incidencia del pensamiento platónico en el mundo occidental y cristiano no necesita justificación. Repensar a Platón hoy nos puede llevar al tema de la “apariencia” y el “ser”, en una época donde el “ser” parece agotarse en el “aparecer”. El mundo de las “apariencia” es también el mundo de las decadencias, de las ambiciones, del poder, de los deseos, de lo efímero, de lo pasajero, de lo pasional, de lo que parece ser firme, sólido y auténtico; pero que pronto deja de ser y se desvanece.Quizá el mensaje que puede darnos hoy la relectura de Platón es hacia la construcción de un nuevo mundo, una manera distinta de estar, donde el mundo en el que vivo y mi cuerpo, no sean un límite o una cárcel,
2 Leyes 726a3 Fedón 66bc
sino mi más amplia y auténtica posibilidad de ser y hacer.
El largo período de la Edad Media, no constituye una etapa uniforme, ni en el pensamiento ni en el comportamiento de los hombres. En ella se dio una evolución de los temas fundamentales de la Filosofía y del momento, evolución en la concepción del conocimiento vinculándolo al papel que juega la razón y la fe como vías de acceso a él; evolución también en la concepción del hombre, en la que se pasa del pensamiento dualista de San Agustín (354-430) con fuertes lazos platónicos, al pensamiento monista de Santo Tomás (1225-1274), a partir del siglo XIII, con un pensamiento influido por el aristotelismo. De la misma manera las representaciones del cuerpo, sus conceptualizaciones y los tratamientos a los cuales se somete varían y son hasta antagónicos.Para San Agustín “El hombre no es ni el alma sola, ni el cuerpo solo, sino el compuesto de alma y cuerpo. Es una gran verdad que el alma del hombre no es todo el hombre, sino la parte superior del mismo, y que su cuerpo no es todo el hombre, sino su parte inferior. Y también lo es que a la unión simultánea de ambos elementos se da el nombre de hombre”4.Cuerpo y alma no se sitúan al mismo nivel, lo que da dignidad al ser humano es su alma, la cual se coloca en un lugar de superioridad con respecto al cuerpo, la esencia del hombre será su alma.Santo Tomás retoma el pensamiento aristotélico y hace una síntesis del aristotelismo y el cristianismo. “… si el alma se une al cuerpo como forma sustancial, como dijimos anteriormente (a.1), es imposible que medie alguna disposición accidental entre el alma y el cuerpo o entre cualquier forma sustancial y su materia. El porqué de esto radica en que, como la materia está en potencia para todos los actos, en un cierto orden, es necesario que lo primero que concebimos en la materia sea el acto absolutamente primero. Entre todos los actos el primero es el ser. Por eso, resulta imposible concebir que la materia sea caliente o extensa antes de que exista en acto. Pero el ser en acto lo es por la forma sustancial, que da el ser absolutamente, según dijimos (a.4). Por eso, es imposible que en la materia preexistan, anteriormente a la forma sustancial, algunas disposiciones
4 Ciudad de Dios, XIII, 24,2.

accidentales, ni, consecuentemente, previas a su unión con el alma.” 5
Retoma las categorías aristotélicas de materia y forma, potencia y acto, afirmando que el cuerpo es la materia y el alma la forma. El cuerpo constituye una materia informada por el alma. De esta manera al hablar de cuerpo también hablamos de alma, se trata de una unión sustancial cuerpo-alma que es expresión de un monismo. El hombre no es la combinación de dos sustancias, alma y cuerpo separadas, sino una sustancia compleja; alma y cuerpo están unidas como la pupila y la vista. La unión alma y cuerpo es sustancial, no accidental como lo era en Platón, alma y cuerpo se fusionan en una unidad.Es la teoría del hilemorfismo (que se remonta a Aristóteles), hyle (materia) y morfhé (forma), es decir, unión de dos principios, materia y forma.De esta manera se explica la unidad del ser humano superando el dualismo platónico, cristianizado por San Agustín.El cuerpo, al estar unido al alma, adquiere así un especial valor, ya no se trata de algo accidental, desprestigiado y reprimido, sino que abre el camino para una nueva visión que será espiritual y carnal. El hombre no es solo alma, es también cuerpo por su propia naturaleza.Como señala Le Goff el cuerpo en el medioevo es un lugar de paradojas, desde el cuerpo como “el abominable vestido del alma” para el papa Gregorio Magno hasta el cuerpo como “tabernáculo del Espíritu Santo” para Pablo6.De esta manera la risa, de la que Aristóteles decía que era lo propio del hombre, fue vista negativamente durante mucho tiempo y será nuevamente reivindicada por Santo Tomás quien sostendrá “que la risa terrestre era una prefiguración de la felicidad paradisíaca y da un estatuto teológico positivo a la risa. En particular porque la Biblia proporciona tantas razones de recomendarla como de condenarla”7
También los conocimientos médicos de la Edad Media estuvieron sujetos a estas diferentes concepciones, donde no existe un cuerpo sin más, sino que siempre está ligado al alma, dando lugar a una medicina “espiritual”, ”del alma” y una medicina “corporal”, pero que no queda nunca
5 Suma Teológica, q. 76 a. 5.6 Le Goff, J. y Truong N, Una historia del cuerpo en la Edad Media, Paidós, Bs. As., 2005, pág. 33.7 Idem, pág. 67.
reducida a lo carnal. No obstante esa medicina de las almas, que según algunos absorbió la medicina corporal, se hacía cargo del cuerpo y del dolor de los hombres. Señala Le Goff que”…la medicina medieval aportó asimismo importantes innovaciones técnicas, sobre todo en el terreno de la cirugía: trepanación, reducción de las fracturas, operación de la fístula anal, ligadura de las hemorroides, hemostasia por cauterización, extracción de los cuerpos extraños metálicos con la ayuda de un imán, sutura de las heridas penetrantes del pecho…la farmacología medieval se enriqueció de forma considerable, en particular con el alcohol y el mercurio…el alcohol es un descubrimiento de la Edad Media. La destilación del vino se realiza en primer lugar en los conventos para fabricar medicamentos”.8
Sea “medicina del alma o del cuerpo”, la enfermedad en la Edad Media siempre involucra al ser entero y adquiere un carácter simbólico. Así, la lepra -que se extiende por toda Europa y constituye el principal problema sanitario de la época a partir del siglo VII- es considerada producto de un pecado, su sufrimiento corporal es también “lepra del alma”. Las cuestiones corporales están vinculadas a los significados espirituales de la época, alma y cuerpo imbricados como un antecedente de enfermedades psicosomáticas.Vinculado al tema de la enfermedad y del dolor, tenemos el tema de la caridad (caritas), valor sumamente apreciado en la Edad Media “vínculo de amor paterno entre Dios y los hombres”9, que podemos asociar a un servicio fraterno, a los cuidados, a lo asistencial, a la curación.
Los inicios de la Modernidad marcarán otro rumbo para el conocimiento y el hombre, estamos frente al surgimiento de la ciencia moderna y de una concepción del hombre individual y anatómico.En el Renacimiento, época de transición hacia la Modernidad, se manifiesta un especial interés por el cuerpo, adquiriendo una nueva significación, que se expresa en el arte. Cobra importancia la pintura del retrato individual, del rostro, independiente de referencias religiosas, y los artistas firman sus obras, no quedando en el anonimato de la Edad Media. Es esta una señal de un individualismo que va
8 Idem, pág. 100.9 Idem.

creciendo, donde el sujeto deja de estar consustanciado con la comunidad, se va separando y diferenciado de ella, así como también se van separando unos hombres de otros y unos cuerpos de otros. Ya Leonardo da Vinci (1452-1519) había realizado algunas disecciones aportando algunos conocimientos sobre anatomía humana, aunque tuvo poca influencia en su época. En las disecciones el cuerpo es manipulado, cortado y separado del hombre en general. Posteriormente Vesalio (1514-1564), médico y anatomista, investiga la estructura del hombre, estudia y enseña anatomía separándose de la enseñanza de los antiguos y de la tradición de Galeno, sentado las bases para un nuevo estudio anatómico del hombre. Pero todavía no se daba la total separación, el hombre encarnado seguía siendo hombre, idea relacionada con la concepción del hombre como un microcosmos. Está Vesalio, en una especie de límite entre la “vieja” visión de la unión y la “nueva” visión de la separación.Es ya un clásico considerar a René Descartes (1596-1650) como el primer filósofo moderno. Buscando un “primer principio” sobre el cual construir el edificio de la ciencia y aplicando la “duda metódica” a todo aquello que pueda ser cuestionado, Descartes llega a un primer principio indubitable “firme y seguro”, es el “cogito ergo sum”, “pienso luego existo”. De esta manera la verdad se descubre desde sí mismo, desde el “buen sentido” o la razón de la que participan todos los hombres. Para ello es necesario que esta razón sea conducida por un camino que lleve a las certezas; estamos ante la presencia del método, tan buscado y encontrado en los pensadores de la época, se trata de un método único, universal y matemático. Va cambiando la visión del mundo, la producción del conocimiento, la posición del hombre en el universo y su concepción.El pensamiento que en Descartes es razón, conciencia, alma, es la sustancia esencial del hombre, dice el autor “…examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía imaginar que no tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en que estuviese, pero que no por eso podía imaginar que no existía, sino que, por el contrario, del hecho mismo de tener ocupado el pensamiento en dudar de la verdad de las demás cosas se seguía muy evidente y ciertamente que yo existía; mientras que, si hubiese cesado de
pensar… no hubiera tenido ninguna razón para creer en mi existencia, conocí por esto que yo era una sustancia cuya completa esencia o naturaleza consiste sólo en pensar y que para existir no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material; de modo que este yo, es decir, el alma, por la que soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es.”.10
Estas líneas muestran una máxima expresión del dualismo. El hombre está compuesto por dos sustancias independientes y distintas: alma “res cogitans” y cuerpo “res extensa”. El atributo del alma es el pensamiento, el atributo del cuerpo es la extensión.No obstante esa separación Descartes debió explicar la unión de esas dos sustancias y para ello habló de la existencia de una glándula llamada pineal, ubicada en la base del cráneo.Lo corpóreo como extensión cumple con propiedades geométricas, espaciales, materiales, sensibles, propiedades físicas que le dan una estructura mecánica. Se trata de un cuerpo como lo ve el anatomista de la época, un cuerpo objetivable, objeto de estudio de la anatomía y de la fisiología, objeto de estudio científico, separable de mí, de los demás y del entorno. Es un cuerpo que parece algo distinto de mi.En este sentido aparece una clara delimitación de los cuerpos, el cuerpo de cada uno, limitado por una especie de contorno que me separa del otro más que me comunica, me separa del cosmos al cual pertenezco, me separa de la cultura, de lo espiritual o de lo afectivo. Es un cuerpo abstracto, mecánico y divisible como piezas de un reloj. “Por cuerpo entiendo todo lo que termina en alguna figura, lo que puede estar incluido en algún ligar y llenar un espacio, de tal modo que todo otro cuerpo quede excluido, que puede ser sentido o por el tacto o por la vista, o por el oído, o por el gusto, o por el olfato, que puede moverse de diversas maneras, no por sí mismo sino por algo ajeno por el cual sea tocado y del cual reciba su impresión”.11
Es un nuevo valor del cuerpo, con nuevos problemas, nuevas demandas y nuevas soluciones que necesitan de la investigación.
10 Descartes, Discurso del Método, Cuarta Parte, Aguilar, Bs. As., 1968, pág. 82-83.11 Descartes, Meditación Segunda.

El cuerpo es objeto de investigación como una realidad en sí misma, separada del sujeto y de la subjetividad, un cuerpo que se escinde de toda referencia a la naturaleza y al hombre mismo.Estamos ante la presencia de un cuerpo “no subjetivado“ o de un ”sujeto descarnado”. El cuerpo es percibido como algo distinto y separado del hombre mismo, por eso al tratar al cuerpo del otro lo veo como “cosa”, ajena y externa a mí, porque no es “mi cuerpo”; y aunque sea el mío, le estoy dando un carácter de “algo” que tengo como una posesión, “tengo cuerpo” pero no es mi auténtico ser.“La filosofía mecanicista le ganó, históricamente, a las otra visiones del cuerpo. La carne del hombre se presta a confusión, como si éste debiera caer de una realidad tan poco gloriosa. La metáfora mecánica aplicada al cuerpo resuena como una reparación para otorgarle al cuerpo una dignidad que no podría tener si fuese sólo un organismo”12
En la modernidad la razón científica técnica va ganando terreno para explicar, la naturaleza, el mundo, el hombre y su cuerpo.
Muchas otras concepciones se van sucediendo en la historia, trataremos algunas de ellas en otro momento. Pero lo que si parece claro, es que hoy no consideramos al hombre y su cuerpo como una mera máquina, creemos que esta visión está conscientemente superada. No obstante, conviene pensar, hasta dónde estas ideas no permanecen vigentes de alguna manera, subyacentes o solapadas, bajo distintos manifestaciones. Vale la pena pensar desde este lugar, desde el lugar de las prácticas, de los discursos, de las acciones, de lo cotidiano, como lo señalamos al inicio de este artículo.Vale la pena pensar en…¿Cómo percibimos, vivimos y tratamos el cuerpo hoy?¿En qué medida somos herederos de estas viejas concepciones?
12 Le Breton, D., Antropología del cuerpo y modernidad, Nueva Visión, Bs. As. , 1995, pág. 82.