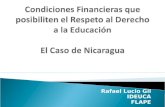El Concepto De Concflictividad Y Conflicto Comentarios Flape
description
Transcript of El Concepto De Concflictividad Y Conflicto Comentarios Flape

FORO LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS – FLAPE 1º FORO VIRTUAL
Tema
LA CONFLICTIVIDAD EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA
COMENTARIO AL TEXTO DE BASE
Alejandro Herrera Burton
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación
Junio, 2004
El Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) genera y amplía espacios de encuentro y articulación de instituciones de la sociedad civil que promueven procesos democráticos de cambio educativo, la defensa de la educación pública, y el desarrollo de estrategias de movilización social centradas en la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la integración de los países de la región, la participación ciudadana y el reconocimiento del derecho inalienable a una educación de calidad para todos los latinoamericanos y latinoamericanas.
Sus instituciones fundadoras son Foro Educativo (Perú), Observatorio Ciudadano de la Educación (México), Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educativas (Chile) y Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (Brasil).
Foro Latinoamericano de Políticas Educativas – FLAPE Gustavo Jiménez 165 – Lima 17 – Perú Teléfonos: (51-1) 264-1131 / 264-1370
Contactos: [email protected] www.foro-latino.org
© 2004, Autores y FLAPE

2
De acuerdo a lo planteado en el texto de Gentili y Suárez, hay varios vectores o direcciones que el análisis de la conflictividad educativa en nuestra región puede asumir. Un primer vector dice relación con el reconocimiento de los actores que participan de estos conflictos, de las partes en litigio, sujetos dialogantes, o como se las quiera llamar. En este punto, pareciera haber un cierto consenso: de un lado, se encuentran las organizaciones magisteriales, vale decir, sindicatos y gremios docentes, y del otro, el gobierno, representado por el Ministerio de Educación o autoridades locales, estatales o nacionales, interpelando en algunos casos directamente al presidente. Un segundo vector nos lleva a indagar en las principales causas que alientan estos conflictos, entendiendo aquí por causa, los tópicos en torno a los cuales los actores entramados interactúan dialécticamente mediante una lógica cíclica que se ha instalado en el desarrollo de las dinámicas de conflictividad a todo nivel, cuyos momentos serían: demanda, negociación, fracaso, paro, negociación, acuerdo. Entre estos tópicos se mencionan demandas relacionadas a las condiciones salariales y laborales del profesorado, capacitación profesional, incentivos y estímulos económicos y presupuesto para la educación, entre otros, donde lo que prima, son las miradas “restringidas y cortoplacistas” de los litigantes y se deja ver la carencia de una visión holística que genere una Política Integral capaz de integrar en la discusión todos los aspectos involucrados en la tarea de educar. Otros vectores abordados, o al menos señalados, son las similitudes-diferencias entre los diversos países de la región en materia de conflictividad, o la conflictividad educativa en el marco del la conflictividad social, o el conflicto educativo desde una perspectiva histórica que inscribe el concepto en el marco de los grandes cambios y transformaciones de paradigma, etc... Sin embargo, y en esto concuerdo plenamente con Pablo Gentili y Daniel Suárez, el análisis de uno y cada uno de estos importantes temas comporta una decisión en relación a la definición operacional de conflicto que escogeremos para analizar el tema en cuestión, puesto que esto determinará el o los modos en que nos sea lícito abordar el tema de la conflictividad educativa en América Latina. Gentili y Suárez nos plantean la posibilidad de elaborar una genealogía de la conflictividad educativa bajo la condición de contextualizar el concepto de conflicto en el marco de los complejos procesos sociales, económicos y culturales en las cuales estos tienen lugar. No se trata de reducir la tarea de elaborar una definición de conflicto a una casuística de contextos, sino de construir una visión holística del fenómeno de la conflictividad en Latinoamérica a partir de sus diversas manifestaciones. La noción generalizada de conflicto es aquella que circula generalmente en los medios de comunicación, y se asocia a conceptos tales como: “reclamos”, “rechazos”, “amenazas”, “violencia”, “desorden”, etc, las que instalan casi naturalmente en el imaginario colectivo definiciones que entrañan juicios de valor como “alteración del orden social”. De hecho, los conflictos se visibilizan en los medios, esto es, se constituyen como tales a los ojos de la opinión pública una vez que han fracasado las negociaciones entre las partes, cuando el diálogo no ha sido fructífero y escasamente se logran avizorar soluciones, es decir, son presentados como el efecto de una cierta interacción. Una de las nociones de conflicto planteada por Gentili y Suárez, caracteriza a este como un fenómeno esencialmente activo en virtud del cual es posible imponer o lograr consenso social y político respecto del modo en que cada actor concibe la

3
educación. El conflicto no es el producto de la interacción -ni mucho menos de una especie de deficiencia en la misma- sino ella misma es interacción. Es más, no es sólo una forma de interacción social, sino, al parecer, una de las más eminentes formas de interacción. Intentemos aclarar esta afirmación. Una situación conflictiva (por ejemplo, la demanda docente de reivindicaciones salariales), al igual que todo hecho que acaece en el mundo, se explica, no por una sola causa, sino por una multiplicidad de factores que concomitan, al parecer inexorablemente, en orden a producirla. La diferencia entre un acontecimiento ordinario y un conflicto, estriba en que en este último se hacen visibles inmediatamente las estructuras que configuran y están a la base de toda interrelación posible con otros agentes. Como bien dice Gentili, el conflicto nos permite “recuperar la noción de intereses contrapuestos y el poder relativo con que cada actor cuenta para imponer el consenso al resto o para arribar a acuerdos”. Una situación conflictiva requiere necesariamente para constituirse como tal de un problema, un “algo en conflicto”, alguien con quien se está en conflicto, y un algo(razón) por lo cual y un algo para lo cual se entra o se está en conflicto. Estos dos últimos elementos explicarían el por qué, por ejemplo, en opinión de José Seoane y Emilio Taddei en su cronología “La conflictividad social en América Latina”, la conflictividad “es una puerta de acceso importante a la comprensión de las transformaciones estructurales que signan al capitalismo latinoamericano y a las dinámicas sociales en que dichas transformaciones se inscriben y despliegan”. Me parece que –sin tomar en cuenta la cronología ofrecida al final del texto- en este pequeño resumen aparecen las ideas medulares, o al menos, las que me parecen más relevantes. Ahora nos abocaremos al análisis de estas ideas. En relación con el texto hay varios puntos que me parecen discutibles. Lo primero es lo inadecuado del título. Se habla de "conflictividad educativa", pero el artículo se refiere a la "conflictividad docente", que no es lo mismo. Más aún, me parece que muchos de los más grandes conflictos educativos no son vistos, ni asumidos ni tratados en los conflictos docentes. Un ejemplo: en Chile uno de los nudos “gordianos” en el terreno educativo es el de la segmentación social que está provocando el financiamiento compartido; tema que siendo de la mayor importancia, no es asumido ni se refleja en ninguno de los conflictos docentes tratados en el documento. Por otra parte se dice en el documento que no se registran conflictos con la educación particular, lo que no quiere decir -me imagino- que la relación educación privada - educación pública no sea uno de los mayores problemas que enfrenta el sector educativo que se ve enfrentado a dos sistemas paralelos que no se tocan y que operan con dos lógicas distintas. En la página 5 del texto se identifican las "transformaciones amenazantes" impulsadas por las reformas, pero no se explicita cuáles son los sentidos y direcciones de los cambios que causan los conflictos. Aún así la lista me parece insuficiente porque no incorpora otros conflictos educativos de la mayor importancia y que no son tratados como conflictos docentes, como es por ejemplo, la débil relación de los ministerios con los institutos formadores de maestros y la fuerte relación que estos tienen con las prácticas educativas, lo que imposibilita una acción eficaz de los ministerios para implementar las reformas en los centros escolares. Por otro lado, me gustaría hacer notar que en las estadísticas entregadas, cuando se habla de “adscripción de docentes” a huelgas o protestas, sólo se pondera el número de días que duró la manifestación, y no así el porcentaje o número de maestros que adscribieron a ella. La ausencia de este dato me parece que no es algo menor, porque ayudaría determinar con más precisión la real envergadura del conflicto. Hay otras preguntas sobre los conflictos docentes que me parecen importantes y que no veo que el documento conteste. Por ejemplo, ¿cuánto es el costo de las huelgas docentes en cada país? ¿Cuántos de esos conflictos ha llevado

4
a resultados exitosos en términos de modificación de las políticas? ¿Cuántos de los conflictos han tenido apoyo de otras fuerzas sociales y cuántos no?, etc. Sin embargo, aún cuando, reitero, estoy completamente de acuerdo en la necesidad de una revisión y contextualización de la noción de conflictividad, no deja de llamar mi atención la contradicción o, por lo menos, la falta de fluidez que creo ver entre la teoría de la conflictividad esbozada o propuesta en el texto por Gentili y la noción de la misma que aplica en la cronología. ¿De qué me sirve conocer el número de conflictos o los tipos de conflictos si las situaciones de contexto son las que hacen la diferencia? Es muy distinta una huelga en dictadura que en democracia. ¿Cuántos de los conflictos docentes no reflejan más que intereses corporativos y no una voluntad de superar los verdaderos conflictos educativos? ¿Y cuáles son éstos? Una cosa es el conflicto y otra muy distinta son sus manifestaciones o expresiones, como por ejemplo, las acciones de protesta. En favor de este argumento creo que basta constatar la multiplicidad de conflictos que no derivan en negociaciones o acciones de protesta. En Chile, por ejemplo, el problema de la ausencia de regulación en la utilización de las subvenciones estatales por parte de los sostenedores de colegios particulares subvencionados es un problema mayor, pero, sin embargo, no se ha visibilizado mayormente en los medios como un conflicto, ni ha habido acciones de protesta de parte del magisterio o los apoderados. Me resulta extraño, entonces, que un texto sobre conflictividad no evidencie conflictos, sino estadísticas de demandas, reclamos, protestas u otras expresiones reivindicativas. Con esto no queremos desestimar las estadísticas presentadas ni mucho menos desconocer la función que estas cumplen, nada más lejano a nuestro propósito. Nuestra intención no es sino llamar la atención en el hecho de que el centrar la mirada en las acciones de protesta, puede derivar en invisibilización de lo verdaderamente medular, que dice relación con indagar los conflictos y los procesos de transformación social en que estos se inscriben a partir de los diversos modos como se instalan o salen a la luz pública. Pensar que a través de las estadísticas de las acciones de protesta del Magisterio lograremos una comprensión de los conflictos de la educación en la región, me parece que pude, de alguna manera, inducirnos a confundir el mapa con el territorio. Estoy pensando con esto que, por ejemplo, tras las demandas, protestas y paros docentes por reivindicaciones salariales (reconocido en el texto como uno de los grandes conflictos en materia educativa), podría asomarse un conflicto (uno de verdad) entre una cierta idea colectiva de la superlativa dignidad e importancia de la labor docente y de como eso debiera verse reflejado en el salario y las condiciones laborales asignadas por el gobierno, y las condiciones reales de trabajo de los docentes. Más de alguien pensará que con estas sutilezas estoy introduciendo complejidades que sólo multiplicarán los problemas en lugar de solucionarlos y que derivarán en la construcción de conceptos inasibles como “metaconflictos”, o algo semejante, pero eso queda a juicio del lector. En resumen, me preocupa el hecho de que en la práctica se desatiendan, o confundan los conceptos ganados en el campo de la teoría, de que se haya vuelto a confundir, o vuelto a fundir en un solo concepto, aquello que en virtud de un valioso esfuerzo analítico había sido discernido, quiero decir, que me parece paradójico que se proponga una investigación de grueso calibre en torno al concepto, una definición "teóricamente ambiciosa" de conflicto educativo que no se condice con el análisis de los conflictos que se describen a continuación en la cronología. ¿Para qué sirve dicha definición si después los conflictos se reducen a expresiones de protesta y se agrupan en categorías abstractas despojadas de todo contexto social y direccionalidad política?

5
Para finalizar me gustaría dejar en claro que mis palabras no han pretendido desechar o invalidar el camino propuesto por Gentili y Suárez para abordar el tema de la conflictividad educativa en Latinoamérica, sino tan solo generar una reflexión crítica respecto al rendimiento o eficacia de las herramientas que estamos empleando para la comprensión del fenómeno de la conflictividad educativa en nuestra región. Dejamos abierta la pregunta: ¿Es el acucioso trabajo de ordenar estadísticamente las acciones de protesta de los profesores un camino fértil para identificar y comprender los conflictos de la educación y sus reformas en la región?