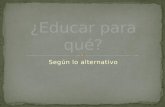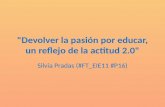Educar en la Integridad con la Web 2.0
Click here to load reader
description
Transcript of Educar en la Integridad con la Web 2.0

Área Temática: La práctica en la formación en línea (ponencia oral)
Educar en la Integralidad con la Web 2.0Lcdo. Salomón Rivero López1
RESUMEN
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han desarrollado durante los últimos años un avance casi arrollador, lo que ha llevado a todas las instancias a adaptarse a los cambios que conlleva la tecnologización. La educación, como fuente primaria en la conducción de todo cambio es parte activa de la dinámica transformadora. En tal sentido, se requiere aprovechar didácticamente las potencialidades de las Tecnologías de Información y Comunicación, no sólo para promover los aprendizajes conceptuales, sino también para favorecer los valores colectivos en la sociedad en la que no existen certezas absolutas, y en la que la complejidad y el caos son los protagonistas principales. En fin, el reto que se presenta es aprender cooperativamente con el apoyo de las TIC, integrando el metaconocer con el hacer, el ser, el convivir, el comprender y el emprender. Para lograr este fin, de manera particular, la Internet ofrece herramientas que favorecen el aprendizaje en cooperación, entre las que vale la pena citar las que forman parte de la llamada Web 2.0, encabezadas por el wiki y el weblog. Sin embargo, son escasos los metaanálisis que sobre el particular existen. El siguiente artículo pretende metaanalizar los procesos metacognitivos y valores sociales presentes en el aprendizaje cooperativo apoyado en la Web 2.0.
Palabras Claves: Web 2.0, metacognición, valores sociales, aprendizaje cooperativo.
1 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Venezuela. Teléfono: 0416-0613224. e-mail: [email protected]. Fax: 02682524051.

La sociedad actual: Sociedad de la Información.
La sociedad actual, conocida como Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, tiene
como antecedente la llamada era industrial, caracterizada por el predominio de las industrias básicas y
por la producción de servicios. A diferencia de aquella, la Sociedad de la Información no se deriva del
uso de grandes maquinarias, sino de la evolución de los chips de información; esto es, pequeñas
cápsulas que contienen en su interior complejos circuitos electrónicos integrados por millones de
millones de componentes microscópicos. Reigeluth (1999:15) resume algunas de las diferencias entre
la sociedad de la información y la era industrial:
Tabla 01. Diferencias entre la era industrial y la sociedad de la informaciónEra Industrial Sociedad de la Información
Estandarización PersonalizaciónOrganización burocrática Organización basada en equiposControl centralizado Autonomía con responsabilidadRelaciones competitivas Relaciones cooperativasToma de decisiones autocrática Toma de decisiones compartidaAcatamiento, conformidad Iniciativa, diversidadComunicación unidireccional Trabajo en redCompartimentación, orientado a las partes
Globalidad, orientado al proceso
Plan de obsolescencia Calidad totalEl director como "rey" El cliente como "rey"Conocimiento centralizado, no siempre de fácil acceso
Conocimiento distribuido a través de múltiples medios, de fácil acceso
Fuente: Reigeluth (1999)
Como se nota, en este tránsito de la era industrial a la sociedad de la información se pasa de una
estructura rígida en la cual el poder de decisión es exclusivo de unas pocas personas, mientras la
mayoría debe conformarse con acatar, y donde el director es quien todo lo domina; a una organización
plenamente cooperativa, cuyo centro son las personas y las relaciones entre éstas, quienes además
poseen responsabilidades individuales y colectivas en la toma de decisiones, apoyadas por inmensas
posibilidades de acceso y aprovechamiento de la información.
La sociedad de la información avanza a la par de la producción de equipos cada vez más pequeños
que tienen una misión fundamental: procesar, transmitir y gestionar volúmenes de información cada
vez más amplios. Este hecho, con el transcurrir de los años ha generado sobreabundancia de

información en el mundo, con lo cual el ser humano se ha visto obligado a desarrollar nuevas
habilidades para intentar hacer el tránsito de un simple consumidor de información a procesador activo,
selector y organizador de la misma.
Uno de los más connotados investigadores en materia de Tecnología Educativa, como lo es el doctor
Pere Marqués Graells (2000:06), de la Universidad Autónoma de Barcelona, resume en el siguiente
esquema la sociedad de la información:
Figura 01: Características de la Sociedad de la Información.Fuente: Marqués (2000).
Marqués resalta la influencia de la globalización en la sociedad actual, creando un pensamiento y un
mercado únicos y acrecentando la multiculturalidad. Destaca, asimismo, la influencia de los medios de
comunicación de masas, de la evolución de los medios de transporte, y de la digitalización del mundo
provocada por la llegada del computador a muchas zonas en las que en tiempos pasados esto era sólo
un sueño. También el avance científico ha contribuido, fundamentalmente con el desarrollo de la
bioingeniería, la biotecnología, la informática médica y la microelectrónica.
La sociedad de la información ha generado lo que Morin (1996:42) ha denominado el fenómeno de
la complejidad, en la cual destaca la importancia de la noción del desorden como punto de partida para
la generación de propuestas educativas válidas. En la misma línea, la teoría del caos parte del estudio
de sistemas caóticos para evaluar la naturaleza de cada cambio en el sistema antes de intervenir sobre
él. Aunque las nociones de complejidad y caos no nacieron precisamente para ser aplicadas al campo

educativo, en su esencia son completamente válidas para explicar la dinámica cambiante y a veces
avasallante de esta época.
De esta forma, ante la complejidad y el caos que imperan en el mundo, las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) pasan a constituir una alternativa viable para apoyar los procesos
educativos. Antes de explicar el porqué de esto, se formulará una visión global de lo que son las
Tecnologías de Información y Comunicación. Sobre este particular, Cabero (2005:17) señala que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación surgen de la unión de tres (3) áreas fundamentales:
- La informática, referida primordialmente al uso de equipos de computación para procesar y gestionar
información;
- las telecomunicaciones, o avances en las comunicaciones por vías satelitales o microondas; y
- la telemática, representada por la Internet y las redes de computadores en general, constituye la unión
de la informática con las telecomunicaciones para romper las barreras espacio-temporales de
comunicación e información.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han acelerado los procesos de globalización,
acabando con los límites entre países y regiones para establecer comunicación y compartir información.
Sin embargo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación también contribuyen con las
desigualdades sociales, ya que menos de un tercio (1/3) de la población mundial tiene acceso a las
mismas, el resto se encuentra tecnológicamente “aislado”. Por otra parte, sólo grupos privilegiados
tienen acceso a la información de primer nivel, al resto del mundo sólo llega información genérica.
A pesar de lo mencionado, son muchas las ventajas que las Tecnologías de Información y
Comunicación ofrecen a nivel social, político, económico, científico y educativo. Son pocas las
acciones que se pueden llevar a cabo hoy sin que exista el concurso de las tecnologías. Las opciones
van desde hacer una compra por teléfono o Internet, hasta trabajar “sin salir de casa”.
De más está mencionar que la educación también se ve afectada, ya que, ante la mundialización del
conocimiento y la democratización de los espacios educativos, las Tecnologías de Información y
Comunicación surgen como una de las alternativas más idóneas para el autoaprendizaje, la
colaboración, la cooperación, la flexibilidad cognitiva, el fomento de valores universales, y la
conjunción del estudio con la actividad productiva.
Lo mencionado cobra especial relevancia en el marco del nuevo contexto de la Educación Superior
expresado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe
(IESALC/UNESCO, 2006:14), según el cual las instituciones de estudios superiores de estas regiones
demandan de sus gobiernos la implementación de planes que favorezcan la democratización en el

acceso y permanencia de todos y todas al subsistema de Educación Superior con el apoyo de las
Tecnologías de Información y Comunicación.
A nivel general, Cabero (2000:192) menciona algunos aportes de las Tecnologías de Información y
Comunicación a las universidades, entre ellos:
- Los programas pueden estructurarse alrededor del aprendizaje asíncrono, lo que nos va a llevar a
que frente a la modalidad tradicional de enseñanza "cara a cara", las Tecnologías de Información y
Comunicación propicien su utilización en las redes de comunicación lo que facilita que tal
comunicación deje de ser exclusivamente sincrónica.
- La distancia no es un elemento significativo. El mercado para los programas de educación será
más amplio y no vendrá marcado por la cercanía geográfica.
- El volumen de los planes de estudio se puede ampliar, de manera que a los alumnos se les pueda
ofrecer planes de estudios de la universidad en la que se encuentra matriculados, o de otras que
mantengan convenios con aquella.
- La entrega de materiales y contenidos se personalizará a las necesidades y horarios del estudiante.
El conocimiento local desde esta perspectiva adquiere verdaderos significados para la concepción
educativa.
- La estructura de la educación mediada en la tecnología, exige un planteamiento altamente
colaborador.
- El aumento de la productividad y el impacto de las inversiones realizadas.
- Permiten la formación a más personas, ya que las sesiones de trabajo son más cortas y más fáciles
de programar.
- Son graduables, ya que en cualquier fase se puede incorporar cualquier persona sin incurrir en
gastos adicionales, ni ocasionar molestias para el nivel del grupo de aprendizaje.
- Proporcionan actualizaciones en tiempo real y acceso a la información cuando se necesita.
Como se puede notar, el centro de las Tecnologías de Información y Comunicación lo representa la
Internet, y ésta ofrece un sinnúmero de servicios y herramientas que pueden ser utilizadas con fines
didácticos. Originalmente, el uso didáctico de Internet se centró en los foros virtuales, el Chat y el
correo electrónico; pero en los últimos dos (2) años las mayores tendencias sociales se orientan al uso
de herramientas web de tipo “alternativo”, constituyentes de una nueva filosofía conocida como Web
2.0. Del mismo modo, poco a poco se han venido utilizando dichas herramientas en entornos
académicos, sin que existan aún muchos estudios formales sobre las potenciales didácticas de las
mismas.

Los principales representantes de la filosofía Web 2.0 son, sin duda alguna, el Wiki y el WebLog o
Blog. Para efectos del presente análisis, se incorpora la herramienta BSCW o Soporte Básico de
Aprendizaje Cooperativo; debido a que, aun cuando nace antes del auge de la filosofía en cuestión,
cumple con las principales características de la Web 2.0, como son la orientación al usuario final y el
fomento de la construcción cooperativa.
El Wiki es un sistema de colaboración que ha tomado dimensiones mundiales gracias a la llamada
Wikipedia o biblioteca electrónica mundial. Sus principales virtudes son el permitir la construcción
colaborativa de documentos electrónicos, guardando un registro de las fechas, horas y modificaciones
realizadas por cada usuario. Esto quiere decir que las personas tienen la oportunidad de contribuir a la
construcción de un documento de cualquier índole y, además, puede obtener copia de cualquier versión
que desee, incluyendo la original.
Por su parte, el WebLog, Blog o bitácora interactiva, permite a los usuarios crear documentos sobre
un tema de interés colectivo, opinar sobre los documentos de otros miembros de la bitácora, y revisar
los aportes que se han hecho desde la fecha de creación del Blog. En pocas palabras, el WebLog
registra los aportes que a diario se hacen sobre un tema de interés común, y permite hacer nuevos
aportes o comentarios al texto electrónico que se desee.
Nótese en las descripciones realizadas que el Wiki es un tipo de Blog, pero un Blog no
necesariamente debe ser un Wiki. La principal diferencia es que el WebLog puede contener un número
ilimitado de textos electrónicos organizados por fechas, mientras el Wiki se basa en un texto central
que puede o no poseer enlaces, y sobre el que trabajarán todos los interesados en la temática.
Finalmente, BSCW o Soporte Básico de Aprendizaje Cooperativo, según sus siglas en inglés, es un
espacio de trabajo compartido utilizado fundamentalmente para desarrollar trabajos de investigación
entre universitarios de diversas partes del mundo. BSCW permite compartir archivos, modificar los
archivos de otros cooperantes, publicar documentos informativos, llevar un registro de todos los
sucesos acaecidos en el espacio de trabajo (ej: creación, lectura o modificación de objetos), conversar
síncrona o asíncronamente con uno o varios cooperantes, etc.
BSCW ha hecho aportes fundamentales a la creación y consolidación de grupos de investigación
interuniversitarios, principalmente en países como España, México, Argentina y Chile.
En el aprendizaje cooperativo es que se sustenta BSCW. A decir de Ferreiro (2004:12), este tipo de
aprendizaje consiste en “obrar conjuntamente con otro para un mismo fin”, en este caso para aprender
juntos. Para Ferreiro los fundamentos del aprendizaje cooperativo son la actividad, la bidireccionalidad
y la cooperación.

La actividad se refiere a la interacción del sujeto que aprende con otros para pasar de un estado de
“no saber” a uno de “saber”; de un “no poder hacer” a un “saber hacer”; y de un “no ser” a “ser”. Es
importante acotar que el hecho de que el aprendizaje sea cooperativo no significa que el estudiante
deba estar todo el tiempo acompañado; antes bien, es necesario alternar espacios de trabajo individual
con espacios de trabajo compartido.
Por su parte, el segundo fundamento se refiere a la bidireccionalidad entre quien guía y orienta la
actividad y el aprendiz. En el caso del aprendizaje cooperativo, el maestro debe ser un mediador que
favorezca el aprendizaje, estimule el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes y corrija
funciones cognoscitivas deficientes. Finalmente, la cooperación se da cuando cada una de las personas
que integran el grupo llega a percibir que puede alcanzar los objetivos si y sólo si todos trabajan juntos
y cada quien aporta su parte.
Ferreiro distingue siete (7) momentos que deben darse en toda clase cooperativa, estos son: El
momento A o de activación; el momento O de orientación de la atención; el momento PI de
procesamiento de la información; el momento R de recapitulación; el momento E de evaluación; el
momento I de interdependencia social positiva; y el momento SSMT de reflexión, en el que se debe
promover el Sentido y Significado, la Metacognición y la Transferencia.
Como se observa, estos procesos nacen de las teorías cognitivas, sin embargo, las características de
los nuevos tiempos exigen trascender la cognición hasta alcanzar la metacognición, esto dada la
necesidad de reflexionar en todo momento en torno a los que se está aprendiendo, cómo se está
aprendiendo, para qué se está aprendiendo, y qué falta aun por aprender.
Precisamente, respecto a la metacognición señala Burón (1999:09) que el objeto de estudio de ésta
es “el conocimiento de las distintas operaciones mentales y saber cómo, cuándo y para qué debemos
usarlas”. Como se nota, en esta concepción de Burón se encuentran implícitos el conocimiento y la
reflexión a los que ya se hizo referencia.
El conocer la manera como el hombre aprende y la utilidad de ese aprendizaje constituyen sin duda
un gran paso hacia el mejoramiento continuo de la enseñanza, sin embargo, hay otros elementos que
con mucha frecuencia son dejados de lado por los docentes y que son tanto o más importantes que la
construcción de conceptos. Uno de estos elementos está ligado a los valores humanos, principalmente
aquellos que son comunes a todos los hombres y mujeres.
Sobre este particular, Pérez-Esclarín (2004:06), citando a Frey Betto (s/f), señala que si se educa la
razón sin educar el corazón lo único que se logra es la formación de personas intelectualmente adultas
y sentimentalmente infantiles, falsas y muchas veces agresivas. Indica, asimismo, Pérez-Esclarín que el

genuino educador debe enfrentar firmemente el peligro de pretender reducir la educación a la mera
capacitación para la producción y el consumo, dejando de lado la formación integral de la persona.
Educar, menciona Pérez-Esclarín (2004:06), “es alumbrar personas auténticas, libres y solidarias; es
forjar voluntades, alimentar espíritus, cincelar corazones”.
El reto es, entonces, aprovechar didácticamente las Tecnologías de Información y Comunicación
que forman parte de la filosofía Web 2.0 para educar en la integralidad, haciendo conscientes a los
estudiantes universitarios de lo que aprenden, cómo lo aprenden, para qué lo aprenden, y qué deben aun
mejorar; educando seres humanos en lugar de máquinas repetidoras… seres humanos que reconozcan
la importancia de quienes le rodean para su propio desarrollo, el de su comunidad y su país… que sean
capaces de dejarse afectar por los problemas de los otros y de cooperar en la búsqueda de soluciones…
que reconozcan que no lo pueden todo trabajando solos, pero que en cooperación nada hay que no
puedan alcanzar… en fin, seres humanos que no sólo conozcan, sino que también hagan, sean,
convivan, comprendan y emprendan.
Filosofía Web 2.0: Educando desde lo metacognitivo, activo, afectivo, social y tecnológico
Como producto de las características del nuevo mundo, entre las que se encuentran la cooperación,
el rol protagónico de las personas y las relaciones entre éstas para la toma de decisiones, los grandes
volúmenes de información a los que se tiene acceso gracias a las TIC, y la creciente complejidad e
incertidumbre derivada de ese desmesurado crecimiento tecnológico; más que nunca se hace necesario
fomentar el aprendizaje para la vida y a lo largo de la vida, desarrollándose competencias ligadas al
aprender a aprender y, sobre todo, a reflexionar en torno a lo que se aprende y sacarle el máximo
provecho.
En tal sentido, cobra cada día mayor vitalidad la necesidad de desarrollar destrezas metacognitivas
que favorezcan el aprendizaje y el control del mismo. Atendiendo a esta necesidad, desde hace algunos
años se están desarrollando estudios que intentan aportar una visión integral de la metacognición.
Vargas y Arbeláez (2002:04), por ejemplo, describen tres (3) etapas evolutivas o tendencias del
concepto de metacognición: la primera relacionada con los precursores Tulving y Madigan, quienes en
1969 hicieron fuertes críticas al estado de las investigaciones sobre la memoria humana e hicieron un
llamado de atención sobre un aspecto totalmente humano ligado a la memoria, como es el hecho de que
las personas poseen conocimientos y creencias acerca de su propia memoria.
La segunda etapa mencionda por Vargas y Arbeláez es la relacionada con Flavell, responsable de
acuñar el término ‘metamemoria’ para referirse a la conciencia sobre la propia memoria, a la que ya

habían hecho referencia Tulving y Madigan. Gracias a los estudios de Flavell, el término metamemoria
fue rápidamente acompañado por otros como metacognición y metacomprensión. Del mismo modo, se
constituyó una de las dimensiones de la metacognición: conocimiento acerca de la cognición.
Continuando con Vargas y Arbeláez (opcit), la tercera etapa de la evolución del concepto se refiere
a la metacognición como control de la cognición, y parte de la detección de las limitaciones de las
personas para generalizar y transferir lo que aprenden a otras situaciones. Así, se observaba que las
personas podían mejorar la ejecución de una actividad cuando estaban bajo el control del
experimentador, pero al éste ausentarse, las personas eran incapaces de aplicar por sí mismas los
conocimientos adquiridos.
De esta forma, se desarrollan estudios tendientes a permitir a los sujetos de investigación monitorear
y supervisar el uso de sus propios recursos cognitivos, llegándose así a la construcción de la dimensión
de la metacognición relacionada con el control de la cognición.
A las mismas tendencias mencionadas por Vargas y Arbeláez hace referencia González (1992:02),
mencionando que las mismas, lejos de alejarse, convergen dando cuerpo a lo que hoy conocemos como
metacognición, referida al conocimiento sobre el conocimiento, la autorregulación, y la reflexión en
torno a los propios procesos de gestión y manejo del conocimiento.
Definido el marco general, otros autores han hecho su aporte al estudio de la metacognición. En tal
sentido, González (1992) hace alusión a las contribuciones de teóricos como Costa; Chadwick; Haller,
Child y Walberg; y Yussen; entre otros.
Según González (1992:03), para Costa (s/f) la metacognición se vincula a la habilidad para “(a)
conocer lo que conoce; (b) planificar estrategias para procesar información; (c) tener consciencia de sus
propios pensamientos (…); y (d) reflexionar acerca de y evaluar la productividad de su propio
funcionamiento intelectual”.
Por su parte, Chadwick (1985), citado por González (1992:04), resalta que la cognición está referida
a la conciencia que tiene una persona acerca de sus propios procesos cognitivos, y considera los sub-
procesos: meta-atención y metamemoria.
Asimismo, de Haller, Child y Walberg (1988), González (1992:05) destaca la consideración de la
conciencia sobre los propios recursos cognitivos, y de la regulación y el monitoreo que se puede ejercer
sobre tales recursos, aportando a los mecanismos de control el mayor peso en la toma de decisiones.
Es de destacar que uno de los conceptos más completos que menciona González (1992:05) es el
aportado por Yussen (1985), quien concibe la metacognición como
La actividad mental mediante la cual otros estados o procesos mentales se constituyen en objeto de reflexión. De esta manera la metacognición alude a un conjunto de

procesos que se ejercen sobre la cognición misma, por ejemplo, cuando una persona piensa en las estrategias que mejor le ayudan a recordar (metamemoria); o se interroga a sí misma para determinar si ha comprendido o no algún mensaje que alguien acaba de comunicarle (metacomprensión); o considera las condiciones que pueden distraerle menos mientras está tratando de observar algo (meta-atención).
Como se puede observar, de lo plasmado hasta este momento se puede tener una visión bastante
clara de los procesos implicados en la acción metacognitiva, los cuales, sin duda alguna, incluyen el
conocimiento acerca del propio conocimiento, o lo que sabe acerca de lo que se sabe; la
autorregulación y el control de los conocimientos y de los propios procesos cognitivos; y la reflexión o
evaluación acerca de el para qué de lo que se sabe. Sin embargo, para afianzar esta noción se debe
revisar aun lo que se ha escrito sobre los procesos cognitivos en sí.
Al respecto, Martín y otros (2002:15) hacen una revisión bastante completa sobre este particular,
citando entre otros a Flavell (1977), quien es el encargado de crear el término metamemoria, y de ligar
dicho término al conocimiento y control de la propia memoria.
Otro autor citado es Chi (1978), quien también considera el conocimiento y el control entre las
variables de la metacognición. Por su parte, Brown (1983) entiende la metacognición como la
regulación y el control del conocimiento. Asimismo, Lawson (1980) considera que previo al
entrenamiento en estrategias y procesos metacognitivos, debe existir un entrenamiento en estrategias
cognitivas de aprendizaje, e incluye entre los procesos fundamentales la toma de decisiones, la
selección de estrategias y el control ejecutivo.
En el mismo orden de ideas; Brown, Brandsford, Ferrera y Campione (1983), citados por Martín y
otros (opcit), consideran el autoconocimiento de los procesos cognitivos y la regulación del
conocimiento, que incluye una planificación, evaluación y regulación. Otro que considera los aspectos
ligados al conocimiento y al control es París (1984), destacando para el primero el conocimiento
declarativo, procedimental y condicional; y para el segundo, habilidades como la planificación, la
evaluación y la regulación; coincidiendo así con Lawson (1980).
Mencionan también Martín y otros (opcit) las ideas de Nickerson, Perkins y Smith (1994), quienes
se basan en un conocimiento, unas experiencias y unas habilidades metacognitivas para definir la
metacognición. De igual manera, Beltrán (1993) considera el conocimiento y conciencia de la
memoria, dejando reducida la metacognición al conocimiento y el control autorregulado o planificado.
Más adelante, los propios Martín y otros (2002:78) dividen los procesos metacognitivos en
generales y específicos. Entre los procesos metacognitivos generales mencionan el conocimiento
metacognitivo y el control metacognitivo. El conocimiento metacognitivo, a su vez, está influido por

variables personales, de tarea y de estrategia; mientras el control metacognitivo se relaciona con
variables de planificación, supervisión o seguimiento y evaluación de los resultados.
Por su parte, los procesos metacognitivos específicos se dividen en tres (3) fases: Recepción,
transformación y recuperación de la información. La fase de recepción de la información pasa por un
proceso de sensibilización y por unos procesos relacionados con la atención; la fase de transformación
de la información comprende los procesos de comprensión y de retención de la información;
finalmente, la fase de recuperación de la información incluye los procesos de evocación, transferencia y
comunicación.
Como puede notarse, los procesos metacognitivos específicos, además de guardar íntima relación
con los procesos metacognitivos generales, también se relacionan de manera directa con los procesos
propios de la cognición; con lo que es necesario acotar en este punto que los procesos metacognitivos
en ningún momento deben ser separados o estudiados con independencia de los procesos cognitivos,
por una razón muy simple, y es que para que exista la metacognición, previamente debe existir la
cognición.
Se precisa destacar en este punto que, dadas las características genéricas de la revisión de las
propuestas de todos los autores, se decide adoptar el modelo propuesto por Martín y otros (2002:102)
sobre los procesos cognitivos generales y específicos por considerar que incluye y amplía las
propuestas del resto de los teóricos. Se asume, asimismo, la concepción de la metacognición propuesta
por Martín y otros (2002:124), según la cual
La metacognición se refiere al conocimiento del conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento, y se trata de procesos autorregulatorios del funcionamiento de procesos cognitivos más específicos (…). Son los sistemas de alerta y de consciencia que han de acompañar a toda labor intelectual. Su ausencia en los alumnos y alumnas provoca grandes pérdidas de tiempo en el estudio con pobres resultados. Su presencia se correlaciona con una alta capacidad intelectual, eficacia y eficiencia en el trabajo.
Por otra parte, en este mundo multidimensional y complejo no es posible concebir un aprendizaje
basado exclusivamente en la dimensión cognitiva o metacognitiva, se requiere del concurso de las
dimensiones afectiva y social para garantizar el dar respuestas acertadas a las situaciones que
involucren el concurso de seres humanos.
Respecto a la dimensión afectiva propia de los seres humanos, mucho se ha discutido en torno a la
presencia de valores que determinan el comportamiento y la actuación general de las personas ante
determinadas situaciones y grupos sociales; incluso, son muchas las reflexiones que se han realizado en
torno a la conveniencia o no de utilizar la palabra valores en este contexto.

Como ejemplo de estas de estas reflexiones, Campos (2003:01) prefiere utilizar el término ‘virtudes’
en lugar de ‘valores’, ya que considera que los valores son sólo intenciones, mientras las virtudes son
los valores morales llevados a la práctica.
Señala Campos que el simple actuar bien no es sinónimo de virtud, porque en determinada situación
se puede actuar bien por costumbre. De esta forma, las buenas acciones sólo son consideradas virtudes
cuando es congruente la intención que las desencadena. De manera concreta, para Campos, en el
terreno educativo, lo que se evalúa es la acción de los alumnos en la interacción social, así que se debe
evitar el contar con alumnos que conozcan los conceptos, pero actúen en forma incongruente con su
discurso.
En concordancia con lo planteado, Campos atribuye gran importancia al enseñar con el ejemplo, no
sólo el del profesor, sino el derivado de la propia actividad de los alumnos para analizar y poner en
práctica los valores; ello partiendo de situaciones prácticas, cotidianas y de interés del alumno, y
concibiendo a éste no como alguien a quien se le deben enseñar valores o como alguien que carece de
virtudes; sino como un ser humano que debe reflexionar y analizar la distancia que lo separa de las
virtudes y lo que debe hacer para acercarse a ellas.
Otro autor que considera las virtudes por sobre los valores es Ruiz (2005:02), quien apoya la tesis de
que las virtudes son los hábitos y modos de actuar; mientras los valores son más relativos, ya que
cambian o pueden cambiar dependiendo de las culturas, las épocas y las condiciones de las personas.
En todo caso, es condición imprescindible que esta concepción de virtudes sea asimilada por el
profesorado antes de ser aceptada y adoptada por el alumnado.
A pesar de concepciones como las citadas, otros autores como Ramos (1995) apoyan la utilización
del término ‘valores’ en la educación, por lo que defienden y promueven la educación en valores. En su
reflexión, Ramos parte del concepto de ‘perfil’ para hacer referencia al conjunto de rasgos que definen
y dan identidad a un determinado profesional, destacando que todo perfil encierra la existencia de
valores.
Como valor, Ramos (1995:01) entiende “Aquella cualidad que permite evaluar la bondad de una
cosa, su capacidad de trascender en un ámbito determinado y en cualquier plano que se presente”,
destacando que el valor depende de cada sociedad, y que una actitud puede ser considerada un valor
sólo cuando toma vida, es decir, cuando se encarna en algo o en alguien. Para Ramos, el valor al tomar
vida, inspira la conducta del hombre dinamizando y encauzando los actos, e impulsándolo al logro de
sus objetivos individuales y colectivos.
De esta forma, lo colectivo se logra ya que, ante la adquisición de un valor, se transmiten
características especiales a la persona, y ésta las proyecta al medio social en el que se desenvuelve,

trascendiendo su proyección al influenciar a todos quienes la reciban. Señala Ramos (1995:02) que ese
es el caso del educador, quien ha de constituirse en “el espejo donde los alumnos se mirarán y la vida
de ellos, será el mejor reflejo de lo que éste les enseñe”.
Así, los valores no son sólo individuales, sino también sociales o colectivos. Esta visión es
destacada por Argandoña (2000:07) al señalar que los valores son adquiridos de las personas o de las
colectividades, pero de diferente forma; razón por la cual se habla de valores individuales o personales
y de valores colectivos o sociales. Agrega Argandoña que un valor no es considerado social sólo
porque la mayoría de los individuos de la sociedad lo asuma, sino en la medida en la cual
Comprometa las actuaciones de las personas, no sólo individual, sino también socialmente, como colectividad, es decir, incluyendo sus instituciones, leyes, costumbres y conductas. Son las personas las que deciden actuar de acuerdo con ciertos valores, pero el acuerdo (habitualmente implícito) de todas las que forman una sociedad (…) de vivir conforme a esos valores los convierte en valores colectivos o sociales.
Del mismo modo, contrario a quienes mantienen la tesis de las virtudes por sobre los valores, y en
apoyo a los postulados de Ramos (1995), Argandoña señala que los valores lo son en la medida en que
guían a la acción; agregando que los valores, aun cuando pertenecen al ámbito cognoscitivo, se
orientan totalmente a la acción.
De esta forma, considerando los aspectos esgrimidos por los autores, y la naturaleza informática y
telemática del análisis que se desarrolla, se asumen los postulados de Ramos y Argandoña como
marcos de referencia en cuanto a la utilización y apropiación de las concepciones de valor y valores
colectivos o sociales.
En otro orden de ideas, la dimensión social de este análisis está dada por el uso de estrategias
apoyadas en el aprendizaje cooperativo, definido por Rue (2000:05) como un conjunto de
procedimientos que promueven el trabajo en pequeños grupos mixtos y heterogéneos con el objeto de
que los alumnos trabajen en conjunto y coordinadamente entre ellos para resolver situaciones
educativas y profundizar sus aprendizajes.
Rue (opcit) cita a los hermanos David y Roger Johnson para agregar que los objetivos de los
alumnos en el aprendizaje cooperativo poseen una estrecha vinculación, por lo que sólo se considera
que un participante alcanzó los objetivos si cada uno del resto de los participantes ha logrado alcanzar
los suyos.
Para Rue (opcit), el trabajo cooperativo se fundamenta en el valor de las relaciones interpersonales,
en la socialización e integración como valores educativos, en el aprendizaje por desequilibración, en la
teoría del conflicto sociocognitivo, y en el incremento del rendimiento académico de los estudiantes.

Por su parte, Domingo (1991:12) señala que no es suficiente con trabajar juntos para que la
experiencia sea considerada de aprendizaje cooperativo, sino que se requiere el concurso de cinco (5)
elementos fundamentales: La interdependencia positiva, la interacción cara a cara, la responsabilidad
asignada a cada estudiante, el desarrollo de las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales, y
la reflexión sobre el grupo de trabajo.
La interdependencia positiva se refiere a la conciencia por parte de los integrantes del grupo de que
todos son responsables del éxito de la actividad, es decir, que nadie puede alcanzar sus objetivos si los
demás no alcanzan los suyos.
Por su parte, la interacción cara a cara, se refiere a la dinámica que se produce entre los miembros
del equipo, la cual, a juicio de Domingo (opcit), debe ser cara a cara. Esto incluye el compartir recursos
y motivar a todos y cada uno de sus compañeros de grupo.
Respecto a la responsabilidad individual, señala Domingo (opcit), supone el compromiso de cada
integrante del grupo de contribuir, con su actitud y trabajo, con el cumplimiento del objetivo u
objetivos trazados. De esta forma se logra que todos los miembros del equipo aprendan y crezcan
juntos, en lo cognoscitivo y en lo personal.
Otro elemento, el relacionado con las habilidades para el trabajo en grupo, está referido a la
instrucción que se debe suministrar a los estudiantes de habilidades básicas para trabajar en pequeños
grupos, tales como el liderazgo, la toma de decisiones, la construcción de confianza, la comunicación, y
el manejo y resolución de conflictos.
Finalmente, el quinto elemento del aprendizaje cooperativo descrito por Domingo (opcit) es la
reflexión sobre el trabajo del grupo, el cual conlleva una evaluación del cumplimiento de los objetivos
colectivos, del trabajo de cada componente del equipo, y de la pertinencia de las tareas asignadas.
Valero-García (1996:26) es otro autor que ha estudiado el aprendizaje cooperativo, destacando entre
sus principales ventajas: (a) promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje;
(b) capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje mediante la
interacción entre compañeros; (c) reduce los niveles de abandono de los estudios; (d) permite conseguir
los objetivos de la enseñanza liberal y de la educación general; (e) promueve el aprendizaje
independiente y autodirigido.
Además de otras como: (f) promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica; (g)
facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad; (h) facilita el desarrollo de la capacidad
de comunicación oral; (i) incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de
aprendizaje y promueve actitudes más positivas hacia el material de estudio; (j) permite la preparación

de los estudiantes como ciudadanos; (k) permite desarrollar la capacidad de liderazgo; y (l) prepara a
los estudiantes para el mundo de trabajo actual.
Del mismo modo, Úriz y otros (1999:25) definen el aprendizaje cooperativo como el arte de
“cooperar para aprender más y mejor”; y destacan tres (3) aspectos que deben estar presentes en toda
clase cooperativa: (a) El profesor como mediador; (b) el carácter abierto de las actividades; y (c) El
trabajo individual previo al trabajo en grupo.
Para Úriz y otros, el profesor debe ser mediador, ya que se debe ubicar en una posición intermedia
entre los estudiantes y la actividad a realizar; por su parte, las actividades deben ser abiertas en el
sentido de poder ser solucionadas de muchas formas, fomentando así la reflexión y el trabajo creativo.
Finalmente, es necesario fomentar espacios previos de trabajo individual como punto de partida para
así garantizar la participación de todos en la tarea colectiva.
Cerrando la revisión sobre el aprendizaje cooperativo, se debe mencionar las ideas de Ferreiro
(2004:12), para quien el aprendizaje cooperativo consiste en “obrar conjuntamente con otro para un
mismo fin”, en este caso para aprender juntos. Los fundamentos del aprendizaje cooperativo que
Ferreiro considera son la actividad, la bidireccionalidad y la cooperación.
Así, la actividad está ligada a la interacción; la bidireccionalidad se da entre el mediador y el
aprendiz; y la cooperación parte de la interdependencia que hace que cada integrante alcance sus
objetivos sólo cuando todos sus compañeros de equipo también los han alcanzado. Importante resulta el
hecho de que el aprendizaje cooperativo implica que el estudiante alterne espacios de trabajo individual
con espacios de trabajo compartido.
Concluyendo con Ferreiro (2004:54), son siete (7) los momentos que para este autor deben darse en
toda clase cooperativa, estos son: El momento A o de activación; el momento O de orientación de la
atención; el momento PI de procesamiento de la información; el momento R de recapitulación; el
momento E de evaluación; el momento I de interdependencia social positiva; y el momento SSMT de
reflexión, en el que se debe promover el Sentido y Significado, la Metacognición y la Transferencia.
Es de señalar que el momento de activación también se conoce como “ambiente agradable” porque
en éste se crean las condiciones apropiadas para el aprendizaje. Asimismo, en la orientación de la
atención de busca captar el interés de los participantes hacia la actividad a desarrollar; en la
recapitulación se reitera lo más importante que se ha tratado hasta el instante en que este momento
ocurra; el objeto del procesamiento de información es confrontar a los alumnos con los contenidos a
tratar; mientras la interdependencia social positiva consiste en la acción de compartir procesos y
resultados con los compañeros para facilitar el que aprendan unos de otros.

Los últimos momentos de toda clase cooperativa son la evaluación y la reflexión. El primero debe
estar presente durante todo el proceso de aprendizaje y es de obligatorio cumplimiento. El segundo, por
su parte, implica la toma de conciencia de lo que se aprende, cómo se aprende y para qué se aprende; y
además de captar el sentido y significado de lo que se aprende y ser capaces de aplicar lo aprendido a
otras situaciones. La reflexión implica autorregular y autogobernar los procesos de aprendizaje.
Como puede apreciarse, Ferreiro otorga un lugar importante a la metacognición entre los momentos
del aprendizaje cooperativo. Por tal motivo, y por considerarse la propuesta de Ferreiro la que mejor
apoya el desarrollo de experiencias educativas mediadas por las TIC, se acogen estas ideas como
medulares en el marco del análisis desarrollado. Sin embargo, no se descarta la utilización de algunos
aspectos citados por otros teóricos si resultan necesarios.
Como última dimensión de análisis, la tecnológica se centra en el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje. En tal sentido, y dada la necesidad de
contar con plataformas que puedan favorecer las dimensiones metacognitiva, afectiva y social del
aprendizaje, se decide emplear la filosofía Web 2.0, por ser espacios esencialmente orientados a los
usuarios finales.
Es de destacar que al ser relativamente pocas las fuentes especializadas en la filosofía Web 2.0, la
investigación asume desde sus inicios los postulados de dos (2) de los investigadores que han estudiado
a mayor profundidad el tema, como es el caso de Cobo (2006) y de la Torre (2006). Sin embargo,
queda abierto el espacio para incluir otros teóricos que puedan publicar información de interés.
Cobo (2006:12), resalta como la característica fundamental de la Web 2.0 el proveer de
“herramientas más fáciles, más sencillas, con mayor ‘usabilidad’, más accesibles, más democráticas y,
por tanto, capaces de ser aprovechadas por un público infinitamente más amplio”. Más adelante destaca
el mismo autor que la Web 2.0 no se considera una tecnología, sino una actitud, y que representa la
evolución hacia aplicaciones web que se enfocan en el usuario final.
Otras características que destaca Cobo (2006:08) de la Web 2.0 son: (a) la transición hacia
herramientas que funcionan en línea, sin necesidad de descargarlas en el disco duro; (b) la ubicuidad de
uso; (c) el software en línea como un servicio y no un producto; (d) un usuario sin ningún conocimiento
especializado en informática puede contar con un gran abanico de herramientas, sin necesidad de un
tutor ni de grandes requerimientos técnicos; (e) y los software siempre están en versión “beta” o en
constante actualización.
Del mismo modo, menciona el autor algunas ventajas que para la construcción cooperativa
incorpora la filosofía Web 2.0, entre las que destacan el constante enriquecimiento-complementación
de la información producto de los aportes que cada quien realiza desde su experiencia y contexto

particular; resultando además mucho más sencillo el generar instancias formales e informales de
intercambio y socialización.
Destaca, asimismo, Cobo (2006:17) el “capital colectivo intelectual” que se genera con la filosofía
Web 2.0, convirtiendo a la web en “una herramienta que potencia y conecta las capacidades cognitivas
de las personas, al combinar e integrar saberes individuales de manera colectiva, de muchos a muchos,
como un gran cerebro digital global”. Para apoyar estas palabras, Cobo (2006:18) cita la perspectiva de
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2005), según la cual
…las TIC están haciendo posible que una población sumamente más numerosa que en cualquier otro momento del pasado participe en la ampliación y el intercambio de las bases de conocimiento humano, contribuyendo a su crecimiento en todos los ámbitos de la actividad humana así como su aplicación a la educación, la salud, la ciencia…
Por otra parte, el otro autor que sustenta la incorporación de la filosofía Web 2.0 en la investigación
proyectada es de la Torre (2006:03), quien considera que la principal característica de la Web 2.0 es la
sustitución del concepto de web de lectura por el de web de lectura-escritura, en la que tarde o
temprano todos los seres humanos se ven tentados a “practicar el ejercicio de la escritura reflexiva, o a
jugar a ser periodistas, o a usar la imagen como fuente de debate e intercambio”.
Asimismo, subraya de la Torre, que aun cuando se puede encontrar gran cantidad de errores o
informaciones sin verificar, este hecho está siendo considerado como positivo para los entornos
educativos, ya que está obligando a los alumnos a tener un acceso racional y crítico a la información,
favoreciendo además la posibilidad de contrastar y enriquecer toda la información de la web.
Es importante destacar que entre las aplicaciones que forman parte de la filosofía Web 2.0,
sobresalen por su facilidad y flexibilidad los wikis y los weblogs o blogs. En ambos se pude crear
cooperativamente con libertad y hacer seguimiento a lo creado, la diferencia fundamental es que en el
wiki se ofrece la posibilidad de modificar el texto original; mientras en el blog los aportes se organizan
secuencialmente en orden cronológico.
Se considera, asimismo, la plataforma BSCW o soporte básico para el trabajo cooperativo, la cual,
aun cuando fue desarrollada mucho antes de que se comenzara a hablar de la Web 2.0, comparte
muchas de las ventajas de ésta, como por ejemplo el tratarse de una herramienta centrada en el usuario
final, y promover la lectura y escritura reflexiva, y la construcción cooperativa libre.
Para finalizar, de la Torre hace una reflexión en torno al nuevo reto educativo que trae consigo la
Web 2.0: Iniciar, sin excusas, los procesos de intercambio y reflexión en la escuela, ya que hoy los
contenidos comienzan a robar el protagonismo a los aspectos tecnológicos o de diseño, creando la
necesidad de que la variable “contenidos” aparezca inmersa en cuatro (4) aspectos fundamentales de la

formación del profesorado: Acceder a los contenidos, crear contenidos, recopilar contenidos y conectar
contenidos.
De esta forma, al analizar los procesos metacognitivos y valores sociales presentes en el aprendizaje
cooperativo apoyado en la Web 2.0, teóricos como Ramos (1995), Argandoña (2000), Ferreiro (2004),
Cobo (2006), de la Torre (2006), y Martín y otros (2002); permiten delinear un marco inicial que
favorece la decisión de incorporar la metacognición como elemento que incluye y supera la cognición,
los valores sociales por sobre los llamados principios individuales, y la cooperación como dimensión
de mejor adecuación a los procesos educativos que la colaboración.
Del mismo modo, en un mundo donde toma cada vez más fuerza lo colectivo a través de las redes
de cooperación, se precisa de iniciativas que impulsen la red social o Web 2.0 como alternativa de peso
en toda educación de calidad a lo largo de toda la vida y con criterios democráticos de ingreso y
permanencia.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Argandoña, A. (2000). Algunas Tesis para un Debate sobre los Valores. Universidad de Navarra. Barcelona, España.
Burón, J. (1999). Enseñar a Aprender: Introducción a la Metacognición.Ediciones Mensajero. Bilbao, Portugal. Quinta Edición.
Cabero, J. (2000): Las nuevas tecnologías al servicio del desarrollo de la Universidad: las teleuniversidades. En ROSALES, C. (codo) (2000): Innovación en la Universidad, Santiago de Compostela, NINO, 187-216.
Cabero, J. (2005). Estrategias para la formación del profesorado en TIC. En: http://www.ciedhumano.org/files/Edutec2005_jULIO.pdf. Consulta: 15/02/2007.
Campos, O. (2003). En la Educación Básica, ¿Valores o Virtudes? Secretaría de Educación Técnica y Cultura. Sinaloa, México.
Cobo, C. (2006). Web 2.0: Un Cerebro Digital en Crecimiento. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. México D. F.
De la Torre, A. (2006). Web Educativa 2.0. En: Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Año 5, número 20. Barcelona, España.
Domingo, J. (1991). Aprendizaje Activo. Cooperación en el salón de clases. Instituto de Ciencias de la Educación, UPC. Barcelona, España.
Ferreiro, R. (2004). Estrategias Didácticas del Aprendizaje Cooperativo. El constructivismo

social: una nueva forma de enseñar y aprender. Editorial Trillas. México.
González, F. (1992). Acerca de la Metacognición. FedUpel. Caracas, Venezuela.
IESALC/UNESCO (2006). Informe sobre la Educación Superior en América Latina y El Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la Educación Superior. Editorial Metrópolis. Caracas, Venezuela.
Marquès Graells, P. (2000). Funciones de los docentes en la sociedad de la información. Revista SINERGIA, núm. 10, pp. 5-7
Martín, F. y otros (2002). Procesamiento Estratégico de la Información. Ediciones SM. Oviedo, España.
Morin, E. (1996). Los 7 Saberes necesarios para la Educación del Futuro. Colombia: Edit. Ministerio de Educación Nacional.
Pérez-Esclarín, A. (2004). Educar Valores y el Valor de Educar. Editorial San Pablo. Caracas, Venezuela.
Ramos, M. (1995). Educar en Valores. Fondo Editorial Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.
Reigeluth, C. (1999). Instructional-Design Theories and Models: A new Paradigm of Instructional Theory. USA: Lawrence Erlbaum Assoc.
Rue, J. (2000). El aprendizaje cooperativo. Instituto de Ciencias de la Educación, UPC. Barcelona, España.
Ruiz, C. (2005). ¿Educar en Valores o en Virtudes? Fundación Gratis Date. Pamplona, Navarra, España.
Úriz y otros (1999). El aprendizaje cooperativo. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. Pamplona, España.
Valero-García, M. (1996). Aprendizaje Cooperativo. Instituto de Ciencias de la Educación, UPC. Barcelona, España.
Vargas, E. y Arbeláez, M. (2002). Consideraciones Teóricas Acerca de la Metacognición. Revista Ciencias Humanas. Pereira, Colombia.