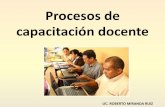Educación, Escuela y Salud en Los Procesos de Subjetivación Del Docente en México
description
Transcript of Educación, Escuela y Salud en Los Procesos de Subjetivación Del Docente en México

23. Educación, escuela y salud en los procesos de subjetivación
del docente en México
Armando Ulises Cerón Martínez1
A unque la educación es el proceso universal por el cual se produce a los individuos que requiere cada sociedad (Durkheim, 1976), ésta posee mecanismos educativos específicos para lograrlo. La dimen-
sión antropológica del ser humano como un homo educandus (Fullat, 2004) y la plasticidad que le permite ser moldeado de acuerdo a su entorno físico y cultural (Berger y Luckmann, 2001) logran arrancarlo de su condición animal y convertirlo en un ser social, propiamente una persona social. Éste es el mi-lagro de la educación.
De los dos principales agentes del proceso enseñanza-aprendizaje, docen-te y discente, sólo se analizará al primero, aunque los mecanismos pedagógicos involucrados, inculcación y asimilación, son operados por ambos. Se contex-tualizará su trabajo en el marco de la modernidad y los efectos patológicos en su salud, en la fragmentación de su subjetividad.
1 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

El contexto
Juan Comenio (1592-1670), considerado el padre de la Pedagogía moderna, promovió la Pansofía como el ideal de enseñar todo a todos, que caracteriza a la educación propiamente moderna al promover contenidos curriculares que han de inculcarse a cada alumno en las escuelas, lo que también produce pro-blemas particulares al olvidar la especificidad e individualidad de éstos, lo cual aquí no será abordado. Toda vez que la modernización cuajó como proyec-to burgués, también se institucionalizó el fenómeno educativo en manos del Estado, produciendo el campo educativo moderno y las respectivas posiciones de docentes, discentes y administrativos.
Los primeros, los docentes, han sido analizados de las más diversas mane-ras, toda vez que de algún modo cualquier ser humano ha pasado por el pro-ceso de socialización en el marco de las instituciones escolares, y los maestros son los agentes formalmente instituidos por el dispositivo2 escolar para ejecutar la inculcación necesaria y alcanzar los objetivos pedagógicos curricularmente propuestos en cada ciclo escolar. A manera de sarcasmo, el sociólogo francés Pierre Bourdieu (2008) llamó a este agente social homo academicus, en tanto que el campo escolar es un hábitat, un espacio social que produce sus propios agentes, sus propios valores y reglas, y sus propias luchas.
Dado que la sociedad es dinámica y cambiante, el campo educativo y, por tanto, el homo academicus también lo son, lo que tiende a hacer manifiesta la fragmentación de su subjetividad. Un testigo de este dinamismo puede encon-trarse en la dimensión de la dicotomía salud-patología de este sector social, donde es posible detectar nuevas afecciones vinculadas al ejercicio laboral en el que se ven envueltos los docentes en las aulas y fuera de ellas.
El referente empírico
Para hablar de las nuevas patologías de los docentes y su relación con la frag-mentación de su subjetividad, se ha echado mano de dos estudios: la Encuesta 2 Por dispositivo entiendo a la entidad (material, informacional, relacional y simbólica) que de manera potencial posee la capaci-
dad de producir efectos con su uso, lo que requiere de alguna intencionalidad por parte del agente que le usa a fin de actualizar esa potencialidad, es decir, hacerla manifiesta de forma explícita. Fuera de esta intencionalidad “agencial”de los agentes so-ciales, en tanto usuarios de esos dispositivos, éstos quedarán en estado latente como cosas entre las demás cosas, mientras no sean actualizados por el reconocimiento o, mejor dicho, por la valorización por parte de los agentes que los agencien. Si bien Foucault, Agamben, Deleuze y otros más han usado el término, la noción aquí propuesta está antecedida por una discusión con la noción de capital del finado Pierre Bourdieu, quien tuvo el tino de arrancar de su limitado uso economicista el concepto capital económico y proponer que hay otros tipos de capitales igualmente válidos en las prácticas sociales: los culturales, los sociales y los simbólicos. Éste fue un logro para la ciencia social del siglo xx. Sin embargo, todo alcance es un límite simultáneo y en los usos que el autor hace del término en cuestión pareciera tratar al capital de un modo esencialista, cuasi universal, cuando es relativo a cada campo y está sujeto al reconocimiento de los agentes del campo. Marx solía decir “Un negro es un negro. Sólo en ciertas condiciones es un esclavo”. Del mismo modo, un título escolar sólo será capital cultural institucionalizado en contextos en los que se le otorgue reconocimiento; sin ese reconocimiento no hay tal capital, pues para un vagabundo podría ser sólo un papel más para producir una fogata que le caliente o un papel que quizá ni valga la pena agacharse a recoger. Para una breve discusión al respecto puede consultarse a Cerón (2012).
192 La construcción del maestro del siglo xxiEl maestro enseña más con lo que es que con lo que sabe

Mundial de Valores (World Values Survey, 2014), de la que se desarrolla una teoría de la modernización, y del informe Condiciones de Trabajo y Salud Docente (unesco, 2005), derivado de trabajos realizados en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay, con el fin de tener un marco gene-ral y uno particular.
El primer estudio de la Encuesta Mundial de Valores, de 1990, se apli-có a 1531 encuestados de 40 distintos países, y para 2014 la muestra aumen-tó a 2000 encuestados por país. Los resultados obtenidos han permitido que el sociólogo norteamericano Ronald Inglehart desarrolle una teoría sobre la modernización, de la que se pueden considerar tres tipos fundamentales de sociedad: premodernas, modernas y posmodernas (entre otras nominacio-nes), donde la principal caracterización se da en función de su grado o no de industrialización.
Sintetizando la propuesta de Inglehart (1994), se considera que hay patro-nes culturales coherentes en los que el desarrollo económico, el cambio cultu-ral y la transformación política no están del todo desvinculados, y de los que pueden derivarse ciertas tipologías societales con alto grado de consistencia. Las sociedades premodernas poseen una orientación temporal al pasado y la autoridad está en manos de la familia y de la religión. El individuo no está por encima de la comunidad misma y prácticamente no existe.
Al haber poca o nula industria, el trabajo comunitario es primordial para la sobrevivencia del grupo y del individuo, relegando a éste a un lugar casi nu-lo. En este tipo de sociedades el dispositivo educador fundamental es la familia y ésta, a la vez, es la productora y reproductora de los esquemas religiosos, toda vez que la “socialización primaria” (Berger y Luckmann, 2001), esa etapa que suele no elegirse y desde la que se realizan las elecciones posteriores, viene a ser reforzada en las instituciones religiosas. Que el mundo islámico se haya vuelto rico no significa que se haya industrializado (Inglehart, 1994). El respe-to a la autoridad, la tradición y la religión son dominantes.
Está por demás comentar que la educación tradicional remite a la mujer todavía a un papel estrictamente limitado al cuidado de la casa y de los hijos, mientras que el varón está por encima de esta norma y se le concede el salir de casa, ser la cara pública de la familia, mientras que hay culturas en las que la mujer tiene que salir con el rostro cubierto y tiene escasas o nulas participa-ciones en la elección de quien será su marido; además, suele ser ofertada como una mercancía.
Con el desarrollo industrial y la diversificación de actividades, las so-ciedades comunitarias de tipo tradicional pasan a ser relevadas por la
xii. La importancia de la dimensión emocional23. Educación, escuela y salud en los procesos... 193

capacitación y la especialización que otorgan el sistema educativo y sus siste-mas de credencialización, configurando las sociedades modernas. Los ideales democráticos permiten la inclusión de la mujer en las esferas productivas, re-valorándola como ser humano. Por el potencial formador de nuevos agentes, el sistema escolar se visualiza como una inversión por parte de los educandos y sus padres. Mientras que en las sociedades tradicionales hay inclinación por familias numerosas, las sociedades modernas reducen de manera drástica al mínimo el total de sus miembros por el beneficio económico que esto repre-senta para todos los miembros de la familia.
La educación familiar, donde ocurre la socialización primaria, no siem-pre se ve reforzada en las escuelas, donde la pluralidad de ideas puede hasta contradecir lo recibido en casa, lo que posibilita la crítica a la religión y a la familia. Esta socialización secundaria (Berger y Luckmann, 2001) puede ser disidente de la educación recibida en casa.
Las sociedades posmodernas se caracterizan por los cambios estructu-rales que tiene la fuerza de trabajo y que promueven una seguridad eco-nómica nunca antes vista en la historia de la humanidad, ni siquiera en las sociedades modernas. Si bien existen diversas interpretaciones sobre la pos-modernidad, hay dos grandes maneras de entenderla: en su sentido posi-tivo, como el estadio superior de las sociedades modernas, y en su sentido negativo, como una denigración de lo logrado en la era de la modernidad. No puede tomarse una postura de forma tajante, pues como Inglehart (1994) asevera, ambos tipos de sociedades se traslapan.
En las sociedades posmodernas hay una gran desconfianza en la familia, la religión y el Estado con sus instituciones, retornando la autoridad al indivi-duo, quien se orienta al presente por las comodidades que dan las políticas de asistencia social, que permiten que los miembros de la sociedad se enfoquen más a los amigos que a la familia, al ocio que al trabajo productivo.
La propuesta de Inglehart (1994) también permite detectar cuatro tipos de valores hegemónicos en estas sociedades: a) Tradicionales, que hacen hincapié en la importancia de la religión, las
relaciones entre padres e hijos, el respeto a la autoridad y los valores tra-dicionales de la familia. Las personas que adoptan estos valores también rechazan el divorcio, el aborto, la eutanasia y el suicidio. Estas sociedades tienen altos niveles de orgullo nacional y una perspectiva nacionalista.
b) Secular-racionales, que tienen preferencias opuestas a los valores tra-dicionales. Estas sociedades ponen menos énfasis en la religión, los
194 La construcción del maestro del siglo xxiEl maestro enseña más con lo que es que con lo que sabe

valores tradicionales de la familia y la autoridad. El divorcio, el abor-to, la eutanasia y el suicidio son vistos como relativamente aceptables.
c) De supervivencia, que ponen énfasis en la seguridad económica y física. Están vinculados con una perspectiva relativamente etnocén-trica y con bajos niveles de confianza y tolerancia.
d) De autoexpresión, que dan prioridad a la protección del medio am-biente, a una tolerancia creciente a los extranjeros, homosexuales y lesbianas, a la igualdad de género y al aumento de las demandas de participación en la toma de decisiones en la vida económica y política.
No obstante el bien fundado trabajo, aquí expuesto de manera sintética, la tipología de Inglehart no alcanza a amparar la realidad de naciones lati-noamericanas, pues podría bien preguntarse dónde estaría ubicado México: ¿es premoderno por los fuertes lazos de las familias que le conforman, aun-que la familia tradicional se reconfigura cada vez más en formas inimagina-bles (abiertas relaciones homosexuales, familias mixtas, entre otros tipos)?, ¿es moderno porque hay instituciones de Estado a pesar de no haberse con-solidado el proyecto de modernidad y las evidentes trabas que presenta la democracia?, o ¿es posmoderno por la creciente importancia de la dedica-ción al tiempo libre, el ocio y la tolerancia del otro, aunque no se haya alcan-zado una distribución más justa y equitativa no sólo de las oportunidades educativas y laborales, sino de la riqueza nacional?
Menudo problema se tiene al tratar de amparar bajo este esquema una realidad empírica como la mexicana. Dado que en México confluyen de ma-nera simultánea características de los tres tipos de sociedad, parece plausible considerar que México es más bien una sociedad protomoderna en tanto que, desde finales del siglo xix, se da un (lento) proceso de modernización e indus-trialización al que no se renunciará tan fácil, pero al que los (distorsionados) valores dominantes no permitirán desarrollar a un modelo más maduro, al menos de forma inmediata. Sin haber fraguado el proyecto de modernización de forma plena, también le aquejan los problemas propios de sociedades pos-modernas donde el uso de la televisión, internet y redes sociales, por ejemplo, permiten el arraigo más prolongado de los hijos en los hogares, porque, ade-más del sustento básico, ahí tienen estos servicios al alcance y al menor coste.
La protomodernidad sería, pues, el garabato de un proyecto de moderni-dad, donde la simulación de los actores políticos y los gobernantes danza en armonía con la resignación de los gobernados en sendas monarquías sexena-les arropadas con una simulada democracia.
xii. La importancia de la dimensión emocional23. Educación, escuela y salud en los procesos... 195

En este marco es comprensible que una sociedad protomoderna tenga instituciones protomodernas, donde las de índole educativa no quedan fuera. De ahí que en este contexto surja la duda sobre cuál es la figura del maestro en los arranques del siglo xxi.
La idea de ‘maestro’ en México, en el contexto de la (proto)modernidad
y los procesos de subjetivación
La figura del maestro en México, como en cualquier parte del mundo, está fragmentada en la realidad socialmente practicada: no es lo mismo ser do-cente de preescolar que un docente de licenciatura; de una escuela pública que de una privada; estar contratado por horas que ser un docente de tiem-po completo. Esta fragmentación es una condición de cualquier ser humano socializado: aunque en la experiencia subjetiva un cuerpo biológico puede experimentarse como un “hijo” de familia, en la experiencia social hay un sujeto distinto en relación directa de quien esté dispuesto a otorgarle un re-conocimiento3. De ahí que se diga que la fragmentación de la subjetividad de los agentes sociales es una condición de estar en sociedad.
La idea de fragmentación de subjetividades puede tener una connotación negativa de primer golpe, pero si se ha expuesto claramente, no hay cuerpo humano socializado que no esté expuesto a la fragmentación: habrá tantos Yo sociales como haya personas que estén dispuestas a otorgar algún tipo de reco-nocimiento a ese otro, con lo que la negatividad del concepto sólo es correcta cuando un tipo específico de demandas sobre un mismo sujeto se traslapa de una dimensión a otra, por ejemplo, cuando las presiones propias de la vida laboral afectan la vida familiar e individual.
La fragmentación de la subjetividad puede ser detectada al menos en cua-tro dimensiones: la suprasubjetividad, la intersubjetividad, la subjetividad y la intrasubjetividad, que a continuación se explicadn. En el caso que aquí me ocupa, centraré los comentarios en el docente de educación básica en México y sus procesos de subjetivación en relación con las nuevas patologías deriva-das de su profesión, pues la figura docente más devaluada es la del maestro de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), que ha pasado de ser un apóstol a un obrero de la educación, y en algunos casos, un bandolero y hasta un criminal.3 Por ejemplo, uno es el “hijo” para el padre y otro para la madre; en relación a los abuelos habrá un “nieto” distinto para cada
uno de ellos; y habrá un “hermano” diferente para cada uno de los otros hijos de esa familia, y así por el estilo.
196 La construcción del maestro del siglo xxiEl maestro enseña más con lo que es que con lo que sabe

A nivel social, la educación normalista en México es la más devaluada y desprestigiada tanto por las autoridades como por la sociedad. El docente normalista es el origen de los males de la sociedad a la vez que el chivo ex-piatorio. Por ello, se justifica su constante “profesionalización”, para que sepa ser inclusivo, un perito en las tic, saber inglés, incluso, debe saber cambiar pañales sucios. Pero ¿cómo surge la figura del maestro de educación básica en México y cómo se ha reconfigurado?
No es difícil comprender que el Estado, en tanto que agente supraindi-vidual, posee los dispositivos formales y legales (la Constitución Política, el Ejército, la Policía, el fisco, el ejercicio de la administración de los bienes pú-blicos, las políticas educativas, entre otros) para crear suprasubjetividades, es decir, entidades sujetas a las disposiciones normativas como mejor plazca a los detentores del campo del poder. En este sentido es como el docente, en primera instancia, es una construcción suprasubjetiva. Los diversos “planes” mencionados son sólo un testigo de la reconfiguración suprasubjetiva del do-cente normalista.
Pero la suprasubjetividad producida por los agentes del campo del poder (del campo político, en general, y del subcampo de las políticas educativas, en particu-lar) no es mecánica ni unilateral, sino que el productor de suprasubjetividades, al producirlas, se produce a sí mismo como productor legítimo de nuevos sujetos (no biológicos), de entidades sujetas a las disposiciones normativas impuestas. Desde la posición suprasubjetiva se producen las demás posiciones, los demás espacios posibles para ser, estar, actuar, en otras palabras, para habitar y existir socialmente. Se puede tener una existencia biológica, pero sin el reconocimiento explícito del Estado a esa existencia fáctica (en los documentos oficiales por él expedidos), no hay existencia social de ese ente. La historia de la posición del maestro normalista en México y sus diversas configuraciones a través de las demandas explícitas en los diversos planes educativos es una manera de entender la creación suprasubjetiva de sus representaciones en el imaginario ideal del campo del poder.
Como se mencionó, la modernización en México es detectable en la se-gunda mitad del siglo xix debido a las Leyes de Reforma: desamortización de los bienes eclesiásticos, el establecimiento de tribunales de orden civil, el registro y matrimonio civil, que reconocía sólo el acto de unión sancionado por el Estado, entre otras; sin duda, acciones y actitudes modernas de acuer-do con lo antes señalado.
De este nuevo rol social, la educación no podía quedar exenta. A finales de ese siglo, surgió la figura institucionalizada del docente auspiciado por el omnipresente Estado liberal en las escuelas normales. ¿Cómo era concebido
xii. La importancia de la dimensión emocional23. Educación, escuela y salud en los procesos... 197

este sujeto? En la irrenunciable relación asimétrica entre docente y discente, la ventajosa posición dominante del primero le otorga voz a lo que es necesario que aprenda el segundo; el primero corrige y, por lo general, tiene la razón, además se encarga de formar al nuevo ciudadano mexicano por medio del conocimiento de las leyes y las instituciones del país, formación de buenos hábitos y la inculcación de la identidad nacional en materias como Educación Cívica y Ética (al menos hasta 1957), entre otras acciones.
Diversos “planes” han configurado este ideal educativo: plan de 1887, 1908, 1916, 1923, 1945, 1969, 1972, 1975, 1984 (cuando la educación normalis-ta adquiere nivel de licenciatura), 1997, 1999 (licenciatura en Preescolar), 2004 (surgimiento de la licenciatura en Educación Especial) y la Reforma Educativa de 2013. En su Discurso Oficial, Joaquín Baranda, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, en la apertura de la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Pública en 1887, consideró al maestro normalista como “un sacerdote, apóstol y misionero de la educación, en el imaginario de un ser altruista con fe inquebrantable ante las difíciles condiciones para la pro-moción de la educación y la cultura del Estado” (Güemes, 2003:95).
Para 1925 se fundó la Escuela Nacional de Maestros, a la par de una educación socialista inculcada, sobre todo, por el maestro rural, que no duró mucho tiempo en México. La imagen de un maestro guerrillero surge en con-textos de este tipo. A partir de la década de 1970 y hasta 1984, surge la figura del docente-investigador (Güemes, 2003). El último grito de la moda educa-tiva es la modalidad por competencias a la que ha sido sometido el gremio normalista e, incluso, algunas instituciones de nivel superior. Sin embargo, el “entrenador educativo” no tiene las condiciones para lograr las pretendidas competencias, como se verá más adelante.
En el plan de 1997 se cuestiona el papel protagónico de la investigación en las prácticas del maestro normalista para retornar a la actividad central de la formación. En las dos primeras décadas del siglo xxi, la imagen del do-cente de educación básica se caracteriza por la pérdida de respeto y conside-raciones de antaño. Este fenómeno no es exclusivo de México, pues el abuso que se ejercía sobre el educando por parte del docente desde los esquemas tradicionales da un giro de 180º, hoy día, son los patos los que tiran a las escopetas, como se dice de manera coloquial; es más común ver al docente violentado en el contexto escolar por sus propios alumnos. En México, tras el incidente de Ayotzinapa, la vilipendiada figura del maestro normalista es la del vándalo que cierra carreteras y hace marchas, afectando a la ciudadanía.
198 La construcción del maestro del siglo xxiEl maestro enseña más con lo que es que con lo que sabe

Que sea considerado apóstol, misionero, guerrillero o un vándalo no es resultado de la producción suprasubjetiva explícitamente planeada para él, sino de la percepción que intersubjetivamente se produce al habitar y prac-ticar las diversas posiciones sociales con otros (como docente o discente, familiar del estudiante o administrativo del docente), en el marco de las ins-tituciones educativas. Es el ámbito de las relaciones entre posiciones objeti-vamente practicadas. Estas imágenes son el resultado de su intersubjetividad, es decir, de las relaciones cara a cara en las que los mismos docentes no sólo practican de forma mecánica el rol y las funciones asignadas, sino que con su capacidad de agencia producen también percepciones, opiniones, ideas, emociones y creencias sobre esas prácticas y esas imágenes.
Resumiendo, tanto la suprasubjetividad (en tanto versión institucional, creación legítima, legal y original de la posición de enseñante oficial para la sociedad) como la intersubjetividad (posición socialmente habitada y practi-cada, y sus efectos de percepción de quienes entran en relación con el docente practicante) toman al docente en su dimensión de cosa entre las cosas de las que se puede disponer como un dispositivo social más. Jugar ajedrez en un tablero de madera fina con piezas de mármol o en uno de cartón con piezas de plástico no altera en lo mínimo las reglas del juego. Las piezas, incluido el ta-blero, son cosas de las que se dispone en el acto lúdico. No obstante, no hay que perder de vista que los juegos sociales son más dinámicos y las reglas sociales llegan a ajustarse y hasta a cambiar, en función directa de los intereses del esta-do actual de los campos sociales, tal como se puede percibir en la historicidad del docente normalista mexicano en el contexto de la educación pública.
Y aunque también se da la posibilidad de ser arrancados de este efecto co-sificante en estas dimensiones4, sólo se focalizará la dimensión intersubjetiva, donde la fragmentación de la subjetividad del docente normalista va a la par con la percepción de su figura por parte de la sociedad, debido a su múltiple relación con diversos actores allegados al campo educativo, anclado por las nuevas patologías de la profesión docente.
Patología y práctica docente
Si bien la Sociología de la salud ha permitido comprender que las enfermeda-des que experimentan los agentes sociales están estrechamente vinculadas con condiciones y prácticas sociales específicas (Castro, 2011), sería un craso error 4 En el reconocimiento de subjetividades singulares como personas en ámbitos privados de la vida social –como en el familiar y
el círculo de amigos– o en la intrasubjetividad que experimenta cada individuo en las autoconsideraciones más íntimas de su vida, remitido a estados de consciencia de los cuerpos biológicos.
xii. La importancia de la dimensión emocional23. Educación, escuela y salud en los procesos... 199

pensar en ellas como eternas en los agentes sociales cuando en realidad son dinámicas. Del mismo modo que la práctica de un deporte como el box fue evidentemente abandonada por los aristócratas a mediados del siglo xx para convertirse en un deporte popular, las enfermedades de los diversos grupos sociales también sufren ajustes.
En el documento Condiciones de Trabajo y Salud Docente (unesco, 2005) se propone que han aparecido nuevas enfermedades en los maestros de educa-ción media básica en México en años recientes. Cabe mencionar que aunque el estudio se limita a un estado de la República Mexicana (Guanajuato), y si bien no es representativo de lo que ocurre a nivel nacional en cuanto a salud en el magisterio, sí es un indicador de ello5.
El Estado es administrador de las plazas docentes y, tras cubrir los requisi-tos para ocuparlas, “los trabajadores docentes pueden obtener nombramientos de: a) plaza base (con carácter permanente después de seis meses del ingreso); b) confianza (para ocupar puesto directivo); y c) temporal o interino (en su-plencias por periodos de tiempo definido o indefinido)” (unesco, 2005:142). De ello se deriva que las expectativas laborales para un maestro de base no son las mismas que para uno interino, cuyas repercusiones en relación con el binomio salud-enfermedad tampoco son iguales por la dicotomía “seguridad laboral versus inseguridad laboral”.
El número de estudiantes atendidos en promedio por docente varía se-gún el nivel educativo: en preescolar son 33; en primaria, de 25 a 40, y en secundaria, arriba de 50. La modalidad de telesecundaria es distinta, ya que un profesor atiende a un grupo mientras que el de secundaria técnica transita de un salón a otro, de acuerdo con el grupo, día y horario asignados (unesco, 2005:145). El estado civil del 70% de la muestra es casado; 20%; soltero; 6%, divorciado y el 4% vive en pareja (unesco, 2005:146).
De la muestra, el 53% labora en dos turnos, 38% labora por la mañana y 9% en la tarde. “En este contexto, los profesores cubren en promedio 40 horas totales de trabajo docente (33 en horario y 7 fuera de horario); 6.25 horas se-manales para desplazarse y 20 horas de trabajo doméstico, lo cual implicaría aproximadamente 14 horas diarias de actividad” (unesco, 2005:150).5 El documento se presenta como un estudio exploratorio realizado en seis países latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador,
México, Perú y Uruguay). La duda respecto al documento es que en el caso de México, sólo se consideró la ciudad de León, Guanajuato, y sólo 117 docentes de once escuelas secundarias fueron analizados. En contraste, el trabajo de Ronald Inglehart, anteriormente abordado, se aplica a dos mil personas de manera constante en 40 países. Por esta razón es que no se podría considerar el estudio exploratorio por completo confiable, dado que una ciudad no representa a un Estado, y un estado como Guanajuato tampoco es representativo de un país como México, pues sus características no son las mismas que las de Chiapas, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México o Hidalgo. No obstante, se rescata por ser un indicador de lo que ocurre a nivel salud en el sector del magisterio. El poder simbólico de un gran nombre (unesco, en este caso) produce efectos subjetivos en quienes se allegan a este tipo de fuentes, los cuales es preciso identificar y mantener en una sana distancia epistemológica si se pretende actuar con objetividad en lo que se transmite, sobre todo, por la forma en que se presentan los informes en dicho documento (“Estudio de caso en México”, “Estudio de caso en Chile”, por mencionar algunos).
200 La construcción del maestro del siglo xxiEl maestro enseña más con lo que es que con lo que sabe

En estas condiciones objetivas se puede pensar que el subgrupo más pre-sionado es el de docentes de escuelas secundarias técnicas: tener la condición civil de casado(a) en México todavía asume mayor responsabilidad que para el soltero, y más cuando hay hijos de por medio.
Pero también las condiciones materiales evidencian que el trato institu-cional hacia el docente no es el más digno:
La condición de los sanitarios es regular, aunque llama la atención que la mitad de las escuelas no cuentan con baño exclusivo para maestros, motivo por el que utilizan los destinados a los alumnos. En las secundarias técnicas los baños son insuficientes debido a la cantidad de la población estudiantil; en algunas primarias y preescolares tales espacios carecen de suficiente privacidad (unesco, 2005:152).6
En otras palabras, y como se dijo anteriormente, en esas escuelas el do-cente ha sido olvidado como tal, reducido a ser cosa entre las cosas, lo que es un acto denigrante, más cuando se sabe que las direcciones de las escuelas tienen sanitarios exclusivos de la dirigencia administrativa. Este trato deni-grante también es percibido por los alumnos de las escuelas, quienes de ma-nera más preconsciente que consciente encuentran en los baños el espacio en el que se rompe la asimetría social que le distancia del docente y se convierte en oportunidad y ocasión para violentarlo.
En varias escuelas primarias y secundarias, el espacio de tránsito del profesor en las salas de clase es difícil, tanto por la reducida superficie de las aulas como por la cantidad de alumnos que ahí atienden. Ante el problema de la saturación de las aulas, algunos directivos opinaron que tanto el ruido de los niños y los gru-pos numerosos (de alumnos de diversas edades, condiciones emocionales y pro-blemas de conducta), [sic] afectan la salud de los maestros (unesco, 2005:153).
Con base en Braudillard (1969) se puede sostener que el sistema de los ob-jetos habla del sistema de relaciones entre las personas. La reducción del maes-tro a una cosa y la devaluación de su figura tanto por la institución como por los alumnos han desplazado las viejas enfermedades clásicas del gremio (disfonía, várices y fatiga), por nuevas patologías (estrés, depresión, angustia, neurosis y enfermedades psicosomáticas como gastritis, úlceras, colon irritable, insom-nio, entre otras) que se ajustan a estas condiciones objetivas, o más bien, como resultado de ellas. De la muestra, el 36% ha sido diagnosticado con gastritis; 29% con varices; 27% con estrés; 9% con depresión y 9% con disfonía, entre las enfermedades más representativas (unesco, 2005:163).6 El subrayado es mío.
xii. La importancia de la dimensión emocional23. Educación, escuela y salud en los procesos... 201

Conclusiones
Las nuevas patologías en los docentes de educación básica no son sino uno de los efectos de ocupar una posición socialmente devaluada en condiciones de descon-sideración por parte del sistema educativo mexicano. Aunque de manera estruc-tural las posiciones de maestro y alumno son constantes, la de este último es ocu-pada de forma transitoria, lo que contribuye a fomentar una relación cosificante entre ambos agentes. Esta cosificación intersubjetiva se refuerza por la cosificación suprasubjetiva de las normas institucionales que disponen del maestro casi a su antojo como parte del inventario institucional.
Atender la formación educativa de un grupo de 25 niños durante un ciclo escolar a nivel primaria por un mismo docente no tiene las mismas repercusiones patológicas que cuando se eleva el número de educandos a más de 50 y con di-versos grupos durante la jornada laboral. Los gritos y el desorden, que son co-munes en las secundarias técnicas, rebasan la capacidad de autoridad y control del docente a cargo, y más cuando los valores de respeto por los adultos y la figura de los maestros se desdibujan hasta la nulidad.
Las presiones emocionales a las que está sometido el docente de secunda-ria técnica repercuten en su salud. Las patologías oficialmente diagnosticadas en clínicas y hospitales del Estado son las únicas reconocidas y, en su caso, pueden dispensar al maestro para no asistir a trabajar por razones de salud, lo que implica que quien no va a una clínica u hospital de gobierno o no es diag-nosticado ahí con cierta enfermedad, o ni siquiera acude a esos lugares, no se-rá considerado como “enfermo”, aunque en dichas condiciones lo esté de facto.
Las biopolíticas que el campo del poder impone son en realidad necropolí-ticas derivadas del necropoder (Núñez, 2014) al someter a los docentes a condiciones laborales poco o nada dignas. Si esas condiciones de cosificación quedaran remitidas sólo al espacio escolar y fuesen dejadas atrás al terminar la jornada de trabajo, quizá no habría las mismas consecuencias patológicas detectadas. Sin embargo, las cargas laborales del docente de secundaria técnica son llevadas al espacio familiar y afectan su vida personal.
ReferenciasBerger, P. y Luckmann, T. (2001). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI.Braudillard, J. (1969). El sistema de los objetos. México: Siglo XXI.Castro, R. (2011). Sociología de la salud en México. Política y Sociedad, 48(2): 295-312.
202 La construcción del maestro del siglo xxiEl maestro enseña más con lo que es que con lo que sabe

Cerón, A. (2012). Habitus y capitales: ¿Disposiciones o dispositivos sociales? Notas teóricome-todológicas para la investigación social. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 4(2). Disponible en http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/53.
Durkheim, E. (1976). Educación como socialización. Salamanca: Sígueme.Fullat, O. (2004). Homo educandus. Antropología filosófica de la educación. Puebla: Universidad
Iberoamericana, Universidad Pedagógica Nacional.Güemes, C. (2003). “La identidad del maestro de educación normal. Entre representaciones e
imaginarios sociales”. En J. Piña. Representaciones, imaginarios e identidad. Actores de la educación superior. México: Plaza y Valdéz, unam.
Inglehart, R. (1994). Modernización y posmodernización. La transformación de la relación entre desarrollo económico y cambio cultural y político. Revista Este País, 38.
Núñez, C. (2014). “¿Es posible el desarrollo? Una respuesta desde el necropoder”. En B. León, R. Mejía e I. Cruz (Eds.). Las políticas públicas ante la pluralidad (pp. 67-91). México: Fontamara-UAEH.
UNESCO. (2005). Condiciones de trabajo y salud docente. Estudios de casos en Argentina, Chi-le, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Santiago de Chile: Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.
World Values Survey. (2014). Disponible en: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp [Recupe-rado el 10 de febrero de 2015]
xii. La importancia de la dimensión emocional23. Educación, escuela y salud en los procesos... 203