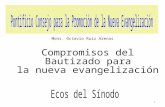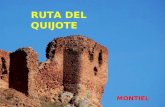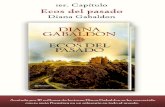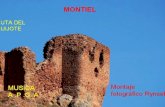Ecos Del Quijote en Galaor
-
Upload
benjamin-pacheco -
Category
Documents
-
view
39 -
download
3
description
Transcript of Ecos Del Quijote en Galaor

Universidad de GuanajuatoDivisión de Ciencias Sociales y HumanidadesDepartamento de Letras HispánicasPrograma de Letras EspañolasMateria: Formalismo y Estructuralismo RusoMtro. Ismael Miguel RodríguezAlumno: Benjamín Pacheco López10 de noviembre de 2010
Ecos del Quijote en Galaor(Transtextualidad de la tradición medieval caballeresca
en una novela del siglo XX de Hugo Hiriart)
Entre los ecos literarios que van apareciendo conforme se desarrolla la novela Galaor,
de Hugo Hiriart, destaca el relacionado con el personaje Tristán de Flandes, que tras
conocer un poco de sus andanzas surge la asociación con Don Quijote de la Mancha. ¿A
qué se debe esta sensación de “se parece a…” que inunda el texto? No basta la
descripción de que es “un loco” que guiará a Galaor rumbo al castillo de los Estandartes
Negros -donde habita su antagonista Famongomadán quien tiene prisionero a la
princesa Brunilda-, ni que dicho guía disparatado provenga de España y dedique sus
actos a la princesa Matilda, también alusivo al ideal de Dulcinea. Es más, ni siquiera
basta dar cuenta de la visión desorbitada de Tristán que lo lleva a la carga contra un
tonel transportado en un carro tirado por cuatro mulas, pensando que es un cerdo
gigante, en un pasaje muy similar a varios de los más famosos en la obra de Miguel de
Cervantes Saavedra.
Esta interpretación se basa en una teoría literaria más compleja: el concepto
llamado transtextualidad popularizado por el teórico francés Gérard Genette para
explicar –a grandes rasgos en esta introducción pero con detalle más adelante- cuando
se advierte que el tema de un libro, pasaje, personajes, títulos o escenarios están
contenidos en otra obra que la precede, como es notorio en el texto de Hiriart.
La intención de este trabajo es encontrar las similitudes entre dos obras
separados por casi 400 años de diferencia y, en el contexto, reforzar la idea de que una
tradición tan antigua –como son los libros de caballerías1- persiste en el imaginario de
los lectores y/o escritores como una referencia que aún no ha encontrado su gigante o
mago maligno que la haga caer en el olvido.
En lo personal, considera que Hiriart también da la oportunidad de recrearle a
Don Quijote una batalla gloriosa bajo los preceptos caballerescos, a manera de 1 Para este trabajo se usará el lineamiento de Daniel Eisenberg, quien aclara que la ausencia de la letra “s” en “caballería” es una “incorrección en el lenguaje, nacida de una errata tipográfica”, según explica en su artículo Un barbarismo: “Libros de caballería”, Florida State University, http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/Other_Hispanic_Topics/caballeria.pdf [consultado el 9 de noviembre de 2011].

compensación por todas las derrotas sufridas en La Mancha, antes de morir en paz como
el hidalgo Alonso Quijano, quien alguna vez estuvo enamorado de una pueblerina
llamada Aldonsa Lorenza.
A modo de justificación: la creación de un caballero desde el México del siglo XX
A primera vista ¿por qué vale la pena interpretar un libro adscrito a un género tan
lejano, al menos para el común de los lectores de la actualidad, como lo son las gestas
de caballerías? Santos Adrián Andrade Rodríguez, en su tesis Un viaje a la ínsula del
Diablo: los motivos de los villanos del Amadís de Gaula, explica que algunos
problemas para que este tipo de libros lleguen al público masivo son la extensión y su
edición, el resguardo en bibliotecas especializadas, una crítica poco favorable casi desde
el inicio, el descredito por los humanistas españoles y el hecho de que fueran vistos
como inmorales por parte del clero.
Miguel de Cervantes hizo una feroz parodia de ellos que (haya querido o no) los sacó de circulación en poco tiempo y los condenó a la marginación por siglos. Ya en el siglo XX Menéndez Pelayo lo consideró: “...profuso, confuso, irreverente y por momentos hasta obsceno...” (según) relata Vargas Llosa en su ensayo Tirant lo Blanc: las palabras como hechos.2
Posteriormente, Andrade Rodríguez refiere investigadores como Martín Rique,
quien enfatiza que dicho género privilegia “las acciones sobre la psicología de los
personajes”, y a Carlos Fuentes, quien a su vez afirma que es un tema “incapaz de
generar más de una lectura al espectador”. A pesar de la opinión de estas autoridades, el
tesista da esperanza al cultivo del género:
Por extraño que parezca, todos esos argumentos no han logrado impedir que de vez en cuando alguna editorial decida publicar un libro de caballerías, que algunas personas deciden leerlo y algunas más se den a la tarea de escribir sobre ellos. El libro de caballerías sigue vivo a más de cinco siglos de su aparición, pero su pequeño número de lectores actuales es incomparable con el que tuvo en sus mejores épocas, cuando se editaban y reeditaban sin parar. Aún más que los libros que ahora se denominan bestsellers.3
Hugo Hiriart, por su parte, aparentemente no escribió Galaor como respuesta a
la recepción crítica de las novelas de caballerías en pleno siglo XX, según se puede
apreciar en una entrevista de semblanza concedida a Carlos Rojas para el Instituto
2 Santos Adrián Andrade Rodríguez, Un viaje a la ínsula del Diablo: los motivos de los villanos del Amadís de Gaula, Universidad de Guanajuato, México, 2011, p.6.3 Santos Adrián Andrade Rodríguez, Op. Cit., p.6.

Nacional de Bellas Artes (INBA). Al parecer atendió a motivos personales y de
formación de lecturas, pues cuenta que había sido un “niño angustiado” que se aficionó
a “leer y crear mundos propios para escapar de la realidad”4. De esta forma, el autor
declara su apego a las obras fantásticas de Edgar Allan Poe y Lewis Carroll, los ensayos
de Apollinaire, los surrealistas franceses y la dramaturgia imaginativa de Samuel
Beckett y Eugene Inonesco. Estas lecturas iniciales le formaron un “escape a la
realidad” en que ha “construido su mundo literario”, según constata Rojas:
[…] sin estudiar literatura ni teatro, escribí mi primera novela, porque estoy convencido de que si algo nos gusta lo podemos aprender por nuestra cuenta. Cualquier persona puede contraer esa especie de enfermedad, que consiste en que uno se levante a escribir, sin saber porqué ni para qué, como una hiperadicción. Yo digo que cualquier cosa que nos separe de la vida cotidiana, que es espantosa, es una gran virtud.5
Por lo que desde niño, según recuerda, usó su imaginación para “contar fábulas y
cuentos a su hermana menor Bertha Hiriart”, que a la postre generaron Galaor, que es
apreciada por la crítica como una “versión libre de la Bella durmiente, escrita en tono
caballeresco y satírico, como un gran tributo a Don Quijote de la Mancha”. Sobre la
elección de dicho personaje, hermano del héroe de novelas caballerescas Amadís de
Gaula, Hiriart también refiere datos que pueden ser reveladores para entender la obra:
Crecí como un ente subsidiario, defendiendo mi pequeño espacio para que mi hermano mayor no lo tomara y lo hiciera suyo. (…) en mis fantasías de niño yo siempre representaba una figura lateral y no central. Eso, me ha ayudado mucho: me ha dado modestia, tranquilidad, repulsión por figurar.6
Dicho estado ánimo se refleja en el libro, pues el personaje Galaor no aparece
desde el principio de la misma, sino que lo hace hasta la página 26, en medio de un
párrafo e incluso –dentro del contexto de la novela- en medio del listado de campeones
que han sido convocados para cazar al puerco gigante del riachuelo del Automedonte.
En el panorama literario, Hiriart incluso ha surgido también como una “figura lateral”,
al menos con los escritores de su generación –tanto en temática como en tiempo-, según
analiza el investigador Aurelio González:
4 Carlos Rojas, “Escritores del mes”, http://www.literatura.inba.gob.mx/literaturainba/escritores/escritores_more.php?id=5835_0_15_0_M [consultado el 8 de noviembre de 2011]5 Carlos Rojas, Op. Cit.6 Carlos Rojas, Op. Cit.

Cronológicamente, Hugo Hiriart pertenecería a la generación de José Agustín y Gustavo Sáinz; sin embargo, su aparición en el panorama literario es más tardía, ya que publica casi siete años después de que dichos escritores exploraran nuevos caminos para la joven novelística mexicana con obras como De Perfil (1966) o Gazapo (1965), novelas en las que sus autores intentan reproducir tanto el lenguaje juvenil como el ámbito en el que se desarrolla una generación llena de inquietudes.7
Más adelante, González puntualiza que Hiriart “está tan alejado de los proyectos
y búsquedas literarias de su coetáneos”, así como de las “experimentaciones y logros de
tipo formal o temático” de autores como Carlos Fuentes (Cumpleaños, 1969); Sergio
Fernández (Segundo sueño, 1976); e incluso de
la renovación de la temática mexicana hecha por Arturo Azuela en El tamaño del Infierno (1973) libros que aparecen en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la publicación de su novela Galaor (1972). […] se podría relacionar en México con la línea que siguen algunos cuentos de Juan José Arreola y los de Tito Monterroso. En un ámbito internacional los puntos de contacto serían, por ejemplo, con El caballero inexistente de Italo Calvino, y más recientemente (1984) con El rapto del Santo Grial de Paloma Díaz Mas […].8
Por lo anterior, se puede interpretar que Hiriart atendió más sus aficiones y
deseos de contar historias que lo alejaran de su realidad, que tratar de describir su época
y contexto inmediato. Esta búsqueda obtuvo buenos resultados, pues fue ganador del
Premio Xavier Villaurrutia de 1972. Además, por el tono de las tesis y ensayos
revisados para este trabajo, se puede especular que Galaor ha resistido la prueba del
tiempo, con el buen augurio de que seguirá cabalgando en la memoria de los lectores de
los llamados libros de caballerías.
El cruce de caminos literarios: la transtextualidad
En primera instancia, el término transtextualidad –como lo explica Genette- es toda
“relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y
frecuentemente, como la presencia efectiva de uno o varios textos en otro”9, según
refiere Flor Esther Aguilera Navarrete en su tesis Augusto Monterroso: el nuevo
fabulador de Hispanoamérica. La autora especifica que dicho término ha de aplicarse
únicamente a:
7 Aurelio González, “Galaor o la vehemencia de la perfección”, Ensayos heterodoxos. Volumen 2, UNAM, México, 1991, p.207, http://books.google.com.mx, [consultado el 8 de noviembre de 2011].8 Aurelio González, Op. Cit., pp.207-208.9 Gérard Genette, Palimpsestos, citado por Flor Esther Aguilera Navarrete en Augusto Monterroso: el nuevo fabulador de Hispanoamérica, tesis para obtener la Licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato, 2004, p.68.

Aquellos textos que deliberadamente recurren a la tradición literaria o a la experiencia estética para extraer un tipo de discurso o de estilo y aplicarlo al suyo con pretensiones renovadoras o transformadoras.10
Posteriormente, Aguilera Navarrete explica los cinco tipos de transtextualidad
propuestos por el teórico francés: la intertextualidad (las más conocidas son las citas,
con comillas, con o sin referencia precisa; se habla de plagio y de la alusión como
formas de intertextualidad); el paratexto (como los títulos, subtítutlos, intertítulos,
epílogos, epígrafes, advertencias, contexto histórico, datos biográficos, etcétera); la
metatextualidad (como el comentario, es decir, la relación que une un texto a otro texto
que habla de él sin necesidad de citarlo, e incluso, a veces sin nombrarlo); la
architextualidad (cuando se indica el género que se está tratando); y la hipertextualidad
(cuando un texto se deriva de otro preexistente, logrando una operación de
transformación o de imitación literaria, donde se desprenden distintas prácticas
hipertextuales). Ésta última, según trabaja Genette en Palimpsestos, incluye seis tipos o
modos: la parodia, el travestimiento, la transposición, el pastiche, la imitación satírica y
la imitación seria.11 A precisión, el teórico francés desarrolló dos términos
fundamentales: hipertexto e hipotexto, según se divulgó en la década de 1990 en una
publicación entusiasta de crítica literaria:
Por Hipertextualidad entiende Genette toda relación que une un texto B, o “hipertexto”, con un texto anterior A, o “hipotexto”. El “hipertexto” es, pues, un texto en segundo grado, que se deriva de otro anterior por transformación simple (o “transformación”), o por transformación indirecta (o “imitación).12
Como refuerzo, es necesario recordar el Diccionario de retórica, crítica y
terminología literaria, donde Angelo Marchase y Joaquín Forrandellas apuntan que la
intertextualidad es un término que procede de la teoría de Mijaíl Batjín tras plantear el
género de novela –especialmente la de Fiódor Dostoievsky- como una “heteroglosia” o
“cruce de varios lenguajes”. A partir del teórico ruso, el concepto se volvería moneda
corriente en el ámbito literario:
10 Flor Esther Aguilera Navarrete, Op. Cit., p.69.11 Flor Esther Aguilera Navarrete, Op. Cit., pp.69-70.12 El comentario completo es: En el panorama de la crítica universitaria contemporánea, Gérard Genette es sin duda un nombre mayor. Los tres volúmenes de “Figures” (1966, 1969 y 1972) representan quizá el logro más maduro de la “nouvelle critique” por el equilibrio y la sabia originalidad con la que el autor aborda, en el marco del estructuralismo, problemas capitales de la literatura y su especificidad. Miguel García Posada, “Palimpsestos. La literatura en segundo grado”, ABC Literario, España, 27 de enero de 1990, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1990/01/27/053.html [consultado el 9 de noviembre de 2011].

Lo pone en circulación Julia Kristeva, que escribe: “Todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se coloca la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, por lo menos como doble”. Es decir, que el escritor entabla un diálogo, a veces tácito, a veces haciendo un guiño al lector, con otros textos anteriores.13
Tras presentar el soporte teórico, para este trabajo se establecerá que la novela El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha sirve como un hipotexto, mientras que el
personaje de Tristán de Flandes representa un hipertexto, pues bien puede ser
interpretado como una parodia o imitación satírica del héroe creado por Cervantes
Saavedra, como se demostrará a continuación.
Tristán a escena
Galaor, en principio, es un canto generacional por parte de un coro de pericos rapsodas,
que de no haberse volcado al papel, estaría condenado a la distorsión y el olvido, según
se advierte en una divertida nota preliminar a la novela compuesta por 60 capítulos:
Un coro de viejísimos pericos ha referido la dulce historia de la durmiente disecada y el príncipe Galaor. Se ignora el origen del cantar que se transmitió solamente por vía de los loros rapsodas, pero el abuelo del abuelo del abuelo de los verdes cantores ya la entonaba desde su travesaño. Nosotros lo consignamos para eximirlo de los olvidos y para emanciparlo del parloteo y la charlatanería de las aves impostoras, y con ello trasmutar el eco en voz.14
De manera general, la acción transcurre en el País de las Liebres, sitio lleno de
fiesta descrito por un narrador omnisciente y que, en ocasiones, cede la voz –a la
manera de la dramaturgia- a los personajes principales y secundarios. La trama gira en
torno al nacimiento de la princesa Iris Emulación Púrpura Neblinosa Brunilda, heredera
de los reyes Grumedán y Darioleta, quien es disecada tras sufrir deformaciones a
consecuencia de hechizos mal aplicados por parte de hadas novatas. Al transcurrir
quince años, según anuncia un hada de mayor experiencia, volverá a la vida solamente
si alguien es capaz de demostrarle amor verdadero a pesar de su horrible apariencia.
Pasa el tiempo y el presagio es desplazado por la amenaza constante de un puerco
enorme que arrasa el reino. Los caballeros son convocados; en la distracción que
conlleva la cacería, alguien se aprovechará para secuestrar a la princesa. Comenzará la
verdadera aventura y Galaor tendrá que probar su valentía.
13 Marchase, Angelo y Joaquín Forrandellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 2006, p.217.
14 Hugo Hiriart, Galaor, Tusquets Editores, México, 2011.

En este contexto, la primera vez que será mencionado Tristán de Flandes será
hasta el capítulo 45, “Lechuzas, ballena y espada”, como un “loco” que “muchas cosas
entiende y es inofensivo”. Al modo de las funciones propuestas por el teórico ruso
Vladimir Propp, el guía-escudero se volverá en una especie de donante de información
para que el héroe llegue al castillo de Famongomadán. La primera conversación de este
“anciano flaco y desgarbado”, quien a su vez monta un “rocín en todo semejante a su
jinete”, será reveladora:
TRISTÁN: Soy don Tristán de Flandes, caballero renombrado por muchísimas hazañas. Si me veo en estos tristes tiempos reducido a la humilde condición de guía y escudero es porque he sufrido el encantamiento del mago Montesinos, de cuyas zarpas rescaté a Matilde, la sin par dama de mis pensamientos.GALAOR: Perdone, jamás escuché hablar de ese mago.TRISTÁN: Bien se ve que sois muy joven y que no conocéis España. Todos en aquellas tierras conocen a Montesinos.GALAOR: He viajado por España y nadie me habló de Montesinos.TRISTÁN: Pero seguramente habréis conocido a la inmaculada fama de Matilde la sin par.GALAOR: Tampoco: jamás supe de esa dama.TRISTÁN: Entonces Montesinos debe haber ya encantado a todos los españoles.15
En este primer encuentro, Hiriart reúne –a modo de paratexto y por medio de los
nombres e isotopías de lugar- tres relatos de caballerías: Amadís de Gaula (por Galaor),
Tristán e Isolda (por Tristán) y El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (por las
acciones de Tristán y la “Triste Figura”, Matilde por el ideal de Dulcinea, y el mago
Montesinos por el sabio Frestón). Hay que precisar algo dentro de la ya tradición de
interpretaciones sobre don Quijote: Dulcinea no existe salvo en la cabeza del caballero
de la Triste Figura, como lo recordó recientemente el ensayista Guillermo Sheridan:
Es un hecho de imaginación pura, más un postulado que una idea, filtrado primero por la locura de Alonso Quijano y luego además purificada en el serpentín de la fantasía de don Quijote.16
La siguiente acción de Tristán será arremeter contra un tonel, en creencia de que
es una bestia gigante parecida a la que fue ultimada por Galaor. Este pasaje llamado “El
puerco del Automedonte” hace referencia a los capítulos VIII (los molinos de viento) y
XXXV (la batalla con los cueros de vino tinto) de la obra cervantina, donde el hidalgo
le da por enfrentarse a objetos inanimados creyendo que son gigantes. En el caso de
Galaor es así:
15 Hugo Hiriart, Op. Cit., p.125.16 Guillermo Sheridan, “Construir Dulcineas”, Guanajuato en la Geografía del Quijote. XX Coloquio Cervantino Internacional. Homenaje a Don Eulalio Ferrer, Centro de Estudios Cervantinos A.C., México, 2010, p.103.

TRISTÁN: Por ti señora, por ti Matilde la sin par, cargaré contra el monstruo.Salió confuso Galaor al camino cuando don Tristán de Flandes a galope cargaba contra un enorme tonel que trabajosamente era transportado en un carro tirado por cuatro mulas […] don Tristán atravesó el tonel de parte a parte y cayó al suelo. El enorme tonel derribado del carro rodaba regando vino rojo por el camino […] Desenvainó don Tristán su mandoble y tiró tajos al tonel. Los arrieros gritaban. Galaor golpeó con el palmo de su espada y don Tristán cayó sobre un gran charco de vino.17
Mientras que en el texto de Cervantes los pasajes aparecen de este modo, donde
se puede apreciar la similitud:
Y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, […] embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, lo volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.18
(Sancho) ¡Vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza cercen a cercen, como si fuera un nabo! […] (el ventero) Que me maten si don Quijote o don diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino derramado debe ser lo que le parece sangre a este buen hombre […] Y es lo bueno que (don Quijote) no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante […] y había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino.19
El resultado es que Galaor, al ver el peligro que representa la locura de Tristán,
le requisa las armas a pesar de las protestas de su anciano guía, quien continúa
asegurando que vio al puerco furioso y que el mago Montesinos “vuelve inofensiva y
hasta ridícula y bufonesca” cada una de sus hazañas. Lo que sigue en la novela es un
párrafo breve que recuerda la “Aventura de los rebaños” de don Quijote, quien cree ver
en dos grupos de ovejas a grandes ejércitos en combate:
Galaor cabalgaba silencioso y recordaba a Brudonte el bueno; don Tristán de Flandes no cesaba de marchar al frente de ejércitos brillantes e incontables y de enfrentar gigantes de diferentes especies y temperamentos.20
Pusiéronse sobre una loma, desde la cual se vieran bien las dos manadas que a don Quijote se le hicieron ejército, si las nubes del polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista; pero con todo esto, viendo en su imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir: […] Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba, y a todos les dio sus armas, colores, empresas y motes de improviso, llevado de la imaginación de su nunca vista locura […].21
La muerte del campeón
17 Hugo Hiriart, Op. Cit., p.126.18 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Alfaguara, España, 2006, p.76. 19 Miguel de Cervantes Saavedra, Op. Cit., pp.366-367.20 Hugo Hiriart, Op. Cit., p.127.21 Miguel de Cervantes Saavedra, Op. Cit., pp.158-159.

Finalmente, tras un recorrido en el que encuentran gallinas gigantes de bronce, “enanos
enormes” y a don Oliveros –gran amigo de Galaor-, los héroes llegarán hasta el puente
de las diademas donde cabalga Famongomadán con la princesa Brunilda en sus brazos.
Aquí librará la última batalla y será la última mención de don Tristán de Flandes, quien
recobrado de sus armas estará dispuesto a enfrentar el ejército de bronce y metales, pero
siempre dedicando todos sus lances a su amada Matilda:
TRISTÁN: ¡Por ti, por ti, sin par Matilde, tu siervo devoto librará el último de sus combates! […] Del puente llegaba el estruendo de las armas, los gritos de guerra y los aullidos bestiales. Volvióse Galaor. Los bronces furiosos trepaban sobre los caballeros formando singulares torres animadas. Todavía brillaban las espadas de los campeones. De pronto el rocín de don Tristán se vino abajo estrepitosamente; el caballero lanzaba desde el piso briosos e inútiles tajos; veinte hocicos lo agredían por todas partes. “Por ti Matilde sin par, por ti”. […] Con los ojos arrasados en lágrimas y los dientes apretados, Galaor espoleó a Janto y corrió tras Famongomadán.22
Don Tristán ha muerto. Se infiere por la actitud de Galaor y esto, en la
experiencia de lectura, no deja de resultar conmovedor. Sin embargo, más allá del
soporte teórico para demostrar por medio de la transtextualidad una posible parodia o
imitación, considero que Hugo Hiriart –como lo expuse al inicio del trabajo- le permite
de manera indirecta una muerte gloriosa a don Quijote, alejado de las constantes
derrotas que tuvo durante los meses que viajó por los amplios escenarios de La Mancha,
El Campo de Montiel, Aragón y Cataluña23 hasta ser vencido finalmente por el caballero
de la Blanca Luna. En este marco, Tristán-Quijote cumple con el Libro de la Orden de
Caballería, que establece toda la serie de preceptos que han de regir la vida de un señor
que esté dispuesto a dar su vida por el honor:
15. ¡Ah, qué gran fuerza de corazón reside en caballero que vence y somete a muchos malvados caballeros! El cual caballero es aquel príncipe o alto barón que ama tanto la orden de caballería que, pese a que muchos malvados que pasan por caballeros le aconsejan a diario que cometa maldades, traiciones y engaños para destruir en sí misma la caballería, el bienaventurado príncipe, con sola la nobleza de su corazón, y con la ayuda que le presta la caballería y su orden, destruye y vence a todos los enemigos de la caballería.24
Así, a casi 400 años de distancia y por vía de la transtextualidad, don Quijote
arremete –vía Tristán de Flandes- contra sus nuevos enemigos, reales o imaginarios y
22 Hugo Hiriart, Op. Cit., pp.136-138.23 “La Ruta de don Quijote”, http://www.zazzle.com/don_quixote_route_map_mapa_de_la_ruta_del_quijote_poster-228009086448015577 [consultado el 9 de noviembre de 2011].24 Raimundo Lulio, Libro de la Orden de Caballería, http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Lulio_LibroDeCaballeria.htm [consultado el 9 de noviembre de 2011].

sin importar que lo doblen o tripliquen en número, para clavarles una lanza que les
destroce la honra y los huesos, que divida su maldad, deshaga sus agravios y enderece
sus entuertos, al tiempo que grita en lo alto su amor incondicional por Dulcinea del
Toboso.
BIBLIOGRAFÍA
ANDRADE RODRÍGUEZ, Santos Adrián, Un viaje a la ínsula del Diablo: los motivos de los villanos del Amadís de Gaula, Universidad de Guanajuato, México, 2011.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Alfaguara, España, 2006.

EISENBERG, Daniel, Un barbarismo: “Libros de caballería”, Florida State University, http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/Other_Hispanic_Topics/caballeria.pdf [consultado el 9 de noviembre de 2011].
GARCÍA POSADA, Miguel, “Palimpsestos. La literatura en segundo grado”, ABC Literario, España, 27 de enero de 1990, http://hemeroteca.abc.es [consultado el 9 de noviembre de 2011].
GENETTE, Gérard, Palimpsestos, citado por Flor Esther Aguilera Navarrete en Augusto Monterroso: el nuevo fabulador de Hispanoamérica, tesis para obtener la Licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato, 2004.
GONZÁLEZ, Aurelio, “Galaor o la vehemencia de la perfección”, Ensayos heterodoxos. Volumen 2, UNAM, México, 1991, http://books.google.com.mx, [consultado el 8 de noviembre de 2011].
HIRIART, Hugo, Galaor, Tusquets Editores, México, 2011.
“La Ruta de don Quijote”, http://www.zazzle.com [consultado el 9 de noviembre de 2011].
LULIO, Raimundo, Libro de la Orden de Caballería, http://www.laeditorialvirtual.com.ar [consultado el 9 de noviembre de 2011].
MARCHASE, Angelo y Joaquín Forrandellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 2006.
ROJAS, Carlos, “Escritores del mes”, http://www.literatura.inba.gob.mx [consultado el 8 de noviembre de 2011].
SHERIDAN, Guillermo, “Construir Dulcineas”, Guanajuato en la Geografía del Quijote. XX Coloquio Cervantino Internacional. Homenaje a Don Eulalio Ferrer, Centro de Estudios Cervantinos A.C., México, 2010.