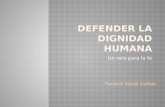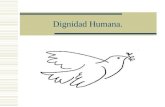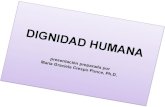Dignidad Humana
Transcript of Dignidad Humana
-
.BSUFTEFEJDJFNCSFEFt"P
N
484
2-3-4-5 | La consulta previa. En la jurisprudencia del TC y la transparencia de la administracin. scar Urviola Hani
6-7 | Por una poltica de seguridad con enfoque de derechos humanos. Jos vila Herrera
8-9 | Per ante la Corte Interamericana. La defensa pblica del Estado en la jurisdiccin supranacional. Luis Huerta Guerrero
10-11 | Libertad e igualdad. Nace la Comisin Nacional contra la Discriminacin. Roger Rodrguez Santander
12-13 | Reparacin a las vctimas. Los desaparecidos y los retos pendientes. Daniela Viteri Custodio
14-15 | Ciudadana comprometida. Encuesta nacional de derechos humanos, un primer anlisis. Alonso Crdenas Cornejo
16 | Garantas y justicia. Diez aos del Cdigo Procesal Constitucional. Fernando Calle Hayen
DIGNIDAD HUMANAy el Estado Democrtico
-
Suplemento de anlisis legal2 MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 CONSTITUCIONAL
Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: [email protected]
Director (e): Jos Luis Bravo Russo | Editora: Mara valos Cisneros | Jefe de Edicin Grca: Daniel Chang Llerena Jefe de diagramacin: Julio Rivadeneyra Usurn | Ilustracin: Tito Piqu jurdica
Jurdica es una publicacin de
2008 Todos los derechos reservados
El Peruano
SCAR URVIOLA HANIPresidente del Tribunal Constitucional. Abogado por la Universidad Catlica de Santa Mara. Doctor en Derecho. Ex Diputado de la Nacin por Arequipa.
O EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIN
La consulta previa
E l Convenio N 169 de la Organizacin Internacional de Trabajo (OIT) tiene como objetivo erradicar modelos de desarrollo que pretendan la asimilacin de los pueblos indgenas a la cultura dominante de un pas. Con ello no se busca situar a los pueblos indgenas en una posicin de superioridad frente al resto de la poblacin, sino que los pueblos
indgenas se vean beneciados efectivamente con los derechos fundamentales que un Estado pluricultural reconoce.
En efecto, los pueblos indgenas han existido desde antes de la aparicin de los Estados en Sudamrica, sin embargo, su presencia no ha signicado su visibilidad o inclusin efectiva en las polticas de desarrollo. Se debe tener presente entonces el olvido histrico que es-tas poblaciones han padecido a n de poder comprender no solo a los pueblos indgenas en s, sino tambin a la normativa elaborada con el propsito de tutelar su particular realidad sociolgica, cultural, poltica y econmica.
As, la proteccin otorgada por el mencio-nado convenio se centra en elementos indis-
pensables para la conservacin y garanta de la existencia de los pueblos indgenas, sin perjuicio de su desarrollo y voluntaria participacin en la economa global. Ejemplo de ello es la regulacin relativa a las tierras, el reconocimiento y respeto
de su identidad y la procura de niveles supe-riores de educacin, salud y calidad de vida. Otro ejemplo es el derecho de consulta previa e informada establecido en el artculo 6 del Convenio N 169 de la OIT, que es una de las herramientas ms importantes que tienen los pueblos indgenas. Esto lo ha reconocido clara-mente el Tribunal Constitucional (TC) en el Caso Tuanama Tuanama II (STC N 0024-2009-PI/TC).
Es en realidad una verdadera garanta ju-rdica que permite en muchos sentidos tutelar los intereses de los pueblos indgenas. En dicha disposicin se indica lo siguiente: "1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos debern: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en parti-cular a travs de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles direc-tamente; [...].2. Las consultas llevadas a cabo en aplicacin de este convenio debern efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
-
3Suplemento de anlisis legalCONSTITUCIONAL MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
Con el reconocimiento de su identidad, la inclusin pretende la integracin de los pueblos indgenas de una manera ms justa, respetando la singularidad de su manera de expresar y demostrar su ciudadana.
Actuacin delEstado y elConvenio 169
Q En la medida que el Convenio N 169 sea suscrito y raticado por un Estado, es evidente que impone obligaciones. En este caso, la obligacin de realizar la consulta. Es por ello que el Estado es el principal responsable que se lleve a cabo la consulta. Ello desde luego no excluye la responsabilidad de los pueblos indgenas de plantear al rgano estatal pertinente, mediante sus organizaciones representativas y previamente al dictado de las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos directamente, que se efecte la consulta. Como lo ha considerado el Tribunal Constitucional en el Caso Aidesep (STC 05427-2009-AC/TC).
Q Ello pone a prueba la transparencia con la que opera el Estado al momento de establecer medidas, en este caso, relativas a los pueblos indgenas.El principio de transparencia tambin es inherente al proceso de consulta. Tiene una relevancia tal que permite enfatizar su autonoma. Ya se adelant que en cuanto se establezca que determinadas medidas pueden afectar directamente a los pueblos indgenas, stas deben ser puestas en conocimiento de dichos pueblos.
Q Igualmente, es importante que se establezcan cules van a ser las consecuencias de tales medidas, sean estas positivas o negativas. Es vital que se conozcan cules van a ser las metodologas de la consulta, as como las normas pertinentes que sustenten la medida. El principio de transparencia implica que la documentacin relevante tendra que ser traducida a n de que la comprensin de la misma pueda garantizarse plenamente. Adems, se tendrn que tomar en cuenta las costumbres de cada pueblo indgena, evaluando la metodologa aplicable que resulte ms idnea para cada caso en concreto.
Q Otra manifestacin caracterstica es que la consulta se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisin. Y es que la idea esencial de la inclusin de los pueblos indgenas en la discusin del proyecto de la medida administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la nalidad de que puedan ser tomadas en cuenta.
Ahora bien, de los artculos 6 y 15 del Convenio N 169 se pretende institucionalizar el dialogo intercultural, mas no se desprende que los pueblos indgenas gocen de una especie de derecho de veto. Es decir, la obligacin del Estado de consultar a los pueblos indgenas respecto de las medidas legislativas o admi-nistrativas que les podra afectar directamente, no les otorga, en mi opinin, la capacidad de impedir que tales medidas se lleven a cabo.
Si bien en el ltimo prrafo del artculo 6 del convenio se expresa que la consulta debe ser llevada a cabo "con la nalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas", ello no implica una condicin que de no ser alcanzada representara la improcedencia de la medida. Lo que explica dicho artculo es que tal nalidad debe ser el objetivo de la consulta, debe orientarla. De ello
se inere que un proceso de consulta en el que se determine que no se pretende alcanzar tal nalidad, podr ser cuestionado.
En suma, es obligatorio y vinculante llevar a cabo el proceso de consulta, asimismo, el consenso al que arriben las partes ser vinculante, sin embargo, ello no implicar que el pueblo indgena pueda evitar la apli-cacin de las normas sometidas a consulta por el hecho de no estar de acuerdo con el acto administrativo o legislativo. Y es que si bien es legtimamente exigible la tutela de los pueblos indgenas, tambin es cierto que esta realizacin debe concretarse dentro de los mrgenes del bien comn, concepto nti-damente establecido en la Constitucin como destino fundamental de la actividad del Estado, solo sometido al principio de proteccin de la dignidad de la persona.
circunstancias, con la nalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".
Por otro lado, el artculo 15 tambin hace referencia al derecho de consulta, sin embargo, esta disposicin establece la consulta para el caso especco de exploracin y explotacin de recursos naturales ubicados en los territorios de los pueblos indgenas. De esta manera, en el punto 2 de dicho artculo se establece que: "En caso de que pertenezcan al Estado la pro-piedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos debern establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a n de determinar si los intereses de esos pueblos seran perjudicados, y en qu medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospeccin o explotacin de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados debern participar siempre que sea posible en los benecios que reporten tales actividades, y percibir una indemnizacin equitativa por cual-quier dao que puedan sufrir como resultado de esas actividades".
El mandato establecido en el artculo 6, esto es el derecho de consulta previa e informada, es uno de carcter general que pretende propiciar y materializar el dilogo intercultural en todos los estratos de intervencin estatal sobre la si-tuacin jurdica de los pueblos indgenas. Dentro de ciertos mbitos este mandato se refuerza con referencias especcas, por ejemplo, en el caso del ya referido artculo 15, pero tambin con el artculo 22 (tercer prrafo) y el 28, referidos estos ltimos a la formacin profesional y a temas educativos.
Por medio de tales medidas lo que se pretende es una reivindicacin en clave de inclusin de los pueblos indgenas. Como ya se ha expresado antes, la historia de los pueblos indgenas en nuestros pases, y en otras latitu-des, ha estado marcada por la exclusin. Siendo grupos minoritarios, en diversas ocasiones han sido ignorados y agredidos por traficantes informales, industriales sin escrpulos y por el propio Estado.
En tal sentido, con el reconocimiento de su identidad, la inclusin pretende la integracin de los pueblos indgenas de una manera ms justa, respetando la singularidad de su manera de expresar y demostrar su ciudadana. Esta pretensin no se enmarca dentro de perspec-tivas de desintegracin de lo desigual o de una atomizacin, sino ms bien de la integracin de lo pluricultural. As lo ha sealado el Tribunal Constitucional en el Caso Tuanama Tuanama I (STC N 00022-2009-PI/TC).
As, reconociendo la herencia cultural de los pueblos indgenas, el convenio pretende que estos puedan desarrollarse no solo como miembros de un pueblo indgena sino tambin como miembros de un Estado. En suma, el dilogo intercultural que es exigido por este convenio es el elemento que atraviesa dicho cuerpo normativo, persiguiendo con ello ya no la subordinacin de una identidad respecto de otra, sino el respeto de las diversas manifesta-ciones culturales.
-
4 Suplemento de anlisis legal CONSTITUCIONALMARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
CARACTERSTICAS ESENCIALESLas caractersticas esenciales del derecho de consulta revisten particular inters ya que de no tomarse en cuenta estas, las medidas consulta-das podran ser materia de cuestionamientos. As, de la propia normativa del convenio se extraen las principales caractersticas de este derecho, a saber: a) la buena fe, b) la exibi-lidad, c) objetivo de alcanzar un acuerdo, d) transparencia; y, e) implementacin previa del proceso de consulta. Estas caractersticas son tambin principios orientadores, as, en caso de presentarse vacos en la legislacin se tendr que proceder en virtud de estos principios con el objetivo de maximizarlos. De igual forma, si estos elementos se encuentran ausentes, la afectacin del derecho de consulta se tendr que comprender como una de tipo arbitrario y por lo tanto podra ser inconstitucional.
El principio de buena fe conforma el ncleo esencial del derecho a la consulta. Es aquel que busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasin de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con l se permite excluir una serie de prcticas, ya sean sutiles, implcitas o expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales prcticas estn vedadas tanto para el Estado como para los pueblos indgenas o cualquier otro particular que intervenga en el proceso de consulta. Este principio debe verse concretado en las tres etapas elementales en que puede estructurarse el proceso de consulta, es decir: 1) determina-cin de la afectacin directa, 2) la consulta en sentido estricto, y 3) la implementacin de la medida. El respeto del principio de buena fe debe verse materializado a lo largo de estas tres etapas.
Por ejemplo, en la primera, cuando el fun-cionario prev que la medida legislativa o admi-nistrativa es susceptible de afectar directamente a los pueblos indgenas, debe comunicrsele a las entidades representativas de los pueblos indgenas. No debe tratar de impedir o poner trabas que hagan que dicha informacin no sea conocida o que se concrete la consulta. El principio de transparencia obtiene un nuevo contenido en este escenario. En todo caso, frente a este tipo de contextos, los pueblos indgenas podran utilizar las garantas judiciales pertinentes a n de subsanar esta situacin.
En la segunda etapa indicada se comprende que las partes, y sobre todo el Estado, deben estar comprometidos en llegar a un consenso. Sera inviable generar un espacio de discusin y dilogo intercultural, cuando lo que se pre-tende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma, sin que se incida en lo sustancial de la misma.
Como lo explicita el artculo 6 del convenio, la nalidad del dilogo ser llegar a un acuer-do o lograr el consentimiento de las medidas propuestas. Para ello se tendrn que tomar en cuenta las costumbres de cada pueblo indgena, evaluando la mejor metodologa aplicable para cada caso en concreto. Tambin debe atenderse a cuestiones relativas al clima y la accesibilidad de los miembros de los pueblos indgenas al
Compromisos y los riesgosQ La consulta es una expectativa de poder, de inuencia en la elaboracin de medidas que van a tener un impacto directo en la situacin jurdica de los pueblos indgenas. Trasladar esta consulta a un momento posterior a la publicacin de la medida elimina la expectativa de la intervencin subyacente en la consulta. Adems generara que la consulta se lleve a cabo sobre los hechos consumados, pudiendo relevarse con esto una ausencia de buena fe.
Q En todo caso, las condiciones de los hechos pueden determinar ciertas excepciones, aunque estas siempre sern revisadas bajo un examen estricto de constitucionalidad debido a la sospecha que tales situaciones generan.
Q Dicho esto, corresponde delinear el contenido esencial del derecho de consulta previa e informada, segn ha establecido el Tribunal Constitucional en el Caso de la Ley de Recursos Hdricos (STC 0025-2009-PI/TC), que implica: a) el acceso a la consulta, b) el
respeto de las caractersticas esenciales del proceso de consulta y c) la garanta del cumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indgenas a realizar la consulta.
Q En lo que al primer elemento respecta, resulta evidente que si se cumple la condicin establecida en el convenio, esto es, si se prev que una medida legislativa o administrativa ser susceptible de afectar directamente a algn pueblo indgena y no se realiza la consulta, es maniesto que el derecho de consulta sera pasible de ser afectado.
Q En cuanto al segundo supuesto indicado, debe comprenderse que si la consulta se realiza sin que se respeten los requisitos esenciales establecidos es evidente que se estara vulnerando el derecho de consulta. Por ejemplo, la realizacin de la consulta sin que la informacin relevante haya sido
entregada al pueblo indgena o que no se le haya dado un tiempo razonable para poder ponderar los efectos de la medida materia de la consulta.
Q El tercer supuesto implica proteger a las partes de la consulta, tutelando los acuerdos a los que se ha arribado en el proceso. La consulta realizada a los pueblos indgenas tiene como nalidad llegar a un acuerdo, lo que no implica otorgar un derecho de veto a los pueblos indgenas.
Q En tal sentido, si es que una vez alcanzado el acuerdo, este posteriormente es desvirtuado, los afectados podrn interponer los recursos pertinentes a n de que se cumpla con los acuerdos, que constituyen el resultado de la consulta. Y es que, en tales casos, el principio de buena fe se habr visto afectado. As, si bien los pueblos indgenas no pueden vetar la ejecucin de la medidas consultadas, los consensos que son resultado de la negociacin deben ser respetados, de lo contrario, se estara desvirtuando la esencia misma del proceso de consulta.
-
5Suplemento de anlisis legalMARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013CONSTITUCIONAL
lugar en donde se va a llevar a cabo la consulta. En tal sentido, no debe optarse por lugares que sean de difcil acceso o que en determinada poca del ao as lo sean.
De otro lado, no se condice con el principio de buena fe que las entidades representativas de los pueblos indgenas se nieguen a rea-lizar la consulta. Esta iniciativa de cerrar las puertas al dilogo y rechazar toda posibilidad de consenso no se ajusta a los principios del Convenio N 169.
No obstante, las soluciones que pretendan superar esta situacin tendrn que basarse en el principio de buena fe. Y es que el desafo al dilogo no debe ser rechazado con respuestas sustentadas en similar criterio, sino con la legitimidad de quien cumple los principios de un Estado Constitucional. En todo caso, debe tenerse en mente que cierta desconanza puede ser comprensible debido a la situacin de olvido en la que han estado involucrados los pueblos indgenas al ser marginados del desarrollo.
Sin embargo, el que sea comprensible no implica que se justique una posicin como la descrita. Este tipo de situaciones por el contrario constituyen oportunidades para que el Estado se legitime y ejerza su potestad con pleno respeto por los derechos fundamentales de los pueblos indgenas.
En cuanto a la tercera y ltima etapa, de muy poco servir arribar a los consensos si es que luego, en la ejecucin de lo consultado, se pretende hacer caso omiso a los compromisos asumidos. El respeto del principio de buena fe exige que no se desconozca el espritu del compromiso. El reto es mejorar la calidad de representacin de los pueblos indgenas incor-porndolos como grupos plurales en la dinmica participativa de la democracia.
Es importante tambin subrayar que los pueblos indgenas deben contar con un plazo adecuado y razonable a n de que puedan reexionar acerca de la situacin ante la cual se encuentran. Se garantiza as el desarrollo del proceso de dilogo. Esos plazos pueden variar dependiendo de la medida que se est consultando.
Frente a este tipo de situaciones, el principio de exibilidad tendr que aplicarse con el pro-psito de adaptar la consulta a cada situacin.
Debido a la diversidad tanto de pueblos indgenas existentes como de sus costumbres, inclusive entre unos y otros, es importante que en el proceso de consulta estas diferencias sean tomadas en cuenta. Las medidas a consultar tienen diversos alcances, siendo por ello per-tinente ajustar a cada proceso de consulta el tipo de medida, sea administrativa o legislativa, que se pretende consultar. Es por ello que en el artculo 6 del convenio se establece que las consultas deben ser llevadas a cabo de una "manera apropiada a las circunstancias".
De igual forma, el principio de exibilidad tendra que aplicarse cuando la consulta sea realizada en un contexto de una exploracin y cuando se pretenda la explotacin de recursos naturales. Si bien en ambos casos procede la consulta, no es menos cierto que en principio la intervencin ser mayor con la explotacin que con la exploracin.
Pautas relevantesQ Es relevante, de otro lado, que se den algunas pautas con miras a que se congure claramente el proceso de consulta. A mi juicio, el inicio de todo el proceso ser la determinacin de la medida legislativa o administrativa que puede ser susceptible de afectar directamente a un pueblo indgena. Esta tarea debe ser realizada por la entidad que est desarrollando tal medida.
QEn segundo lugar se deben determinar todos los pueblos indgenas posibles de ser afectados, a n de noticarles la medida y la posible afectacin. Una vez noticados los sujetos que intervendrn, se debe brindar un plazo razonable para que los pueblos indgenas puedan formarse una opinin respecto de la medida. Luego tendr que pasarse a la negociacin propiamente dicha.
QSi es que el pueblo indgena se encuentra de acuerdo con la medida, entonces concluye la etapa de negociacin. De lo contrario, si es que el pueblo indgena rechaza la medida propuesta precluye una primera etapa de negociacin. Con ello se pretende hacer visible los puntos sobre los cuales existe disconformidad. En este punto, la medida no podr ser implementada. Para poder lograr ello, se tendr que iniciar una segunda etapa de negociacin dentro de un plazo razonable. Si es que a pesar de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno, solo entonces el Estado podr implementar la medida, atendiendo en lo posible a las peticiones del pueblo indgena.
En tal sentido, ello tendr que ser reparado al momento de analizar la realizacin del de-recho de consulta y los consensos a los que se arriben. As, a mayor intensidad de intervencin se prevea, mayor escrutinio tendr que existir al momento de revisar el proceso de consulta. Ello debido a que se est frente a una intervencin
que en principio ser importante y de un mayor nivel de afectacin. En tal sentido, importa mayor participacin por parte de los pueblos indgenas directamente afectados.
Asimismo, debe recordarse que lo que se pretende con el proceso de consulta es que se lleve a cabo un verdadero dilogo intercultural.
La intencin es que dentro de la pluralidad de sujetos de diversas culturas se pueda entablar un dilogo, tomando en cuenta las costumbres de cada pueblo indgena y evaluando la meto-dologa aplicable que resulte ms idnea para cada caso en concreto.
Esto con la nalidad no solo de obtener acuerdos que signiquen garantizar los le-gtimos intereses de los pueblos indgenas, como la preservacin de la calidad ambiental de su territorio, de sus diversas actividades econmicas y culturales, en su caso de la justa compensacin e, incluso, la completa adecua-cin a nuevos modos de vida; sino en especial al concepto de coparticipacin en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria ubicada dentro del territorio de determinados pueblos indgenas, los que debern resultar notoria-mente beneciados.
El progreso y desarrollo de los pueblos in-dgenas, nalmente, no pueden ser el producto de la imposicin y menos de las presiones que pueden ejercer las corporaciones econmicas en las distintas esferas de la organizacin es-tatal. Por lo que el derecho a la consulta es el instrumento adecuado para preservar el derecho de las comunidades; solo as el progreso y el desarrollo sern compatibles con los mandatos constitucionales.
El derecho de consulta es un derecho habi-litante para la garanta de los dems derechos que se reconoce a las comunidades, porque les permite espacios para el dilogo y la inclusin; es un mecanismo de participacin de las co-munidades que, con el estricto cumplimiento del principio de transparencia, puede contribuir de manera importante al desarrollo y respeto de la identidad tnica de dichos pueblos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional peruana del Caso Bustamante Johnson contra Repsol (STC 03343-2007-PA/TC).
El derecho a la consulta es el instrumento adecuado para preservar el derecho de las comunidades; solo as el progreso y el desarrollo sern compatibles con la Constitucin.
-
O POR UNA POLTICA CONTRA EL CRIMEN CON ENFOQUE DE DD HH
La seguridad ciudadanaJOS VILA HERRERA Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Magster en Derecho Penal y doctor en Filosofa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
6 Suplemento de anlisis legal DERECHOS HUMANOSMARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
L a regin latinoamericana se ha es-tablecido rmemente en el escenario internacional, y avanza en la reduccin de la pobreza y la desigualdad, en el creci-miento econmico y la estabilidad nanciera. Sin embargo, algunos desafos persisten: en su conjunto, la regin sufre la pesada carga de la violencia y la criminalidad. La mayora de los pases de la regin tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, segn la clasicacin de la Organizacin Mundial de la Salud, con niveles mucho ms altos que en otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos.
La delincuencia es un fenmeno social de graves consecuencias para el pas, pues incide en la seguridad de las personas, integridad, salud y patrimonio, as como en la estabilidad del Estado y de las regiones que lo conforman, constituyndose actualmente en una seria ame-naza a la sociedad democrtica y a los ndices de riesgo pas. Las actividades de la criminalidad son una realidad y nuestra respuesta como Estado debe ser no solo rpida, sino efectiva, articulada e inteligente.
SISTEMA PENITENCIARIOUn indicador actual de esta realidad es nues-
tro sistema penitenciario, que est saturado con un 117% de sobrepoblacin. En el pas existan 24,297 presos en 1997; hoy esa cifra se ha elevado a ms de 67,000 privados de libertad. Por cada un milln de habitantes existen 2,122 privados de libertad. En los ltimos 14 aos, la poblacin reclusa aument en ms del 100%. Pero no solo se ha producido un incremento cuantitativo. La poblacin se ha tornado ms compleja y diversa: 1,670 son extranjeros; 22,860 son jvenes entre los 18 y 29 aos de edad; 8,666 ingresan por delitos de trco ilcito de drogas; 4,881 estn denunciados por delito de violacin sexual; 5,417 acusados por violacin sexual a menores de edad, en tanto que 25,415 estn acusados por delitos contra el patrimonio.
Por otro lado, el problema de la violencia, criminalidad y delincuencia es expresin de los
-
7DERECHOS HUMANOS MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
Una visin multidisciplinaria del delito y la bsqueda de soluciones eficaces ser uno de los retos ms importantes de este gobierno. As, el Minjus viene transitando por esas lneas previstas en los principios de la Declaracin de Bangkok: sinergias y respuestas en materia de prevencin del delito y justicia penal."
Q La poltica criminal y la seguridad ciuda-dana no debe entenderse solo como una simple reduccin de los ndices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una poltica que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la poblacin, la accin comu-nitaria para la prevencin del delito y la violencia, una justicia accesible, gil y ecaz,
La convivencia pacficauna educacin que se base en valores de convivencia pacca, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construccin de una sociedad con inclusin social.Esta es una tarea de mediano y largo plazos. Debemos abordarla con energa y seriedad. Promover un pas con bienestar y seguridad constituye, sin duda alguna, una responsabilidad de todos.
tad poltica de concebir una moderna y ecaz poltica criminal y penitenciaria, entendida como una sistematizacin sociopoltica y jurdica de las prioridades, recursos, actividades y medios dirigidos al control de la criminalidad.
El Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la Ley que crea el Consejo Nacional de Poltica Criminal, denir una poltica de Estado coherente e integral para combatir la delincuencia y la cri-minalidad a partir de un enfoque multisectorial. La actuacin del Poder Judicial, el Congreso de la Repblica, el Ministerio Pblico, la Polica Nacio-nal, la administracin penitenciaria y los actores sociales mejorarn sus niveles de coordinacin y de ejecucin de recursos con resultados.
La poltica criminal estar orientada a la preparacin racional de los objetivos y medios necesarios en cinco ejes claves: prevencin de factores asociados a la delincuencia, mejora-miento de los niveles de intervencin policial, juzgamiento penal, polticas de reinsercin social y asistencia de la vctimas.
Vivimos una sociedad en transformacin; hoy en da, las ciencias se legitiman por su capacidad de resolver problemas sociales; se hace necesario que el conocimiento se oriente a la efectividad, lo que en el mbito de la intervencin penal pasa por una racionalizacin de la poltica criminal y la bsqueda de respuestas no solo punitivas o apa-rentes, sino institucionales, sociales y educativas.
Poltica y derecho son los dos ms grandes sistemas de regulacin de la vida social que deben buscar caminos convergentes para "racionalizar" la estrategia de intervencin penal. El derecho debe ofrecer a la poltica lneas de equilibrio entre el ius puniendi, el valor de la ecacia, el respeto de principios constitucionales y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Una visin multidisciplinaria del delito y la bsqueda de soluciones ecaces ser uno de los retos ms importantes de este gobierno. De esa manera, el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-manos viene transitando por esas lneas previstas en los Principios de la Declaracin de Bangkok: sinergias y respuestas en materia de prevencin del delito y justicia penal (ONU).
desequilibrios que afectan a la estructura de la sociedad, donde no resulta ajeno para nadie que estos comportamientos han encontrado condiciones para ampliarse bajo la sombra de la impunidad y una respuesta quiz poco articulada del Estado.
Ante el crecimiento de este flagelo, ha llegado el momento de identicar, analizar y desmantelar los problemas que la sociedad an no ha podido resolver y, en otros casos, no sabe afrontar: la drogadiccin, la enfermedad mental, la crisis de la familia, el desarraigo, la desercin escolar, la desocupacin, la soledad, la apologa, la violencia, la marginacin, la exclusin, la ambicin desmedida, la ausencia de valores, la pobreza.
El 14 de noviembre de 2011 se promulg la Ley N 29807, disposicin que crea el Consejo Nacional de Poltica Criminal como un ente tcni-co encargado de planicar, articular, supervisar y dar seguimiento a la poltica criminal del Estado peruano. La concepcin de este mecanismo contra la criminalidad y la delincuencia responde a una necesidad democrtica.
Esta entidad, que responde a un enfoque intersectorial ser asesorada por un gabinete de expertos (socilogos, juristas, estadsticos, politlogos, penitenciaristas, entre otros) que estudiarn los factores asociados a la delin-cuencia con base en un sistema de informacin estandarizado e integrado de datos para com-partir y cruzar informacin estadstica sobre
los casos de delincuencia registrados. El 11 de mayo de 2012, el ex jefe del Gabinete Juan Jimnez Mayor encabez la instalacin formal del Consejo Nacional de Poltica Criminal y ahora lo lidera Daniel Figallo R., ministro de Justicia y Derechos Humanos.
ARTICULACIN DE ESTRATEGIASLa Secretara Tcnica de dicho consejo es asumida por la Direccin Nacional de Poltica Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, que tendr como responsabilidad la ejecucin y seguimiento de los mandatos previstos en la Ley N 29807, como es: analizar el fenmeno criminal y la de-lincuencia en el pas; aprobar un Plan Nacional de Poltica Criminal. Adems, articular las estra-tegias de lucha contra la criminalidad; evaluar el funcionamiento del sistema penal; elaborar propuestas legislativas en materia penal, sugerir programas regionales de prevencin del delito.
Hoy, el Estado ya cuenta con un Plan Nacional de Prevencin y Tratamiento del Adolescente en conicto con la Ley Penal 2013-2018, do-cumento rector, con un enfoque de prevencin, cuya implementacin beneciar a un milln y medio de adolescentes en riesgo. Adems, por DS N 013-2013-JUS, se ha creado un Comit Estadstico Interinstitucional de la Criminali-dad, que tendr como funcin central generar estadstica ocial relacionada a la violencia y la criminalidad.
El Estado ha generado por primera vez como
lo han hecho otros pases desarrollados un mar-co legal que permitir la adopcin de decisiones de un nivel tcnico y poltico especializado en materia de criminalidad, asegurando, de esta manera, la ejecucin efectiva y articulada de las mismas. Como parte de la poltica criminal, un cambio en el sistema penitenciario, como ya se viene dando, podrn ser diseadas a partir de reformas legislativas, institucionales y de polticas.
De esa manera, el gobierno, junto a las acciones que adopte el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, expresa su rme volun-
-
Suplemento de anlisis legal MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 20138-9
O ACTUACIN DE LA DEFENSA DEL ESTADO EN LA JURISDICCIN SUPRANACIONAL
Per ante la Corte InteLUIS ALBERTO HUERTA GUERREROProcurador Pblico Especializado Supranacional y en Materia Constitucional. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Ponticia Universidad Catlica del Per (PUCP).
E l 2013 ha sido un ao intenso en relacin con la actividad del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es oportuno hacer un breve recuento de la misma. De forma previa hay que recordar las diversas etapas del proceso contencioso ante la Corte.
Luego de que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos somete un caso ante la Corte, corresponde que los representantes de las presun-tas vctimas presenten su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP). Ser a partir de la noticacin al Estado de este ltimo documento que empezar a correr el plazo improrrogable de dos meses (bastante corto, por cierto) para presentar los alegatos de respuesta a la demanda de la Comisin y al ESAP. La siguiente etapa es la realizacin de la audiencia pblica, previa a la cual la Corte adopta la decisin sobre los declarantes ofrecidos por la parte (testigos y peritos), a efectos de determinar quines presentarn su declaracin de forma presencial en la audiencia y quines lo harn por escrito (afdvit). Una vez realizada la audiencia, los Estados tienen un plazo jado por la Corte para presentar sus alegatos nales escritos. El Tribunal puede, asimismo, solicitar informacin adicional a las partes para la mejor resolucin de la controversia. En sntesis, un proceso esencial-mente escrito.
CONTESTACIONES DE DEMANDAEn 2013 se present una contestacin de demanda referida al caso Osorio Rivera y otros, que versa sobre la presunta desaparicin forzada de una persona en la ciudad de Cajatambo en 1991. La contestacin fue presentada el 20 de febrero de 2013, en tanto el ESAP de los representantes de las presuntas vctimas fue recibido el 20 de diciembre de 2012.
AUDIENCIAS Y ALEGATOSAntes de 2013, la ltima vez que el Estado fue con-vocado a una audiencia pblica ante la Corte sobre un proceso contencioso fue en 2010, a propsito del caso Abril Alosilla y otros. En 2013, el Estado peruano fue convocado a dos audiencias pblicas.
La primera se realiz el 16 de mayo de 2013 y estuvo relacionada con el caso "J" (el nombre se mantiene en reserva por disposicin de la propia Corte), sobre presuntas afectaciones de derechos de una persona detenida en abril de 1992 como presunta integrante del grupo terrorista Sendero Luminoso. La segunda se realiz el 29 de agosto de 2013 y estuvo relacionada con el caso Osorio Rivera y otros.
Los videos de estas audiencias se encuentran disponibles a travs de la pgina web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. All se puede apreciar la secuencia de su desarrollo. En sntesis, las audiencias empiezan con una presentacin del caso ante la Corte por parte de la Comisin Intera-mericana de Derechos Humanos; luego de lo cual se procede a escuchar a los declarantes (testigos y peritos), a quienes las partes y los magistrados pueden formular preguntas. Aqu corresponde mencionar que en la audiencia del caso Osorio Rivera y otros el Estado solicit que uno de los testigos propuestos brindara su declaracin a travs de videoconferencia, en atencin a las dicultades para su traslado a Costa Rica, sede de la Corte y lugar donde se realiz la audiencia, pues se trataba de una persona mayor de edad y que viva en la ciudad de Cajatambo.
La siguiente etapa de una audiencia ante la Corte consiste en la exposicin de los alegatos de los representantes de las presuntas vctimas y del Estado, pudiendo haber rplica y dplica. Los tiempos para estos alegatos son cortos, por lo que las partes deben siempre centrarse en los aspectos claves: los hechos principales y el anlisis jurdico de los mismos. Terminada esta etapa, la Comisin Interamericana cierra la intervencin de las partes con sus observaciones nales sobre lo escuchado en la audiencia.
La parte nal de la audiencia corresponde a las preguntas de los magistrados de la Corte. Como se puede apreciar en los videos respectivos, en el caso "J" las preguntas fueron de diverso tipo y dirigidas a todas las partes del proceso (Comisin Interamericana, representantes de las presuntas vctimas y Estado peruano), situacin completa-mente diferente a lo que ocurri en el caso Osorio Rivera y otros.
Para el prximo ao, es probable que la Corte Interamericana convoque al menos a dos audien-cias pblicas en relacin con los casos contra el Estado peruano que se encuentran actualmente en trmite y respecto de los cuales se ha cum-plido con presentar el escrito correspondiente de contestacin de la demanda. Nos referimos a los casos Cruz Snchez y otros, cuya contestacin fue presentada el 17 de agosto de 2012, y Espinoza Gonzales, cuya contestacin fue presentada el 28 de setiembre de 2012.
-
DERECHOS HUMANOS
eramericana
Con posterioridad a la realizacin de las au-diencias, las partes del proceso tienen un plazo jado por la Corte para presentar sus alegatos nales escritos, luego de lo cual la Corte puede continuar solicitando mayor informacin con miras a contar con toda aquella que considere relevante para mejor resolver. Cuando as lo considera, la Corte se encuentra lista para emitir su sentencia.
SENTENCIAS Y SUPERVISINLa ltima sentencia de la Corte Interamericana respecto a un caso contra el Estado peruano fue emitida en 2011 (caso Abril Alosilla y otros). De acuerdo con la informacin difundida por la Corte Interamericana respecto a su 101 perodo ordinario de sesiones, se habran deliberado los casos "J" y Osorio Rivera y otros, por lo que de haberse adop-tado las sentencias respectivas, seran noticadas prximamente al Estado peruano. De existir alguna duda sobre los alcances de la decisin, podra solicitarse alguna aclaracin, sin que ello implique alterar el sentido de la sentencia, que adquiere la calidad de cosa juzgada internacional.
Si la Corte identica que en un caso concreto ha existido una violacin de los derechos reconocidos en la Convencin Americana, determina la respon-sabilidad internacional del Estado y establece un conjunto de reparaciones. Lo interesante del sistema es que la propia Corte realiza un seguimiento al cumplimiento de las reparaciones ordenadas, so-licitando al Estado la remisin de la informacin respectiva y convocando tambin a audiencias, que pueden ser pblicas o privadas. En 2013, el Estado peruano asisti a cinco audiencias sobre supervisin de cumplimiento de sentencias, relacionadas con los casos Cinco pensionistas, Acevedo Jaramillo y otros, Anzualdo Castro, Acevedo Buenda y otros (Cesantes y Jubilados de la Contralora) y Penal Miguel Castro Castro.
En el marco de la supervisin de sus sentencias, la Corte emite resoluciones sobre el grado de avance de las reparaciones ordenadas, a n de sealar si el Estado ha cumplido total o parcialmente con ellas. As, por ejemplo, en 2013 la Corte dio por cumplidas totalmente las reparaciones ordenadas en el caso Abril Alosilla y otros, referidas a 233 trabajadores de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
Nuevos casos Q En 2013, la Comisin ha tomado la decisin de someter cuatro nuevos casos contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Estos son: Zulema Tarazona Arrieta y otros, Comunidad Campesina de Santa Brbara, Wong Ho Wing y Canales Huapaya y otros.As, corresponder al Estado contestar las respectivas demandas durante 2014 y, a partir de ello, esperar que se convoque a la audiencia respectiva, que podra realizarse en 2014 o 2015, dependiendo de la agenda y carga procesal de la Corte.
-
DERECHOS HUMANOS10 Suplemento de anlisis legal MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
O CREAN COMISIN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIN
Libertad e igualdad ROGER RODRGUEZ SANTANDER Director General de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mster Ocial en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Catedrtico universitario.
A veces se postula a la libertad y a la igualdad como dos valores en conic-to. Tal conicto suele plantearse del siguiente modo: mientras ms se promueva la libertad de los miembros de una sociedad, menos igualdad existir entre ellos; y, por el contrario, mientras ms se promueva la igual-dad, de menos espacios de libertad gozar el ser humano.
En dicho planteamiento subyace una err-nea comprensin tanto de la libertad como de la igualdad. En efecto, en l se entiende a la libertad como el derecho de los seres humanos a acumular ilimitadamente, a ttulo individual, bienes y espacios de libre accin, sin interven-cin alguna del Estado y con prescindencia del impacto que tales acciones puedan generar sobre la esfera subjetiva de otros seres huma-nos. Es la visin individualista y utilitaria de la libertad que, en efecto, tantas desigualdades sociales ha generado a lo largo de la historia y que ciertamente el Estado Constitucional no protege.
La libertad, desde la perspectiva ideol-gica del constitucionalismo, en cambio, es entendida como la capacidad que debe re-conocrsele a todo ser humano de formar sus propias convicciones morales y construir (individual o comunitariamente) su proyecto de vida, siempre que al hacerlo no impida que el resto de seres humanos pueda hacer lo mismo. Es la libertad entendida no como individualismo, sino como autonoma moral. En este modelo, el Estado no solo no debe estar ausente, sino tambin cumplir un rol fundamental al corresponderle la obligacin de garantizar y promover que se encuentren cubiertas las necesidades bsicas (civiles, po-lticas, sociales, econmicas y culturales) para que todos los seres humanos, y no solo algunos, puedan desarrollar su autonoma moral. Con esta perspectiva, resultan imprescindibles polticas tributarias para la inclusin social o la existencia de rganos reguladores que aseguren que las empresas no hagan de los consumidores objetos de sus nes econmicos, por solo mencionar dos ejemplos.
Defensa pblica del MinjusQ Un elemento fundamental de esta poltica pblica es que de ella forman parte los abogados de defensa pblica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de forma tal que los casos ms graves de discriminacin no solo contarn con una debida asesora y atencin administrativa, sino tambin con el patrocinio legal gratuito de parte del Estado, pudiendo, de ser el caso, ser judicializados en la va constitucional o penal. Este diseo, adems, abre la puerta a un litigio estratgico promovido por la Conacod, a efectos de lograr sentencias emblemticas del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial en materia de igualdad y no discriminacin.
El Poder Ejecutivo ha decidido adoptar una iniciativa que, sin duda, contribuir a afrontar esta problemtica de una manera mucho ms efectiva. Se trata de la Comisin Nacional contra la Discriminacin (Conacod).
Una correcta comprensin de la libertad en el Estado Constitucional conlleva, pues, no con-fundir a Kant con Smith, o a Rawls con Hayek.
El otro error del planteamiento inicial con-siste en identicar el concepto de igualdad con el de uniformidad. Es decir, el error es concebir el derecho a la igualdad como el derecho a ser iguales a costa de la autonoma de cada ser humano, en lugar de asumir, como corres-pondera, que en un Estado Constitucional el derecho a la igualdad consiste en tener igual derecho (aunque no el deber) a ser autnomos. Aqu se trata, por decirlo de algn modo, de no confundir a Taylor con Marx.
MS OPORTUNIDADESDe esta manera, bien entendidos, libertad
e igualdad, en lugar de conictivos, son dos valores ntimamente relacionados, puesto que la igualdad debe ser concebida como el derecho de los seres humanos a contar con iguales oportunidades para el desarrollo de su libertad. Debiendo ser el Estado el primer garante de que ello se produzca.
Tal como sostuvo Bobbio, el nexo social y polticamente relevante entre libertad e igual-dad se hace evidente "all donde la libertad se considera como aquello en lo que (...) los miembros de un determinado grupo social (...) deben ser iguales, de ah la caracterstica de
-
11DERECHOS HUMANOS MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 Suplemento de anlisis legal
ese grupo de ser igualmente libres o igua-les en la libertad" (cfr. Bobbio, N., Igualdad y libertad, traduccin de P. Aragn, Paids, Barcelona, p. 56).
En consecuencia, cada vez que se afecta el derecho a la igualdad o se discrimina a un ser humano se le resta arbitrariamente un mbito de libertad necesario para el desarrollo de s u proyecto de vida. En efecto, puede sostenerse que un ser humano es libre en dicho desarrollo si es suje-to de discriminacin por motivo de origen, raza, sexo, orientacin sexual, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de cualquiera otra ndole? La respuesta es claramente negativa.
Lamentablemente, casi todos los das tomamos noticia de que alguien en el Per, por la ms variada gama de motivos, ha sido discriminado en un centro educativo, en un centro de salud, en el acceso a un servicio, en un medio de transporte, en su centro de labores, etctera. De hecho, la Primera Encuesta Na-cional de Derechos Humanos, realizada por la Universidad ESAN, por iniciativa y bajo la direccin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, revela que el 81% de los peruanos consideran que en el Per "la discriminacin ocurre todo el tiempo y nadie hace nada". Asimismo, dicha encuesta muestra que existe un importante porcentaje de la poblacin que percibe una clara conducta discriminatoria por parte de una amplia gama de la sociedad en relacin con la mujer, el afrodescendiente, la persona con discapacidad, el poblador indgena, la poblacin LGTBI, las personas que padecen el VIH, las personas que alguna vez se han encontrado privadas de libertad, entre otras. De ah la necesidad de adoptar medidas urgentes que contribuyan a erradicar la discriminacin en el pas.
ARTICULACIN COORDINADAExiste actualmente una multiplicidad de or-ganismos y mecanismos en los tres niveles de gobierno que buscan hacer frente al problema. Sin embargo, no solo no se encuentran todos debidamente difundidos, sino tambin es maniesto que sin una articulacin coor-dinada de esfuerzos difcilmente se podr luchar de modo eciente contra este agelo social.
Por ello, el Poder Ejecutivo ha decidido adoptar una iniciativa que, sin duda, contribuir a afrontar la problemtica de una manera mucho ms efectiva. Se trata de la creacin de la Comisin Na-cional contra la Discriminacin (Conacod), con-formada por los ocho ministe-rios con com-petencia para el monitoreo, la
coordinacin, la prevencin, atencin y protec-cin de vctimas de casos de discriminacin en cualesquiera de sus formas y, de ser el caso, para imponer sancin a los responsables: Justicia y Derechos Humanos, que la preside; Cultura; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Salud; Educacin; Trabajo y Promocin del Empleo; Transportes y Comunicaciones; y Relaciones
Exteriores.Su Secretara Tcnica re-
cae en la Direccin General de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y De-rechos Humanos.
La Conacod nace, en esencia, para liderar un Mecanismo Nacional contra la Discriminacin, que articule las acciones
de distintos organismos del Estado con el ob-jetivo de prevenir y combatir las violaciones al derecho a la igualdad y no discriminacin.
As, sobre la base del fortalecimiento de las coordinaciones que ya mantienen los sectores del Ejecutivo involucrados con los niveles de gobierno regional y local, la Conacod ser el organismo rector de un sistema en el que cientos de funcionarios pblicos, entre abogados, psic-logos, asistentes sociales, inspectores laborales, educativos, de salud, de transporte, etctera, articularn sus acciones para combatir toda forma de discriminacin en el Per, sobre la base de los lineamientos y las polticas nacionales que la Conacod desarrolle y bajo su monitoreo.
A ello contribuir la pronta implementacin de una plataforma nica de informacin y re-cepcin de denuncias contra la discriminacin que se encontrar a disposicin del ciudadano, y cuyo debido uso generar la inmediata acti-vacin de las acciones coordinadas dentro del mecanismo para protegerlo y sancionar a los responsables.
En denitiva, hay motivos para conar en que la propuesta multisectorial que la Conacod representa y el mecanismo coordinado que ella
lidera, junto con las polticas de educacin en derechos humanos que el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos ha co-menzado a implementar, repre-
sentan el inicio de un cambio signicativo a efectos de
hacer de la sociedad peruana una socie-
dad ms libre e igualitaria. X
-
Suplemento de anlisis legal12 MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 DERECHOS HUMANOS
DANIELA VITERI CUSTODIOAbogada por la Universidad Nacional de Trujillo. Asesora jurdica de la Direccin General de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
O LOS DESAPARECIDOS: UN RETO PENDIENTE
Reparacin a lasvctimas
H ace algunos das el Equipo Forense Es-pecializado del Ministerio Pblico rea-liz una diligencia de exhumacin en Chungui, un distrito de la provincia de La Mar, en la regin Ayacucho, ante el hallazgo de cuatro fosas cuya rea tiene el tamao de una cancha de vley. El descubrimiento es, por decir lo menos, aterrador: trece menores entre 2 y 16 aos y dos mujeres entre 25 y 40 aos, todos fusilados y desmembrados, segn declaraciones del Ministerio Pblico. La identicacin y entrega de los cuerpos de las vctimas a sus familiares es cuestin de tiempo, y, con ello, el desenlace de una situacin de angustia e incertidumbre de aquellos que, por ms de veinte aos, han desconocido el paradero de su familiar, si est vivo o muerto o dnde se encuentran sus restos.
Ante tales hechos, no es posible sealar que la prctica de desaparicin forzada ocurrida durante la violencia poltica es un tema superado.
En 2006, en el marco de una negociacin realizada en tiempo rcord, la Asamblea General de Naciones Unidas adopt la Convencin Inter-nacional para la Proteccin de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, "la Convencin"), tratado internacional que busca prevenir las desapariciones forzadas y reconocer el derecho de las vctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparacin. La adopcin de este instrumento representa un importante avance del Derecho internacional para poner n a esta prctica, que constituye una violacin simultnea de varios derechos humanos(1). En lo que respecta al Per, en setiembre de 2012 se convirti en Estado parte de la Convencin(2).
La Convencin crea el Comit contra la Des-aparicin Forzada (en adelante, "Comit") y le conere una serie de competencias, entre las cuales se encuentra la de recibir y analizar informes peridicos respecto de las medidas adoptadas por
-
Suplemento de anlisis legal 13 DERECHOS HUMANOS MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
Procedimiento internacionalQ El mecanismo de comunicaciones individuales proporcionar a los individuos la posibilidad de acceder a un procedimiento internacional ante la presunta violacin de los derechos consagrados en la Convencin, siempre que los recursos internos no hayan sido idneos y/o efectivos para satisfacer sus pretensiones. En este marco, se impulsar el desarrollo de la jurisprudencia internacional en materia de desapariciones forzadas, lo cual redundar en el esclarecimiento de la
naturaleza, los alcances y el signicado de este delito; as como de las obligaciones del Per sobre la misma materia, para su mejor cumplimiento. En esta misma lnea, los precedentes jados inuirn signicativamente en la labor de interpretacin de los tribunales nacionales; as como en el diseo, ejecucin e implementacin de otros mecanismos orientados a la proteccin de las vctimas de desaparicin forzada y de sus familiares.
[1] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desapariciones Forzadas o involuntarias. Folleto Informativo No. 6/REV.3, pg. 08-12. [2] El Estado peruano deposit el instrumento de adhesin ante el secretario general de Naciones Unidas el 26 de setiembre de 2012, entrando en vigor el 26 de octubre de 2012. [3] Naciones Unidas. Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena, 23 de mayo de 1969. Artculo 26 y 27. [4] CORTE IDH. Caso Gmez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C, N 136, prr. 87- 110 y 162.5. [5] CORTE IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Per. Sentencia de 22 de setiembre de 2009. Excepcin Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C, N 202, prr. 30-114, 239.1 y 239.2. [6] Comisin de la Verdad y Reconciliacin del Per. Informe Final. Lima, 2003, pg. 112-118.
los Estados para cumplir con las obligaciones se-aladas en la Convencin; enviar comunicaciones urgentes a los Estados solicitndoles que adopten todas las medidas necesarias para localizar y proteger a una persona desaparecida; as como realizar visitas in loco en caso se reciba infor-macin dedigna que revele violaciones graves de la Convencin por un Estado parte. El Estado peruano, al ser Estado parte de la Convencin, ha aceptado la competencia del Comit para realizar las funciones antes descritas.
PRINCIPIO DE BUENA FEOtra de las competencias del Comit que la Con-vencin prev en su artculo 31 es la recepcin y anlisis de comunicaciones de particulares que alegan violaciones a los derechos contemplados en la Convencin. En estos casos, despus de brindar al Estado la oportunidad para presentar sus observa-ciones y comentarios respecto de la comunicacin presentada, el Comit emite un dictamen en donde ja sus recomendaciones a las partes interesadas. Estas recomendaciones no tienen carcter jurisdic-cional, empero, los Estados Parte tienen el deber de cumplirlas segn el principio de buena fe(3).
Entre los requisitos que la Convencin establece para presentar este tipo de comunicaciones gura el agotamiento de todos los recursos internos dispo-nibles a escala nacional, que el caso no est siendo tratado en otra instancia internacional, entre otros.
Es importante destacar que el solo hecho de ser Estado parte de la Convencin no implica el reconocimiento de esta competencia del Comit. De este modo, segn el propio artculo 31.1 de dicho tratado, es necesario que el Estado parte realice una declaracin adicional expresa en este sentido,
lo cual constituye todava una tarea pendiente por parte del Per.
El mecanismo de comunicaciones de particu-lares no importa la incorporacin de nuevas obli-gaciones sustantivas para el Estado peruano, esto es, no ampla la lista de derechos protegidos por la Convencin Internacional para la Proteccin de To-das las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
sino que da continuidad a la lnea procesal seguida por otros tratados en materia de derechos humanos. En relacin con lo anterior, el Per ha reconocido la competencia de seis de los nueve comits de Naciones Unidas para el establecimiento del mecanismo de comunicaciones de particulares.
Conviene recordar, asimismo, que el Estado peruano ya ha asumido una serie de obligaciones internacio-nales en materia de desapariciones forzadas en el marco del Sistema Interamericano de Proteccin de los Derechos Humanos, al haber rati-cado la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Per-sonas, que entr en vigor el 15 de marzo de 2002.
La Corte Interamericana de De-rechos Humanos, cuyas sentencias tienen carcter jurisdiccional y son de obligatorio cumplimiento por parte del Per, tiene competencia para determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos
consagrados en la Convencin. De hecho, existen dos sentencias en las que la Corte Interamericana declar la responsabilidad del Estado peruano por la violacin de la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas; se trata del caso Gmez Palomino(4) (2005) y del caso Anzualdo Castro(5) (2009).
Lo anterior implica que los casos de desa-pariciones forzadas pueden ser ventilados ante instancias internacionales en donde se discute la responsabilidad internacional del Estado peruano por violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, el reconocimiento de la competencia del Comit contra la Desaparicin Forzada de Naciones
Unidas no implica asumir nuevas responsabilidades sino ms bien ampliar las posibilidades de acceso de los individuos a instancias internacionales ante la presunta violacin de sus derechos, lo cual es coherente con el artculo 205 de la Constitucin Poltica del Per, que contempla el derecho a recu-rrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos, segn tratados de los que el Per es parte, siempre que se consideren lesionados los derechos que la Constitucin reconoce y se haya agotado la jurisdiccin interna.
VERDAD Y RECONCILIACINEn denitiva, el acceso a la justicia y reparacin de las vctimas de desaparicin forzada en la poca de violencia poltica constituye un tema pendiente para el Per. La Comisin de la Verdad y Reconci-liacin concluy, en su informe nal, que durante la poca de la violencia 1980-2000, la prctica de la desaparicin forzada fue realizada de manera generalizada y sistemtica(6). Asimismo, de acuerdo con lo sealado por el Instituto de Medicina Legal, se tiene cerca de 15,731 personas desaparecidas en el mbito nacional, cifra que an se encuentra en estado de vericacin.
En el marco de la implementacin del subsis-tema especializado en derechos humanos en el seno del Ministerio Pblico y el Poder Judicial, se han realizado ciertos avances en la recuperacin, identicacin y entrega de cuerpos de las vctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extraju-diciales. As, durante el perodo 2002-abril 2012 se han recuperado los restos de 2,109 individuos, de los cuales 1,074 han sido identicados, y 1,074 restos humanos han sido entregados a sus familiares.
Estas cifras revelan que an queda un largo camino por recorrer en materia de acceso a la justicia y reparacin de las vctimas de desaparicin forzada. Precisamente, el reconocimiento de la competencia del Comit contra la Desaparicin Forzada para recibir y examinar comunicaciones coadyuvar a facilitar dicho recorrido.
Hemeroteca: Jr. Quilca N 556 - Lima, Anexo 2223 Local principal: Av. Alfonso Ugarte N 873 - Lima, Anexos 2203 y 2207 Lima: Av. Abancay s/n - Primer piso (PJ) Comas: Av. Carlos Izaguirre N 176, Primer piso (PJ) Miraflores: Av. Domingo Elas N 223 (PJ) Callao: Av. 2 de Mayo cdra. 5 s/n - Primer piso (PJ) INDECOPI: Calle La Prosa N 104 - San Borja Provincia: Adquiralo con nuestros Distribuidores Oficiales a nivel nacional y Operadores en el Poder Judicial de su localidadHemeroteca: Jr Quilca N 556 Lima Anexo 2223 Local princ
El proceso de descentralizacin tiene como fundamento terico el principio de subsidiariedad vertical
Tommy Deza Sandoval
-
O ENCUESTA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, UN PRIMER ANLISIS
Ciudadana comprometidaALONSO CRDENAS CORNEJO Magster en Poltica Comparada, London School of Economics. Director de Polticas y Gestin en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
14 Suplemento de anlisis legal DERECHOS HUMANOSMARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
L a decisin poltica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) de llevar a cabo la Primera Encuesta Nacional en Materia de Derechos Humanos se fundament en las siguientes premisas: i) la ne-cesidad de contar con un instrumento estadstico, serio y cuanticado que nos diera una radiografa de lo que entienden las y los peruanos por un concepto tan amplio y no exento de polmica, como lo son los derechos humanos (DDHH); ii) identicar y delimitar aquellas reas que repre-sentan retos y desafos prioritarios que requieren una mayor atencin por parte del Estado; y iii) propiciar un debate en los mbitos nacional y regional con la nalidad de disear y apuntalar intervenciones pblicas dirigidas a materializar y consolidar derechos.
En relacin con la premisa i), los resultados sorprendieron mucho a algunos servidores pblicos de la Direccin General de Derechos Humanos (DGDH), mientras que otros no tanto. Esta expe-riencia de carcter anecdtico conrm que las y los peruanos entendemos los derechos humanos de una manera muy dismil, fuertemente asociada con nuestra edad, con nuestra historia de vida, con nuestro lugar de nacimiento, entre otras categoras de anlisis.
Uno de los puntos de mayor valor radica preci-samente en este aspecto, la encuesta es, sin lugar a dudas, una fuente de informacin sumamente valiosa para las autoridades polticas regionales y locales, ya que permitir disear, implementar y evaluar polticas pblicas de manera descentrali-zada y focalizada.
Bajo esta ptica, el Minjus ya ha rmado con-venios de cooperacin tcnica en materia de DDHH con gobiernos regionales de Ica, Cusco y Loreto (Costa, Sierra y Selva, respectivamente), con la nalidad de repetir este tipo de experiencias y pro-piciar la inclusin del enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en las intervenciones pblicas con acento regional.
Analizando los resultados ms llamativos de la encuesta, tenemos que las y los peruanos asocian el concepto derechos humanos con "los derechos bsicos de la persona", vale decir salud, educacin, identidad y alimentacin, entre otros. Un poco ms de la mitad (56% de las y los en-
Esta experiencia de carcter anecdtico confirm que las y los peruanos entendemos los derechos humanos de una manera muy dismil, fuertemente asociada con nuestra edad, con nuestra historia de vida, con nuestro lugar de nacimiento, entre otras categoras de anlisis
-
15DERECHOS HUMANOS MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
En relacin con las personas privadas de libertad, un 30% seal que "probablemente s" contratara a una persona que haya estado en la crcel, mientras que un 10% de los entrevistados indic que "s, sin ninguna duda" lo hara.
Q Otro punto por destacar tiene que ver con los alimentos no saludables dirigidos a menores de edad, conocidos coloquialmente como comida chatarra. Cerca del 74% de los entrevistados se mostr completamente de acuerdo o de acuerdo (16.36% y 57.60% respectivamente) en que el Estado debe regular la publicidad de dichos alimentos.
Q se promulg recientemente la Ley N 30021 Ley de Promocin de la Alimentacin Saludable para Nios, Nias y Adolescentes, y as nuestro pas se uni a diversas naciones y entidades internacionales, como la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO, por sus siglas en ingls), que han lanzado iniciativas similares en diferentes partes del mundo.
QLa premisa principal es que existe evidencia cientca que seala que el inmoderado consumo de comida chatarra, sobre todo a temprana edad, puede elevar el riesgo de contraer diversas enfermedades y, por ende, limitar el libre desarrollo de la personalidad y tambin nuestro plan de vida.
Respaldan legislacin enalimentacin saludable
cuestados) opin en este sentido. Nos podramos arriesgar a interpretar que los derechos humanos, para uno de cada dos peruanos, estn asociados a los servicios pblicos que el Estado debe y tiene la responsabilidad de garantizar en trminos de calidad y oportunidad.
Otro punto sumamente interesante tiene que ver con que el 47% de los entrevistados est de acuerdo con que las comunidades campesinas y nativas solucionen los conictos entre sus propios miembros y no el Poder Judicial. 38% de los encuestados est en contra de esta ar-macin. En este aspecto, el Minjus ha venido participando en una serie de mesas de dilogo promovidas por la Ocina Nacional para el Di-logo y la Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ha encontrado que un importante nmero de conictos sociales en nuestro pas nacen por el poco conocimiento existente entre las justicia ordinaria y la justicia comunitaria (indgena).
Respecto al punto ii) lo que llama poderosamente la atencin es que las y los ciudadanos de nuestro pas concuerdan en un 81% con la siguiente premisa: "La discriminacin ocurre todo el tiempo y nadie hace nada". Como un primer esbozo de anlisis, 8
de cada 10 habitantes de nuestro pas no asocian una institucin del Estado o de la sociedad civil que efectivamente "haga algo" respecto al agelo de la discriminacin. Este es, sin duda, un tema que requiere una intervencin articulada de varios sectores que abordan actualmente el tema de la discriminacin, pero desde diferentes pticas, como los ministerios de Cultura, de Justicia, de Trabajo, de Salud, de Educacin, por mencionar algunos.
De igual forma, 93% de los entrevistados se mostr a favor de que las y los adolescentes reciban educacin sexual y orientacin en relacin con el uso de mtodos anticonceptivos. Sobre este tema, el Poder Ejecutivo recientemente lanz el Plan Multisectorial de Prevencin del Embarazo Adoles-cente, que busca reducir el embarazo adolescente en 20% al 2021.
En relacin con las personas privadas de libertad, un 30% seal que "probablemente s" contratara a una persona que haya estado en la crcel, mientras que un 10% de los entrevistados indic que "s, sin ninguna duda" lo hara. Es decir, 40% de los peruanos le dara una nueva oportunidad a una persona que haya delinquido y que ya haya pagado su deuda con la sociedad. Un porcentaje, desde mi punto de vista, signicativo y considerablemente
alto, tomando en cuenta que la seguridad pblica se ha venido deteriorando durante los ltimos aos. Por otra parte un 33% seal que no lo hara "en ningn caso", mientras que el 22% indic que "probablemente no" lo hara.
Respecto al punto iii) la informacin que se presenta en la primera encuesta nacional en ma-teria de derechos humanos contiene informacin sumamente valiosa que merece ser analizada e interpretada por acadmicos y expertos en la ma-teria. Sobre este punto, el Minjus tiene programado llevar a cabo mesas de trabajo y de debate tanto en Lima como en el interior del pas.
El Minjus, de igual forma, ha previsto llevar a cabo encuestas nacionales sobre puntos especcos en materia de DDHH, para ir midiendo, monitorean-do y acompaando los cambios que se han dado despus de haber implementado una determinada poltica pblica.
Por ltimo, se tiene previsto realizar una nueva encuesta a escala nacional en los prxi-mos aos, ya con las lecciones aprendidas, que sin duda traer nuevos retos y desafos para los analistas de polticas y los expertos de la sociedad civil.
-
16 Suplemento de anlisis legal ANLISISMARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013
D esde que sir Edward Cock hiciera prevalecer la justicia constitucional sujetando los actos del Parlamento al comon law en el famoso caso Boham, la justicia constitucional ha sufrido innumerables cambios. En nuestro territorio, y no hablo solo del Per sino tambin de toda Amrica Latina, bajo los lineamientos establecidos en la poca moderna por Hans Kelsen, Elias Diaz, Fix Zamudio, etctera, pasando por la reforma de toda una era a travs de la ley fundamental de Bonn; el mundo jurdico se ha enmarcado dentro del derecho constitucional, y si bien recordamos que en Roma, la cuna del derecho, los pilares de esta ciencia reposan en el derecho civil y ms especcamente en el derecho de propiedad, su positivizacin fue cimentando mucho ms sus bases hasta la aparicin de nuevos teoremas y pos-tulaciones en esta rama en el mbito constitucional.
Es as que con la aparicin del derecho consti-tucional, el ejercicio de la defensa de las garantas personales crean una suerte de nuevo universo, desde la carta de derechos, pasando por el cdigo napolenico, el bill of rights y dems; fueron muchas las manifestaciones en las que hoy en da nuestros derechos fundamentales se basan y respaldan.
El Per no fue ajeno a este cambio radical y generacional. La primera manifestacin legal de la proteccin de una garanta fue la del hbeas corpus en 1897, mediante una ley promulgada el 21 de octubre de dicho ao; en 1916 se dict la Ley N 2223, conocida como la Ley de liquidacin
O DIEZ AOS DEL CDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Garantas en democraciaFERNANDO CALLE HAYEN Magistrado del Tribunal Constitucional. Magster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho. Catedrtico universitario. Miembro de diversas comisiones consultivas del CAL.
Q El caso del cdigo procesal de Tucumn, de la Repblica de Argentina, sirvi como base a este, nuestro cdigo procesal constitucional, del cual celebramos su dcimo aniversario, y as ser junto a l los principales promotores en Amrica Latina del desarrollo del derecho procesal constitucional.
Referentesen la regin
de prisiones preventivas; el 24 de octubre de 1968 paradjicamente en pleno gobierno militar se promulg el D. Ley N 17083. El 7 de diciembre de 1982 se promulg la Ley N 23506, que derog el D. Ley N 17083.
Es, pues, a travs de nuestra historia que se han sucedido acontecimientos importantes, que incluyen a la justicia constitucional y a la defensa de las garantas constitucionales en dicho proceso. As, vemos que el hbeas corpus fue una de las primeras garantas establecidas en el Per, no ocurri lo mismo con el proceso de amparo, que siempre estuvo subsumido al hbeas corpus y que con el D. Ley N 20554 se instituye el llamado recurso de amparo para impugnar
los decretos supremos que afectaban la propiedad agraria. Finalmente, la Constitucin de 1979 le dio la calidad de garanta constitucional. Posteriormente, la Ley N 23506 desarroll su trmite; y la Ley N 25398 subsana algunas deciencias.
Estas dos primeras garantas instituidas en el pas, as como las dems hbeas data, el proceso de cumplimiento y otras que no tiene efectos erga omnes, que son los proceso contra normas (accin de inconstitucionalidad y conicto de competencia, la accin popular), fueron recogidas por la Constitu-cin de 1993 y reglamentadas en forma ordenada y adjetivizada por el Cdigo Procesal Constitucional, promulgado por la Ley N 28237, vigente desde el 31 de mayo de 2004.
Es importante sealar que este cdigo brill desde su inicio en toda Amrica Latina, ms all de nuestra frontera continental, no solo por ser el primero en aplicacin nacional, sino tambin porque comenz a ser estudiado y utilizado como referente y orientador en el desarrollo en los pases hermanos.
Se cumplen, entonces, 10 aos de este desa-rrollado Cdigo Procesal Constitucional, perodo en que los procesos de proteccin de los derechos fundamentales han ido formando conciencia en nuestra sociedad; su entrada en vigencia cambi la visin del derecho procesal en materia constitucional en el Per, siendo tambin determinante en ella la presencia del Tribunal Constitucional.
Hoy, bajo la inclemente carga procesal que aqueja a nuestro sistema de justicia, tanto en el rgano judicial como el Tribunal Constitucional, respaldndose en el Cdigo Procesal Constitucional, han ido generando directrices para la correcta funcin del aparato de justicia, haciendo ms especcos los procesos constitucionales y diferencindoles para su correcto procedimiento dentro del sistema procesal. Por ello, ad portas de este primer decenio de nuestro Cdigo no est dems instar al rgano judicial y correspondientes a crear ms juzgados y salas constitucionales y especialmente impulsar la correcta aplicacin del derecho constitucional.
I EDICIN OFICIAL
Ley N 29497Hemeroteca: Jr. Quilca N 556 - Lima, Anexo 2223 Local principal: Av. Alfonso Ugarte N 873 - Lima, Anexos 2203 y 2207 Lima: Av. Abancay s/n - Primer piso (PJ) Comas: Av. Carlos Izaguirre N 176, Primer piso (PJ) Miraflores: Av. Domingo Elas N 223 (PJ) Callao: Av. 2 de Mayo cdra. 5 s/n - Primer piso (PJ) INDECOPI: Calle La Prosa N 104 - San Borja Provincia: Adquiralo con nuestros Distribuidores Oficiales a nivel nacional y Operadores en el Poder Judicial de su localidadHemeroteca: Jr Quilca N 556 - Lima Anexo 2223 Local principal in
Compendio de Legislacin sobre Promocin de laTransparencia y Lucha contra la Corrupcin
La corrupcin vulnera derechos fundamentalesDr. Julio Arbizu Gonzlez