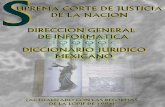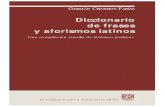Diccionario Juridico Mexicano - Tomo Vi
-
Upload
ricardo-sandoval-contreras -
Category
Documents
-
view
363 -
download
3
Transcript of Diccionario Juridico Mexicano - Tomo Vi

INSTITUTO DE INVES11ACIONE5 jURIEHCAS
DICCIONARIOJURIDICO MEXICANO
TOMO L-O
UNIVERSIDAD NAcI0N1. ÁUTÓNI:)MA DF: MÉ)rco

DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO
TOMO VI
L-O

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASSerie E. VRIOS. Núm. 28
Esta edición fue financiada por la"Fundación Jorge Sánchez Cordero"

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DICCIONARIO JURÍDICO
MEXICANOTOMO VI
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOMéxico, 1984

Primera edición 1984DR © 1984, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.Instituto de Investigaciones Jurídicas
Impreso y hecho en México

DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO
DIRECTORIO
COMITÉ TFCNICO
Presidente: Jorge CarpizoSecretario: Jorge Adame Goddard -Miembros: Jorge Barrera Graf, Héctor Fix-Zamudio,
Eugenio Hurtado Márquez, Jorge Madrazo
COORDINADORES DE ÁREA
Derecho administrativo: José Othón Ramírez (.LLtié-rrez
Derecho agrario: José Barragán BarragánDerecho civil: Alicia Elena Pérez Duarte y N. y Jorge
A. Sánchez-Cordero DávilaDerecho constitucional: Jorge Carpizo y Jorge Ma-
drazoDerecho económico: Marcos KaplanDerecho fiscal: Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz y Ge-
rardo Gil ValdiviaDerecho internacional privado: Claude Belair M.Derecho internacional público: Ricardo Méndez SilvaDerecho del mar: Alberto SzékelyDerecho mercantil: Jorge Barrera GrafDerecho militar: Francisco Arturo Schroeder CorderoDerecho penal: Alvaro Runster y Sergio García Ramí-
rezDerecho procesal: Héctor Fix-Zurnu dioDerecho del trabajo y seguridad social: Santiago Bara-
jas Montes de OcaDerechos humanos: Jesús Rodríguez y RodríguezHistoria del derecho: Ma. del Refugio GonzálezTeoría general y filosofía del derecho: Ignacio Carrillo
Prieto, Ulises Schmill Ordóñez y Rolando Tamayoy Salrnorán

COLABORADORES EN ESTE TOMO
Abascal Zamora, José MaríaAdame Goddard, JorgeAguilar y Cuevas, MagdalenaArenal Fenochio, Jaime delArreola, Leopoldo RolandoBarajas Montes de Oca, SantiagoBarragán Barragán, JoséBarrera Graf, JorgeBecerra Bautista, joséBelair M. ClaudeBernal, BeatrizBunster, AlvaroCarpizo, JorgeCarreras Maldonado, MaríaCornejo Certucha, Francisco M.Chapoy Bonifaz, Dolores BeatrizEsquivel Ávila, RamónFix-Zainudio, HéctorFlores García, FernandoFranco Guzmán, RicardoGalindo Garfias, IgnacioGarcía Mendieta, CarmenCaxiola Moraila, Federico JorgeGil Valdivia, GerardoGórnezRohledo Verduzco, AlonsoGóngora Pimentel, CenaroGonzález, Ma. del RefugioGonzález Oropeza, ManuelGonzález Ruiz, Samuel AntonioHernández Espíndola, OlgaIslas de C onzález Mariscal, Olga
Kaplan, MarcosLabariega Y. Pedro A.Lagunes Pérez, IvánLombardo A., HoracioLópez Monroy, José de JesíisMadrazo, JorgeMárquez González, José AntonioMárquez Pilero, RafaelMedina Lima, IgnacioMéndez Silva, RicardoMontero Duhalt, SaraNava Negrete, AlfonsoOiate Laborde, SantiagoOrozco Henríquez, J. jesúsPérez Duarte y N., Alicia ElenaRamírez Gutiérrez, José OthónRamírez Hernández, ElpidioRamírez Reynoso, BraulioRighi, EstebanRodríguez y Rodríguez, JesúsRuiz Sánchez, Lucía IreneSantos Azuela, HéctorSchmiil Ordóñez, UlisesSchroeder Cordero, Francisco ArturoSoberanes Fernández, ,J osé LuisSoberón Mainero, MiguelStaelens Guillot, PatrickSzékely, AlbertoTamayo y Salmorán, RolandoTavira y Noriega, Juan Pablo deTrigueros U.. Laura

PRESENTACIÓN DE LA OBRA
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con agrado y entusias-mo, presenta su Diccionario Jurídico Mexicano.
Esta obra está redactada por los investigadores del Instituto y por profesores vinculados con nuestra dependen-cia universitaria; constituye un proyecto colectivo del Instituto, se Prograrnó y ejecutó por los miembros (le supersonal académico.
En nuestro Instituto, los investigadores realizamos los proyectos de investigación que proponemos y, en su ca-so, aprueban los órganos académicos colegiados, contribuimos con material para las publicaciones periódicas dela dependencia y participamos en los proyectos colectivos. Dentro de este ultimo sector se enmarca la presenteobra que se editará en varios volúmenes. Así, el Diccionario Jurídico Mexicano representa el último esfuerzo aca-démico colectivo del personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
La Dirección del Instituto propuso el proyecto del Diccionario a un grupo de investigadores que posteriormen'te constituyó el Comité Técnico del mismo. Ellos acogieron con agrado la idea y en una serie de reuniones se dis-cutieron los criterios generales que después formaron parte del documento que se repartió a todos los colaborado-res del Diccionario para precisarles qué objetivos se perseguían y las reglas que se debían seguir para lograr La unidadde la obra. El Comité Técnico designó a los coordinadores de las diversas materias jurídicas, quienes se responsabi-lizaron de escoger a sus colaboradores, previa consulta con el Comité Técnico, y del nivel académico de las respec-tivas voces. Los créditos a todos los que intervinieron en la elaboración de este volumen se señalan cii las primeraspáginas y a todos ellos quiero expresarles mi gratitud por su colaboración. El doctor] orge Adame Coddard y elseñor Eugenio Hurtado Márquez fueron la columna vertebral de este proyecto. A ellos, en forma riiiiy especial, miprofundo agradecimiento,
Las finalidades que este Diccionario persigue son proporcionar al lector una descripción tanto teórica comopráctica de cada una de las voces empleadas en las fuentes jurídicas mexicanas. En consecuencia, no se compren-den todos los conceptos que se utilizan en la ciencia jurídica general.
Las voces del Diccionario son las que se emplean en nuestro orden jurídico actual; por tanto, sólo hay vocabloscon referencias históricas cuando éstas se consideraron significativas para comprender nuestras institucionespresentes.
Esta obra es de divulgación, no es estrictamente de investigación; por tanto, se procuró utilizar un lenguaje sen-cillo y claro; así, podrá ser consultada no sólo por el especialista sino por los estudiantes y profesionales de otrasciencias sociales.
Se recomendó a los colaboradores que el desarrollo de cada voz comenzara con su etimología, para después:a) precisar la definición técnica, precedida cuando fuera conveniente, por la definición en el lenguaje usual; b)esbozar, cuando así se considerara prudente, una relación sintética de los antecedentes históricos; e) desarrollarlos aspectos mas significativos relacionados con el concepto y la delimitación del vocablo, tratando de conseguirun equilibrio entre las cuestiones teóricas y las prácticas, y d) sugerir una bibliografía general que no excedierade diez referencias.
En el documento que se repartió a los colaboradores se hizo énfasis en que se debía guardar un equilibrio entrela información doctrinal, la legislativa y la jurisprudencial; que el desarrollo de las voces no debería consistir enuna simple exégesis del texto legal o jurisprudencial, pero tampoco se debía caer en el extremo Contrario: que eldesarrollo de la voz contuviera sólo o excesiva información doctrinal.
En el documento mencionado se fue muy preciso respecto a las indicaciones formales, desde cómo dividir ysubdividir las voces hasta la extensión de las mismas. Las sugerencias del documento únicamente persiguieron,

corno ya he indicado, otorgar cierta unidad a una obra colectiva donde intervinieron ms de sesenta colaborado-res. Esperamos haber logrado tal cometido.
Sobre el contenido de las voces, el Instituto no necesariamente está de acuerdo con los autores; luego, sóloellos son los responsables de sus opiniones. Entre otras, ésta es una de las razones por las cuales cada voz lleva elnombre de su redactor.
Como es natural, el nivel acadtmnico de las voces no es homogéneo; sin embargo, el Instituto trató de alcanzarun nivel académico alto, que generalmente se logró; pero debe reconocerse que en algunos casos, aunque con mu-cho son los menos, ci nivel sólo es aceptable.
En una obra de esta naturaleza siempre se presentan algunas dificultades; el Instituto está contento de que laspudo superar, con relativa facilidad, y así ofrecer al jurista, al estudiante de Derecho, al profesional de otras cien-cias sobre el Hombre, este Diccionario rimie esperamos les sea de utilidad en sus labores cotidianas. Si ello se logra,los que lo planeamos, lo redactamos y lo realizarnos nos sentiremos muy satisfechos por haber alcanzado las fina-lidades que perseguirnos en su construcción y edificación.
Jorge CAItPIZODirector del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM.
10

ABREVIATURAS UTILIZADAS ENESTE DICCIONARIO
a., aa. artículo, artículos LCODEP Ley para el Control, por parte del Go-BJ Boletín Judicial bierno Federal, de los Organismose. capítulo Descentralizados y Empresas deC Constitución Política de tos Estados Participación Estatal
Unidos Mexicanos LCS Ley del Contrato de SegurosCC Código Civil para el Distrito Federal LDU Ley de Desarrollo Urbano del DistritoCCo. Código de Comercio FederalCFF Código Fiscal de la Federación LFT Ley Federal del TrabajoCFPC Código Federal de Procedimientos Ci- LFTSE Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
viles vicio del EstadoCFPP Código Federal de Procedimientos Pe- LGBN Ley General de Bienes Nacionales
nales LGP Ley General de Poblacióncfr. confrontar, cotejar LGSM Ley General de Sociedades MercantilesCJM Código de Justicia Militar LGTOC Ley General de Títulos y OperacionesGP Código Penal del Distrito Federal de CréditoCPC Código de Procedimientos Civiles para LTAP Ley de Instituciones de Asistencia Pri-
el Distrito Federal varIa para el Distrito FederalCPP Código de Procedimientos Penales para LIC Ley General de Instituciones de Crédi-
el Distrito Federal to y Organizaciones AuxiliaresCS Código Sanitario de los Estados Unidos LICOP Ley de Inspección de Contratos y
Mexicanos Obras PúblicasDO Diario Oficial LIE Ley para Promover la Inversión Mexi-ed. edición cana y Vigilar la Inversión Extranjeraetc. etcétera UF Ley Federal de Instituciones de Fianzasedit. editor LIR Ley del Impuesto sobre la Rentafr., frs. fracción, fracciones LIS Ley General de Instituciones de Se-¡.e. esto es gurosibid. en el mismo lugar LM Ley Monetaria de los Estados Unidosíd. el mismo Mexicanos¡ni. Informe (le la Suprema Corte de jus- LMI Ley que crea el Consejo Tutelar de Me-
ticia nores Infractores del Distrito Fe-ISIM Ley del Impuesto sobre Ingresos Mer- deral
cantiles LMV Ley del Mercado de ValoresIVA Ley del Impuesto al Valor Agregado LMZAA Ley Federal sobre Monumentos y Zo-LA Ley de Amparo nas Arqueológicas, Artísticas e lis-LAH Ley General de Asentamientos Huma tóricas
nos LN Ley del Notariado del Distrito Federal
11

LNCM Ley de Navegación y Comercio Marí- p.c« por ejemplotimo reinlp. reimpresión
LNN Ley de Nacionalidad y Naturalización RLOFr. 1 Reglamento de la Ley Orgánica de laLOAPI' Ley Orgánica de la Administración Fracción 1 del Artículo 27 Consti-
Pública Federal tucionalloe. cit. lugar citado RLSC Reglamento de la Ley de SociedadesLOFr. 1 Ley Orgánica de la Fracción 1 del Ar- Cooperativas
tículo 27 Constitucional RRIE Reglamento A Registro Nacional deLOPJF Ley Orgánica del Poder Judicial Fe- Inversiones Extranjeras
deral RRP Reglamento del Registro Público de laLOPPE, Ley Federal de Organizaciones Politi- Propiedad del Distrito Federal
cas y Procesos Electorales RSIR Reglamento de la Ley del Impuesto1,0TCAI)1' Ley Orgánica del Tribunal de lo Con- sobre la Renta
tencioso Administrativo del Distrito RZ Reglamento de Zonificación para elFederal Territorio del Distrito Federal
LOTEE Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la s.a. sin añoFederación SA Sociedad Anónima
LOTJFC Ley Orgánica de los Tribunales de Jus- SC Sociedad Cooperativaticia del Fuero Gorrión del Distrito SCC Sociedad Cooperativa de ConsumoFederal SJ Suprema Corte de Justicia
LPC Ley Federal de Protección al Consta- SCP Sociedad Cooperativa de Producciónmidor S de RL Sociedad de Responsabilidad Limitada
LQ Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos 5 en C por A Sociedad en Comandita por AccionesLR Ley de Responsabilidades 5 en CS Sociedad en Comandita SimpleLRPC Ley sobre el Régimen de Propiedad en 5 en NC Sociedad en Nombre Colectivo
Condominio para el Distrito Federal s.e. sin editorialLSI Ley de Sociedades de Inversión SI Sociedad IrregularLVGC Ley de Vías Generales de Comunica- SJF Semanario Judicial de la Federación
ción s.l. sin lugarnúm. núms. número, números s.p.i. sin pie de imprentaOEA Organización de Estados Americanos t. tomoONU Organización de las Naciones Unidas tít, títuloop. cit. Obra citada trad. traducción, traductorP. pp. página, páginas V. véasepío., píos. párrafo, párrafos vol, volumen
12

Siendo jefe del Departamento de Publicacionesdel Instituto de Inveatigaciones Juridicaa JoséLuis Soberanes, se terminó de imprimir este li-bro en Profesional Tipográfica, S. de R.L. el 9de mayo de 1984. Su composición se hizo entipos Bodoni de 10 y 8 puntos. La edición cona-
ta de 3,000 ejemplares.

L
Lagunas de la ley. L En el lenguaje ordinario hablarde laguna equivale a señalar la existencia de un vacíoen el que algo falta, bien porque no exista o bien por-que esté viciado.
II. Históricamente el problema de las lagunas delderecho nace con el principio de la separación de po-deres, que impone al juez la obligación de aplicar elderecho preexistente que, como señala Perelman(p. 66), está obligado a conocer. A partir de este mo-mento el problema de la interpretación e integracióndel derecho y consecuentemente de las lagunas del de-recho, estará íntimamente vinculado con la posiciónque dentro de la lógica jurídica se asuma. Así, p.c.,para la escuela de la exégesis, al postular la plenitudhermética, no cabrá la posibilidad de lagunas en el de-recho; en consecuencia, los vacíos legales los llena eljuez, pues éste no puede dejar de fallar alegando oscu-ridad o insuficiencia de la ley, de otra manera estaríadenegando justicia, de donde se sigue que si bien en laley cabe la posibilidad de lagunas, en el derecho nopuede haberlas, pues, en todo caso, lo no prescritono produce consecuencias si así lo declara el órganojurisdiccional (García Máynez, pp. 359-360).
Tradicionalmente, señala Perelman (p. 69), se dis-tinguen tres especies de lagunas a saber: a) intra legem(se presenta por una omisión del legislador); b) axio-lógica o prae ter legem (las crean los intérpretes cuan-do pretenden que una concreta materia debería regirsepor una disposición normativa cuando no lo está ex-presamente), y e) contra legem (van en contra de lapropia ley y se presentan cuando los intérpretes, de-seando la no aplicabilidad de la ley en un caso con-creto, restringen el campo de aplicación de la mismamediante la introducción de un principio general quela limita).
Para Enneccerus (citado por Legaz y Lacambra,p. 528) las lagunas del derecho se presentan en cuatrocasos: "1) cuando la ley sólo da al juez una orientacióngeneral señalándole expresa o tácitamente hechos, con-ceptos o criterios no determinados en sus notas par-
ticulares y que el juez debe estimar e investigar en susnotas particulares. . .; 2) cuando la ley calla en absolu-to ... ; 3) cuando hay dos leyes que, sin preferenciaalguna entre sí, se contradicen haciéndose recíproca-mente ineficaces, y 4) cuando una norma es inaplicablepor abarcar casos o acarrear consecuencias que ellegislador no habría ordenado de haber conocidoaquéllos o sospechado éstas".
Para Joseph Raz las lagunas en el derecho se pre-sentan cuando determinada cuestión jurídica no tieneninguna solución completa y esto acontece, bien por-que ninguna de las posibles soluciones completas a lacuestión jurídica sea verdadera, o bien por la existen-cia de soluciones parciales o secundarias, cuando de-terminada cuestión jurídica debe ser sometida para sudiscernimiento al órgano jurisdiccional. Distingue esteautor entre lagunas jurisdiccionales (cuando los tribu-nales carecen de jurisdicción sobre ciertas cuestionesjurídicas) y lagunas del derecho, stricto sensu (cuandoalgunas cuestiones jurídicas sometidas a la jurisdicciónde los tribunales no tienen ninguna solución completa).
Para Kelscn, en cambio, las lagunas del derecho son,ante todo, formulaciones ideológicas y políticas a lascuales no se les puede dar una solución lógico-jurídica.Distingue entre lagunas auténticas —diferencia entreel derecho positivo y un orden tenido por mejor y másjusto, "casos en que el derecho válido existente nopuede ser aplicado por no contener ninguna normageneral aplicable al caso" (Teoría pura del derecho,p. 256)— y lagunas técnicas, cuando el legislador haomitido normas, lo que habría tenido que regularse,en general, para la aplicación de un precepto (idem,p.257).
III. En nuestro derecho positivo, por mandato ex-preso de la C (a. 14), no es posible la denegación dejusticia alegando falla de precepto aplicable al caso,por lo que deberán, en estas situaciones, fundarse lasresoluciones en los principios generales del derecho,mandamiento que repiten en su espíritu los aa. 18 y 19del CC. El mismo ordenamiento civil, en su a. 20, or-dena: "cuando haya conflictos de derechos o falta deley expresa que sea aplicable, la controversia se decidiráa favor del que trata de evitar perjuicios y no a favordel que pretende obtener lucro. . ." En materia penalno es posible pretender colmar lagunas en la ley cuandoprovengan de la omisión en el establecimiento de tiposdelictivos o penas, pues se estaría violando el a. 14 dela C en su pfo. tercero, que establece la garantía de laexacta aplicación de la ley penal al prohibir imponer
13

en los juicios criminales, por simple analogía y aunpor mayoría de razón, pena alguna que no esté decre-tada por una ley exactamente aplicable al delito quese trata; de aquí que algunos penalistas sostenganque en el derecho penal no hay lagunas.
y. ANALOGIA, 1 NTERPRETACION J 1 JRIDICA.
IV. BIBLIOG1tAFIA: GARCIA MAYNEZ, Eduardo, In-troducción al estudio del derecho; 30a. ed., México, Porrúa,1979; KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho; trad. de Ro-berto J. Vernengo, México, UNAM, 1979; LEGAZ Y LA-CAMBRA, Luis, Filosofía del derecho; Sa. cd., Barcelona,Bosch, 1979; PERELMAN, La lógica jurídica y lo nueva re-tórica, Madrid, Civitas, 1979; RAZ, Joseph, La autoridad delderecho; trad. de Rolando Tamayo, México, UNAM, 1982.
Horacio LOMBARDO A
Lanzamiento, u. DESAHUCIO.
Latifundio. L (Del latín latifundium-i, vocablo que asu vez proviene de las voces lotus = ancho, extenso: yfundas = finca.) Es una finca rústica de gran exten-sión. Desde el punto de vista del derecho agrario, ellatifundio representa un concepto muy técnico, pesea que se define en sentido contrario de lo que es la pe-queña propiedad rural. Es decir, latifundio son todasaquellas fincas rústicas o extensiones de propiedadru-ral que excedan de los límites establecidos para la pe-queña propiedad.
Los límites que indica dicho texto fundamentalson Los de cien hectáreas de riego o humedad de pri-mera o sus equivalentes en otra clase de tierra en ex-plotación; de ciento cincuenta hectáreas cuando setrate de cultivos de algodón y de hasta trecientas hec-táreas, cuando se trate de cultivos valiosos, como elcultivo del plátano, la caña de azúcar, el café, el hene-quén, hule, cocotero, olivo, quina, vainilla, cocoa oárboles frutales; así como aquella superficie que seanecesaria para mantener a quinientas cabezas de gana-do mayor o sus equivalentes en ganado menor. Demanera pues, que, cuando la propiedad rural excedade estos límites, estaremos ante un latifundio para to-dos los efectos legales, susceptible, por tanto, de afec-tación para fines agrarios.
II. Esta clase de tierras, los latifundios así entendi-dos, constituyen el objeto directo de la repartición delas tierras en México, uno de los objetivos de la llama-da "reforma agraria", tal vez el principal. Se trata deun propósito revolucionario, consecuencia inmediatadé la Revolución de 1910, uno de los mandatos polí-
ticos más importantes que contempla nuestra C vigen-te, que data de 1917.
III. Precisamente para legitimar los actos de repartode tierras emprendidos por el gobierno, se puso esetrascendental principio de que la propiedad de las tie-rras y aguas comprendidas en los límites del territoriopatrio correspondía originariamente a la nación, lacual ha tenido y tiene —en expresión del a. 27 consti-tucional, pfo. primero— el derecho de transmitir eldominio de ellas a los particulares, constituyendo lapropiedad privada. Asimismo se aclara que la naciónpodrá establecer, en todo tiempo, "a la propiedad pri-vada las modalidades que dicte el interés público". Heaquí el fondo último de todas las acciones de afecta-ción y de expropiación de los latifundios existentesen la República con fines agrarios, al grado de que,en estos supuestos, no se admite por excepción el re-curso al juicio de amparo.
IV. Tales latifundios, para los contendientes de laRevolución de 1910, significaban una ominosa concen-tración de la riqueza frente a la condición de pobrezay de miseria que reinaba entre las clases campesinas.Dicha concentración de riqueza o de tierras era efecto,tal como lo va a decir el propio constituyente, de lapolítica desamortizadora del siglo decimonónico, enespecial de la ley de 25 de junio de 1856, declaradanula, así como todas las enajenaciones de tierras, aguasy montes pertenecientes a los pueblos, rancherías,congregaciones o comunidades, por disposición expre-sa del a. 27 constitucional. Se enajenaron las propie-dades de estos pueblos, de los municipios y de los es-tados por la consideración de que eran de manos muer-tas, que no podían producir nada, y obviamente fue-ron adquiridas por la incipiente burguesía, que era laúnica clase que tenía el dinero suficiente para comprartan grandes extensiones; fueron vendidas en subastapública, a precios verdaderamente bajos, y fueron ex-plotados bajo el régimen de haciendas y de explo-tación de las clases campesinas, cuyo descontento hasido considerado como uno de los motivos que pren-dieron la sangrienta Revolución de 1910.
Y. Siendo propósito del constituyente el repartode todos estos latifundios, en el mismo texto funda-mental se fija el procedimiento para llevarlo a la prác-tica. Tal procedimiento varía, según se trate de la ac-ción de restitución de tierras a favor de rancherías,congregaciones, pueblos y comunidades o de la accióndotatoria de tierras.
La acción restitutoria de tierras únicamente proce-
14

día respecto de aquellas tierras de que habían sidopropietarios estos mismos pueblos, comunidades, con-gregaciones y rancherías, procediendo la autoridadagraria al fraccionamiento del latifundio que resultaseafectado. De hecho, y pese a esa revolucionaria legiti-mación de la propiedad originaria a favor de la nación,a estos presuntos propietarios se les exigió como re-quisito de procedencia la exhibición del correspondien-te título de propiedad, cosa nada fácil, porque en mu-chos casos éstos se habían perdido por efecto de lasrevoluciones; o se encontraban en manos de los pro-pios hacendados, quienes no estaban dispuestos a co-laborar en la restitución; o sencillamente se encontra-ban extraviados, de manera que resultaba imposiblepresentarlos y hacerlos valer. De ahí que esta acciónde restitución tuvo poca eficacia, motivo por el cualel legislador orientó el reparto de tierras por mediode las dotaciones.
La dotación de tierra era y es, en efecto, la vía porla cual se han afectado el mayor número de latifundiosy extensión de tierras. La dotación procede tantocuando un núcleo de campesinos, sin tierra, la deman-da ante las autoridades agrarias y se le constituye enejido o nuevo centro de población, como cuando, in-tentando la vía de la restitución, ésta se declara impro-cedente o insuficiente para satisfacer la demanda delas comunidades o pueblos.
En ambos supuestos, de restitución o de dotación,la solicitud debe presentarte ante el gobernador delestado al que pertenezca el núcleo de campesinos queestá reclamando las tierras y, de acuerdo a los casos,el expediente termina por Llegar al presidente de laRepública, quien dieta la resolución definitiva, o antelos tribunales de amparo, por cuya vía se vieron ener-vadas muchas acciones agrarias y se dejaron de frac-cionar verdaderos latifundios, mismos que han perdu-rado hasta nuestros días, al decir del reciente Plan Na-cional de Desarrollo, publicado en el 1)0 del día 31de mayo de 1983.
VI. BIBLIOGRAI'IA: CIIAVEZ PADRON, Martha, Elderecho agrario en México; 5a. cd., México, Porriia, 1980;LA8ASTIDA, Jesús, Colección de leyes, decretos, reglamen-tos, circulares y acuerdos relativos a la desamortización, Mé-xico, 1893.
José BARRAGAN BARRAGAN
Laudo. L (Del latín Mudare, de Mus, laudis.) En mate-ria laboral laudo es la resolución que pronuncian los
representantes de una junta de conciliación y arbitrajecuando deciden sobre el fondo de un conflicto. Enmateria civil e1 laudo es la decisión definitiva dictadapor el árbitro para resolver un conflicto que haya sidosometido al arbitraje. Porras y López ha definido porsu parte el laudo: "Es el acto jurisdiccional por virtuddel cual el juez aplica la norma al caso concreto a finde resolver sobre la incertiduibre del derecho; es unacto jurídico dictado por el órgano idóneo que es eljurisdiccional y cuyo titular es el juez".
II. En materia civil los laudos ponen fin al juicioarbitral, por cuanto se trata de compromisos de laspartes hechos antes de que haya contienda judicial,durante ésta o una vez pronunciada la sentencia. Estodo acuerdo por el que una o varias personas distintasde las partes o el juez, deciden una controversia en laque dicho juez sólo dirige las formas procesales a queha de sujetarse tal compromiso. Es distinto de latransacción, porque en ésta las partes sólo se hacenconcesiones recíprocas para dar por terminado el jui-cio, en tanto que en el arbitraje se sigue todo un pro-cedimiento autónomo de características especiales.
El árbitro, en el laudo, puede ajustar sus determina-ciones a reglas jurídicas, por la naturaleza propia deéstas o por la índole de las cuestiones que examin'i yrespecto de las cuales ofrece sus conclusiones; pero aldictarlo no es obligatorio que se sujete a preceptos rí-gidos, sino que al gozar de amplia libertad para deci-dir lo que es justo y correcto, lo que cuenta es su cri-terio y la confianza que en él hayan depositado laspartes, así como la aceptación que den a lo que resuel-va. Por esta razón cabe preguntarte: ¿hasta qué puntoun árbitro, al pronunciar un laudo, debe ajustar suresolución a derecho? Algunos tratadistas consideranque el arbitraje no es sino el resultado de un compro-miso interpartes con el único objeto de abreviar unprocedimiento y que de acuerdo a este punto de vistael árbitro debe apegarse a las normas jurídicas; aceptanque sólo en el caso de existir, en el convenio que seacelebrado, cláusula en la que se faculte para resolvercon base en la equidad, es cuando no está obligado aobservar los lineamientos que marca la ley. Otros atri-buyen al árbitro plena autoridad y estiman que laspartes se encuentran siempre obligadas, una vez quehan decidido sujetar sus diferencias a árbitros, a acatarlos laudos y sujetarse a ellos. Sea una u otra la concep-ción que se adopte respecto del juicio arbitral, lo queinteresa en el caso es el fallo que se dieta y éste, se en-cuentra ajustado o no a normas jurídicas específicas,
15

al ser producto de la libertad de que goza el árbitro,es lo que constituye el laudo.
De acuerdo a lo expuesto en el laudo civil se ob-servan las siguientes Características: a) independiente-mente de indicar el lugar y fecha en que se dicte, haráreferencia a las partes que se comprometieron enárbitros, resumiendo las cláusulas esenciales del con-venio celebrado; b) en párrafos por separado seránapreciados los aspectos de .hecho y los capítulos dederecho en que se funde, cuando esto último resultenecesario en el examen que se formule; e) se expon-drán los razonamientos legales o de equidad que seestimen procedentes y que apoyen la determinaciónque se adopte; 4) se indicarán con claridad y de ma-nera concreta las conclusiones, y e) será firmado porquien o quienes lo hayan pronunciado. El laudo puedeser apelado a menos que las partes hayan renunciadoal empleo de este recurso; igualmente puede promo-verse el juicio de amparo si no se renunció a la apela-ción (aa. 609 a 636 CPC).
ffl. El laudo laboral es en cambio una resoluciónde equidad, ajustada en su forma a las disposicionesju-rídicas aplicables. Por ello consideramos que su inte-gración al derecho del trabajo ha sido más amplia y demayor penetración en el ámbito de las actuacionesprocesales. Apoyamos este criterio en la extensa juris-prudencia de la SC.J, que ha establecido:
1. Las juntas de conciliación y arbitraje son sobe-ranas para apreciar las pruebas en conciencia y no estánobligadas a sujetarse a las reglas contenidas en otrosordenamientos (tesis 186, p. 180 del Apéndice al SJF1917-19 75, quinta parte, Cuarta Sala).
2. La estimación de las pruebas por parte de lasjuntas sólo es violatoria de garantías individuales si enella se alteran los hechos o se incurre en defectos delógica en el raciocinio (idem, tesis 187, p. 181).
3. Las pruebas que los representantes de las juntassoliciten para su desahogo en calidad de para mejorproveer, deben ser aquellas que tiendan a hacer luz so-bre los hechos controvertidos que no han llegado adilucidarse con toda precisión y no las que debieronser aportadas por las partes, cuyas omisiones y negli-gencias no p:eden ser subsanadas por los integrantesdel tribunal (idem, tesis 192, p. 183).
4. Si las juntas de conciliación aprecian de modoglobal las pruebas rendidas por las partes, en vez deestudiar cada una de ellas expresando las razones porlas cuales les conceden o niegan valor probatorio, conello violan las garantías individuales del interesado y
debe concederse el amparo, a efecto de que la juntarespectiva dicte nuevo laudo, en el que, después deestudiar debidamente todas y cada una de las pruebasrendidas por las partes, resuelva lo que procede (idem,tesis 190, p. 182).
S. Las juntas no son tribunales de derecho y por lomismo, no están obligadas, al pronunciar sus laudos, asujetarse a los mismos cánones que los tribunales ordi-narios (idem, tesis 135, p. 139).
IV. Los laudos que pronuncian Tis juntas son a ver-dad sabida y buena fe guardada y quienes los formulanpueden hacerlo apreciando los hechos en conciencia,sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobreestimación de las pruebas, expresándose los motivos yfundamentos legales en que se apoyen. Serán ademásprecisos y congruentes con la demanda, con la contes-tación y con las demás pretensiones deducidas opor-tunamente en juicio (aa. 841 y 842 LFT).
Cabe por ello hacer las siguientes consideraciones:el laudo laboral debe estar ajustado a derecho en cuantono pueden ignorarse las disposiciones que regulan lasrelaciones de trabajo, sean colectivas o individuales,pero no son necesarias formalidades en lo tocante aldesarrollo del procedimiento, pues se conceden a lasjuntas facultades que no se otorgan a los jueces queresuelven controversias en materia civil, penal o mer,cantil. Citemos algunos ejemplos de promulgación re-ciente:
a) Las demandas presentadas por el trabajador actoren un juicio o por sus beneficiarios, pueden ser revisa-das en su contenido por la junta a la cual hayan sidoentregadas, y si ésta notare alguna irregularidad en elescrito respectivo, o si se ejercitaran acciones contra-dictorias, señalará a aquéllos los defectos y omisionesen que hayan incurrido y los prevendrá para que lossubsanen (a. 873 LFT);
b) Si el actor, cuando sea el trabajador, omite re-quisitos establecidos en la ley, o no subsana las irre-gularidades que se le hayan indicado al formular elplanteamiento de la demanda, la junta lo prevendrápara que lo haga en la audiencia de demanda y excep-ciones (a. 878 LFT);
e) De ofrecerse la confesión de los directores, ad-ministradores, gerentes y en general de personas queejerzan en una empresa funciones de dirección o deadministración, deberán concurrir éstos personalmentea absolver posiciones, no pudiendo hacerlo por con-ducto de apoderados legales, aunque estén facultadosdichos apoderados para ello (aa. 787 y 788 LFT);
16

d) El patrón tiene la obligación de conservar y exhi-bir en juicio determinados documentos; de no hacerlose establece en su contra la presunción de ser ciertoslos hechos que el trabajador exprese en su demanda,en relación con tales documentos, salvo prueba encontrario (aa. 804 805 LFT);
e).El ejercicio del derecho de huelga suspende latramitación de los conflictos de naturaleza económicapendientes ante cualquiera junta de conciliación y ar-bitraje, así como la de las solicitudes que se presentencon tal objeto, salvo que los trabajadores manifiestenpor escrito estar de acuerdo en someter ambos con-flictos a la decisión de la junta (a. 902 LFT);
f) En los propios conflictos de naturaleza económicala junta, a fin de conseguir el equilibrio y la justiciasocial en las relaciones entre trabajadores y patronos,en el laudo que pronuncie respecto de ellos, podrá4aumentar o disminuir el personal de una empresa oestablecimiento, la jornada, la semana de trabajo, lossalarios y, en general, modificar sus condiciones detrabajo (a. 919 LFT), y
g) No se dará trámite al escrito de emplazamientode huelga cuando éste no sea formulado conforme alos requisitos legales, o cuando se presente por un sin-dicato que no sea el titular del contrato colectivo o eladministrador del contrato-ley, o cuando se pretendaexigir la firma de un contrato colectivo, no obstanteexistir ya uno depositado en la junta de conciliación yarbitraje competente. El presidente, antes de iniciarcualquier trámite, se cerciorará de lo anterior y notifi-cará por escrito su resolución al promovente (a. 923LFT). En todas estas situaciones se contemplan facul-tades concedidas a las juntas que están vedadas a otrostribunales y que dan a los laudos laborales caracterís-ticas distintas a una sentencia.
Y. Un proyecto de laudo será formulado por elauxiliar de la junta, entregándose copia a cada uno desus miembros. El laudo debí contener: 1. Lugar, fechay la junta que lo pronuncie; 2. Nombres y domiciliosde las partes y de sus representantes; 3. Un extracto dela demanda y su contestación; 4. La enumeraciónde las pruebas y la apreciación que de ellas haga lajunta; 5. Extracto de los alegatos; 6. Las razones legaleso de equidad y la jurisprudencia y doctrina que les sirvade fundamento, y 7. Los puntos resolutivos. Estos re-quisitos de forma y de fondo permiten a la junta deci-dir, mediante un silogismo, la aplicación de la normaconcreta, como hemos visto que lo ha estimado nues-tro más alto tribunal de la República.
Aunque ia ley vigente no lo expresa, no procederecurso alguno contra los laudos. Este criterio lo sus-tenta la SCJ, quien ha dicho: "De acuerdo con el ar-tículo 555 de la Ley Federal dei Trabajo de 1931, sonimprocedentes los recursos que se interpongan contralos laudos de las juntas de conciliación y arbitraje,pues ese precepto establece la irrevocabilidad de loslaudos por las autoridades que los dicten". (Tesis 14p. 144 del apéndice multicitado.)
y. ARBITRAJE, SENTENCIA.
VI. BIBLIOGRAFIA: BE ERRA BAUTISTA, José, Elproceso civil en México; 9a. cd., México, Porrúa, 1980; BRI-SERIO SIERRA, Humberto, El arbitraje en derecho privado,México, UNAM, 1963; GOMEZ LARA, Cipriano, Teoría ge-neral del proceso; 2a. ed., México. UNAM, 1979; OVALLEFABELA, José, Derecho procesal civil, México, lIarla, 1980;PORRAS Y LOPEZ, Armando. Derecho orocesal A-1 trabajo,de acuerdo con la nueva Ley Federal del Trabajo; 3a. cd.,México, Porrúa, 1975; TRUEBA URBINA, Alberto,El nuevoderecho procesal del Ira bajo; teoría integral; 5a. ed., México,(INAM, 1980.
Santiago BARAJAS MONTES DE OCA
Leasing, Y. ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
Legado. 1. (Del latin legatus, manda que en su testa-mento hace un testador a una o varias personas natu-rales o jurídicas) Conforme a los as. 1284 y 1285 delCC en tanto que "el heredero adquiere a título univer-sal y responde de las cargas de la herencia hasta dondealcanza la cuantía de los bienes pe. hereda","el lega-tario adquiere a título particular y no tiene más cargasque las que expresamente le imponga el testador, sinperjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los he-rederos", por esa razón se dice que se entiende porlegado toda atribución patrimonial mortis causa a títu-lo particular.
Cabe una distinción entre legado y carga porqueaquél otorga un derecho real en el que el causante esel autor de la herencia, se trata de una sucesión de de-rechos del autor de la herencia; en tanto que la cargaes más bien una obligación impuesta, por consecuen-cia, es una disposición accesoria que grava al herederoo legatario.
U. Una primera e importante clasificación de lega-dos consistiría en distinguir si el autor de la herenciadeja como tal un bien individualizado dentro de supatrimonio o una cosa genérica; en el primer caso es-tamos en presencia de un legado de especie y en elsegundo de un legado de cantidad o género.
17

En el legado de especie el bien se transmite al lega-tario desde el momento mismo de la apertura de lasucesión, por eso se indica que la cosa legada deberáser entregada con todos sus accesorios y en el estadoen que se halle al morir el testador; que si la cosa legadaestuviere en poder del legatario podrá éste retenerla,sin perjuicio de devolver en caso de reducción lo quecorresponda y que el importe de las contribucionescorrespondientes al legado se reducirá del valor deéste, a no ser que el testador disponga otra cosa (aa.1395, 1409 y 1410 del CC). De donde se deduce queel principio fundamental, tratándose de legados decosa específica y determinada, propia del testador, ellegatario adquiere su propiedad desde que aquél muerey hace suyos los frutos pendientes y futuros y que lacosa legada correrá a riesgo del legatario en cuanto asu pérdida, aumento o deterioro, p°' lo que podríadecirse que el legatario tiene derecho de reivindicar lacosa (aa. 1429 y 1430). - -
Por el contrario, el legado de cantidad o de génerono transmite la propiedad hasta que dicha cantidado género se específica. Es por eso que el legisladoracepta como válido el legado de cosa ajena si el testa-dor sabía que lo era, pues en estos casos el herederoestará obligado a individualizar la cosa genérica o ad-quirir la cosa ajena. En esas circunstancias, si el testa-dor ignoraba que la cosa legada era ajena, el legado esnulo (aa. 1433 y 1440 del CC).
III. Una hipótesis interesante es el legado a favorde un heredero, que tiene validez, y en este caso seautoriza al heredero a renunciar la herencia si así leconviniere y a aceptar el legado, o a renunciar a éste yaceptar aquélla (prelegado, a. 1400); por esa razón seindica que el testador puede gravar con legados no sóloa los mismos herederos sino a los mismos legatarios(a.1394).
IV. El legado de un crédito y el legado de liberaciónde deuda tienen reglas especiales, pues si el créditosólo constare en el testamento se considerará comolegado preferente, al igual que el legado (le liberaciónde deuda si sólo consiste en devolución de la cosa reci-bida en prenda, o en el título constitutivo de una lii-poteca, sólo extingue el derecho de prenda o hipoteca,pero no la deuda, y la misma regia se aplicará tratándosede la fianza; pero, en cambio, el legado de una deudahecha al mismo deudor extingue la obligación y elque debe cumplir el legado está obligado, no solamentea dar al deudor la constancia del pago, sino también adesempeñar las prendas, a cancelar las hipotecas y las
fianzas y a liberar al legatario de toda responsabilidad.El legado de liberación o perdón de deudas cornprendsólo las existentes al tiempo de otorgar el testamentoy no las posteriores.
El legado de crédito no obliga al gravado a garanti-zar el buen nombre ni la eficacia del crédito, pues eneste caso el que debe cumplir con el legado lo satisfaceentregando y cediendo las acciones que en virtud deél correspondan al testador, sin que surja obligaciónde saneamiento ni cualquier otra responsabilidad, yaprovenga ésta del mismo título, ya de insolvencia deldeudor o de sus deudores o de cualquier otra causa(aa. 1450 y 1451).
Y. Finalmente, silos bienes de la herencia no alcan-zan para cubrir todos los legados, tienen preferenciaen primer término los legados que el autor de la heren-cia hizo en atención a los servicios recibidos por el le-gatario y que no tenía obligación de pagar, los que elpropio testador haya declarado preferentes, los decosa cierta y determinada y los de alimentos o educa-ción; por eso dijimos al inicio que los legatarios ad-quieren a título particular y no responden de las cargasde la herencia, salvo que el testador selas haya impues-to o que existiendo un pasivo elevado se sacrifiquenlas porciones hereditarias y en último caso los legados.
VI. BIBLIOGRAFIA AGUILAR CARBAJAL, Leopoldo,Segundo curso de derecho civil; derechos reales y sucesiones;3a. c.d., México, Porria, 1975; 1BARROLA, Antonio de, Co-sas y sucesiones; 4a. cd., México, Porríu, 1977; R.OJ[NAVILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. IV, Sucesio-nes;4a. ed., México, Porrúa, 1976.
José de jesús LOPEZ MONROY
Legalidad. I. (Del latín legalis, prescrito por la ley .oconforme a ella). Característica propia y necesaria delorden jurídico, de la que se deriva el principio queestablece que la conducta de los hombres en sociedad—como particulares o corno órganos del Estado— debe.ser conforme lo prescriben las normas jurídicas.
II. El derecho es ante todo un orden normativo, esdecir, un sistema que pretende regular la conductade los hombres. De la formulación anterior se despren-de necesariamente la pretensión del derecho, de quelos actos humanos sean conforme a derecho (legales).El concepto de legalidades un concepto jurídico fun-damental, porque no puede concebirse sin él un ordenjurídico. El legislador puede desaparecer a voluntadconceptos no esenciales, pero los sustanciales al dere-
18

cho, aunque algunos pretendan termin arlos por algunadecláración ideológica, se entienden implícitos.
Legaz y Lacambra (p. 598), define el concepto, ensu sentido más amplio, como: "existencia de leyes ysometimiento a las mismas de los actos de quienes es-tán sometidos", y añade que: "el derecho cristalizaen un sistema de legalidad, con lo cual queremos ex-presar, simplemente, que la legalidad es una formamanifiesta del derecho".
Los particulares en el interactuar social, cuando noadecuan su condicta a lo que pretendió el legisladory caen dentro del supuesto jurídico, se hacen acreedo-res a una sanción que debe ser impuesta por el órganodel Estado facultado para ello. Kelsen (Teoría puradel derecho, 1. 123) afirma que el derecho es un "or-den coactivo", lo que implica que el enunciado jurídi-co que define al derecho sea "bajo determinadas con-diciones —es decir, condiciones determinadas por elorden jurídico—, debe efectuarse determinado actocoactivo". Las sanciones, dice Kelsen, aparecen en unorden jundico de dos formas: la penal y la civil, "am-bas consisten en irrogar coactivamente un mal, expre-sado negativamente en la privación coactiva de unbien". Cuando un particular realiza una conducta quequede encuadrada dentro de la hipótesis normativa,se dice que su conducta es ilegal y en consecuenciase le debe aplicar una sanción.
El profesor Elías Díaz (p. 42) ve en la legalidad elescudo contra la arbitrariedad, pues significa "ya laposibilidad de una primera, aunque imprescindible yesencial, zona de seguridad jurídica". La legalidad en-gendra seguridad; el derecho establece y delimita elcampo dentro del cual, en una determinada sociedad,los ciudadanos pueden sentirse seguros, sabiendo concerteza a qué atenerse en relación con sus derechos ysus deberes.
Hl. Hans Kelseii (Teoría general del derecho y delEstado, p. 237) niega la posibilidad de que el Estadopueda cometer actos antijurídicos en relación con losparticulares, no así en el derecho internacional dondepuede ser imputado, ya que "un acto antijurídico querepresente una violación del orden jurídico nacional,no puede ser interpretado colimo acto antijurídico esta-tal, no puede ser imputado al Estado, porque la san-ción —que es la reacción jurídica frente al acto anti-jurídico— es interpretada como acto del propio Estado.Este no puede, hablando en sentido figurado, querer,al mismo tiempo, el acto antijurídico y la sanción. Laopinión contraria es culpable, cuando menos, de una
inconsecuencia teleológica". En su opinión4la conduc-ta antijurídica del encargado del órgano del Estado sípuede constituir un acto antijurídico, que sería sus-ceptible de sanción. Cuando una persona realiza unacto antijurídico no puede ser órgano del Estado, por-que los órganos del Estado sólo pueden actuar confor-me a derecho.
IV. La C consagra en el a. 16, primera parte, la lla-mada garantía de legalidad, que dice: "Nadie puedeser molestado en su persona, familia, domicilio, pape-les, posesiones, sino en virtud de mandamiento escritode autoridad competente, que funde y motive la causalegal del procedimiento". La doctrina entiende quela garantía de legalidad se encuentra básicamente en lafundamentación y motivación del acto de molestia.Si bien así ha sido denominado por la doctrina, enrealidad es mucho más que una simple garantía delegalidad que, como ya vimos, se presupone en todoorden jurídico: es la garantía de motivación y funda-mentación de la legalidad, que obliga a la persona en-cargada del órgano lel Estado a mostrar al particularla legalidad del acto que va a ejecutar, a riesgo, siloejecuta sin mostrarlo, de que su acto sea declaradonulo conforme a los procedimientos establecidos parael caso.
V. BIBLlo(;RA'lA i)IAZ, Elías, Sociología y filosofíadel derecho, Madrid, Taurus Ediciones, 1976; KELSEN,llans, Teoría pura del derecho; trad. de Roberto J. Vernengo,México, UNAM, 1979; id., Teoría general del derecho y delEstado; trad. de, Eduardo García Máynez; 3a. ed., México,
969; LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del derecho;5a. ed., Barcelona, Bosch, 1979; RECASENS SICITES,Luis, Tratado general de filosofía del derecho; 7a. cd., Méxi-co, Porna, 1981.
Samuel Antonio GONZALEZ RUIZ
Legalización de documentos. 1. Declaración de auten-ticidad de las firmas que figuran en un documentooficial, así como de la calidad jurídica de la o las per-sonas cuyas firmas aparecen en dicho documento.
II. En derecho internacional el procedimiento delegalización de documentos se lleva a cabo a través delos servicios consulares de cada Estado.
Cualquier documento oficial proveniente del ex-tranjero y que deba produc efectos en territorio na-cional, o bien cualquier documento oficial de origennacional que deba producir efectos en el extranjero,debe ser legalizado.
19

Por lo general, dicho procedimiento se realiza endos tiempos. En un primer tiempo, el representantedel país en el cual el documento tendrá efectos tieneque certificar la autenticidad de la firma del funciona-rio que haya expedido dicho documento y, en un se-gundo tiempo, se tiene que autenticarla firma de dichorepresentante, en el país mismo en el cual el documen-tova a producir sus efectos. -
ifi. En México, el Reglamento Interior de la Secre-taría de Relaciones Exteriores determina que: "Co-rresponde a la Dirección General de Pasaportes y Ser-vicios Consulares... VII. Legalizar las firmas de losdocumentos que deban producir efectos en el extran-jero y de los documentos extranjeros que deban pro-ducirlos en la República" (a. 21).
El a. 44 del mismo reglamento estipula tambiénque en los estados de la República corresponderá a lasDelegaciones de la Secretaría de Relaciones Exterioresllevar a cabo dicha legalización.
Por otro lado los aa. 282 y 283 del CFPP determi-nan de igual manera los procedimientos de legalizacióno autenticación de los documentos públicos p rocederi-tes del extranjero, especificando que en caso de queno. "haya representante mexicano en ci lugar dondese expidan los documentos públicos ypor tanto, loslegalice el representante de una nación amiga, la firmade este representante deberá ser legalizada por el Mi-nistro o consul de esa nación que resida en la Capitalde la República. y la de éste. por ci funcionario auto-rizado de la Secretaría de Relaciones 1xteriores". Deigual manera el a , 131 de CFI'C determinaque: "Paraque han fe, en la República, los documentos públi-cos procedentes del extranjero, deberán presentarsedebidamente legalizados por las autoridades diplomá-ticas o consulares, en los términos que establezcan lasleves relativas".
Claude BELAIR M.
Legislación. 1. (Del latín legislatio-onis.) Se ha denomi-nado legislación al conjunto de leyes vigentes en unlugar y tiempo determinados. Sin embargo, existenotros significados que igualmente se adscriben al tér-mino "legislación", entre los cuales están los siguientes:A) para designar globalmente al sistema jurídico deana región o país; B) para referirse al derecho codifi-cado y distinguirlo de las otras fuentes del derecho,como lajurisprulencia, costumbre o doctrina; C) parareferirse al procedimiento de creación de las leyes y
decretos; D) para significar la agrupación de textos le-gales, promulgados de acuerdo a un criterio metodo-lógico y ofreciendo complicaciones o colecciones;E) para reunir las leyes atingentes a una especialidaddel derecho, i.e.: legislación administrativa y legisla-ción de emergencia, y F) para describir la función de-sarrollada por el órgano legislativo del poder público.
De tales significados, la compilación de textos lega-les ha tomado especial desarrollo en México. La reu-nión de la legislación vigente ha preocupado a losjuñstas que, imbuidos del espíritu codificador, hanelaborado colecciones legislativas de gran utilidad.Estas colecciones de legislación comienzan con lascompilaciones de Mariano Galván Rivera, bajo cuyasistematización logró reunir la legislación de 1821-1837 en ocho tomos. Juan Ojeda, por su parte, com-piló en 1833 la legislación de 1831 y 1832. Una de lascompilaciones mejor elaboradas es la de Basilio JoséArrillaga, quien recopila en 26 volúmenes la legislacióncomprendida entre 1828 y 1863.
La obra compiladora de Manuel Dublan y JoséMaría Lozano ha sido la de mayor consulta, ya que suLegislación Mexicana o colección completa de las dis-posiciones legislativas expedidas desde la Independen-cia de la República, abarca en 50 tomos, distribuidosen 42 volúmenes, la legislación más relevante desde1687 hasta 1910. Esta magna recopilación fue elabo-rada directamente por sus autores hasta la legislaciónde 1889. A partir de la legislación de 1890 a 1899, laobra corresponde a Adolfo Dublán y Adalberto A.Esteva. El volumen correspondiente a fines de 1899 y1900 fue sistematizado por Agustín Verdugo y, final-mente, la obra compiladora de 1901 a 1910 corres-pondió a Manuel Fernández Villarreal y Francisco Bar-bero bajo la denominación de Colección legislativa.
La obra compiladora más monumental ha sido laRecopilación de leyes, decretos y providencias de lospoderes legislativo y ejecutivo de la Unión, iniciadapor Manuel Azpiroz y llevada fundamentalmente acabo por la redacción del Diario Oficial de la Secreta-ría de Gobernación. Esta obra que se desarrolla en 87volúmenes recopila la legislación desde 1867 hasta1912.
Después de estas obras legislativas, el desarrollocompilador se ha canalizado a través de breves recopi-laciones elaboradas por especialidades o por sexeniosque corresponden a los períodos presidenciales res-pectivos.
H. La actividad legislativa se concreta en la elabo-
20

ración de normas jurídicas. La doctrina ha reconocidodos aspectos inherentes a la legislación. Un aspectoformal se refiere a la exigencia de formular clara, ine-quívoca y exhaustivamente los preceptos contenidosen las leyes. Otro aspecto, el material, consiste en laordenación de las instituciones que tienden a solucio-nar y satisfacer congruentemente los conflictos. Estosaspectos integran la coherencia estructural de la legis-lación que, en sus aspectos fundamentales, coincidencon los elementos de la codificación según la concep-ción racionalista del jusnatu ralism o.
La legislación es una concepción estática frente ala realidad social, mientras que la naturaleza de lafunción legislativa es dinájnica en tanto que implicauna apreciación de los valores e intereses aplicablesen las relaciones sociales. El legislador cumple unatarea política plena al decidir en un territorio y tiempodados sobre los valores e intereses dignos de ser plas-mados en las leyes.
La legislación corno fuente formal del derechoposee las siguientes características: 1) se trata de unprocedimiento para la creación de normas jurídicasgenerales; 2) dicho procedimiento debe observar de-terminadas formalidades y se manifiesta en formaescueta; 3) existe cierta jerarquización entre las leyesque la integran, y 4) es producto de las políticas esco-gidas por los poderes del Estado.
De las demás fuentes formales reconocidas por lateoría general del derecho, se aprecian ciertas diferen-cias con la legislación. La costumbre no posee la escri-turalidad de la legislación. Así, la jerarquización tam-poco se da en la costumbre y tan sólo en forma pre-caria en lajurispmdencia.
IIT. En países con tradición parlamentaria, los le-gisladores son objeto de estudio en cuanto a lo que seha denominado como la "carrera parlamentaria o legis-lativa". Sus características de antigüedad en el ejerciciode sus funciones, de filiación al partido político quelos postuló y la relación con el electorado, dan conte-nido al estudio de la carrera parlamentaria.
El predominio del poder ejecutivo en México haeclipsado el desarrollo de estudios sobre lo legislati-vo. En nuestro país, la legislación es formulada fun-damentalmente por el poder ejecutivo y el órganolegislativo se encarga de otorgarle validez formal.
Desde el inicio de la codificación en México en1870, el Congreso se declaró incompetente para laformulación de las leyes por ser éstas obra de comi-siones pequeñas de expertos y no de asambleas mul-
titudinarias. Pocas iniciativas de ley promovidas porlegisladores prosperan a todo el procedimiento le-gislativo.
Un problema recurrente en la aplicación de la le-gislación moderna es el conocido como Alphonse-Gaston. En nuestros sistemas de derecho codificado,la legislación cobra una importancia que excede suslimitaciones reales. Por muy depurada que sea lalegislación, ésta contendrá señas limitaciones de alcan-ce que son puestas en evidencia con su aplicación. Laautoridad encargada de su aplicación tendrá que in-terpretar la ley no sólo de acuerdo a su letra, sino enforma integral de manera que pueda cubrir las lagunasnormales.
El problema Alphonse-Gaston descubre un viciocomún e implícito en la legislación moderna, puesdescribe el deseo que el legislador tiene respecto aplasmar únicamente las políticas generales en el textolegal, esperando que la autoridad, al aplicar la ley,prevea los casos no contemplados por ésta en una for-ma supletoria. Por su parte, la autoridad, basada cii elrespeto al principio de legalidad, no acepta común-mente el papel de legislador supletorio que pueda cu-brir las lagunas de la ley y se concentra en una aplica-ción automática de la ley para los casos contempladospor ésta.
EV. BIBLIOGRAFIA: GLAGETT, Helen L. y VALDE-RRAMA, David, A Reviscd Cuide tú the Law en Legal Litera-ture of Mexico, Waahington, Library of Congresa, 1973;GARCIA MAYNES, Eduardo, Introducción al estudio delderecho 3a. cd., México, Porrúa, 1982; GONZALEZ FE-RRER, Campo Elías, "La elaboración de la ley corno proble-ma básico de la política legislativa", Revista del Colegio No-cional d€ Abogados de Panamá, Panamá, año VI, núm. 15,enero-abril 1980; RUBIO CORREA, Marcial, "La legislacióncomo fuente de derecho en el Perú", Derecho, Lima, núm. 34,1980.
Manuel GONZALEZ OROPEZA
Legislaturas locales o congresos estatales. 1. Nombreque en el Estado federal mexicano reciben las asam-bleas u órganos en quienes se deposita el poder legis-lativo tic las entidades federativas.
II. El a. 21 del Acta Constitutiva de la FederaciónMexicana, de 31 de enero de 1824, dispuso que elpoder legislativo de cada esadoresidiría en un congre-so compuesto del número de individuos que determi-naran sus constituciones particulares, electos popular-mente y amovibles en el tiempo y modo que dispusie-
21

ran las propias constituciones estatales. Esta mismadisposición se reprodujo enela. 158 delaConatituciónde 4 de octubre de 1824.
El amplio margen de autonomía que la ConstituciónFederal dejaba a los constituyentes locales para orga-nizar sus asambleas legislativas, produjo que las prime-ras diecinueve constituciones particulares regularan enforma diversa a las legislaturas. Desde luego, los dipu-tados locales eran electos popularmente, como lo se-ñalaba la Constitución General, por supuesto medianteel sistema indirecto que generalmente fue de segundogrado. El periodo para el cual era electa una legislatu-ra fue de dos años, no habiendo sido extraña la reno-vación por mitad anualmente. En cuanto ala estructu-tura de los congresos, éstos fueron por lo general uni-camarales, salvo en Durango, Oaxaca y Veracruz quefueron bicarnarales. Los estados de Jalisco y Yucatánprevieron una cámara de diputados y un senado, sinembargo, este último órgano no pertenecía al poderlegislativo sino al ejecutivo y realizaba funciones simi-lares a las de órgano de consulta del gobernador.
II numero oc integrantes de las legislaturas fuemuy variable. A manera de ejemplo puede señalarseque mientras los estados de Nuevo León, Occidente,Tamaulipas y Zacatecas lo fijaron en once, el Estadode México lo hizo en 21 y Jalisco en 30. La suplenciasiempre se dio, aunque no en todos los casos habíaigual número de suplentes que de propietarios.
La absoluta mayoría de las legislaturas tenían unsólo periodo ordinario de sesiones, salvo algunas ex-cepciones como las de México. Puebla y Querétaro,en donde hubo (los períodos, o en Zacatecas, en quese fijaba el núuiucro exacto de reuniones anuales quedebía tener el congreso. La comisión o diputaciónpermanente existió en todos los casos salvo en Oaxaca,Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
En este periodo las legislaturas tuvieron facultadesmuy trascendentes en el orden general del Estado me-xicano, las más relevantes fueron las siguientes: parti-cipaban en el proceso de elección del presidente yvicepresidente de la República; designaban a los dossenadores de su entidad; podían hacer observacionessobre el texto o interpretación de la Constitución Fe-deral y así como la facultad de iniciativa legislativaante el Congreso General. Por su parte, las constitucio-nes particulares les entregaban la facultad de interpre-tación de la ley; en las dos terceras partes de los estadosla designación (1- gobernador y vicegobernador; laprotección de la liuertad de imprenta; la intervención
directa o indirecta en la designación de funcionariosjudiciales locales; Ja calificación de elecciones, etc.
La Constitución Federal de 1857 conservó ese am-plio margen autonómico para que cada uno de losestados organizara su legislatura. Bajo la vigencia deesta Constitución la elección de los diputados localescontinuó siendo popular e indirecta, aunque ahora lofuese en primer grado, por regla general. Los estadosde Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Sina-loa, Tamaulipas. Veracruz y Yucatán establecieron elsistema directo. El periodo para el cual era electa unalegislatura continuó siendo de dos años con renovacióntotal de los diputados, salvo en Aguascalientes dondeel periodo era de cuatro i'ios con renovaciones porcuartas partes anualmente. En cuanto al número deintegrantes de las legislaturas, las constituciones esta-tales asumieron uno de estos tres sistemas: a) el señala-miento expreso del número de diputados (Colima,Michoacán. Querétaro, Tahasco); b) el señalamientode haber un diputado por cada partido o distrito queformaran el estado (Chiapas. Durango, Guerrero, Si-naloa, Tamaulipas, Zacatecas), y c) el señalamientode un número de habitantes para la elección de undiputado. (El número fue muy variable, p.e., en Chi-huahua fue de nueve mil o fracción que excediera dela mitad, en Guanajuato de cincuenta mil y en Jaliscode ochenta miL)
Salvo Campeche, Coahuila, Chiapas, Nuevo León,Oaxaca, Tabasco y Zacatecas que establecieron un soloperiodo ordinario de sesion, los demás estados pre-vieron dos períodos. Las sesiones extraordinarias es-tuvieron expresamente reconocidas, así como la exis-tencia de una comisión o diputación permanente, conla sola excepción de Yucatán.
En cuanto a la importancia global de las atribucio-nes de las legislaturas, se nota en este periodo un de-crecimiento, ya que p.c. dejaron de tener intervenciónen la elección del presidente, de senadores (a partir de1874) y aun de gobernadores, limitándose en cuantoa los ejecutivos locales a calificar la elección corres-pondiente y, en su caso, a designar al substituto.
III. La C vigente contiene muchas más disposicionesrelativas a los congresos locales que las anteriores.
1. Integración. La original C de 1917, señaló comonúmero mínimo de integrantes de las legislaturas el dequince; sin embargo, una reforn'ia promovida por elgeneral Obregón en el año de 1928 estableció índicesdiferenciales de población para la elección del mínimode diputados locales: siete diputados por lo menos
22

en estados cuya población no llegue a cuatrocientosmil habitantes, nueve diputados por lo menos en es-tados con más de cuatrocientos mil, pero menos deochocientos tul habitantes, y once dipudos por Jomenos en estados con población superior a ochocien-tos ini! habitantes. Estos son los mínimos que todavíase conservan (a. 115, fr. VIII C). hoy en día, la legis-latura más pequeña de la República es la de Colima,que cuenta on sólo nueve diputados propietarios, '{la más grant e es la del Estado de México que tienetreinta y siete curuks de propietarios. En la actuali-da, diez legislaturas (Bja California, Baja CaliforniaSur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos,Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala) no rebasan elnúmero de legisladores propietarios que como mínimofijó la original C de 1917. Solamente en trece entida-des federativas los congresos tienen veinte o más dipu-tados (Guanajuato, jalisco, México, Michoacán, Naya-rit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz).
La elección de los diputados locales debe ser di-recta según lo prevé el a. 115 de la C, reformado paratal efecto el 29 de abril de 1933. Hasta antes de 1978la elección se hacía por el sistema mayoritario, aunqueya algunos estados habían incorporado el sistema dediputados de partido, en términos similares a comohabía funcionado a nivel federal. El 6 de diciembre de1977, en el contexto de la llamada reforma política,el a. 115 fue adicionado a fin de que todas las legisla-turas en sus procesos de elección incorporaran el prin-cipio de los "diputados de minoría". Este principiode diputados de minoría fue instrumentado por lasconstituciones particulares a través de dos procedi-nuentos electorales: el sistema de diputados de partidoadoptado por los estados de Chihuahua, Guerrero,Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León (in-dependientemente del nombre que le den) y el sistemamixto de mayoría relativa en forma predominante yrepresentación proporcional de las minorías, bastantesimilar al utilizado en la integración de la cámara fede-ral de diputados, que adoptaron los restantes estados.
De acuerdo con el propio a. 115 y también me-diante la reforma de 1933, se estableció que los dipu-tados locales propietarios no podrían ser reelectospara el periodo inmediato siguiente, aunque los su-plentes que no hubiesen estado en ejercicio del cargosi' podían hacerlo con el carácter de propietarios, noasí los propietarios para ser suplentes en el siguiente
eno do.
2. Estructura y funcionamiento. Actualmente todaslas legislaturas locales son unicamarales funcionandotambién en todos los casos una comisión o diputaciónpermanente. Las legislaturas son electas para un perio-do de tres años con renovación 'otal, este periodo co-rresponde a la mitad del mandato del ejecutivo local ycoincide con el periodo de los diputados federales. Elnúmero y duración de las sesiones ordinarias es elpunto en ci que más se dividen los estados, aunque lamayoría establecen dos períodos; los estados de Zaca-tecas, Veracruz, Michoacán, Coahuila y Chihuahuatienen un solo periodo. El régimen jurídico de los di-putados locales se integra principalmente con losderechos de inviolabilidad, desafuero y con la prohi-bición genérica de aceptar otro empleo o comisiónestatal o federal. En los términos del tercer pfo. dela. 108 de la C los diputados a las legislaturas localesson responsables por violaciones a la Constitución yleyes federales, así como por el manejo indebido defondos y recursos federales. Con respecto a los quórumde asistencia la regla general es el de la mitad másuno de los diputados: sin embargo, hay estados comoMéxico, Guerrero, Querétaro y Sonora en donde elquórum de asistencia es de las dos terceras partes eincluso de más de las dos terceras partes.
3. Facultades. La C atribuye competencia a laslegislaturas locales en una serie de aspectos. En el or-den legislativo debemos tener presente que el a. 124de esta C aporta la regla general para distribuir la com-petencia entre la federación y los estados, en el sentidode que aquellas facultades que no estén expresamenteconcedidas a la federación se entenderán reservadas alas entidades federativas. A pesar de ello y dada laexistencia de facultades coexistentes, coincidentes yde auxilio, o en beneficio de claridad, la Carta Federalcontiene facultades legislativas expresas de los congre-sos estatales; como ejemplo pueden señalarse las si-guientes: en materia de educación (a. 3 C); en materiade profesiones (a. 5, fr. II, C); en materia penitencia-ria (a. 18 C); en materia de expropiación (a. 27 C); enmateria de responsabilidad de los servidores públicos(a. 109 C).
También en relación con los municipios la C asignacompetencia a las legislaturas. Ejemplos son los si-guientes: suspender ayuntamientos y munícipes; revo-car el mandato de funcionarios municipales; declarardesaparecidos ayuntamientos (a. 115, fr. 1, C); fijaringresos Y contribuciones de los municipios (a. 115,
23

fr. IV, C); revisar las cuentas públicas de los ayunta-mientos (a. 115, fr. IV C).
Algunas otras facultades prevé la C respecto a laslegislaturas: autorizar a sociedades cooperativas paraque vendan sus productos en mercados extranjeros(a. 28 C), declarar electos a los candidatos a senadores(a. 56 C); ratificar la resolución del congreso sobreerección de un nuevo estado (a 73, fr. III, bases 6a.y 7a.), etc.
Desde luego, una de las facultades más importantesde las legislaturas es su participación en el proceso dereformas o adiciones a la Constitución Federal, yaque de acuerdo con el a. 135 se requiere para elfo laaprobación de la mayoría de las legislaturas.
Interminable resultaría la simple enunciación delas facultades que las constituciones locales otorgan asus legislaturas, que desde luego cambian de estadoa estado, aunque en todo caso por su naturaleza nopodrían sino quedar comprendidas en los siguientesapartados: facultades de orden económico y financiero(decretar las coAtribuciones e ingresos, aprobar el pre-supuesto de gastos, examinarlas cuentas públicas, au-torizar al ejecutivo local para celebrar empréstitos,etc.); facultades propiamente legislativas (además delegislar en todo lo que no ea competencia de la federa-ción, se señalan algunas facultades expresamente cornodictar leyes de amnistía, expedir la ley orgánica o re-glamento interior, expedir la ley orgánica municipal,las facultades implícitas, etc.); facultades jurisdiccio-nales, judiciales o relativas al poder judicial (erigirseen gran jurado y conocer de los delitos oficiales de losservidores públicos, resolver controversias que se susci-ten entre el gobernador y el Tribunal Superior de Jus-ticia, intervenir directa o indirectamente en la desig-nación de los magistrados del Tribunal Superior deJusticia y conocer de sus renuncias y licencias, instituirtribunales y crear juzgados, etc.); facultades de ordenmunicipal (resolver las controversias que se suscitenentre los ayuntamientos, crear nuevos municipios,etc.); facultades de orden electoral (convocar a elec-ciones extraordinarias, calificar la elección del gober-nador y de la propia legislatura, calificar las eleccio-nes municipales, designar gobernador interino o subs-tituto, etc.), y, por último, facultades de orden admi-nistrativo (autorizar al ejecutivo local para ejerceractos de dominio sobre bienes inmuebles del estado,fijar la división territorial, política, administrativa yjudicial del estado, cambiar provisionalmente la resi-dencia de los poderes del estado, etc.).
y. ENTIDAD FEDERATIVA, FACULTADES EN ELESTADO FEDERAL.
IV. BIBILEOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, Estudiostitucionales, México, UNAM, 1980; Los derechos del pueblomexicano. México a través de sus constituciones; 2a. cd.,México, Librería de Manuel Porrúa, 1978; MADRAZO, Jor-ge "Panorama de la reforma electoral en los estados y muni-cipios de la República Mexicana", Anuario Jurídico, México,EX, 1982; TENA RAMIREZ, Felipe, Derechonstituciona!mexicano; 18a. cd., México, Poriúa., 1981.
Jorge MADRAZO
Legítima. 1. (Del latín legitimas, a, um, adjetivo [deri-vado de len] que califica lo que es conforme a Ja ley;porción de la herencia de que el testador no puededisponer libremente, por asignarla la ley a determina-dos herederos.)
II. En el derecho romano de la época clásica se in-trodujo a fines del siglo 1 a. C. un recurso especial paraimpugnar un testamento corno "inoficioso" (es decir,contrario al officium de efecto familiar), a favor delos hijos y quizá también de otros parientes allegados,cuando eran desheredados injustamente. Por la prácticade este recurso, llamado querello inofficiosi testarnenti,se fue definiendo que los hijos que no hubieran dadouna causa bastante para ser desheredados tenían dere-cho a recibir de la herencia testamentaria de su padre,cuando menos una porción de bienes equivalente a lacuarta parte de lo que les correspondería en la sucesiónab intestato, deducidas las deudas yios gastos fúnebres.Si el testador no dejaba esa cuota llamada desde en-tonces "legítima", su testamento podía ser rescindidoa petición de los parientes "legitimarios" y, conse-cuentemente se abría la sucesión ab intestato.
Justiniano fijó reglas precisas respecto de la 'legí-tima—. Estableció catorce causas fijas que justificabanque el testador desheredara a un pariente. Aumentó lacuantía de la legítima de los hijos a un tercio (o unamitad cuando concurrían más de cuatro hijos) de lacuota ab intestato, y dejó la cuarta parte para los as-cendientes.
El derecho canónico asume el sistema de la cuotalegítima y abunda sobre el tema. Define quiénes sonlos herederos "forzosos", o sea los parientes que tie-nen derecho a una cuota legítima y que no pueden serdesheredados sino por una causa justificada. Fijó laCuota legítima de los descendientes en las cuatro quin-
24

tas partes del total de la masa hereditaria líquida (e.,Decretales 3, 26, 241-243).
III, En México, la institución romana de la cuotalegítima se recibió a través de las leyes castellanas, lascuales habían sufrido, en este punto, influjos del dere-cho canónico, principalmente.
En ellas se establecen once causas de desheredaciónpara los descendientes Partida 6 7, 4-7; NovísimaRecopilación 10, 2, 5 y 9), entre las que figuran lasin-jurias graves contra el padre, el impedirle hacer testa-mento, y el abandono del padre demente; y ocho parala desheredación de las descendientes (Partida 6, 7,12). La cuota legítima se fija en cuatro quintas partesdel total de la herencia líquida (es decir, deducidas lasdeudas) para los descendientes legítimos (Fuero Juzgo4, 5, 1; Fuero Real 3,6,10 y3, 12,7; Novísima Re-copilación 10, 20, 8). Las Siete Partidas concedieronigual cuota a los hijos legítimos por subsecuente ma-trimonio (Partida 4, 14, 9). Los hijos naturales y losespurios son herederos forzosos de la madre, a faltade hijos legítimos (Novísima Recopilación 10, 20, 5).Las Partidas (6, 13, 8) fijan para los ascendientes unacuota de un tercio del caudal hereditario, que luego seaumentó a dos tercios en las Leyes del Toro (recogidaen No (sima Recopilación 10, 20, 1).
El CC de 1870 (aa. 3460 y es.) continuó el sistemade cuota hereditaria legítima definido por el derechocastellano, con algunas variantes: la cuota de los hijoslegítimos sigue siendo cuatro quintas partes de la he-rencia líquida; la de los hijos naturales es de dos ter-cios y la de los espurios de una mitad. Para el padre yla madre la cuota es de dos tercios, o de una mitad sison padres naturales. Si el testador no respeta las cuo-tas legítimas, e1 testamento se declara "inoficioso" yse reducen sus disposiciones hasta el límite necesariopara no afectar la cuota legítima.
En el CC de 1884, por efecto del liberalismo eco-nómico, se termina con el régimen de herencia forzosao de cuota legítima, y se establece el principio de li-bertad en la confección del testamento, segón el cualel testador puede disponer libremente de sus bienes,sin niés limitación que la de dejar una pensión alimen-taria al cónyuge, a los descendientes o ka ascendientes(aa. 3323 y 3324). El CC vigente continúa con estesistema. El testador sólo esté obligado (a. 1368) a de-jar alimentos a los descendientes menores de dieciochoaños; a los descendientes incapacitados para trabajarsir' límite de edad; al cónyuge o concubino supérstite,siempre que esté impedido a trabajar, y mientras per-
manezca viudo y viva honestamente; a los ascendien-tes y a los hermanos y parientes colaterales dentro delcuarto grado, que estén incapacitados, o sean menoresde dieciocho años, y no tengan bienes suficientes parasatisfacer sus necesidades.
Para poder exigir la pensión alimentaria, se requiereque el interesado no tenga bienes suficientes para aten-der sus necesidades (a. 1370), y que no haya un pa-riente inés próximo que el autor del testamento quepueda atenderlas (a. 1369).
y. ALIMENTOS.
IV. BIBLIOGRAFIA: IBARROL.A, Antonio de, Cosas ysucesiones; 3a. ed., México, Porrús, 1982; MATEOS ALAR.CON, Manuel, Manual de sucesiones y testamentos, México,Herrero, 1913; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civilmexicano; t. IV, Sucesiones; 4a. ed., México, Porríta, 1976.
Jorge ADAME GODDARD
Legítima defensa, y. DEFENSA LEGITIMA, GUERRAJUSTA.
Legitimación de hijos. L Es la calidad de hijos matri-moniales que adquieren los habidos antes del matrimo-nio de sus padres. Para alcanzar la situación de hijosde matrimonio los nacidos antes del mismo, se requierela conjunción de dos actos jurídicos: -el matrimoniosubsecuente de los padres y el reconocimiento queambos hagan del hijo tenido con anterioridad. El re-conocimiento puede darse antes, en el momento delmatrimonio o con posterioridad a él. En este último su-puesto, los efectos del reconocimiento se retrotraen ala fecha del matrimonio.
U. La legitimación tiene actualmente un simple in-terés histórico. Fue conocida ya por el derecho romanoen el cual existió tanto por subsecuente matrimonio,como por decreto imperial (rescripto del príncipe). Lalegitimación por subsecuente matrimonio parece quese dio por la influencia del derecho canónico: "Tantaes la fuerza del matrimonio, que los hijos concebidosantes de su celebración, se tienen por legítimos, des-pués de que se ha celebrado el contrato de matrimo-nio" (Decretales de Gregorio, IX, 4, 17, 6, GalindoGarfias, p. 611); en toda la Edad Media tuvo impor-tancia esta institución por la influencia de la IglesiaCatólica y la extendida costumbre del concubinato.A través de la legitimación se trató de propiciar el ma-trimonio de los concubinos y extender el derecho del
25

mismo a los hijos. Nuestros códigos del siglo pasado,siguiendo la tradición del derecho canónico, transmi-tida a través de las legislaciones española y francesa,establecieron la legitimación pasa favorecer a 'os hijosnaturales equiparándolos a los legítimos por el subse-cuente matrimonio de sus progenitores. Debido a lascategorías establecidas con respecto a los hijos en razónde su origen; legítimos si eran concebidos dentro delmatrimonio; naturales, si fuera de él, y dentro de losnacidos fuera de matrimonio, con sus designaciones in-famantes de espúreos (adulterinos e incestuosos), lalegitimación era una institución necesaria y justificada.Dentro del articulado del CC vigente ha perdido todosentido.
III. La regula el CC en los aa 354-359, tomadapor tradición de los códigos anteriores y en forma deltodo innecesaria. En efecto, para que la legitimaciónsurta sus efectos con respecto a los hijos, se requiereque vaya unida al reconocimiento que los propios pa-dres hagan de sus hijos. Si los hijos fueron reconocidoscon anterioridad al mnatrinionio de sus progenitores,desde el momento mismo del reconocimiento adqui-rieron los derechos derivados de la filiación en formaidéntica a los hijos llamados de matrimonio. En nues-tro derecho no existe más que una sola categoría dehijos con derechos idénticos, no importando su ori-gen. La única diferencia que puede existir es la formade establecer la filiación que en el matrimonío surgecon certeza si el nacimiento ocurre dentro de los pla-zos señalados por la propia ley; en cammuliio, para esta-blecer fa filiación de los hijos habidos por personas nocasadas, se requiere el reconocimiento voluntario ouna sentencia que declare la filiación. Pero, una vezestablecida la relación paterno-filial, los hijos son igua-les en Consecuencias jurídicas: los mismos derechos,los mismos deberes. De allí la inutilidad de la legitima-ción, pues ya no existen hijos "ilegítimos". Señala elCC que "el matrimonio subsecuente de los padres haceque se tenga como nacidos de matrimonio a los hijoshabidos antes de su celebración" (a. 354); que, paraque el hijo goce del derecho de la legitimación, se re-quiere que sea reconocido por ambos progenitores,antes del matrimonio, en el momento del mismo, o conposterioridad; y que en esLe último supuesto el reco-nocimiento tendrá efectos retroactivos al día del ma-trimonio de los padres. Pueden ser legitimados los hijosque ya han fallecido al celebrarse el matrinionio. si
,aron descendencia. Gozan también (le ese derecholos hijos no nacidos, si el padre declara que reconoce
al hijo de quien la mujer está encinta, o que lo reco-
noce si aquélla estuviere encinta. Los efectos, pues, dela "legitimación" no son otros que los efectos del re-conocimiento. La regulación de esta figura es suficientepara que surja la filiación y convierte totalmente eninútil a la legitimación que debiera derogarse porconstituir resabios de un pasado ya superado en nues-tra legislación.
W. BIBLIOGRAFIA: GALINDO GARFIAS, Ignacio,Derecho civil, México, Porrúa, 1973, ROJ1NA VILLEGAS,Rafael, Derecho civil mexicano, t. II, Derecho de familia; 5a.
cd., México, Porrúa, 1980.
Sara MONTERO DUHALT
Legitimación procesal. 1. Desde el punto de vista doc-trinal la legitimación deriva de las normas que estable-cen quiénes pueden ser partes en un proceso civil, segúnenseña Ilugo Itocco. La capacidad para ser parte, dice(;uasp, es la aptitud jurídica para ser titular de dere-chos o de obligaciones de carácter procesal que a laspartes se refiere.
De lo anterior deriva que los sujetos legitimados sonaquellos que en el proceso contencioso civil puedenasumir la figura de actores, corno titulares del derechode acción o como demandados o titulares del dere-cho de contradicción.
La legitimación según nuestra ley positiva corres-ponde a quien esté en el pleno ejercicio de sus derechosy también a quien no se encuentre en este caso, peroéste deberá hacerlo por sus legítimos representanteso por los que deban suplir su incapacidad (aa. 44 y45 CPC).
Pueden ser actores o demandadas las partes en senti-do material, es decir, a quienes pare perjuicio la sen-tencia; por tanto no sólo las personas físicas plena-mente capaces desde el punto de vista del derechocivil, sino también los incapaces, los entes colectivosy aun las sucesiones.
Para Chiovenda la legítima tío ad processum es la ca-pacidad de presentarse en juicio, y la legítima tío adcausam es la identidad de la persona del actor con lapersona en cuyo favor está la ley (legitimación activa)y la identidad de la persona del demandado con lapersona contra quien se dirige la voluntad de la ley(legitimación pasiva).
IT. El Código Procesal Civil de Brasil en su a. 3o.establece que para proponer o contestar una acción esnecesario tener interés y legitimación.
20

Afonso Borges, en sus comentarios, dice que lalegitimación que menciona ese a. es la legítima tio adcausam que es el reconocimiento del actor y del reo,por parte del orden jurídico, corno de las personasfacultadas respectivamente para pedir y contestar elprocedimiento que es objeto del juicio. En esta formaestán legitimados para actuar, activa y pasivamente, lostitulares de los intereses en conflicto, porque parte legí-tima es la persona del proceso idéntica a la persona queforma parte de la relación jurídica material, mismaque define el derecho sustantivo (frente a ella la ley per-mite el derecho de acción a una persona extraña a larelación material originándose la sustitución procesal).
El interés a que se refiere el a. tercero, continúa elcitado autor, es el interés procesal que consiste en lanecesidad en que se encuentra un individuo de defen-der judicialmente su derecho amenazado o violadopor otro, porque sin interés no hay acción, ya que esinadmisible que un individuo venga a juicio alegandotina pretensión susceptible de reconocimiento judicialsin demostrar ese interés. Si el derecho, cuyo recono-cimiento es pedido por el autor, no está realmenteamenazado o violado, no hay motivo para que el actorejercite una acción.
Por eso, el interés es una de las condiciones del ejer-cicio de la acción.
De lo anterior, concluye Afonso Borges, se despren-de que son distintos conceptos procesales la legitima-ción y el interés como requisito para el ejercicio de laacción.
Davis Echandía, afirma que las cuestiones relativasal interés para obrar y de la legitimación (legitimatioad causam) representan dificultades para la doctrina ypara los efectos prácticos que de ellos pueden deducir-se, pues "todavía hoy la doctrina sigue confusa, con-tradictoria e indecisa".
Para corroborar esta afirmación refuta las teoríasque han expuesto Chiovenda, Rosenberg, Redenti,Carnclutti, Fairén Guillén, Rocco, etc.
Al resumir su pensamiento dice: la legitimación enla causa (como el interés para obrar) no es un presu-puesto procesal, porque lejos de referirse al procedi-"iento o al válido ejercicio de la acción, contempla lamLción sustancial que debe existir entre el sujeto de-mandante o demandado y el interés perseguido en eljuicio. Es, pues, cuestión sustancial. En este punto ladoetrrna es uniforme, se trata de un presupuesto sus-tan'ual o, mejor dicho, de un presupuesto de la pre-teiiéón para la sntericia de fondo.
1111. En cambio, la legitmmafto ad proeessu mfl sí es unpresupuesto procal que se refiere a la capacidad delas partes para ejecutar válidamente actos procesalesy, por tanto, es condición para la validez formal deljuicio. En eso también hay unanimidad en los autores.
Puede concluirse que doctrinalmente, la legitimatioad caasam se identifica con la vinculación de quieninvoca un derecho sustantivo que la ley establece ensu favor que hace valer mediante la intervención delos órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho esviolado o desconocido.
La legitinmatio ad proccssurn es la capacidad de ac-tuar en juicio tanto por quien tiene el derecho sustan-tivo invocado corno por su legítimo representante opor quien puede hacerlo corno sustituto procesal.
IV. El a. 10. del CFPC identifica la legitimación Cofl
el interés al decir que sólo puede iniciar un procedi-miento judicial o intervenir en él, quien tenga interésen que la autoridad judicial declare o constituya underecho o imponga una condena y quien tenga el in-terés contrario. Actuarán en juicio los mismos intere-sados o sus representantes o apoderados.
Los códigos que siguen modelo diverso al distrital,p.c., el del estado de Sonora, establecen: para inter-poner una demanda o contradecirla es necesario tenerinterés jurídico en la misma (a. 12). Se identifica legi-timación con interés.
V. Para terminar, puede afirmarse: la legitimaciónprocesal es una institución estudiada por la generalidadde la doctrina dividiendo su contenido en tegmtimatioad causam y lcgitirna tio mi processum.
La primera es la afirmación que hace el actor, eldemandado o el tercerista de la existencia de un dere-cho sustantivo cuya aplicación y respeto pide al órganojuridiccional por encontrarme frente a un estado lesivoa ese derecho, acreditando su interés actual y serio.
-La segunda es lalegitirnatioadprocessum: seidenti-fica con la capacidad para realizar actos jurídicos decarácter procesal en un juicio determinado.
La legislación procesal distrital confirma estas con-clusiones al otorgar acción a quien compete el derechosustantivo, por sí o por legítimo representante (a. 29)debiendo el que la ejercita demostrar la existencia deun derecho, la violación de un derecho o el desconoci-miento de una obligación o la necesidad de declarar,preservar o constituir un derecho, siempre que se de-muestre el interés para ejercitar en acción (a. 1).
La sustitución procesal se establece en el a. 29,porque se permite el ejercicio de una acción a quien
27

no tiene en su favor el derecho sustantivo que se hacevaler, pero sí el interés jurídico pa deducir la acción.
Y. BIBLIOGRAFIA: ALCALA ZAMORA Y CASTILLO,Niceto, Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), México, UNAM, 1974, t. 1; BECERRA BAUTISTA,José, El proceso civil en México; lOa. cd., México, Porríia,1982; CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones de derechoprocesal civil; trad. de E. Gómez Orbaneja, Madrid, EditorialRevista de Derecho Privado, 1948; DEVIS ECHANDIA, Her-nando, Nociones generales de derecho procesal civil, Madrid,Aguilar, 1966; GUASP, Jaime, Derecho procesal civil; 2a.cd., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1961; Rocco,Hugo, Teoría general del proceso civil; trad. de Felipe de J.Tena, México, Porrús, 1959.
José BECERRA BAUTISTA
Legitimidad. 1. (Del latín legitimas, conforme a dere-cho, legal.) Puede ser utilizada como sinónimo de le-galidad; sin embargo, suele ser más usada añadiéndoselela carga ideológica de estar fundada en un derecho na-tural (en sentido subjetivo), a diferencia de legalidad,que tiene un sentido más formalista. En la ciencia po-lítica es utilizada como fundamento del poder públicocuando el gobernante lo ejerce con conciencia de suderecho a gobernar y los gobernados reconocen de al-guna forma este derecho.
U. Recaséns Siches (pp. 215 y 230) distingue entrelegitimidad y legitimación del poder político. Usa laexpresión en el sentido de legalidad cuando expresa,refiriéndose al surgimiento de un nuevo sistema jurí-dico, que "esas normas primeras no pueden aducir unfundamento de legitimklid jurídica dimanante deun previo sistema, puesto que no hay tal sistema pre-vio". La expresión de legitimidad del poder político lautiliza cuando afirma "el derecho no salo organiza el'poder político, además lo legitima". Kelsen (Teoríageneral del Estado, p. 209) la entiende en el segundosentido apuntado (connotado un derecho subjetivo).El jurista vienés dice, refiriéndose a 108 llamados dere-chos Je libertad consagrados en las constituciones, queson innecesarios, pues no tiene caso prohibir actos alorden jurídico, ya que éste sólo puede actuar cuandoestá expresamente facultado, en virtud del principiode legalidad; "por tanto, cuando las modernas consti-tuciones contengan un catálogo de derechos de liber-tad y declaren que ca ilegítima la intervención delEstado en esa esfera de libertad, no varía lo más míni-mo la consistencia material del orden jurídico en elcaso de que se prescindiese de esa parte dogmática,
siempre que ésta no tuviese la función de suprimir laposibilidad actualmente existente de producir talesataques".
IR. En Roma e' concepto de legitimidad tuvo unclaro matiz jurídico; sin embargo, Cicerón ya le dabaconnotaciones políticas (al utilizar las expresiones le-gitimam imperium ypotestas legítima). En el medioevoel adjetivo legitimas tuvo la acepción de lo tradicional,es decir, lo que se configura según las costumbres an-tiguas y los procedimientos consuetudinarios.
A partir del siglo XIV la palabra empieza a tomar laconnotación que le da actualmente la ciencia política.
Dolf Sternberger refiere que los tipos históricos delegitimidad pueden ser clasificados en dos grandesgrupos: numinosos y civiles. Los primeros son los quefundamentan la legitimidad del poder político en Dios,como en e1 caso de los faraones egipcios, de AlejandroMagno, de los Césares romanos o del llamado origendivino de los reyes. Por su parte, la legitimidad civil seda cuando el poder político se basa en el acuerdo deelementos constituyentes de igual autonomía, unidospara cooperar por el bien común. Refiere el escritorque los gobiernos constitucionales modernos utilizanesta clase de legitimación cuando afirman que tienensu origen en la confianza y no en la fuerza.
IV. Max Weber (p. 26) utiliza el concepto en sen-tido de que lo legítimo es lo que efectivamente obliga.Cuando habla de los órdenes (acción orientada pormáximas que pueden ser señaladas) dice que el racio-nal es más frágil que el consuetudinario que aparece"con el prestigio de ser obligatorio y modelo, es decir,con el prestigio de la legitimidad".
AJina que la legitimidad de un orden puede estargarantizada por:
"L De una manera puramente interna y cn estecaso:
1) Puramente afectiva: por entrega sentimental;2) Racional con arreglo a valores: por la creencia
de su validez absoluta, en cuanto expresión devalores supremos generadores de deberes (mo-rales, estéticos o de cualquier otra suerte);
3) Religiosa: Por la creencia de que de su obser-vancia depende la existencia de un bien de sal-vación.
II. También (o solamente) por la expectativa dedeterminadas consecuencias externas; o seapor una situación de intereses; pero por expec-tativas de un determinado género".
28

Webe.r (p. 170) afirma que existen tres tipos de do-minación legítima pura, cuyo fundamento primariopuede ser:
1. Racional: "descansa en la creencia en la legalidadde órdenes estatuidos y de los derechos de mando delos llamados por esos órdenes a ejercer autoridad (au-toridad legal)".
2. Tradicional: "que descansa en la creencia coti-diana en la santidad de las tradiciones que rigierondesde lejanos tiempos y en la legitimidad de los seña-lados por esta tradición para ejercer autoridad (autori-dad tradicional)".
3. Carismática: "que descansa en la entrega extra-cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad deuna persona y a las ordenaciones por ella creadas oreveladas (llamada autoridad carismática)".
Carl Sehmitt (p. 10) afirma que una constituciónes legítima "cuando la fuerza y autoridad del PoderConstituyente en que descansa su decisión es recono-cida". Para él, históricamente existen dos clases delegitimidad: la dinástica y la democrática, que corres-ponden a los sujetos del poder históricamente: el prín-cipe y el pueblo.
V. Es importante destacar que desde el punto devista kelseniano la legitimación del orden jurídico, ypor lo tanto del poder político que hay tras él, no tieneninguna importancia. Mientras una norma jurídicacumpla con su condición de eficacia mínima, será vá-lida (Teoría pura del derecho, p. 219). H.L.A. Hart(p. 252), por su parte, postula un mínimo de morali-dad, y por tanto de legitimidad, para el orden jurídico,cuando, al referirse a las conexiones entre la moral yel derecho, afirma: "ningún positivista podría negarque éstos son hechos, o que la estabilidad de los siste-mas jurídicos depende, en parte, de tales tipos de con-cordancia con la moral".
u. LEGALIDAD.
VI, BIBLEOGRAFIA: HART, H.L.Á., El concepto de de-recho; trad. de Genaro Carrió, México, Editora Nacional, 1979,KELSEN, Hans, Teoría general del Estado.; 15a. ed., trad. deLuis Legaz y Lacambra, México, Editora Nacional, 1979; id.,
Teoría pura del derecho; trad. de Roberto J. Vernengo, Mé-xico, UNAM, 1979; RECASENS SICHES, Luis, Tratado ge-neral de filosofía del derecho; 7a. cd., México, Porrúa, 1981;SÇHMITT, Carl, Teoría de la Constinsción;trad. de FranciscoAyala, México, Editora Nacional, 1981; VEBER, Max, Eco-nomía y sociedad; trad. de José Medina Echavarría y EduardoGarcía Máynez, México, Fondo de Cultura Económica, 1981,2 vols.
Samuel Antonio GONZÁLEZ Ruiz
Lenocinio. 1. (Del latín lenocinium.) Quizás resulteconveniente, para la debida ubicación delictual dellenocinio, señalar de principio que se encuentra en-marcado dentro del tít. octavo del libro segundo delCF, del que la rúbrica general es la de "Delitos contrala moral pública y las buenas costumbres".
Pero la nomenclatura del tít. octavo significa algomás, bastante más que una simple cuestión de semán-tica ubicatoria, con ser esto último ciertamente im-portante. Dos son los bienes jurídicos objeto de lapredilección garantizante de la normación penal: lamoral pública y las buenas costumbres. Dos bienesdifíciles de matizar, de desentrañar, pues se corre undoble peligro: uno, o se amplía desmesuradamentedeterminada concepción moral hasta convertirla enfiscal implacable de conductas jurídicamente irrele-vantes, y otro, o se consagra en la práctica un liberti-naje, probablemente extraño a nuestras raíces cultura-les, que desemboca en un desenfreno allende lo social-mente tolerable aquí y ahora.
Sin embargo, de Lo que no parece caber duda es deque el lenocinio pertenece al grupo de los delitos con-tra la sociedad, pero de los que atacan al orden socialindependientemente de su organización como Estado,distintos de los que enfrentan una determinada orga-nización política de la convivencia social, es decir, elEstado. Más escuetamente dicho: el lenocinio suponeun delito contra los valores sociales supraestatales, yno propiamente contra los valores sociales estatales.
Ahora bien, la moral pública se erige en un conceptosocial autónomo, independiente —por lo tanto— de lapersona individualmente considerada, y la exterioriza-ción plástica de esa moral pública la constituyen, pre-cisamente, las buenas costumbres. Luego, tomandocomo punto de partida una estimación intrínseca delos hechos, se desemboca en la proyección social de losmismos.
En definitiva, nos movemos en el plano de las valo-raciones ético-sociales, es decir, en un contexto nor-mativo-cultural. Pero ocurre que lo "cultural" com-porta una muy considerable carga de subjetivismo enla valoración, o, lo que ea lo mismo, el criterio estima-tivo está teñido de una gran dosis de relativismo. Lavaloración de la facticidad será, pues, realizada enfunción del ambiente social circundante, y puede va-riar, y de hecho así sucede, según el entorno social decada caso.
Sin embargo, profundizando en el lenocinio, lamoral pública y su concretización externa de las bue-
29

nas costumbres (bienes jurídicos a proteger lato sensu),tienen una muy específica referencia a la faceta sexualde las mismas, si bien no como carácter exclusivo. Loque nos sitúa frente a la moral póblica entendida como"moral media", es decir, comoun repertorio de coin-portainientos característicos de la convivencia socio-civil en la esfera sexual.
Como fácilmente se comprende, estamos ante unamateria de gran indeterminabiidad, lo que requieredel jurista (tanto del hacedor de las normas, como delaplicador de las mismas y del estudioso en sentido es-tricto), un cuidado exquisito al establecer lo contrarioa la moral pública 5, a las buenas costumbres.
Y lo anterior adquiere mayor relevancia si se pien-sa, como efectivamente es correcto hacerlo, que elderecho penal sólo tiene un "mínimo ético" que cum-plir, y no debe intervenir para la represión de hechos,por muy presuntamente inmorales que sean, que nolesionen derechos ajenos o cuya "nocividad social"no esté comprobada (n dubio pro libertate). El propioconcepto de "nocividad social", en su carácter de sus-trato material del delito (y de esta manera aparece enel ámbito penal), exige algo más que la simple inmora-lidad para poder ser considerado punible.
Concretando, el lenocinio está directamente empa-rentado con la prostitución, que aunque en sí mismano sea delito, sí constituye buen caldo de cultivo paranumerosas actividades delictivas. Una de ellas es, preci-samente, la que nos ocupa.
II. En términos generales, el lenocinio tiene suesencia en el acto de mediar, entre dos o más personas,a fin de que una de ellas facilite la utilización de sucuerpo para actividades lascivas, destacando la latenciade la obtención de algún beneficio en el lenón. Siendoun delito íntimamente ligado a la prostitución, nopuede olvidarse que ésta, en definitiva, no es más queel trato sexual por precio, y esto tanto vale para laprostitución femenina como para la masculina.
Más directamente referida a la normatividad delCP, cabe señalar que el lenocinio viene tipificado através de los aa. 206, 207 y 208, ubicados en el tít.octavo del libro segundo del citado cuerpo legal. Con-viene, también, dejar sentado que México, por decretode 17 de mayo de 1938, DO de 21 de junio de 1938,se encuentra adherido a la Convención de Ginebra (re-ferente a la persecución de la trata de mujeres mayoresde edad) de 11 de octubre de 1933.
III. La regulación positiva anteriormente señaladaestablece en el a. 206 la punihiidad del tipo de leno-
cinio, pero referida exclusivamente a las tres fraccionesintegrantes de la tipicidad conductual del a. 207, ypor tanto no aplicable al tipo específico del a. 208.
Las tres fracciones del a. 207 integran una concep-tuación bastante amplia del lenocinio en el CP. En con-secuencia, dentro de ella caben supuestos bien distintos:
A) La trata de mujeres, actividad fundamentalmenteencaminada a prostituirlas (accidental o habitualmen-te), con especial predilección por las jóvenes.
B) El rufianismo, cínica forma de explotación porparte del amante del favor sexual de su compañera deamoríos, constitutiva de una manera de vivir.
C) El proxenetismo, celestinaje o alcahuetería, inter-mediación interesada en el comercio carnal, que con-vierte a sus realizadores en "comisionistas sexuales".
Puede añadirse que las anteriores conductas no sonnecesaria y exclusivamente referibles alas mujeres, sinoque pueden incidir, y ordinariamente así acaece, enlos varones homosexuales.
De cualquier forma, las tres descripciones conduc-tuales del a. 207 enfatizan un acusado protagonismode la intermediación "lucrifaciendi causa", con anda-miaje jurídico diverso en cada uno de los supuestoscontemplados.
Finalmente, el a. 208 del CP constituye un tipoespecífico, sustancialmente agravado en su punihili-dad, precisamente en consideración a que, como muyacertadamente indica la jurisprudencia de la SCJ, laprotección penal va directamente dirigida a evitarla perversión sexual de las mujeres menores de edad.
También la posibilidad fáctica ofrece tres clases deconductas: encubridora (que convierte a este encubri-miento en tipo autónomo), concertadora y facilitado-ra, o simplemente permisiva.
EV. BIBL1OGRAFIA: CARRANCA Y TRUJILLO, Raúly CARRANCA Y RIVAS, Raúl, Código Penal comentado;7a. cd., México, Porrúa, 1978; GIMBERNAT ORDEIG, En-rique, "La mujer y el Código Penal", Revista Cuadernos parael Diálogo, Madrid, núm. extraordinario, XVIII, diciembre de1971; GOMEZ, Eusebio, Tratado de derecho penal, BuenosAires, Ediar, 1940, t. IIl;GONZALEZ DE LA VEGA, Fran-cisco, El Código Penal comentado; 4a. cd., México, Porrúa,1978; JIMENEZ DE ASUA, Luis ,.Libertad de amar y derechode morir, Buenos Aires, 1942; MANZINI, Vincenzo, Trattatodi diritto penale italiano, Turín, Bocea, 1947, t. VII; PORTEPETIT, Celestino, Dogmática sobre los delitos contra la viday la salud personal, México, Editorial Jurídica Mexicana, 1972;VANNINI, Ottorino, Manuole di diritto penale italiano. Parteseciale, Milán, Giuffré, 1954.
Rafael MARQUEz PIÑERO
30

Lesión. I. (Del latín ¡cesio-o fis, cualquier daño, per-juicio o detrimento.) Se entiende por lesión el dañoque causa quien, "explotando la ignorancia, notoriainexperiencia o extrema miseria de otro", obtiene unadesproporcionada ventaja, disminuyendo injustamenteel patrimonio de la otra parte (a. 17 CC).
TI. La razón histórica por la que el legislador intro-dujo la regulación de la lesión surgió cuando en elposclasicismo romano los jurisconsultos imbuidos dela idea cristiana de que en los contratos debía de exis-tir una igualdad en las prestaciones, cuando no habíajusticia conmutativa en un contrato específico se au-torizaba al perjudicado a rescindir el contrato y en estahipótesis inicial puede decirse que se consideraría lalesión como un vicio objetivo. De todas suertes la de-sigualdad de las prestaciones admitía considerarla y asílo estiman las legislaciones sajonas, como un vicio dela voluntad; pues se preguntaban: por qué el autor deun acto jurídico ha aceptado una desigualdad en lasprestaciones, y respondían no pudo haber sido sino porun error fortuito o por un error provocado por la con-traparte. En este caso la lesión se estima como un viciosubjetivo y da lugar al nacimiento de una acción deanulabilidad.
Novedad sobresaliente se encuentra en el CódigoCivil alemán, cuando sostuvo en el a. 138 que un ne-gocio jurídico que atente contra las buenas costum-bres es nulo, y que en especial es nulo el negocio porel cual alguien explota la necesidad, la ligereza o lainexperiencia de otro; se haga prometer o se procure,a cambio de una prestación, unas ventajas patrimonia-les que sobrepasen de tal forma el valor de la prestaciónque estén en manifiesta desproporción. El Código Sui-zo de las Obligaciones, inspirándose en el códigoalemán, soStuvo en su a. 21 que si se verificase unadesproporción manifiesta entre la prestación y la con-traprestación en un contrato, que permita pensar queuna de las partes la consiguió abusando de la necesi-dad, de la inexperiencia o de la ligereza de otra, éstatiene el derecho de declarar que no mantiene el con-trato restituyendo lo que recibió, en el término de unaño a partir de la celebración del acto jurídico.
III. El legislador mexicano consagra dos acciones,a saber: la acción de nulidad, según se desprende delos aa. 2228y 2230 CC, facultando al que sufrió la le-Sión para invocada y pedir la nulidad relativa del acto.Asimismo, conforme al a. 17 CC estaría facultado elque se perjudicó para pedir la rescisión del contrato ola reducción equitativa de la obligación, cuando ésta
sea desproporcionada y presuponga un lucro excesivoa favor de la otra parte siempre que el lucro sea obte-nido por la explotación de la ignorancia, de la mani-fiesta inexperiencia o de la miseria del perjudicado.
IV. BIBLIOGRAFIA: BEJARANO SANCHEZ, Manuel,Obligaciones civiles, México, Harla, 1980; GALINDO GAR.FIAS, Ignacio, Derecho Civil; 2a. cd, México, Porrúa, 1976;ORTIZ URQUIDI, Raid, Derecho civil, México, Porrúa,1977; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano,1. 1, Introducción y personas; 3a. cd., México, Porrúa, 1977.
José de Jesús LOPEZ MONROY -
Lesiones. 1. Comete el delito de lesión quien altera lasalud de otro o le causa un daño que, transitoria opermanentemente, deja una huella en su cuerpo.
Sólo los seres humanos, a partir del nacimiento yhasta antes de su muerte, pueden ser sujetos pasivosde este delito, pues sin vida no se resiente lesión. Elobjeto jurídicamente protegido es la integridad corpo-ral y la salud en general. La conducta del sujeto activopuede consistir en una acción (disparar el arma defuego, lanzar el cuchillo, poner la sustancia corrosivaen la bebida o comida) o en una omisión (no enfrenaroportunamente el automóvil, fracturándole un pie alpeatón). Puede utilizar toda clase de medios, a condi-ción de que sean aptos: armas blancas o de fugo; sus-tancias químicas; los puños y objetos contundentes;el contacto sexual para transmitir una enfermedad ve-nérea; emplear los llamados "medios morales", comoserian producir en la víctima estados de terror, miedointenso, pánico (cuestión muy controvertida en ladoctrina).
El resultado consiste en producir en el sujeto pasi-vo una alteración en la salud o en causarle un dañoque deje huella en su cuerpo. Se define la salad comoel estado en que el ser orgánico ejerce normalmentetodas sus funciones. En este sentido cualquier modifi-cación del mencionado estado integrará una de lasformas del delito en examen. Daño es sinónimo deperjuicio, deterioro, detrimento, menoscabo, quedebe producir una marca en la corporeidad de la per-sona.
Es indispensable que entre la conducta del sujetoactivo y el resultado haya un nexo de causa a efecto;es decir, la acción u omisión del delincuente, debe serla productora del resultado.
El elemento subjetivo del delito consiste en que lapersona produzca la lesión con dolo (intención), o
31

con culpa (en forma imprudente, negligente, descui-dada). Es necesario ci ánimo de lesionar y no de ma-tar, pues en este último caso, sino se produce la muerte,habrá tentativa de homicidio y no delito de lesión.
El momento consumativo surge cuando se altera elestado de salud o se produce el daño que deja la hue-lla en el cuerpo. Es un delito materia, en cuanto quetransforma el mundo fenoménico: el pasivo antes te-nía su cuerpo íntegro y en virtud de la lesión ahoracarece de una mano, o de un ojo; funciona anormal-mente alguna glándula; tiene imposibilidad para repro-ducirse; quedó con parte del cuerpo necrosado.
El delito admite la tentativa, siempre que se prue-be que el sujeto quería lesionar y no matar. En lapráctica el problema radica en precisar la clase de le-sión que quería producir; pero en la doctrina no hayoposición para aceptar este grado del delito.
Habrá delito imposible de lesión si el sujeto al quese pretendía inferir un daño, ya había fallecido cuan-do se ejecutó la conducta; también habrá delito im-posible si se intenta alterar la salud de otro, utilizandomedios inidóneos <como sería querer lesionar ponien-do en la bebida gotas de alguna sustancia inocua).
Si el sujeto quiere lesionar y el pasivo muere a con-secuencia del daño recibido, estaremos en presenciadel delito de homicidio denominado preterintencional(o con exceso en el fin), porque el resultado letal fuemás alla de la intención.
II. Derecho penal mexicano. El CP define el delitoen su a. 288 como sigue "Bajo el nombre de lesión secomprenden no solamente las heridas, escoriaciones,contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras,sino toda alteración en la salud y cualquier otro dañoque deje huella material en el cuerpo humano, si esosefectos son producidos por una causa externa". Estadefinición ha sido criticada certeramente porque alinicio hace una enumeración ejemplificativa de los da-ños en que puede consistir el delito, y en seguida utili-za expresiones generales comprensivas de esos daños.Los modernos proyectos de CP suprimen la descrip-ción particularizada y dejan sólo la definición general.
Herida es toda solución de continuidad de algunade las partes blandas del cuerpo humano; escoriaciónes desgaste o corrosión de la epidermis, quedando des-cubierto el tejido subcutáneo; contusión es todo da-ño que recibe alguna parte del cuerpo por traumatismoque no causa ruptura exterior de los tejidos; fracturaes la ruptura o quebrantamiento de algún hueso; dis-locación es la salida de un hueso o articulación de su
lugar natural, y quemadura es la necrosis de cualquiertejido orgánico, producida generalmente por la accióndel fuego o de alguna substancia cáustica, corrosiva opor algún objeto muy caliente o muy frío.
III. Clases de lesión. En general y de antiguo, lamayoría de las legislaciones distinguen varias clases delesión, tomando en cuenta la intensidad del daño pro-ducido. Nuestro CF no designa expresamente las diver-sas clases de lesión, pero en la doctrina se dividen en:levisimas, leves, graves y gravísimas.
Lesión kvísima es la que no pone en peligro la viday tarda en sanar menos de quince días (a. 289, prime-ra parte, del CP), debido a su exigua entidad, como esuna escoriación o un hematoma irrogado en cualquierparte del cuerpo que no contenga órganos vitales.
Lesión leve es la que no pone en peligro la vida ytarda én sanar más de quince días (a. 289, segundaparte, del CP), sin límite temporal; pero el daño nodebe asumir los caracteres descritos en los aa. 290,291 y 292 del CF. Aquí quedan comprendidas algu-nas heridas, quemaduras y fracturas.
La lesión grave se divide en dos grupos: el primeroestá regulado en el a. 290 del CP y el segundo en el291. El primer a. dice: "Se impondrán de dos a cincoaños de prisión y multa de cien a trescientos pesos, alque infiera una lesión que deje al ofendido cicatrizen la cara, perpetuamente notable". Por cara debeinósentender la parte anterior de la cabeza que está deli-mitada por el mentón, las ramas ascendentes del ma-xilar inferior y el lugar donde generalmente se insertael cabello en la frente; cicatriz es toda huella o marcaque dejan los tejidos al sanar; lo perpetuo se refierea que acompañe al sujeto durante toda la vida, yio no-table es aquello que el observador puede ver a una dis-tancia de cinco metros, aproximadamente. Tales ca-racterísticas justifican que la ley sancione con mayorrigor esta clase de lesión.
El segundo grupo de lesión grave está regulado enel a. 291 que dice: "Se impondrán de tres a cincoaños de prisión y multa de trescientos a quinientospesos, al que infiera una lesión que perturbe para siem-pre la vista o disminuya la facultad de oír, entorpezcao debilite permanentemente una mano, un pie, unbrazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de lapalabra o alguna de las facultades mentales".
Aquí encontramos daños que producen efectos du-rante toda la vida del sujeto pasivo. Así, el órgano dela vista, debe quedar perturbado en alguna de sus for-mas (eP sujeto ve los objetos distorsionados o queda
32

con lagrimeo constante o bien observa las figuras bo-rrosas); respecto al oído, después del daño resentido,disminuye la capacidad auditiva (baja notablemente elnúmero de decibeles en comparación con los que al-canzaba antes de la lesión ;no oye por uno de los oídos,escucha sonidos silbantes o sordos); el entorpecimien-to o debilitamiento de una mano, de un pie, de unbrazo, de una pierna o de cualquier árgano (como po-dría ser alguna glándula), se traduce en la disminuciónpermanente de la fuerza o destreza; se considera queárgano es toda parte del cuerpo humano al que estáencomendada una función; el entorpecimiento o debi-litamiento del uso de la palabra es de fácil captación(el ofendido que antes hablaba con voz fuerte y claray con dicción perfecta, ahora se expresa con sonidosguturales o voz gangosa, arrastra las palabras o emitesonidos silbantes, o bien tartamudea); por último, re-sulta afectada alguna facultad mental, si el sujeto po-seía buena memoria, y después de la lesión tiene difi-cultad para recordar datos, sucesos o personas.
La lesión gravísima se divide en tres grupos: el pri-mero se regula en el pfo. inicial del a. 292 del CP quedice: "Se impondrán de cinco a ocho años de prisiónal que infiera una lesión de la que resulte una enfer-medad segura o probablemente incurable, la inutiliza-ción completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, deuna mano, de una pierna, o de un pie, o de cualquierOtro órgano; cuando quede perjudicada para siemprecualquier función orgánica o cuando el ofendido que-de sordo, impotente o con una deformidad incorregi-ble".
Se encuentran aquí reguladas consecuencias muygraves: enfermedad segura o probablemente incurablees la que, de acuerdo con los adelantos de la cienciamédica, no tenga curación o posibilidad actual de sa-nar; así se presentan como ejemplos la pleuritis cróni-ca y la epilepsia traumática; de igual modo se sancionagravemente a quien infiera una lesión que produzca lainutilización completa o la pérdida de un ojo, quedan-do el otro sano (pues si el ofendido tiene uno solo yse le lesiona en tal forma que lo pierde, se integrará el•delito de lesión gravísima que produce la pérdida dela vista, regulada en el segundo pfo. del a. 292 del CP,que tiene una sanción mayor). Cuando se pierde o seinutiliza completamente un brazo, una mano, unapierna o un pie o cualquier otro órgano, la intensidadde la lesión explica que se le califique de gravísima.La lesión que perjudica por toda la vida del sujetocualquier función orgánica, se ilustra con el pasivo
que pierde completamente la capacidad de oír. Res-pecto a que el sujeto quede impotente, distínguensedos clases de impotencia: lagenerandi y la coeundi; laprimera no cancela la posibilidad de realizar el actocarnal (el hombre tiene erección y la vagina de la mu-jer permite el paso del pene), pero no tiene la posibi-lidad de reproducirse, sea porque el hombre no puedaeyacular o no produzca espermatozoides, o la mujerno ovule. La coeundi es la imposibilidad total y abso-luta de realizar el acto carnal (p.e., en el hombre Lalesión ha consistido en la castración del pene o los tes-tículos, o en un daño tal que no permita la ereccióndel miembro viril; en la mujer, el daño impide quepueda penetrar el pene en la vagina). La expresión"que el sujeto quede impotente", se refiere a la impo-tencia generandi. En cuanto a la deformidad incorre-gible, significa que la lesión haya causado una irregu-laridad o desproporción en el cuerpo, de tal modoque produzca una sensación de desagrado, de rechazo,de burla o de lástima en el observador (el sujeto quedajorobado o contrahecho, sin pabellonés auriculares,con un hombro notablemente desproporcionado, conuna pierna mucho más corta que la otra).
El segundo grupo de lesiones gravísimas está regu-lado en el segundo pfo. del a. 292 del CP, que dice:"Se impondrán de seis a diez años de prisión al queinfiera una lesión a consecuencia de la cual resulte in-capacidad permanente para trabajar, enajenaciónmental, la pérdida de la vista o del habla o de las fun-ciones sexuales". Aquí se prevén las máximas sancio-nes para el delito de lesión, pues los daños que produceson los de mayor entidad. La lesión debe produciruna incapacidad para laborar que acompañe al sujetodurante toda la vida (la persona queda completamen-te paralítica o con una gravísima afección en la co-lumna vertebral). Lesión que produce enajenaciónmental, es la que haya dejado al sujeto en estado deidiocia, imbecilidad o de alguna manera con disocia-ción absoluta en su aparato mental. Se comprendetambién el caso de la lesión que produce la cegueracompleta en el ofendido, ya sea por dañar los dos ojoso por producir la pérdida del único que le quedaba.También se sanciona con severidad a quien ocasionala pérdida del habla, o sea cuando el pasivo quedacompletamente mudo. Finalmente, la pérdida de lasfunciones sexuales se refiere ala impotencia coeundi.
El tercer grupo de lesión gravísima está integradopor la que pone en peligro la vida (a. 293 del CP, quetiene una pena de tres a seis años de prisión, "sin per-
33

juicio de las sanciones que le correspondan conformea los artículos anteriores"). Aquí están comprendidaslas que causan un daño en parte vital del cuerpo, demodo que exista la posibilidad real y efectiva de muertepara el ofendido (un grave traumatismo craneoencefáli-co, una lesión en el corazón, en el tórax o en el vientre).
IV. Lesión no punible. En el a. 294 del CP se esta-blece que: "Las lesiones inferidas por quienes ejerzanla patria potestad o la tutela, y en ejercicio del dere-cho de corregir, no serán punibles si fueren de lascomprendidas en la primera parte del artículo 289, y,además, el autor no ahusare de su derecho, corrigien-do con crueldad o con innecesaria frecuencia". Esteprecepto refuerza el derecho-obligación que el CC im-pone a los padres y tutores de educar convenientemen-te a sus hijos o pupilos. La intención que preside laconducta del sujeto debe ser precisamente la de corre-gir al menor, dentro del cauce de la mesura, justificán-dose solamente las lesiones lev isimas.
Y. BIBLIOGRAFIA: GONZALES DE LA VEGA, Fran-cisco, Derecho penal mexicano. Los delito,; ha. cd., México,Porrúa, 1972; JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho penalmexicano, t. II, La tutela penal de la vida e integridad huma-na; 4a. cd., México, Porrúa, 1979;PAVON VASCONCELOS,Francisco, Lecciones de derecho penal (parte especial); 3a.cd., México, Porrúa, 1976; PORTE PETIT, Celestino, Deli-tos contri la vida y ¡o integridad corporal, Jalapa-Enríquez,Editorial Veracruzana, 1944.
Ricardo FRANCO GUZMAN
Letra de cambio. I. Documento (título de crédito)por el cual una persona (girador) ordena a otra (gira-do) que pague una suma de dinero a su propia orden(girador) o a la de un tercero (tomador o tenedor),bajo la observancia de los requisitos exigidos por laley y con la garantía solidaria de las personas que fir-man el instrumento. Este documento al igual que elcheque se conocen con el nombre de giros comerciales.
II. Traza histórica. El origen de este documento,paradigma de los títulos de crédito, resulta controver-tido, ya que en torno a tal punto se ha desarrollado lafantasía de los juristas, propagadores de ciertas leyen-das; pues hay quien remonta tal origen a los puebloscomerciantes de la antigüedad (sumerios, egipcios,cartagineses y griegos) o a loe romanos; quien más,proclama descubridores del invento a 108 hebreos ex-pulsados de Francia (Savary, Le parfait negociant;Montesquieu, De l'esprit des bis); o a los florentinosdesterrados de su tierra y confinados en Francia
(Rubys, Historia de la ciudad de León, Francia); nofalta quien la atribuye a los lombardos (sinónimo debanqueros), descendientes de los longobardos, conver-tidos en usureros profesionales; otros más atrevidos laimputan a los genoveses.
Simples hipótesis, al no asentarse en documentosindubitables, de forma tal que como ha sucedido conotras grandes creaciones del género humano, el nom-bre del inventor y la fecha exacta de su creación hanquedado desconocidas. Sin embargo, es claro que lacambial al corresponder a indispensables exigenciaseconómicas resultó ser el medio más idóneo para sa-tisfacerlas. Aí que no puede atribuirse la creación dela cambia¡ a un definido círculo de personas, sino quesurge debido a las relaciones recíprocas y a la partici-pación colectiva de regiones y estados diferentes. Dedonde, si no la génesis, al menos la difusión de su uso,debe indagarse en la necesidad general que se presentóen el Medievo de remitir sumas de dinero a lugares le-janos y en lo difícil que ello resultaba. Esta situaciónpermitía que surgieran los cambistas (campsor, ban-queras, tabularius, numularius, TpasreiTns),quienesrealizaban operaciones varias: primero cambiar ma-nualmente la moneda; luego, recibir capital para sucustodia y prometer abonarlo en otro país, al tipo demoneda que ahí hubiera; dicha promesa hacíase porescrito ante notario (cambio trayecticio).
Efectivamente, en la confección originaria del títu-lo cambiario se otorgaban dos distintos documentos:uno, conferido ante notario en el momento en que elbanquero recibía el dinero y en el cual se consignabael hecho de la recepción y la obligación de restituirloen otra plaza, por medio de un agente (per aun tiummeum) no designado todavía, al representante del au-tor de la entrega, quien tampoco se mencionaba en eltítulo. Más tarde, cuando el beneficiado por el con-trato pretendía ejercer un derecho, señalaba al ban-quero el nombre de la persona que debía percibir eldinero en la otra plaza, y el banquero entonces exten-día una carta de pago, el otro documento (littera pa-gamenti), dirigida a su corresponsal, ordenándole ha-cer el pago señalado por el acreedor en cuyas manosdepositaba dicha misiva. La forma de carta fue bu-puesta por la naturaleza misma del contrato de cam-bio (cambium traiectitium, per litteras), en contrapo-sición al contrato manual, (cambium manuale, sinelitteris), del que era expresión genuina (Goldschmidt).
Compleja e incómoda resultó esta duplicidad dedocumentos; por lo que anulóse el título notarial e in-
34

dicóse en la carta de pago el valor suministrado por elque la recibía, a modo de preservarle por la exhibiciónde la misma el ben,ficio que anteriormente le garan-tizaba la posesión del título- notariaL Conformado asíel título (lo que sucedió a mitad del siglo de los oto-manos, siglo XIII), se le denominó letra de cambio(lettere di pagamento di cambio o lettera di cambio);y en torno suyo, como rindiendo pleitesía a su primo-genitura, se concentró la teoría más sustanciosa yopulenta de cuantas han iluminado las institucionesdel derecho mercantil (Tena). En resumen, "la primi-tiva letra de cambio era un escrito en el que se orde-naba pagar una suma de dinero sobre plaza diversa yen moneda distinta, con el reconocimiento de valorrecibido" (Cámara).
Por otra parte, no cabe duda que fueron los merca-deres italianos quienes en las ferias (Champagne,Lyon, Besançon. . .), a principios del siglo XIII, pro-palaron por toda Europa meridional y occidental, elcambium per cartam, y utilizaron términos como gira,a vista, a dirittura. Señálase como documento más an-tiguo, el encontrado en el Notularium de JohannesScriba (Génova 1156) (Thaller).
Paulatinamente, con el transcurrir del tiempo, losdocumentos evolucionan y acarrean consigo radicalestransformaciones, lo cual sucedió en el siglo XVI conla aparición de la aceptación y, en el siglo XVII, de lacláusula a la orden o endoso (declaración inscrita aldorso, endossement: tibi miel nun tío tuo).
Complementaria a la voz letra de cambio, es la lo-cución derecho cambiario, por lo que aquí anotamosciertos cuerpos legislativos, reguladores de la cambial,que en aquella ocasión omitimos: los Estatutos deAviñón (Statuturn Aenionense, 1243); la Partida Y(tít. VII) de Alfonso X el Sabio (1258), los Estatutosde Barcelona (1394); las Ordenanzas de Bilbao (1737),aplicables en nuestro país por decreto de 15-TX-1841;los Estatutos de Bolonia (1509); los CCo. españolesde 1829 (Sáinz de Andino) y 1885; los CGo. mexica-nos de 1854 (Teodosio Lares), 1884 (Manuel Inda) y1889 (libro II. tít. Vil, IX, XII), hasta la vigenteLGTOC de 1932.
III. Panorama doctrinario, legislativo yjurispruden-cial. El origen, desenvolvimiento y sistematización delderecho cambiario, se ha verificado esencialmente conbase en la letra de cambio.
La concepción original de la cambia] se ha replan-teado, debido al dinamismo del comercio y de la doc-trina relativa.
1. Función económica de la cambial. Cuando la le-tra es instrumento para transferir varias deudas queeviten otros tantos pagos en dinero, funge como sus-tantivo del pago en numerario. También como mediode concesión de crédito con garantía. O bien, es unaforma de conseguir dinero, si se entrega en prenda ose descuenta.
2. Fundamento de la obligación cambiaría. Deacuerdo con el derecho positivo mexicano, ésta se ori-gina del acto mismo de firmar el documento (teoríade la creación) y no de un acto posterior, la acepta-ción (teoría de la emisión).
3. Sistemas cambiarios. Los tratadistas los agrupanen tres clases: a) El frónces; b) El germano, en el queMéxico está inserto, y e) El angloamericano.
4. Características de la camb ial. Prototipo de lostítulos de crédito, la cambial porta consigo las peculia-ridades que distinguen a aquéllos: a) Incorporación,la cual consiste en la permanente conexión entre el,título y el derecho que aquél representa; en atencióna ella, sólo quien posee el documento puede ejercitarel derecho. Es decir, "el derecho sobre el título llevaconsigo el derecho al título" (Holaffio).b)Literalidad,ya que el emitente sólo se compromete a lo escrito,con las limitaciones que en el texto del documentoaparecen. e) Autonomía, por cuanto otorga al posee-dor de buena fe un derecho propio, invulnerable a lainfluencia de las relaciones habidas entre los preceden-tes poseedores y el deudor. ch ) Legitimación, por cu-ya virtud, quien adquiere el título tiene la capacidadde ejercitar el derecho literal que el documento con-signa. d) Abstracción, es decir, desligada de la opera-ción que suscitó la emisión o transferencia. Resultaser, además, un título de crédito formal, o sea, obser-vante de las formalidades legales, so pena de no existircomo tal, en caso de contravenirlas; a la orden y endinero; transferible por endoso completo (pues no re-quiere de elementos extra documentales para ejercitarel derecho, ya que la propia sustantividad del títuloes suficiente) o en blanco; y un documento que unesolidariamente con el acreedor, a todos los que en ca-lidad de librador, avalista, endosante, emitente y acep-tante han estampado sus firmas en el documento.
5. Naturaleza jurídica. Reiteramos que la cambiales un título de crédito (documento constitutivo-dis-positivo), y como tal es ura cosa mercantil fungible(a. lo. LGTOC).
6. Requisitos de formalidad. De conformidad conla LGTOC, la cambial debe consignar: a. La mención
35

de ser letra de cambio (requisito de solemnidad) (aa.76, fr. ¡ y 170, fr. 4 (u., Suplemento al 5fF 1956,p. 304, esta ejecutoria interrumpió la jurisprudencia644 que aparece en el Apéndice al 1. XCVII del SJF;SJF, sexta época, cuarta parte, vol. LVI, p. 80; quintaépoca, t. CXXVI, p. 761 y t. CCXXVII, p. 227). b. Ellugar y fecha de suscripción (aa. 76, fr. II y 170, u. enconexión con los aa. 14 LGTOC; 15, fr. IX; 93, fr. IVy 96, LQ; e. Informe a la SU de 1980, tercera sala,p. 48). e. La orden incondicional de pagar una sumadeterminada de dinero (a. 76, fr. III y 170, fr. II; u.jurisprudencia, Apéndice al SJF 1917-1975, cuartaparte, pp. 715 y 716). ch. El nombre del girado (a.76,fr. IV, en conexión con el a. 82). d. El lugar y laépoca de pago (aa. 76, fr. y; 77, 143, 170, fr. IV y174; u., SIF, sexta época, cuarta parte, vol. XXVIII,p. 219). e. El nombre del b'neficiario (aa. 76, fr. VI;82, pfo. 1 y 88; SJF, ci ainta época, t. CXXVIII, p.439); no tiene efectos la cambial al portador (a. 88).f. La firma del girador o de la persona que suscriba asu ruego o en su nombre, (aa. 76, fr. VII y 170, fr. IV;e., SJF, sexta época, cuarta parte, vol. XXXVII, p. 69;Informe a la SCJ de 1982, tercera sala, p. 98).
Estos requisitos se clasifican en cláusulas: esencia-les, naturales y accidentales. Esenciales, por cuantosin ellas el documento no es título de crédito; impres-cindibles pues, para producir los efectos previstos(aa. 76, frs. 1-1V, VI y VII; 170, frs. ¡-III, V y VI).Naturales, pues en caso de no formularse, la ley lossuple (aa. 76, fr. Y; 170, fr. IV; u. Suplemento al SJF,1956, p. 304). Accidentales, puesto que quien confor-ma e1 título desea que éste produzca ciertos efectos(aa. 78, 83, 84, 89 y 173).
7. Elementos personales. A. Girador (o librador),persona física o moral que firma el documento y da laorden al girado para que acepte y pague el documento.B. Girado, quien va a atender dicha orden. C. Benefi-ciario o tomador, primer tomador del título, el dere-chohabiente del mismo, persona a cuyo favor se expide.Ch. Tenedor, es el legítimo poseedor del documento;puede coincidir con el beneficiario o el endosatario.D. Aceptante, es el girado cuando acepta pagar el do-cumento y lo hace constar firmando el documento alanverso. E. Endosante, quien transmite el título a untercero mediante su firma al dorso del documento. F.Endosatario, aquel que recibe e1 título mediante elendoso. C. Rccomenda tarjo, girado subsidiario paraaceptar y/o pagar la letra (a. 84). II. Do,niciliatario,persona en cuyo domicilio habrá de pagarse el título
(a. 83). 1. Avalista, aquel que garantiza con su firma elpago de la letra; ya por parte del aceptante, ya del en-dosante o del girador (aa. 109-116). -
El beneficiario puede ser a su vez el girador (girador-beneficiario) (a. 82, pfo. lo.; u., Informe a la SU de1981, tercera sala, p. 61). También es factible que elgirador gire a su propio cargo (girador-girado) (resabiodel contrato de cambio trayecticio), siempre y cuandola letra se expida en un lugar y se pague en otro (dis-tantia loci) (a. 83, pfo. 2o.). Finalmente las tres figu-ras: girador, girado y beneficiario, pueden recaer enuna sola persona con distintas calidades jurídicas. (Eje-cutoria en contrario, SJF, quinta época, t. CXXXVIII,p. 439; letras de cambio, no lo son aquellas en que elbeneficiario es a la vez aceptante).
8. Clasificación. A. Por el lugar de pago: a. Letrarecomendada: aquella en la que se señalan giradossubsidiarios. Supone que no ha habido aceptación(a. 84). b. Letra domiciliada: aquella en la que desdeun principio el girador señala un domicilio y una per-sona distintas al girado. Supone Ja aceptación de la le-tra (a. 83). e. Letra documentada: la que se gira parahacer posible una operación de comercio (compraven-ta). El comprador reside en plaza diversa del vendedor.El comprador paga al corresponsal del vendedor (a.89). E. Por la época de pago: a. Letra a la vista: docu-mento que debe pagarse en cuanto se presente, dentrode los seis meses a contar de la fecha de expedición,ya sea porque así se indique en el texto mismo o por-que así lo determine la ley: p.c., las letras con venci-mientos sucesivos o las que no indiquen fecha de ven-cimiento (a. 79, fr. 1, pfo. lo. en relación con el a.128). b. Letra a cierto tiempo vista: cambia¡ en la queel girado dispone de un lapso generalmente breve parapagar; el plazo empieza a correr al día siguiente de ha-berse presentado el documento para la aceptación,(aa. 70, fr. II; 80, 93 y 98; u., SJF, sexta época, cuar-ta parte, vol. LX, p. 141). e. Letra a cierto tiempo fe-cha: instrumento que debe pagarse al concluir el plazoseñalado, el cual se cuenta desde que se expide lacambia¡ (aa. 79, fr. III, 80 y 94). ch. Letra a día fijo:aquella que porta en su texto mismo la fecha precisade pago, colocada al momento de suscribir el docu-mento (aa. 79, fr. IV y 94). C. Otros tipos: a. Letraincoada o en blanco (mejor dicho con blancos): papelen el que se principia la elaboración de un documento,cuyo contenido mínimo es la designación del títuloque se incoa (cambia¡, pagaré, cheque) y una firma;perfectible hasta la presentación para su pago, llenando
36

los huecos dejados por el girador o suscriptor deltítulo (Mantilla Molina, inventor del vocablo incoada)(a. 15, relacionado con el a. 80.; y. Apéndice al SJF,1917-1975, cuarta parte, p. 710; Suplemento al SJF,1956, amparo directo, p. 304; la de cambio enblanco). 6. Letra perjudicada: documento que haperdido su fuerza ejecutiva porque no se presentó a laaceptacin o al pago en el plazo indicado, o no seProtestó con oportunidad. e. Letra de resaca: lacambial no atendida o deshonrada, cuyo importepuede exigirse a cualquiera de los obligados cargán-doles y pidiéndoles que lo abonen en cuenta deltenedor, si se llevare cuenta corriente (aa. 157, 40y_89). f la letra girada a la vista por el propio tenedorcontra cualquiera de los obligados; añadiendóái im-porte total, intereses y gastos legítimos. La utilidadde ésta consiste en que el tenedor se evita molestiasy pérdida de tiempo, negociando la letra y consiguien-do así un pago inmediato; en la práctica se desconoceeste tipo (Cervantes Ahumada). d. Libranza: efectode comercio semejante a la letra de cambio que norequiere de aceptación y puede expedirse al portador.Actualmente en desuso.
9. Multiplicación de la carnbial. Con el fin de salva-guardar la circulación de la letra, mientras se obtienela aceptación y para proteger al acreedor contra elriesgo de extraviar el documento, la ley establecióduplicados y copias de dicho título. Efectivamente, laley concede el derecho al tomador para solicitar al gi-rador le expida uno o más ejemplares idénticos. Cadauno de los duplicados habrán de reproducir el mismocontenido. Serán válidos ttnicamente si no se pagó laprimera u otra letra expedida con anterioridad. El li-brador y los endosantes manifestarán que firman losduplicados como tales y no como nuevas letras. Porello las menciones, primera, segunda... Sin dicha ad-vertencia todo duplicado es una letra distinta (aa. 117-121 en relación con el a. 45, fr. TV).
En lugar de los duplicados, la ley permite al tene-dor de la letra elaborar copias de su documento (aa.122-124). Tales copias no pueden circular como eloriginal; ya que están desprovistas de la autenticidadpropia del duplicado, por cuanto que éste siempre seexpide por el girador, mientras que la copia por cual-quier tenedor. Si aquéllos son desde siempre, repro-ducción original, autografiados por todoslos obligadoscambiados, suscriptores de la letra original, las copias,por el contrario, son reproducciones del original, lasque posteriormente firmarán los obligados cambiados.
Los duplicados tienen en sí mismos fuerza camhiaria.Las copias la poseen sólo por su identidad con el ori-ginal. Los derechos que atribuyen son distintos; en elduplicado, los propios de la cainhial, en la copia, úni-camente el derecho de regreso contra los endosantesque firmaron la copia.
Lo atinente al pago de la camb ial lo hemos desarro-llado bajo la voz pago en materia cambiarw.
10. Acciones causal y de enriquecimiento. Aunqueestos tópicos no pertenecen propiamente al derechocambiario, juBtifiean su tratamiento, por lo polémicoy confuso de su contenido. Además nuestro legisladorjuzgó oportuno incluirlas en la ley cambiaria.
A. Acción causal: es aquella que se basa en la rela-ción o negocio fundamental que dio origen a la crea-ción o transferencia del título, la cual, por apoyarseen relaciones extrañas al documento, se denomina ex-tracambiaria. La relación fundamental (generadora dela relación cambiariaj es la causa petendi de la accióncausal, y el pago de la suma debida en base a dicha re-lación, es elpetitum (Angeloni).
Para que proceda la acción causal, debióse primeropresentar oportunamente la cambial a la aceptación oal pago y luego negarse una y otro. Además, dichaacción no podrá ejercerse si no se restituye el título aquien lo transmitió (a. 168, pío. 2o.); de otro modo,el deudor correría el riesgo de efectuar doble pagouno, a resulta de la acción causal; el otro, por efectode la acción cambiada que ejercitara un tenedor deldocumento ajeno a la relación fundamental. Tambiénes necesaria la devolución del título para que el deu-dor (demandado causal) tenga la posibilidad de ejerci-tar las acciones cambiadas correspondientes (a. 168,pfo. 3o.) Debe restituirse la cambial, a más tardar enel momento de entablar la demanda.
B. Acción de enriquecimiento. Cuando el tenedorde una letra pierde la posibilidad de defenderse me-diante la acción causal, todavía la ley le otorga unaúltima oportunidad suavizando el rigor cambiado, laacción de enriquecimiento injustificado (actio de inrem verso).
- Sin esta defensa el tenedor quedaría privado de to-do recurso; ya no procedería contra el librador la ac-ción causal; pues ninguna relación suele ligar al tene-dor con el librador, aceptante o tomador; tampocoresultaría la acción ordinaria de enrkiecimiento, por-que el girador, aceptante o emisor, podría rechazarlaalegando que no se benefició por causa ilegítima, sinopor negligencia del tenedor, de modo que ninguna par-
37

te del patrimonio de éste entró en el de él. Así, por laacción de enriquecimiento la ley crea un nexo entrela pérdida sufrida por el tenedor y el provecho obteni-do por el librador (Vivante).
Este remedio se otorga, pues, para restablecer elequilibrio (equidad) entre las partes.
Para que proceda la acción de enriquecimiento, és-ta debe fundamentarse en la letra; el actor debe haberperdido totalmente las acciones cambiaria y causal;éste debe resultar perjudicado, mientras que el de-uandado beneficiado.
Por otra parte, el tenedor legítimo de la cambial esquien puede ejercitar la acción de enriquecimientoúnicamente contra el girador, por la suma de que sehaya enriquecido en daño del propio tenedor. Tal ac-ción prescribe en un año, contado desde el día en quecaducó la acción cambiaria (a. 169; u., Informe a laSU de 1982, tercera sala, p. 15).
y. ACCIONES CAMBIARlAS, ACEPTACION, AMOR-TIZACION, AVAL, DOCUMENTO CONSTITUTIVO, EN-DOSO, EXCEPCIONES CAMBIARLAS, GIRO BANCARIO,PAGARE, PAGO EN'MATERIA CAMBIARlA, TITULOSVALOR.
IV. BIBLIOGRAFIA: CERVANTES AHUMADA, Raúl,Tz'tWos y operaciones de crédito; lOa. cd., México, Herrero,1978; GOLDSCI-IM1DT, Levin, Storia universale del dirittocomrnercíale; trad. de Vittorio Poucham y Antonio Scaloja,Turín, UTET, 1913; LABAREEGA VILLANUEVA, PedroAlfonso, Los títulos valor cambiarios y su procedimiento decancelación, México, 1980, tesis profesional; LEV! BRUHL,Henry, Histoire de la lettre de change en France eux XVJIe.et XVIHe. alacies, París. Librairie du Rccueil Sircy, 1933;MANTILLA MOLINA, Roberto Luis, Títulos de crédito; 2a.ed., México, Porrús, 1983; MOSA, Lorenzo, Trartato dellacambiale; 3a. cd., Padua, Cedam, 1956; PALLARES, Eduar-do, T(tulos de crédito en general, México, Ediciones Botas,1952; REHME, Paul, Historia universal del derecho mercan-til; trad. de E. Gómez Orbaneja, Madrid, Editorial Revista deDerecho Privado, 1941; UNA, Felipe de J., Derecho mer-cantil mexicano; lOa. cd., México, Porrúa., 1980; VIVANTE,Cesare, Trattato di dirti-to commerciale; 5a. cd., Milán, CasaEdjtrice Dott. Francesco Vallardi, t. III.
Pedro A. LABARIEGA V.
Letra de resaca, y. LETRA DE CAMBIO.
Letrado. 1. (Del latín littera tus, sabio, docto o instrui-do.) En términos generales los diccionarios jurídicosinforman que letrado es sinónimo de abogado. Sinembargo, aunque en sentido estricto el enunciado
anterior sea cierto, en el uso común del inundo jurídi-co de la época moderna española y novohispana sedistinguieron los abogados de los letrados, sobre todopor el tipo de actividad profesional que desarrollaban.No sucedía lo mismo con la formación profesionalque recibían, ya que ambos debían acreditar los cur-sos que se impartían, fundamentalmente, en las facul-tades de leyes del reino. Por lo demás, para actuar antelos tribunales, era necesario realizar un examen en elque el sustentante probaba conocer las leyes del reino.
Abogado llegó a ser sinónimo de litigante en el ha-bla común, en tanto que letrado era aquel sujeto quetenía formación jurídica, pero no necesariamente sededicaba a la práctica privada de su profesión. Másaún, el letrado solía desempeñarse como funcionariopúblico, en puestos que requerían del conocimientodel derecho, y finalmente, por lo menos en la NuevaEspaña, hasta el final de la época colonial el letradoactuaba como asesor jurídico de las justicias distrita-les y provinciales que no conocían el derecho.
En los apartados siguientes se hará la descripcióndel origen y la actividad de los letrados, aunque esclaro, por lo que se dijo anteriormente, que buenaparte de lo que se afirma es aplicable también a losabogados en el sentido de litigantes. Sólo resta agre-gar que la distinción entre ahogado y letrado se fuedando sobre todo en la práctica; las leyes suelen re-ferirse indistintamente a ambos, por lo menos las quese aplicaron en la Nueva España hasta el último terciodel siglo XVIII.
II. En cuanto al origen de los letrados cabe señalarque desde el siglo XI comienzan a perfilarse dentro delos estamentos de la sociedad unos sujetos que debensu acomodo al conocimiento sobre Ja materia jurídica.En las universidades que fueron fundándose por todoEuropa occidental adquirían ese conocimiento, y losegresados de las facultades de leyes se constituyeronen un grupo cerrado y profesionalmente autónomoque comenzó a penetrar en los consejos y en la admi-nistración de justicia en puestos, precisamente, de le-trados, incluso llegaron a actuar como notarios reales.A partir del siglo XII su presencia es cada vez más fre-cuente y en España —aunque el proceso es semejanteen casi toda Europa— van ganando un lugar junto alos reyes, su función es, siguiendo a Maravall, "deapoyo a la realeza, que a la vez los sustenta".
Hacia el siglo XV su posición se hallaba plenamen-te consolidada. Los reyes hubieron de recurrir cadavez más a ellos en su lucha por imponer la hegemonía
38

política y en la búsqueda de la centralización de laadministración de justicia. Para estos fines resultaronser los sujetos más idóneos, ya que, en palabras deHurtado de Mendoza, eran; "...gente media entrelos grandes y los pequeños, sin ofensa de los unos nide los otros; cuya profesión eran letras legales, come-dimiento, secreto, verdad, vida llana y sin corrup-ción. . " En pocas palabras puede afirmarse que fue-ron un instrumento que jugó un papel eficaeísimo ene1 proceso de fortalecimiento del poder real, y en laelaboración de la nueva forma política de Estado aque los soberanos españoles, al igual que los del restode Europa, van tendiendo: el Estado absoluto.
Al tiempo de la conquista y colonización de las In-dias, al trasplantarse las instituciones de gobierno es-pañolas a los territorios recientemente descubiertos,se repite el esquema que se viene describiendo, y losletrados —tras un breve lapso en que se cuestionó lanecesidad de su presencia— comenzaron a intervenir endiversos cargos de la burocracia. Antes de la fundaciónde la Real y Pontificia Universidad de México en1553, los letrados procedían exclusivamente de Es-paña, donde se formaban en las universidades penin-sulares. Después, adquirieron los conocimientos jurí-dicos en la recientemente creada Facultad de Leyes oen alguno de los colegios mayores destinados a esefin. De cualquier modo, y el fenómeno se agudiza enel último tercio del siglo XVIII, sierlipre hubo un am-plio flujo hacia la Nueva España de letrados que seformaban en las universidades y colegios mayores dela península y desempeñaban puestos importantesen la administración pública y de justicia novohispanas.
III. En la Nueva España los letrados desempeñaron,al igual que en España, diversos oficios en los órganosencargados, fundamentalmente, de la administraciónde justicia: Audiencia, Juzgado General de Naturales,Juzgado de la Santa Hermandad, etc.
Ahora bien, eonforme.a las leyes, los encargadosdel gobierno provincial y distrital —gobernadores,corregidores y alcaldes mayores— ejercían tambiénfunciones de justicia, de ahí que fuera preferible quelos sujetos designados para estos oficios tuvieran for-mación jurídica, es decir, de letrados. La escasez dehombres con este tipo de formación, la necesidadde designar militares en las zonas de frontera y el "be-neficio" de los oficios de jurisdicción, llevaron al rey ya los virreyes a echar mano de sujetos más o menosidóneos para el desempeño de los cargos de gobiernoprovincial y distrital, aunque no tuvieran formación
jurídica. De ahí que en el cumplimiento de las funcio-nes de jurisdicción que iban ajenas al cargo, debieran,para dictar sentencias, consultar a un asesor letrado.
En su mayoría, los letrados habitaban en la capitaldel virreinato, y en menor proporción en las ciudadesimportantes; así pues no en todos los casos se diocumplimiento a esta disposición. A raíz de la inde-pendencia el término letrado, para aludir al conocedordel derecho, va desapareciendo. Desde entonces seutilizó, sobre todo, el término abogado para referirsea los sujetos con formación jurídica. Al amparo de lalibertad y la igualdad perdieron su carácter corpora-tivo, esos mismos principios permitieron que cualquie-ra que realizara los estudios y exámenes correspon-dientes pudiera incorporarse aloscolegios de abogados.
En las primeras décadas del siglo XIX todavía pue-den encontrarse alusiones a los letrados, las cuales sonya realmente escasas después de la restauración de laRepública en 1867. A finales del siglo se utiliza el tér-mino letrado fundamentalmente como una forma co-loquial culterana, eso sí, para aludir a los conocedoresdel derecho.
y. ABOGAdA.
IV. BIBLIOGRAFIA; ARENAL FENOCHEO, Jaime del,"Los ahogados en México y una polémica centenaria (1784-1847)", Revista de Investigaciones Jurídicas, México, núm. 4,1980; MARAVALL, Antonio, "La formaciún de la concien-cia estamental de los letrados", Revista de Estudios Políticos,Madrid, núm. 70, julio-agosto de 1953.
Ma. del Refugio GONZALEZ
Leva. 1. Etimología y definición común. 1. A) Leva,del latín con qutsitio-oni.s, reclutamiento imperioso,alistamiento forzado; exercitus conquisitio: leva parael ejército-, B) También del latín levo-as-are, levantar,alzar, o sea hacer levas, levantar gente para la guerra.2. Es la incorporación violenta de uno o más indivi-duos a las filas del ejército o armada. 3. Sinónimos:redada, reclutamiento violento. 4. En la marina levaranclas indica la partida de un barco al dejar el puerto,en cuyas aguas había fondeado. 5. En México, levitaera una casaca militar, ajustada, que se usaba en losantiguos uniformes de algunos regimientos de infante-ría, donde los oficiales "portaban leva de grandes fal-dones" si bien el arma noble también la empleaba,pues hasta la canción lo canta: "Soy soldado de levi-ta, d'esos de caballería" y otro; "si el dolmán me vie-ne guango, la leva me viene angosta".
39

II. Definición técnica. Leva es el ingreso involunta-rio y anticonstitucional, de una o muchas personas alservicio de las armas y a través de una redada o bús-queda realizada con tal propósito, mediante la intimi-dación por la fuerza física o moral.
III. Antecedentes históricos. 1. Durante la EdadMedia, la obligación del vasallo respecto al señor feu-dal, entre otras, era la de seguirle a la guerra, deber dehueste, máxime cuando éste los convocaba ante laexigencia del soberano para la lucha armada; pero enmuchas ocasiones, la gente así reunida resultaba insu-ficiente y había que forzar el ingreso de otros e inclu-so contratar mercenarios, los cuales se volvieron muypopulares hacia finales de dicha Edad Media. 2. Apartir del Renacimiento se van perfilando, poco a po-co, los ejércitos de cada país, asesorándose o comple-mentándose con estos mercenarios, soldados de pro-fesión que prestaban sus servicios a quien mejor lespagaba; pero al mismo tiempo se hacen también levasforzosas entre vados y malvivientes, en las ciudades ypuertos, organizando el jefe de la plaza o el capitánde un barco, respectivamente, redadas en tabernas ocentros de vicio y aquM que tenía la condición físicapara servir se lo llevaban, pero igualmente se escogíanen las cárceles o mazmorras a maleantes aptos para sersoldados o marineros y así "eran destinados a corregir-se y dignificarse en el servicio de las armas"; recuérdeseque igualmente estuvo muy en boga el sistema penalde condenar a los delincuentes a servir como galeotes(remeros forzados o "apaleadores de sardinas", cualirónicamente los mtejahan), especialmente en elsiglo XVI, donde las galeras o embarcaciones a remo yvela tuvieron papel preponderante, como en la Batalladel Golfo de Lepanto, acaecida el 7 de octubre de1571. 3. En el campo de la conscripción o recluta-miento militar, si bien desde los romanos existía elalistamiento de sus ciudadanos a las famosas legiones(conscribere milites), es prácticamente a la RevoluciónFrancesa (179) a la que se debe institucional y pa-trióticamente el establecimiento del servicio militarobligatorio para los varones, ya que habiendo termi-nado con ¡'anejen regime, así como con su ejércitoy armada reales, por temor de una reacción en favordel monarca, se ensayó primeramente el reclutamien-to voluntario; pero únicamente se logri un tercio delos efectivos requeridos para el ejército- nacional, entiempos además excepcionalmente difciles por laamenaza exterior contra Francia, por lo cual fue esta-blecida la conscripción para los jóvenes entre 18 y 25
años; de ahí en adelante todos los países fueron im-plantando, por las consiguientes disposiciones legales,el servicio de las armas para nutrir a sus ejércitos denuevos soldados, y así se decía que "entrar en quintas"era llegar a la edad señalada para Ja conscripción enque por sorteo ingresaban a la vida castrense y reci-bían no sólo instrucción militar sino también elemen-tal, debiendo anotarse que muchos jóvenes reclutadosespecialmente entre las clases desheredadas, tuvieronde esta manera una educación a la que de otro modono podían acceder. Debe así quedar claro que tantode hecho como de derecho, una cosa es la leva y otrael servicio militar obligatorio, ya institucionalizado.4. Manifiesta Rollin B. Posey, que en los últimos me-ses de la Segunda Guerra Mundial, "Alemania se vioobligada a hacer una leva masiva de todos los hombrescomprendidos entre los 16 y 60 años". 5. En Méxicoy durante el último tercio del siglo pasado, el EjércitoFederal, para nutrirse de tropa, efectuaba levas entrela población, rapando a los así incorporados, para sufácil identificación, y al poco tiempo el pelo les crecíacomo cepillo (cortado a la brosse) ypor ello les de-cían "pelones" a los soldados federales; muchos seacomodaban a la vida castrense, por lo que despuéssentaban plaza mediante los consabidos "enganches".
IV. Desarrollo y explicación del concepto. 1. EnMéxico no hay disposición legal expresa-que prohíbala leva, ya que no es necesario, pues a todas luces re-sulta anticonstitucional. 2. En una vista retrospectivaa nuestras constituciones advertirnos que; A) La Fe-deral de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubrede 1824, no contiene expresión alguna sobre este par-ticular;B) Tampoco las Siete Leyes Constitucionales de29 de diciembre de 1836, promulgadas al día siguien-te; C) En el Primer Proyecto de Constitución de 25de agosto de 1842, el tít. VII, Ejército, a. 158, decía;"Las bajas de la milicia permanente se cubrirán pormedio de reemplazos sacados proporcionalmente delos Departamentos. A sus asambleas respectivas co-rresponde exclusivamente arreglar el sistema de reem-plazos, observando corno reglas invariables, que jamásse recluten por medio de levas; que se proceda bajolos principios establecidos por el a. 22, y que se otor-guen las justas excepciones". D) En el Segundo Pro-yecto de Constitución del 2 de noviembre de 1842,tít. XVII, De la Fuerza Armada, a. 135, expresa lomismo que el ya transcrito en la letra C.que antecede.E) Las Bases Orgánicas de la República Mexicana de12, junio, 1843, no tocan el punto de mérito. F) La
40

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexica-nos de 5 de febrero de 1857, en su a. So., primer pá-rrafo ordena: "Nadie puede. ser obligado a prestartrabajos personales, sin la justa retribución y sin supleno consentimiento, etc." Como consecuencia deeste precepto, la leva o reclutamiento violento y con-tra la voluntad del 8Ujeto resulta anticonstitucional ypor ende queda prohibida. G) La C de 30 de enero de1917, promulgada el día 5 de febrero siguiente, en sua. 5o., tercer párrafo, dispone exactamente lo mismoque el anterior ya transcrito en la letra F que antece-de, pero en el párrafo cuarto dice: "En cuanto a losservicios públicos sólo podrán ser obligatorios, enlos términos que establezcan las leyes respectivas, elde las armas y los de jurados, así como el desempeño delos cargos corfsejiles y los de elección popular, directao indirecta; Las funciones electorales y censales ten-drán carácter obligatorio y gratuito. Los servicios pro-fesionales de índole social serán obligatorios y retri-buidos en los términos de la ley y con las excepcionesque ésta señale". Con fundamento en lo cual se expi-dió y promulgó la Ley del Servicio Militar, el 19 deagosto de 1940, DO del 11 de noviembre siguiente ypuesta en vigor por decreto de 3 de agosto de 1942,DO del 31 de dicho mes y su Reglamento de 8 de sep-tiembre de 1942, DO del 10 de noviembre siguiente.If) En tal virtud, ci servicio en el ejército o armadamexicanos es obligatorio y está constitucionalmenteinstituido para la defensa de la soberanía del país yguarda de sus instituciones; pero de ninguna maneraes arbitrario ni contra la ley, como la leva, sino que pre-cisamente emana de nuestra Carta Magna, como obli-gación sagrada de todo mexicano para con su patria.
y. EJERCITO.
V. BIBLIOGRAFIA: Código Mexicano de justicia Militar;anotado y concordado por Manuel Andrade, 3a. ed., México,Editorial Información Aduanera de México, 1955; TENARAMIREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1964; 2a. ed., México, Porrúa, 1964.
Francisco Arturo SCHROEDER CORDERO
Levantamiento, y. MOTIN, ASONADA.
Lex fori. L Locución latina utilizada en materia deconflictos de leyes para designar la aplicación del de-recho del foro.
II. Los estudiosos de la escuela estatutaria italianaconsideraban que la ley aplicable al procedimiento
era, en todos los casos, la ley del juez que conocía delasunto, ¡ex fori, en oposición a la locas regit actumaplicable al fondo del problema.
III. La ¡ex fori tiene actualmente un contenidomás amplio que en siglo XIII y 'fue, si bien es ciertoque se sigue aplicando siempre al procedimiento, laexpresión se refiere también a todos los casos de apli-cación por el juez de su propio derecho nacional. Enlos sistemas territorialistas, p.c., los jueces aplican sis-temáticamente la ¡ex fori. En los sistemas jurídicosque contienen reglas de conflicto bilaterales la aplica-ción de la ¡ex fori se puede dar en varios casos comolos de reenvío simple, fraude a la ley o bien cuando eljuez considera que la aplicación del derecho extranjeroprevista por su regla de conflicto es contraria a su or-den público internacional; también cuando las partesno pueden hacer la prueba del contenido del derechoextranjero; se trata en este último caso de una aplica-ción subsidiaria de la lex fori.
y. CONFLICTO DE LEYES, DERECHO EXTRANJERO,FRAUDE A LA LEY, ORDEN PUBLICO INTERNACIO-NAL, REEN VEO, REGLAS DE CONFLICTO.
IV. BEBLIOGRAFIA: ARELLANO GARCIA, Carlos,Derecho internacional privado; 4a. cd., México, Porrús, 1980;BATIFFOL, Henri y LAGARDE, Paul, Droit internationalprivé; 6a. cd., París, LGDJ, 1974; LOUSSOUARN, Yvon yBOUREL, Pierre, Droit international privé, París, Daba,1978; MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Derecho internacio-nal privado, Madrid, Atlas, 1976.
Patrick STAELENS GUILLOT
Lex loci delicti. 1. Regla de conflicto de leyes según lacual la ley aplicable en materia de ilícitos es la ley dellugar de ocurrencia de los mismos.
II. Este principio de solución a los conflictos de le-yes fue descubierto por los posglosadores en el sigloXIV. Sin embargo, algunos autores consideran que yaexistía muchos siglos antes. Parece ser, sin embargo,que los posglosadores limitaron su aplicación a losúnicos delitos penales.
III. La regla ¡ex loci delicti fue reconocida de ma-nera universal. Su aplicación no se limita, por lo ge-neral, a los delitos penales, sino que se extiende a losilícitos civiles, así como a las obligaciones que resul-tan. El lugar de ocurrencia del ilícito constituye elpunto de vinculación que permite determinar el dere-cho aplicable. Sin embargo, dicha regla fue muy criti-cada en los Estados huidos de Norteamérica, princi-
41

pahnente por parte de Moriss, quien consideró laregla demasiado mecánica y propuso que en materiade responsabilidad delictual, la ley aplicable fuese de-terminada a partir del centro de gravedad de la rela-ción Jurídica y no únicamente por medio de un solopunto de vinculación que puede ser fortuito. Estadoctrina del proper law of tort recibió aplicación antevarios tribunales norteamericanos (caso Babcock/J ackson, Suprema Corte del Estado de Nueva York,en 1963). En Europa misma la regla lex loci delictiparece también perder fuerza ya que, en varias ocasio-nes, algunos tribunales han utilizado como punto devinculación ya no el lugar de ocurrencia del ilícito, si-no el lugar donde se sufre el daño, los cuales no coinci-den forzosamente.
v. CONFLICTOS DE LEYES, PUNTOS DE VINCULA-ClON, REGLAS DE CONFLICTO.
IV. BIBLIOGRAFIA: ARELLANO GARCEA, Carlos,Derecho internacional privado; 4a. cd., México, Porrúa, 1980;RAT[FFOL, Flenri y LAGARDE, Paul, Droit internationalprivé; 6a. cd., París, LGDJ, 1974; LEWALD,Hans,"Conflictsde bis dana le monde gree et romain", Revue Critique deDroit International Privé, París, núms. 3-4, julio-diciembre de1968; LOUSSOUARN, Yvon y BOUREL, Pierre, Droit in-ternational privé, París, Dalloz, 1978; PEREZNIETO CAS-TRO, Leonel, Derecho internacional privado, México, Fiarla,1980.
Patrick STAELENS GUILLOT
Lex loci ejeculionis. 1. Regla de conflicto según la cualla ley aplicable a los contratos es la ley del lugar deejecución de los mismos.
IT. Bártolo, doctrinario de la escuela estatutaria ita-liana del siglo XIV menciona este principio de solucióna los conflictos de leyes y lo opone a la regla locusregit actam. Dumoulin, estudioso de la escuela fran-cesa del siglo XVI subraya la facultad para las partesdel contrato de elegir la ley aplicable a dicho contrato.En el siglo XIX la importancia dada al principio de laautonomía de la voluntad otorgó a la regla ¡ex mciejecutiont.s un papel subsidiario. En la época actualdicha regla está reconocida por numerosos países; sinembargo, su uso provoca numerosas controversias. Seconsidera que la vinculación de un contrato o un sis-tema jurídico por medio del lugar de su ejecución noes siempre la solución más adecuada, que la voluntadde las partes, así como otros elementos de vinculacióntales como el lugar de celebración, el idioma utilizado,etc., deben tomarse en consideración para la determi-
nación de la ley aplicable al contrato. Así, la doctrinadel profesor Batiffol, sobre la localización objetiva delos contratos y, en los Estados Unidos de Norte Amé-rica, la doctrina de la proper Iriw of con tract desarro-llada por el profesor Moriss, determinan de maneramás objetiva y flexible la ley aplicable en materia con-tractual.
III. En México, la regla lex Loci ejecutionis se en-cuentra implícitamente contenida en todos los códigosciviles de los estados de la República; así, p.c., el a. 13del CC establece que; "Los efectos jurídicos de actosy contratos celebrados en el extranjero, que deban serejecutados en el territorio de la República, se regiránpor las disposiciones de este código". Al respecto de-bemos apuntar que la competencia del CC para todoslos contratos celebrados en el extranjero es muy dis-cutible y que la competencia de las entidades federa-tivas en la materia nos parece justificar la existenciade normas similares en los códigos estatales.
y. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD, CONFLICTO DELEYES, PUNTOS DE VINCULACION, REGLAS DE CON.FLICTO.
IV. BIBLIOGRAFIA: ARELLANO GARCIA, Carlos,Derecho internacional privado; 4a. cd., México, Porrúa, 1980;BATIFFOL, Henri y LAGARDE, Paul, Droit internationalprivé; 6a. cd., París, LGDJ, 1974; LOUSSOUARN, Yvon yBOUREL, Pierre, Droit international privé, París, Dalloz,1978; MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Derecho internacio-nal privado, Madrid, Atlas, 1976; PEREZNIETO CASTRO,Leonel, Derecho internacional privado, México, Harla, 1980.
Patrick STAELENS GUILLOT
Lex mercatoria. 1. Conjunto de reglas propias del co-mercio internacional elaboradas sin intervención delos Estados y que constituyen un método de solucióna los conflictos de lyes.
II. El importante desarrollo del comercio interna-cional del siglo XX reveló la inadecuación de las reglasdel derecho internacional privado para resolver los li-tigios susceptibles de plantearse en esta materia tanespecífica. Las partes (comerciantes, bancos) elabora-ron entonces, por medio de sus agrupaciones (cámarasde comercio, asociaciones de banqueros), reglas apli-cables al comercio internacional; así, en 1953 la Cá-mara de Comercio Internacional estableció los Inco-terms (International Cornmercial Terrns) que constitu-yen una lista de términos utilizados en los contratosde venta internacional. De la misma forma fueron ela-borados los llamados "contratos tipo", tal vez como
42

los contratos para venta de granos elaborados por laLondon Corn Trade Association o tos contratos detransporte internacional redactados por la internatio-nal Air Transport Association; de la misma manera elcrédito documentario está reglamentado por normasde la Cámara Internacional de Comercio.
La doctrina dio a dichas normas privadas el nom-bre de ¡ex rnercatoria o new ¡aw nterchant.
III. La naturaleza de la ¡ex rnereato ría es materiade gran discusión entre autores, ya que estas reglascarecen en su elaboración de la intervención de unaautoridad estatal competente.
Algunos autores asimilan la ¡ex mercatoria al de-recho, considerando, por un lado, que está constitui-da por los usos y costumbres mercantiles a nivel in-ternacional y, por otro lado, que cf principio de laautonomía de la voluntad fundamenta dicha facultadde elaborar reglas propias, de la misma manera que,por medio de la cláusula compromisoria, las partesde un contrato intertíacional pueden designar al juezcompetente o al árbitro para resolver los eventualeslitigios. La libertad de las partes tiene Como únicaslimitaciones las normas de aplicación inmediata de lossistemas jurídicos con los cuales el contrato pueda te-ner vinculación. Tal tendencia considera entonces la¡ex mercatoria como reglas materiales de creación su¡generis.
Otros autores, al contrario, niegan el carácter jurí-dico de la ¡ex mercatoria al considerar que la ausenciade la intervención estatal es fundamental en fa elabo-ración de las normas jurídicas. Tal ausencia se ve agra-vada en la práctica por la aplicación de dichas normaspor árbitros y no por jueces. Conforme a esta tenden-cia cabe mencionar el rechazo de algunos Estadoshacia el arbitraje internacional (Argelia y China, p.e.)y también la actitud de algunos jueces y autores encontra de la ¡ex mercatoria y del. "contrato sin ley".
Estas dos tendencias totalmente opuestas nos pare-cen sin embargo posiciones muy extremas. Si bien escierto que en numerosos casos la ¡ex mercatoria pue-de aparecer como el "derecho de los poderosos" no sepuede negar su carácter jurídico. En efecto, cabe re-cordar que si las partes del contrato no llegan a unaejecución voluntaria del laudo arbitral, la ejecuciónforzosa de dicho laudo será posible únicamente pormedio de la intervención de un juez; en tal caso la in-tervención estatal sí existe. Por otra parte no se pue-de desconocer la efectividad (le tales reglas, ya que lagran mayoría de los contratos internacionales las in-
cluyen siempre; sin embargo, tales reglas no puedenprover todos los aspectos de un eventual litigio, porlo tanto el contrato se vincula con un derecho nacio-nal que se aplica en tal hipótesis, sea por designaciónde las partes, sea por determinación de la ley aplica-ble por medio de las reglas de conflicto del juez queconoce del asunto. La ¡ex mercatoria constituye en-tonces un método de solución a los conflictos de le-yes complementario del sistema tradicional.
v. ARBITRAJE INTERNACIONAL, AUTONOMIA DELA VOLUNTAD, CLAUSULA COMPROMISORIA, CON-FLICTO DE LEYES, DERECHO INTERNACIONAL PRI-VADO, REGLAS DE CONFLICTO,
W. BIBLIOGRAFIA: BATIFFOL, Henri y LAGARDE,Paul, Drait international privé; 6a. ed., París, LGDJ, 1976;GOLDMAN, Berthold, Frontieres da dro it e lex mercatoria,París, Sirey, 1964; LOUSSOUARN, Yvony BOLIREL, Pierre,Droit international privé, París, Daba, 1978; MAYER, Pie-rre, Droit international privé, París, Montchrestein, 1977;MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Derecho internacional pri-vado, Madrid, Atlas, 1976; PEREZNIETO CASTRO, Leonel,Derecho internacional privado, México, Harta, 1980; id., "Re-flexiones sobre algunas técnicas de creación normativa en elcampo del derecho internacional privado, con referencia a loscontratos internacionales", Segundo Seminario Nacional deDerecho Internacional Privado, México, UNAM, 1980.
Patrjck STAELENS GUILLOT
Lex mi sitae. 1. Regla de conflicto según la cual la leyaplicable a los bienes es la ley del lugar de ubicaciónde tos mismos.
II. Este principio de solución a los conflictos de le-yes fue descubierto en el siglo XIV por la escueta delos posgiosadores; su aplicación se generalizó a to-dos los países.
La ¡ex re¡ sitae se aplica a los litigios relativos alestatuto real; sin embargo, existe cierta controversiaen cuanto a su aplicación a los bienes muebles, sus-ceptibles de desplazamiento. La dificultad de ubicara los mismos justifica a veces la aplicación del princi-pio mobilia personam seqauntur, de preferencia a la¡ex re¡ sitae. Se plantea entonces un problema de cali-ficación, sobre todo en lo referente a los bienes incor-póreos.
III, En México el principio de la ¡ex re¡ sitae se en-cuentra en todos los códigos civiles de los estados dela República. Así, el a. 14 del CC estipula que: "Losbienes inmuebles sitos en el Distrito Federal, y los bie-nes muebles que en el mismo se encuentren, se re-
43

girán por las disposiciones de este código, aun cuandolos dueños sean extranjeros". Sin embargo, los códigosde algunos estados limitan su aplicación a los bienesinmuebles.
y. CONFLICTO DE LEYES, PUNTOS DE VINCULA-CLON, REGLAS DE CONFLICTO.
IV, BIBLIOGRAFIA: BATIFFOL, Herni y LAGARDE,Paul, Droit internatiorwi privé; ña. ed., París, LGDJ, 1974;LOUSSOUARN, Yvon y BOUREL, Pierre, Droit interna-tionaL privé, París, DaIloz, 1978; MIAJA DE LA MUELA,Adolfo, Derecho internacional privado, Madrid, Atlas, 1976;PEREZNIETO CASTRO, Leonel, Derecho internacional pri-vado, México, Harla, 1980.
Patrick STAELENS GUILLOT
Ley. 1. Etimología. La palabra ley proviene de la vozlatina lex que, según la opinión más generalizada sederiva del vocablo legere, que significa "que se lee".Algunos autores derivan lex de ligare, haciendo resal-tar el carácter obligatorio de las leyes.
H. Concepto. En sentido amplio se entiende porley todo juicio que expresa relaciones generalizadasentre fenómenos. En este sentido, el significado delvocablo comprende tanto a las leyes causales o natu-rales, a las leyes lógicas y matemáticas como a las le-yes normativas.
Por ley normativa se entiende todo juicio medianteel que se impone cierta conducta como debida. Es ca-racterística de la ley normativa la posibilidad de suincumplimiento, es decir, la contingencia (no-necesi-dad) de la relación que expresa y la realidad; presupo-ne, por ende, la libertad de quien debe cumplirla y enconsecuencia es reguladora exclusivamente de con-ducta humana. Las leyes normativas tienen por finel provocar el comportamiento que establecen comodebido y no el de expresar relaciones con fines práctico-explicativos ni de correcto razonar. Son leyes norma-tivas las morales y las jurídicas, estas últimas son lasque revisten mayor interés para los fines de este Dic-cionario y pueden conceptuarse como normas jurídi-cas generales y abstractas.
Kelsen ha distinguido entre ley natural y ley jurí-dica, indicando que la primera está basada en el prin-cipio de causalidad, y la segunda en el principio deimputación. Como se dijo, el principio de causalidadsigue la relación causa-efecto, mientras el principio deimputación "bajo determinadas condiciones —esto es,condiciones determinadas por el orden jurídico— de-be producirse determinado acto de coacción, a saber:
el determinado por el orden jurídico". Kelsen resumeasí el enunciado causal: "si se produce el hecho Aaparece el hecho B" y así el enunciado normativo: "siA debe ser 8, aunque quizás no aparezca B".
III. Evolución. Se afirma que en el pensamientoprimitivo no se distinguían las leyes naturales o causa-les de las normativas, debido a la trasferencia al mun-do natural de las explicaciones elaboradas en relacióna la justicia y al orden de la conducta humana, trans-ferencia característica de la mentalidad mágico-religio-sa de aquel entonces, que atribuía los fenómenos na-turales a una voluntad suprema que los causaba aten-diendo a criterios de premiación o de recompensa.
En Roma se entendió por lex toda regla social obli-gatoria escrita, las normas integrantes del fas .mcriptum.En tiempos de la República se consideraba fundamen-tada en un pacto popular llamado rogatio: lex estcomrnuns republicar aponsio.
Tomás de Aquino en la Summa Teológica (segundaparte, t. VI, cuestiones 90 a 97) definió a la ley comoaquella regla y medida de los actos que induce alhombre a obrar o le retrae de ello; aquella cierta pres-cripción de la razón, en orden al bien común, promul-gada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad,,y afirmó la existencia de cuatro tipos de leyes: a) Leyeterna, es la sabiduría divina que rige toda acción ytodo movimiento. h) Ley natural, es la participaciónde los seres racionales en la ley eterna mediante la im-presión de ésta que Dios ha hecho en la mente huma-na. e) Ley humana, se compone de las solucionesprácticas, concretas y particulares que obtiene elhombre partiendo de los principios evidentes de la leynatural. d) Ley divina, es la ley, superior a las leyesnatural y humana, que regula los actos del hombre enorden a su fin trascendente.
Las partidas definen la ley como aquella "... le-yendo en que yace enseíiamiento scripto que liga oapremia la vida del home que non faga mal, e muestrae inseña el bien que el home debe hacer e usar".
La doctrina de Francisco Suárez, contiene algunasideas fundamentales de la moderna concepción de laley; según este autor la ley debe reunir tres condicio-nes extrínsecas que son: generalidad, tender al biencomún y su imposición por el poder público, y cua-tro condiciones intrínsecas: justicia, posibilidad de sucumplimiento, adaptación con la naturaleza y cos-tumbres del lugar, permanencia y publicación que soncriterios que corresponden a la disciplina que se de-nomina, en nuestros días, política legislativa.
44

En la filosofía de Kant existe una clara distinciónene ley causal —de cumplimiento necesario— y leynormativa —de cumplimiento contingente—. Las le-yes normativas pueden ser morales o jurídicas, segúnsi regulan a priori los principios determinantes de laacción o si regulan las acciones externas, respectiva-mente. Según este pensador la ley universal de dere-cho es: "Obra exteriormente de modo que el libreuso de tu arbitrio pueda conciliarse con la libertad detodos según una Ley Universal".
En nuestros días, la doctrina ha utilizado dos acep-ciones del concepto ley jurídica: ley en sentido for-mal, que atiende al órgano y al procedimiento seguidopara su creación y ley en sentido material, que se re-fiere a las características propias de la ley sin importarel órgano que la hubiere elaborado ni el procedimientoseguido para su creación. Según lo anterior, sólo esley en sentido formal aquella que, independientementede su contenido, fue creada por ci órgano legislativodel Estado, ajustándose al procedimiento de legisla-ción; mientras que ley en sentido material es la normajurídica general y abstracta, sin importar el órganoque la expide ni su modo de creación.
El procedimiento legislativo ha sido analizado porel profesor inglés H.L. A. Llart, quien, en su obra Elconcepto del derecho, ha expuesto la necesidad deque los sistem as jurídicos cuenten independientemen-te de lo que denomina reglas primarias de obligación(se ocupan de lo que los individuos deben o no hacer)con reglas secundarias que dan certeza y flexibilidadal orden jurídico. Estas reglas son: la de reconoci-miento, que permite diferenciar las normas del siste-ma de las que no lo son; la de cambio, que permitesustituir reglas del sistema por otras, y la de adjudi-cación, que indica quien es el facultado para aplicarlas.De estas reglas la de cambio y la de reconocimientoson lo que se conoce como proceso legislativo.
IV. Características de la ley jurídica en sentido ma-terial. A la ley, por ser especie del género norrnajurí-dica, le corresponden todas las características de esteconcepto. Como caracteres específicos han sido co-múnmente aceptados los siguientes:
a) Generalidad. Este dato de la ley se refiere a queen el supuesto jurídico de la norma legal no se deter-mina individualmente ¿al sujeto a quien se le imputaránlas consecuencias jurídicas que esa norma establece yque dichas consecuencias se deberán aplicar a cual-quier persona que actualice los supuestos previstos.Las normas individualizadas, corno son las conteni-
das en los contratos y en las sentencias, no son gene-rales por atribuir efectos jurídicos a personas indivi-dualmente determinadas y en consecuencia no sonleyes. La ley puede regular la conducta de una solapersona sin perder la generalidad siempre que atribu-ya efectos a dicha persona por haber actualizado elsupuesto normativo, por su situación jurídica, y nopor su identidad individual; como ejemplo de estetipo de normas tenemos el a. 89 de la C, que fija lasatribuciones del presidente de los Estados Unidos Me-xicanos.
b) Abstracción. Si la generalidad se caracteriza porla indeterminación subjetiva, la abstracción se refierea la indeterminación objetiva, es decir, la ley regulapor igual a todos los casos que impliquen la realiza-ción de su supuesto normativo, sin excluir individual-mente a ninguno, y la disposición que contiene nopierde su vigencia por haberse aplicado a uno o máscasos previstos y determinados, sino que sobrevivehasta que es derogada mediante un procedimientoigual al de su creación o por una norma jerárquica su-perior (a. 71, inciso f, de la C, y 90. del CC).
. LEGISLACION, NORMA JURIDICA.
V. BIBLIOGRAFIA: AQUINO, Tomás de, Summa teo1ói-ca, España, Universidad de Salamanca, Biblioteca de AutoresCristianos, 1960, segunda parte, t. VI; FRAGA, Gabino, De-recho administrativo; ha. ed., México, Porrúa, 1966; GAR-CIA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del derecho;33a. ed., México, Porrúa, 1982; HUSSERL, Edmundo, In-vestigaciones lógicas, Madrid, Alianza Universidad, 1982;KANT, Immanuel, Principios metafísicos de la doctrina delderecho, México, UNAM, 1978; KELSEN,Han, Teoría pu-ra del derecho; trad. de Roberto J. Vernengo, México, UNAM,1979; LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del derecho;5a. cd., Barcelona, Bosch, 1979; Los derechos del pueblo me-xicano; México a través de sus constituciones, México, Cáma-ra de Diputados, XLVI Legislatura, 1967, t. III; PLANJOL,Maree¡, Tratado elemental de derecho civil; Trad. de José Ma-ría Cauca, Puebla, Cica, 1946; VECCHIO, Giorgio del, Filo-sofía del derecho; trad. de Luis Recaséns Siches, Barcelona,Bosch, 1929.
Federico Jorge GAXIOLA MOR AILA
Ley constitucional. I. Término con varios significadosreferidos a normas que configuran o complementanuna parte de la Constitución federal y que, en conse-cuencia, poseen tina jerarquía mayor a la legislaciónordinaria dentro del orden jurídico. En México, suconcepción doctrinaria nació a consecuencia de la in-terpretación que sobre el a. 133 constitucional se ha
45

elaborado. Según dicha disposición, la Constituciónfederal, las leyes del Congreso de la Unión que ema-nen de ella y todos los tratados que estén de acuerdocon la misma, serán considerados como la ley supre-ma de toda la Unión. Aunque doctrinariamente no seduda sobre el principio de supremacía de la Consti-tución federal, no sucede lo mismo con relación a lasleyes del Congreso de la Unión que emanen de ella.
Se ha sostenido, por Eduardo García Máynez (pp.87-88) y por las autoridades fiscales de la federación,que la referencia constitucional alude a la suprema-cía de la legislación federal sobre la particular de losestados, en aquellos supuestos en los que la primeraesté conforme a la Constitución y que la segunda en-tre en conflicto o contradicción con la primera.
Por otra parte, Mario de la Cueva (pp. 93 yMiguel Villoro Toranzo (p. 308) y Jorge Carpizo (In-terpretación, pp. 27 y as. y Sistema. . ., pp. 115-117)sostienen que las legislaciones federal y local están re-feridas a esferas competenciales diferenciadas por laConstitución, por lo que no existe ninguna relacióndi preeminencia entre ellas, ya que la foma de go-bierno federal garantiza a las entidades federativasautonomía en todo lo concerniente a su régimen in-terior.
De. la Cueva ha sostenido que las leyes promulga-das por el Congreso de la Unión a que se refiere ela. 133 constitucional, son un tipo específico de leyes,a las que denomina como leyes constitucionales, dis-tinto de las leyes federales. En este sentido, leyes fe-derales son las emanadas formalmente de la Constitu-ción y promulgadas por el Congreso de la Unión enejercicio de alguna competencia encargada expresa-mente a la federación, según el principio de distribu-ción de competencias contenido en el a. 124 consti-tucional.
La ley constitucional es, en contraste, una ley ema-nada formal y materialmente de la Constitución fede-ral. La peculiaridad de una ley constitucional consisteen que la ley reglamenta y desarrolla alguna disposicióncontenida en la Constitución, por lo que la ley resultaser una extensión o ampliación de la misma y no sólosu derivación, como lo es la ley federal.
La jurisprudencia mexicana no ha mantenido uncriterio uniforme ni sistemático al respecto. Aunquevarias ejecutorias han reconocido fa preeminencia delas leyes constitucionales, llamadas también leyes re-glamentarias, sobre las leyes federal y local (a las quese les reconoce la misma jerarquía), tal como se esta-
Mece en el amparo Petróleos Mexicanos, núm. 1083,del 11 de junio de 1945 (SY, 5a. época, t. LXXXIV,p. 2156) y en el amparo Gas de, Huatusco, núm.5261, del 7 de agosto de 1979 SJF, 7a. época, vol;127-132, p. 227); sin embargo, con relación a la ma-teria fiscal, sobre todo relacionada con la legislaciónlocal perteneciente al Distrito Federal en contrastecon la legislación federal, ha sustentado una preemi-nencia de ésta sobre aquélla, según se observa en la te-sis de jurisprudencia que lleva como título el siguiente:"Tribunal de lo contencioso administrativo del Distri-to Federal, ley del. Es de índole local de manera queno puede prevalecer ante una ley de carácter federalal dirimirse una cuestión competencial", del 30 de no-viembre de 1982 (7/81, 8/81, 21181, 23/81 y 47/81).
La sustentación de la ley constitucional tiene cornoobjetivo el mantener la armonía entre ley federal yley local, y el no subvertir el sistema federal de coe-xistencia de las autonomías competenciales entre lafederación y las entidades federativas.
II. La doctrina extranjera ha considerado en dife-rente forma el concepto de ley constitucional. CarlSchmitt ofreçe una diferencia entre lo que denominaconcepto absoluto de Constitución, consistente en laexistencia de un código único y cerrado, y el concep-to relativo de, Constitución donde se encuentra ungrupo diferenciable de leyes constitucionales. Schmittexplica que el contenido de una ley constitucionalpuede ser variable y no necesariamente apegado alsentido formal de una disposición constitucional. Alexplicar la Constitución de Weimar de 1919, Schmittobserva que poseen la misma importancia y jerarquíatanto las disposiciones constitucionales, relativas a laparte orgánica del Estado, como aquellas que se refie-ren, p.c., a los derechos y deberes de los docentes enlas escuelas públicas (a. 143 Constitución de Weimar)cuyo contenido bien puede dejarse a la legislación se-cundaria.
Este concepto relativo de Constitución ha permiti-do apreciar el esfuerzo con que diversos congresosconstituyentes del presente siglo, han plasmado en susresultantes constituciones los principios del llamadoEstado social de derecho, dando así nacimiento alconstitucionalismo social cuya avanzada fue precisa-mente la C mexicana de 1917.
Con este significado, la diferencia entre una leyconstitucional y una ley ordinaria estriba en que se es-tablece un requisito de reforma dificultada como ca-racterística formal. A pesar de que en México este
46

procedimiento dificultado existe sólo para las refor-mas constitucionales, en otros países como España(Constitución de 1978) sí existe este procedimientopara la reforma de las leyes constitucionales a las quetambién se les denomina 'leyes orgánicas".
Schmitt explica que este requisito es un objetivodel legislador para poner a la ley constitucional fueradel alcance de los subsecuentes legisladores. Se consi-dera por la doctrina que este requisito de reforma di-ficultada es una medida obstaculizadora para lasmodificaciones, otorgándole así, a la ley constitucio-nal, las características de mayor duración y estabilidad.
De esta manera, el contenido de una ley constitu-cional se sustrae del poder revisor ordinario del legis-lador con el fin de darle mayor relevancia en una co-munidad. La historia de las leyes constitucionales hademostrado que son producto de determinados movi-mientos políticos y sociales y cuyo establecimientorepresenta la sustentación de una decisión políticafundamental
III. Una ley constitucional puede preceder o serposterior a una Constitución escrita. Ejemplo de leyesconstitucionales que precedieron a la promulgaciónde la Constitución como código, están las tres leyesconstitucionales provisionales de 1871 y 1873 quepermitieron a Francia anticipar los principios que iríana regular las relaciones entre las ramas ejecutiva y le-gislativa y que, finalmente, fueran plasmadas en laConstitución de 1875.
Por otro lado, una ley constitucional puede consis-tir en una ley que modifica, deroga o complementadisposiciones contenidas en una Constitución, enten-dido como código ya existente. En este sentido, laley constitucional no es ley reglamentaria, ya que pa-sa a formar parte integrante del texto de fa Constitu-ción y resulta ser producto del poder constituyentepermanente.
El poder constituyente permanente reconoce loslímites de aquellas disposiciones de la Constituciónque son explícita o implícitamente irreformables, lla-madas decisiones políticas fundamentales.
En México el término de ley constitucional ha te-nido los anteriores significados. Históricamente, lasleyes constitucionales de 1835-1836 establecieron suprimer significado. Dichas leyes constitucionales, pro-mulgadas en un ambiente político poco propicio parala actividad constituyente, tuvieron que sortear laconsolidación del sistema centralizado de gobierno yel conflicto independentista de Texas; por lo que fue-
ron promulgadas separadamente, en un total de siete,aprobadas del 15 de diciembre de 1835 al 29 de di-ciembre de 1836.
Es ilustrativo el ejemplo brindado por MarianoOtero para el significado que De la Cueva le otorga alas leyes constitucionales. En 1849 Otero elabora unproyecto de ley constitucional de garantías individua-les, que sería reglamentaria de su Acta de Reformasde 1847, y que tendría como objeto el detallar los de-rechos individuales ya fijados en la Constitución. ParaOtero, el carácter de esta ley constitucional sería "ge-neral y de un carácter muy elevado", por lo que cual-quier ley local que fa contraviniese sería declarada nula.
Cabe citar como claros ejemplos de leyes constitu-cionales, promulgadas previamente a la Constitución einsertas en su texto posteriormente, a las leyes de des-amortización de bienes de corporaciones civiles y reli-giosas, del 25 de junio de 1856, así como la ley agrariadel 6 de enero de 1915, que precedieron a disposicio-nes del a. 27 tanto en la Constitución de 1857 para elprimer caso, como en la Constitución de 1917 parala segunda ley.
Por lo que respecta a la ley constitucional en susentido de reformas a Ja Constitución, cabe mencio-nar que nuestro texto constitucional ha sido objetode más de trescientas reformas, por lo que las leyes deesta naturaleza han sido particularmente prolijas.
IV. BIBLEOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, La Constituciónmexicana de 1917, México, UNAM, 1969; id., "La interpre-tación del artículo 133 constitucional", y "Sistema federalmexicano", Estudios constitucionales, México, UN AM, 1980;CUEVA, Mario de la, Teoría de la Constitución, México, Po-rrúa, 1982; GAlICIA MAYNEZ, Eduardo, Introducción alestudio del derechos 33a. cd., México, Pornia, 1982; HAU-RIOU, André, Derecho constitucional e instituciones políti-cas, Barcelona, Demos, 1971; SCHMITT, Carl, Teoría de ¡oConstitución, México, Editora Nacional, 1970; UNA RA-MIREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1971;4a. cd,, México, Porrúa, 1971; VILLORO TORANZO, Miguel,Introducción al estudio del derecho, México, Porrúa, 1966,
Manuel GONZÁLEZ OROPEZA
Ley fundamental, y. CONS1ITUCION.
Ley marcial. I.Etimologíasy definición común. 1. Ley,del latín lex-legis, regla, norma, estatuto;Legem seicere
iubere, sancionar una ley, ratificarla y también acep-tarla; y marcial, del latín rnartialis-e, de Mars-tis, Marte,
dios de la guerra; Martiales ludí, fiestas en honor a di-
47

cha divinidad. 2. Es la norma decretada por la autori-dad militar en situación de emergencia, para garantizar,en lo posible, la seguridad social y la del Estado. 3. Si-nónimo: bando militar.
II. Definición técnica. 1. Ley marcial es el bandomilitar, de orden público y carácter penal, que pro-mulga el mando castrense debido a una perturbacióngrave de la paz pública y con objeto de mantener ésta,así como poder encarar la situación, quedando suspen-dida también, en lo procedente, la legislación del fuerocomún. 2. Octavio Véjar Vázquez manifiesta: "La leyes fuente del derecho penal común y del derecho mar-cial, pero éste se nutre además con un tipo de disposi-ción legislativa que le es peculiar por origen histórico,por la autoridad que lo expide y por la naturalezamisma de su contenido: el bando militar.., por loque éste es en consecuencia, una disposición de carác-ter general que se publica de acuerdo con los procedi-mientos establecidos en las ordenanzas marciales yque dicta el mando militar para hacer frente a una si-tuación en que se ha alterado el orden público a tangrave extremo, que la aplicación del sistema legislativoordinario carece de eficacia para restablecerlo dentrode la zona de su jurisdicción o en el interior de la fuerzaque le está subordinada". 3. Por su parte, Fernandode Querol y Durán expresa: "En el derecho penal mi-litar, que ya es en sí un derecho especial, la fuentelegal de los bandos pertenece a uno que pudiéramosllamar derecho penal extraordinario ' 4. Dicho autorseñala que a los generales en jefe de los ejércitos enoperaciones, tal poder (el de dictar bandos) les con-vierte indisputablemente en legisladores, y que estadoctrina tiene su apoyo en la autoridad de destacadosautores de derecho internacional corno Blunschli yFiore. Abundando en el mismo criterio Conejos, diceal respecto: "En campaña los bandos de que trata hande tener siempre el carácter de verdaderas leyes, tantoen lo que se refiere a la designación de hechos puni-bies, como en lo que se relaciona a la imposición depenas, sin más limitación que la nacida del criterio de laautoridad que lo dicte, apreciando las circunstanciasde momento y bajo la responsabilidad que el éxito yla Historia le reserven".
IR. Concepto y antecedentes históricos. 1. Guiller-mo Cabanellas expresa que la denominación ley mar-cial proviene de la dictada en el año que estalló la Re-volución Francesa (1789), y establecía los deberes delas autoridades municipales frente a los motines y reu-niones armadas que requirieran la intervención de la
fuerza militar. 2. Véjar Vázquez señala que "ya enRoma, el pueblo confería al jefe militar el summunjus que ejercitaba sobre las legiones a su mando porlos hechos contrarios a la disciplina secundum legemen la paz y super legem en la guerra, supliendo así consus disposiciones las deficiencias de la ley. . . poste-riormente fue el bando militar el medio legislativo conel cual el que manda o aquel a quien el poder real ha-bía confiado el desarrollo de una acción bélica de con-quista o dominio de un territorio, hacía frente a faguerra, estableciendo los procedimientos para reclutarel contingente humano necesario y advirtiendo a losenganchados sobre los hechos (o actos) contrarios alos intereses de la campaña, que serían consideradoscomo delitos y sancionados con severas penas". 3. De-bemos poner en claro que una cosa son las leyes deemergencia promulgadas por el poder legislativo o elejecutivo por autorización expresa de aquél, despuésde haber sido pronunciada la suspensión de garantíaso derechos individuales conforme a la Constitución,y otra muy distinta, tanto por la autoridad que la dic-ta, cuanto por los alcances penales (castigos y ejecu-ción) que señale, es el bando militar o ley marcial, nohay por lo tanto que confundirlas, ni tampoco estaúltima con la jurisdicción militar o fuero de guerra,ejercido por las autoridades judiciales militares con-forme a las normas constitucionales respectivas, enMéxico concretamente acorde al a. 13 de la Carta Mag-na. 4. En tal virtud cabe manifestar que en el derechopositivo, las situaciones de beligerancia o violenta agi-tación, están consideradas bajo distintos sistemas omodalidades, pues en tanto que las naciones anglosajo-mias, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, de-cretan lo que ellas llaman ley marcial, Francia y en suseguimiento algunos países latinoamericanos cornoBrasil, Chile y Argentina, promulgan el estado de sitio;en Suiza se habla de un derecho de necesidad (decretourgente), y durante la Alemania de la Constitución deWeimar (1919), así como en México, se legisla paraeste efecto mediante las facultades extraordinarias y lasuspensión de garantías, establecidas en el a. 29 dela Carta Magna de 1917, concediéndose esta potestadsolamente al presidente de la República, pero de acuer-do con los titulares de las secretarías de Estado y elprocurador general de la República y desde luego laaprobación del Congreso de la Unión. En k Españadel generalísimo Francisco Franco se implantó, paraestos casos, la Ley de Orden Público, de 30 de juliode 1959, que substituyó a la de la República, dicho
48

ordenamiento estatuyó tres estados de emergencia,preventivo, de alarma y de guerra, aun cuando sea pordisturbio interior; el preventivo reclama la suspensióndel mínimum de garantías, el gobierno hace frente ala situación con la policía; en el estado de alarma semoviliza el ejército bajo la autoridad civil y en el deguerra se invierten los papeles, la autoridad militar sehace cargo de la situación y la civil queda supeditadaa ella: lo cual en modo alguno significa que dicha au-toridad castrense legisle en todos los órdenes, éstosseguirán vigentes en lo que no se opongan a la leymarcial o bien se dictarán por el poder civil correspon-diente, como ya lo hemos visto, las leyes de emergenciarelativas, así, la ley marcial o bando militar será sola-mente de orden punitivo; en nuestra patria no hay leyintermedia y del orden normal se cae bruscamente alde la emergencia.
1V. Leyes de emergencia y bando militar enMóxieo.L Entre las leyes de emergencia que se han promulga-do, sobresalen por su importancia: A) La del? de juniode 1861, que suspendió varias garantías y a su términofue prorrogada con carácter indefinido por el Congre-so, según decreto de 11 de diciembre del mismo año,prevaleciendo el estado suspensivo hasta enero de1868, en que se declaró restablecido el orden consti-tucional, segimn expresa Ignacio Burgoa, quien añadeque con apoyo en el mencionado decreto "Juárez ex-pidió la célebre ley de 25 de enero de 1862, que previóy sancionó delitos contra la Nación, el orden y la pazpública (con pena de muerte), y conforme a sus pres-cripciones fue juzgado y sentenciado Maximiliano deHabsburgo y los generales conservadores Miguel Mira-món y Tomás Mejía", indica dicho tratadista que losdefensores Eulalio Ortega y Jejús María Vázquez, ar-gumentaron la inconstitucionalidad de la citada ley,en lo que atañía a su oposición con el a. 29 de la C de1857, el cual establecía la suspensión de todas las ga-rantías individuales, "con excepción de las que asegu-ran la vida al hombre" (sic), por lo que ni aun en vir-tud de las facultades extraordinarias otorgadas, pudoa este respecto dictarse válidamente la citada ley de 25de enero de 1862, según el alegato de los mencionadosdefensores; sin embargo, los tres personajes fueronsentenciados a la pena capital el 14 de junio de 1867 ypasados por las armas el día 19 siguiente. B) Con mo-tivo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Mé-xico declaró la guerra a los países del Eje, por ley co-rrespondiente, publicada en el DO del 2 de junio de1942, y en el propio DO fue igualmente insertado el
Decreto de Suspensión de Garantías Individuales, pro-mulgándose días después la Ley de Prevenciones Ge-nerales, que apareció en el DO el 13 del propio mesde junio .y de la cual se desprendieron varias leyes odecretos de emergencia, como el de las rentas conge-ladas, vigente hasta la fecha. 2. Por cuanto toca a laley marcial, veamos el ejemplo típico que Véjar Váz-quez ilustra de manera muy clara diciendo: "convienerecordar la desorientación en cuanto al sistema legalque debe regir en los casos del a. 29 (constitucional)invocado, ya sea una guerra como en 1942 o un grandepeligro para la sociedad, como sucedió en 1933 en laciudad de Tampico, en que las autoridades civiles ymilitares carecieron de ley para hacer frente ala difícilsituación creada por una fuerte inundación debida aldesbordamiento de las aguas del mar y de los ríos, yque cortó todas las comunicaciones, excepto las radio-cablegráficas." El comandante de la Vigésima Zona Mi-litar, haciendo frente a la grave situación que se lepresentaba, hizo fijar en los muros de toda la ciudadeste aviso: "Al Público en general: Esta Comandanciade la Zona Militar de mi mando, en atención a nume-rosas quejas por robo de que han sido objeto algunaspersonas de diferentes rumbos de la Ciudad y para suseguridad misma, ha tenido a bien decretar desde estafecha y hasta nueva orden, Ley Marcial, en la inteli-gencia de que al individuo que se sorprenda cometiendorobo de cualquier clase, será inmediatamente pasadopor las armas, y de que el tránsito por las calles sola-mente será permitido hasta las siete de la noche. Tam-pico, Tamps., septiembre 24 de 1933". Aplicando estaley marcial, fueron fusilados tres individuos. El presi-dente de la República, en radiocablegrama de 26 delmismo septiembre, dijo al comandante de la VigésimaZona Militar: "Enterado de su último telegrama hoy.Apruebo decreto Ley Marcial". La situación así creadase prolongó hasta el 15 de octubre siguiente. Ahorabien, la justificación jurídica del bando militar es elestado de necesidad que se produce de improviso yque en el orden del derecho penal se traduce, antecualquier acusación en contra (por su expedición oconsecuencias), en una excluyente de responsabilidad,siempre y cuando se acredite sin lugar a dudas el suso-dicho estado de necesidad, como conditio sine quanon. Por otra parte, el fundamento constitucional deesta clase de ordenamientos lo tenemos en la suspen-sión de garantías o derechos individuales, prevista enel a. 29 de la C, ya que una vez declarada la situaciónde emergencia deja de operar la prohibición contenida
49

en el a. 13 de la Ley Suprema, la cual autoriza tambiénen su a. 26 que: "En tiempo de guerra, los militarespodrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otrasprestaciones, en los términos que establezca la leynwrcioi".
U. BIBLIOG RAFIA: BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Lasgarantías individuales; 16a. cd., México, Porrúa, 1982; QUE-ROL Y DURAN, Fernando de, Principios de derecho militarespañol, Madrid, Editora Naval, 1948,2 yola.; SCHROEDERCORDERO, Francisco Arturo, Concepto y contenido del de-recho militar. Sustantividad del derecho penal castrense y susdiferencias con el derecho criminal común, México, Stylo,1965; VEJAR VAZQUEZ, Octavio, Autonomía del derechomilitar, México, Stylo, 1948.
Francisco Arturo SCHROEDER CORDERO
Ley nacional. L Se entiende por ley nacional la normao conjunto de normas que regulan una relación, deacuerdo con el sistema jurídico del Estado del que elsujeto es nacional. Es la norma que resulta aplicablecuando el elemento elegido como punto de vinculaciónpara resolver el "conflicto de leyes" es la nacionalidaddel sujeto.
Generalmente se utiliza para regular el estatutopersonal; su campo tradicional de aplicación se reducea esta materia; la argumentación que lo fundarnentaestá enfocada al análisis de la persona que es sujeto dela relación; se basa en la necesidad de que la ley tomeen cuenta las características individuales de los miem-bros de un grupo determinado. Sin embargo, en algunossistemas jurídicos, se emplea también como vincula-ción en otro tipo de relaciones: donaciones, sucesio-nes, etc.
II. Este concepto surgió en el siglo XIX con las doc-trinas nacionalistas que propugnaban por el reconoci-miento de la importancia de esta noción en el campodel derecho. Sus defensores, en especial Mancini, lo-graron que se impusiera como factor de vinculación enla regulación del estatuto personal en Italia; en Francia,se adoptó como principio en el código civil; el procesode codificación contribuyó a su difusión en otros paí-ses, sobre tode en el continente europeo. La ley na-cional desplazó a la ley del domicilio, que constituíala regla general de vinculación en esta materia.
A pesar de que no fue hasta el siglo XIX cuandose utilizó en forma clara y precisa, desde épocas ante-riores habían surgido vestigios de esta conexión en lasolución de los problemas que entonces se conocían
como de estatutos. Antes del siglo XIV pueden encon-trarse los primeros indicios de ella; la distinción que sehacía entre el domicilio de origen y el domicilio de resi-dencia introdujo la duplicidad de criterios en la elec-ción de la ley aplicable al estatuto personal. La faltade un concepto de nacionalidad y la semejanza de al-gunas características de esta noción con la de domici-lio, llevaron a Batiffol a encontrarla primera referenciaa la ley nacional en la glosa de Acursio, a través delconcepto de sujeción. Tal asimilación se repite en Bal-do, Bártolo, Argentré, Voet y Huher con lo que su ar-gumento se fortalece.
III. Actualmente la ley nacional tiene como princi-pal campo de aplicación el relativo al estatuto perso-nal; comparte la regulación de la situación jurídica delas personas en cuanto tales con otros métodos: la leydel domicilio, la ley territorial y la ley de la residenciahabitual.
A través de cada uno de ellos se regula el estado ycapacidad de las personas y sus relaciones jurídico-familiares no patrimoniales de acuerdo con un sistemajurídico diferente.
La elección del punto de conexión que opera comoeje en cada caso se debe a diversos criterios de políticalegislativa.
Las legislaciones se encuentran divididas a este res-pecto: la mayoría de los países europeos, del medio yextremo oriente se inclinan por la ley nacional; los an-glosajones, los escandinavos, así como la mayor partede los latinoamericanos, optan por la del domicilio; anivel internacional, en cambio, parece imponerse laley de la residencia habitual.
La doctrina se ha inclinado también en diversasdirecciones; los argumentos de apoyo a una u otrapostura son variados. La polémica, sin embargo, se haenfocado básicamente a los dos primeros supuestos.
Respecto de la conveniencia de aplicar la ley na-cional puede mencionarse: a) su permanencia y esta-bilidad, ya que la nacionalidad no puede cambiarse fá-cilmente; b) su certeza; es más fácil determinar estaconexión por que sus elementos presentan cierta uni-dad en las distintas legislaciones, y c) su adaptabilidada las condiciones socioculturales del sujeto, situaciónque no puede ignorarse, sobre todo cuando se trata desistemas jurídicos radicalmente diferentes.
La ley llel domicilio presenta algunas ventajas enrelación con la anterior conexión: a) responde mejora los intereses de las personas que han emigrado de supaís de origen; a los de terceros con quienes éstos se
50

en el a. 13 de la Ley Suprema, la cual autoriza tambiénen su a. 26 que: "En tiempo de guerra, los militarespodrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otrasprestaciones, en tos términos que establezca la leymarcial".
Y. BIBLIOGRAFIA: BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Lasgarantía, individuales; 16a. cd., México, Porrúa, 1982; QUE-ROL Y DURAN, Fernando de, Principios de derecho militarespañol, Madrid, Editora Naval, 1948, 2 vols.; SCIIROEDERCORDERO, Francisco Arturo, Concepto y contenido del de-
recho militar. Sustantividad del derecho penal castrense y susdiferencias con el derecho criminal común, México, Stylo,1965; VEJAR VÁZQUEZ, Octavio, Autonomía del derechomilitar, México, Stylo, 1948.
Francisco Arturo SCHROEOER CORDERO
Ley nacional. L Se entiende por ley nacional la normao conjunto de normas que regulan una relación, deacuerdo con el sistema jurídico del Estado del que elsujeto es nacional. Es la norma que resulta aplicablecuando el elemento elegido como punto de vinculaciónpara resolver el "conflicto de leyes" es la nacionalidaddel sujeto.
Generalmente se utiliza para regular el estatutopersonal; su campo tradicional de aplicación se reducea esta materia; la argumentación que lo fundarnentaestá enfocada al análisis de la persona que es sujeto dela relación; se basa en la necesidad de que la ley tomeen cuenta las características individuales de los miem-bros de un grupo determinado. Sin embargo, en algunossistemas jurídicos, se emplea también corno vincula-ción en otro tipo de relaciones: donaciones, sucesio-nes, etc.
II. Este concepto surgió en el siglo XIX con las doc-trinas nacionalistas que propugnaban por el reconoci-miento de la importancia de esta noción en el campodel derecho. Sus defensores, en especial Mancini, lo-graron que se impusiera como factor de vinculación enla regulación del estatuto personal en Italia; en Francia,se adoptó como principio en el código civil; el procesode codificación contribuyó a su difusión en otros paí-ses, sobre todc en el continente europeo. La ley na-cional desplazó a la ley del domicilio, que constituíala regla general de vinculación en esta materia.
A pesar de que no fue hasta el siglo XIX cuandose utilizó en forma clara y precisa, desde épocas ante-riores habían surgido vestigios de esta conexión en lasolución de los problemas que entonces se conocían
corno de estatutos. Antes del siglo XIV pueden encon-trarse los primeros indicios de ella; la distinción que sehacía entre el domicilio de origen ye! domicilio de resi-dencia introdujo la duplicidad de criterios en la elec-ción de la ley aplicable al estatuto personal. La faltade un concepto de nacionalidad y la semejanza de al-gunas características de esta noción con la de domici-lio, llevaron a Batiffol a encontrarla primera referenciaa la ley nacional en la glosa de Acursio, a través delconcepto de sujeción. Tal asimilación se repite en Bal-do, Bártolo, Argentré, Voet y Huber con lo que su ar-gumento se fortalece.
III. Actualmente la ley nacional tiene como princi-pal campo de aplicación el relativo al estatuto perso-nal; comparte la regulación de la situación jurídica delas personas en cuanto tales con otros métodos: la leydel domicilio, la ley territorial y la ley de la residenciahabitual.
A través de cada uno de ellos se regula el estado ycapacidad de las personas y sus relaciones jurídico-familiares no patrimoniales de acuerdo con un sistemajurídico diferente.
La elección del punto de conexión que opera comoeje en cada caso se debe a diversos criterios de políticalegislativa.
Las legislaciones se encuentran divididas a este res-pecto: la mayoría de los países europeos, del medio yextremo oriente se inclinan por la -ley nacional; los an-glosajones, los escandinavos, así como la mayor partede los latinoamericanos, optan por la del domicilio; aniel internacional, en cambio, parece imponerse laley de la residencia habitual.
La doctrina se ha inclinado también en diversasdirecciones; los argumentos de apoyo a una u otrapostura son variados. La polémica, sin embargo, se haenfocado básicamente a los dos primeros supuestos.
Respecto de la conveniencia de aplicar la ley na-cional puede mencionarse: a) su permanencia y esta-bilidad, ya que la nacionalidad no puede cambiarse fá-cilmente; b) su certeza; es más fácil determinar estaconexión por que sus elementos presentan cierta uni-dad en las distintas legislaciones, y e) su adaptabilidada las condiciones socioculturales del sujeto, situaciónque no puede ignorarse, sobre todo cuando se trata desistemas jurídicos radicalmente diferentes.
La ley ilel domicilio presenta algunas ventajas enrelación con la anterior conexión: a) responde mejora los intereses de las personas que han emigrado de supaís de origen; a los de terceros con quienes éstos se
51)

relacionan y a los del Estado en que actúan b) evita losproblemas de determinación de la conexión cuandolos sujetos de la relación tienen diversa nacionalidad,permitiendo la designación de una ley única; e) haceposible la coincidencia de la norma de competenciajudicial con la que resuelve el fondo del negocio, yd) en los Estados cuyos sistemas jurídicos son com-plejos, permite la determinación de la ley aplicable demanera directa.
Estas consideraciones llevaron a Bentiwich a unaobservación muy realista de la situación: "La naciona-lidad proporciona una ley previsible, pero frecuente-mente inapropiada en materia de estatuto personal; entanto que el domicilio proporciona una ley apropiadapero frecuentemente imprevisible" (y. Aguilar Nava-rro, p. 50).
En ambos casos, la finalidad es lograr una conexiónque revele la integración de la persona en un sistemajurídico; el dinamismo actual de las relaciones pone demanifiesto la insuficiencia de los métodos tradiciona-les, requiere de nuevas soluciones.
La situación mencionada se hizo patente en la escasaacogida que tuvo el convenio para regularlos conflictosentre ley nacional y ley del domicilio de la Conferenciade Derecho Internacional de La Haya en 1955. A par-tir de esa fechase introdujo una nueva conexión: la resi-dencia habitual, que pretende solucionar algunos de losproblemas que el domicilio y la nacionalidad plantean.El utilizar vinculaciones reales y objetivas, el despren-derse de calificaciones legales, dota de eficacia y acep-tación a este método. Prueba de ello es su inclusión enlas convenciones internacionales más recientes en dis-tintas materias: obligaciones alimentarias respecto demenores (La haya, 24-X-1956); en forma de disposi-ciones testamentarias (La Haya, 5-X-1961); separaciónlegal y divorcio (La Haya 1-VI-1970).
Esta noción no se ha abierto camino en las legisla-ciones internas; en este campo siguen prevaleciendolos criterios de nacionalidad y domicilio; se corrigensus defectos haciéndolos operar de manera subsidiaria;se limitan sus efectos a través de correctivos y excep-ciones: orden público, interés nacional, reenvío en pri-mer grado, situación de bienes inmuebles, entre otros.
Con respecto a la aplicación de la ley territorial,ésta ha tenido escasa acogida. En México y en algunospaíses latinoamericanos es el criterio que iltevalece. Suadopción obedece a razones distintas de las considera-(las respecto de los criterios anteriores.
IV. En el sistema jurídico mexicano el criterio terri-
torialista no es el único que se emplea; tampoco ha sidopermanente su aplicación.
En el área del estatuto personal los códigos civilespara el Distrito Federal y el Territorio de Baja Califor-nia expedidos en 1870 y 1884, consideraban aplicablela ley nacional, aun cuando de manera limitada. Eltexto de las disposiciones respectivas era el siguiente:"Las leyes concernientes al estado y capacidad de laspersonas, son obligatorias para los mexicanos del Distri-to Federal y territorio de la Baja California, aun cuandoresidan en el extranjero, respecto de los actos que de-ban ejecutarse en todo o en parte en las mencionadasdemarcaciones" (aa. 13 y 12, respectivamente).
La jurisprudencia y la doctrina de la época inter-pretaron estos principios siguiendo las ideas de las es-cuelas estatutarias y, haciendo una interpretación delos aa. mencionados, se aplicó a los extranjeros la leyde su nacionalidad para regular su estado y capacidad(Montiel y Duarte, pp. 271 y ss.; Algara, pp. 137 y sa.).
El Código Civil de 1928 cambió de criterio e in-trodujo el territorialismo en la materia de estatuto per-sonal. El proyecto inicial mantenía la aplicabilidad dela ley nacional; la exposición de motivos fundamentabaampliamente la elección de esta conexión, la ley deldomicilio se utilizaba en forma subsidiaria: en casosd5 doble nacionalidad, de apatridia y en caso de que lossujetos tuvieran nacionalidades diferentes. Un dicta-men de la Secretaría de Relaciones Exteriores provocóla modificación del a. 12 en el sentido mencionado,pero la exposición de motivos no se alteró; la falta decoincidencia subsiste en la actualidad.
En materia de personas morales, la aplicabilidad dela ley de su nacionalidad se mantiene. El criterio parareconocer su personalidad jurídica es el de su constitu-ción "de acuerdo con las leyes del Estado del que seannacionales", según lo establece el a. 251 fr. 1, de laLGSM.
En otros casos como en la regulación de la capaci-dad para emitir títulos de crédito, la vinculación elegidaes diferente: la ley del lugar de la emisión, aunque suaplicación no es absoluta.
La doctrina ha impugnado este criterio de la leyterritorial; sin embargo, la legislación no ha sido mo-dificada.
En términos generales, la ley nacional ha sufridouna reducción en su camp de aplicación, pero siguesiendo un criterio válido, utilizado todavía por muchaslegislaciones, sobre todo para regular el estatuto per-sonal.
51

V. BIBLIOGRAFIA: AGUILAR NAVARRO, Mariano,Derecho civilinternacional; reimp. de la 4a. cd., Madrid, Uni-versidad Complutense, 1979; ALGARA, José, Lecciones dederecho internacional privado, México, Imprenta de IgnacioEscalante, 1899; BATIFFOL, Henri, Traité élémentaire dedroít international privé, París, Libraire Générale de Droit etde Jurisprudence, 1949; BENTIWICH, A., Recents develope-mentes of the principie of domicile in Enghsh Law, Leyden,Recueil des Cours de t'Académie de Droit International, 1,1955, t. 87; DEWINTER, Nationality or domicilie? The pro-sentstate of affairs, Leyden, Recucil des Cours de l'Académiede Droit international, II, 1969, t. 128; MONTIEL Y DUAR-TE, Isidro, Tratado de Ihs leyes y su aplicación, México, Im-prenta de José María Sandoval, 1877; PEREZ VERA, Elisa,Derecho internacional privado. Parte especial, Madrid, Teenos,1980;PEREZNIETO, Leonel, Derecho internacional privado,México, UNAM, 1981; YANGUAS MESSIA, L'lnfluence descondition: démographiques sur le réglement des conflictdes bis, Annuaire de l'Institut de I)roit international, sessión áBath,1950.
Laura TRIGUEROS G.
Ley orgánica. I. Concepto. Los sistemas jurídicos mo-dernos se componen de normas que están jerárqui-camente ordenadas. Las normas inferiores implicanun desarrollo de las superiores o son creadas en ejerci-cio de éstas, mismas que les sirven de fundamento devalidez. Las normas inmediatamente inferiores a laConstitución reciben el nombre de leyes secundarias ypueden tener como finalidad el regular jurídicamenteel comportamiento de los habitantes del Estado o bien,la organización de los poderes públicos y de las insti-tuciones judiciales de acuerdo a la propia Constitu-ción. Esta segunda finalidad de las leyes secundariascorresponde a las llamadas leyes orgánicas. Son leyesorgánicas las leyes secundarias que regulan la organiza-ción de los poderes públicos según la Constitución,mediante la creación de dependencias, instituciones yentidades oficiales y la determinación de sus fines, desu estructura, de sus atribuciones y de su funciona-miento.
Los tres departamentos del poder público, tantofederal como local, se organizan a través de sus leyesorgánicas respectivas. El poder ejecutivo federal se haorganizado desde 1891 de esta manera, aunque no fuehasta la vigente ley del 26 de diciembre de 1976que formalmente se denominó, por primera vez, comoLOAPF. Desde 1826, el poder judicial también ha sidoorganizado mediante ley del Congreso hasta la multi-tudinariarnente reformada ley orgánica del 10 de enerode 1936.
El poder legislativo federal constituye una excep-ción en cuanto a las restantes leyes orgánicas, ya quesi bien es una ley, ésta no sigue el procedimiento legis-lativo que se establece constitucionalmente para lasleyes. La Ley Orgánica del Congreso General (DO 25de mayo de 1979), denominada anteriormente comoReglamento Interior (lo. de noviembre de 1937, refor-mado en 1963, 1966 y 1975) según el a. 73 fr. XXIIIconstitucional, pudo expedirse a consecuencia de lareforma constitucional al a. 73 de fecha 6 de diciembrede 1977. De esta manera, la expedición de la Ley Or-gánica del Congreso de la Unión quedó como atribu-ción exclusiva del propio Congreso sin participacióndel poder ejecutivo.
Por otra parte, "ley orgánica" ha sido utilizado co-mo la ley constitucional de las entidades federativas,Distrito Federal o territorios federales, que no han al-canzado su autarquía y autonomía como para darse supropia legislación. Antes de 1975, Baja California Sury Quintana Roo contaban con sendas leyes orgánicasen lugar de constituciones, ya que la facultad de otor-garse una Constitución, equivale al primer elementode autonomía que debe disputar un Estado "libre ysoberano" según reza el a. 40 constitucional.
En este significado tenemos actualmente el únicoejemplo de la Ley Orgánica del Departamento del Dis-trito Federal (DO 29 de diciembre 1978).
II. La primera designación de este tipo de ley seencuentra en la Ley orgánica sobre la guardia nacionaldel 15 de julio de 1848; es decir, sobre una corporaciónno gubernativa. Sin embargo, a partir de la segundadenominación ya se encuentra el principio de organi-zación de organismos públicos como en la ley orgá-nica sobre tribunales y juzgados de Hacienda del 20de septiembre de 1853.
Tena Ramírez (Evolución, p. 29) rechaza justifica-damente la denominación de ley orgánica como sinó-nimo de ley reglamentaria, como en el caso de la leyorgánica del artículo 28 constitucional. La ley orgánicadebe ser una denominación aplicable para constituir,organizar y determinar objetivos y competencia a unaentidad pública, sea toda una rama del poder públicoo tan sólo un organismo. En contraste, la ley reglamen-taria es la ampliación o desarrollo de preceptos conte-nidos en otros ordenamientos, como constituciones ocódigos, sean federales o locales.
El término de ley orgánica, a deficiencia de otrasdenominaciones, ha proliferado en la terminologíalegislativa y quizá junto con el de ley federal, sea el
52

término compuesto más comúnmente utilizado paradesignar a las leyes.
e. LEY, LEY CONSTITUCIONAL, LEY REGLAMEN-TARIA, LEY SUPLETORIA.
III. BIBLIO GRAFA CABRERA, Lucio, El poder judicialfederal mexicano y e Mconstituyente de 1917, México, UNA,1968; TENA RMIREZ, Felipe, Derecho constitucionalmexicano; 7a. cd., México, Porrúa, 1964; id., "Derecho cons-titucional", Evolución del derecho mexicano (1912-1942),México, Ed. Jus, 1943, t. 1; id., Leyes fundamentales de Mé-xico, 1808-1893, 12a. ed., México, Porria, 19113; VILLOROTORANZO, Miguel, Introducción al estudio del derecho, Mé-xico, Porrúa, 1966.
Manuel GONZALEZ OROPEZAFederico] orge GAXIOLA MOR AILA
Ley personal. 1. Se entiende por ley personal la normao conjunto de normas jurídicas que regulan la situacióndel individuo como sujeto de derecho.
II. Comprende las normas que conciernen a la per-sona como tal, las de identificación del sujeto, las quese refieren al estatuto individual.
No debe confundirse con el estatuto personal, éstees de carácter subjetivo; la ley personal tiene carácterobjetivo, es la norma que lo rige.
El núcleo básico de materias que regula está inte-grado por el estado y capacidad de las personas: elnacimiento de la personalidad jurídica, su extinción,los derechos y obligaciones inherentes a ella.
Es necesario precisar 10 que debe entenderse, porun lado, por estado y, por otro, por capacidad de laspersonas a fin de determinar, hasta donde sea posible,el campo de aplicación de la ley personal. El primerconcepto comprende el nombre, el domicilio y el esta-do civil; incluye también las relaciones jurídico-fami-liares extrapatrimoniales: relaciones entre esposos yfiliación. El segundo comprende las reglas generalessobre la materia y la protección de los incapaces. Enambos casos existe dicusi6n sobre la extensión de laley personal: la sucesión mortis causa y las incapacida-des especiales son ejemplos de esta falta de acuerdo.
El criterio que subsiste es el de comprender las nor-mas que tienen por objeto a la persona en sí y noaquellas relacionadas con sus bienes. De ahí que se ex-cluyan las normas sobre capacidad especial.
La aplicación del concepto de personalidad jurídicaa sociedades, asociaciones, etc., hace necesario consi-derar su inclusión en el campo de regulación de la leypersonal; la determinación del campo de vigencia es,
en este caso, más compleja, debido al formalismo exis-tente en las normas que rigen a las personas morales.Su asimilación sólo puede referirse a los aspectos cons-titutivos y no a los operativos, aun así subsisten pro-blemas de determinación respecto de la extensión delconcepto.
Tanto en lo que se refiere a personas físicas, comoa personas morales, los conflictos de calificaciones sonfrecuentes en este campo. La definición de cada unode los conceptos que la ley personal debe incluir varíaen (os distintos sistemas jurídicos implicados en la re-lación, por lo que se hace necesario su solución comopaso previo.
III. El concepto de ley personal surgió de la necesi-dad de solucionar los conflictos de estatutos. Fue elaceptado para regulur la situación del sujeto en lascontroversias en que los estatutos de varias ciudadesse consideraban aplicables. A partir del siglo XIV, conCuillaume de Cnn y Argentré, entre otros, la ley per-sonal se fue definiendo como criterio de solución deestos problemas; posteriormente se aplicó a los con-flictos de derecho internacional privado.
La ley personal supone la existencia de varios siste-mas jurídicos relacionados con una controversia, es porlo tanto necesario determinar cómo ha de localizarse,cuál de los elementos de la relación debe funcionarcomo factor de vinculación entre el sujeto y uno deesos sistemas jurídicos. Esta identificación debe ha-cerse por medio de la norma con±lictual.
La doctrina, en forma mayoritaria, considera quela regulación de la situación jurídica de un individuocomo tal, su estatuto personal, debe ser permanente yunitario, aun cuando no inmutable; la seguridad jurí-dica, la necesidad de evitar la manipulación de las nor-mas relativas, son las principales razones que se aducenal respecto. La importancia de estas características hatenido como consecuencia la adopción de criterioscorno el de la nacionalidad o el domicilio del suje-to corno factores de localización de la ley personal poradecuarse mejor a dicha situación; no puede decirseque ellos sean los únicos, pero sí los más comúnmenteadoptados por las legislaciones y por la codificación.
En el derecho romano y en el germánico la situacióndel individuo como tal se regulaba de acuerdo con elderecho del origo o domicilio de origen, las circuns-tancias antes mencionada, pareceil haber influido, auncuando no en forma explícita, en esta decisión.
En la época de desarrollo de las escuelas estatuta-rias, entre los siglos Mal XIV, la ley personal se vinculó
53

también con e1 domicilio; sin embargo, la unidad decriterio se perdió, puesto que se tomaban en conside-ración tanto el domicilio de origen (originis) como elde residencia (habitationis); hasta esa época no habíadiferencia entre domicilio y nacionalidad, ci origo con-tenía elementos de ambos: residencia y pertenencia aun grupo; la distinción que se introduce indica ya uncambio de criterios y prepara la dualidad que aparecióen el siglo XIX y que actualmente subsiste.
Esta conexión prevaleció durante los siglos XIV aXIX, hasta que, con el surgimiento de los Estados mo-dernos, hizo su aparición la doctrina de la nacionalidad.Las teorías (le Mancini respecto de la influencia delgrupo nacional sobre el carácter del individuo y la adap-tación de cada sistema jurídico a esas características,así como la codificación, contribuyeron al cambio decriterio y a su rápida expansión.
De esta época data la polémica que todavía subsisteentre ambos puntos de conexión. En términos genera-les, se han inclinado por la vinculación de nacionalidadlos países de Europa continental y del Oriente, mien-tras que los sistemas jurídicos anglosajones, escandi-navos y la mayoría de los países latinoamericanos uti-lizan la ley del domicilio.
Al lado de estos dos criterios se encuentra un ter-cero que establece como ley personal la del territoriodonde el sujeto se encuentre y se relacione jurídica-mente. Este último es el adoptado por la legislaciónmexicana actual
La elección que un sistema jurídico determinadohace en favor de una u Otra vinculación, puede debersea diversos factores: políticos, sociológicos, sicológicos,etc.; existen argumentos sólidos para apoyar cualquierelección. Puede afirmarse, con Batiffol, que ambasofrecen ventajas, pero ninguna soluciones plenamentesatisfactorias (pp. 67).
Esta duplicidad de criterios (domicilio y nacionali-dad, puesto que el territorialista no se encuentra muydifundido) ocasiona problemas en los casos en que lossistemas jurídicos vinculados con una relación jurídicadeterminada adopten puntos de vista diferentes al res-pecto: tales conflictos que resultan de la vinculaciónde Los sujetos de la relación a sistemas jurídicos diver-sos; de las diferencias de calificación de los conceptosen cada uno de ellos; de la posibilidad de que entre enjuego el reenvío; de la facilidad (le manipular las co-nexiones en fraude a la ley, etc.
A nivel interr.acional se ha intentado solucionarlosa través de convenios, entre ellos cale mencionar el
Convenio para regular los conflictos entre ley nacionaly ley del domicilio concluido el 15 de abril de 1955en La Haya, que tiene por objeto precisamente resolverlos problemas sobre la ley personal; representa un es-fuerzo importante en la materia, aun cuando no hatenido las suficientes ratificaciones para entrar en vigor.
En la actualidad, y a partir precisamente de la ex-periencia anterior, se ha manejado un nuevo conceptocomo factor de localización de la ley personal: la resi-dencia habitual. Su flexibilidad y el estar referido asituaciones de hecho, el desligarse de conceptos lgalestiene como fin evitar algunos problemas, el de califi-caciones, entre otros. Se ha utilizado mis recientemen-te en las convenciones de La Haya con buen éxito: lasde ley aplicable a obligaciones alimentarias de meno-res, de 24 de octubre de 1956; la relativa a conflictosde leyes en materia de forma de disposiciones testa-mentarias, de 5 de octubre de 1961; la Convenciónsobre reconocimiento de sentencias de divorcio y se-paración legal, de lo. de junio de 1970, son ejemplode esta situación.
IV. En México la ley personal ha sufrido algunasvariantes en cuanto a la conexión que se ha utilizadoen los diferentes cuerpos legales.
En los códigos civiles para el Distrito Federal y Te-rritorio de Baja California expedidos en 1870 y 1884,la ley personal era la de la nacionalidad del sujeto, perosólo era obligatoria respecto de los actos que debieranejecutarse en "la demarcación".
La jurisprudencia de la época interpretó estos prin-cipios aplicando a los extranjeros la ley de su naciona-lidad en los casos respectivos. La doctrina mexicanasiguió las ideas de las doctrinas estatutarias al respecto;Montiel y Duarte, Seoane, Algara son ejemplos de estasituación.
En 1928, al revisarse el nuevo CC, se mantuvo ini-cialmente el mismo criterio; la exposición de motivosjustificó y fundamentó la conexión mencionada; la leypersonal debía determinarse por la nacionalidad delsujeto en virtud de argumentos sociológicos muy es-tudiados y, por tanto, debía de seguir a la persona adondequiera que fuera; sólo como excepción se apli-caba la ley del domicilio: en caso de que el sujetotuviera más de una nacionalidad o cuando los sujetosde la relación tuvieran nacionalidades diferentes; enlos casos de extranjeros la aplicación de su Ley nacionalse subordinaba a la reciprocidad internacional.
Sobre la ley personal, la Secretaría de RelacionesExteriores rechazó en su dictamen el criterio anterior
54

y propuso, en cambio, un criterio territorialista queteriMnó por prevalecer en el actual a. 12 del códigomencionado. Sin embargo, la exposición de motivosno se modificó, de manera que existe una falta de coin-cidencia entre ella y la disposición actual.
Esta disposición ha sido duramente impugnada porla doctrina; autores como Trigueros, Siqueiros, Perez-nieto, han considerado inadecuada la regulación queestablece; otros, como Arellano, están a favor de latesis territorialista.
El criterio territorialista no es uniforme en la legis-lación. En los casos de emisión de títulos de créditoen el extranjero y de reconocimiento deja personalidadjurídica de sociedades mercantiles extranjeras, el esta-tuto personal se rige: por la ley del lugar de la emisión,en el primer caso y por la ley de la nacionalidad en elsegundo.
La aplicación de la ley personal está sujeta a lamismas excepciones generales que cualquier normaextranjera; su competencia para regular una relaciónjurídica determinada se encuentre limitada; el ordenpublico, el fraude a la ley, funcionan de la misma ma-nera. Una excepción particular, relativa precisamentea este caso, es el interés nacional: hace aplicable la ¡ex
fori a la capacidad del sujeto en algunas circunstancias.Además de las excepciones mencionadas existen II-
mitantcs que se imponen a su aplicación: la más ge-neralizada se refiere a los contratos que versan sobrebienes inmuebles situados en el extranjero; tambiénen los contratos no onerosos y en algunas relacionesno contractuales su funcionamiento se encuentra Ii-niitado.
Se habla en este momento de una crisis de la ley ydel estatuto personal; la sustitución de los conceptostradicionalmente utilizados y la restricción de su cam-po de aplicación, son los rasgos que caracterizan estasituación. No puede pensarse en que la noción desapa-rezca, parece más bien un proceso que, como apuntaAguilar Navarro, "posiblemente desemboque en lasustitución de la formulación general actual por otramás específica y más plural" (p. 41).
Y. BIBLIOGRAFIA: AGUILAR NAVARRO, Mariano,Derecho civil internacional; reimp. de la 4a. ecl., Madrid, Uni-versidad Complutense, 1979; ALGARA, José, Lecciones dederecho internacional privado, México, Imprenta de IgnacioEscalante, 1899; BATIFFOL, Henri, Traité élémentaire dedroit international privé, París, Librairie Générale de Jjroit etJurisprudence, 1949; BENTIWICH, A., Recentm develope-menta of the principie of dom ieile in Enghsh Law, Leyden,
Recueil des Cours de I'Académie de Droit international, 1,1955, t. 87; DEWINTER, Nationality or domiclle? The pre-seat state of affairs, Leyden, Recucil des Cours de I'Académiede Droit international, II, 1969, t. 128;PEREZ VERA, Elisa,Derecho internacional privado. Parte especial, Madrid, Tecnos,1980; PEREZNIETO, Lconel, Derecoo internacional privado,México, UNAM, 1981; YANGUAS MESSIA, L'infiuence desconditions démographiques sur le réglement des conjlict desbis. Annuaire de l'Institut de Droit intemational, sessibn éBatE,, 1950.
Laura TRIGUEROS G.
Ley privativa. I. Son leyes privativas aquellas que re-gulan la conducta o situación jurídica de una o máspersonas individualmente determinadas con exclusiónde las demás. La característica distintiva de la ley pri-vativa es carecer del dato de la generalidad, y dado queese (lato es esencial al concepto de ley en su sentidomaterial, puede afirmarse que, en ese sentido, las leyesprivativas no son leyes, sino un tipo especial de normasindividualizadas, que prohíbe expresamente el a. 13de nuestra C.
Las leyes privativas son creadas señaladamente parauna o varias personas que se mencionan con individua-lidad, sin que dicha creación se deba a que los destina-tarios de las leyes privativas hubieran actualizado lossupuestos de una norma general superior que, bajo unrégimen jurídico de igualdad ante la ley, determinarásu situación jurídica particular. Es decir, las llamadasleyes privativas las expide un órgano del Estado, ensu carácter de tal, afectando la situación jurídica depersonas individualmente determinadas sin que esaafectación sea en virtud de que dichas personas destina-tarias hubieran actualizado los supuestos de una normageneral, superior a la privativa y existente con anterio-ridad a ella.
II. El a. 13 de la C establece, entre otras garantíasindividuales, la que consiste en que "nadie puede serjuzgado por leyes privativas". Este derecho fundamen-tal de igualdad ante la ley quedó consignado tambiénen el a. 3o. de la Declaración Francesa de los Derechosdel Hombre y del Ciudadano de 1789, y en el a. 70.de la Declaración Universal de los Derechos del Hombrede 1948, siendo uno de los principios fundamentalescomunes a los órdenes jurídicos modernos.
La Constitución del 4 de octubre de 1824 plasmóen su a. 148 la prohibición de los juicios por comisióny de la aplicación de leyes retroactivas. Los juicios porcomisión habían sido práctica funesta realizada por lasCortes o Parlamentos, los cuales, arrogándose una fun-
55

ción jurisdiccional propia de los tribunales, encausabana cualquier ciudadano por faltas que no necesariamenteestuvieren previstas en las leyes y sin observar los pro-cedimientos previstos ante los tribunales competentes.Estos juicios constituyeron un verdadero elementoparlamentario, basado en el principio de que los Parla-mentos son las Cortes Supremas, cuya función legisla-tiva no les fue exclusiva hasta avanzado el siglo XV.
La prohibición de juicios por comisión proviene dela Constitución de Cádiz de 1812 y constituye el ante-cedente de las denominadas leyes privativas. Estrecha-mente ligada a estos juicios, está la supresión de losfueros que durante la Colonia existieron como el decomercio y la Inquisición, entre otros. Después de laIndependencia, los únicos fueros que continuaron vi-gentes fueron el eclesiástico y el militar. No es hastala Constitución de 1857 que en su a. 13 se estableció,por primera ocasión, la denominación de ley privati-va, así como la supresión del fuero eclesiástico, sub-sistiendo tan sólo el militar para aquellas faltas quetuvieran exacta conexión con la disciplina militar.
La jurisprudencia ha determinado el carácter generaly abstracto de las leyes mediante la característica decontener disposiciones que no desaparezcan despuésde aplicarse a un caso previsto, así como que se apli-quen sin consideración de especie o de persona a todoslos casos idénticos al que previenen (tesis 643, Apén-dice al SJF 1917-1954, pp. 1147 y 1148), por lo quela ley no debe referirse a personas en forma nominalInforme 1954, Sala Auxiliar, PP. 49 y 50).
Esta designación nominal en un texto legal ha sidodirectamente señalada como un ejemplo típico de leyprivativa, siendo particularmente notable la Ley delcaso del 23 de junio de 1833, en la cual se designaronmás de cincuenta personas expresamente, además delos individuos que se encontraren "en el mismo caso".
UI. La generalidad y abstracción de las leyes no sonabsolutas. Por razón del contenido y los supuestosnormativos, las leyes cuentan con ámbitos personalesde aplicación con limitantes. En países con poblacio-nes heterogéneas, su legislación debe contener leyesespeciales de aplicación personal según consideracionesétnicas o religiosas. La promulgación de estas leyesque son aplicadas a ciertos sectores de la poblaciónen forma diferenciada son incluso consideradas comonecesarias para establecer un régimen de democraciaconvenida (consociational dernocracy). Canadá, losPaíses Bajos y la India.son ejemplos de estos tipos deleyes.
Estas leyes no serían consideradas privativas en Mé-xico, ya que siempre tienden a favorecer a los destina-tarios, en contraste con las leyes privativas condenadasen el a. 13 de la C, cuya historia y teleología muestranun carácter sancionador o en perjuicio de los interesesa los que se aplica. Es por ello que las leyes de amnistía,promulgadas por el Congreso, aunque particularizan asus destinatarios, no poseen tampoco la categoría deprivativas, ya que favorecen a sus destinatarios, exclu-yéndolas precisamente de la aplicación de una sanción.
Según el a. 70 constitucional se prevé que el Con-greso de la Unión puede promulgar no sólo leyes, sinotambién decretos, los cuales puedan regular a objetosparticulares, según apreciación del diputado Moreno enel Congreso Constituyente de 1856-1857. Debe enten-derse, en consecuencia, que la resolución de amnistíasería técnicamente un decreto del Congreso y no unaley en sentido estricto. Los decretos del Congreso son,de esta manera, una excepción a la función legislativa,sólo permisible en tanto que no perjudique los interesesy no se convierta en una ley privativa.
IV. BIBLIOGRAFIA: BARRAGAN BARRAGAN, José,Temas del liberalismo gaditano, México, UNAM, 1978; BUR-COA, Ignacio, Las garantías individuales, 16a. cd., México,Porrúa, 1982; Los derechos del pueblo mexicano; México etrové., de sus Constituciones; 2a. cd., México, Librería de Ma-nuel Porríia, 1978, t. lii y Vi; DERRET, J., DUNCAN, M.,"Hindu: A Definition Wanted for the Purpose of Applying aPersonal Law", Zeitschrift fiir Vergleichende Rechtswi.ssen.schaft, Stuttgart, t. 70, 1968; KELSEN, llana, Teoría puradel derecho; trad. de Roberto J. Vemengo, Mexico, UNAM,1979, LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del derecho,5a. ed., Barcelona, Bosch, 1979; LIJPHART, Arend, Demo.cracy in Plural Societies; 2a. cd., New 1-laven, Yate UniversityPresa, 1980.
Manuel GONZÁLEZ OROPEZA yFederico Jorge GAXIOLA MORAILA
Ley reglamentaria. 1. Concepto. Leyes reglamentariasson las leyes secundarias que detallan, precisan 'y san-cionan uno o varios preceptos de la Constitución conel fin de articular los conceptos y medios necesariospara la aplicación del precepto constitucional que re-gulan.
II. El carácter reglamentario (le la ley radica en sucontenido y no se refiere a la relación jerárquica conlas demás leyes. La función reglamentaria de una leyo decreto implica la ampliación de preceptos conteni-dos en la legislación que desarrolla. La reglamentación
56

puede recaer sobre la Constitución, códigos e inclusosobre otras leyes ordinarias, sean federales o locales,siempre que los ordenamientos reglamentarios dispon-gan expresamente una regulación de algunos de lospreceptos contenidos en dichos cuerpos legislativos.
La reglamentación no es exclusiva de las leyes comotales, sino que también cabe con la promulgación dedecretos del poder ejecutivo que desarrollan preceptoscontenidos en la legislación para proveer en la esferaadministrativa a su exacta observancia, según se pres-cribe en el a. 89, fr. 1 de la C (SJF, t. LXXII, p. 6715).
La facultad reglamentaria del presidente de la Re-pública y la expedición de leyes reglamentarias coinci-den en cuanto a la función de desarrollar el contenidode un ordenamiento legal; sin embargo, su diferenciaradica en el aspecto formal del órgano que las expide,ya que las leyes reglamentarias se sujetan al procedi-miento legislativo del a. 72 constitucional.
La primera ocasión en que se utilizaron los térmi-nos "reglamentos" fue el 13 de diciembre de 1821 conel Reglamento de Libertad de Imprenta y el 6 de sep-tiembre de 1837 con el Reglamento de la SupremaCorte Marcial. Por su parte, las denominaciones expre-sas de "leyes reglamentarias" surgieron en la segundamitad del siglo XIX. El 30 de noviembre de 1861 seexpidió la Ley Orgánica Reglamentaria de los as. 101y 102 de la C, y el 7 de mayo de 1888 se promulga laLey Reglamentaria del Cuerpo Diplomático Mexicano.
A pesar de su claro concepto, el término "ley re-glamentaria" ha sido poco utilizado en la terminologíalegislativa de México. No obstante, en algunas materiasha sido recurrente como en el juicio de amparo, enmateria educativa o en materia de nacionalización.
El carácter expreso de reglamentaria en las leyes noresulta necesario, ya que es un atributo derivado de sucontenido. La reglamentación debe considerarse, enconsecuencia, como un elemento que da congruenciaa la legislación en general, por lo que no debe excedero contrariar las disposiciones generales contenidas enla legislación reglamentada. Este proceso se traduceen una jerarquización, no sólo derivada de su funda-mento de validez, simio en atención a un control de lacongruencia en la legislación.
Tratándose de leyes reglamentarias con relación adisposiciones constitucionales, si las primeras contra-rían los principios constitucionales, entonces operanlos mecanismos del control de la constitucionalidad.Tratándose de reglamentos expedidos por el presidentede la República, si sus disposiciones violan los funda-
mentos de la ley que reglamenta, opera el control dela constitucionalidad en su caso.
En el supuesto de leyes reglamentarias de disposi-ciones contenidas en la legislación ordinaria, j.c. lasleyes de índole mercantil con relación al CCo., éstasdeben conservar congruencia en sui respectivas dispo-siciones.
III. BIBLIOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, Estudios consti -tucionales, México, UNAM, 1980; KELSEN, Hans, Teoríageneral del derecho y del Estado; trad. de Eduardo GarcíaMáynez; 3a. cd., México, UNAM, 1979; LINARES t)UIN-TAN A, Segundo, Tratado de la ciencia del derecho constitu-cional argentino y comparado, Buenos Aires, Ed. Alfa, 1953;SCHMITT, Karl, Teoría de la Constitución, México, EditoraNacional, 1961; TENA RAMIREZ, Felipe, Derecho consti-tucional me-tirano; 7a. cd., México, Porrúa, 1964.
Federico Jorge GAXIOLA i10RAILA yManuel GONZALEZ OROPEZA
Ley supletoria. 1. Dícese de la aplicación supletoria ocomplementaria de una ley respecto de otra. La suple-tone dad puede ser la categoría asignada a una ley orespecto de usos, costumbres y principios generalesdel derecho. No procede, sin embargo, la costumbrederogatoria (a. 10 CC), ya que la supletoriedad sólo seaplica para integrar una omisión en la ley o para inter-pretar sus disposiciones en forma que se integren conprincipios generales contenidos en otras leyes. Este se-gundo aspecto es común entre las leyes especializadasy los códigos, ya sea que dichas leyes hayan sido parteintegrante de un código, como el de comercio, o quereglamenten un aspecto del código, como sucede conla LRPC (DO 28 de diciembre de 1972) respecto de lacopropiedad regulada por el CC.
Aunque la supletoriedad de usos, costumbres y prin-cipios procede en cualquier instancia, siempre que noafecten el orden público, la supletoriedad de leyes ge-neralmente se aplica mediante referencia expresa deun texto legal que la reconoce. De esta manera, el a.2o. del CCo. asigna como fuente supletoria al derechocomún; el a. 6o. de la LNCM (DO 21 de noviembre de1965) enumera las leyes que son aplicables supletoria-mente como a la LVGC, CCo, CC y el CFPC, y el a. 11de la LFTSE enuncia como de aplicación supletoria ala LFT, CFPC y las leyes de orden común.
Esta enumeración expresa de leyes supletorias seentiende generalmente como el establecimiento deprioridades en la aplicación de otras leyes sobre la ma-
57

tena. Aunque la referencia al derecho común o legisla-ción del orden común es ampliamente citada en variasmaterias que no están relacionadas con el CC, la ma-yoría de las referencias se hace respecto de leyes sobrela misma materia, cuyo contenido es considerado comoel que establece 1ó8 principios generales, por Jo cualcoincide con los códigos, debido a su tendencia siste-matizadora de principios sobre un objeto de regulación.
II. Cuando la referencia de una ley a otras es expresa,debe entenderse que la aplicación de las supletorias sehará en los supuestos no contemplados por la primeraley y que la complementará ante posibles omisiones opara la interpretación de sus disposiciones. Por ello, ladoctrina considera que las referencias a leyes supleto-rias son la determinación de las fuentes a las cuales unaley acudirá para deducir sus principios y subsanar susomisiones.
No obstante, el reenvío expreso que una ley puedehacer a sus fuentes no se limita a que las supletoriasse apliquen en forma secundaria. Un ejemplo ilustrati-vo lo es el del a. 3o. de la LCS, que establece que elseguro marítimo se rige por las disposiciones relativasdel CCo, y por dicha ley en iv que sea compatible conellas, lo cual implica que se atenderán primeramente losprincipios del CCo. y, posteriormente, las disposicio-nes de la propia LCS. Este es un caso atípico de suple-toriedad. De tal manera que la supletoriedad expresadebe considerarse en los términos que la legislación loestablezca y, en caso de enumeración, se entenderácomo una determinación de las prioridades en la apli-cación de cada una de las leyes consideradas comosupletorias.
Por otra parte, cuando una ley no se refiere expre-samente a ningún texto legal como supletorio, cabenlas siguientes consideraciones: a) la aplicación suple-toria de usos, costumbres y principios generales dederecho no está impedida como un método de integra-ción interpretativa del derecho; 6) la aplicación deotras leyes puede realizarse mientras se traten sobreaspectos cuyo contenido no es el objetivo de la leyprimaria, en tanto no contravengan sus disposiciones,p.c., puede considerarse de aplicación supletoria laLGBN respecto a la materia de bienes nacionales conrelación a la legislación administrativa; c) la aplicaciónde otras leyes de la misma especialidad puede realizarseen virtud de interpretaciones analógicas permisibles, entanto no contravengan a la ley primaria, j.c.: el CCo.y el LGSM serán de aplicación supletoria de la LeyGeneral de Sociedades Cooperativas (LGSC), aunque
ésta no se refiera expresamente a los primeros, en tantono la contravengan, puesto que aquéllos fijan los prin-cipios de la materia de sociedades mercantiles y mer-cantil en lo general.
III. De esta manera, la supletonedad en la legislaciónes una cuestión de aplicación para dar debida coheren-cia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoniedadse observa generalmente de leyes de contenido espe-cializado con relación a las leyes de contenido general.Si tomamos como ejemplo al comercio, la LGTOC esla ley especializada sobre un aspecto de las actividadescomerciales, los títulos y operaciones de crédito, queen su regulación serán aplicables, ante la ausencia dedisposiciones expresas en esta ley, las demás leyes es-peciales relativas, el CCo. y, en última instancia, el CC(a. 2o. LGTOC).
El carácter supletorio de la ley resulta, en conse-cuencia, una integración y reenvío de una ley especia-lizada a otros teitos legislativos generales que fijen losprincipios aplicables a la regulación de la ley suplida.La supletoriedad implica un principio de economía eintegración legislativas para evitar la reiteración de ta-les principios por una parte, así como la posibilidadde consagración de los preceptos especiales en la leysuplida.
Cabe mencionar que, históricamente, la noción desupletoriedad proviene del pensamiento de FriedrichCarl von Savigny expuesto en su Sistema del derechoromano actual y que no coincide con la acepciónactual hasta aquí explicada. Savigny determinó dostipos de normas: las absolutas o imperativas y las su-pletorias, siendo las primeras aquellas que contienenmandatos que no dejan lugar a la voluntad individual,mientras que las de índole supletoria permiten la apli-cación de las convenciones y acuerdos de voluntad.Este significado aún pervive y, para diferenciarlo dela actual supletorieclad, se le asigna el término de nor-ma suple tiva.
IV. BIBLIOGRAFIA: BARRERA GRAF, Jorge, Tratadode derecho mercantil, México, Porrúa, 1957; BORJA SORIA-NO, Manuel, Teoría general de las obligaciones; 7a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1974; DAVID, René, "La distinción entre lasleyes imperativas y las supletivas y el derecho comparado",Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Río Pie-dras, vol. XXIII, núm. 3, enero-febrero de 1954; GARCIAMAYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del derecho;33a. cd., México, Porrúa, 1982
Manuel GONZALEZ OROPEZA
58

Leyes constitucionales de 1836. 1. Reciben tambiénel nombre de Constitución de 1836 y son obra delCongreso ordinario de 1835, transformado en consti-tuyente por acuerdo de sus propios miembros, con elconsenso del ejecutivo, y presionado por las circuns-tancias hostiles a seguir bajo la forma federativa esta-blecida por la Constitución de 1824, que se deroga conla promulgación de esta nueva ley fundamental. Es puesiiiia Constitución de carácter centralista o unitario.
11. El Diario de Debates, tanto de la Cámara deDiputados como de la de Senadores, da cuenta, enefecto, de este extraño acuerdo al que llegan, paratransformarse en Congreso Constituyente, en contrade lo expresamente previsto por la Constitución vi-gente de 1824, y sin que mediara ninguna convocato-ria especial sobre el particular. En dicho Diario, se dejaconstancia de diversos escritos que llegaron al Congre-so,. firmados por distintas autoridades y grupos ciernan-dan do que se abandonara la forma federativa y que secambiara la forma de gobierno. Estos escritos fueronfirmados por autoridades de los pueblos y por gruposde personas. Entre éstos cabe mencionar el de la juntaespecial reunida por Santa Anna en Tacubaya para re-comendar se suprimiera la vicepresidencia por estarprobado que cuantos ejercían ese cargo se tomabanenemigos o rivales de los respectivos presidentes. Porotra parte, el propio ejecutivo federal, en ese momentoal cargo de Miguel Barragán, se pronunciaba favorablea la forma unitaria de gobierno.
Por tales motivos, la Cámara de Diputados, reunidajunto con la de Senadores, como Congreso ordinariopara el segundo periodo (le sesiones, que dio comienzoel 19 de julio de 1835, acogió como suyas este tipo deinquietudes relativas a la necesidad de variar la formade gobierno; nombró una comisión especial y aprobóun dictamen que remitió al Senado, sobre la idea de siel Congreso ordinario tenía o no facultades para variarla vigente Constitución de 1824, pese a no darse losrequisitos que para tales casos preveía dicha Constitu-ción. El Senado discutió la minuta enviada por la Cá-mara de Diputados y le hizo algunas reformas a lasproposiciones, pero aceptó plenamente la convenienciade reunirse ambas cámaras, sin mayores formalismos,en un solo salón y sesionar como un verdadero Con-greso Constituyente.
La reunión de las dos cámaras tuvo lugar a partirdel día 9 de septiembre y, sin ninguna ceremonia deinstalación, se pasó a nombrar a una comisión especialpara que elaborase el proyecto de la nueva Constitu-
ción, el cual, bajo el nombre de Bases, fue aprobadoel 23 de octubre de 1835. Con fundamento en estasBases se fueron expidiendo cada una de las Siete LeyesConstitucionales, a través de las cuales se llevó a cabola transformación deseada, de un gobierno federal auno central unitario.
lU. La primera ley consta de 15 artículos, destina-dos a definir la idea de nacionalidad y de ciudadanía,así como a la tradicional enumeración de los derechosy las obligaciones de los mexicanos; tales como el de-recho de propiedad, el derecho de la libertad personal;se reconoce la inviolabilidad del domicilio, la libertadde tránsito y la libertad de expresión. Entre los deberesestá el de profesar it religión católica del país, el res-peto a la Constitución, la obediencia a las autoridades,la defensa de la patria, etc.
La segunda ley constitucional tiene 23 artículos,destinados a crear y organizar fundamentalmente alllamado Supremo Poder Conservador, que es uno delos puntos que más han llamado la atención de estasLeyes Constitucionales, y al que se le han dedicadomayores estudios y reflexiones. Este Supremo PoderConservador estaría integrado por cinco personas,electas entre quienes hubieran ocupado altos cargospúblicos, mediante un procedimiento complejo enel que participaban las juntas departamentales y laspropias cámaras del Congreso. Tenía facultades singu-bces, como la facultad para declarar nulos los actosemanados de los otros poderes que resultasen contra-rios a la Constitución; la facultad de declarar la inca-pacidad física o moral del presidente de la República;la suspensión de la SCJ; la clausura del Congreso de laUnión, etc.
La tercera ley constitucional se consagra a la regu-lación del Poder Legislativo, el cual se deposita en uncongreso, dividido en dos cámaras, la de diputados yla de senadores. El congreso tendría dos períodos desesiones ordinarias al año. La Cámara de Diputadosestaría integrada por diputados electos a través de unsistema de elección indirecta, en base a la poblacióndel paí-(un diputado por cada ciento cincuenta milalmas); se renovaría cada dos años; y entre los requi-sitos previstos para ser diputado se menciona el rela-tivo a la renta, la cual no podría ser inferior a los milquinientos pesos anuales. La Cámara de Senadores, porsu parte, estaría integrada por 24 personas, electas através de un procedimiento complejo en el cual par-ticipaba el Ejecutivo en junta de ministros, las juntasdepartamentales, la SCJ y el propio Supremo Poder
59

Conservador. Los senadores eran electos para un pe-nodo de seis años.
La cuarta ley constitucional, de 34 artículos, veníaa regular el poder ejecutivo. Como se había insistido,tendría que recaer este poder sobre un solo individuoy no habría vicepresidente. El sistema para elegir adicho presidente es muy complicado, ya que partici-paban en su designación tanto el Ejecutivo en funcionesen junta de ministros, como el Senado y la SCJ, quienespresentaban a la Cámara de Diputados una lista de losposibles candidatos, para que ésta seleccionara nadamás a tres, con el fin de que, de nueva cuenta, los pre-sentara a las juntas departamentales, para que eligieranuno, dejando a la misma Cámara de Diputados lacali-ficación de la designación y la correspondiente decla-ración. El presidente dura en su cargo ocho años ypuede ser reelecto. Para ser presidente se requiere sermexicano, mayor de 40 años y tener una renta no in-ferior a los cuatro mil pesos anuales. Entre sus facul-tades Be encuentra la de iniciar las leyes, así como lade excitar al Supremo Poder Conservador a que ejerzasus altas funciones y el nombramiento de los altoscargos del gobierno central y de los departamentos.
La quinta ley constitucional se refería, en sus 51 ar-tículos, a la organización y funcionamiento del PoderJudicial. Este se integraba con la SCJ, los tribunalessuperiores de los departamentos y los juzgados de pri-mera instancia y los de Hacienda. La SCJ se componíade 11 ministros, designados mediante el mismo proce-dimiento para la elección del presidente de la Repú-blica y un fiscal. Requerían ser mayores de 40 años deedad y tener cuando menos diez años de ejercicio pro-fesional. Tenían el carácter de inamovibles, salvo causade responsabilidad. Entre sus facultades tradicionalesse incluyó la de poder solicitar ante el Supremo PoderConservador la declaración de nulidad de las leyes in-constitucionales, así como la de participar en la desig-nación del presidente y de los senadores.
La sexta ley constitucional regulaba la parte relativaa la creación y organización de las circunscripcionespolíticas territoriales, denominadas entonces departa-mentos, quedando por tanto abolidos los anterioresestados libres, independientes y soberanos de que ha-blaban el Acta Constitutiva y la Constitución de 1824.Los departamentos quedaban bajo el gobierno del go-bernador respectivo y una junta departamental, confunciones legislativas. En ellos también habría, comovimos, tribunales superiores. Es decir, en el fondo se
respetó mucho la organización federalista, con la ex-presa referencia a su dependencia del centro.
La última ley constitucional, (le tan sólo 6 artículos,equivale a la parte final de las constituciones, puescontenía previsiones de carácter general, p.c., acercade la interpretación de las normas constitucionales,facultad que se reserva al legislativo general; acerca dela prohibición para introducir reformas a estas LeyesConstitucionales hasta que no pasaran seis años y sedeberían adecuar al sistema expresamente señaladopara este supuesto.
IV. Las Siete Leyes Constitucionales estuvieron envigor prácticamente hasta la expedición de las BasesOrgánicas de 1843. El periodo se caracterizó por lapresencia de las mismas circunstancias de inestabilidadpolítica, que tanto se le achacaban a la Constituciónfederalista para el periodo anterior. Se tomaron me-didas arbitrarias para teformarlas, antes de cumplirselos plazos fijados; así se van sucediendo los hechosy los acontecimientos al margen de la legalidad, comola reacción federalista encabezada por Gómez Faríasen junio de 1840, o el movimiento contra Bustamanteencabezado por los generales Valencia, Santa Anna yParedes, en septiembre de 1841, al amparo de las lla-madas Bases de Tacubaya, que permitirían convocarnuevas elecciones y abrir una vía de solución mediantela suscripción de fas Bases Orgánicas de 1843.
y. SUPREMO PODER CONSERVADOR.
Y. BIBLIOGRAFIA; BURGOA, Ignacio, Derecho consti-tucional mexicano, México, Porrúa, 1973; MATEOS, Juan A.,Historia parlamentaria de los congresos mexicanos, México,Imprenta de "El Partido Liberal", 1896, t. X; TENA RAMI-REZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 14a. cd., Mé.xico, Porrúa, 1976.
José BARRAGAN BARRAGAN
Leyes de orden público, y. ORDEN PUBLICO, ORDENPUBLICO INTERNACIONAL.
Leyes de Reforma. 1. Con este nombre se conoce enla historia del derecho mexicano al conjunto de leyes,decretos y órdenes supremas que fueron dictándoseentre 1855 y 1863 con objeto de modificar la es-tructura que la nación mexicana había heredado de laépoca colonial y hacer posible el establecimiento delmodelo liberal para su desarrollo social y económico.
II. Ya desde la época en que fue dictada la Consti-tución de 1824 existían en México dos grupos quefueron llamad,os en su tiempo: el partido del progreso
60

y el del retroceso. Se puede afirmar que en términos ge-nerales en el primero militaban los federalistas afilia-dos a las doctrinas políticas y económicas que preco-nizaban los liberales de otras latitudes y, en el segundo,se agrupaban los hombres que pretendían conservar laherencia colonial a través de la implantación de unarepública central o una monarquía.
La modificación de las estructuras heredadas de lacolonia llevaba implícitas muchas cuestiones de diversanaturaleza, pero sin duda una de las más importantesera la relativa a la separación de la Iglesia y del Estado,la cual sólo pudo lograrse al mediar el siglo XIX. Yadesde la época colonial se había dado la intervención,cada vez más amplia a medida que se consolidaba elabsolutismo del Estado en materia eclesiástica. Losgobiernos nacionales intentaron mantener esa injeren-cia, y reivindicaron el patronato que habían ejercidolos reyes españoles respecto de la Iglesia de Indias.En esta empresa siempre contaron con la oposición (lela Santa Sede. Pero una cosa era la intervención de unEstado católico en materia eclesiástica y otra muydistinta era la separación de ambas potestades. De cual-quier modo el regalismo de los reyes borbónicos pre-paró de alguna manera el camino de la reforma. Muchasotras cuestiones la hicieron requisito indispensable parala constitución del Estado moderno mexicano.
Antes de la Revolución de Ayutla (1854) ya se ha-bían dado varios intentos reformistas en México. Elmás importante fue emprendido por Valentín GómezFarías. Entre abril de 1833 y mayo de 1834, año enque retomó Santa Anna las riendas del poder, se dic-taron diversas disposiciones que atentaban contra lossacrosantos derechos de la Iglesia. En los años siguien-tes, la penuria del Estado y las amenazas constantesque sufría en su intento de consolidación lo obligarona dictar algunas medidas para desamortizar los bienesde diversas corporaciones religiosas. Sin embargo, elenfrentamiento definitivo entre los partidarios delprogreso y los del retroceso se dio después de la con-sumación de la Revolución de Ayutla. El triunfo mi-litar de los liberales en sus dos manifestaciones, purosy moderados, les permitió emprender la ansiada Re-forma.
III. Aunque un aspecto muy importante de la Refor-ma es el relativo a las relaciones de la Iglesia y el Es-tado, en realidad el programa liberal que la hacía subandera era muy vasto y abarcaba diversas materias.En el aspecto político los liberales buscaban el esta-blecimiento del sistema federal, la independencia de
los poderes que conformaban el gobierno y el sufragiouniversal. Asimismo preconizaban la libertad de tra-bajo, de comercio, de prensa, de enseñanza y, final-mente, de conciencia. En el aspecto social luchabanpor la igualdad ante la ley, la cual llevaba aparejada laabolición de fueros y privilegios, el reconocimiento deque el matrimonio era un contrato civil regulado porel Estado y, finalmente, la secularización de la vida delas personas en lo relativo al registro de nacimientos,matrimonio, adopción y defunción, materias todas quehabían estado desde el inicio de la época colonial enmanos de la Iglesia. Por último, en el aspecto econó-mico su lucha se centraba en lograr la libre circulaciónde la riqueza, para conseguirla era preciso desamortizarlos bienes de las corporaciones civiles y religiosas, per-mitir la libertad testamentaria y admitir el préstamocon intereses libremente pactados por las partes; tam-bién buscaban nacionalizar los bienes eclesiásticos,fomentar la colonización y la inversión extranjerasque harían posible mejorar la producción, la agricul-tura y el comercio, y, finalmente, crear un mercadovinculado al capital internacional.
IV. Dentro de la multitud de leyes, decretos y dis-posiciones de diverso tipo que fueron dictadas despuésdel triunfo de la Revolución de Ayutla para lograr laReforma de las estructuras coloniales, sobresalen algu-nas que se centran en la cuestión relativa a las caracte-rísticas de la Iglesia en el seno de la sociedad planeada.Entre ellas merece destacarse la Constitución de 1857,la cual condensaba los afanes liberales, pero en su ma-nifestación moderada. La restauración de la República,después de la derrota de los intervencionistas franceses,hizo posible que durante la presidencia de Lerdo deTejada se elevaran a rango constitucional los principiosreformistas sostenidos por los liberales puros: la sepa-ración de la Iglesia y el Estado; el reconocimiento deque el matrimonio era un contrato civil, regulado, aligual que los demás actos del estado civil de las perso-nas, por el Estado, y la prohibición de que las corpo-raciones civiles y eclesiásticas tuvieran más bienes quelos que señalaba la propia Constitución de 1857 en sua. 27; esto se logró en 1873. En el camino se inició elproceso para la implantación del modelo liberal.
Y. Algunas de fas disposiciones reformistas relativasa las relaciones Iglesia-Estado merecen destacarse porseparado, aunque sus principios se hallan contenidosya sea en la Constitución de 1857 o en las reformasque se le hicieron en 1873. De ellas las más importan-tes son las siguientes:
61

a) La llamada Ley Juárez, de 22 de noviembre de1855, por la que se suprimían los tribunales especialesde las diversas corporaciones que habían existido du-rante la época colonial y los fueros eclesiástico y mili-tar en los negocios civiles. Esta ley fue dictada por elpresidente Alvarez, la elaboró Benito Juárez a la sazónministro de justicia.
b) La Ley de Desamortización de Fincas Rústicasy Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, dejunio de 1856, conocida también como Ley Lerdo.Con ella se inició la modificación definitiva de losorganismos que habían gozado del privilegio de laamortización durante la época colonial: la Iglesia, lascomunidades indígenas y las corporaciones civiles,fundamentalmente, los ayuntamientos. El principiode igualdad ante la ley, la necesidad de la libre circula-ción de la riqueza, y un erario siempre en bancarrotallevaron al gobierno a iniciar el proceso de desamorti-zación que vio su culminación a fines de la ¿poca por-firista. Esta ley fue dictada durante el gobierno deComonfort, y elevada a rango constitucional en el a.27 de la Constitución de 1857, el cual incluso amplia-ha el listado de bienes desamortizables.
c) La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, de 12 de julio de 1859. Por ella entraban "aldominio de la nación todos los bienes que el clero re-gular y secular ha estado administrando con diversostítulos", tanto predios, como derechos y acciones.Postulaba la separación de los negocios civiles y loseclesiásticos, en adelante el gobierno se limitaba "aproteger con su autoridad el culta público de la reli-gión católica, así como el de cualquier otra". Supri-mían en toda la República las órdenes de los religiososseculares que existían. Prohibía la fundación de con-ventos, congregaciones, cofradías, archicofradías, etc.,y el uso de hábitos o trajes de las órdenes suprimidas.Esta ley fue dictada en Veracruz por el presidenteJuárez mientras la capital se hallaba ocupada por Zu-loaga.
d) En el mismo año de 1859 se dictaron tres dispo-siciones cuyo objeto era la secularización de los actosdel estado civil de las personas: la Ley del MatrimonioCivil, de 23 de julio de 1859; la Ley Orgánica del Re-gistro Civil del mismo día y año, y, finalmente, comocomplemento, el decreto por el que se secularizabantodos los cementerios y camposantos de la República,de 31 de julio de 1859. Con estas tres disposiciones seponía fin a la intervención del clero regular y secularen el registro de nacimientos y defunciones y en la
celebración del matrimonio. Este registro fue confiadoa funcionarios civiles, dependientes del Estado. Lastres disposiciones fueron dictadas por el presidenteJuárez.
e) La Ley sobre Libertad de Cultos, de 4 de diciem-bre de 1860. El principio de la libertad de cultos nohabía sido incorporado a la Constitución de 1857, apesar de haber sido ampliamente debatido y habercontado con grandes defensores. El presidente Juárez,desde Veracruz, lo convirtió en norma de carácter obli-gatorio; posteriormente habría de incorporarse al textoconstitucional.
A través de esta ley se permitía el establecimientode cualquier Iglesia en el territorio nacional, y Be ga-rantizaba a los fieles el libre ejercicio del culto. Lalibertad religiosa constituía, a juicio de los liberales,no sólo un derecho natural, sino uno de los requisitospara .lograr la colonización del territorio nacional porparte de sujetos emprendedores que, una vez admitidala tolerancia religiosa, habrían de establecerse en laRepública para su engrandecimiento y prosperidad.
Conforme al texto de esta ley quedaban deslindadaspara lo venidero las jurisdicciones civil y eclesiástica.Dentro de la esfera eclesiástica las Iglesias podríanobrar con entera libertad, su autoridad sería sólo espi-ritual, y habrían de estar sujetas, en todo lo que nofuera relativo al culto, a las leyes de la República. Porlo que tocaba a las cuestiones del culto interno goza-rían de la más amplia libertad, siempre que no se ata-caran "el orden, la paz o la moral pública, o la vidaprivada, o de cualquier otro modo los derechos de ter-ceros". Por otra parte, en los -casos en que se provocaraalgún crimen o delito, los miembros de las distintasIglesias estarían sometidos a las leyes civiles.
1) Al regresar el gobierno a la capital de la Repúblicafueron dictados dos decretos que redondeaban la obrareformista en su aspecto de las relaciones Iglesia-Es-tado: el decreto de 2 de febrero de 1861 por el que sesecularizaban los hospitales y establecimientos de be-neficencia y el de 26 de febrero de 1863 que mandabaextinguir Las comunidades de religiosas, salvo las de lasllamadas Hermanas de la Caridad.
VI. Los acontecimientos políticos en que se inscribela Reforma en su aspecto religioso son de todos cono-cidos. Tras la promulgación de la Constitución de 1857dio principio la llamada Guerra de Reforma o Guerrade Tres Años (1858-1860), durante la cual el gobiernoencabezado por el presidente Juárez hubo de reple-garse hacia Veracruz. Derrotados los conservadores y
62

asentado en la capital de la República, el gobierno tuvoque hacer frente a la intervención francesa y a la vic-toria conservadora que hizo posible el establecimientodel II Imperio. Tras el fusilamiento de Maximiliano,los gobiernos republicanos que ya habían logrado laReforma en su aspecto religioso, centraron su interésen la modificación de las estructuras económicas, locual no hubiera sido posible sin la desamortización delos bienes de las corporaciones civiles y religiosas.
El modelo liberal alcanzó su más alta expresión enla década de los ochenta del siglo XIX, en esa décadaculminó el proceso que se había iniciado antes de laindependencia de México, para someter la Iglesia alEstado. La Reforma, en sus aspectos religiosos, políticoy social, finalmente se llevó a 5U8 últimas consecuen-cias. El precio que se pagó fue alto, pocos años despuésse hizo patente que la igualdad no se había consegui-do, que la Iglesia seguía siendo detentadora de grancantidad de bienes, que la libertad sólo era privilegiode unos cuantos, y que en el aspecto político, el siete-ma federal lo era sólo de nombre. El liberalismo habíasido implantado en una sociedad cuyas profundascontradicciones obligaron a rectificar el rumbo del paísen la primera década del siglo XX.
y. BIENES DE CORPORACIONES CIVILES O ECLE-SIÁSTICAS, CoNsTiTucloN POLITICA DE LA REPUBLI-CA MEXICANA DE 1857, DESAMORT1ZACION, REGIOPATRONATO, SEPARACION DE LA IGLESIA Y EL ES-TADO, SUPREMACIA DEL ESTADO SOBRE LAS IGLE-SIAS.
VII. BIBLIOGRAFIA: GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés,La Reforma y el Imperio, México, Secretaría de EducaciónPública, 1971; GUTIERREZ, Blas José, Leyes de Reforma.Colección de las disposiciones que se conocen con este nom-bre, publicadas desde el año de 1855 al de 1868. Formada yanotada por el Lic..., catedrático de Procedimientos Judi-ciales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, Im-prenta de "El Constitucional", 1869, y Miguel Zornoza,Impresor, 1870, 5 yola.; Leyes de Reforma. Gobiernos deIgnacio Comonfort y Benito Juárez- (1856-1863); 2a. ed.,México, Empresas Editoriales, 1955; PARRA, Porfirio, So-ciología de ¡a Reforma; 2a. cd., México, Empresas Editoriales,1967; TENA RAMIREZ, Felipe, Leyes fundamentales deMéxico, 1808-1975; lis. cd., México, Porrúa, 1975, 1011 P.
Ma. del Refugio GONZÁLEZ
Liberalidad. I. (Del latín liberalitas-atis, generosidad,desprendimiento.) Consiste en un acto de atribuciónpatrimonial, renuncia o asunción de una obligación, atítulo gratuito, sin que exista una contraprestación;por esa razón los actos (le liberalidad pueden ser rea-
les, liberatorios o promisorios, siendo los primerosaquellos en los que se transfiere o constituye un dere-cho real; los segundos consisten en la renuncia de underecho patrimonial adquirido y las liberalidades pro-misorias surgen cuando una persona asume una res-ponsabilidad respecto de otra a título gratuito. Dedonde resulta que las liberalidades deben ser ejercidasespontáneamente, requieren plena capacidad para ha-cerlas y no se entiende que existen cuando hay igno-rancia o son arrancadas contra la voluntad.
II. El legislador es muy cauto para que las liberali-dades produzcan sus efectos, entre otras cosas exigien-do que la donación sea un contrato que requiere parasu constitución que el donatario acepte e informe aldonante, que la donación se efectúe cumpliendo unaformalidad y la aceptación se haga en vida del donante.
Los actos de liberalidad no corresponden estricta-mente a los actos a título gratuito, pues la liberalidadexige el empobrecimiento de un sujeto acompañadodel enriquecimiento de otro. En consecuencia no sonactos de liberalidad el mutuo simple, el depósito o elmandato gratuitos.
Los actos de liberalidad se realizan en vida del su-jeto, es decir, son negocios jurídicos intervivos. Nopuede hablarse de liberalidad en las sucesiones,éstas son rnortis causa.
En función de que los actos de liberalidad se fun-damentan en la voluntad de atribuir un bien, de re-nunciar un derecho o de asumir una obligación, setoma en cuenta en forma principal la voluntad, esdecir, la causa y motivo de los actos de liberalidad; poresa razón se dice que los actos de liberalidad exigenun animus donandj y que por lo tanto si el motivodeterminante del acto fuere erróneo o ilícito se pro-ducirá la invalidez. Así sería anulable una donaciónhecha a una persona creyendo que era la que me habíasalvado la vida, o la realizada para obtener favores ilí-citos o imponiendo deberes imposibles o ilícitos.
III. Volviendo a la clasificación inicial de actos ocliberalidad reales, liberatorios o promisorios, la doctri-na distingue que dichos actos pueden consistir en unnegocio mixto con donación, en una donación indi-recta y en un contrato de donación.
El negocio mixto con donación es aquel en el quehay aspectos de gratuidad y de onerosidad en la mismacategoría negocial, así la adquisición de la cosa por unprecio superior a la misma, la renuncia a la lesión o alas garantías de una obligación pueden constituir elnegocio mixto.
63

La doctrina denornina donaciones indirectas a losactos de liberalidad que no constituyen un contrato:así quedarían comprendidas como tales la remisión dela deuda, el pago de una deuda ajena, el garantizar unaobligación sin voluntad del deudor o el contrato a fa-vor de tercero e inclusive podrían ser donaciones indi-rectas la renuncia a una prescripción ganada.
En todos estos casos, de las llamadas donacionesindirectas, se realizan los actos de liberalidad sin suje-tarse a las rigurosas formalidades que el legislador exigeen el contrato de donación.
En efecto, la donación puede estimarse corno unnegocio de liberalidad, pero necesaaiamente a la luzdel CC es un contrato. El contrato puede definirse co-mo aquel en que una persona transfiere a otra, gratui-tamente, una parte o la universalidad de sus bienespresentes reservándose lo necesario para vivir (aa. 2332y 2337 del CC).
IV. No cabe la revocación de los actos de liberali-dad; el legislador sólo permite la revocación y reduc-ción de donaciones por ingratitud del donatario o porsuperveniencia de hijos. La primera supone que hayuna indignidad del donatario por haber cometido undelito contra Ja persona, honra o bienes del donante osus ascendientes, descendientes o cónyuge, o porqueel donatario rehuse socorrer al donante, lo que producela revocación de lo adquirido, siempre que la demandade indignidad se ejercite dentro de un año contadodesde que tuvo conocimiento el donador.
La revocación por superveniencia de hijos puede sersolicitada dentro de los cinco años en que se hizo ladonación, pero se produce de hecho, esto es por efectode la ley, en tratándose del hijo póstumo.
La revocación tiene efectos de subrogación realpuesto que si el donatario hubiere transmitido a títulooneroso los bienes, deberá entregar el precio recibidopor éste o las cosas obtenidas con el precio.
u. DONACION.
V. BIBLIOGRAFIA LOZANO NORIEGA, Francisco.Cuarto curso de derecho civil, contratos; 2a. cd., México,Asociación Nacional del Notariado Mexicanu, A.C., 1970:ROJINA VILLEGAS. Rafael, Derecho civil niexkano, t. VE.Contratos; 3a. cd., México, Porrúa, 1977,2 vals.; SANdEZMEDAL, Ramón, De loa contmtos civiles; 5a. cd., México,Porrúa, 1980.
José de Jesus LOPEZ MONROY
Libertad. 1. (Del latín libertas-atis que indica la condi-ción del hombre no sujeto a esclavitud.)
II. La palabra libertad tiene muchas acepciones. Sehabla de la libertad, en sentido muy amplio, Como laausencia de trabas para el movimiento de un ser. Sedice así que un animal que vive en el bosque es libre,a diferencia del que vive en un zoológico, o se hablade la caída libre de los cuerpos. También al hombresuele aplicársele este concepto amplio de libertad; sedice, p.c., que el hombre recluido en una cárcel no eslibre.
Con una significación menos amplia, pero no técni-ca, se usa el término libertad para indicar la condicióndel hombre o pueblo que no está sujeto a una potestadexterior. Se habla así de un trabajador libre en oposi-ción al trabajador sujeto a la obediencia de un patrón,o de un pueblo o país libre, que se gobierna por suspropios nacionales, a diferencia del pueblo sometido aun gobierno extranjero. Este sentido es el que suele dár-sele a la libertad democrática; el gobierno del pueblo.
HL En su acepción filosófica, el vocablo libertadtiene un significado más preciso. La libertad se entien-de como una propiedad de la voluntad, gracias a lacual ésta puede adherirse a uno de entre los distintosbienes que le propone la razón.
La libertad es una consecuencia de la naturaleza ra-cional del hombre. Por la razón, el hombre es capazde conocer que todos los seres creados pueden ser ono ser, es decir, que todos son contingentes. Al descu-brir la contingencia de los seres creados, el hombre sepercata que ninguno de ellos le es absolutamente ne-cesario. Esto es lo que permite que entre los distintosseres que la razón conoce, la voluntad quiera libre-mente alguno de ellos como fin, es decir, como bien.El bien no es más que el ser en cuanto querido por lavolunMd.
La libertad humana, libertad de querer en su acep-ción más amplia, es libertad de querer uno entre variosbienes. Cuando se dice que el libre albedrío consisteen querer el bien o el mal se habla impropiamente, yaque en realidad la voluntad sólo escoge entre distintosseres que la razón le presenta como bienes. Puede serque la voluntad elija el bien menor, y es entoncescuando se dice que escoge el mal; p.c., el trabajadorque escoge quedarse con dinero que es de la empresadonde trabaja y hacer a un lado su honestidad, ha es-cogido el bien menor (dinero) y despreciado ci bienmayor (honestidad).
Es frecuente que el hombre prefiera el bien menor.Esto sucede por error de la razón, que presenta comomejor un bien inferior (p.c., quien mata a un hombre
64

porque considera que tiene derecho a la venganza pri-vada), o por defecto de la voluntad que llega a prefe-rir el bien que sabe claramente que es menor (p.e.,quien prefiere descansar en vez (le trabajar en horasde labores). La posibilidad de escoger el bien menor esun defecto de la naturaleza humana que, sin embargo,demuestra que el hombre es libre, así corno la enfer-medad demuestra que el cuerpo vive.
La libertad de querer se funda en la capacidad dela razón para conocer distintos bienes. Si gracias a larazón el hombre es libre, se comprende que su liber-tad crezca a medida que obre conforme a la razón. Lalibertad se ejercita en la elección de un bien. La elec-ción supone un juicio previo; si la razón juzga que unbien determinado es el mejor, y libremente la volun-tad lo quiere, y el hombre actúa en consecuencia, sepuede afirmar que ese hombre actuó libremente, por-que lo hizo conforme con el principio de actividad quees propio de su naturaleza: la razón. Cuando alguienprefiere un bien menor, obra movido por el error opor un apetito que de momento se impone a su razón,obra entonces movido no por el principio de actividadque le es propio, sino por un principio extraño; noobra por sí mismo, y por lo tanto no es libre.
De lo anterior se desprende que la libertad huma-na, en sentido estricto, consiste en la posibilidad depreferir el bien mejor. Esto sólo ocurre cuando la ra-zón juzga acertadamente cuál de los bienes que seofrecen a la voluntad es realmente mejor. Por eso, unarazón deformada que parte de premisas falsas parajuzgar, o una razón que juzga sin la información ade-cuada, es un grave obstáculo para la libertad. Así secomprende la frase evangélica, "la verdad os hará li-bres", y se comprende que la ignorancia y la falta deeducación sean de los más graves obstáculos a la li-bertad.
Para ser enteramente libre, además de un juicio co-rrecto, se requiere una voluntad fuerte, es decir, unavoluntad habituada a preferir el bien mejor. Un Siste-ma educativo que tienda a la formación de hombreslibres, debe tener muy en cuenta la formación de es-tos hábitos en la voluntad. Bajo esta perspectiva, seentiende qué sentido puede tener una disciplina queprocure que los educandos se habitúen a preferir elbien mejor, el trabajo a la ociosidad, el orden al de-sorden, la limpieza a la suciedad, etc.; ella es realmen-te un instrumento para la libertad.
De lo anterior se colige que el hombre crece en li-bertad a medida que su voluntad quiere bienes mejo-
res, y siendo Dios el bien óptimo, el hombre que amaa Dios es eminentemente libre.
IV. En sentido jurídico, la libertad es la posibilidadde actuar conforme a la ley. El ámbito de la libertadjurídica comprende: obrar para cumplirlas obligacio-nes, no hacer Jo prohibido, y hacer o no hacer lo queno está ni prohibido ni mandado. Esta concepción su-pone que la ley es un mandato racional, de modo queel actuar conforme a la ley equivale a actuar conformea la razón. Esta equivalencia se da propiamente en laley natural, lo cual no es más que lo que la misma ra-zón prescribe al hombre como norma de obrar en or-den a su perfeccionamiento integral. Respecto del de-recho positivo puede dame o no darse esa equivalenciaentre razón y ley. La libertad jurídica en relación alderecho positivo consiste, entonces, en la posibilidadde obrar conforme a la ley positiva en tanto ésta seaconforme con la ley natural. Entendida así, la libertadjurídica implica la posibilidad de resistencia frente ala ley injusta.
En el derecho constitucional se habla de algunas"libertades" fundamentales, como la libertad de im-prenta, la libertad de educación, la libertad de tránsi-to, etc. Aquí, la palabra libertad denota un derechosubjetivo, es decir, el derecho que tienen las personasa difundir sus ideas, a educar a sus hijos, a entrar ysalir del país, etc. Mientras se respeten esos derechosen una sociedad determinada, se podrá decir que los'hombres actúan en ella con libertad, ya que los dere-chos de la persona humana son expresión de la leynatural, y la libertad jurídica, como ya se dijo, con-siste esencialmente en la posibilidad de obrar confor-me a esa ley natural.
V. BIBLIOGRAFEA: GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Li-
bertod como derecho y como poder, México, Compañía Ge-neral Editora 1941; LEON XIII, "Encíclica Libertas", repro-ducida en AZPEAZ U-CERVANTES, Direcciones pontificias,México, Buena Prensa, 1939; LUfiO PESA, Derecho natural,Barcelona, La Hormiga de Oro, 1947; VELASCO, G., Delibe-raciones sobre la libertad, Buenos Aires, Instituto Venezolanode Análisis Económico y Social, 1961.
Jorge ADAME GODDARD
Libertad bajo fianza, y. LIBERTAD CAUCEONAL.
Libertad bajo protesta. 1. Es la medida cautelar quetiene por objeto la libertad provisional del inculpadoen un proceso penal, cuando se le imputa un delito de
65

baja penalidad, tiene buenos antecedentes y no has¡-do condenado en un juicio penal anterior, con el com-promiso formal de estar a disposición del juez de lacausa.
II. Esta institución constituye uno de los aspectosde la medida precautoria genérica denominada liber-tad provisional y que se divide en dos sectores: libertadcauciona¡ y bajo protesta, en virtud de que ambasprovidencias tienen como finalidad común la libertadprovisional del inculpado sometido a detención pre-ventiva con motivo de un proceso penal, en el primersupuesto con la constitución de una garantía econó-mica y en el segundo a través de una promesa formalde estar a disposición del juez o tribunal que tramitael citado proceso.
Sin embargo, la diferencia consiste en que la liber-tad caucional se otorga a los presuntos responsablesde delitos de penalidad de tipo medio y con un crite-rio estrictamente objetivo, en tanto que, concedidabajo protesta, beneficia al inculpado al que se le impu-ta un delito de baja penalidad y además satisface re-quisitos de carácter personal, como son los buenosantecedentes y que no exista reincidencia, es decir,que no hubiese sido condenado previamente en otrojuicio de carácter penal.
Por otra parte, es preciso tomar también en consi-deración que el citado beneficio de la libertad bajopiotesta está relacionado, así sea en forma indirecta,con la llamada condena condicional regulada por ela. 90 del CP, y que implica la suspensión de la sancióncorporal al sentenciado cuando se cumplen condicio-nes similares a las exigidas para otorgar la primera ins-titución, es decir, que la citada sanción no exceda dedos años de prisión, que sea la primera ocasión queincurra en delito intencional, que tenga buenos ante-cedentes, de manera que aquel que obtiene la libertadbajo protesta tiene también la posibilidad de que, encaso de ser sentenciado, logre que se suspenda la eje-cución de la sanción corporal respectiva.
Si bien la citada libertad bajo protesta no se en-cuentra prevista en el a. 20, fr. 1, de la C, que regulade manera exclusiva la de carácter cauciona¡, Ja doc-trina considera que no se opone a las normas de ca-rácter fundamental por tratarse de un beneficio quese refiere a una situación que se encuentra dentro delos límites y los propósitos del citado preceptode nuestra ley suprema.
III. La libertad bajo protesta se consignó en loscódigos procesales expedidos durante la vigencia de la
Constitución de 1857, pero en ellos existía una con-fusión entre lo que actualmente se conoce corno li-bertad por desvanecimientos de datos y la que se ob-tenía bajo protesta en sentido estricto. En efecto, losaa. 430-433 del CPP, de 6 de julio de 1894, y 349-351del CFPP, de 16 de diciembre de 1908, exigían entrelos motivos para solicitar la referida libertad bajo pro-testa, el desvanecimiento, en cualquier estado delproceso, de los fundamentos que hubiesen servidopara dictar la prisión preventiva; pero también com-prendían las diversas causas similares a las de los orde-namientos vigentes, relativas a la baja penalidad, losantecedentes y la falta de reincidencia de los inculpa-dos (aa. 435439 y 352-354, respectivamente).
IV. De acuerdo con lo establecido por los CPP,CFPP y CJM actualmente en vigor, los motivos deprocedencia de la libertad bajo protesta se hacen con-sistir en: a) que el acusado tenga domicilio fijo y co-nocido en el lugar en que se siga el proceso; b) que suresidencia en ese lugar sea de un año cuando menos;e) que a juicio del juez de la causa no exista temor deque se sustraiga a la acción de la justicia; d) que pro-teste presentarse ante el tribunal que conozca de sucausa siempre que se le ordene; e) que no hubiere sidocondenado en otro juicio criminal (los códigos distri-tal y federal señalan indebidamente que sea la primeravez que delinque el procesado, pero el CJM con mejortécnica dispone que no hubiese, sido condenado enotro juicio criminal); f) que se trate de delitos cuyapena máxima no exceda de dos años de prisión (elCJM reduce el límite a seis meses) (aa. 552 CPP, 418CFPP y 795 del CJM). El código federal agrega, comoexigencia adicional, que el inculpado tenga profesión,oficio, ocupación o medio honesto de vivir.
Sin embargo, los requerimientos anteriores no sonexigibles cuando el inculpado hubiese cumplido 'lapena impuesta en primera instancia estando pendientela apelación (aa. 555 del CPP, y 419 del CFPP). Elpropio ordenamiento federal establece que, en ese su-puesto, la medida debe otorgarse de oficio por los tri-bunales respectivos.
Además, el ordenamiento distrital considera cornomotivo del otorgamiento de la libertad bajo protestasin los requisitos normales, el caso previsto por el in-ciso segundo de La fr. X del a. 20 dil la C, es decir,cuando la prisión preventiva se prolongue hasta eltiempo máximo que fija la ley al delito que motivareel proceso. En este último supuesto no procede enrealidad la medida precautoria provisional, sino la Ii.
66

bertad definitiva del acusado, pues en caso contrariose violaría lo dispuesto por el citado precepto consti-tucional, como lo ha puesto de relieve la doctrina(García Ramírez).
El CFPP agrega otro supuesto en el cual se puedeconceder la libertad bajo protesta Sin las exigenciasestablecidas para las situaciones normales, o sea cuan-do el Ministerio Público Federal, previa autorizacióndel procurador general de la República, promueva di-cho beneficio en cualquier estado que guarde el pro-ceso, cuando se trate de los delitos de sedición, motín,rebelión o conspiración para cometerlos (segundopfo. del citado a. 419). Como se trata de los llamadosdelitos políticos, la institución se ha utilizado paraponer en libertad provisional a algunos detenidos sinsuspender el proceso respectivo, especialmente cuan-do se tiene el propósito de dictar una ley de amnistíao el indulto por gracia.
Y. La tramitación de la medida cautelar de referen-cia tiene carácter incidental, pero dentro del mismoproceso principal, de manera similar al procedimientopara decretar la libertad caucional, y así lo disponeexpresamente el CFPP (a. 418, penúltimo pfo.), pre-cepto que además agrega que son aplicables las dispo-siciones contenidas en el diverso a. 411, que se refierea la notificación al que obtuvo la libertad bajo cauciónde las obligaciones que adquiere con dicho beneficio.Por su parte, el a. 796 del CJM establece que el inci-dente se promoverá y tramitará ante el juez de la cau-sa, oyéndose en audiencia al Ministerio Público.
Y!. Por lo que se refiere a la revocación de la cita-da libertad bajo protesta, la misma puede ordenarseen dos supuestos generales: a) cuando se viole algunade las disposiciones legales relativas a su otorgamiento,y b) cuando recaiga sentencia condenatoria contra elinculpado ya sea en primera o segunda instancia (aa.554 del CPP y 797 del CJM). La doctrina ha señaladoque no es feliz la redacción de la segunda causa de re-vocación,<>tres no basta que se pronuncie una senten-cia condenatoria cuando la misma se hubiese impug-nado, sino que se requiere que la misma hubieseadquirido firmeza, corno lo exige claramente el CFPP.
Al respecto el a. 421 del citado CFPP estableceuna reglamentación de la revocación de la libertad ba-jo protesta a través de condiciones que son muy simi-lares a las que este mismo ordenamiento establece ensu a. 412 para la libertad cauciona¡, es decir: a) cuan-do el inculpado desobedeciere, sin causa justa y pro-bada, la orden de presentarse al tribunal que conozca
del proceso; b) cuando cometiera un nuevo delito an-tes de pie el proceso en el cual se le concedió la liber-tad esté concluido con sentencia firme; e) cuandoamenazare al ofendido o a algún testigo de los quehubiesen declarado o tengan que declarar en su proce-so o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estosúltimos o a algún funcionario del tribunal o al agentedel Ministerio Público que intervenga en el proceso;d) cuando en el curso del proceso apareciere que eldelito merece una pena mayor que la señalada comolímite para obtener el beneficio; e) cuando dejarende concurrir algunas de las condiciones necesarias pa-ra otorgar la medida, y i) cuando recaiga sentenciacondenatoria contra el inculpado y ésta quede firme.
. CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON-DENA, DETENCION PREVENTIVA, LIBERTAD CAU-CIONAL, MEDIDAS CAUTELARES.
VII. BIBLIOGRAFIA: FRANCO SODI, Carlos, Elproce-
dimiento penal mexicano; 4a. cd., México, Porrúa, 1957;GARCIA RAMIREZ, Sergio, Curso de derecho procesal pe-red; 3a. cd., México, Porrúa, 1980; (JONZALEZ BUSTA-MANTE, Juan José, Principios de derecho procesal penalmexicano; 6a. ed., M€xico, Pornia, 1975; PIÑA Y PALA-CIOS, Javier, Derecho procesal penal, México\Tallcre5 de laPenitenciaría del D.F., 1947; RAMIREZ HERNÁNDEZ, El-pidio, "La libertad provisional mediante caución y protestaen la Constitución mexicana", y ZAMORA PIERCE, Jesús,'La libertad mediante caución y protesta en las leyes secun-darias", ambos en Revista Mexicana de Justicia, México,núm. 19, julio-agosto de 1982.
Héctor FIX-ZAMUDIO
Libertad cauciona]. 1. Es la medida precautoria esta-blecida en beneficio del inculpado con el objeto deconcederle la libertad provisional durante el procesopenal, cuando se le impute un delito cuya penalidadno exceda de determinado límite y siempre que elpropio acusado o un tercero otorgue una garantíaeconómica con el propósito de evitar que el primerose sustraiga de la acción de ¡ajusticia.
11. Así como la detención o prisión preventivasconstituyen una medida cautelar que se decreta en elproceso penal en favor de la seguridad social, la provi-dencia opuesta, es decir, la que beneficia al acusadosometido a dicha detención, es la denominada liber-tad provisional, que en el ordenamiento mexicanopuede asumir dos modalid3des, la calificada comocauciona] tanto judicial como administrativa y la quese concede bajo protesta.
Iii. La vieja legislación española que se aplicó tan-
67

to en la época colonial como en el México indepen-diente durante la primera mitad del siglo XIX, conce-día la libertad caucional en beneficio del acusadoúnicamente cuando la pena que pudiera imponérseleno tenía carácter corporal, lo que resultaba exgerada-mente restrictivo, y así lo establecieron algunos de losordenamientos constitucionales que tuvieron vigenciacii nuestro país de acuerdo con el modelo del a. 296de la Constitución española de Cádiz de 1812 que re-cogió dicha tradición, y, por el contrario, no se consig-nó expresamente dicho beneficio en el a. 20 de laConstitución federal de 1857, que consagró los dere-chos del acusado en el proceso penal.
Sin embargo, los códigos de procedimientos pena-les expedidos durante la vigencia de la citada Consti-tución de 1857, regularon el otorgamiento de La liber-tad cauciona] respecto de los acusados por delitos quemerecieran pena corporal, y en esta dirección pode-mos mencionar los aa. 260 y 440, respectivamente, deos CPP de 15 de septiembre de 1880 y 6 de juliode 1894; así como el 355 del CFPP de 16 de diciem-bre de 1908; en la inteligencia de que el primero delos citados códigos distritales, así corno el federal, se-balaron corno límite la pena de cinco años de prisión,en tanto que el distrital de 1894 elevó dicho límite alos siete años. Sin embargo, en la práctica se desvirtuóesta medida precautoria, cii virtud de que, como loafirmó la exposición de motivos del proyecto de Cons-tituición presentado por Venustiano Carranza alConstituyente de Querétaro, el primero de diciembrede 1916; '.. tal facultad (de obtener el inculpado lalibertad bajo fianza) quedó siempre sujeta al arbitriocaprichoso de los jueces, quienes podian rugar la gra-cia con sólo decir que tenían temor h up.ie el acusadose fugase y se sustrajera a La acción de la justicia".
La medida precautoria de la libertad bajo cauciónquedó consagrada en el a. 20, fr. 1, de la C de 5 de fe-brero de 1917, la que recogió el criterio objetivo deri-vado de los códigos de procedimientos penales ante-riores, pero suprimiendo cualquier posibilidad dearbitrio judicial. En efecto, en el texto primitivo delcitado precepto constitucional se fijó como límite pa-ra otorgar el beneficio, que la pena por el delito quese imputara al acusado no excediera de cinco años deprisión, y se señaló como máximo al monto de la cau-ción fa cantidad, entonces respetable, de diez mil pe-sos. Por reforma a este precepto constitucional publi-cada el 2 de diciembre de 1948, se modificó el límitepara la concesión de la medida tomando en considera-
ción, al parecer siguiendo el criterio de la jurispruden-cia de la SCJ, el término medio aritmético de cincoaños de prisión; elevó la cuantía máxima de la caucióna doscientos cincuenta mil pesos, y estableció reglasespeciales en cuanto a los delitos de carácter patri-monial.
IV. Corno se trata de una institución muy comple-ja, trataremos de sistematizarla brevemente señalan-do la procedencia de la medida; el procedimiento paraobtenerla; naturaleza y monto de la garantía, y, fi-nalmente, tos efectos de la providencia y su revoca-ción.
A) Procedencia. Según lo establecido por el a. 20,fr. 1, de la C, citado anteriormente, la medida prccau-toria procede en beneficio del inculpado cuando lapena que corresponde al delito que se le atribuya noexceda del promedio aritmético de cinco años de pri-sión, regla que es reiterada por el a. 399 del CFPP quefue modificado para situarlo al nivel de la reformaconstitucional de 1948, y por el contrario, el precep-to fundamental debe aplicarse directamente en lugarde las disposiciones de los aa. 556 del CPP y 799 delCJM, que todavía señalan el límite de cinco años deprisión establecido por el texto primitivo de la citadadisposición fundamental.
Si bien el citado a. 399 del CFPP fue adaptado a lareforma constitucional, por el contrario, la doctrinaconsidera que es discutible la conformidad del citadoprecepto con el texto fundamental en cuanto disponerjiie los tribunales podrán negar la concesión de la li-bertad caucional si el máximo de la pena del delitoimputado excede de cinco años de prisión, tomandoen cuenta la ternibilidad del inculpado, las circunstan-cias especiales que concurran en el caso, la impor-tancia del daño causado y, en general, las consecuen-cias que el delito haya producido o pueda producir;pues se estima que dichas reglas resultan aplicablespara la fijación del monto de la garantía, pero no res-pecto de la procedencia de la medida, la que debeotorgarse o negarse de acuerdo con el criterio estric-tamente objetivo del precepto constitucional men-cionado.
Por otra parte, también procede la providenciacau telar a través de la suspensión de los actos reclama-dos en el juicio de amparo, ya que con apoyo en losaa. 130 y 136 de la LA, el juez de distrito que conocede la propia suspensión, tanto provisional como defini-tiva, puede otorgar la libertad cauciona¡ al quejosoconforme a las leyes federales o locales aplicables,
68

cuando el propio reclamante se encuentre sometido adetención preventiva y reclame una orden de aprehen-sión o el auto de formal prisión. Además, tratándosede la impugnación de una sentencia condenatoria enmateria penal a traés del juicio de amparo de unasola instancia ante los tribunales colegiados de circui-to o la SCJ, la autoridad que dictó dicho fallo se en-cuentra obligada por el a. 171 de la LA a suspenderde oficio y de plano la ejecución de dicha resolución,y a través de dicha suspensión conceder, si procede,la libertad cauciona¡ al peticionario del amparo (a.172 LA), si bien, de acuerdo con la jurisprudencia,esta última medida debe atender a las finalidades deljuicio de amparo, entre las cuales se encuentra fa deevitar que el quejoso se sustraiga de la acción de lajusticia (tesis 1113, Apéndice al SIF 1917-1975 se-gunda parte, Primera Sala, p. 379).
En caso de acumulación los aa. 566 del CPP y 799del CJM disponen que debe atenderse al delito másgrave, y con apoyo en estas disposiciones loa tribuna-les han seguido el criterio de que, cuando existe unconcurso material o formal de delitos, debe tomarseen cuenta, para la procedencia de la libertad cauciona¡,el término medio aritmético del delito de mayor penalidad que se atribuye al inculpado.
V. B) Procedimiento. Para evitarlas dilaciones pro-vocadas por la tramitación incidental establecida porlos códigos procesales anteriores, los ordenamientosvigentes disponen que el procedimiento necesariopara otorgar la medida cauciona¡ debe efectuarse contoda celeridad en el mismo expediente principal. Porotra parte, el beneficio puede solicitarse por el incul-pado o su defensor en cualquier tiempo en tanto nose dicte sentencia firme, y por otra parte, de acuerdocon la regla general de las providencias cautelares, sise niega la medida, puede pedirse de nuevo y conce-derse por causas supervenientes (aa. 5.58-559 del CPP,400-401 del CFPP y 800-802 del CjM),
De acuerdo con el a. 20, fr. l, de la C, la medidapuede solicitarse de inmediato, es decir, como lo sos-tiene la doctrina, desde que se dieta el auto de radica-ción, ifliCi() o cabeza de proceso, por lo que no sonaplicables las disposiciones de nuestros códigos pro-cesales que siguen a los anteriores, especialmente aldistrit.al de 1880, al señalar que el beneficio sólo pue-de pedirse una vez que el acusado ha rendido su de-claración preparatoria, porque contrarían dicho pre-cepto fundamental (aa, 290, fr. II, CPP; 154 CFPP,y 492, fr. 11, CJM).
Tratándose del recurso de apelación o del juicio deamparo interpuesto contra una sentencia condenato-ria, también puede solicitarse la medida en el supues-to de que la pena impuesta sea menor de cinco añosde prisión, aun cuando se hubiese negado anterior-mente por rebasar el término medio aritmético dellímite constitucional.
VI. C)Naturalezay monto de la garantía. Deacuer-do con el invocado texto constitucional y los códigosprocesales respectivos, la naturaleza de la cauciónqueda a elección del inculpado, quien al solicitar elbeneficio señalará la forma que elige, es decir, quepuede optar entre depósito en efectivo; fianza perso-nal, de un tercero o de empresa autorizada, o hipoteca. Los citados códigos procesales regulan de maneraminuciosa los requisitos que debe cumplir cada unade las garantías mencionadas (aa. 561-566 CPP, 403.410 CFPP y 804-807 GJM), pero en la realidad casitodas estas disposiciones carecen de aplicación, en vir-tud de que la garantía que ha predominado casi demanera exclusiva es la fianza otorgada por instituciónautorizada, quedando prácticamente en desuso lasdemás, debido a las complicadas exigencias para otor-garlas, y por ello dicha medida se conoce generalmen-te como "libertad bajo fianza". Por otra parte, si elacusado no señala la clase de garantía que ofrece,el juez o tribunal fijará las cantidades que procedanrespecto de cada tipo de caución.
Los criterios para establecer el monto de la caucióndeben atender: a) a los antecedentes del inculpado; b)la gravedad y circunstancias del delito o de los delitosimputados; e) el mayor o menor interés que pueda te-ner el acusado en sustraerse a la acción de la justicia;d) las condiciones económicas del procesado, y e) lanaturaleza de la garantía que se ofrezca (aa. 560 CPP,402 CFPP y 803 cJM). Como ya se había expresado,la fr. 1 del a. 20 de la C, en su reforma de 1948, fijó unlímite de doscientos cincuenta mil pesos para el mon-to de la garantía, el que puede superarse cuando setrate de un delito que represente para su autor un be-neficio económico o cause a la víctima un daño pa-trimonial, pues en esos casos la garantía será cuandomenos tres veces mayor al beneficio obtenido o aldaño causado, precepto este último que ha sido obje-to de críticas doctrinales porque autoriza garantíaeconómica que puede ser ir accesible para el inculpa-do, no obstante que en principio sea procedente sulibertad provisional.
VII. D) Efectos y revocación. Al notificarse al pro-
69

cesado que se le ha otorgado la libertad caucional, sele hará saber que contrae las siguientes obligaciones:a) presentarse ante el juez o tribunal que conozca de]proceso los días fijos que se estime conveniente seña-lar, así como cuantas veces sea citado o requeridopara ello, y h) comunicar al tribunal los cambios dedomicilio que tuviere (aa. 567 CPP, 411 CFPP y 808CJM). Además, el código federal agrega a los anterio-res el deber del procesado de no ausentarse del Jugardel juicio sin permiso del juez o tribunal de la causa,el que no podrá otorgarse por un tiempo mayor de unmes. Por otra parte, los mismos preceptos disponenque debe hacerse constar en la comunicación al incul-pado que Be le hicieron saber dichas obligaciones, pe-ro la omisión de este requisito no libera al procesadodel cumplimiento de las mismas.
Por lo que se refiere a la revocación de la libertad,los citados ordenamientos procesales señalan comomotivos para decretarla: a) cuando el inculpado deso-bedeciera, sin causa justa y comprobada, las ¿rdeneslegítimas del juez o tribunal que conozca de la causa;b) cuando antes de que el expediente en que se conce-dió la libertad esté concluido por sentencia firme, elprocesado cometiere un nuevo delito que merezcapena corporal; c) cuando el procesado amenazare alofendido o algún testigo de los que hubieren declara-do o tengan que declarar en su contra o tratare decohechar o sobornar a alguno de estos últimos o algúnfuncionario del tribunal o al agente del Ministerio Pú-blico; d) cuando lo solicite cf mismo acusado y se pre-sentare ante el tribunal; e) cuando con posterioridadaparezca que le corresponde una pena que no permiteotorgar la libertad; ) cuando quede firme la sentenciade primera o segunda instancia, y g) cuando el incul-pado no cumpla con las obligaciones que le señale eljuez o tribunal (aa. 568 CPP, 412 CFPP y 809 CJM).Si la garantía la otorga un tercero también puede re-vocarse la libertad cauciona¡ cuando el mismo terceropida que se le releve de la obligación, o si se demuestracon posterioridad la insolvencia del fiador (aa. 569-573 CPP, 413416 dei CFPP y 810-814 del CJM).
La revocación del beneficio implica la orden dereaprehensión del inculpado, haciéndose efectiva lacaución a través de las autoridades fiscales correspon-dientes, si bien existen algunos supuestos en que pue-%de devolverse el monto de la garantía a quien la cons-tituyó (aa. 570-571 CPP, 414 del CFPP y 811-812 delcJM).
y. CoDiGos DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE-
TENCION PREVENTIVA, LIBERTAD BAJO PROTESTA,LIBERTAD CAUCIONAL PREVIA O ADMINISTRATIVA,MEDIDAS CAUTELARES.
VIII. BIBLIOGRAFIA: ARILLA BAZ, Femando, Elprocedimiento penal en México; 7a. cd., México, EditoresUnidos Mexicanos, 1978; COL1N SANCHEZ, Guillermo,Derecho mexicano de procedimientos penales; 2a. cd., Méxi-co, Porrúa, 1977; FRANCO SODI, Carlos, El procedimien-to penal mexicano; 4a. cd., México, Porrúa, 1957; GARCIARAM11tEz, Sergio, Curso de derecho procesal penal; 3a, cd.,México, Porrúa, 1980; GONZALEZ BLANCO, Alberto, Elprocedimiento penal mexicano en lo doctrina y en el dere-cho positivo, México, Porrúa, 1975; GONZALEZ BUSTA-MANTE, Juan José, Principios de derecho procesal penal me-xicano; 6a. cd., México, Porrús, 1975; PIÑA Y PALACIOS,Javier, Derecho procesal penal, México, Talleres de la Peni-tenciaría del DF., 1947; RAMIREz HERNANDEZ, Elpidio,"La libertad provisional mediante caución y protesta en laConstitución mexicana", Revista Mexicano de Justicia, Mé-xico, núm. 19, julio-agosto de 1982; RIVERA SILVA, Ma-nuel,El procedimiento penal; 12a. ed., México, Porrúa, 1982;ZAMORA PIERCE, Jesús, "La libertad mediante caución yprotesta en l as leyes secundarias", Revista Mexicana de Justi-cia, México, núm. 19, julio-agosto de 1982.
Héctor FIX-ZAMUDLO
Libertad caucionad previa o administrativa. 1. Se cono-ce con ese nombre la facultad que se otorga al Ministe-rio Público (MP) para autorizar que permanezca enlibertad el presunto responsable de un delito impru-dericial producido con motivo del tránsito de vehícu-los, siempre que se otorgue una caución para garanti-zar que el inculpado estará a disposición del propioMP o, en su caso, del juez de la causa.
II. Esta institución se introdujo en la importantereforma de 1971 al CPP, y posteriormente se consa-gró en el CFPP, en virtud de los problemas ocasiona-dos por el aumento constante de las infracciones detránsito y con el propósito de evitar a los presuntosresponsables los perjuicios ocasionados con la deten-ción preventiva, por tratarse de infracciones que gene-ralmente tienen una penalidad reducida. Esta modifi-cación procesal está relacionada con la producida enel a. 62 del CP en la misma fecha, que redujo las san-ciones para delitos imprudencialee ocasionados por eltránsito de vehículos, con excepción de aquellos co-metidos en el sistema ferroviario, de transportes eléc-tricos, en navíos o en cualquier transporte de serviciopúblico, cuya sanción es elevada en los términos dela. 60 del mismo ordenamiento.
70

III. De acuerdo con lo establecido en la parte rela-tiva de los aa. 271 del CPP y 135 del CFPP, en lasaveriguaciones que se practiquen con motivo de losdelitos de imprudencia ocasionados en virtud del trán-sito de vehículos, el MP puede autorizar que quede enlibertad el presunto responsable cuando concurrandos circunstancias: a) que el acusado no abandone aquien hubiere resultado lesionado, y b) que garanticede manera suficiente ante el propió MP que no se sus-traerá a la acción de la justicia, y en su caso, que cu-brirá la reparación del daño causado. El CFPP exige,además, que el término medio aritmético de la sanciónrespectiva no debe exceder de cinco años de prisión.No se señala la clase de garantía que puede otorgarse,pero de acuerdo con la doctrina, puede constituirsecualquiera de las autorizadas legalmente, es decir, de-pósito, fianza, hipoteca e inclusive prenda, a eleccióndel inculpado; pero se considera preferible al depósitoen virtud de su costo menor para el presunto respon-sable, la rapidez de su otorgamiento y la posibilidadde que posteriormente puede ser utilizado para lograrla libeitad provisional judicial (García Ramírez).
Cuando el MP deje libre al presunto responsable, loprevendrá para que comparezca con el mismo funcio-nario para la práctica de las diligencias de averiguaciónprevia, y cuando hubiesen concluido, si existe consig-nación ante el juez competente, éste debe ordenar lapresentación del propio inculpado, y si no comparecea la primera cita, ordenará su aprehensión y que sehaga efectiva la garantía otorgada.
También el MP puede ordenar que se haga efectivala caución si el inculpado desobedeciere, sin motivojustificado, las órdenes que dictare dicho funcionario.
Por otra parte, en el supuesto de que el propio MPdecida no ejercitar la acción penal (que requiere laaprobación del procurador respectivo), lo que equiva-le a la libertad definitiva del inculpado; o bien en elcaso contrario, cuando ejercita la acción penal, y el pro-cesado debe presentarse ante el juez de la causa, enambos casos debe ordenarse la cancelación de la ga-rantía y la devolución de la misma, si bien la doctrinaha señalado con acierto, que en el caso de que se hu-biere constituido depósito, el MP puede endosar eldocumento al juez o tribunal del proceso, con lo cualse puede asegurar oportuna y de manera práctica-mente automática, la conversión de la libertad previaadministrativa en libertad provisional, si el propiojuez admite su procedencia (García Ramírez).
La doctrina ha hecho notar que existe un problema
de constitucionalidad por lo que respecta a los delitospor imprudencia ocasionados por el tráfico de vehícu-los de servicio público, cuando se cometan en el D.F.,si se toma en consideración que en virtud de Ja refor-ma al a. 60 del CP en el año de J. se agravó de ma-nera considerable la penalidad, que actualmente es decinco a veinte años cuando a consecuencia de actos uomisiones imprudentes calificados como graves, quesean imputables al personal que presta sus servicios enuna empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera o decualesquiera otros transportes de servicio público fede-ral o local, se causen homicidios de dos o más perso-nas. En ese supuesto no procede la libertad bajo cau-ción ante la autoridad judicial en los términos dela. 20, fr. 1, de la C; pero en teoría sí procede la decarácter administrativo, puesto que no se hace distin-ción sobre el tipo de transporte en el cual se ocasionael delito imprudencial, en los términos del citado a.271 del CPP (Zamora Pierce). El problema anteriorno se presenta en la aplicación del CFPP, pues comoseñalamos anteriormente establece el mencionado lí-mite constitucional.
Por otra parte, esta institución de la libertad cau-ciona] previa o administrativa ante el MP en el perio-do de la averiguación preliminar tiene importancia enla práctica debido a que en muchas ocasiones no secumple con lo dispuesto por los aa. 16 de la C, 272del CPP, y 135 CFPP, en el sentido de que el deteni-do por órdenes del propio MP debe ser puesto inme-diatamente a disposición judicial, y por el contrario,el presunto responsable de un delito imprudencia¡,que normalmente, salvo los supuestos de la penalidadagravada de los delitos cometidos en el transporte pú-blico, tiene derecho a la libertad caucional ante el ór-gano judicial, puede permanecer detenido por variosdías a disposición del MP en el periodo de investiga-ciones previas, hasta que éste decida si ejercita o no Laacción penal, todo lo cual resulta muy gravoso parael inculpado.
. AVERIGUACION, DETENCION PREVENTIVA, LI-BERTAD CAUCIONAL, MINISTERIO PUBLICO.
IV. BIBLIOGRAFIA: GARCIA RAMIREZ, Sergio, Lareforma penal de 1971, México, Botas, 1971; id., Curso dederecho procesal penal; 3a. cd., México, Porrúa, 1980; GON-ZALEZ BUSTAMANTE, Juan José, Principios de derechoprocesal penal mexicano; 6a. cd., México, Porrúa, 1975; RI-VERA SILVA, Manuel, El procedimiento penal; 12a. cd.,México, Porrúa, 1982; ZAMORA PIERCE, jesús, "La liber-tad mediante caución y protesta en las leyes secundarias",
71

Revista Mexicano de Justicia, México, núm. 19, julio-agostode 1982.
Héctor FIX-ZAMUDIO
Libertad condicional, u. LIBERTAD PREPARATORIA
Libertad de asociación. 1. Es el derecho de toda per-sona a asociarse libremente con otras para la consecu-ción de ciertos fines, la realización de determinadasactividades o la protección de sus intereses comunes.
II. La libertad de asociación, en tanto que derechodel hombre, no fue consagrada constitucionalmentesino hasta mediados del siglo XIX. Esta consignacióntardía se debió, primero, a que el régimen corporativofabril y comercial imperante en la Edad Media, másque el reconocimiento de la libertad de asociación, re-presentaba un obstáculo insalvable para la constitu-ción de cualquier otro tipo de agrupaciones o asocia-ciones, y, después, al hecho de que, p.c., en la Franciarevolucionaria, la abolición de toda asociación, traté-rase de órdenes religiosas o corporaciones, fue unaconsecuencia del liberalismo revolucionario, el cual,fundado en las ideas de Juan Jacobo Rousseau, pre-tendía liberar al hombre de toda atadura que, espe-cialmente a través de las asociaciones, pudiese obstacu-lizar la formación de la voluntad general.
De ahí que ni las declaraciones ni las constitucio-nes revolucionarias francesas, como tampoco las nor-teamericanas, del último cuarto del siglo XVIII, hayanrecogido la libertad de asociación como un derechodel hombre.
No será sino hasta más de medio siglo después quevamos a encontrar consignada la libertad de asociaciónen los textos constitucionales. Así, p.c., en Francia,en el a. 8 de la Constitución del 4 de noviembre de1848; en México, en el a. 9 de la Constitución del 5de febrero de 1857.
III. El derecho de libre asociación, al igual que mu-chos otros derechos humanos, deriva de la necesidadsocial de solidaridad y asistencia mutua. De ahí que elejercicio del derecho de asociación se traduzca en laconstitución de asociaciones de todo tipo que, conpersonalidad jurídica propia y una cierta continuidady permanencia, habrán de servir al logro de los fines,a la realización de las actividades y a la defensa de losintereses coincidentes de los miembros delas mismas.
Así, surgen agrupaciones y partidos políticos, sin-dicatos obreros, asociaciones y colegios profesionales,sociedades civiles y mercantiles, fundaciones cultura-
les, de beneficencia y de ayuda mutua, comités de lii-cha y de defensa, centros y clubes deportivos, etc.
De la incidencia de los múltiples tipos de expresióndel derecho de asociación en la vida política, econó-mica, social y cultural del país, puede colegiase la im-portancia que reviste este derecho fundamental, elcual encontramos consignado en los aa. 9 y 35, fr. III,de nuestra C en vigor.
Tan sólo referido a la libertad de asociación políti-ca, puede decirse que el derecho de asociación consti-tuye una condición esencial de la libertad políticadentro de un sistema democrático, ya que sin el reco-nocimiento de este derecho fundamental no sólo seimpediría la formación de partidos políticos de diver-sas, y no pocas veces encontradas, tendencias ideoló-gicas, con el consiguiente empobrecimiento de la vidademocrática, sino que, además, el mismo sufragio uni-versal quedaría totalmente desprovisto de eficacia.
Por lo que se refiere a la libertad sindical, en tantoque derecho fundamental de todo ser humano indivi-dualmente considerado, ésta se encuentra igualmenteprotegida por el a. 9 constitucional. En cambio, lamisma libertad sindical, considerada como un derechosocial, j.c., como un derecho del individuo en tantoparte integrante de un grupo o clase social, se encuen-tra plasmada en el apartado "A" del a. 123, fr. XVI,de la C.
Las disposiciones constitucionales en esta materiase encuentran reglamentadas en leyessecundarias ta-les como, entre otras, la LFT, la LGSM, LOPPE, etc.
En el plano del derecho internacional de los dere-chos humanos, la libertad de asociación, en su dobledimensión, individual y social, figura no solamente enel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(a. 22), sino también en el Pacto Internacional de De-rechos Económicos, Sociales y Culturales (a. 8), am-bos aprobados por la Asamblea General de las Nacio-nes Unidas el 16 de diciembre de 1966, vigentes desde1976, y ratificados por México el 24 de marzo de 1981,siendo el instrumento citado en segundo término máspreciso sobre el particular. La misma dualidad norma-tiva la encontramos en el Convenio Europeo para laProtección de los Derechos Humanos (a. 11), del 4 denoviembre de 1950, en vigor desde el 3 de noviembrede 1953, y en la Carta Social Europea (a. 5), del 18 deoctubre de 1961, que complementa a aquél en losaspectos económico, social y cultural. Por su parte, laConvención Americana sobre Derechos Humanos, del22 de noviembre (le 1969, vigente a partir del 18 de
72

Revista Mexicano de Justicia, México, núm. 19, julio-agostode 1982.
Héctor FIX-ZAMUDIO
Libertad condicional, u. LIBERTAD PREPARATORIA
Libertad de asociación. 1. Es el derecho de toda per-sona a asociarse libremente con otras para la consecu-ción de ciertos fines, la realización de determinadasactividades o la protección de sus intereses comunes.
II. La libertad de asociación, en tanto que derechodel hombre, no fue consagrada constitucionalmentesino hasta mediados del siglo XIX. Esta consignacióntardía se debió, primero, a que el régimen corporativofabril y comercial imperante en la Edad Media, másque el reconocimiento de la libertad de asociación, re-presentaba un obstáculo insalvable para la constitu-ción de cualquier otro tipo de agrupaciones o asocia-ciones, y, después, al hecho de que, p.c., en la Franciarevolucionaria, la abolición de toda asociación, traté-rase de órdenes religiosas o corporaciones, fue unaconsecuencia del liberalismo revolucionario, el cual,fundado en las ideas de Juan Jacobo Rousseau, pre-tendía liberar al hombre de toda atadura que, espe-cialmente a través de las asociaciones, pudiese obstacu-lizar la formación de la voluntad general.
De ahí que ni las declaraciones ni las constitucio-nes revolucionarias francesas, como tampoco las nor-teamericanas, del último cuarto del siglo XVIII, hayanrecogido la libertad de asociación como un derechodel hombre.
No será sino hasta más de medio siglo después quevamos a encontrar consignada la libertad de asociaciónen los textos constitucionales. Así, p.c., en Francia,en el a. 8 de la Constitución del 4 de noviembre de1848; en México, en el a. 9 de la Constitución del 5de febrero de 1857.
III. El derecho de libre asociación, al igual que mu-chos otros derechos humanos, deriva de la necesidadsocial de solidaridad y asistencia mutua. De ahí que elejercicio del derecho de asociación se traduzca en laconstitución de asociaciones de todo tipo que, conpersonalidad jurídica propia y una cierta continuidady permanencia, habrán de servir al logro de los fines,a la realización de las actividades y a la defensa de losintereses coincidentes de los miembros delas mismas.
Así, surgen agrupaciones y partidos políticos, sin-dicatos obreros, asociaciones y colegios profesionales,sociedades civiles y mercantiles, fundaciones cultura-
les, de beneficencia y de ayuda mutua, comités de lii-cha y de defensa, centros y clubes deportivos, etc.
De la incidencia de los múltiples tipos de expresióndel derecho de asociación en la vida política, econó-mica, social y cultural del país, puede colegiase la im-portancia que reviste este derecho fundamental, elcual encontramos consignado en los aa. 9 y 35, fr. III,de nuestra C en vigor.
Tan sólo referido a la libertad de asociación políti-ca, puede decirse que el derecho de asociación consti-tuye una condición esencial de la libertad políticadentro de un sistema democrático, ya que sin el reco-nocimiento de este derecho fundamental no sólo seimpediría la formación de partidos políticos de diver-sas, y no pocas veces encontradas, tendencias ideoló-gicas, con el consiguiente empobrecimiento de la vidademocrática, sino que, además, el mismo sufragio uni-versal quedaría totalmente desprovisto de eficacia.
Por lo que se refiere a la libertad sindical, en tantoque derecho fundamental de todo ser humano indivi-dualmente considerado, ésta se encuentra igualmenteprotegida por el a. 9 constitucional. En cambio, lamisma libertad sindical, considerada como un derechosocial, j.c., como un derecho del individuo en tantoparte integrante de un grupo o clase social, se encuen-tra plasmada en el apartado "A" del a. 123, fr. XVI,de la C.
Las disposiciones constitucionales en esta materiase encuentran reglamentadas en leyessecundarias ta-les como, entre otras, la LFT, la LGSM, LOPPE, etc.
En el plano del derecho internacional de los dere-chos humanos, la libertad de asociación, en su dobledimensión, individual y social, figura no solamente enel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(a. 22), sino también en el Pacto Internacional de De-rechos Económicos, Sociales y Culturales (a. 8), am-bos aprobados por la Asamblea General de las Nacio-nes Unidas el 16 de diciembre de 1966, vigentes desde1976, y ratificados por México el 24 de marzo de 1981,siendo el instrumento citado en segundo término máspreciso sobre el particular. La misma dualidad norma-tiva la encontramos en el Convenio Europeo para laProtección de los Derechos Humanos (a. 11), del 4 denoviembre de 1950, en vigor desde el 3 de noviembrede 1953, y en la Carta Social Europea (a. 5), del 18 deoctubre de 1961, que complementa a aquél en losaspectos económico, social y cultural. Por su parte, laConvención Americana sobre Derechos Humanos, del22 de noviembre (le 1969, vigente a partir del 18 de
72

julio de 1978 y ratificada por México el 25 de marzode 1981, en su a. 16 también reconoce la libertad deasociación lato sensu.
Por otra parte la libertad sindical se encuentraigualmente protegida por la Organización Internacio-nal del Trabajo (OIT), y ello tanto a través de las pro-pias reglas constitucionales de la organización, comopor medio de varias convenciones elaboradas en elseno de la misma. Entre éstas cabe citar, sobre todo,el Convenio núm. 87, sobre la libertad sindical y laprotección del derecho sindical, del 9 de julio de1948; el Convenio núm. 98, relativo a la aplicaciónde los principios del derecho de organización y de ne-gociación colectiva, del lo. de julio de 1948, y el Con-venio núm. 135, concerniente a los representantes delos trabaja. res, del 23 (le junio de 1971.
En la práctica, numerosos problemas se han plan-teado en cuanto al respeto de la libertad sindical enel seno de la OIT, sea ante el Comité de la libertadsindical, sea ante la Comisión de investigación y con-ciliación en materia de libertad sindical, sea ante co-misiones ad hoc, encargadas de investigar los casosdudosos resultantes del examen de los informes gu-bernamentales por parte de los órganos regulares decontrol de la aplicación de los convenios. También laCorte Europea de Derechos humanos ha debido ocu-parse de diversos casos en esta materia; baste mencio-nar aquí algunos de dichos asuntos: el caso del Sindi-cato Nacional de la Policía de Bélgica, contra dichopaís; el caso del sindicato sueco de conductores delocomotoras, y el caso Schmidt y Dahlstrm, amboscontra Suecia.
IV. Como ocurre con todos los demás derechos hu-manos, el derecho de libre asociación tampoco es ab-soluto ni ilimitado. Lo afectan condicionesy restriccio-nes de variada índole, las cuales supeditan el ejerciciode este derecho a la preservación del interés público.
Entre las restricciones más comunes y generales alas que se subordina el ejercicio del derecho de aso-ciación, algunas conciernen al objeto o finalidadesque persiguen los diferentes tipos de asociaciones,mientras que otras se refieren a las personas que pue-den o no pertenecer y participar en ellas.
Así, en nuestro país, conforme lo disponen los aa.9, 33, último pfo., 35, fr. III y 130, pfos, noveno ydécimocuarto, de la C, encontramos en primer térmi-no que el objeto de toda asociación debe ser lícito; ensegundo lugar, que cuando la finalidad de la asocia-ción sea tomar parte en los asuntos políticos del país,
sólo podrán participar en ella los ciudadanos mexica-nos prohibiéndose expresamente, en congruencia conlo anterior, que los extranjeros se inmiscuyan de nin-guna manera en dichos asuntos; en tercer lugar, queninguna reunión armada tieni derecho a deliberar,prohibición que afecta a las fuerzas armadas y a la po-licía, por lo que los miembros de estos cuerpos de se-guridad quedan excluidos del ejercicio de este dere-cho; en cuarto lugar, quedan también excluidos delbeneficio de este derecho los ministros de los cultos,prohibiéndose estrictamente, al mismo tiempo, laconstitución de cualquier tipo de asociación o agrupa-ción con fines políticos, cuya denominación se rela-cione o vincule con alguna confesión religiosa.
Cabe advertir aquí que la restricción impuesta a losministros de los cultos en materia de asuntos políticos,si bien por un lado se justifica ampliamente si toma-mm en cuenta la amarga experiencia histórica de nues-tro país, por el otro choca con disposiciones que seencuentran consignadas en instrumentos internaciona-les en materia de derechos humanos, los cuales, comohemos señalado, han sido ya debidamente ratificadospor nuestro país, si bien para ello fue necesario inter-poner las reservas del caso.
Desde el punto de vista del derecho internacionalde los derechos humanos, la libertad de asociaciónpuede ser, desde luego, objeto de las restricciones le-gales habituales, y generales, es decir, de aquellas li-mitaciones que, previstas por la ley, son necesarias enuna sociedad democrática para proteger la seguridadnacional, el orden público, la moral, la salud o seguri-dad públicas, así como los derechos y libertades delos demás.
Pero, ademas, el ejercicio de esta libertad por partede los miembros de las fuerzas armadas, de la policíao de la administración del Estado, puede ser sometidoa restricciones legales específicas, según lo establecene1 a. 22, inciso 2, del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos; el a. 16, inciso 3, de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, y el a. 11, inciso2, del Convenio Europeo para la Protección de los De-rechos Humanos.
Sin embargo, la mencionada Convención America-na va aún más lejos en cuanto a la libertad de asocia-ción de los miembros de las fuerzas armadas y de lapolicía, ya que en el caso de éstos, el ejercicio de estederecho puede serles pura y simplemente prohibido(a. 16, inciso 3).
En cuanto al citado Convenio Europeo, aun cuan-
73

do ¿ate permanece únicamente en el campo de las res-tricciones, hace extensivas éstas a los miembros de laadministración del Estado (a. 11, inciso 2), misma ex-tensión que encontramos consignada en el a. 8, inciso2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales.
A las restricciones impuestas a los miembros de lasfuerzas armadas y de la policía se refieren también elya citado Convenio núm. 87 de la OIT, así como el a. 5de la mencionada Carta Social Europea.
Cabe hacer hincapié, no obstante, que las solucio-nes adoptadas a este respecto están lejos de ser no yadigamos idénticas sino siquiera semejantes.
V. BIBLIOGRXFlA BURDEAU, Georges, Les liberté:publiques; 3a. cd., Paría, Librairie Générale de Droit et deJurisprudence, 1966; BURGOA, Ignacio, Las garantías mdi-LnduaMs; 16a. ed., México, Porrúa, 1982; CAMARA DE DI-PUTADOS, Lo, derechos del pueblo mexicano. México a tra-vés de sus constituciones; 2a. cd., México, Librería de ManuelPorrúa, 1978. vol. III; RODREGUEZ Y RODRIGUEZ,Jeís,"Derechos humanos", Introducción al derecho mexicano,México, UNAM, 1981, t. 1; VASAK, Karel, "Examen analyti-que des droita civils et politiques", Les dimensions interna tio-¿mies des dro it, de l'homme, París. UNESCO, 1978.
Jesús RODRIGUEZ Y RODEUGEJEZ
Libertad de comercio e industria. 1. El principio de lalibertad de comercio fue establecido por la Declaraciónde los Derechos del Hombre de 1791, al amparo delnuevo dogma de la igualdad de todos ante la ley(a. 17). Una ley posterior, Lo¡ Rayes del 17 de marzode 1791, confirmó la libertad de industria y comercio.Inaugura este principio al liberalismo económico, quecampeó en el mundo hasta las postrimerías de la Pri-mera Guerra Mundial (Ascarelli), y más decisiva y no-tablemente después de la Segunda (1939-1945), enque se acelera la intervención del Estado en la econo-mía. Con anterioridad a la Revolución Francesa, laexcesiva reglamentación administrativa, las servidum-bres y el poder real, restringieron severamente el desa-rrollo del comercio y de la industria, hasta impedir laconcurrencia de los particulares y la competencia delos comerciantes de los empresarios, que son manifes-taciones precipuas de la libertad de comercio.
El principio de la igualdad de todos los ciudadanosante la ley, fue recogido y entronizado por el Códigode Napoleón, que proclamó (Ripert) la libertad y lafuerza obligatoria de los contratos (aa. 6 y 1134, Có-digo Civil francés); el más amplio derecho de contratar
tanto sobre los servicios personales como sobre losbienes (a. 1708); el principio de que la responsabilidadpor daños sólo derivaba de culpa, negligencia o impru-dencia (aa. 1382-1383 Código Civil Francés). No obs-tante, en cuanto que dicho Código reconoció el dere-cho absoluto sobre la propiedad (a. 544 Código CivilFrancés), admitió una distinción esencial entre pro-pietarios de inmuebles —sobre todo, de la tierra yquienes nada tenían.
A principios de! siglo XIX, en Inglaterra y los Esta-dos Unidos, y en la mitad de esa centuria en Francia(Ley de Sociedades de 1867), se abolió el requisitodel permiso previo—octroi— para la constitución de so-ciedades, con lo que a través de ellas se incrementónotablemente la actividad mercantil.
Los principios de libertad de comercio e industriase expandieron a todos los ámbitos de la economía yprovocaron la creación y el desarrollo de grandes cor-poraciones, en las que se implantaba la producción enmasa destinada a un mercado cada vez más amplio, yen las que, a través de acciones y de bonos u obligacio-nes, se acumulaban ingentes capitales distribuidos enmuy amplios sectores de la población.
Estos nuevos entes, a virtud de su fuerza, comenza-ron a abusar de su poder, en daño de los empresariosmás débiles, con lo que consiguieron el dominio y laprepotencia en el mercado a base de monopolios, deimposición de directrices económicas nacionales, delincremento en los precios y la mengua de la calidadde productos y servicios, todo ello en daño de losconsumidores. Este abuso del poder llevó pronto aplantear la necesidad de regular la concurrencia, pro-hibir prácticas inmorales de competencia y situacionesmonopólicas y oligopólicas que el poder público con-sideraba inconvenientes a la salud social y al interésde la colectividad (como ahora lo indica el a. 41 dela Constitución italiana, en relación a la libertad de lainiciativa económica).
En los Estados Unidos, a fines del siglo XIX (1890),se dictó la primera ley contra los monopolios y regu-ladora de la concurrencia, la Shermnan Act. En 1914adicionó a la legislación anti trust la Clayton Act,contra la discriminación de precios y que también serefiere a las cláusulas de exclusividad en los contratosde venta, suministro, distribución. A nivel internacio-nal, la Convención de París para la protección de lapropiedad industrial (1883), que a través de diversasversiones posteriores ha sido acogida por casi todoslos países del mundo, además de reglamentar las in-
74la

venciones, las marcas, los nombres y avisos comercia-les, adicionó después un articulo, el 10 bis, en queproscribe las prácticas desleales de competencia, des-pués de definir el concepto. Mxico ratificó la conven-ción desde 1903, y una nueva versión en 1955.
II. Por lo que toca a la libertad de comercio en Mé-xico, cabe advertir que fue ordenada por primera vezen 1789, antes de la Declaración de Derechos delHombre. La Nueva España, junto con Venezuela, fuela última de las colonias ultramarinas del imperio es-I)fflioI en la que se estableció la libertad de comercio.En efecto, desde 1778, poco a poco en las diversascolonias españolas se fue aplicando el Reglamento deComercio Libre. En la Nueva España esto sólo se lo-gró en la última década del siglo XVIII.
Después de la incorporación de los territorios ame-ricanos a la Corona de Castilla se fue diseñando, parael comercio con estos territorios, un régimen que sellamó de "flotas y galeones" basado en el monopoliode un puerto españci (Cádiz) para la salida de las mer-cancías que se trasladaban a América. Por lo que tocaa la Nueva España, el puerto al que debían acceder to-das las mercaderías fue Veracruz. De ahí se traslada-ban a la ciudad de México, asiento del Consulado(1594), donde eran compradas al por mayor para serdistribuidas, con la intermediación de los comercian-tes del Consulado, a las diversas plazas comerciales delinterior del país. Este sistema funcionó a lo largo delos casi tres siglos de dominio español. El régimen deflotas y galeones se complementaba, sobre todo en elsiglo XVIII, con el de ferias. La más importante fue lade jalapa.
Las mercancías que venían de España se hallabanfuertemente tasadas y sujetas, para su traslado y distri-bución, a engorrosos procedimientos burocráticos.Por esto el contrabando fue siempre una próspera ins-titución que permitía aprovisionar las plazas comer-ciales evitando trámites administrativos e impuestos.
Dentro de la Nueva España el comercio se hallabaacaparado en manos de los comerciantes del Consula-do. Los indígenas se encontraban, por su parte, suje-tos al régimen de reparto de mercancías que estaba enmanos de los alcaldes mayores y corregidores. Estosfuncionarios tenían en sus manos el reparto del maíz,las mantas, la grana cochinilla y otros productos decapital importancia para la vida de las comunidadesindígenas.
Los comerciantes novohispanos eran los beneficia-rios fundamentales no sólo del comercio dentro del
territorio, sino del que se celebraba entre Acapulco yFilipinas. A través de este último lograron no sólopingües ganancias sino también abastecer las diversasplazas comerciales al margen del régimen de flotas ygaleones.
La política comercial impuesta por la Corona impe-día la producción, dentro del territorio novobispano,de todas aquellas mercancías que venían de España.Por otra parte, la producción e incluso comercializa-ción de algunos productos se hallaba en manos del Es-tado. Algunas de las mercancías estancadas, es decir,en manos de la Corona, se hallaban en esa situaciónpor su valor estratégico, otras por la tradición histó-rica, y finalmente, algunas, por las cuantiosas rentasque producían.
De España venían el azogue para las minas (des-pués vino del Perú), los pertrechos militares, los tex-tiles de lujo y otros artículos suntuarios. De Veracruzsalían el oro y la plata, diversos productos naturales—como la grana cochinilla— y los impuestos y tribu-tos que pertenecían a la Corona.
Después de la independencia, el tema de la liber-tad del comercio mereció una gran atención por partede los gobernantes, comerciantes y pensadores mexi-canos. Por lo general, los conservadores se inclinaronpor un régimen proteccionista que buscaba aumentary desarrollar el comercio interno. Por su parte, losliberales fueron partidarios de la libertad de comercioenfocada, sobre todo, a vincular el comercio nacionalcon los mercados del capital extranjero.
Muchas discusiones y conflictos se generaron conmotivo de la libertad de comercio, la cual fue final-mente aceptada como principio básico para el desa-rrollo de la joven nación mexicana.
ifi. La libertad de comercio fue reconocida en Mé-xico, por primera vez, en el Plan de Ayuda (a. 7o.) de11 de marzo de 1854, que es antecedente de la Cons-titución de 1857, la que, en su a. 4o., consagró el prin-cipio, que después habría de pasar a la C vigente de1917, actualmente en el a. 5o.
"A ninguna persona, dice esta norma, podrá impe-dirse que se dedique a la profesión, industria, comer-cio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejerciciode esta libertad sólo podrá vedarse por determinaciónjudicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, opor resolución gubernativa, dictada en los términospie marque la ley, cuando se ofendan los derechos dela sociedad. Nadie puede ser privado del producto desu trabajo, sino por resolución judicial... Tampoco
75

puede admitirse convenio en que la persona. - renun-cie temporal o permanentemente a ejercer determina-da profesión, industria o comercio".
La norma, por una parte, concede libertad para elejercicio del trabajo, del comercio y de la industria;
.por otra parte, prohibe cualquier pacto de renunciapara ejercer una actividad profesional o comercial, ensu sentido mas amplio; y en tercer lugar, establececiertos temperamentos a dichos principios, a saber,primero, que la actividad sea lícita, o sea, que no esteprohibida o restringida por una ley secundaria (p.c.,Ley de Profesiones, Ley de Transferencia de Tecnolo-gía, la Convención de París, antes citada, etc.);segun.do, que no se ataquen derechos de tercero, según re-sulte de una resolución judicial (la que, a su vez, tendráque fundarse en ley, o bien, en otras fuentes de dere-cho, como son fa costumbre mercantil, los principiosgenerales, la jurisprudencia de la SCJ), y tercero, cuan-do se ofendan los derechos de la sociedad, tratándosede resoluciones gubernativas que, nuevamente, deberándictarse en los términos que marque una ley.
Lo esencial es que dicha libertad de trabajo y decomercio, no es irrestricta; si lo fuera, caería por subase; no se trataría de una libertad normativa o jurí-dica, cuyo ejercicio debe ser reglado; y nunca debeafectar al interés público y los derechos sociales.
Con base en dicha interpretación, que ha aceptadola SCJ en varias ejecutorias (a algunas de las cuales sealude en la obra Los derechos del pueblo mexicano,México, Librería de Manuel Porríia, 1978, tomo III,p. 395 y so.), se justifican las leyes restrictivas antescitadas, así corno preceptos de otras, que prohíben yrestringen la competencia, por considerar que es injus-ta o desleal; p.c., en la LFT, el a. 47, fr. XV que per-mite la rescisión de la relación de trabajo —segúnjurisprudencia de las SCJ— porque el trabajador hagacompetencia al patrono; en el CCo., el a. 312 que es-tablece la misma prohibición de no competencia, res-pecto al factor; los aa. 35, 57 y 211 LGSM, respecto asocios de sociedades personales.
Se justifican también los pactos restrictivos de laconcurrencia y los de exclusividad, con tal de no vio-lar derechos de terceros o ser contrarios al interés pú-blico: de que sólo impliquen restricciones (no renun-cias) al ejercicio de una profesión o de una actividadmercantil, que se basen en principios de justicia o deequidad; y de que tales pactos se limiten (Ferrara, Jr.)en cuanto al tiempo (cinco años o menos, en derechocomparado), al espacio (sólo proceden en el territorio
en que las partes operan en el momento de celebra-ción del contrato), y a que la actividad misma que selimita, no sea la única que la persona afectada puedallevar a cabo.
IV. BIBLIOGRAFIA: ASCARELLI, Tulio, Teoría dellaconcorrenza e dei beni immateriali, Instituzioni di diritto la-dustruale, Milán, Giuffré, 1960; BARRERA GRAF, Jorge,Tratado de derecho mercantil; generalidades y derecho in-dufln(il, México, Pornia, 1957, vol. 1; FERRARA,Jr., Fran-cesco, "La tutela delta liberté della concorrenza nel dirittoitaliano", Scritti minori, 1977, Milán, Guiuffr€, vol. II; GA-RRIGUEZ, Joaquín, La defensa de la competencia mercantil.Cuatro conferencias sobre la Ley española del 20 de julio de1963 contra prácticas restrictivas de ¡a competencia, Madrid,Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1964; GUYON, [ves,"Que i-egtet ji du pnncipe de la liberté de commerce et del'induatrie?", Dix ens de droit de l'entreprise, París, LibrariesTechoiques, sIf (1978); RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joa-quín, Curso de derecho mercantil; 3a. cd., México, Porrúa,1958; RIPERT, Georges, Aspecta juridiques du capitalismernoderne, París, Libraiñe Général de Drolt et de Jurispruden-ce (LGD et J), 1946; id, Le régime démocratique et le droitcivil modere; 2a. cd., París, LGD et J, 1948 -,id., Le déclin dudroit; études sur la législation contemporaine, París. LGD etJ, 1949; VELASCO, Gustavo R., Libertad y abundancia, Mé-xico, Porrúa, 1958: WALKER, Geoffrey J., Política españolay comercio colonial, 1770-1789, Barcelona,Ariel, 1979.
Jorge BARRERA GRAF yMa. del Refugio GONZALEZ
Libertad de conciencia, 1. Por libertad de concienciase entiende el derecho a la facultad de los individuospara profesar cualquiera religión; en forma implícita,también incluye el derecho a no profesar religión al-guna y la posibilidad de colocarse en una posiciónateísta. La libertad d cocienca, junto con la liber-tad de culto —entendida esta última como el derechoa practicar, en público o en privado, cierta religión—,constituye lo que se denomina generalmente "liber-tad relipiosa".
R. A diferencia de otras libertades específicas que,durante varias etapas históricas anteriores al constitu-cionalismo angloamericano y a la Revolución France-sa, se desarrollaron como un fenómeno fáctico, cuyoejercicio se encontraba sujeto al arbitrio y toleranciadel poder público, la libertad religiosa ni siquiera exis-tió como un hecho. En efecto, por lo general toda esaépoca se caracterizó por la intolerancia religiosa, ha-biendo existido lo que se denomina "religiones de Es-tado", lo cual originó una multitud de conflictos ar-mados, como la guerra de treinta años (1618 a 1648)
76

y el surgimiento de instituciones tan nocivas corno laInquisición.
No fue sino hasta la Declaración Francesa de los De-rechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, cuandola libertad religiosa se garantizó por el poder públicoen los siguientes términos: "Nadie debe ser molestadopor sus opiniones, inclusive las religiosas, mientras Bumanifestación no disturbe el orden público estableci-do por la ley" (a. 10). Asimismo, en 1791 entró envigor la enmienda 1 a la Constitución de los EstadosUnidos que estableció: "El Congreso de la Unión nopodrá aprobar ninguna ley conducente al estableci-miento de religión alguna, ni a prohibir el libre ejerci-cio de ninguna de ellas". A partir de ahí, la mayoríade las constituciones de los Estados democráticospaulatinamente garantizaron la libertad de concienciay de ejercicio de cultos religiosos, varias de las cualessólo lo supeditaron a la moral, las buenas costumbres,la paz social y el orden público. Esta tendencia crista-lizó con su consagrición en la Declaración Universalde los Derecho' del Hombre por las Naciones Unidas:"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-miento, de conciencia y de religión; este derecho im-plica la libertad de cambiar de religión o convicción,así como la libertad de manifestarlas individualmenteo en común, tanto en público como en privado, porla enseñanza, la predicación, el culto y el cumplimien-to de los ritos" (a. 18). No obstante, todavía hay Es-tados, corno Bolivia y Costa Rica, cuyas constitucio-nes, si bien garantizan el libre ejercicio de tos cultos,establecen una religión de Estado (cfr., aa. 3o. y 76,respectisramente).
En México, a raíz de la conquista, los indios goza-ron de cierta tolerancia, por parte de los españoles,para profesar sus propias creencias, auji cuando se es-tablecía como obligatoria la religión católica. Asimis-mo, desde el movimiento de independencia, diversosordenamientos constitucionales conservaron el sistemade la "religión de Estado", a diferencia de otras liber-tades públicas que fueron expresamente proclamadas;en este sentido, desde la Constitución de Apatzingánde 1814 hasta el Acta Constitutiva y de Reformas de1847, se estableció a la religión católica como oficialcon exclusión de cualquier otra.
En rigor, la Gonstitución de 1857 no llegó a esta-Mecer la libertad de conciencia, pues el a. 15 del pro-yecto respectivo no fue aprobado (por estimar, infun-dadamente, que se podría debilitar la unidad nacional)y el a. 123 se redujo a reservar a los poderes federales
la intervención que fijaran las leyes en materia de cul-to religioso y disciplina externa. Así pues, las liberta-des de conciencia y de culto no fueron consagradassino hasta la ley sobre libertad de cultos, expedida el4 de diciembre de 1860, cuyo a. lo. estableció: "Lasleyes protegen el ejercicio del culto católico y de losdemás que se establezcan en el país, como la expresióny efecto de la libertad religiosa, que siendo un derechonatural del hombre, no tiene ni puede tener más lími-tes que el derecho de tercero y las exigencias del or-den público. En todo lo demás, la independencia en-tre el Estado por una parte, y las creencias y prácticasreligiosas por otra, es y será perfecta e inviolable".
III. El a. 24 de la C vigente, además de consagrarla libertad de culto, garantiza el derecho a la libertadde conciencia en los siguientes términos: "Todo hom-bre es libre de profesar la creencia religiosa que más leagrade. . - "; implícitamente este precepto contienetambién el derecho a no profesar religión alguna. Asi-mismo, para asegurar constitucionalmente lo previstopor dicho a., el segundo pfo. del a. 130 del mismo or-denamiento prescribe: "El Congreso no puede dictarleyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera".
En términos generales, la libertad de conciencia, entanto profesión religiosa, constituye simplemente unconjunto de ideas, principios, postulados, etc., inma-nentes a la persona humana, por lo que es absoluta yno tiene limitación alguna, ya que pertenece al terre-no meramente subjetivo e interno del individuo; encambio, cuando una ideología religiosa se manifiestaexteriormente a través de diversos actos, principal-mente de los de culto, público o privado, entonces,constituye una actividad sujeta a diversas restriccionesjurídicas.
y. LIBERTAD DE CULTO, LIBERTAD DE EXPilE-SION.
IV. BIBLIOGRAFIA: BURGOA, Ignacio, Las garantía.!ind ividuales; 8a. cd., México, Porrúa, 1972; CAMARA DEDIPUTADOS. L LEGISLATURA, Los derechos del pueblomex!cano; México a través de sus constituciones; 2a. cd., Mé-xico, Librería de Manuel Porrúa, 1978, t. IV; CARPIZO, Jor-ge, La Constitución mexicana de 1917; 3a. cd., México,UNAM, 1979.
J. Jesús OROZCO IIENRIQUEZ
Libertad de culto. 1. Libertad de Culto es la garantíacontenida en el a. 24 constitucional, que consiste en
77

la manifestación externa o ejercicio de las creenciasreligiosas.
La limitación a esta libertad radica en el hecho deque el culto debe efectuarse únicamente en los tem-plos que para tal efecto, se autoricen o en la privacia-del domicilio particular. Subyace en esta limitante, laconvicción de que el culto es un acto personal y delibre elección, por lo que su manifestación pública, esdecir, a la vista de todos, aún de aquellos que no coria-cienten o comparten las mismas creencias religiosas,constituye una imposición de voluntad que no debepermitirse por la comunidad ni por el orden jurídico.Aunado a lo anterior es de considerarse que esta limi-tación es resultado de la realidad histórica de nuestropaís, particularmente la derivada del movimiento deReforma, por el cual se formalizó la separación entrelos asuntos civiles y eclesiásticos.
La libertad de culto se inscribe en el género de lalibertad para la manifestación de ideas que se consa-gra en el a. 6o. de la C. La protección constitucionales relevante en tanto la libertad de pensamiento seexteriorice a través de la palabra, el escrito o prensa,el culto, las gesticulaciones y otras formas de comuni-cación. Todas ellas implican la manifestación de ideas.Dependerá del tipo de ideas y de las modalidades desu manifestación para que reciban la tutela apropiada.
En el caso de las ideas o creencias religiosas su ma-nifestación, el culto, está sujeto a limitaciones consti-tucionales. La C sólo permite el culto religioso cuandoéste se realiza sea en un templo autorizado que se de-dique especialmente para celebrar estas manifestacio-nes habitualmente o sea en el domicilio particular enel entendido de que ritos religiosos sean conducidosesporádicamente, pues si se realizaran habitualmente,se asimilaría por disposición de la Ley de Nacionaliza-ción de Bienes (DO 31 de diciembre de 1940) en localdestinado, al culto público y, en consecuencia, con elcarácter de templo sujeto a apropiación por parte dela nación.
El principio general del libre culto en templos o enel domicilio es susceptible de ser limitado ante el casode constituir delitos o actos prohibidos por la legisla-ción. Esta limitación obedece a que el concepto reli-gión utilizado por la C e interpretado por la ley regla-mentaria puede equipararse al de secta o creencia, porlo que los ritos constitutivos de un culto pueden serde gran variedad e incluir posiblemente ilícitos que nodeben ampararse en un falso concepto de la libertadde culto.
U. Durante los primeros años de independencia deMéxico la libertad de cultos fue inexistente. No obs-tante que los derechos humanos que ofrecían las cons-tituciones particulares de los estados constituían ca-tálogos completos de derechos del hombre, la únicalibertad excluida sin protesta ni debate fue precisa-,mente la relativa a cultos.
Este hecho no es particularmente difícil de expli-car. Desde la Colonia, la única religión permitida erala católica y la estrecha vigilancia sobre ideas y con-ciencia, realizada por instituciones tan contundentescomo la Inquisición, no permitió el florecimiento deotras creencias. Además otro hecho importante es quela Independencia fue iniciada y consolidada no sólopor católicos sino por ministros del culto; Hidalgo,Morelos, Miguel Ramos Arizpe, Servando Teresa deMier, Francisco Severo Maldonado y José María LuisMora son representantes de esta realidad. Ni siquieraLorenzo de Zavala consideró la libertad de culto dig-na de establecerse, puesto que la homogeneidad decreencias religiosas la hacían innecesaria.
No fue hasta el Congreso Constituyente de 1856-1857, en el que Ponciano Arriaga explicara que la li-bertad de religión sería incluida por primera vez enun texto constitucional federal. Por la influencia dela primer enmienda de la Constitución americana.No obstante esta influencia, el proyecto de la Consti-tución de 1857 determinaba que no se prohibiría oimpediría, por principio, el ejercicio de ningún cultoreligioso; pero que debido a que la religión católicaera la religión del pueblo mexicano, ésta sería protegi-da por leyes equitativas.
En el transcurso de los debates, se consideró defundamental importancia consagrar el principio de laseparación entre la Iglesia y el Estado e iniciar así lasLeyes de Reforma, que serían promulgadas con pos-terioridad. Una vez aprobado en la Constitución de1857, este principio excluyó por incompatible elproyectado a que consagraría la libertad de culto conespecial protección para el culto católico. El consti-tuyente Eligio Muñoz justificó la existencia de la li-bertad de cultos debido a su carácter cosmopolitamientras que en México, tal como lo aseveraría Za-vala, existe homogeneidad de culto.
Con la promulgación de las Leyes de Reforma de1859, 1860, 1861, se consolidó la tendencia para se-parar los asuntos del Estado y la Iglesia. No obstante,el movimiento de reforma vino aimplantarun régimenmás radical, pues no sólo no se le reconoció persona-
78

lidad jurídica y se le nacionalizaron sus bienes, sinoque el Estado pasó a controlar los actos que rigen losatributos de la personalidad de los individuos, créan-dose así la Oficina del Registro Civil para controlarnombre y estado civil de las personas.
En el constituyente de 19164917 el aspecto másdiscutido fue un voto de Enrique Recio, quien fungiócomo miembro de la comisión dic taininadora del a. 24de la C. En dicho voto se mencionaba que dentro delos ilicitos que limitan el principio de la libertad de cul-to celebrado en templos y domicilios, deberían espe-cificarse en la C dos: a) la confesión auricular perso-nalizada, y b) el celibato en sacerdotes menores decincuenta años de edad. Recio argumentó que a travésde la confesión se manipulaban las conciencias de loscreyentes y que el celibato era una institución sin jus-tificación. El voto fue finalmente desechado en la se-sión del 27 de enero de 1917, debido a la intervencióndel diputado Lizardi, quien atacó esas consideracionesen base a que el Estado y la Constitución no deben in-fringir la libertad de cesión de la familia sobre si deci-dió confesarse y de los sacerdotes sobre si unirse o noen matrimonio. Debido a que ni la confesión ni elcelibato son ilícitos sancionados por la legislación vi-gente, la Constitución al establecer la libertad de cul-to, no debe incongruentemente restringir elementosde ese culto y coartar además la libertad de la familiapara decidir sobre estas cuestiones.
Como complemento de la libertad de culto, la C de1917 plasmó en un a. diferenciando la supremacía delEstado sobre cualquier Iglesia: el a. 130. Como mues-tra de esa supremacía, y no sólo separación, reservó alos poderes federales el ejercer en materia de culto re-ligioso y disciplina externa, la intervención que desig-nen las leyes.
III. El Estado ha regulado la libertad de culto fun-damentalmente a través de un control gubernativo ypatrimonial. Desde ¡a Ley de Desamortización de Bie-nes Propiedad de Corporaciones Civiles y Religiosas,del 25 de junio de 1856, y las Leyes de Reforma, lostemplos conventos y demás bienes inmuebles dedica-dos al culto forman parte ipso jure del dominio de lanación.
La vigente Ley de Nacionalización de Bienes, regla-mentaria de la fr. II del a. 27 constitucional prescribeque son bienes propiedad de la nación los templos,obispados, casas curales, conventos y seminarios. Porotra parte la ley define a los templos como los edifi-cios abiertos al culto público con autorización de la
Secretaría de Gobernación. Para asegurar la propiedadde la nación sobre los templos, la autorización estásujeta a que se perfeccione previamente la titulacióndel inmueble a nombre de la nación. La ley determi-na los criterios por los cuales se entiende que un bienha sido destinado a la administración, propagación oenseñanza de un culto religioso, determinándolascuando los actos del culto se realicen habitualmente.Para que un bien E,ea nacionalizado por razón de prác-ticas religiosas o de secta, el Estado a través del Mi-nisterio Público Federal debe iniciar acción de nacio-nalización ante el juzgado de distrito en materia civil.Iniciado el procedimiento podrá dictarse la medidaprecautoria de ocupación administrativa.
La restante legislación sobre materia de cultos esreglamentaria del a. 130 constitucional y fue promul-gada fundamentalmente a mediados de los años vein-tes y a principios de los treintas, como resultado delconflicto religioso en México.
Las principales piezas legislativas que regulan lamateria son:
1. Ley que reforma el CP sobre los delitos y faltasen materia de culto religioso y disciplina externa (DO,2 de julio de 1921), en el que se exige que los sacer-dotes deben ser mexicanos por nacimiento y que es-tán imposibilitados para establecer o dirigir escuelasde instrucción primaria. Se penaliza el ingreso a órde-nes monásticas y la incitación al desconocimiento delas instituciones públicas, leyes o autoridades. Se nie-ga la capacidad política de los sacerdotes o ministrosde algún culto. La ley contiene disposiciones de dudo-as constitucionalidad cuando para las autoridades mu-nicipales que no cumplan con ciertas disposiciones so-bre la materia, se prevé como sanción a la destitución,siendo que al ser autoridades electas e independientessólo podrían ser removidas mediante juicio políticoseguido ante las legislaturas respectivas.
2. Ley reglamentaria del artículo 130 de la C (DO18 de enero de 1927) que establece que los actos rela-tivos al estado civil de las personas deberán cumplirseante la autoridad y, posteriormente, ante los minis-tros de culto respectivo. Los ministros de un cultoson equiparados a las personas que ejercen una pro-fesión. La solicitud de autorización para el funciona-miento de un templo se liará por el ministro y diezresidentes del área.
3. Ley que reglamenta el séptimo pfo. del a. 130constitucional en el D.F. (DO 30 de diciembre de
79

1931). Se autoriza el funcionamiento de un ministrode culto por cada cincuenta mil habitantes, y
4. Decreto que establece el plazo dentro del cualpueden presentarse solicitudes para encargarse de lostemplos que se retiren del culto (DO, 31 de diciembrede 1931). Complementa la anterior ley en el supuestode que al hacerse la distribución de los ministros segúnla población del D.F., que en ese año era de 1 817 663habitantes, sobraban ministros y abundaban templos,por lo que el decreto permite que ciudadanos avecina-dos en templos vacantes puedan solicitar a la Secre-taría de Gobernación para que ésta les autorice hacersecargo del templo.
W. BIBLIOGRAFIA: BURGOA, Ignacio, Los garantíasindividuales; 7a. cd., México, Porrúa, 1972; CAMARA DEDIPUTADOS. L LEGISLATURA, Los derechos del pueblomexicano. México a través de sus constituciones, México, Li-brería de Manuel Porrúa, 1978, t. III y IV.
Manuel GONZALEZ OROPEZA
Libertad de enseñanza. 1. Durante la Colonia y en losprimeros años del México independiente no existiólibertad de enseñanza, ya que ésta estaba completa-mente en manos de la Iglesia Católica.
La prerreforma de 1833 persiguió ampliar la educa-ción oficial, se creó la Dirección General de Instruc-ción Pública, se estableció la enseñanza libre y se ins-tauraron escuelas primarias y normales. Se suprimióla Real y Pontificia Universidad, por ser el baluartedel pensamiento conservador, y asimismo y por lamisma razón, fueron clausurados otros colegios deestudios superiores; para substituirlos, se organizaronescuelas de estudios preparatorios y cinco escuelas decarácter profesional. En este periodo, se fundó la Bi-blioteca Nacional y la primera escuela normal en Za-catecas.
En el Congreso Constituyente de 1856-1857, tino delos debates más hermosos fue el relativo a la libertadde enseñanza. La Constitución liberal de 1857 fue con-gruente consigo y consignó la libertad de enseñanza.
La Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867,instituyó la enseñanza primaria gratuita, laica y obli-gatoria. En esta forma triunfaba la Reforma en el as-pecto educativo.
II. El debate en el Congreso Constituyente de 1916-1917 sobre la libertad de enseñanza fue muy impor-tante y definió el espíritu progresista del mismo. Elproyecto de Carranza sólo establecía la enseñanza laica
en las escuelas oficiales. La primera comisión de Cons-titución se apartó del proyecto de Carranza para fijarprincipios más avanzados. La discusión fue larga y ar-dua y al final la comisión presentó un nuevo proyecto,suprimiéndole dos principios a su primigenio proyec-to: la prohibición de impartir enseñanza a los miem-bros de corporaciones religiosas y la obligatoriedad dela enseñanza primaria.
El original a. tercero contuvo los siguientes aspec-tos: la enseñanza impartida en escuelas oficiales seríalaica, lo mismo que la enseñanza primaria, elementaly superior impartida en establecimientos particulares;ni las corporaciones religiosas ni los ministros de algúnculto podrían establecer o dirigir escuelas primarias;las escuelas primarias sólo podrían establecerse suje-tándose a la vigilancia oficial y las escuelas oficialesimpartirían enseñanza primaria en forma gratuita.
En 1934 se reformó el a. tercero C para introducirla educación socialista: además "de excluir toda doc-trina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejui-cios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzasy actividades en forma que permita crear en la juven-tud un concepto racional y exacto del Universo y dela vida social".
En 1946 se volvió a modificar el mencionado a. yes el que hoy se encuentra vigente.
Hl. Nuestro actual a. tercero C establece la finalidadque la educación debe perseguir: desarrollar armóni-camente todas las facultades del ser humano, fomen-tando en él, el amor a la patria y a la conciencia de lasolidaridad internacional en la independencia y enla justicia.
En este primer pfo., la C reafirma la vocación in-ternacionalista de México, y de que —como declaróla Constitución de Apatzingán— todos los pueblostienen el derecho de ser libres; sus relaciones debenestar presididas por la idea de la justicia.
La educación en México se debe orientar por loscriterios que la propia C señala:
a) laica, en cuanto debe ser ajena a cualquier doc-trina religiosa;
b) científica, en cuanto debe luchar contra la ig-norancia, las servidumbres, los fanatismos y los pre-juicios;
e) democrática, en cuanto debe perseguir el cons-tante mejoramiento económico, social y cultural delpueblo;
d) nacional, en cuanto debe atender a la compren-Sión de nuestros problemas, al aprovechamiento de
80

nuestros recursos, auestra independencia política,al aseguramiento de uestra independencia económi-ca y a la preservación y acrecentamiento de nuestracultura;
e) social, en cuanto debe robustecer la conviccióndel interés general de la sociedad, eliminándose cual-quier forma de discriminación y profundizando en laigualdad y fraternidad de derechos de todos los hom-bres, y
f) integral, en cuanto debe fortalecer el aprecio parala dignidad de fa persona y la integridad de la familia.
Estos criterios conforman todo un programa ideo-lógico en la C, a través de los cuales se definen nocio-nes tan importantes como democracia, lo nacional ylo social. Estos criterios son parte importantísima dela C y deben ser tomados en consideración al momen-to de interpretarse la norma suprema del país, y ellosfueron establecidos nada menos que en relación conel aspecto educativo, lo que hace resaltar la gran im-portancia que el autor de la reforma constitucionalde 1946 le otorgó a la enseñanza.
IV. La fr. II del a. tercero dispone que los particu-lares pueden impartir educación en todos sus tipos ygrados; pero la relativa a la educación primaria, secun-daria o normal y a la de cualquier tipo o grado desti-nada a obreros y campesinos, deben primero obtener,en cada caso, la autorización expresa del poder públi-co, y esa autorización puede ser negada o revocada sinque contra tales resoluciones proceda ningún juicio orecurso; por tanto, no procede ni el juicio de amparo.
Es claro que la inipartición de la educación es unaobligación del Estado, que el servicio educativo es decarácter público y social. El poder público puede au-torizar a los particulares, pero esta autorización es decarácter discrecional porque no puede ser impugnadaante los tribunales. Existe en México monopolio porparte del Estado en la imp artición de los tipos de en-señanza señalados, aunque el Estado se puede auxiliarde los particulares.
La fr. III indica que los planteles particulares tie-nen que respetar la finalidad y los criterios que parala educación señala el propio a., así como cumplir losplanes y programas oficiales.
La fr. IV dispone que las corporaciones religiosas,los ministros de los cultos, las sociedades por accionesque, exclusiva o predominantemente realicen activi-dades educativas, y las asociaciones o sociedades liga-das con la propaganda de cualquier credo religioso, nodeben intervenir en ninguna forma en los planteles en
que se imparta educación primaria, secundaria y nor-mal y la destinada a obreros o a campesinos.
La fr. V señala que el Estado puede, en cualquiermomento, retirar el reconocimiento de validez oficiala los estudios realizados en planteles particulares.
La fr. VI declara que la educación primaria seráobligatoria y la fr. VII ordena que toda la educaciónque el Estado imparta será gratuita.
Y. Resulta claro que la idea liberal de la libertad deenseñanza ha sido superada y que actualmente la edu-cación constituye una función social a cargo del Esta-do ya sea que la imparta directamente, en forma des-centralizada o a través de los particulares quienesnecesitan que se les otorgue concesión para tal fin, es-tán sujetos a inspección y la enseñanza que den tiene,como ya asentarnos, que respetar la finalidad y los cri-terios que la C indica.
La e[ucación es una garantía de carácter social encuanto implica un hacer por parte del Estado.
VI. La fr. VIII, adicionada en junio de 1980, regu-la diversos aspectos relacionados con las universidadese institutos de educación superior: los alcances de laautonomía, los aspectos académicos y las relacioneslaborales.
VII. La última fr., la IX, otorga competencia alCongreso de la Unión para legislar con la finalidad deunificar y coordinar la educación en toda la Repúblicay para ello expedirá las leyes necesarias para distribuirla función social educativa entre la federación, los es-tados y los municipios, fijando las aportaciones eco-nómicas relativas a ese servicio público.
y. AUTONOMIA UNIVERSITARIA, INTERPRETA-ClON CONSTITUCIONAL.
VIII. SIBLIOGRAFIA: BURGOA, Ignacio, Les garantíasindividuales; 4a. cd., México, Pornia, 1965; CARPIZO,Jorgs,La Constitución mexicana de 1917; 6a. cd., México, PorrúaUN AM, 1983;LOZANO,José María, Tratado de los derechosdel hombre; 2&. cd., México, Porrúa, 1972; RABASA, Emi-lio O. y CABALLERO, Gloria, Mexicano: ésta es tu Coniti-hicMn; 4a. ed., México, Cámara de Diputados, 1982; 1'ENARAMIREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México. 1808-1964; 2a. cd., México, Porrúa, 1964.
Jorge CARPIZO
Libertad de expresión. I. Por libertad de expresión seentiende la facultad o potestad de los individuos paramanifestar o expresar sus ideas, pensamientos, opinio-nes, etc. Es conveniente observar que esta facultadpuede ser ejercida por cualquier medio y, en este sen-tido, se suele distinguir —considerándolas como subes-
81

pecies de la libertad de expresión—ala llamada libertadde pensamiento u opinión (que alude a la libre mani-festación de las ideas a través de un medio no escrito)de la libertad de prensa o imprenta (cuando las ideasson expresadas en forma escrita); en relación estrechacon estas libertades se encuentra también el derecho ola libertad de información que, entre otros aspectos,incluye la facultad del individuo para difundir la in-formación por cualquier medio; asimismo, cuando lasmanifestaciones o expresiones respectivas tienen uncarácter religioso se les encuadra dentro de la libertadde religión, a la cual se subdivide en libertad de con-ciencia y libertad de culto; por último, cabe mencio-nar, como una subespecie más de la libertad de expre-sión, a la libertad de cátedra e investigación (tambiénconocida como libertad de enseñanza), cuyo ejercicioes garantizado al personal académico universitario.
II. La manifestación de las ideas en los siglos queprecedieron a la Revolución Francesa y las declaracio-nes de derechos del hombre en las constituciones delas colonias norteamericanas —salvo excepciones con-cernientes a algunos regímenes sociales, como Ingla-terra— no constituía propiamente un derecho público,en tanto garantía individual que estableciera la obli-gación de observancia para el Estado y sus autorida-des, sino que se traducía en un simple fenómeno fácti-co, cuya existencia y alcance dependían del arbitrioy tolerancia del poder público. No fue sino a partirde la Revolución Francesa —sin olvidar los preceden-tes angloamericanos—, cuando la libre manifestaciónde las ideas, pensamientos, opiniones, etc., adquirióun carácter jurídico público, incorporándose comogarantía individual o derecho público subjetivo en lamayoría de las constituciones de los Estados demo-cráticos, en virtud de su relevancia para el progresocultural y social de la humanidad, así como para elcabal desenvolvimiento de la personalidad humana.
La Declaración francesa de los Derechos del Hom-bre y del Ciudadano de 1789, en sus aa. 10 y 11, ex-presamente estableció "Nadie debe ser molestadopor sus opiniones, aun religiosas, mientras su mani-festación no trastorne el orden público establecidopor la ley"; "La libre comunicación de los pensa-mientos y de las opiniones es uno de los derechos inéspreciosos del hombre; todo ciudadano puede hablar,escribir o imprimir libremente, pero debe responderdel abuso de esta libertad en los casos determinadospor la ley". Esta tendencia cristalizó con su adopción,a través de diversos instrumentos jurídicos internacio-
nales, como la Declaración UY
.ersal de los Derechosdel Hombre, por las Nacionesidas, cuyo a. 19 esta-bleció; "Todo individuo tiene derecho a la libertad deopinión y expresión; este derecho incluye el de no sermolestado a causa de sus opiniones, el de investigar yrecibir informaciones y opiniones y de difundirlas, sinlimitación de fronteras, por cualquier medio de ex-presión".
En México, la primera declaración escrita de dere-chos del hombre fue el Decreto Constitucional parala Libertad de la América Mexicana, sancionado enApatzingán el 22 de octubre de 1814, el cual estable-ció el derecho de los individuos a manifestar libre-mente sus ideas con ligeras limitaciones provenientesde "ataques al dogma" (en tanto hacía obligatoria lareligión católica) o porque "turbe la tranquilidad uofenda el honor de los ciudadanos" (a. 40). Una vezconsumada la independencia en 1821, tras el breveimperio de Iturbide, en 1824 se promulgó la Constitu-ción Federal de los Estados Unidos Mexicanos que, sibien no consignó expresa y sistemáticamente una de-claración de derechos, en varias partes del texto con-sagró la mayor parte de los derechos del hombre; así,p.c., aun cuando aludió directamente a la manifesta-ción verbal de las ideas, consignó como garantía parala libertad de imprenta o expresión escrita de las mis-mas, la obligación del poder legislativo consistente en"Proteger y arreglar la libertad política de imprenta,de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio,y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados niterritorios de la Federación" (a. 50, fr. III). Por suparte, la mayoría de los Estados miembros incluyeronuna verdadera declaración, a través de un catálogo ex-preso, en sus constituciones particulares, garantizandopor lo general la libertad de expresión.
En 1836 triunfó la tendencia centralista y expidióuna Constitución llamada las Siete Leyes Constitucio-nales, que consignó una declaración de derechos delmexicano, estableciendo como garantía la libre mani-festación de las ideas por medio de la imprenta; "Sonderechos del mexicano... VII. Poder imprimir y cir-cular, sin necesidad de previa censura, sus ideas polí-ticas" (a. 2o.). Las Bases Orgánicas de la RepúblicaMexicana de 1843, también de tendencia centralista yconservadora, igualmente instituyeron tal garantía;"Ninguno puede ser molestado por sus opiniones; to-dos tienen derecho para imprimirlas y circularlas, sinnecesidad de previa calificación o censura. No se exi-girá fianza a los autores, editores o impresores" (a. 9o.,
82

fr. II). UI) documento constitucional posterior, decorte liberal y federalista, llamado Acta de Reformasde 1847, no hizo sino recoger el legado de la Consti-tución de 1824. Por fin, después de la Guerra de Re:forma, se promulgó la Constitución de 1857, en lacual se adoptó el régimen federal y se consolidó eltriunfo de las tendencias liberales e individualistas, in-sertándose un catalogo de derechos del hombre, don-de se consagró la libre manifestación de las ideas (a.
en los mismos términos que la C de 1917 en vi-gor, excepción hecha de lo relativo al derecho a la in-formación que esta última contempla.
III. La C vigente expresamente establece: "La ma-nifestación de las ideas no será objeto de ninguna in-quisición judicial o administrativa, sino en el caso deque ataque a la moral, los derechos de tercero, pro-voque algún delito o perturbe el orden público. -Corno se observa, la libertad de expresión aquí garan-tizada no tiene carácter absoluto, sino que es objetode diversas limitaciones. En efecto, primeramente y adiferencia de lo que ocurre en otros órdenes jurídicos(véase, p.c., la enmienda 1 de la Constitución de losEstados Unidos), la obligación estatal de abstenersede interferir en ci ejercicio de este derecho se dirigeexclusivamente a los órganos judiciales y administrati-vos, mas no a los legislativos. Por otra parte, los térmi-nos sumamente vagos, ambiguos e imprecisos en quese encuentran redactadas las limitaciones a la libertadde expresión —sin que la legislación secundaria, ni lajurisprudencia, proporcionen un criterio seguro y fijopara establecer en qué casos la libre expresión delpensamiento ataca la moral, los derechos de tercero operturba el órden público—, ha permitido Bu interpre-tación y aplicación arbitraria o caprichosa por partede las autoridades judiciales y administrativas, así co-mo, lo más grave, la abstención frecuente del ciuda-dano para expresarse por razón de la inseguridad jurí-dica prevaleciente, ya que se teme que cierta expresión,aun cuando se encuentre protegida en la mayoría delos sistemas democráticos, pueda llegarse a considerarproscrita por los órganos del Estado mexicano, sinque proceda, en su caso, la demanda de inconstitucio-nalidad de la medida respectiva (recuérdese, pe., loscontrovertidos delitos llamados de "disolución social",previstos por los aa. 145 y 145 bis dei CP y derogadosen 1970, así como lo sustentado por la SCJ al respec-to, SJF, sexta época, segunda parte, vol. 105, p. 11).
Es urgente, pues, que el propio Congreso de laUnión —órgano facultado por la C para expedir las le-
yes reglamentarias sobre garantías individuales (a. 16transistorio)- y, especialmente, la SCJ proporcionenlos criterios necesarios para delimitar los vagos e im-precisos conceptos constitucionales de "ataques a lamoral", "derechos de tercero" y "perturbación delorden público", con el objeto de garantizar, en la ma-yor medida posible, el ejercicio de la libertad de ex-presión advirtiendo que el daño que la legislatura tie-ne derecho a proscribir no es la expresión en sí, sinolos resultados pie la misma ocasiona.
Conviene mencionar que, tomando en cuenta quela libertad para manifestar ideas y opiniones es inútilcuando no incluye la libertad y e' derecho a la infor-mación, ya que sólo puede opinar y optar consciente-mente quien está verazmente informado y no quienestá influido o desorientado, el propio a. sexto seadicionó, como parte de la reforma política de 1977,de la siguiente manera: "el derecho a la informaciónserá garantizado por el Estado". Asimismo, diversosaspectos concretos del ejercicio del derecho a mani-festar libremente las ideas se encuentran contempladospor otros aa. constitucionales; en este sentido, p.c., el7o. declara inviolable la libertad de publicar escritos;el So. proclania la libertad de cátedra e investigacióndel personal académico al servicio de las universidadespúblicas autónomas; el 24 salvaguarda la libertad deprofesión religiosa, y el 61 establece la inviolabilidadde las opiniones que los diputados y senadores mani-fiesten en el desempeño de sus cargos y la imposibili-dad de que lleguen a ser reconvenidos por ellas.
y. LIBERTAD DE ENSEÑANZA, LIBERTAD DE CON-CIENCIA, LIBERTAD DE PENSAMIENTO, LIBERTADDE IMPRENTA.
IV. I3IBLIOGRAFIA: BURGOA, Ignacio, Las garantíasindividuales; 8a. ed., México, Porrúa, 1972; CAMARA DEDIPUTADOS. L LEGISLATURA, Los derechos del pueblomexicano. México a través de sus constituciones; 2a. ed., Mé-xico, Librería de Manuel Porrús, 1978, t. III; CARPIZO,Jorge, La Constitución mexicana de 1917; 3a. cd., México,
UN AM, t979; MILL, John Stuart, Sobre la libertad, Madrid,Aguilar, 1972; OROZCO HENRIQUEZ,J. Jesús, "Seguridadestatal y libertades políticas en México y Estados Unidos",Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año XV,núm. 44, mayo-agosto de 1982.
J. jesús OROZCO HENRIQUEZ
Libertad de imprenta. 1. El derecho del individuo parapublicar y difundir las ideas por cualquier medio grá-fico. Es una garantía del régimen democrático en tanto
83

exterioriza el pluralismo político e ideológico y puedecontrolar los actos del gobierno denunciando sus erro-res y defectos. Se le conoce también como libertad deprensa. Este derecho está reconocido como garantíaindividual en el a. 7. de la C vigente, en los siguientestérminos: "Es inviolable la libertad de escribir y publi-car escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley niautoridad puede establecer la previa censura, ni exigirfianza a los autores o impresores, ni coartar la libertadde imprenta, que no tiene más límites que el respeto ala vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningúncaso podrá secuestrarse la imprenta como instrumentorIel delito".
Como se observa, se establece la facultad de todoslos individuos, independientemente de su condición,de publicar escritos sobre cualquier materia, en tantoque se obliga al Estado a abstenerse de-coartar el ejer-cicio de dicha facultad fuera de las excepciones cons-titucionales señaladas, así corno a no establecer censuraprevia a impreso alguno, ni a exigir garantía a los au-tores o impresores de cualquier publicación.
II. El primer reconocimiento solemne de la libertadde prensa como un derecho del hombre —ya que conanterioridad, excepción hecha de algunos regímenesjurídicos como Inglaterra, tenían un carácter mera-mente fáctico, sujeto al arbitrio y tolerancia del po-der público— se produjo, con algunos años de intervalo,en los Estados Unidos y en Francia. En el primer caso,después de la Revolución de 1776, la Declaración deDerechos de! Estado de Virginia proclamó la libertadde prensa (a. 12) y aunque la Constitución de los Es-tados Unidos de 1787 no la llegó a mencionar, la pri-mera enmienda aprobada en 1791 garantizó que elCongreso no aprobaría ley alguna que restringiera lalibertad de palabra o de prensa. En Francia, por suparte, la Declaración de los Derechos del Hombre ydel Ciudadano, de 1789, estableció: "La libre comu-nicación de los pensamientos y opiniones es uno delos derechos más preciosos del hombre; todo hombrepuede hablar, escribir o imprimir libremente, pero de-be responder del abuso de esta libertad en los casosdeterminados por la ley" (a. 11). Apartir de allí, lamayoría de los Estados democráticos se preocuparonpor garantizar la libertad de prensa a nivel constitu-cional. Esta tendencia cristalizó con su reconocimien-to a través de la Declaración Universal de los Derechosdel Hombre por las Naciones Unidas en 1948 (a. 19).
111. En México, la libertad de prensa ha sido objetode múltiples restricciones y regulaciones jurídicas,
desde que se implantó la imprenta en la Nueva Españaen el año de 1539. Durante la Colonia, varias fueronlas leyes y ordenanzas que establecieron diversas res-tricciones al ejercicio de esta libertad, operando en unalto grado de censura por ci poder público, así comola censura eclesiástica desempeñada por el "Santo Ofi-cio" sobre publicaciones en materia religiosa, hastaque la Constitución Política de la Monarquía Española,promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, garanti-zó la libertad de imprenta y proscribió toda clase decensura previa (aa. 131, fr. XXIV, y 371). Una veziniciado el movimiento de independencia, el DecretoConstitucional para la Libertad de la América Mexi-cana, sancionado en Apatzingán en 1814, expresa-mente estableció que ... .la libertad de hablar, de dis-currir y de manifestar sus opiniones por medio de laimprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, amenos que en sus producciones ataque al dogma, turbela tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciuda-danos" (aa. 40 y 119).
La Constitución federal de 1824 también institu-yó la libertad de imprenta, imponiendo al Congreso laobligación de "Proteger y arreglar la libertad políticade imprenta de modo que jamás se pueda suspendersu ejercicio; y mucho menos abolirse en ninguno delos Estados ni territorios de la Federación" (aa. 50,fr. III, y 161, fr. IV). La libertad de imprenta fue unade las cláusulas pétreas señaladas por esta Constitución,la que asimismo impuso como obligación a las entida-des federativas la de proteger a sus habitantes en eluso de imprimir y publicar sus ideas políticas sin ne-cesidad de licencia, revisión, o aprobación anterior ala publicación.
La Constitución centralista de 1836, también lla-mada las Siete Leyes Constitucionales, consagró comoderecho de los mexicanos "Poder imprimir y circular,sin necesidad de previa censura, sus ideas políticas.Por los abusos de este derecho, se castigará cualquieraque sea culpable de ellos.. ." (a. 2o., fr. VII). En1843, las Bases Orgánicas de la República Mexicana,también de tipo centralista, establecieron que "Ningu-no puede ser molestado por sus opiniones; todos tie-nen derecho para imprimirlas y circularlas sin necesi-dad previa de calificación o censura. No se exigiráfianza a los autores, editores o impresores" (a. 9o. fr .Ir). El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, quereimplantó la Constitución Federal de 1824 con algu-nas reformas, declaró: "Ninguna ley podrá exigir a losimpresores fianza previa para el libre ejercicio de su
84

arte, ni hacerles responsables de los impresos que pu-bliquen, siempre que aseguren en la forma legal la res-ponsabilidad del editor. En todo caso, excepto al dedifamación, los delitos de imprenta serán juzgadospor jueces de hecho y castigados sólo con pena pecu-niaria o de reclusión" (a. 26).
Uno de los debates más importantes y al propiotiempo de mayor brillo y esplendor en el CongresoConstituyente de 1856-1857, versó precisamente so-bre la libertad de imprenta. En dicho debate partici-paron los periodistas liberales más destacados de laépoca: Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Félix Ro-mero, Ignacio Ramírez y Francisco Zendejas.
El a. 14 del proecto de Constitución declarabaque: "Es inviolable la libertad de escribir y publicarescritos en cualquier materia. Ninguna ley ni autori-dad puede establecer la previa censura, ni exigir fian-za a los autores o impresores, ni coartar la libertad deimprenta, que no tiene más límites que el respeto a lavida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitosde imprenta serán juzgados por un jurado que califiqueel hecho y aplique la ley, designando la pena, bajo ladirección del tribunal de justicia de la jurisdicciónrespectiva".
Un importante grupo de liberales no estuvo deacuerdo ni con las limitaciones que el proyecto impo-nía a la libertad de imprenta ni con la intervencióndel tribunal de justicia en los jurados competentes pa-ra juzgar los delitos de imprenta. Respecto a las limi-taciones de este derecho, a pesar de la oposición deeste sector liberal, el párrafo fue aprobado por sesen-ta votos contra treinta y tres. Mejor suerte hubo encuanto a eliminar la participación del tribunal dejusti-cia; a este respecto Zarco adujo que la participaciónde éste sólo vendría a hacer perder al jurado su inde-pendencia y su capacidad de juzgar según los dictadosde su conciencia.
IV. El a. 7o. de la C vigente establece como limi-taciones a la libertad de prensa o imprenta el respetoa la vida privada, a la moral y a la paz pública. Sin em-bargo, lamentablemente, ni la legislación secundaria,ni la jurisprudencia, se han preocupado por fijar es-tos conceptos que adolecen de una excesiva vaguedade imprecisión, lo cual ha provocado su aplicación ar-biliaria y caprichosa por parte de las autoridades judi-ciales y administrativas. Es urgente, pues, que el Con-greso de la Unión —órgano facultado por la C paraexpedir las leyes reglamentarias sobre garantías indivi-duales (a. 16 transitorio)— y, especialmente, la SCJ,
proporcionen los criterios necesarios pura delimitarestos conceptos.
Cabe mencionar que, en abril de 1917, antes deque entrara en vigor la C vigente (lo. de mayo de1917), Venustiano Carranza elaboró una Ley de Im-prenta, que es la que se aplica en la actualidad y tienela pretensión de ser reglamentaria de los aa. 6o. y 7o.constitucionales. Como se advierte, esta ley adolecedel gravísimo defecto formal de haber sido puesta envigor antes de que rigiera la C de 1917 y, por ende,antes de que estuvieran vigentes los aa. que pretendereglamentar. Propiamente, tal ley fue derogada por lapropia C, desde el momento en que ésta se abstuvo dedeclarar la subsistencia de dicha ley y, por ser poste-rior y constituir el último fundamento de validez delorden jurídico mexicano, invalidó todas las disposicio-nes anteriores. A mayor abundamiento, no es posibleadmitir como vigente una ley expedida por quien, se-gún los nuevos mandamientos constitucionales, ya notuvo facultades legislativas. Sin embargo, la Ley deImprenta de Carranza sigue aplicándose en la actuali-dad, a falta de la ley orgánica de los aa. 6o. y 70.
constitucionales.Otra limitación constitucional a la libertad de pren-
sa o imprenta, y que, ha sido confirmada por la juris-.prudencia de la SCJ, es la contenida en el pfo. deci-motercero del a. 130, el cual prescribe; "Las publi-caciones periódicas de carácter confesional, ya seanpor su programa, por su título o simplemente porsus tendencias ordinarias, no podrán comentar asun-tos políticos nacionales ni informar sobre actos de lasautoridades del país, o de particulares, que se relacio-nen directamente con el funcionamiento de las insti-tuciones públicas". Asimismo, cuando los medios es-critos en que se ejercita la libertad de imprenta esténdestinados a la educación de la niñez y la juventudmexicanas, tienen como restricción constitucional lade que mediante su desempeño no se desvirtúen, des-naturalicen o se hagan nugatorios los objetivos a quepropende dicha educación (a. 3o.).
Como seguridades jurídico-constitucionales a la li-bertad de prensa o imprenta, el propio a. 7o. estable-ce que, cuando se comete uno de los llamados delitosde imprenta, ésta no puede ser secuestrada como ins-trumento del delito, regla de excepción a la legislaciónpenal del orden común que, ;ara otros casos, consignacomo sanción específica la pérdida de todo elementomaterial utilizado en la comisión de un delito. Final-mente, el último pfo. del a. 7o. obliga al legislador or-
85

dinario a dictar las disposiciones necesarias para evitarque, a pretexto de la comisión de delitos de prensa, seencarcele, sin comprobar antes su responsabilidad, alos operarios, empleados y expendedores (papeleros)del establecimiento del que haya salido el escrito con-siderado como delictuoso, por estimar que, en princi-pio, ellos son ajenos a la responsabilidad contraídapor el autor intelectual de dicho escrito.
y. LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE PEN-SAMIENTO.
V. BIBLIOGRAFIA: BURGOA, Ignacio, Las garantías in-dividuales; 8a. ed., México, Porrúa, 1972; CÁMARA DE DI-PUTADOS. L LEGISLATURA, Los derechos del pueblo me-xicano. México a través de sus constituciones; 2u. cd., México,Librería de Manuel Porrúa, 1978, t. III; CUEVA, Mario dela, "La Constitución de 5 de febrero de 1857", El constitu-cionalismo, a mediados del siglo XIX, México, UNAM, 1957,t. 1; MILL, John Stuart, Sobre ¡a libertad, Madrid, Aguilar,1972; OROZCO HENRIQLJEZ, J. Jesús, "Seguridad estataly libertades políticas en México y Estados Unidos", Bolet'nMexicano de Derecho Comparado, México alío XV, núm. 44,mayo-agosto de 1982.
J. Jesús OROZCO HENRIQUEZy Jorge MADRAZO
Libertad de opinión, y. LIBERTAD DE PENSAMIENTO.
Libertad de pensamiento. 1. Es el derecho de todapersona a manifestar libremente sus ideas y a no sermolestado por sus opiniones. Es la tradicionalmentedenominada "libertad de opinión".
II. Aun cuando el derecho a la libre manifestaciónde las ideas no fue reconocido jurídicamente sino has-ta la Declaración francesa de los Derechos del Hombrey del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, desdetiempos remotos la manifestación del pensamientoexistió como un fenómeno de facto, gracias al cualsurgieron y florecieron las artes, las ciencias y las hu-manidades.
En efecto, la existencia y desenvolvimiento de talfenómeno fue independiente de su reconocimientopor el derecho positivo, si bien su exteriorización dependía, casi sin excepción y desde la antigüedad clá-sica hasta finales del siglo XVIII, de la entera discre-cionalidad de los gobernantes.
A partir de la citada Declaración francesa, cuyosaa. 10 y 11 consagraron este derecho del hombre, lagran mayoría de las constituciones promulgadas conposterioridad incuyeron este derecho dentro de sucatálogo de los derechos humanos.
En nuestro país, salvo raras excepciones, este dere-cho ha sido consignado en la mayoría de nuestras le-yes fundamentales, desde el Decreto Constitucionalpara la Libertad de la América Mexicana o Constitu-ción de Apatzingán, sancionada en dicha ciudad el 22de octubre de 1814 (a. 40), hasta la vigente C del 5 defebrero de 1917 (a. 6).
III. La libertad de pensamiento o, en otros térmi-nos, la libre exteriorización de las ideas y opinionespor cualquier medio no escrito, constituye uno de losdiversos derechos específicos que conforman la "liber-tad de expresión" lato sensu.
En efecto, además de la libertad de pensamiento,la libertad de expresión, en su sentido más amplio,comprende las libertades de imprenta, prensa, infor-mación y comunicación, todas las cuales, grosso mo-do, facultan a emitir, recibir y difundir ideas, opinio-nes, informaciones, cte., sin consideración de fronteras,bajo forma oral, escrita, impresa o artística, o porcualquier otro medio que se elija, incluidos los mediosde comunicación masiva.
Así, la libertad de pensamiento, en tanto que deri-vación específica de la libertad de expresión en gene-ral, se concretiza y ejerce no sólo mediante la comu-nicación de las ideas a través de la palabra hablada,j.c,, impartiendo cursos o lecciones, pronunciandodiscursos o conferencias, interviniendo en discusioneso polémicas, etc. sino también bajo otras formas deexpresión de las ideas, sentimientos u opiniones pormedios no escritos, como serían, p.c., la creación deobras artísticas o la participación en marchas silencio-sas o huelgas de hambre.
El ejercicio de la libertad de pensamiento incluye,desde luego, la divulgación de sus diversas manifesta-ciones a través de cualquiera de los medios de comu-nicación masiva, ie, por prensa, radio, televisión ocinematografía.
En cuanto a la relevancia de la facultad implícitaen la libertad de pensamiento, debemos subrayar elhecho de que la misma representa una de las formasmás importantes de la libertad individual. De ahí suenorme y decisiva influencia tanto en la vida particu-lar como en las actividades sociales, culturales, Cientí-ficas, políticas y humanitarias de la comunidad.
En nuestro derecho, la C vigente, en su a. 6, reco-noce a toda persona el derecho fundamental a la libreexteriorización del pensamiento por cualquier mediono escrito. Consecuentemente, se prohíbe de maneraexpresa a los gobernantes que sometan la emisión de
96

las ideas a cualquier tipo de inquisicibn judicial oadministrativa, salvo, y únicamente en tales casos,cuando a través de dichas ideas se ataquen la moral olos derechos de terceros, se provoque algún delito o seperturbe el orden público. Esto último se explica sise toma en cuenta que la libertad de pensamiento, encualquiera de sus manifestaciones, tiene necesaria-mente que estar sujeta en su ejercicio a las condicionesy limitaciones que requiere ci respeto de los derechosde los demás, así como la protección de la seguridad,tranquilidad y bienestar generales.
En el contexto del derecho internacional de losderechos humanos, diversos instrumentos incluyen ensu catálogo el derecho a la libre emisión del pensa-miento. Tal es el caso, p.c., a nivel universal, de la De-claración Universal de los Derechos Humanos (a. 19),del 10 de diciembre de 1948, y del Pacto Internacio-nal de Derechos Civiles y Políticos (a. 19), del 16 dediciembre de 1966, vigente a partir del 23 de marzode 1976 y ratificado por nuestro país el 24 de marzo de1981, y, en el plano regional, la Convención America-na sobre Derechos Humanos (a. 13), del 22 de noviem-bre de 1969, en vigor desde el 18 de julio de 1978 yratificada por México el 25 de marzo de 1981, asícorno el Convenio Europeo para la Protección de losDerechos Humanos (a. 10), del 4 de noviembre de1950, vigente desde el 3 de noviembre de .1953.
Ahora bien, la importancia y trascendencia, en to-dos los órdenes del saber y de la convivencia humana,tanto de la libertad de pensamiento como de las otraslibertades que conforman la libertad de expresión, estal, que el derecho internacional de los derechos hu-manos, al igual que nuestro derecho interno, admite ajusto título el hecho de que su ejercicio conlleva debe-res y responsabilidades especiales, lo que justifica cier-tas restricciones. Estas, lo mismo en derecho internoque en derecho internacional, no sólo deben estar ex-presamente previstas por la ley, sino que, además, de-ben ser necesarias para asegurar el respeto de los dere-chos o de la reputación de los demás, así como laprotección de la seguridad nacional, el orden públicoo la salud o la moral públicas. Tales restricciones lasencontramos consignadas expresamente en las dispo-siciones citadas de los diversos instrumentos interna-cionales a que hemos hecho referencia.
Sin embargo, en la práctica judicial, tanto internacomo internacional, no siempre es fácil pronunciarsesobre lo bien o mal fundado de tal o cual restricción,como lo muestran diversas ejecutorias dictadas en la
materia por la SCJ de nuestro país, así como los múl-tiples casos que se han planteado ante los órganos ins-tituidos por el ya mencionado Convenio Europeo, en-tre los cuales cabría citar, simplemente a manera deejemplo, el caso Handyside y ci caso Sunday Times,ambos contra el Reino Unido, el primero, a propósitode las publicaciones consideradas como obscenas, y, elsegundo, relativo a la prohibición por los tribunalesde publicar un a, considerado como una injerencia enun proceso en curso.
. LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE IM-PRENTA, LIBERTAD DE PENSAMIENTO.
IV. BIBLIOGRAFIM BURGOA, Ignacio, La: garantíasindividuales; iba. ed., México, Porrúa, 1982; CAMARA DEDIPUTADOS, L LEGISLATURA, Los derechos del pueblomexicano. México a través de sus constituciones; 2a. cd.,México, Librería de Manuel Porrúa, 1978, vol. III; CASTRO,Juventino Y, Lecciones de garantías y amparo; 2a. ed., Mé-xico, Fornía, 1978; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Jesús,"Derechos humanos", Introducción al derecho mexicano,México, UNAM, 1981, t. 1; VAsAK, Karel, "Examen analy-tique des drolts civils ci politiquee", Les dimensiona interna-tionales des dro its de l'homme, París, UNESCO, 1978.
jesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Libertad de prensa, y. LIBERTAD DE IMPRENTA.
Libertad de residencia, e. LIBERTAD DE TRANSITO.
Libertad de reunión. 1. Por libertad de reunión se en-tiende la potestad o facultad del individuo para reu-nirse o congregarse con sus semejantes con cualquierobjeto lícito y de manera pacífica. Conviene advertirque, a diferencia de la libertad de asociación, al ejer-cerse la libertad de reunión no se crea una entidad ju-rídica propia con sustantividad y personalidad diversae independiente de la decadauno de sus componentes;además, una reunión, contrariamente a lo que ocurrecon una asociación, es transitoria, esto es, su existenciaestá condicionada a la realización del fin concreto ydeterminado que la motivó, por lo que, una vez logra-do éste, tal acto deja de existir.
II. La libertad de reunión, al igual que la libertaden general, en tanto derecho subjetivo público, nosurgió —a excepción del caso de Inglaterra— sino conposterioridad a las declaraciones de derechos inclui-das en las constituciones de varias colonias norteame-ricanas y la Declaración francesa de los Derechos delHombre y del Ciudadano, de 1789, si bien esta última
87

no la contempló expresamente. Conforme a la tradi-ción del comnzon Mw, la libertad de reunión se consa-gró expresamente en la enmienda 1 a la Constituciónde los Estados Unidos, en el año de 1791. A partir deahí, aun cuando con diversas restricciones, la libertadde reunión se garantizó a través de la mayoría de lasconstituciones de los Estados democráticos. Fue asícomo la Declaración Universal de los Derechos delHombre adoptada por las Naciones Unidas la procla-mó en los siguientes términos "Toda persona tienederecho a la libertad de reunión y de asociación pa-cíficas" (a. 20).
Durante los siglos que precedieron a su adopciónen los distintos regímenes jurídicos, el ejercicio de lalibertad de reunión se revelaba como un mero fenó-meno fáctico, cuya existencia y desarrollo dependíande la tolerancia del poder público, ya que éste noestaba obligado a respetarlo y a abstenerse de invadirloo vulnerarlo. En España, incluso, existieron diversasordenanzas reales que prohibieron expresamente elderecho de reunión desde finales del siglo XVI hastalas postrimerías del XVIII, sin que la Constitución deCádiz de 1812, por su parte, consagrara dicha libertad.
La situación general que prevalecía en Europa res-pecto de la libertad en todas sus específicas manifes-taciones se reflejó en la vida colonial de México, don-de la libertad de reunión, lejos de reconocerse cornouna potestad jurídica del gobernado, se desarrolló co-mo un mero fenómeno fáctico al arbitrio y toleranciade las autoridades. Durante la vida del México inde-pendiente, la libertad de reunión no se garantizó sinohasta el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847,pero sólo corno un derecho de los ciudadanos parareunirse y discutir los negocios públicos (a. 2o.). LaConstitución de 1857 también la estableció expresa-mente y en forma más amplia (a. 9o.), cuyos términoscorresponden al primer pfo. del a. 9o. de la C de 1917en vigor.
III. Junto con el derecho a asociarse, la libertad dereunión se encuentra garantizada constitucionalmente,en México, en los siguientes términos "No se podrácoartar el derecho de asociarse o reunirse pacífica-mente con cualquier objeto lícito; pero solamente losciudadanos de la República podrán hacerlo para to-mar parte en los asuntos políticos del país. Ningunareunión armada tiene derecho a deliberar... No seconsiderará ilegal y no podrá ser disuelta una asambleao reunión que tenga por objeto hacer una petición opresentar una protesta por algún acto a una autoridad,
si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere usode violencias o amenazas para intimidarla u obligarla aresolver en el sentido que se desee".
Como se observa, el derecho de reunión estableci-do por la C no tiene un carácter absoluto, sino que suejercicio debe ser llevado a cabo pacíficamente, estoes, exento de violencia, a la vez que debe tener unobjeto lícito, es decir, su finalidad no puede estar enpugna contra las buenas costumbres y las normas deorden público. En tanto que los individuos ejerzan suderecho de reunión bajo esta condición, el Estado ten-drá la obligación de abstenerse de coartar tal derecho.
Lo mismo que los demás derechos públicos subjeti-vos, el de libre reunión se concede, por igual, a todoslos seres humanos, pero cuando su finalidad sea decarácter político, solamente los ciudadanos gozaránde ese derecho. Esta limitación obedece a que losaa. 35 y 36 de la C reservan la prerrogativa de partici-par en los asuntos políticos del país a los mexicanosque, por satisfacer los requisitos del a. 34, tengan lacalidad de ciudadanos. Por otra parte, como comple-mento al requisito de que las reuniones se desarrollenpacíficamente, la parte final del primer pfo. del a. 9o.establece corno limitación al ejercicio de la libertadde reunión que cuando ésta se encuentre armada notenga derecho a delibersr.
Conviene observar que el derecho establecido en elsegundo pfo. del a. 9o., consistente en la libertad deasamblea o reunión para "hacer una petición o presen-tar una Protesta por algún acto a una autoridad", noes más que una forma de ejercer colectivamente elderecho de petición consignado en el a. 80. de la C.Cabe advertir que la actualización de este derecho es-tá sujeta a que no se profieran injurias contra la auto-ridad, ni se haga uso de violencias o amenazas paraintimidarla a resolver en el sentido que se desee. Entanto las asambleas, reuniones, manifestaciones, etc.,se ajusten a las limitaciones constitucionales señaladas,las mismas no se podrán considerar ilegales y las auto-ridades estatales tendrán la obligación de abstenersede disolverlas.
El a. 130 de la C, por su parte, establece dos limi-taciones más al ejercicio de la libertad de reunión. Laprimera de ellas prevista por el pfo, noveno, restringetanto dicha libertad corno, en especial, la libertad depensamiento u opinión al prescribir. "Los ministrosde los cultos nunca podrán, en reunión pública o pri-vada constituida en junta, ni en actos del culto o depropaganda religiosa, hacer crítica de las leyes funda-
88

mentales del país, de las autoridades en particular, oen general del gobierno. . " (v, también el a. 9o. dela Ley reglamentaria del a. 130 C). La segunda, con-tenida en el pfo, decimocuarto, se dirige concreta-mente a la libertad de reunión, en el sentido de queen los templos no podrán celebrarse reuniones o jun-tas de carácter político, en cuyo caso las autoridadesse encuentran facultadas liara disolverlas (e., también,el a. 17 de la Ley reglamentaria invocada).
e. LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE PEN-SAMIENTO,
IV. BIBLIOGRAFIA: BUItGOA, Ignacio, Las garantíasindividuales; 8a. cd., México, Porrúa, 1972; CAMARA DEDIPUTADOS. L LEGISLATURA, Los derechos del pueblomexicano. MdXSCO a través de sus constituciones; 2a. cd., Mé-xico, Librería de Manuel Porrúa, 1978, t. III; MILL, JohnStuart, Sobre la libertad, Madrid, Aguilar, 1972; OROZCOHENRIQUEZ, "Seguridad estatal y libertades políticas enMéxico y Estados Unidos", Boletín Mexicano de DerechoComparado, México, ano XV, núm. 44, mayo-agosto de 1982.
J. Jesús OROZCO FLENRIQUEZ
Libertad de trabajo. 1. Es una garantía que la C reco-noce a favor los individuos o habitantes del país. Ela. 5 de esta C nos dice que; "A ninguna persona po-drá impedirse que se dedique a la profesión, industria,comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos".Y añade que; "El ejercicio de esta libertad sólo podrávedarse por determinación judicial, cuando se ataquenlos derechos de tercero, o por resolución gubernativa,dictada en los términos que marque la ley, cuando seofendan los derechos de la sociedad". Y concluye estemismo a. diciendo que; "Nadie puede ser privado delproducto de su trabajo, sino por resolución judicial".
II. Estamos ante un principio de naturaleza abs-tracta, de carácter universal, una especie de secuenciadel principio general de la libertad humana. Sin duda,entre otras cosas, debe tomarse esta libertad de traba-jo corno la base de otros varios derechos de las clasestrabajadoras, como las que se enumeran en el a. 123de la propia C, y no nada más el derecho a percibir elproducto de su trabajo, como se dice en el menciona-do a. S. La libertad de trabajo se nos ofrece como unaexigencia imperiosa de la naturaleza humana, comouna condición indispensable para el desarrollo de supersonalidad, en palabras de Vallarta, pronunciadasdurante las discuciones que tuvieron lugar en el Cons-tituyente de 1856-1857.
III. Esta declaración del a. 5 constitucional, tienecorno antecedente una declaración muy similar conte-nida en la Constitución de 1857, y que a su vez, re-presenta una superación de los planteamientos revo-lucionarios de los Elementos Constitucionales dcIgnacio Rayón, cuyo punto 30 abolía los exámenesde artesanos, así como las ideas de abolir la esclavitudy de dar un. trato igualitario a todos los hombres enmateria laboral.
De acuerdo a los debates del Constituyente de1856-1857, la libertad de trabajo nacía, primero, co-mo una reacción en contra de las prácticas gremiales,sobre todo porque representaban una verdadera trabaal ejercicio de ciertas artes en un mundo que comen-zaba a mirar y adentrarse por el camino de la indus-trialización, que no hubiera sido posible sin esta li-bertad de trabajo. Y, en segundo lugar, como unasuperación de la esclavitud.
Por este motivo, la expresión de que se vale elenunciado constitucional equivale en su contexto de1857 a la idea de que ningún hombre podrá ya sercompelido u obligado a trabajar contra su voluntad,es decir, por medio de una relación que no sea libre yvoluntariamente asumida por el trabajador. De ahítambién que se hiciese mención expresa al derechoque tiene sobre su salario, en cuanto producto de Sutrabajo.
Por otro lado, algunos de los principios de la etapagremial, tal vez aquellos que podían todavía ser reco-mendados, persistirán, pero como requisitos objetivospara el ejercicio de determinadas profesiones, que re-querirán de título, debidamente registrado, y de la co-rrespondiente cédula profesional con valor de patente.Esta idea viene, pues, a complementar el significadode la libertad de trabajo y se encuentra anunciada enel segundo pfo. del mencionado a. 5 constitucional, aldecir que en los estados, la ley determinará qué profe-siones requieren de título para su ejercicio, estable.ciendo previamente su registro y el trámite del otorga-miento de la respectiva cédula profesional.
IV. Como vemos, una cosa es el principio abstractode la libertad de trabajo, como contraria a la esclavi-tud, como contraria abs estancos cerrados y de privi-legio tipo gremios, y otra muy diferente el ejercicio deesa libertad. El principio abstracto se reconoce alhombre, en cuanto ser humano, en cuanto persona,de manera igualitaria. El ejercicio concreto de esa li-bertad podrá limitarse.
De tres clases pueden ser las limitaciones previstas
89

en la C para el ejercicio de la libertad de trabajo: pri-mero, se prohíben aquellas actividades que sean intrín-secamente ilícitas; segundo, la autoridad judicial po-drá prohibir aquellas otras que redunden en perjuiciode derechos legítimos de terceros, y tercero, la auto-ridad gubernativa podrá decretar otras limitacionescon fundamento en la defensa de la sociedad, comodice el texto constitucional.
No es fácil determinar el alcance de estas limita-ciones, sobre todo las del primero y tercer grupos, porfalta de la correspondiente reglamentación y, en cier-tos supuestos, por sendos amparos que ha otorgado lajusticia federal contra actos limitativos de dicha auto-ridad gubernativa en materia del ejercicio profesional,concretamente.
El texto constitucional al decir que las actividadesdeben ser lícitas, quiso admitir la existencia de activi-dades ilícitas, como las casas de juego y los expendiosde bebidas embriagantes, que eran los dos supuestosque el dictamen de la comisión de Constitución habíaincluido en el texto original del proyecto de Carranza.Sin embargo, se suprimieron los referidos ejemplos yquedó la duda sobre si una ley ordinaria podría listardichas actividades prohibidas o si, por el contrario,habría que acudir a los ilícitos penales para sabercuándo una actividad deja de ser lícita; o si, finalmen-te, la licitud en cuestión debería determinarla en cadacaso el juez de amparo, a falta de esa especificaciónen el mismo texto constitucional.
Respecto al segundo supuesto de prohibiciones de-cretadas por la autoridad judicial, en principio, se es-taba pensando en que la idea de la libertad no debíaafectar al derecho de propiedad de los medios de pro-ducción, como se aclaró durante los debates que esteproblema suscitó en el Constituyente de 1856-1857.Pero es obvio que detrás de la propiedad se toma encuenta cualquier otro derecho legítimo de terceraspersonas y, supuesto el conflicto, el juez precisará elalcance de esta libertad.
En cuanto a la tercera clase de limitaciones, sim-plemente sabemos que proceden cuando ofenden alasociedad, o cuando la autoridad gubernativa sale endefensa de esta sociedad. Pero ya no sabríamos preci-sar cuándo se ofende a Ja sociedad, o en qué supuestosparticulares dicha autoridad gubernativa puede invo-car esta defensa de la sociedad. En la vida real y amodo de ejemplo, se han presentado dos situacionesdiferentes: una es la prohibición de trabajar que laSecretaría de Gobernación estampa en el documento
migratorio a todos los extranjeros que se internan alpaís con fines no turísticos; y la otra es la negación dela Secretaría de Educación Pública para registrar yconsecuentemente otorgar la correspondiente cédulaprofesional con valor de patente a los profesionalesextranjeros que vienen a México a ejercer librementesu profesión.
En ambos casos se limita la libertad de trabajar. Yen ambos casos los afectados son extranjeros. En elfondo, aunque se usen tecnicismos diferentes, la causade la prohibición es la misma, la crisis de empleo quepadece México. ¿Se podría tomar esta causa cornojustificante de defensa de la sociedad, para los efectosde decretar válidamente este tipo de limitaciones gu-bernativas a la libertad de trabajo? La justicia de am-paro ha invalidado los actos de la Secretaría de Edu-cación Pública, declarando que son contrarios preci-samente al pr1cipio de la libertad de trabajo, el cualbeneficia induscutiblemente abs extranjeros también.De manera que, tal como están las cosas, no pareceposible por ahora invocar esa defensa de la sociedadpara limitar la libertad de trabajo, porque la justiciade amparo invalida dichas prohibiciones como contra-rias a la Constitución.
He aquí el problema más serio que se ha manifes-tado sobre el particular y que es preciso revisar. ¿Sepuede extender la libertad de trabajo a los extranje-ros en iguales términos que a los mexicanos? ¿La Cvigente, o la de 1857, y las leyes mexicanas relativasa esta materia se expidieron pensando en un sujetouniversal de estas garantías individuales, como sería elser humano, de cualquier nacionalidad? La interpreta-ción de la justicia de amparo resulta inadmisible por-que conduce a la creación de un estatuto muy privile-giado a favor de estos extranjeros, a quienes se lesadjudican todas las garantías individuales que consa-gra nuestra C, pero no los más sagrados deberes, comola de aceptar cargos públicos de elección popular, la deprestar el servicio de las armas y aún dar la vida por lapatria. Nosotros pensarnos que el ejercicio concretode la libertad de trabajo sí puede y debe limitarse, nosólo a los extranjeros, sino a los propios mexicanos,en defensa de la sociedad. Más aún, creemos que unacausa poderosa para limitar dicha libertad a los extran-jeros es la carencia de empleo o la crisis de empleoque actualmente tenemos. Con todo, para poder apre-ciar esta causal, deberá reformar-se el texto constitu-cional en este sentido, salvo que la justicia federaldeclarara cuándo y en qué supuestos la autoridad
90

gubernativa puede hacer valer esta facultad que lereconoce la C.
V. Todavía tenemos otras posibles limitaciones in-directas, si se quiere, pero en todo caso muy impor-tantes, previstas ya en la propia C, ya en Leyes ordina-rias. Limitaciones indirectas previstas en la C seríanaquellas que se derivaran de la reserva absoluta que sehace a favor del Estado para que éste pueda desarrollary ejercer las áreas llamadas estratégicas, corno la delos hidrocarburos, los telégrafos, la acuñación de ¡no-neda, cte., en los términos del a. 28 de la C. Ejemplode limitaciones establecidas en leyes ordinarias, estánlas prohibiciones para los extranjeros de pescar o efec-tuar aprovechamientos y explotaciones pesqueras, enlos términos de la Ley Federal para el Fomento (le laPesca de 1972; inclusive, la prohibición que pesa so-bre quienes no sean cooperativados para explotar lassiete especies (camarón, langosta, etc.) reservadas demanera exclusiva a dichas cooperativas pesqueras.
VI. BIBLIOGRAFIA: CUEVA, Mario de la, El nuevo de-recho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 1979, 2 vois.;GARCIA OVIEDO, Carlos, Tratado elemental de derechosocial; 4s. cd., Madrid, s.e., 1950; PEREZ BOTIJA, Eugenio,Curso de derecho del trabajo; Sa. ed., Madrid, Tecnos, 1957;TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo derecho del trabajo;teor(a integral; 3a. ed., México, Porrúa, 1975.
José BARRAGAN BARRAGAN
Libertad de tránsito. 1. Es el derecho de toda personaa entrar y salir del país, a desplazarse libremente porsu territorio y a fijar y mudar el lugar de su residenciadentro del mismo. Se le conoce tam.i.ln bajo las de-nominaciones de libertad (le movimiento, de locomo-ción o de residencia.
11. En la antigüedad y durante toda la Edad Media,no sólo no se concebía la libertad de tránsito comoun derecho del hombre, cuyo respeto y cumplimientopudiere exigirse legalmente a las autoridades, sino queel desplazamiento físico de las personas, en tantoque simple fenómeno fáctico, estaba sometido a seve-ras restricciones.
A partir de la Declaración francesa de tos Derechosdel Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de1789, cuyos aa. 4 y 7 afirman implícitamente la liber-tad de ir, venir y residir, la libertad de tránsito pasaríaa formar parte del derecho público interno de lospaíses organizados bajo el régimen liberal democrático.
En nuestro país, a partir de la lucha por su indepen-
cia, esta libertad fue reconocida en numerosos docu-mentos públicos fundamentales, desde el DecretoConstitucional para la Libertad de la América Mexica-na o Constitución de Apatzingán (a. 7), del 22 de oc-tubre de 1814, hasta la C en vigor (a. 11), del 5 defebrero de 1917. -
Hasta antes d la irimera Gu,rra Mundial, el régi-men del libre tránsito era común a toda la Europaoccidental. Este hecho traducía la enorme toleranciaimperante en los Estados de dicho continente, loscuales admitían la entrada y salida de su territorio aviajeros presumiblemente inofensivos. Tal situaciónhabría de cambiar a raíz de las dos contiendas bélicasmundiales.
III. La libertad de desplazarse y establecrse es elsigno exterior de los regímenes liberales. En principio,ningún permiso, salvoconducto o pasaporte puedenexigirse sin que resulte inmediatamente comprometi-da la independencia individual.
Sin embargo, en la actualidad, y en tiempos nor-males, no sólo el pasaporte es un documento indis-pensable para poder traspasar las fronteras de cualquierEstado, sino que, además, la gran mayoría de los paí-ses requiere la obtención previa de una visa, en la cualse precisa, sobre todo, el tiempo durante el cual seautoriza la estancia en su territorio.
La C vigente, en su a. 11, reconoce a toda personael derecho de entrar o salir de la República, de viajarpor su territorio y de establecer o cambiar su lugar deresidencia dentro del mismo, sin necesidad de cartade seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requi-sitos semejantes. No obstante, subordina el ejerciciode este derecho a las facultades que las autoridadesjudiciales o administrativas pueden desplegar en loscasos y circunstancias que la propia C determina.
Conforme a lo que dispone el citado a. 11 consti-tucional, cabe hacer la diferenciación entre dos mani-festaciones distintas de la libertad de tránsito. Esdecir, una, que consiste en la libertad de tránsito in-terno, respecto de la cual el Estado no puede limitarsu ejercicio mediante la exigencia de documentos deltipo de los que menciona dicha disposición, o deotros requisitos similares, a cuya obtención y posesiónquedase supeditado el traslado o desplazamiento tem-poral, o la elección, fijación o variación del lugar deresidencia permanente de las personas, dentro del te-rritorio nacional; otra, que se refiere a la libertad detránsito de o para el exterior, en cuyo caso el requeri-miento de documentos —trátese de pasaportes, permi-
91

sos especiales para el tránsito de personas residentesen zonas fronterizas, o cualquier otro documento dela misma especie— sólo será válido en la medida enque estos documentos sirvan a la autoridad para iden-tificar a las personas que cruzan las fronteras del país,así Como para registrar y controlar los movimientosmigratorios, lo que, de hecho, obliga a toda personahoy en día a la obtención y posesión de un pasaportey de las visas necesarias en sus desplazamientos haciael extranjero.
Por otra parte, como se desprende del texto mismodel ya citado a. Ji constitucional, el ejercicio delderecho de libre tránsito admite dos grandes catego-rías de limitaciones, según que éstas sean impuestasjudicial o administrativamente.
Así, en una primera categoría se contemplan las fa-cultades de la autoridad judicial para restringir el libredesplazamiento de las personas en los casos de respon-sabilidad penal o civil, restricción que suele concretar-se en medidas tales como: la prisión impuesta comopena por sentencia judicial, la detención preventiva, elarraigo, el confinamiento, etc., según las disposicionescorrespondientes de los códigos penal o civil.
En una segunda categoría quedan comprendidaslas restricciones impuestas por ley, sea en materia deemigración, inmigración o salubridad general; sea enlo que concierne a los extranjeros perniciosos residen-tes en el país, restricciones que o bien se encuentranprevistas por la propia C (a. 33, respecto ala expulsiónde extranjeros perniciosos; a. 73, fr. XVI, en cuanto alas cuestiones de salubridad general), o bien son regu-ladas por la legislación secundaria, como es el caso dela LGP en lo que se refiere alas cuestiones migratorias.
1V. El derecho internacional de los derechos huma-nos también reconoce el derecho de toda persona asalir libremente de cualquier país, incluso del propio,a regresar a su país y a circular libremente por el terri-torio del Estado al que haya entrado legalmente.
Este derecho lo encontramos consignado en diver-sos instrumentos internacionales en materia de dere-chos humanos, p.c., en el a. 13 de la Declaración Uni-versal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de1948; en el a. 12 del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos (el Pacto), aprobado por la Asam-blea General de las Naciones Unidas el 16 de diciem-bre de 1966, vigente a partir del 23 de marzo de 1976y ratificado por México el 25 de marzo de 1981; en ela. 22 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos o Pacto de San José de Costa Rica (la Con-
vención Americana), del 22 de noviembre de 1969, envigor desde el 18 de julio de 1978 y ratificada por Mé-xico el 25 de marzo de 1981; así como en los az. 2 y3 del Protocolo adicional núm. 4 (el Protocolo adicio-nal) al Convenio Europeo para la Protección de losDerechos Humanos (el Convenio Europeo), aquél, del16 de septiembre de 1963, y, éste, del 4 de noviembrede 1950, vigente desde el 3 de noviembre de 1953.
Conforme a los términos de las disposiciones de al-gunos de los instrumentos antes citados, la condiciónrelativa a la legalidad de la estancia en el territorio deuno de los Estados partes (a. 12, inciso 1, del Pacto;a. 22, inciso 1, de la Convención Americana y a. 2, in-ciso 1, del Protocolo adicional), descarta de plano delejercicio de este derecho a todas aquellas personasque no respeten las disposiciones administrativas querigen la entrada y estancia en el territorio de un Esta-do, y, principalmente, a los extranjeros que hubieseningresado clandestinamente a un país.
Asimismo, de acuerdo con los instrumentos inter-nacionales en cuestión, el ejercicio del derecho a Ja li-bertad de tránsito puede ser objeto de ciertas restric-ciones específicas, las cuales son limitativamenteenumeradas por las propias disposiciones que recono-cen este derecho. Se trata, desde luego, de restriccio-nes que, previstas por la ley, constituyen medidas ne-cesarias para proteger la seguridad nacional, el ordenpúblico, la salud o la moral públicas, así como los de-rechos y las libertades de los demás, o bien, para pre-venir infracciones penales (a. 12, inciso 3, del Pacto;a. 22, inciso 3, de la Convención Americana, y a. 2,inciso 3, del Protocolo adicional).
Igualmente, cabe subrayar que en relación con lalibre circulación por el territorio de un país en el cualuna persona hubiere sido legalmente admitida, tal li-bertad de circulación puede ser restringida por la leyen relación con ciertas zonas, cuando así lo requierael interés público, según lo estipulan el a. 22, inciso 4,de la Convención Americana y ci a. 2, inciso 4, delConvenio Europeo.
En tal virtud, puede afirmarse que la situación im-perante hoy día en materia de desplazamientos inter-nacionales, es, como ya lo habíamos señalado, precisa-mente la inversa a la que prevalecía hasta antes de laPrimera Guerra Mundial. Y es que las barreras aduana-les, las medidas protectoras de la moneda, las oposi-ciones ideológicas de los diversos regímenes políticos,etc., hacen de cada viajero un sospechoso, cuando noun indeseable. Este, en consecuencia, debe estar pro-
92

visto de pasaporte, exigencia que por sí sola constituyeun testimonio de la desconfianza de los Estados.
Y. BIBL1OGRAFEA: BURG OA, Ignacio, Las garantías in-dividuales; iba. c.d., México, Porrúa, 1982. CAMARA DEDIPUTADOS. L LEGISLATURA, Los derechos del pueblomexicano, México a través de sus constituciones; 2a. cd., Mé-xico, Librería de Manuel Porrúa, 1978, vol. DI; RODRI-GUEZ Y R.ODRIGUEZ, Jesús, "Derechos humanos", Intro-ducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. 1;\ ¼SAK, Karel, "Examen analytique des droits civils et poli.tiques", Lea dimensiona interno tionoles des droits de l'hom.me, París, UNESCO, 1978.
Jesús RODRIGUEZ Y RODRICUEZ
Libertad por desvanecimiento de datos. 1. Es la que seotorga al inculpado cuando se desvirtúan plenamentelos elementos probatorios que sirvieron de apoyo alauto de formal prisión o de sujeción a proceso. La re-solución respectiva puede determinar la libertad pro-visional o la definitiva del procesado.
II. Dicha institución se confundió con la libertadbajo protesta en los ordenamientos expedidos durantela vigencia de la Constitución de 1857, en virtud deque según los aa. 430 del CPP, de 6 de julio de 1894,y 349 del CFPP, de 16 de diciembre (le 1908, proce-día la libertad provisional bajo protesta cuando apare-ciera, en cualquier estado del proceso, que se desvane-cieron los fundamentos que sirvieron para decretar ladetención o prisión preventiva, y más adelante regula-ban la institución que se conoce actualmente con elnombre de libertad bajo protesta, es decir, la que seconcedía de manera provisional a los procesados pordelitos de baja penalidad, con buenos antecedentes y(pie no hubiesen sido condenados anteriormente porun delito diverso (aa. 438-439 y 352-354, respectiva-mente),
III. En el derecho vigente las dos instituciones seencuentran claramente separadas, por lo que el citadobeneficio de la libertad por desvanecimiento de datosse regula de manera independiente a la libertad provi-sional bajo protesta, ya que poseen finalidades dife-rentes.
De acuerdo con los códigos modelo, es decir, CPP,CFPP y también el CJM que, sigue muy de cerca al pri-mero, esta medida procede cuando aparezca con pos-terioridad al auto de formal prisión o de sujeción aproceso que se han desvanecido plenamente los datosque sirvieron para comprobar ya sea la existencia delcuerpo del delito o bien la presunta responsabilidad
del inculpado, que son los elementos esenciales quesirven de fundamento a las citadas resoluciones, segúnlos aa. 19 de la C, 297-301 del CPP, 161-166 delCFPP, y 515-518 del QM.
Existe incertidumbre sobre la etapa procesal en lacual se puede solicitar este beneficio, pues en tantoque los aa. 546 del CPP y 791 del CJM disponen quepuede pedirse en cualquier estado del proceso, el a.422 del CFPP establece que la petición puede formu-larse durante la instrucción y después de dictado elauto de formal prisión.
La doctrina considera que la solución correcta es laque ha dado el código federal, puesto que una vez ce-rrada la instrucción e iniciado el periodo del juicio pe-nal propiamente dicho, si las pruebas aportadas des-virtúan la existencia del cuerpo del delito ola presuntaresponsabilidad del acusado, deben servir de funda-mento a una sentencia absolutoria, en virtud de quese han reunido todos los elementos necesarios parapronunciarse sobre el fondo del asunto.
IV. La medida puede ser solicitada tanto por el in-culpado como por el Ministerio Público (MP), y setramita en forma incidental, pues una vez presentadala petición, el tribunal debe citar a una audiencia den-tro del plazo de cinco días y dictar la resolución res-pectiva en el término de setenta y dos horas (aa. 548del CPP, 423 del CFPP, y 792 del cJM). El código fe-deral dispone que es obligatoria la asistencia del MPa esta audiencia.
Si la instancia es presentada por el MP, el a. 424del CFPP dispone que no implica el desistimiento de laacción penal, por lo que esta petición no vincula aljuzgador, quien puede negar la libertad si consideraque no es fundada la solicitud del citado funcionario.
Por otra parte, los aa. 550 del CPP y 793 del CJMexigen que cuando el MP opine que debe concedersela libertad al procesado por desvanecimiento de datos,debe solicitar previamente la autorización del procu-rador respectivo, quien resolverá en un plazo de cin-co días según el ordenamiento distrital o de diez deacuerdo con el castrense. El propio código del D.F.agrega que si el procurador no decide en el citado pla-zo, el agente del MP puede manifestar libremente supetición.
Y. Por lo que se refiere a los efectos de la resolu-ción que otorga la libertad por desvanecimiento dedatos, existe imprecisión en los ordenamientos proce-sales mencionados, particularmente en el distrital, porlo que resulta necesario, como lo ha puesto de relieve
93

la doctrina, distinguir dos situaciones distintas. Enprimer lugar, si las pruebas que se han presentado des-virtúan los fundamentos del auto de formal prisión encuanto a la presunta responsabilidad del procesado,los efectos de la resolución que otorga el beneficioson similares a los de la libertad por falta de elementospara proceder (y que también se conoce incorrecta-mente como libertad por falta de méritos), es decirque tiene carácter provisional, ya que quedan expedi-tas las atribuciones del MP para pedir nuevamente laaprehensión del liberado y la facultad del tribunal pa-ra dictar otro auto de formal prisión o de sujeción alproceso, si aparecieren posteriormente datos que lessirvan de fundamento. El código federal agrega quedichos nuevos elementos no deben variar los hechosdelictivos motivo del procedimiento (aa. 551 CPP;426CFPP, y 794 del CJM).
Por el contrario, si los elementos de conviccióndesvanecen la comprobación del cuerpo del delito, to-mado éste como el conjunto de elementos materialeso formales de los hechos considerados corno ilícitos,la concesión de la libertad debe ser definitiva, puesentonces lo que se demuestra es la inexistencia de lospropios elementos.
Esta situación no parece muy clara en el CFPP, elcual no hace la mencionada distinción, pero en cambioresulta más precisa en el CPP, en virtud de que su a.551 dispone que los efectos de la libertad provisionalsólo pueden producirse tratándose de la presunta res-ponsabilidad del inculpado, y esto resulta todavía másclaro en el CJM, el cual establece que el acusado y sudefensor pueden solicitar la libertad absoluta cuandose hubieren desvanecido con prueba plena los datosque sirvieron de base para tener comprobado el cuer-po del delito (a. 790, fr. II) y además, que cuando seconcede la libertad por desvanecimiento de datos porel mismo motivo, la resolución tendrá efectos de cosajuzgada y se archivará el expediehte (a. 794).
En esta hipótesis relativa al cuerpo del delito tienesentido la disposición antes mencionada de los códi-gos distrital y militar sobre la consulta previa al procu-rador cuando la petición es presentada por el MP, yaque la libertad otorgada puede tener efectos definiti-vos, como lo hemos mencionado.
Por lo que se refiere al carácter de la prueba quedebe desvirtuar los fundamentos del auto de formalprisión o de sujeción al proceso, debe ser plena segúnlos códigos federal y castrense (aa. 422 y 791, respec-tivamente), y plena e indubitable de acuerdo con el
ordenamiento distrital (a. 547), lo que ha sido inter-pretado por la jurisprudencia en el sentido de que,por desvanecimiento de datos no debe entenderse quese recaben pruebas que favorezcan más o menos al in-culpado, sino que aquellas que sirvieron para decretarla detención o prisión preventiva están anuladas porotras posteriores, y si éstas no destruyen de modo di-recto las que sirvieron de base para decretar la formalprisión, aun cuando favorezcan al inculpado, debenser materia de estudio en la sentencia definitiva, y nopueden servir para considerar desvanecidos los funda-mentos de hecho de la prisión motivada (tesis 189,Apéndice al SJF 1917-1975, segunda parte, PrimeraSala, p. 393).
VI. Finalmente, el CFPP agrega que si el inculpadoha sido declarado sujeto a proceso, se podrá promoverel incidente de desvanecimiento de datos para quequede sin efecto esa declaración (a. 425), y el CPP, es-tablece que la resolución que se dicte en el incidenterespectivo, es apelable en ambos efectos, es decir, po-see carácter suspensivo (a. 549).
. AUTO DE FORMAL PRISION, CUERPO DEL DELI-TO, INSTRUCCION EN EL PROCESO, LIBERTAD BAJOPROTESTA, LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS.
VII. BIBLIOG1tAFIA: FRANCO SODI,Carlos,Elproce.dimiento penal mexicano; 4a. cd., México, Porrúa, 1957;GARCIA RAMIREZ, Sergio. Curso de derecho procesal pe-nal; 3a. cd., México, Porrúa, 1980; GONZALEZ BUSTMAN-TE, Juan José, Principios de derecho procesal penal mexica-no; 6a. cd., México, Porrúa, 1975; PIÑA Y PALACIOS, Ja-vier, Derecho procesal penal, México, Talleres de la Peniten-ciaría del D.F., 1947; RIVERA SILVA, Manuel, Elprocedi-miento penal; 12a. cd., México, Porrúa, 1982.
Héctor FEX-ZAMUDIO
Libertad por falta de elementos. I. Es la otorgada porel juez en un proceso penal cuando no se reúnen loselementos probatorios suficientes para demostrar laexistencia del cuerpo del delito y la presunta respon-sabilidad del inculpado, que son los fundamentos delos autos de formal prisión y de sujeción a proceso.La resolución respectiva no tiene efectos definitivos,ya que deja abierta la posibilidad de reunir nuevos ele-mentos de convicción que justifiquen la continuacióndel mismo proceso.
II. Este mandato de libertad debe producirse den-tro del plazo improrrogable de setenta y dos horascontadas a partir de la consignación del inculpadoante el juez de la causa por parte del Ministerio Públi-
94

co (MP), al no reunirse los elementos probatorios quejustifiquen la existencia del cuerpo del delito y la pre-sunta responsabilidad del procesado, que son los fun-damentos de los referidos autos de formal prisión ode sujeción al proceso, todo ello como consecuenciaineludible de lo dispuesto por el a. 19 de la C.
Por lo que se refiere a la terminología, se han utili-zado dos denominaciones: la que nos parece adecuaday que emplea el CFPP, de libertad por falta de elemen-tos para procesar, o de no sujeción a proceso (a. 167),en tanto que los CPP y CJM regulan la institución quehan denominado con poca fortuna como libertadpor falta de rnéritos"(aa. 302 y 520, respectivamente),y que la doctrina ha considerado con toda razón co-mo un nombre inapropiado e inclusive pintoresco.
También es preciso señalar, por su relación con lainstitución que examinamos, que de manera incorrec-ta tanto el CPP como el QM, que lo sigue en muchosaspectos, califican de formal prisión tanto la resolu-ción que decide sobre la detención del presunto res-ponsable de un delito que se sanciona con pena cor-poral, como aquella que resuelve sobre la situaciónprocesal del inculpado a quien se le atribuya una con-ducta delictuosa que no implica una sanción privativade la libertad o tiene carácter alternativo (aa. 297-301y 519, respectivamente). Por el contrario el CFPP dis-tingue claramente dichas situaciones y califica de for-mal prisión sólo a la primera y a la segunda como su-jeción a proceso (aa. 161 y 162).
Esta distinción tiene relevancia para los efectos dela libertad por falta de elementos para proceder, pues-to que tratándose de los delitos que se sancionan conpena corporal, la decisión respectiva implica la libertadprovisional del inculpado; pero si se refiere a la hipó-tesis del presunto responsable de un ilícito que nopuede dar lugar a una sanción corporal o es alternati-va, la resolución implica exclusivamente que el acusa-do no está sujeto a proceso (a. 167 del CFPP).
III. De acuerdo con la regulación establecida porlos códigos modelos, es decir, CPP, CFPP y CJM, la or-den para dejar libre al presunto responsable o paraconsiderarlo como no sujeto a proceso, debe fundarseen la falta de pruebas relativas a la existencia del delitoy a la presunta responsabilidad del acusado, y tieneefectos provisionales, puesto que no impide que conposterioridad se proceda contra el inculpado, en elsupuesto de reunirse nuevos elementos de convicción(aa. 302 CPP, 167 CFPP y 520 CJM).
Tanto el CPP como el CJM disponen que cuando el
juez dicte auto de libertad debido a la ausencia depruebas del cuerpo del delito o de la responsabilidaddel inculpado, y esta omisión se deba al MP o los agen-tes de la Policía Judicial, el mismo juez, al pronunciarsu resolución, mencionará expresamente tales omisio-nes para los efectos de la responsabilidad que corres-ponda (aa. 303 CPP y 521 cJM). El QM agrega queuna vez dictada la resolución liberatoria, las diligen-cias de averiguación quedarán a cargo del juez del pro-ceso, quien deberá practicar las que le soliciten laspartes durante un plazo de ciento veinte días, al ter-minar el cual y si todavía no existen elementos, cual-quiera de las propias partes puede pedir al juez militarque declare si hay o no delito que perseguir (a. 520).
Finalmente, el a. 304 del CPP dispone que la reso-lución liberatoria es apelable sólo con efectos devolu-tivos, lo que significa que se mantiene dicha liberaciónen tanto que el tribunal de segundo grado decide so-bre la impugnación.
. AUTO DE FORMAL PRISION, CONS1GNAC1ON,
CUERPO DEL DELITO.
IV. BIBLEOGRAFIA: FRANCO SODI, Carlos, El proce-dimiento penal mexicano; 4a. cd., México, Porriía, 1957;GARCIA 11AM DIEZ, Sergio, Curso de derecho procesal pe-nal; 3a. cd., México, Porráa, 1980; GONZÁLEZ BUSTA-MANTE, Juan José, Principios de derecho procesal penal me-xicano; 6a. cd., México, Porrúa, 1975; PIÑA Y PALACIOS,Javier, Derecho procesal penal, México, Talleres de la Peni-tenciaria del D.F., 1947; RIVERA SILVA, Manuel, El pro-cedimiento penal; 12a. cd., México, Porrúa, 1982.
Héctor FD(-ZAMUDIO
Libertad preparatoria. I. Es la que se otorga a los sen-tenciados que hubiesen compurgado la mayor partede las penas privativas de la libertad que se les hubiesenimpuesto, si demuestran que por su conducta en lasinstituciones penitenciarias y por su avance en los tra-tamientos de readaptación social, se encuentran encondiciones de no volver a delinquir. También recibeel nombre de libertad condicional o bajo protesta.
II. Esta institucion se introdujo en el ordenamientomexicano como una innovación para su época, en elCP de 1871, a propuesta tic su principal proyectistael destacado jurista Antonio Martínez de Castro, y sereguló, en cuanto a su tramitación, en tos códigos pro-cesales, distrital de 6 de julio de 1894 (aa. 454.469),y federal de 16 de diciembre de 1908 (aa. 420-444).
De acuerdo con dichos ordenamientos procesales,que como es sabido sirvieron como modelo a los códi-
95

gos de las restantes entidades federativas, la solicitudde libertad preparatoria debía presentarse ante el Tri-bunal Superior de Justicia del D.F. o los tribunalessuperiores de los territorios federales; y en materiafederal, al juez o tribunal que dictó la sentencia enmateria penal, los que resolvían tomando en considera-ción el informe que sobre la conducta del peticionarioformulaba la junta de vigilancia respectiva, las prue-bas del solicitante y la opinión del Ministerio Público(MP); los citados organismos judiciales también teníancompetencia para revocar dicha libertad, si el benefi-ciado incurría en alguno de los motivos seftalads le-gislativamente. El CJM vigente, de 29 de agosto de1933, conserva el sistema del otorgamiento y revoca-ción judiciales de la libertad preparatoria.
ifi. Esta reglamentación se recogió en sus lineamien-tos esenciales por los ordenamientos expedidos durantela vigencia de la actual C, de 5 de febrero de 1917, esdecir, en los CF de 1929 y 1931, así como en los pro-cesales del D.F. de 1931 y fedeÑi de 1934, pero conla diferencia de que atribuyen la decisión sobre el otor-gamiento y la revocación preparatoria alas autoridadesadministrativas encargadas de la vigilancia de las insti-tuciones penitenciarias, así como de la prevención delos delitos y asistencia a los sentenciados.
IV. Sin embargo, el sistema tradicional fue reforma-do sustancialmente por las modificaciones legislativasde carácter penal, procesal y penitenciario de 1971, yademás la institución que examinamos quedó estrecha-1iente vinculada a la Ley que Establece las NormasMínimas sobre Readaptación Social de los Sentencia-dos, promulgada el 4 de febrero de 1971, ya que enella existe la tendencia hacia la sentencia indeterminaday la asistencia a los liberados, cuyo primer paso con-siste en la libertad preparatoria.
V. Procedencia. De acuerdo con lo dispuesto por eltexto vigente del a. 84 del CP reformado en 1971, espreciso cumplir con los siguientes requisitos para ob-tener la libertad preparatoria cuando el sentenciadohubiese cumplido las tres quintas partes de su condenasi se trata de delitos intencionales ada mitad de la mis-ma en caso de delitos imprudenciales: a) que haya ob-servado buena conducta durante la ejecución de lasentencia; b) que del examen de su personalidad sepresuma que está socialmente readaptado y en condi-ciones de no volver a delinquir, y c) que haya reparadoo se comprometa a reparar el daño causado, sujetán-dose a la forma, medidas y términos que se le fijen paradicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego.
Por el contrario, el a. 85 del propio CF señala lossupuestos en los cuales no puede otorgarse dicho be-neficio debido a su peligrosidad, a los sentenciados pordelitos contra la salud en materia de estupefacientes,ni a los habituales ni a quienes hubiesen incurrido enla segunda reincidencia.
VI. Procedimiento. Cuando un sentenciado consi-dere que tiene derecho a que se le otorgue la libertadpreparatoria deberá acudir ante la Dirección Generalde Servicios Coordinados de Prevención y Readapta-ción Social de la Secretaría de Gobernación, solicitan-do dicha medida y acompañando las constancias y de-más elementos de convicción necesarios para acreditarque se ha cumplido con los requisitos señalados por ela. 86 del CP, antes mencionado. De acuerdo con el CPPse pedirá informe pormenorizado al director del reclu-sorio respectivo acerca de la vida del reo en el lugar dedetención (aa. 583-584). El CFPP establece que debenrecabarse los datos necesarios acerca de la temiijilidaddel solicitante, de la conducta que haya observadodurante su prisión, de las manifestaciones exterioresde arrepentimiento o de enmienda, y sobre las inclina-ciones que demuestre; información que deben propor-cionar las comisiones unitarias integradas, respectiva-mente, por el MP, por el juez y por el jefe de la prisiónque hubiesen intervenido en el caso del peticionario;pero además, dichos informes no serán obstáculo paraque se obtengan los datos necesarios por cualquierotro medio (aa. 540-541).
Con la información, documentación y pruebas pre-sentadas, la citada Dirección General de Servicios Coor-dinados debe resolver sobre la petición, y si lo hace ensentido favorable, el delegado del mencionado organis-mo debe investigar la solvencia e idoneidad del fiadorpropuesto, quien debe otorgar la garantía de acuerdocon los requerimientos exigidos por la libertad bajocaución (as. 586-587 CPP, y 542-543 CFPP).
Aceptada la fianza, la resolución que otorgue lalibertad preparatoria debe consignar las siguientes con-diciones para que surta efectos el beneficio, estableci-das por el citado a. 84 del CF: a) que el liberado residao no en un lugar determinado, e informe a la autoridadde los cambios de su domicilio, en la inteligencia deque la designación del lugar de residencia debe hacerseconciliando las circunstancias de que el beneficiadopueda c4tener trabajo en el lugar que se fije o en elhecho de que su permanencia en él no sea un obstáculopara su enmienda; b) que desempeñe en el plazo que ladecisión determine, oficio, arte, industria o profesión
96

lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia;e) que se abstenga del abuso de bebidas embriagantesy del empleo de estupefacientes o substancias de efec-tos similares, salvo por prescripción médica, y d) quese sujete a las medidas de orientación y supervisiónque se le dicten y a la vigilancia de alguna persona hon-rada y de arraigo, que se obligue a informar sobre suconducta, presentándolo siempre que para ello fuererequerido.
Respecto a la última de las condiciones menciona-das, debe tomarse en cuenta la importante función querealizan los patronatos para liberados que deben esta-blecerse en cada una de las entidades federativas, coor-dinados por la Sociedad de Patronatos creada por lacitada Dirección General de Servicios Coordinados, ysujeta al control técnico y administrativo de ésta; or-ganismos que tienen a su cargo prestar asistencia moraly material a los excarcelados, y que es obligatoria paralos liberados de manera preparatoria y para los sujetosa condena condicional (a. 15 de la Ley que Establecelas Normas Mínimas sobre Readaptación Social de losSentenciados).
También debe la citada Dirección de Servicios Coor-dinados expedir un salvoconducto al beneficiado paraque pueda disfrutar de la libertad preparatoria, el quedebe firmar el director del citado organismo, en la in-teligencia de que cuando se revoque la citada libertad,se recogerá e inutilizará dicho salvoconducto, el cual,además, debe ser presentado siempre que sea requeridopara ello por un magistrado, juez o agente de la policíajudicial (aa. 587, 590 y 591 del CPP; 543-545 y 548CF??). El a. 545 del CFPP establece que cuando elsentenciado se niegue a presentar ese documento, se lepueden imponer hasta quince días de arresto, pero sinrevocarle la libertad preparatoria.
Por su parte, el CJM sigue una regulación con mati-ces diversos, puesto que la solicitud de la libertad pre-paratoria debe presentarse ante el Supremo TribunalMilitar por conducto del jefe del establecimiento en elcual se encuentre el sentenciado cumpliendo su con-dena y quien debe adjuntar un informe detallado dela conducta observada por este último. El referido tri-bunal otorga ci beneficio si está acreditada la enmiendadel reo, dando aviso a la Secretaría de la Defensa Na-cional a fin de que ésta fije la residencia del liberado,salvo que éste preste servicios en el ejército, pero siem-pre sujeto a la vigilancia militar (aa. 854-857). De acuer-do con los aa. 184 y 185 del propio CJM la libertadpreparatoria procede cuando ha compurgado la mitad
de la condena, pero tratándose de las penas extraordi-narias (sustitutivas de la de muerte, con duración deveinte años, según el diverso a. 130), deben habersecumplido los dos tercios de la sanción.
VII. Revocación. Las causas de revocación estánestablecidas por el a. 86 del CP, y se hacen consistiren: a) cuando el liberado no cumple las condicionesseñaladas en la resolución que concede en beneficio,salvo cuando se otorgue una nueva oportunidad, encuyo caso se le amonestará, con el apercibimiento deJue si vuelve a faltar a alguna de las citadas condicio-nes, se le revocará la libertad, en los términos de lafr. IX del a. 90 del propio CP;b) cuando el beneficiadoes condenado por jiuevo delito intencional mediantesentencia firme, supuesto en el cual la revocación sedictará de oficio, pero si fuere imprudencial, la auto-ridad competente podrá, según la gravedad del hecho,revocar o mantener la libertad preparatoria, fundandoen todo caso su decisión.
Cuando se infrinjan las mencionadas condiciones aque está sometida la libertad preparatoria, las autori-dades que tengan conocimiento de esta situación debeninformar a la mencionada Dirección de los ServiciosCoordinados para que resuelva, y cuando se cornetaun nuevo delito, el tribunal que conozca del nuevoproceso deberá comunicar a la misma Dirección cuandose dicte sentencia firme para que revoque de plano elbeneficio (aa. 588-589 CPP; 546-547 CM).
El sentenciado cuya libertad preparatoria haya sidorevocada deberá cumplir el resto de la pena y los he-chos que originen los nuevos procesos interrumpenlos plazos para extinguir la sanción (aa. 86 últimopfo. del CP y 861 del CJM).
De acuerdo con lo dispuesto por el a. 860 del CJMla libertad preparatoria se revocará cuando el benefi-ciado observe mala conducta, corneta un nuevo delitopor el cual se le dicte sentencia firme, o cuando faltea las obligaciones de presentarse ante las autoridadesmilitares cuando sea requerido, o darles aviso de sudomicilio o de los cambios que de él efectúe.
Finalmente, según el a. 593 del CPP, cuando hubiereconcluido el término de la condena que debió habercumplido el liberado, éste deberá acudir al TribunalSuperior del D.F. para que dicho organismo juuicial,en virtud de la sentencia y de los informes de la men-cionada Dirección de Servicios Coordinados, haga deplano la declaración de que el reo queda en libertadabsoluta. En forma similar, el a. 862 del CJM disponeque cuando expire la libertad preparatoria sin que hu-
97

biese motivo para revocarla, el jefe militar de quiendependa el liberado deberá infomiar al Supremo Tri-bunal Militar a fin de que declare a dicho sentenciadoen libertad absoluta.
y. AFLICACION DE LA PENA, CONDENA, LIBERTADCAUCIONAL, PENA.
VIII. BIBLIOGRAFIA: CARRANCA Y TRUJILLO,Raúl, Derecho penal mexicano: parte general; ha. cd., revi-sada y puesta al día por Raúl Carrancá y Rivas, México, Po-rrúa, 1977; CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl y CARRAN-CA Y RIVAS, Raúl, Código Penal anotado; 5a. cd., México,Porrúa, 1974; GARCIA RAMIREZ, Sergio, La reforma penalde 1971, México, Botas, 1971; GONZALEZ DE LA VEGA,Francisco, El Código Penal comentado y la reforma de las leyespenales en México; 4a. cd., México, Porrúa, 1978.
Héctor FIX-ZAMUDIO
Libertad provisional, u. LIBERTAD BAJO PROTESTA,LIBERTAD CAUCIONAL.
Libertades constitucionales. 1; Rubro general en el cualse agrupan todas las libertades incluidas dentro delas garantías individuales contenidas en la C. Otros de-rechos se agrupan bajo los rubros generales de igual-dad ante la ley, seguridad jurídica y derechos sociales.
U. Las libertades constitucionales o públicas fueroninicialmente establecidas en catálogos más o menosamplios, conocidos como declaraciones de derechos,dentro de la filosofía del derecho natural en el sigloXVJJI. Sus dos características principales fueron latrascendencia y el universalismo de las Libertades con-sagradas. Dichas libertades eran trascendentes debidoa que su existencia es anterior e independiente al Esta-do y a su asamblea legislativa que las promulga. El actode su promulgación constituye una constatación odeclaración y no una creación de las libertades. Porello, la declaración de derechos aparece como la pri-mera parte de las constituciones, previa a las disposi-ciones sobre las organizaciones del Estado.
La Constitución Americana antes de 1791, año enque se le agregaron las diez primeras enmiendas, noestableció el catálogo de libertades, pues la ConvenciónConstituyente no consideró conveniente el delimitaren un catálogo de esa naturaleza, los derechos y liber-tades que goza todo individuo con anterioridad e in-dependencia al documento constitucional.
111. Con la C de 1917, el concepto tradicional delibertades públicas, declaradas en forma abstracta, fuetransformado por lo que la doctrina ha denominadola formulación contemporánea de las libertades, por
los siguientes elementos: a) se da preponderancia a laeficacia de las libertades, estableciéndose los mediospara su protección como una decisión fundamental, yb) se relativizan ciertas expresiones de la libertad,sobre todo las que se refieren a la propiedad y liberta-des económicas, para lirnitarlas con una función social.
Esta tendencia ha proseguido en otras constitucio-nes de paises europeos desde 1919 a la fecha. De lasdistintas clasificaciones puede sugerirse, como la másgeneral, a las libertades individuales y a las colectivas.
IV. Dentro de las libertades individuales se puedenenunciar a: la libertad de tránsito, de portación de ar-mas, la seguridad jurídica (garantías del procesado,principio de no retroactividad de las leyes y garantíade legalidad), protección de la vida privada (aplica-ción de molestias por autoridad competente), libertadde pensamiento y expresión, libertad de profesión, in-dustria, comercio o trabajo. Dentro de las libertadescolectivas están la libertad de asociación y de reuniónpacífica, la libertad religiosa y de culto, igualdad delvarón y la mujer y su consecuente libertad de procrea-ción, protección de la salud y libertad de petición, entreotras. Aunque esta clasificación es sólo ilustrativa, pre-tende brindar un criterio diferenciador entre las liber-tades pertenecientes al individuo en sí mismo y las re-lativas a un grupo organizado como la familia, organi-zaciones sociales y políticas, así como a la comunidaden si'.
Y. La doctrina ha explicado que las libertades seaplican siempre a una relación social, ya sea entre in-dividuos o grupos. De esta manera, la libertad es elpoder escoger entre dos acciones sin ser impedido porotros y sin ser reprimido por la opción que la personaescogió. Sin embargo, esta Libertad de hacerse encuen-tra limitada naturalmente por la capacidad para hacer.La incapacidad para hacer algo se transforma en unano-libertad, su concretización a nivel constitucionaltendrá tan sólo lana realidad psicológica, como un idealque cumplir. Es cuando se garantiza la libertad-capaci-dad cuando se abandonan las libertades formales, sóloconsagradas en un texto constitucional, y Be transfor-man en libertades reales.
Se ha determinado que para la existencia de liber-tades constitucionales reales se requiere como prerre-quisito la aplicación de todo un sistema jurídico sólidocon instituciones y procedimientos reguladores. Elprimer paso en el desarrollo de las libertades constitu-cionales' consiste en el hecho de garantizar lo que seha llamado en lato sensu la libertad política, definida
98

por John jocke como la condición de no estar sujetoa la inconsistente, incierta y arbitraria voluntad de otrapersona o poder. Es por ello que el nacimiento dela legalidad en las instituciones políticas enmarcó eldesarrollo de las libertades. La ley, fue el medio usadopara regular, limitar y definir los actos de las auto-ridades y de los demás miembros de la sociedad. Laaspiración de sancionar documentos como declaracio-nes, cartas y constituciones conteniendo las libertadesreconocidas en una comunidad, propició que histórica-mente se unieran los conceptos de Constitución escritacon los de libertades, pues aun en el caso de que unaConstitución no contuviese los derechos y libertades,la sola pretensión de regular los poderes políticos y demarcarles los frenos y contrapesos necesarios, conlle-varía la idea de libertad. La forma de gobierno federaly republicana fue concebida en México como un afánlibertario que eliminaría la tendencia centralizadora yoligárquica producto de la Colonia.
A la eoncepcion tradicional de libertad, en su con-cepto individualista liberal, se le ha complementado elde derechos sociales, los cuales han modificado la res-pectiva de las libertades constitucionales. Si bien éstasson las facultades de hacer sin intromisión de otraspersonas o del gobierno, su alcance absoluto no sepermite en el orden jurídico. Estas limitaciones a lalibertad se han explicado desde las teorías del contratosocial. Por un lado, la libertad exige del Estado sólosu protección, cuando una garantía de libertad es vio-lada, el Estado interviene para su corrección, mientrasque los derechos sociales no sólo exigen la adecuadaintervención del Estado, sino que esta intervención escondición para su existencia. Así, el derecho al trabajo,a la seguridad social, al bienestar y al nivel de vida re-quieren de una activa participación y fomento porparte del Estado para su real ejercicio.
Se ha mencionado que el problema de los países envías de desarrollo, es que dada la adopción de medidaspromotoras del desarrollo, las libertades formales hande sacrificarse para que una vez logrados los objetivosdeseados, se den las condiciones para el ejercicio de laslibertades reales. El caso de Tanzania ilustra el hechode que su gobierno rechazara una declaración de dere-chos porque el presidente temiera que fuera utilizadapara impedir el desarrollo económico.
VI. No hay libertades absolutas, sino que existenuna serie de limitaciones que, según el a. lo. constitu-cional, deben contemplarse limitativamente en la pro-pia C y no en la legislación.
En casos de emergencia, la C previene a través desu a. 29, la suspensión de las garantías que consagra.Los requisitos son la enunciación de las garantías porsuspender, lugar y tiempos determinados, así cornomediante prevenciones generales.
Las libertades en particular reconocen condicionesque limitan su ejercicio absoluto. La libertad de pro-fesión es regulada a través del otorgamiento por elEstado de títulos profesionales. La libertad de trabajopuede ser restringida por la prestación de servicios pú-blicos como el de armas y jurados, o por el interéspúblico, como la prohibición de dedicarse a una ordenmonástica. La libre expresión de ideas puede ser limi-tada ante ataques a la moral, daños en los derechos deterceros, porque se provoque algún delito ose perturbeel orden público. La libertad de imprenta, como la an-terior, reconoce igualmente los límites de la vida pri-vada, la moral y la paz pública; la libertad de peticiónse respetará en caso de que sea por escrito, pacífica yrespetuosa. La libertid de asociación y de reunión llegahasta donde no medien injurias, violencia o amenazas.La libre portación de armas se reduce a aquellas noprohibidas por la ley federal. El libre tránsito de per-sonas está subordinado a las facultades de la autoridadjudicial (arraigo y detención) y la libertad religiosa yde culto se limita por regulaciones contenidas en leyesreglamentarias por disposición constitucional. Final-mente, la propiedad privada puede ser modificada deconformidad a las modalidades que dicte el interéspúblico.
De esta manera, el constituyente mexicano haimpuesto el carácter social de las libertades consti-tucionales modernas. Lejos de considerarlas comotrascendentales y universales rigen para las personas ycircunstancias previstas en la C. Por otra parte, persistesu carácter de libertades públicas, es decir, que puedenser oponibles no sólo contra terceros sino contra elEstado cuando éste exceda las limitaciones constitu-cionales y legales a la libertad.
En México, el cambio que se produjo entre las cons-tituciones de 1857 y 1917 fue interpretado como uncambio hacia el positivismo jurídico. La Constituciónde 1857 consideró a los derechos del hombre, y enellos a las libertades constitucionales, como base detoda la organización social, como fundamento y legi-timación de todo poder po!itico. La C de 1917, porsu parte, modifica esa declaración absoluta y estableceen su lugar la fórmula de que "todo individuo gozaráde las garantías que otorga esta Constitución", con lo
99

cual se excluia de dicho concepto a lo que no estuvieraexplícitamente en el texto constitucional. Esta fuela interpretación positivista de Narciso Bassols y Vi-cente Peniche López. Sin embargo, la explicación deJosé Natividad Manías, constituyente que colaboróen la formulación del proyecto de C, contradice dichainterpretación positivista al expresar que las consti-tuciones no necesitan declarar cuáles son los dere-chos, sino que necesitan garantizar de la manera mascompleta y más absoluta todas las manifestaciones dela libertad.
Pero las reformas constitucionales más recientessugieren que el catálogo de derechos y libertades se haexpandido paulatinamente, otorgando más libertadesformales y derechos públicos subjetivos, con el objetode completar el catalogo general de derechos y liber-tades. Si las libertades no establecidas originalmenteen la C no necesitaban ser consagradas en opinión deMac íaa ¿qué razón justifica su inclusión en la C? La,planificación familiar, la protección de la salud, el dere-cho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, el de-recho al trabajo digno y socialmente útil, entre otras,demuestran la expansión de libertades constitucionalesy derechos públicos subjetivos. La voluntad políticade incluirlos constitucionalmente demuestra que laConstitución es el medio para plasmarlos y el iniciode su ejercicio efectivo, los subsecuentes pasos estánen la comunidad y el Estado para crearlas condicionesde su efectivo ejercicio.
VII. RIBLIOGRAFIA: ARON, Rayjnond, Essni sur lesliberté,, París, Calman-Levy, 1976; BURGOA ORIHUELA,Ignacio, Las garantías individuales; 16a. cd., México, Porrúa,1982; CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917,México, UNAM, 1969; LOZANO, José Maria, Tratados delo: derecho: del hombre; 2a. cd., facaimilar, México, Porrúa,1972; MONTIEL Y DUARTE, Isidro, Estudio sobre las ga-ranti'as individuales; 2a. cd., facsimilar, México, Porrúa, 1972;MORANGE, Jean, Las libertades públicas, México, Fondo deCultura Económica, 1981; NORIEGA, Alfonso, La naturalezade ¡as garantías individuales en la Constitución de 1917, Mé-xico, UNAM, 1967; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Jesús,"Derechos humanos", Introducción al derecho mexicano,México, UNAM, 1981, t. 1.
Manuel GONZÁLEZ OROPEZA
Libertades fundamentales, y. DERECHOS HUMANOS.
Libertades individuales, y. DERECHOS INDIVIDUALES
Libranza. 1. El término libranza procede del verbo li-brar, que en un sentido amplio significa —siguiendo aRodríguez de San Miguel, jurista mexicano deciinonó-nico— "expedir o dar alguna orden, libranza o decreto,dar o entregar alguna cosa; poner al cargo o confianzade otro la ejecución o desempeño de algún negocioo encargo; y preservar alguno de algún mal o peligro, osacarle de algún empeño o comprometimiento". Enlos apartados siguientes se explicará la connotacióndel término libranza en el mundo comercial novohis-pano, es decir, se atenderá nada más a su significadodentro de la práctica comercial de la época colonial.
En el sentido antes apuntado, libranza es una ordende pago que se da, ordinariamente, contra aquel quetiene fondos o valores del que la expide. Es esta unainstitución que se presume genuinamente española yque fue utilizada en forma profusa como medio depago en la Nueva España, sobre todo en la segundamitad del siglo XVIII. Las características especialesdel comercio novohispano determinaron no sólo laamplia utilización de las libranzas sino su adaptacióna dichas características. El comercio novohispano sedesarrolló dentro de un medio en el que la escasezde circulante, la enorme distancia entre las plazas co-merciales y la inseguridad de los caminos fueron lascaracterísticas dominantes, de ahí el gran uso de las li-branzas.
En el lenguaje vulgar de la Nueva España se utilizael término libranza para aludir a las letras de cambio,a las libranzas mismas y a las cartas de pago. Pero con-forme a la práctica comercial de la época, las libranzasaparecen como una subespecie de las letras de cambio"que se forman y giran sin más fin, premio ni interesesque el de los negociantes y vecinos de un lugar puedandisponer en otro de las cantidades que necesitan parasus negocios". De este modo las define un informe delConsulado de México de 1802 recogido en el estudioque sobre los medios de pago en la época colonial rea-lizó Pedro Pérez Herrero.
II. La libranza requería de la presencia de por lomenos tres sujetos; ci librancista o librante, es decir,el que giraba el documento; el libratario, o sea el be-neficiario; y finalmente, el mandatario que era quienpagaba. Sin embargo, al ser utilizadas como medio depago de igual aceptación que la propia moneda, lalibranza podía ser endosada o cedida a una cuarta per-sona, y así sucesivamente, ya que circulaba corno di-nero hasta que al fin era presentada para su liquidación.
Para comprender lo dichó en el párrafo anterior
100

conviene insistir en el modo que las libranzas eran con-templadas en la época colonial. Siguiendo a Pérez He-rrero, tenemos noticia de que Fausto de Elhuyar —mi-nero del siglo XVIII— afirmaba que había tres formasfundamentales del dinero en su calidad de instrumentouniversal de cambio: la "moneda forzosa", general-mente metálica aunque en ocasiones podía estar for-mada de otros materiales; "los billetes de banco omoneda voluntaria"; y las libranzas o "moneda par-ticular o privada, temporal o eventual".
Por lo que toca a la forma que debían revestir laslibranzas, Rodríguez de San Miguel afirma que debíancontener la expresión de ser libranzas; la fecha; la can-tidad; la época de su pago; la persona a cuya orden sehabía de hacer el pago; el lugar donde debía hacerse; elorigen y especie del valor que representaba; el nombrey domicilio de la persona sobre quien estaba librada, yla firma del librancista. La libranza que no tenía con-signada la fecha de pago se entendía pagadera a supresentación. A decir de David Brading, lo más comúnfue que las libranzas novohispanas no tuvieran fechalímite para su liquidación, y que la mayoría de ellas"no se regía por otra condición que Ja cantidad quedebía pagar el mandatario". Este mismo autor afirmaque la facilidad de endose y la falta de formalidadcon que circulaban dieron lugar a que el fraude fueramuy fácil, por ello se generalizó la costumbre de queel mandatario se negara a pagar hasta no haber recibidola confirmación del librancista.
No todos los autores están de acuerdo con la afir-mación de Brading arriba expuesta. Pérez Herrero, ci-tando numerosas fuentes de la época, hace suya laaseveración de Fausto de F[huyar, el cual afirma que,a pesar de que las libranzas circulaban sin respaldo deautoridad, "ni más garantía que el crédito o confianzaprivada", llegaron a ocupar el lugar de la moneda me-tálica y fueron instrumento eficacísimo para el desa-rrollo del comercio novohispano, cada vez más escasode moneda circulante a medida qe iba avanzando elsiglo XVIII.
III. Sólo resta hacer mención a las funciones que—a juicio de Pérez Herrero— desempeñaban las libran-zas novohispanas. Este autor es muy claro al afirmarque una misma libranza podía cumplir distintas fun-ciones a lo largo de su recorrido hasta su liquidaciónfinal. De esta manera, los sucesivos endosos hacíanposible que las libranzas operaran como: instrumentosde cambio, medios de pago y/o elementos de crédito;Esto no significa que fueran diversos tipos o clases de
libranza, sino que, simplemente, por su apiplísima uti-lización podían desempeñarse en el tráfico mercantilde una manera u otra de las arriba señaladas.
V. LETRA DE CAMBIO.
IV. EIBLIOGB.AF1A: BRADING, D. A., Mineros y co-inerciantes en el México borbónico (1763-1810); trad. deRoberto Gómez Ciriza, México, Fondo de Cultura Económi-ca, 1971; PEREZ HERRERO, Pedro, El consulado de co-mercian tes de la ciudad de México y las reformas borbónicas.El control de los medios de pago durante la segunda mitaddel siglo XVIII, México, El Colegio de México, 1981 (tesisdoctoral).
Ma. del Refugio GONZALEZ
Libre concurrencia, u. LIBERTAD DE COMERCIO EINDUSTRIA.
Libros de comercio, 1. Concepto. Nómbrase así, alconjunto de documentos determinados por la ley, endonde todo comerciante está obligado a llevar organi-zadamente cuenta ' razón de todas sus operacionesciviles y mercantiles.
U. Aspecto histórico. Debemos a los banqueros elempleo de los libros de contabilidad. En efecto, losargentarii y los 7-pcnremrT(5 tenían que registrar sus -operaciones en libros y suministrar a quien lo solicitaseun extracto de las operaciones que les afectaran, EnRoma se acostumbraba llevar un libro de caja —Codexexpensi et accepti— donde se registraban los ingresosy gastos, transcribiéndolos a un libro diario —adver-soria—. En el Medievo, las guildas de comerciantes acos-tumbraban llevar listas de sus miembros en los libroscorporativos (libros de guildas); y aunque se hacía conuna finalidad de derecho público (como prueba depertenencia a la corporación o fraternidad), servíatambién como registro de firmas y marcas. En Italia,los comerciantes inician una técnica de anotar los su-cesos del negocio y se pasa de las cuentas personales(siglo XIII) a las cuentas reales o de Cosas (fines delsiglo XIII), hasta que aparece en el siglo de la imprenta(siglo XIV) el sistema de contabilidad por partida doble(a la veneciana), doctrinalmente expuesto por LucasPaccioli en su obra: Summa de Arithmetica, Ceome-.tría, Pro portio nalitá, impreso en Venecia hacia 1494.Los libros de contabilidad —libri cornputationi.s— seempleaban también para anotar las rentas inmobiliariasen que el comerciante había invertido capital así comodisposiciones de última voluntad. Se escribían en latíno en alemán. Ya en el Renacimiento (siglo XVI), se
101

conviene insistir en el modo que las libranzas eran con-templadas en la época colonial. Siguiendo a Pérez He-rrero, tenemos noticia de que Fausto de EiIiuyar —mi-nero del siglo XVIII— afirmaba que había tres formasfundamentales del dinero en su calidad de instrumentouniversal de cambio: la "moneda forzosa", general-mente metálica aunque en ocasiones podía estar for-mada de otros materiales; "los billetes de banco omoneda voluntaria"; y las libranzas o "moneda par-ticular o privada, temporal o eventual".
Por lo que toca a la forma que debían revestir Taslibranzas, Rodríguez de San Miguel afirma que debíancontener la expresión de ser libranzas; la fecha; la can-tidad; la época de su pago; la persona a cuya orden sehabía de hacer el pago; el lugar donde debía hacerse; elorigen y especie del valor que representaba; el nombrey domicilio de la persona sobre quien estaba librada, yla firma (le! librancista. La libranza que no tenía con-signada la fecha de pago se entendía pagadera a supresentación. A decir de David Brading, lo más comúnfue que las libranzas novohispanas no tuvieran fechalímite para su liquidación, y que la mayoría 'de ellas"no se regía por otra condición que la cantidad quedebía pagar el mandatario". Este mismo autor afirmaque la facilidad de endose y la falta de formalidadcon que circulaban dieron lugar a que el fraude fueramuy fácil, por ello se generalizó la costumbre de queel mandatario se negara a pagar hasta no haber recibidola confirmación de! librancista.
No todos los autores están de acuerdo con la afir-mación de Brading arriba expuesta. Pérez Herrero, ci-tando numerosas fuentes de la época, hace suya laaseveración de Fausto de 'Elhuyar, el cual afirma que,a pesar de que las libranzas circulaban sin respaldo deautoridad, "ni más garantía que el crédito o confianzaprivada", llegaron a ocupar el lugar de la moneda me-tálica y fueron instrumento eficacísimo para el desa-rrollo del comercio novohispano, cada vez más escaso.de moneda circulante a medida qte iba avanzando elsiglo XVIII.
Hl. Sólo resta hacer mención a las funciones que—a juicio de Pérez Herrero— desempeñaban las libran-zas novohispanas. Este autor es muy claro al afirmarque una misma libranza podía cumplir distintas fun-ciones a lo largo de su recorrido hasta su liquidaciónfinal. De esta manera, los sucesivos endosos hacíanposible que las libranzas operaran como: instrumentosde cambio, medios de pago y/o elementos de crédito;Esto no significa que fueran diversos tipos o clases de
libranza, sino que, simplemente, por su amplísima uti-lización podían desempeñarse en el tráfico mercantilde una manera u-otra de las arriba señaladas.
V. LETRA DE CAMBIO.
IV. BIBLIOCRAFIA: BRADING, D. A., Mineros y co-merciantes en el México borbónico (1763-1810); trad. deRoberto Gómez Ciriza, México, Fondo de. Cultura Económi-ca, 1971; PEREZ HERRERO, Pedro, El consulado de co-mere ion tes de la ciudad de México y la reformas borbónicas.El control de Los medios de pago durante la segunda mitaddel siglo XVIII, México, El Colegio de México, 1981 (tesisdoctoral).
Ma. del Refugio GONZALEZ
Libre concurrencia, e. LIBERTAD DE COMERCIO EINDUSTRIA.
Libros de comercio. I. Concepto. Nómbrase así, alconjunto de documentos determinados por la ley, endonde todo comerciante está obligado a llevar organi-zadamente cuenta razón de todas sus operacionesciviles y mercantiles.
U. Aspecto histórico. Debemos a los banqueros elempleo de los libros de contabilidad. En efecto, losargentarii y los rpa trrib tenían que registrar sus -operaciones en libros y suministrar a quien lo solicitaseun extracto de las operaciones que les afectaran. EnRoma se acostumbraba llevar un libro de caja —Codexexpensi et accepti— donde se registraban los ingresosy gastos, transcribiéndolos a un libro diario —adver-saria—. En el Medievo, las guildas de comerciantes acos-tumbraban llevar listas de sus miembros en los libroscorporativos (libros de guildas); y aunque se hacía conuna finalidad de derecho público (como prueba depertenencia a la corporación o fraternidad), servíatambién como registro de firmas y marcas. En Italia,los comerciantes inician una técnica de anotar los su-cesos del negocio y se pasa de las cuentas personales(siglo XIII) a las cuentas reales o de cosas (fines delsiglo XIII), hasta que aparece en el siglo de la imprenta(siglo XIV) el sistema de contabilidad por partida doble(a la veneciana), doctrinalmente expuesto por LucasPaecioli en su obra: Summa de Arithmetica, Ceorne-tria, Pro portio nalitá, impreso en Venecia hacia 1494.Los libros de contabilidad —libri cornputationis- seempleaban también para anotar las rentas inmobiliariasen que el comerciante había invertido capital así comodisposiciones de última voluntad. Se escribían en latíno en alemán. Ya en el Renacimiento (siglo XVI), se
101

atribuía a los libros, escrupulosamente llevados, el valor(le prueba media y prueba plena cuando quien llevabael libro confirmaba el asiento por juramento (juramen-to del libro, institución del derecho judío). A fines dedicha centuria se empieza a generalizar el sistemade partida doble. De Italia se expande a Francia, Es-paña, Alemania e Inglaterra. En la Península Ibérica,el Código de las Costumbres de Tortosa (siglo XIII)ocasionalmente se refiere a los libros de comercio comoinstrumentos de prueba ante los jueces. Las Ordenan-zas de Bilbao, aplicables a nuestro país por decretodel 15 de noviembre de 1841, prescribían detallada-mente las formalidades externas e internas (encuader-nación, foliación y numeración, sin dejar espacios,etc.) de llevar los cuatro libros: un borrador o manual,un libro mayor, otro para el asiento de cargazones ofactorías y un copiador de cartas (capítulo IX, No. 1).Las disposiciones posteriores (CC0. 1854, 1884 y1890) reprodujeron más o menos los mismos precep-tos de las Ordenanzas de Bilbao. El (lo. vigente regulóen su capítulo III (aa. 33-50) lo relativo a la contabili-dad mercantil. Dicho código ordenaba a los comer-ciantes llevar los siguientes libros: de inventarios ybalances, diario, mayor o de cuentas corrientes y librode actas para las personas morales (a. 33).
W. Aspecto legislativo. 1. Libros obligatorios. Conlas reformas hechas a varias disposiciones del CCo. porel a. primero del decreto de 19 de diciembre de 1980,publicadas en el DO de enero 23 de 1981, en vigor elprimero de enero de 1981, se modificaron los precep-tos relativos a la contabilidad mercantil (aa. 33-50),derogándose los as. 39 y 40 CCo.
Dichas normas exigen ahora al comerciante un sis-tema de contabilidad adecuado que cumpla con loregistros mínimos que fija la ley (libertad de elección)(aa. 16, fr. III y 33 CCo., 28 y 30, CFF; 58-59 LIR).Independientemente del sistema de contabilidad adop-tado, se indican como obligatorios: el libro mayor y,en el caso de las personas morales, el de acto.; (va. 34CCo. y 194 LGSM).
El libro mayor concentrará todas las operacionesque haya celebrado el comerciante (aa. 35 CC0. y 109LIS). El libro o libros de actas deberán contener losacuerdos relativos a la marcha del negocio, tomadospor las asambleas o juntas de socios o por tos conse-jos de administración (sa. 36 CCo. y 194 LGSM).
Cuando se trate de juntas generales, el libro de actasha de contener la fecha de su verificación, el nombrede los asistentes, su respectivo número de acciones re-
presentadas, el número de votos de que puedan haceruso, los acuerdos que se tomen, los votos emitidós(cuando las votaciones no son económicas), y todo loindispensable para conocer perfectamente lo acordado.En las juntas del consejo de administración se anotarála fecha de su celebración, el número de los asistentesy la relación de los acuerdos aprobados (a. 41 CCo.).
2. Requisitos de los libros. Deben estar encuaderna-dos, empastados, foliados y en castellano (aa. 34 y 37CC.; 111 in fine, LIS). Las instituciones y organiza-ciones auxiliares de crédito podrán contabilizar susoperaciones en "auxiliares encuadernados o en hojassueltas" (as. 94 LIC; 63, pío. 3o. LIF; 27 del Regla-mento de Inspección. Vigilancia y Contabilidad de lasInstituciones de Crédito, 30 y 31 en conexión con ela. 35 CCo.; y., además, SHCP oficio núm. 305-1-A-24584, de 9-VI-1971, y circular de la Comisión Na-cional Bancaria y de Seguros (CNBS) núm. 596, de31-VII-1971).
3, Autorización y conservación de los libros. El co-merciante deberá recabar la autorización de los librosde comercio en las oficinas federales de Hacienda (as.107, LIS y 84, LII'), dentro de los diez días que la leyotorga al causante mayor del impuesto al ingreso globalde las empresas, para dar aviso de apertura o inicia-ción de operaciones cuando se haya adoptado el regis-tro manual de contabilidad (a. 76, fr. 1, relacionado conel a. 18, fr. IV, pfo. 2o., RSIR);sesenta días siguientesa la iniciación, si se adoptó el registro mecanizado(a. 76, fr. II, inciso h, RSIR); si se adoptó por el regis-tro electrónico de contabilidad, quince síes siguientesa la fecha en que se adoptó (a. 76, fr. 111, pfo. 2o.,RSIR). Para el causante menor, al mismo tiempo quese presente el aviso de iniciación de operaciones o den-tro de los sesenta días siguientes de la última operaciónrealizada cuando se hayan agotado sus libros (a. 84,RSIR, DO 4-X-1977).
La CNBS tiene el encargo de autorizar los libros decontabilidad de las instituciones de crédito y organi-zaciones auxiliares '(a. 94, pfo. lo., LIC; circular de lasSHCP no. 211-9-129, de 10-V1I-1939; circular no.212.13-61 del Departamento de Oficinas Federales deHacienda, y circulares de la CNBS núms. 239, de9-111-1943, y 294, de 25.Vffl-1 943).
Por otra parte, el CCo. señala a todo comerciantela obligación de conservar los libros de contabilidad porun plazo mínimo de 10 años (a. 46 CCo.). Respecto ala conservación, destrucción o microfilmación de losdocumentos relativos que pertenecen a las institucio-
102

nes de crédito y organizaciones auxiliares, la CNBS esla indicada para señalar pautas (a. 94, LIC y circularno. 582, de 9-111-1970, y oficio no. 305-I-C41472, de17-11-1970 de SHCP).
Además, el comerciante conservará archivados loscomprobantes originales de sus operaciones, de modoque encuentren relación con el registro que de ellas sehaga (a. 38 CGo.).
También los comerciantes deberán archivar BU co-rrespondencia mercantil (cartas, telegramas u otrosdocumentos) en la que se consignen contratos, con-venios o compromisos que originen derechos y obliga-ciones, por diez años como mínimo (aa. 47 49 CCo.).Dicha correspondenciq puede solicitarse en un juicio(a. 50 CCo.).
4. Los libros de comercio y su valor probatorio. Deacuerdo con nuestro ordenamiento comercial: A. Loslibros probarán contra los comerciantes sin admitirlesprueba en contrario. Efectivamente, los asientos de loslibros realizados conforme a la ley mercantil hacen fecontra los que no observaron lo ordenado por la ley,salvo prueba en contrario admitida por el derecho.B. Si un comerciante por negligencia no lleva la con-tabilidad o no presenta sus libros, hacen fe contra éllos de su contrario, llevados regular y legalmente, salvoprueba en contrario admisible en juicio. C. Cuando lasanotaciones hechas en los libros resultaren contradic-torias, el juez sentenciará considerando, conforme alos principios generales del derecho, las otras pruebasrendidas (aa. 1295 y 1296 CCo.; e., Apéndice al SJF1917-1975, cuarta parte, Tercera Sala, p. 724, e In-forme a la SG.! da 1980, Tercera Sala, p. 50). El valorprobatorio de los libros estriba en comprobar-hechosmateriales, no hechos jurídicos ni derechos.
5. Carácter privado de los libros. Los libros decontabilidad, propiedad de los comerciantes, son in-violables como su correspondencia, salvo en los casosexpresamente determinados por la ley: a) sucesiónuniversal; b) liquidación de compañía, e) dirección ogestión comercial por cuenta de otro, y d) quiebra (a.43 CCo.).
Fuera de dichos casos, únicamente podrá decretarseexhibición de libros, a instancia de parte o de oficio,cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés oresponsabilidad en el asunto en que proceda la exhi-bición (a. 44 CCo.).
6. Libros auxiliares. Existen ptros libros que no son(le contabilidad en los que se registran los actos y ope-raciones efectuados por las sociedades, como los de
registro de; socios (aa. 73 LGSM; 57, fr. Y, HLSC);acciones o certificados de aportación personal (aa.128, LGSM; 58, fr. Y, Ley Miscelánea DO 31-XII,1982); sesiones y deliberaciones de las asambleas, delconsejo de administración, d consejo de vigilancia(aa. 34, CCo.; 194, LGSM); de las comisiones especia-les (aa. 34, CCo.; 194, LGSM; 57, frs. 1-1V, RLSC); delaumento o disminución de capital en las sqciedadesde capital variable (a. 219, LGSM); talonario del certi-ficado de aportación (aa. 57, fr. VI, RLSC; 58, fr. V,LIR'.
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrialautorizará los libros de las sociedades cooperativas (a.65, RLSC).
La LIS señala 18 libros complementarios a los exi-gidos por el CCo. para las aseguradoras, algunos deellos son: el de caja, el de cuentas corrientes, el de ni-versiones, el de préstamo sobre pólizas, etc. (a. 106,LIS). Además, indica que dichos libros y los registros,deberán conservarse disponibles en las oficinas de laaseguradora y sin retrasar sus asientos más de 45 días(aa. 111, LIS; 63, pfo. 4o., LIF).
7. Significación jurídica de los libros. En el derechoactual los asientos en los libros de los comerciantes notienen por sí mismos base jurídica: certifican hechosy modificaciones de carácter patrimonial (entradas ysalidas en e patrimonio del comerciante), no hechosjurídicos directamente (Garrigues).
8. Doctrina general sobre libros de comercio. Elderecho de contabilidad formal estudia la obligaciónde llevar determinados libros que han de contener cier-tos asientos (representación externa de los aconteci-mientos del negocio); mientras que el derecho de con-tabilidad material o de balances analiza la cuestión decontenido jurídico del cálculo mercantil (valoraciónjurídica del balance, qué se puede y qué se ha de llevaral balance y cómo se debe evaluar lo asen.ado en elbalance; a. 58, fr. ifi, LIR, DO 30-XII.190). En laregulación jurídica del balance existe un doble interés:del propio comerciante para conocer si hubo gananciao pérdida y el general que exige la verdad en los ba-lances. Verificar el resultado económico del negocioes el objetivo primordial de la contabilidad (Garri-gues).
9. Libros en el comercio marítimo. A. Diario denavegación: en él se asientan el estado de la atmósfera,vientos que vienen, distancias navegadas. . . B. Librode contabilidad: donde aparecen la lista de los tripu-lantes. . . C. Libro de cargamentos: éste contiene en-
103

trada y salida de mercancías, nombre y procedenciade los pasajeros. . . D. Cuaderno de bitácora: ahí el pi-loto anota diariamente distancias, rumbo, aparejo delbuque, averías. . . E. Ci.raderno de máquinas: en él sedescribe e1 funcionamiento de las máquinas y sus pro-Memas.
Mientras que para unas legislaciones como la espa-ñola los libros en el comercio marítimo tienen tal cali-dad, en fa legislación mexicana no todos los documen-tos relativos se llevan como libros. Por ejemplo,- la leyde navegación mexicana sólo considera como libro aldiario de navegación (a. 36 fr. V); asimismo el Regla-mento General de la Policía de Puertos (a. 105, fr. 1,DO 9-X-1941). Mientras que el manifiesto de carga yel rol de tripulantes son simples documentos (a. 36,frs. II y W, LNCM). Sin embargo, en la legislaciónhispana existe el libro de cargamento (a. 612, CCo.,no. 3).
10. Libros de abordo, de aeronaves. El Reglamen-to de Operaciones de Aeronaves Civiles se refiere al li-bro de bitácora (DO 22-XI-1950; aa. 98-100 y 107;fr. IV), al cuadecno de navegación (a. 107, fr. VIII), almanual de operaciones de vuelo (aa. 87-89 y 10, fr.IX), al manual de vuelo de aeronave (a. 107, fr. X), almanual de mantenimiento (a. 96). Mientras que el Con-venio Provisional de Aviación Civil Internacional (a. X,inciso d) y el Convenio de Aviación Civil Internacional(a. 29, inciso d) signados por nuestro país (DO 12-IX-1946) consideran al diario de abordo.
IV. BIBLIOGRAFIA: ACOSTA ROMERO, Miguel, Derecho bancario; 2a. ed., México, Porrúa, 1983; CERVANTESAHUMADA, Raúl, Derecho mercantil, México, Herrero,1975; GARRIGUEs, Joaquín, Curso de derecho mercantil,3a. reimp., México, Porrúa, 1981; GERTz MANERO, Fede-rico, Qué es la contabilidad, México, Porrúa, 1971; MANTI-LLA MOLINA, Roberto L. Derecho mercantil; 20a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1980; PINA VARA, Rafael de, Elementos dederecho mercantil mexicano; lix. cd., México, Porrúa, 1979;RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín, Curso de derechomercantil, lix. cd., México, Porrúa, 1974.
Pedro A. LABARLEGA V.
Libros de navegación. 1. Libros que estaba obligado allevar el capitán del buque, en los que debía anotarlos sucesos que ocurrían en la navegación, los ingresosy gastos que hacía en relación con el buque, la lista detripulantes y salarios de los mismos, así como la en-trada y salida de mercancías y, en su caso, de pasajerosy sus equipajes.
U. En el siglo XII y hasta el siglo XVII, alguna de
las anotaciones que después debieron llevarse en loslibros de navegación, eran asentadas por el escribano,al que se le consideraba como oficial público, con fun-ciones de certificación del cargamento, entre otras, yque desempeñaba funciones de notario en la nave. Elregistro llevado por el escribano se llegó a transformaren el diario de navegación, al caer en desuso la figuradel escribano. En el CCo. francés se designa al capitáncomo obligado a llevar el diario de navegación.
En nuestro país, de conformidad con lo que esta-blecía el CCo., el capitán estaba obligado a llevar treslibros: diario de navegación, de contabilidad, de carga-mentos; fijándose en la disposición correspondiente elcontenido de cada tino de estos libros (a. 686, fr. IIIde! mismo CCo.).
En la LVGC, que modificó parcialmente al CCo.,la que no se limitó sólo a considerar aspectos de dere-cho administrativo, sino otros, que pudiéramos deno-minar genéricamente de derecho privado, no se intro-duce en esta materia modificación alguna, si bien, en elcuerpo de la misma, únicamente se hace referencfa aldiario de navegación.
Con la aparición de fa LNCM, se derogaron Isa dis-posiciones del libro tercero de CCo. En esta ley noaparece en forma expresa la obligación del capitán dellevar los libros de navegación, con un contenido ex-presamente previsto, sino sólo se hace mención a laexistencia del diario de navegación en los aa. 36 y 64de la misma ley. Es de observarse, que para establecerel contenido del mismo, no se puede acudir a la suple-toriedad del CCo., pues la disposición está expresa-mente derogada conforme a! a. 2o. transitorio de laLNC*
ifi. De acuerdo con lo anterior y para considerar elposible contenido del diario de navegación, pudiéramosindicar que se desprende de lo que las disposicionesvigentes (LNCM, LVGC y sus reglamentos) en formacasuística señalan, y así se podría considerar que en eldiario de navegación, en forma general, deben asentarselos hechos referentes a la navegación y otros sucesosque se presentan durante el viaje, relativos al buque,carga, tripulación y pasaje. En el a. 36 de la LNCM seestablece la exigencia de que los buques mexicanos asu llegada a puerto muestren el diario de navegacióna la autoridad portuaria. Por otra parte, y aunque nolo expresa en forma literal, el a. 30 de la ley citadapresupone que el capitán deberá dar cuenta, en el ex-tranjero, al cónsul de México de los acaecimientosextraordinarios ocurridos durante el viaje.
104

En el Reglamento de Operación en los Puertos deAdministración Estatal, publicado en el DO del 8de abril de 1975, que es un reglamento de la LNCM,se considera como obligación del capitán en el tráficode cabotaje, a su llegada a puerto entregar a la super-intendencia, entre otros documentos, copia del diariode navegación.
Las anotaciones que hace el capitán en el diario denavegación cumplen finalidades importantes para lasautoridades y los interesados en la aventura marítima,como son: para el naviero y los otros interesados en civiaje, una relación de los sucesos ocurridos durante lanavegación; para las autoridades marítima y consular,la posibilidad de conocer y seguir las investigacionessobre los sucesos extraordinarios ocurridos y, final-mente, para el capitán, la posibilidad de probar la con-ducta desplegada en el desempeño de sus funciones.Hay que aclarar que, sin embargo, la ley no determinala eficacia probatoria de lo que se asienta en el diario,ni requisitos especiales que deba cubrir, como serían es-tar foliado y autorizado por la autoridad marítima; noobstante, las disposiciones relativas del CCo., según ela. óo., primer pfo., LNCM, se aplican supletoriamente.
v. LIBROS DE COMERCIO, NAVEGACION MARITIMA.
IV. BIBLIOGRAFIA: AZEREDO SANTOS, Theophio,Direitc, da navegaçao; 2a. ed., Río de Janeiro, CompanhiaEditora Forense, 1968; BRTJNETTI, Antonio, Manw,Je dedjritto della navigazone nmrittima e interna, Padua, Cedam,1947; HERNÁNDEZ YZAL, Santiago, Derecho marítimo,Barcelona, Cadi, 1968.
Ramón Esç UIVEL AVILA
Licencia de funcionarios. L Acto por el cual el supe-rior jerárquico permite a los inferiores la suspensióntemporal de la obligación de desempeñar sus funcioneso cargo encomendado, con o sin goce de sueldo.
II. Las causas por las cuales el funcionario se ausentade sus labores pueden ser muy diversas: accidentes oenfermedades profesionales o no profesionales; desem-peño de comisiones en otra dependencia o como fun-cionario de elección popular; maternidad; estudios oasuntos personales.
En el ordenamiento jurídico mexicano a situacionesiguales se les designa con términos gramaticales distin-tos, sin que, en principio, existan razones de hecho nide derecho para ser catalogadas bajo expresiones di-versas, incluso reguladas por los mismos textos legisla-tivos. ASÍ, p.c., se les llama descansos a la licencia encaso de maternidad; faltas a la licencia del presidente
de la República, ausencia en el caso de tos jueces, per-misos, etc.
El Estado impone deberes básicos a los servidorespúblicos para asegurar el desenvolvimiento de la fun-ción pública, reconociéndoles su vez los derechosque les corresponden en su relación con el Estado. LaLFTSE señala en el e. IV, a. 43, fr. VIII, entre las obli-gaciones de los titulares de las dependencias del Estadoel conceder licencias sin goce de sueldo, que se compu-tarán como tiempo efectivo de servicio. La licencia delfuncionario constituye uno de los derechos o ventajaspersonales necesarias para su relación de trabajo.
ifi. La fr. XXVI del a. 73 constitucional establececomo facultad del Congreso: conceder licencia al pre-sidente de la República. Cuando la licencia sea por másde treinta días, el Congreso (en sesión conjunta de lascámaras, y si no estuviese éste reunido, la ComisiónPermanente), si otorgara la licencia, deberá nombrarpresidente interino que sup# esa falta (aa. 85 y 79fr. VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los.Estados Unidos Mexicanos).
Corresponde a la Secretaría de Gobernación trami-tar lo relacionado con las licencias de los secretarios yjefes de departamentos administrativos, de los procu-radores de justicia de la República y del Distrito Fe-derál (LOAPF, a. 27, fr. XI).
Tratándose de las licencias de los ministros de laCorte que no excedan de un mes, serán concedidas porel pleno de la SCJ; si excedieran de este término, lasconcederá el presidente de la República con aproba-ción del Senado, o en sus recesos con la de la ComisiónPermanente (a. 89, fr. XVIII, C). Ninguna licenciapodrá exceder del término de dos años (aa. 100 C y12 fr. VHF de la LOPJF).
Son atribuciones de la Comisión de Gobierno yAdministración de la SCJ, según lo establece el a. 29,fr. Y, de la LOPJF: conceder licencias por más dequince días, por causa justificada, con goce de sueldoo sin él, a los funcionarios .y empleados del poder ju-dicial de la federación cuyo nombramiento dependade la SJ, excepto los magistrados de circuito y jue-ces de distrito que es facultad del pleno de los tribu-nales de justicia del fuero común, en relación con elD.F. (a. 28, fr. III, LOTJFC). Los estados siguen unsistema similary atribuyen al pleno de los tribunalesrespectivos la facultad de otorgar las licencias.
En el Reglamento para el Gobierno Interior y deDebates del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, se establecen las condiciones y términos
105

de las licencias que se conceden a los miembros delCongreso. El a. 48 establece que solamente se podránotorgar licencias por causas graves.
IV. La LFTSE regula dos tipos de licencias: sin gocey con goce de sueldo. Generalmente en los reglamentosinteriores de trabajo de cada dependencia, en el c. relati-vo a "De las licencias, descansos y vacaciones", se esta-blece por cuánto tiempo se podrá conceder la licencia;en qué casos: si son a causa de riesgos de trabajo, queson los accidentes y enfermedades a que están expues-tos los trabajadores en ejercicio o con motivo del tra-bajo, o si se deben a accidentes o enfermedades noprofesionales, ya que de acuerdo al a. 123 C, apartadoB, frs. XI y XIV, gozarán de los beneficios de la seguri-dad social. Si el accidente o enfermedad lo incapacitapara el trabajo, tendrá derecho a licencia con goce desueldo, o con medio sueldo conforme a lo previsto enel a. 111 de la Ley Reglamentaria del Apartado B dela. 123 constitucional. føcontinuar la incapacÍdad sele concederá licencia sin goce de sueldo mientras durela incapacidad, hasta por 52 semanas. Durante esteperiodo el ISSSTE cubrirá un subsidio equivalente al50% del sueldo que percibía al ocurrir la incapacidad(a. 22, fr. lE, de la Ley del ISSSTE). En el caso de ac-cidente o enfermedad profesionales, el a. 32, fr. II, dela Ley del ISSSTE establece que si el accidente o en-fermedad incapacitan al trabajador para desempeñarsus labores, tendrá derecho a licencia con goce de suel-do íntegro, durante los períodos y bajo las condicionesestablecidas en el a. 111 de la LFTSE.
Y. BIBLIOGRAFIA: FRAGA, Gabino, Derecho adminis-trativo; 20a. cd., México, Porrúa, 1980; JUNQUERA, Juan,"Segundad social de los funcionarios" Documentación admi-nísn.ativa, Madrid, núm. 164. marzo-abril, 1975; SERRAROJAS, Andrés, Derecho administrativo; lOa. cd., México,Porrúa, 1981; TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo derechoadministrativo del trabajo, 2a. cd., México, Porrúa, 1979; id.,Nuevo derecho del trabajo; 6a. cd., México, Porrúa, 1981.
Magdalena AGUILAR Y CUEVAS
Licenciado en derecho. L Etimologías y definicióncomún. 1. A) Licenciado, participio pasivo de licen-ciar, del latín licentiare: dar permiso o autorización;conferir el grado de licenciado; dícese quien ha hecholos estudios de una profesión y recibido el título co-rrespondiente. Dicho título académico con el cual seobtiene la patente o licencia oficial para ejercer laprofesión respectiva; B) Licencia, del latín licentia-ae,
facultad, libertad, poder. Documento que acredita laautorización consiguiente para realizar determinadaactividad o conducta. C) Licenciatura, del latín licen.ciatum, supino de licentiare; grado de licenciado, asícomo los estudios, tesis y examen para conseguirlo.
2. A) Derecho, del latín d¿rectus-a-um: directo,recto; de dirigo: poner en línea recta, enderezar, ali-near; dirigere aciem: formar la tropa en orden debatalla; di.rígere vitain ad: ordenar la vida conformea. B) Jurídicamente corresponde mejor a la acepciónlatina Jus-iuris, el derecho, la justicia; jura divina ethumana: las leyes divinas y humanas; ius gen tiurn; elderecho de gentes;juris esse sui: no depender de otro,ser señor de sí mismo; también la facultad de hacer oexigir todo aquello que por justo título nos correspon-de o porque la ley lo establece a nuestro favor. C) Se-gún Guillermo Cabanellas; "El Derecho expresa recti-tud, el proceder honrado, el anhelo de justicia y laregulación equitativa en las relaciones humanas".
3. Definición común de licenciado en derecho: per-sona que se dedica al estudio de la ciencia jurídica ysu ejercicio, tanto en las distintas profesiones de lamisma (juez, abogado postulante, ministerio público,defensor de oficio, etc.), cuanto en la docencia e investi-gación de dicha disciplina. 4. Sinónimo: abogado. 5.Francisco J. Santamaría sobre la despectiva voz tinte-rillo dice: "Abogado sin título, y por lo mismo de POCO
respeto; leguleyo, enredador o chicanero, ránula, pica-pleitos. Huizachero, Be dice también comúnmente".
II. Definición técnica. Licenciado en derecho es lapersona que ha cursado el plan de estudios correspon-diente a dicha carrera y obtenido el título debidamenteexpedido por la universidad o escuela relativa, oficial-mente reconocida, y a quien se habilita para desempe-ñar su ministerio, mediante la patente extendida porel órgano gubernamental competente.
III. Antecedentes históricos nacionales. 1. A) Bajoun dibujo del escudo de armas que perteneció a Carlosifi, se lee: "Alcanzar anhelas del honor la excelsacumbre? / Jura: que nuestra Minerva te investirá elgrado. / Advierte: el orden académico es tan sagradoa tí como / a nosotros, / Así tenlo; así juralo, confórmula digna de fé". B) "Manual de las Fórmulas de108 Juramentos que han de hacer los Rectores, Conci-liarios y Oficiales electos de esta Preclara e ImperialUniversidad de México y los que obtuvieren algún gra-do mayor o menor... Impreso por mandato del Sr.Dr. D. Manuel Ignacio Heye de Cisneros y Quijano...Año del Señor de MDCCLIX"; "Juramento y Profe-
106

sión de Fé, que han de hacer todos los que se gradua-ren en esta Universidad de Bachilleres, Licenciados,Doctores y Maestros y se incorporen en ella, etc".C) En la ceremonia después del juramento y acabadoel vejamen, quien se graduaba pedía al Maestrescuela:"Suplico a Vuestra Señoría me conceda el deseado yalto honor del Grado de Licenciado, con el que la Sa-piente Minerva ciña mi cabeza", a lo que aquél respon-día con otra breve oración en loor suyo, remitiéndoleal decano para la imposición de las insignias relativas,siendo ésta muy solemne. D) "Para obtener grados ennuestra Universidad había que sustentar examen, yafuese para el Bachillerato, la Maestría, la Licenciaturao el Doctorado. Sólo había título de Maestro en Filo-sofía y en Teología y de Licenciado y Doctor en Leyesy Medicina... Las 24 horas que precedían al exameneran de mortal angustia y desvelo para los aspirantes,pues era necesario con anticipación señalar los puntosa que debía constreñirse la prueba; para esto, un niñocon un cuchillo, señalaba en los textos respectivos suslugares diferentes entre los que debía escoger el sus-tentante para defenderlos al día siguiente ante cincosinodales". Era requisito, al sustentar el grado de licen-ciado y según las constituciones, entregar $600.00para propinas, etc.
2. Entre las Cédulas sobre la Real y Pontificia Uni-versidad de México de 1551 a 1816 que aparecen enla obra de John Tate Lamting, relacionadas en la Sín-tesis histórica dele Universidad de México, aparecen lasdel expediente relativo a la "abrogación (sic) delas constituciones 314; 316, 317, 31.9y 326, que tra-tan de las ceremonias con que se han de recibir losgrados de licenciado y de doctor", concluyendo lasgestiones hechas al respecto con la notificación a launiversidad de que ya se reformaron dichas constitu-ciones, prohibiéndose la pompa y paseo a caballo queen ellas se mandaba.
3. En el México independiente del siglo XIX y hastael primer tercio del actual, ci vocablo licenciado caeen desuso, siendo substituido por el de abogado, y ental virtud, así lo vemos en las disposiciones legislativascompiladas en la obra de Manuel Dublan y José MaríaLozano, relacionada en la Síntesis histórica ya men-cionada, apareciendo, al respecto, el decreto de lo. dediciembre de 1824, por el cual los abogados puedenejercer su profesión en todos los tribunales de la fede-ración; la ley de 28 de agosto de 1830, sobre la prácticapara examinarse de abogado; la ley de 9 de enero de1834, sobre el examen de abogado; la comunicación
de 20 de junio de 1853, del Ministerio de Justicia, so-bre exámenes de abogados; la circular de 20 de sep-tiembre de 1854, del propio Ministerio, sobre matrícu-las en el Colegio de Abogados; el decreto del gobiernode 21 de febrero de 1856, estableciendo una mandapara la Biblioteca del Colegio de Abogados; el decretodel gobierno de 8 de febrero de 1861, señalando losrequisitos para que sean válidos loe títulos de aboga-dos, expedidos en lugares dominados por la reacción;el decreto del Congreso, de 30 de julio de 1861, resta-Meciendo el Colegio de Abogados; la circular del 16de diciembre de 1876, del Ministerio de Justicia, prohi-biendo los exámenes llamados de "academia" y "nochetriste", para la recepción de abogados; la modificaciónde 10 de agosto de 1905, al plan de estudios de la Es-cuela Nacional de Jurisprudencia y el 30 de diciembresiguiente, los 30 programas para dicha Escuela; el 19 deenero de 1907, el plan de estudios para la carrerade abogado y para las de especialistas en ciencias jurí-dicas y sociales y más tarde, el 10 de junio del mismoaño, las diez reglas relativas a las tesis escritas que, deconformidad con el a. 29 de la Ley de la Escuela Na-cional de Jurisprudencia, debían presentar los aspiran-tes al título de abogado; por último, la resolución de6 de febrero de 1908, relativa a las calificaciones ne-cesarias para poder obtener examen profesional deabogado.
4. Jaime del Arenal Fenoebio señala el artículo deDaniel Moreno en la Revisto de la Facultad de Dere-cho, por el cual dio a conocer la carta de don JacintoPallares (1843-1904), dirigida a don Justino Fernández(1828-1911) y fechada el 15 de noviembre de 1901,sobre tópicos del Plan de Estudios de la Escuela Nacio-nal de Jurisprudencia, y en ella, entre otras cosas, ma-nifiesta: "La institución del Doctorado es un rasgo depedantismo universitario que no responde a ningunanecesidad seria de la ciencia especulativa, ni de la prác-tica del Derecho. Si algo serio y provechoso y perti-nente a la acción legítima del Estado puede hacerseen esta materia de división de profesiones.en Derecho,sería suprimir la carrera de Agentes de Negocios o en-globarla en la de Abogados y dividir los títulos en sólodos categorías correspondientes a dos necesidades oa dos fines sociales positivos de inmanente utilidad queentrañan y exigen diferencias de aptitudes y estudios.Estas dos categorías son: la del que estudia sólo paraejercer mercenariamente el oficio de ahogado, procu-rando adquirir sólo aquellos conocimientos de utilidadpráctica.. y la del que, o de los que deben hacer es-
107

tudios mas serios, porque aspiran a desempeñar fun-ciones públicas que exigen en quienes las ejerzan unhorizonte intelectual más amplio, una conciencia cien-tífica más elevada. . . Lo primero constituiría la carrerade Licenciado; lo segundo la carrera de Abogado, y ladiferencia entre ambas consistiría no sólo en repasarun poquito más de derecho romano en dos años, sinoen una radical e impoçtante preparación científica y enlos efectos legales de esa diversa preparación y la co-rrespondiente aptitud".
5. Comó ya hemos indicado, los títulos profesiona-les expedidos durante más de una centuria por los go-biernos federal o de los estados y los planteles educa-tivos relativos, fueron de "abogado"; en los años treintacambió la terminología y desde entonces se otorgan co-mo "licenciado en derecho", salvo alguna excepcióncomo la Escuela Libre de Derecho, fundada el 24 dejulio de 1912 y cuyos estatutos reformados y escrituraconstitutiva de 6 de febrero de 1932 ante el notarioAntonio Rodríguez Gil 'y Y., del partido judicial deTacubaya, expresan que se expedirá título profesionalde abogado.
1V. Desarrollo y explicación del concepto. 1. A) LaC en su a. 5o., segundopfo. prescribe: "La ley determi-nará en cada Estado cuáles son las profesiones que ne-cesitan título para su ejercicio, las condiciones quedeban llenarse para obtenerlo y las autoridades que hande expedirlo", en consecuencia, el Congreso Federalexpidió la Ley Reglamentaria de los aa. 4o. y 5o.,promulgada el 30 de diciembre de 1944, DO de 26 demayo de 1945, que en su a. 2o. señala, entre otras,a la de licenciado en derecho; B) La LN de 30 de di-ciembre de 1979, promulgada al día siguiente y publi-cada en el DO de 8 de enero de 1980, exige en su a.13, fr. II que el aspirante a notario debe ser licenciadoen derecho y otros requisitos relativos; C) En el mismoplano se encuentran los siguientes ordenamientos:a. Ley del la Procuraduría General de la República, de27 de caciembre de 1974, promulgada el mismo día,DO del día 30 siguiente, a. 24, fr. III; b. Ley Orgánicade la Procuraduría General de Justicia del D.F. de lo.de diciembre de 1977, promulgada el día 5 siguiente,Gaceta Oficial D.D.F., de 1. de enero de 1978, a. 50.,
fr. III; c. Manual de Organización e Instructivos delRegistro Civil del D.F., publicado en la Gaceta Oficialel 15 de octubre de 1980, a. 17-2; d. La C expresamenteordena, en su a. 95, fr. ifi, que para ser ministro de laSCJ se necesita: 'Poseer el día de la elección, con anti-güedad mínima de cinco años, título profesional de
abogado..."; la misma exigencia prescribe para serprocurador general de la Nación, a. 102; es oportunodecir que la Constitución de 1857 (a. 93) señalaba:"Para ser electo individuo de la Suprema Corte deJusticia, se necesita: estar instruido en la ciencia delderecho, a juicio de los electores. . .; y la Constitu-ción Federal de 1824 disponía (a. 125): 'Para ser elec-to individuo de la Corte Suprema de Justicia se nece-sita: estar instruído en la ciencia del derecho a juiciode las Legislaturas de los Estados. . ." e. En todas lasconstituciones de las entidades federativas, los requisi-tos para poder ser mágistrado del Supremo Tribunalde Justicia de cada una son, entre otros, el tener títuloprofesional de abogado, con varios años desde su ex-pedición. f. El C.JM, de 28 de agosto de 1933, DO deldí 31 siguiente, en su a. 4o. fr. 111, ordena que paraser magistrado del Supremo Tribunal Militar se requie-re ser abogado con título oficial expedido por autori-dad legítimamente facultada para ello, y también res-pecto al procurador general de justicia militar y losdemás funcionarios del fuero de guerra, en sus aa.infine; 24, 25, 26, 41, 42, 87,88 y 89.g. Hemos cita-do, de manera enunciativa y no limitativa, algunos delos principales ordenamientos legales donde se exige,para el ejercicio profesional o en determinados cargospúblicos, tener título de liceniado en derecho o deabogado, que son verdaderos sinónimos, salvo la par-ticular disquisición hecha en su tiempo por don Jacin-to Pallares; h. Debemos recordar que tanto el CC ensu a. 2608, como la Ley de Profesiones ya citada en susaa. 29 y 68, previenen que aquellos que sin tener títulodebidamente registrado, ejerzan una actividad profe-sional para la cual éste se requiere, no podrán cobrarhonorarios de ninguna clase, además de las sancionesen que incurran; i. Desafortunadamente aún en muchosTribunales de la Judicatura y otros de diversa índole,se permite la práctica profesional sin exigir la presen-tación de la Cédula que acredite la calidad del litigantecomo licenciado en derecho.
2. A) Por cuanto al ámbito académico, en cuyo cri-sol se forman los profesionales del derecho, procedemanifestar que acorde a la Ley Constitutiva de la Uni-versidad Nacional de México de 26 de mayo de 1910,en su a. 2o. indica que ésta quedará integrada, entreotras, por la Escuela de Jurisprudencia. B) La Ley dela Universidad Nacional, promulgada el 15 de abrilde 1914, en su a. 19 señala, para quienes desean in-gresar como alumnos en las escuelas universitarias parallegar a obtener, entre otros, el título de ahogado, que
108

deberán presentar el certificado de estudios corres-pondientes a la preparatoria. C) La Ley Orgánica de laUnivrsidad Nacional de México, Autónoma, de 10 (lejulio de 1929, en su a. 4o.-A, señala que la instituciónquedará integrada, entre otras facultades, por la de De-pecho y Ciencias Sociales. D) La Ley Orgánica de laUniversidad Autónoma de México, de 19 de octubre de1933, fue omisa al respecto. E) La Ley Orgánicade la Universidad Nacional Autónoma de México, de3u de diciembre de 1944, DO de 6 de enero de 1945,en su a. 2o.-IV establece, entre otras, la potestad deexpedir certificados de estudios, grados y títulos. F) ElReglamento General de Estudios Técnicos y Profesio-nales de la UNAM de 15 de diciembre de 1967, dis-pone en su a. 3o.-b que se otorgará título profesionala quienes hayan cubierto en la facultad o escuela co-rrespondiente, por lo menos el 60% de créditos delplan de estudios respectivo, y en su a, So. indica elnúmero de créditos después del bachillerato y que di-cho título profesional implica el grado académico delicenciatura. G) Los grados que otorga la UniversidadNacional de México, están señalados en el acuerdo delConsejo Universitario de 27 de noviembre de 1929,que en su a. 10 indica: "Independientemente de losgrados académicos anteriormente señalados, la Uni-versidad otorgará los títulos necesarios para el ejerciciode las profesiones que en cada una de las Escuelas oFacultades se sigan, de acuerdo con las denominacionesque los planes de estudios les señalen. Este título cons-tituirá la licencia para el ejercicio de la profesión".II) En la estructura general de la Universidad Nacionalde México aprobada por el Consejo Universitario el21 de enero de 1935, se encuentra entre otras unida-des de trabajo docente la Escuela Nacional de Derecho.1) En el Estatuto de la UNAM, aprobado por el Con-sejo Universitario en varias sesiones durante el mes dejunio de 1936, en su a. 6o.-2, expresa que la instituciónllenará su función de transmitir el saber a través, entreotras, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So-ciales, integrada por: a) la Escuela Nacional de Juris-prudencia; h) la Escuela Nacional de Economía, y e) laEscuela Nacional de Comercio y Administración.J) El Estatu'to General de la UNAM, aprobado por elConsejo Universitario en sesión permanente del 19 (lejulio al 19 de diciembre de 1938, en su a. 50.-II ma-nifiesta lo mismo que lo asentado en la letra 1 que an-tecede y en su a. 27-XIII establece entre las facultadesdel rector la de expedir y firmar en unión del secretariogeneral los certificados, diplomas y títulos que deba
otorgar la Universidad para acreditar los estudios he-chos en ella o la obtención de algún grado universita-rio. K) El Reglamento de Exámenes Profesionales dela Escuela Nacional de Jurisprudencia, de lo. de agostode 1939, indica en su a, lo. que el examen profesio-nal para obtener el título de licenciado en derecho,consistirá en una prueba escrita y en una prueba oral,y el a. 2o. señala que la prueba escrita será una tesissobre un tema comprendido en alguna de las materiasque formen el plan de estudios correspondiente. L) ElReglamento de Oposiciones para la Provisión de Profe-sores Adjuntos de la Escuela Nacional de Jurispruden-cia, de 29 de noviembre de 1939, en su base tercera, di-ce que es requisito para optar los cargos el ser abogadocon título oficial o reconocido por la UNAM. 111) ElReglamento de Exámenes Profesionales de la EscuelaNacional de Jurisprudencia, de 18 de diciembre de1946, en su a. lo., dispone que el exaiien profesionalpara obtener el título de licenciado en derecho, con-sistirá en dos pruebas, una escrita y otra oral, que se-rán calificadas por el mismo jurado. N) El Reglamentode Seminarios de la Escuela Nacional de Jurispruden-cia, de 18 de diciembre de 1946, establece en su a. 12-1que las inscripciones serán de dos clases: 'Para la ela-boración de las tesis, forzosa para quienes vayan apresentar el examen de Licenciado en Derecho, salvolas excepciones que consigne el Reglamento de Exá-menes Profesionales. . .," O) Por último, en el Estatutodel Doctorado de Derecho, de 7 de octubre de 1949,en su a. 3o. prescribe que para ser admitido se reque-rirá: "1. Poseer el grado de Licenciado en Derecho,expedido por la UNAM, por las Universidades de losEstados, por la Escuela Libre de Derecho o bien títuloextranjero revalidado por la primera". P) u. No se ol-vide que en lo académico, el grado de licenciado enderecho es superior al de bachiller, e inferior a los demaestro y de doctor en dicha ciencia; b. El licenciadoen derecho en los actos académicos y conforme alReglamento de la Toga Universitaria de 8 de septiem-bre de 1949, aa. 2o.-IH, 4 y 5, puede y debe usar di-cha toga, ostentando en la muceti la cinta de tercio-pelo mate color rojo, y en el birrete el botón del mismocolor.
u. ABOGAdA.
Y. BIBLIOGRAFIA: Compilación de legislación universi-taria de 1910 a 1976, México, UNAM, 1977,2 vols.;Conszi.turión Política de los Estados Unidos Mexicanos, constitucio-nes de los estados de la federación, México, Secretaria deGobernación, CerLfro de Documentación y Publicaciones.
109

1980, 2 vol&; GARCIA STHAL, Consuelo (ed.), Síntesis his-tórica de ¡a Universidad de México, México, UNAM, 1975;JIMENEZ RUEDA, Julio, Los constituciones de ¡a antiguaUniverwiad, México, U.NAM, 1951; íd., Historia jurídica de¡a Universidad de México, México, UNAM, 1955; MENDO-ZA, Vicente T., Vida y costumbre: de la Universidad de Mé-xico, México, UNAM, 1951; id., Los constituciones de laUniversidad ordenadas por el Marqués de Cerraluo e inven-tario de ¡a Real y Pontificia Universidad de ¡a Nueva España,1626 y 1758, México, Secretaria de Gobernación, ArchivoGeneral de la Nación, 1951; MORENO, Daniel, "Don JacintoPallares", Revista de ¡a Facultad de Derecho de México, Mé-xico, t. XXIX, Núm. 113, mayo-agosto de 1979;PEREZ SANVICENTE, Guadalupe (cd.), Manual de las fórmulas de losjuramentos que han de hacer los rectores, concihario: y ofi.cicle: electo: en esta preclara e imperial Universidad de Méxi-co. Recopilado: por orden del rector Manuel ¡.quacio Reye deCisneros, México, UNAM, 1967; SANTAMARIA, Francisco
J., Diccionario de mejicanismos; 2a. cd., México, Porrúa, 1974,
Francisco Arturo SCE{ROEDER CORDERO
Licencias administrativas, y. PERMISOS.
Licencias de trabajo. 1. Lapso durante el cual se permitea un trabajador, que presta servicios remunerados auna persona física, a una entidad industrial, comercialo de servicios o a un organismo, que se ausente nosólo del área específica de labores sino del centro detrabajo mismo
Se asimilan a las licencias en el trabajo los permisospara dejar de laborar por horas o por días y los docu-mentos donde se hace constar dicha circunstancia,cuando se encuentran consignados en los contratoscolectivos de trabajo.
II. Las modalidedes que asumen las licencias en eltrabajo son recogidas generalmente en las convencio-nes colectivas, y los permisos en el reglamento interiorde trabajo, si se trata de las relaciones laborales entrelos dueños de capital y los trabajadores típicamenteasalariados (campo de la producción económica). Cuan-do se trata del Estado, representante jurídico de lasociedad, que toma el papel de patrón, las particulari-dades a que se somete el otorgamiento de una licenciase documentan en un cuerpo de disposiciones internasque se conoce como condiciones generales de trabajo.En el primer caso, ¡as licencias o permisos son resulta-do de un acuerdo entre los representantes del trabajoy del capital; en el segundo, las condiciones generalesse formulan unilateralmente por el titular de la depen-dencia, con la salvedad de que sólo debe escuchar laopinión de la representación sindical, sin otorgarleotra intervención.
ifi. Las solicitudes de licencia en el trabajo puedenser generadas por motivos diversos: riesgos de trabajo(enfermedades o accidentes), cdmisiones sindicales,renuncias, razones estrictamente personales, etc.
El más alto tribunal de la República ha resuelto qqesi en una licencia concedida a un trabajador no se anotael vocablo "renuncia ble ", no existe la posibilidad deque el solicitante desista de la petición, debido a lasubstitución previa que se hace para cubrir el serviciovacante.
Las licencias, al igual que los permisos, aunque cons-tituyan un derecho en beneficio del trabajador, debenser-autorizadas expresamente; la simple interposiciónde la solicitud no implica la obligación de concederunas u otros, por no conocerse, en el momento en quese presenta, ni los requerimientos de la producción nila posibilidad de substitución del trabajador.
Las licencias pueden ser concedidas con o sin gocede sueldo si así cali previsto en el contrato colectivoo en las condiciones generales de trabajo. Se continúarecibiendo el salario cuando la licencia es motivadapor algún riesgo de trabajo, subrognd6se Ja instituciónde seguridad social respectiva si el trabajador afectadoestaba incorporado al régimen solidario que dicha ins-titución encabeza.
Por razones de continuidad en el trabajo y de seguridad jurídica, nunca se deben conceder licencias enel trabajo por tiempo ilimitado. Generalmente, a ma-yor antigüedad en el trabajo corresponde un lapsomayor otorgado en calidad de licencia.
IV. BIBLIOGRAFIA: BUEN LOZANO, Néstor, Derechodel trabajo, México, Porrúa, 1977. t. ];GUERRERO, Euque-rio, Manual de derecho del trabajo; lOa. cd., México, Porrúa,1979.
Braulio RAMIREZ REYNOSO
Licitación, y. SUBASTA.
Licitud. 1. (Del latín licitas: justo, permitido.) Calidadde las conductas que cumplen con los deberes prescri-tos en las normas jurídicas. Puede ser sinónimo de lajuridicidad, si se le quita al término licitud su conno-tación de cumplir con Ja moral además del derecho; dejusticia, si se estima que ésta y el derecho tienen lamisma esencia.
El profesor García Máynez (Introducción al estudiodel derecho), ha indicado que las conductas con la ca-lidad de ilícito son: la omisión de los actos ordenados
110

y la ejecución de los actos prohibidos; mientras quelas conductas susceptibles de calificación de licitudson: la ejecución (le los actos ordenados, la omisiónde los actos prohibidos y la ejecución u omisión delos actos potestativos.
II. Kelsen afirma que los actos de sanción son lareacción contra actos u omisiones determinados porel orden jurídico. Tradicionalmente se dice que un actoestá sancionado porque es ilícito, mientras el profesoralemán sostiene lo contrario, es ilícito porque estásancionado. Afirma Kelsen el relativismo axiológicoy, en consecuencia, sefiala que lo que es bueno o malo,justo o injusto para un sistema moral, puede ser locontrario para otro. La concepción tradicional delo ilícito implica, al igual que sus sinónimos (antiju-ridicidaci o injusticia), lo que es contrario a derecho.Asegura que esta posición es equivocada pues la ilicitudes castigada según las normas que el propio derechoestablece, lo que significa que es castigada conformea derecho. Concluye diciendo que, en realidad, la ilici-tud es una de las condiciones de la sanción, por lo quela licitud es la conducta que no la provoca.
III. El CC indica que: "Es ilícito el hecho que escontrario a las leyes de orden público o a las buenascostumbres" (a. 1830); otro precepto del mismo or-denamiento (a. 1910), en contradicción al anterior,dice que: "El que obrando ¡lícitamente o contra lasbuenas costumbres cause un daño a otro, está obligadoa repararlo". La contradicción es evidente, pues en elprimer a. citado, la ilicitud comprende Las leyes de or-den público y las buenas costumbres, mientras que enel segundo excluye a las buenas costumbres del términoilicitud y las considera por separado. En realidad, cuan-do el a. 1830 menciona a las buenas costumbres estáintroduciendo un concepto equívoco que deja al arbi-trio del juzgador interpretar (es decir, el tribunal puededeterminar lo que es buena costumbre según la con-cepción que tenga en determinado momento).
v. ANTIJURÍDICIDAD.
IV. BIBLIOGRAFIA: GARCIA MAYNEZ, Eduardo, In-troducción al estudio del derecho; 31a. ed., México, Porrúa,1980; id., Filosofía del derecho; 3a. ed ., México, Porrúa, 1980;KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y el Estado; 2a.ed., trad. de Eduardo García Máynez, México, UNAM, 1979;id., Teoría pura del derecho, trad. de Roberto J. Vernengo,México, UNAM, 1979.
Samuel Antonio GONZALEZ Ruiz
Línea ascendente, descendente o colateral, y. PAREN -TESCO.
Liquidación de sociedades. LEs el procedimiento quedebe observarse cuando una sociedad se disuelve, ytiene como finalidad concluir las operaciones socialespendientes al momento de la disolución, realizar el ac-tivo social, pagar el pasivo de la sociedad y distribuirel remanente, silo hubiere, entre los socios, en la pro-porción que les corresponda, de acuerdo con lo con-venido o lo dispuesto por la ley.
Se entiende por liquidación parcial cuando la socie-dad, sin desaparecer, paga a uno o varios socios la cuotaque le corresponde en el activo social, en los casos enque se separe o se le excluye de la sociedad (disoluciónparcial).
El procedimiento de la liquidación puede "descom-ponerse en dos etapas distintas: la primera, formadapor las operaciones necesarias para transformar elactivo en dinero y cuando menos para dejar el activoneto, satisfechas las deudas y hechos efectivos los cré-ditos; la segunda, obra de aplicación de ese activo netoa los socios en la forma pertinente". La primera etapacorresponde a la liquidación en sentido estricto y lasegunda ala división (Rodríguez y Rodríguez).
II. 1. Disolución y liquidación. Subsistencia de lapersonalidad jurídica. No debe confundirse la disolu-ción con la Liquidación. La primera opera por,el trans-curso del tiempo, cuando transcurre el plazo de dura-ción de la sociedad; o por declaración de los órganossociales competentes para ello (asamblea, administra-ción); o bien, por declaración de la autoridad judicial,cuando se produce una causa de disolución (aa. 229y 232 LGSM). La disolución no implica la desapari-ción inmediata de la sociedad; es el acto que condicionala puesta en liquidación de la misma. En cambio, lapersonalidad moral desaparece cuando la liquidaciónConcluye.
2. Personalidad durante La liquidación. El a. 244LGSM dice: "Las sociedades, aún después de disueltas,conservarán su personalidad jurídica para los efectosde la liquidación". Pudiera decirse que la disoluciónopera una modificación de la finalidad social: si antesde la disolución los administradores podían realizartodas las operaciones necesarias para la consecucióndel fin de la sociedad, una vez que la sociedad se di-suelve, los administradores no podrán iniciar nuevasoperaciones y los liquidadores sólo podrán realizaraquellas cuya finalidad sea liquidar. "Por ésto, se ha
111

dicho col' razón que en la etapa liquidatoria, la ca-pacidad de la sociedad es mayor y menor que en susituación normal. Mayor, porque los liquidadores pue-den realizar todos los actos necesarios para la liquida-ción, aunque no sean requeridos para el cumplimientode su finalidad social. Menor, porque sólo deben reali-zar las operaciones pendientes y no iniciar otras nuevascon posterioridad a la existencia de una causa de diso-lución" (Rivarola, citado por Rodríguez y Rodríguez).
Excepto el órgano de administración, los demássubsisten con sus mismas facultades; sólo que modifi-cadas por los fines de la liquidación.
3. Insubsistencum de las causas de disolución. Sepuede dar fin a la liquidación haciendo desaparecer lascausas que determinaron la disolución; p.c.: un acuerdode prórroga de la duración de la sociedad, cuando éstase disolvió por expiración del plazo. Pero esto no puedehacerse en perjuicio de derechos adquiridos por terce-ros. En el ejemplo propuesto, todos los socios deberánestar de acuerdo con la prórroga; sin que pueda resul-tar obligatorio, para los inconformes, el acuerdo de lamayoría. Además, deberán cumplirse las formalidadesque la ley imponga según el caso (obtención de permisode la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocoli-zación e inscripción del acta, etc.).
4. Reglas aplicables a la liquidación. La liquidaciónse practicará con arreglo a las estipulaciones del con-trato social o de las que determinen los socios al acor-darse o reconocerse la disolución. En defecto de unas uotras, se aplicarán las disposiciones del c. XI de laLGSM (a. 240). En esta etapa, la única cortapisa a lavoluntad de las partes son las disposiciones de carácterimperativo que tienden a proteger los derechos de ter-ceros; quienes deben ser pagados oportunamente ycuya garantía es el capital social.
S. Facultades de los administradores mientras noentregan a los liquidadores. Los administradores nopodrán iniciar nuevas operaciones con posterioridadal vencimiento del plazo de duración (le la sociedad, alacuerdo sobre disolución o a la comprobación deuna causa de disolución. En caso de contravenir loanterior, los administradores serán solidariamenteresponsables por las operaciones efectuadas (a. 233LGSM). Operaciones que son validas para los terceros,sin que la disolución les pueda perjudicar.
La SCJ, desconociendo este a., declaró que si delos documentos que se exhiban al promover amparoaparece que expiró el término legal para la duración yno hay prueba de la que pueda inferirse que la sociedad
existe en el momento de instaurar el juicio de garan-tías, debe sobreseerse éste, por falta de personalidadSJF, quinta época, t. XXVI, p. 1933, T. Bezanilla y
Cía.; puede verse en el Apéndice de 1975, cuarta parte,tercera sala, tesis relacionada, en la p. 1079).
6. Liquidadores: su carácter quiénes pueden serloremuneración; nombramiento. "La liquidación estaráa cargo de uno o más liquidadores, quienes serán re-presentantes legales de la sociedad" (a. 235 LGSM).
A no ser que otra cosa se convenga, los liquidadorespodrán ser socios o extraños a la sociedad. Una personamoral puede ser liquidador de otra. Lo que se despren-de de dos consideraciones 1) la LGSM no define cicargo como personal; como lo hace para los adminis-tradores (a. 142), y 2), las fiduciarias pueden ejercertal cargo (a. 44, incisos e, i, LIC).
El cargo de liquidador es remunerado. No lo dice laLGSM pero ello resulta del principio general conteni-do en el a. 4o. C, según ci cual todo trabajo debe serremunerado. El importe, manera y términos de esta re-muneración, se pactará entre liquidadores y sociedad.
Para el nombramiento de liquidadores deberá es-tarse, en primer lugar, a lo que dispongan los estatutos(a. 236 LGSM). Siendo usual que la duración de lasociedades sea de bastantes años, no es frecuente quese establezca en el pacto social a quienes competerá laliquidación. He visto escrituras que prevén esta cir-cunstancia, estableciendo que a falta de acuerdo de laasamblea, en el momento de la disolución de la socie-dad, tendrán el cargo de liquidadores quienes se en-cuentren ejerciendo el de administradores.
Si nada se establece en el pacto social, el nombra-miento se hará por acuerdo de los socios, tomado enla proporción y forma que señale la ley, según la na-turaleza de la sociedad, para el acuerdo sobre disolu-ción. La designación de liquidadores deberá hacerseen el mismo acto en que se acuerde o se reconozca ladisolución (a. 236 LGSM). Debe aplicarse por analogíael principio del a. 144 LGSM, y cuando los liquidado-res sean tres o más, el contrato social determinará losderechos que correspondan a la minoría en la designa-ción; pero en todo caso la minoría que represente un25% dei capital social, nombrará cuando menos un li-quidador. Este porcentaje será del 109l cuando setrate de aquellas sociedades que tengan inscritas susacciones en bolsa de valores.
Cuando la sociedad se disuelve por expiración delplazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la desig-nación de los liquidadores deberá hacerse inmediata-
112

mente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia(a. 236 LGSM).
Si el nombramiento de los liquidadores no se hicieraen los términos arriba señalados, lo hará la autoridadjudicial a petición de cualquier socio (a. 236 LGSM).Aunque la ley concede este derecho a cualquier socio,creo que podrá hacerlo valer quien demuestre tenerun interés jurídico en el nombramiento (p.c., un acree-dor). Según este artículo se procederá en la vía suma-ria. Corno ésta no existe en materia mercantil, deberáintentarse en juicio ordinario.
La ley no exige que los liquidadores caucionen sumanejo. Corno en materia de liquidación priva la vo-luntad de las partes, no cabe la aplicación analógicade los preceptos relativos de la SA (aa. 152 y 153LGSM) y los liquidadores no están obligados a cau-cionar su manejo.
7. Liquidadores: inscripcion; torna de posesión. Encuanto a la toma de posesión del cargo e iniciación desus funciones, son confusos y se contradicen los aa.233, 237 y 241 LGSM. El primero prohíbe a los ad-ministradores iniciar nuevas Operaciones cuando opera,se declara o reconoce la disolución. Según el último,hecho el nombramiento de los liquidadores, los admi-nistradores les entregarán todos los bienes, libros ydocumentos de ¡a sociedad, levantándose en todo casoun inventario del activo y pasivo sociales. Por su lado,el a. 237 determina que mientras no se haya inscritoen e! Registro Público de Comercio el nombramientode los liquidadores y éstos no hayan entrado en fun-ciones, los administradores continuarán en el desem-peño de su encargo.
La única interpretación lógica que cabe es la siguien-te: mientras los liquidadores no entren en posesión delcargo, los administradores continuarán el desempeñode su cargo, pero realizando, de modo provisional, lasfunciones que competen a Los liquidadores. Mientrastanto, los encargados de la liquidación deberán esperara que su nombramiento se inscriba para tomar posesiónen los términos del a. 241 LGSM.
Según este a., los administradores les deberán en-tregar los bienes, libros y documentos de la sociedad,levantándose un inventario del activo y pasivo sociales.
8. Liquidadores: actuación; facultades; responsa-bilidad. Los liquidadores, cuando sean varios, deberánobrar conjuntamente; pero no necesariamente porunanimidad; lo que implicaría otorgar al inconformela facultad de impedir la actuación de los demás. LaSCJ estableció iurisprudencia en este sentido (tesis
231, Apéndice 1975, cuarta parte, tercera sala, i• 727).Los liquidadores serán los representantes legales de
la sociedad (a. 235 LGSM) y tendrán las facultadesque el acuerdo de los socios o las disposiciones de losestatutos establezcan. En defecto de unas y otras, po-drán concluir las operaciones sociales que hubierenquedado pendientes al tiempo de la disolución; cobrarlo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba;vender los bienes de la sociedad; liquidar a cada -sociosu haber social; practicar el balance final de la liquida-ción y someterlo a la discusión y aprobación de laasamblea o junta de socios y depositarlo en el RegistroPúblico de Comercio; obtener de dicho registro lacancelación de la inscripción de la sociedad; manteneren depósito los libros y papeles de la sociedad, y darlos avisos para obtener la baja ante las autoridadesfiscales.
Los liquidadores serán responsables "por los actosque ejecuten excediéndose de los límites de su encar-go" (a. 235 LGSM). Las acciones correspondientescontra los liquidadores prescribirán en cinco años (a.1045, fr. U, CC0.).
9. Contratos pendientes de duración indefinida odefinida. Al momento de la disolución, la sociedadpuede encontrarse obligada por contratos de duracióndefinida o indefinida. Si la duración es indefinida, losliquidadores deberán denunciar el contrato, de acuerdocon las normas generales que correspondan en cadacaso (p.c., arrendamiento, aa. 2478 y 2479 CC; como-dato, a. 2511 CC). No es tan fácil la solución cuandose trate de contratos cuya duración se encuentra defi-nida y ésta abarca un lapso que excedería del que senecesitaría para la liquidación de la sociedad. Debenconsiderarse diversos supuestos: 1) el contrato se pactósabiendo que excedería del plazo de duración de lasociedad (p.c., se pactó por diez años, cuando a la so-ciedad sólo le quedaban cinco de vida); caso en el quenada podrá reclamar el tercero y los liquidadores po-drán darlo por terminado; 2) la disolución anticipadase acuerda por la asamblea o junta de socios; tal acuerdono puede perjudicar los derechos de tercero, y 108 li-quidadores deberán respetar el plazo pactado, ya quela validez y cumpliminento de los contratos no puedequedar al arbitrio de una de las partes; 3) la disoluciónopera por causa sobreviniente (p.c., pérdida de las dosterceras partes del capital social); la solución dependeráde las circunstancias concretas. Sin que quepa estudiaren este lugar una materia que daría lugar a tantos su-puestos.
113

10. Repartos parciales. La regla general es que loesocios no pueden recibir, total ni parcialmente, sucuota de liquidación, sino hasta el momento en quese proceda a la división del patrimonio social que co-rresponda. Sin embargo, el a. 243 LGSM permite quelos socios reciban parte de la cuota de liquidaciónque les correspondería, siempre que esto sea compa-tible con los intereses de los acreedores de la sociedad,mientras no estén extinguidos sus créditos pasivos ose haya depositado su importe si se presentare incon-veniente para hacer su pago. El acuerdo sobre distri-bución parcial deberá publicarse en el periodico ofi-cial del domicilio de la sociedad, y loe acreedores ten-drán el derecho de oposición en la forma y términosque el a. 9o. LGSM, les concede para ciertos casos dereducción del capital social.
11. Sociedades personales. En la liquidación de lassociedades en nombre colectivo, en comandita simpley de responsabilidad limitada, la división del remanenteentre los Bocios se hará de acuerdo con las eztipulacio-nes expresas. Si no existen éstas, se observarán las si-guientes reglas que marca el a. 246:
"1. Si los bienes en que consiste el haber social sonde fácil división, se repartirán en la proporción quecorresponda a la representación de cada socio en lamasa común;
II. Si los bienes fueran de diversa naturaleza, sefraccionarán en las partes proporcionales respectivas,compensándose entre los socios Lu diferencias quehubiere;
IR. Una vez formados los lotes, el liquidador con-vocará a los socios a una junta en que les dará a cono-cer el proyecto respectivo; y aquéllos gozarán de unplazo de ocho días hábiles a partir del siguiente a lafecha de la junta, para exigir modificaciones, si creye-ren perjudicados sus derechos;
IV. Si los socios manifestaren expresamente suconformidad, o si durante el plazo que se acaba de in-dicar no formularen observaciones, se les tendrá porconformes con el proyecto, y el liquidador hará la res-pectiva adjudicación, otorgándose, en su caso, los do-cumentos que procedan;
V. Si durante el plazo a que se refiere la fr. III, lossocios formularen observaciones al proyecto de divi-sión, el liquidador convocará a una nueva junta en elplazo de ocho días, para que de mutuo acuerdo se ha-gas al proyecto las modificaciones a que haya lugar; ysi no fuere posible obtener el acuerdo, el liquidadoradjudicará el lote o lotes respecto de los cuales hubiere
conformidad, en común a los respectivos socios, y lasituación jurídica resultante entre los adjudicatariosse regirá por las reglas de la copropiedad;
VI. Si la liquidación social se hiciere a virtud de lamuerté de uno de los socios, la división o venta de losinmuebles se hará conforme a las disposiciones de estaley, aunque entre los herederos haya menores de edad".
12. Sociedades por acciones. En la liquidación delas sociedades anónimas y en comandita por acciones,las reglas que da el a. 247 LGSM, son las siguientes:
"1. En el balance final se indicará la parte que a cadasocio corresponda en el haber social;
II. Dicho balance se publicará por tres veces, de diezen diez días, en el periódico oficial de la localidad enque tenga su domicilio en la sociedad.
El mismo balance quedará por igual término, asícomo los papeles y libros de la sociedad, a disposiciónde los accionistas, quienes gozarán de un plazo dequince días a partir de la última publicación, para pre-sentar sus reclamaciones a los liquidadores;
ifi. Transcurrido dicho plazo, loe liquidadores con-vacaran a una asamblea general de accionistas paraque aprueben en definitiva el balance. Esta asambleaserá presidida por uno de los liquidadores".
"Aprobado el balance general, los liquidadoresprocederán a hacer a los accionistas los pagos que co-rrespondan, contra la entrega de los títulos de las ac-ciones" (a. 248 LGSM).
"Las sumas que pertenezcan a los accionistas y queno fueran cobradas en el transcurso de dos meses,contados desde la aprobación del balance final, se de-positarán en una institución de crédito con la indica-ción del accionista". "Dichas sumas se pagarán por lainstitución de crédito en que se hubiese constituidoel depósito" (a. 249 LGSM). Transcurrido el plazo deprescripción, sin que los socios se presenten a cobrar-las, los liquidadores deberán hacer con ellas un repartoadicional a favor de los demás accionistas.
13. Depósito de los libros y papeles sociales.liquidadores mantendrán en depósito, durante diezaños después de la fecha en que se concluya la liquida-ción, los libros y papeles de ls sociedad" (a. 245LGSM). Este lapso, de diez años, es el general para laprescripción de las obligaciones mercantiles. En la prác-tica, por influencia de las disposiciones de carácterfiscal, erróneamente se considera que la obligación deguardar los libros y papeles sólo es por cinco años.
14. Sociedades con fin ilícito o que se dedican arealizar actos ¡lícitos. "Las sociedades mercantiles que
14

tengan un fin ilícito o ejecuten habitualmente actos¡lícitos" deben liquidarse de inmediato, a petición decualquier persona, incluso el Ministerio Público. "Laliquidación se limitará a la realización del activo socialpara pagar las deudas de la sociedad, y el remanentese aplicará al pago de la responsabilidad civil, y en de-fecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la localidaden que la sociedad haya tenido su domicilio" (a. 30.LGSM).
Si se trata de una sociedad civil con finalidad ilíci-ta, la solicitud de liquidación puede hacerla un socioo cualquier interesado. Pagadas las deudas sociales, sereembolsará a los socios lo que aportaron. "Las utili-dades se destinarán a los establecimientos (le benefi-cencia pública del lugar del domicilio de la sociedad"(a. 2692 CC).
15. Asociación en participación. Las asociacionesen participación se liquidan, a falta de estipulacionesespeciales, por las reglas establecidas para las socieda-des en nombre colectivo. Señala Mantilla Molina que"habrá reglas de la liquidación de las sociedades, in-cluso de las sociedades en nombre colectivo, que noserán aplicables a la asociación en participación. Así,parece que no será necesario el nombramiento de unliquidador, puesto que no hay patrimonio común querealizar, sino que se trata simplemente de un ajuste decuentas que puede hacerse sin intervención de tal li-quidador".
16. Sociedades nacionales de crédito, institucionesde seguros y fianzas y sociedades de inversión. Res-pecto de las sociedades nacionales de crédito (antiguasinstituciones de crédito), las compañías de seguros, defianzas y las sociedades de inversión, existen normasespeciales para liquidarlas en sus leyes respectivas (aa.37 Ley del Servicio Público de Banca y Crédito; 15,fr. XII, y 104-109 UF; 29, fr. XI, y 109-131 LIS;18 LS!).
17. Sociedades cooperativas y mutualistas. En lassociedades cooperativas, la liquidación se encarga auna comisión liquidadora, que debe presentar al juezun proyecto de liquidación (a. 48, Ley General de So-ciedades Cooperativas). La aprobación del juez deberádarse con audiencia del Ministerio Público (a. 49). Unavez cubiertas las deudas sociales, las reservas ordinariay de previsión social deben entregarse al fondo nacionalde crédito cooperativo (a. 39). El remanente se distri-buirá entre los socios hasta reembolsarlos del importe(le sus certificados de aportación y si hubiere algúnexcedente, deberá repartirse de acuerdo con las reglas
sobre el reparto de utilidades. La cancelación de lainscripción de la sociedad debe hacerse en el registrocooperativo nacional y publicarse en el DO (a. 51).
También para las mutualistas existen normas espe-ciales (e. aa. 88 y 126-131 LIS).
18.Asociaciones civiles. Tratándose de asociacionesciviles, "los bienes de la asociación se aplicarán con-forme lo determinen los estatutos, y a falta de dispo-sición en éstos, según lo que determine la asambleageneral. En este caso, la asamblea sólo podrá atribuira los asociados la parte del activo social que equival-ga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán aotra asociación o fundación de objeto similar a la ex-tinguida" (a. 2686 CC),
19. Sociedades civiles. Las sociedades civiles debenliquidarse dentro de un plazo de seis meses, salvo pactoen contrario (a. 2726 CC). "Deben agregarse a su nom-bre las palabras 'en liquidación' "(a. 2726 CC). "Salvoque convengan en nombrar liquidadores, o que ya es-tuvieren nombrados en la escritura social", "la liqui-dación debe hacerse por todos los socios" (a. 2727CC), el remanente social se dividirá "entre los sociosen la forma convenida. Si no hubo convenio, se repar-tirán proporcionalmente a sus aportes" (a. 2728 CC).
"Si alguno de los socios contribuye sólo con su in-dustria, sin que ésta se hubiere estimado, ni se hubieredesignado cuota que por ella debiera recibir, se obser-varán las reglas siguientes:
1. Si el trabajo del industrial pudiera hacerse porotro, su cuota será la que corresponda por razón desueldos u honorarios, y esto mismo se observará si sonvarios los socios industriales;
II. Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, sucuota será igual a la del socio capitalista que tenga más;
III. Si sólo hubiere un socio industrial y otro capi-talista, se dividirán entre sí por partes iguales las ga-nancias;
IV. Si son varios los socios industriales y están enel caso de la fr. II, se llevarán entre todos la mitad delas ganancias y la dividirán entre sí por convenio, y afalta de éste, por decisión arbitral" (a. 2732 CC).
"Si el socio industrial hubiere contribuido tambiéncon un cierto capital, se consideran, éste y la industria,separadamente" (a. 2733 CC).
"Si al terminar la sociedad en que hubiere socioscapitalistas e industriales resul'are qu no hubo ganan-cias, todo el capital se distribuirá entre los socios capi-talistas" (a. 2734 CC).
e. CAPACIDAD MERCANTIL, DERECHOS DEL SO-
115

cm, DISOLUCEON DE SOCIEDADES, NULIDAD DESOCIEDADES.
III. RIBLIOGRAFIA: ASCARELLI, Tulio, Scioglimentoe liquidazione", Studi in terno di soeietd, Milán,Giuffré, 1952;BARRERA GRAl', Jorge, "Derecho mercantil", Introduc-
ción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. ILid., Las
sociedades en derecho mexicano, México, UN AM, 1983; CER-VANTES AHUMADA, Raúl, Derecho mercantil, México,
Herrero, 1975; FRISCH PHILIPP, Walter, La sociedad anó-
nima mexicana, México, Porrúa, 1979; MANTILLA MOLI-NA, Roberto L., Derecho mercantil; 22a. ed, México. Porrúa,1982; PINA VARA, Rafael de, Derecho mercantil mexicano;
14a. cd., México, Porrúa, 1981; RODRIGUEZ Y RODRI-GUEZ, Joaquín, Curso de derecho mercantil; iba. ed., Méxi-co, Porrúa, 1982, 1. 1. id., Tratado de sociedades mercantiles;
3a. ed., México, Porrúa, 1965, t. El; SOLA CAÑIZARES,Felipe de. Tratado de sociedades por acciones en el derecho
comparado, Buenos Aires, TEA, 1957, t. 3.
José María ABASCAL ZAMORA
Listas regionales. I. En ci régimen electoral mexicanolas listas regionales constituyen el sistema de votaciónque funciona corno elemento del escrutinio de repre-sentación proporcional utilizado para elegir hasta auna cuarta parte de los miembros que integran la Cá-mara de Diputados federal. El carácter regional de laslistas se debe a que no existe una sola lista nacional,sino que se dan varias listas para circunscripciones es-pecíficas que abarcan distintas regiones del país.
II. Existen en el mundo una gran diversidad de sis-temas electorales. La primera diferenciación que entreellos puede hacerse es la de votación uninominal y vo-tación plurinorninal o por lista electoral. En las vota-ciones uninominales, propias de circunscripcioneselectorales pequeñas, cada papeleta electoral lleva es-crito un solo nombre (un propietario y, en su caso, unsuplente). En cambio, en las votaciones por lista, loselectores votan por una serie de candidatos inscritosprecisamente en una lista y supone la existencia decircunscripciones electorales más amplias. El sistemade votación por lista igualmente puede utilizarse bajoun escrutinio mayoritario o bajo un escrutinio de re-presentación proporcional; en el primer caso, se le co-noce como lista pura y simple y, en el segundo, comolista con representación proporcional.
Desde luego, la votación uninominal sólo puededarse en el marco de un escrutinio mayoritario, puesbajo este sistema los escaños se asignan a los candida-tos que reúnen mayor número de votos, mientras queel escrutinio de representación proporcional necesa-riarnente utiliza la votación por lista, ya que éste im-
plica que a cada partido político se le asigna un núme-ro de candidatos que proporcionalmente correspondaal total de sufragios obtenidos.
La votación por listas ofrece una serie de proble-mas que oscilan en tomo a la libertad de elección queel lector tiene sobre la lista y a la política interna delos partidos que las proponen. De este modo, habríaque resolver entre otras cuestiones las siguientes: elelector deberá votar obligadamente por toda la listao podrá tachar algunos nombres de la misma; si puedesuprimir algunos nombres podrá o no podrá substituir-los por otros y bajo qué mecanismo podrá el electorcambiar el orden en el que aparecen los candidatos enla lista, podrá preferir algunos candidatos específica-mente, o por el contrario, no podrá hacer ninguna al-teración sobre la lista, etc.
Mayormente existen cuatro distintos tipos de listaselectorales:
a) Listas bloqueadas. Son aquellas en las que no sepermite ni la substitución de nombres de los candida-tos ni la alteración del orden que éstos ocupan dentrode la lista. El reparto de curules se hace precisamen-te de acuerdo al orden progresivo que los candidatostienen dentro de la lista.
b) Listas libres. Son aquellas que permiten a lospartidos seleccionar de entre los miembros de las lis-tas registradas a aquellos candidatos que con indepen-dencia de su colocación en las mismas puedan resultarbeneficiados con un escaño.
e) Listas de preferencias. Son aquellas en las que elelector puede alterar el orden que los candidatos tie-nen en ci interior de la lista.
d) Listas conjugadas. Son aquellas que permiten alelector la posibilidad de pancher, es decir, de que elelector forme o conjugue su propia lista, tomando losnombres de las otras varias listas registradas.
Además se puede distinguir entre lista nacional,cuando la circunscripción electoral corresponde a to-do el territorio del Estado, y listas regioiiale8, que im-plican que el territorio del Estado ha sido dividido envarias circunscripciones electorales debiendo los par-tidos políticos registrar listas en cada una de dichascircunscripciones.
III. En México, la Cámara de Diputados federal seelige a través de un sistema mixto, mayoritario en for-ma predominante y con representación proporcionalde las minorías. De acuerdo con el a. 52 de la C, laCámara se integra con 300 diputados electos según elprincipio de votación mayoritaria relativa y hasta con
116

cien electos según el principio de representación pro-porcional, mediante el sistema de listas regionales vo-tadas en circunscripciones plurinominales.
Algunos aspectos importantes relativos o relaciona-dos con las listas regionales, son los siguientes:
a) Podrá haber hasta 5 circunscripciones electora-les plurinominales (a. 53 C); para cada proceso elec-toral, la Comisión Federal Electoral establecerá el nú-mero y composición t.rritorial de las circunscripciones.Cada partido político podrá registrar una lista regio-nal para cada circunscripción plurinominal. Las listasdeberán ser completas, es decir, tendrán que apareceren ellas un numero de candidatos igual al de curulespor repartir en la circunscripción (a. 166 LOPPE).
b) Para obtener el registro de sus listas regionales,los partidos políticos deberán acreditar que participancon candidatos a diputados de mayoría relativa enpor lo menos La tercera parte de los 300 distritos elec-torales uninominales (a. 54, fr. 1, C.).
e) Para que a los partidos políticos les sean atribui-dos diputados de sus listas regionales, no deben haberalcanzado 60 o iriís constancias de mayoría y haberlo-grado por lo menos el 1.5% del total de la votaciónemitida para todas las listas regionales en las circuns-cripciones plurinominales (a. 54, fr. II, C).
d) Al partido que cumpla con los requisitos ante-riores le serán asignados por el principio de represen-tación proporcional al número de diputados de su listaregional que corresponda al porcentaje de votos obte-nidos en la circunscripción electoral correspondiente(a. 54, fr. III, C).
e) La asignación de curules dentro de cada lista sedeberá hacer de acuerdo al orden que tuviesen loscandidatos en las propias listas (a. 54, fr. III, C), esdecir, se trata de listas bloqueadas y cerradas.
f) En las fechas conducentes los partidos políticosdeben registrar sus listas regionales ante la ComisiónFederal Electoral y ante las comisiones locales elec-torales, con residencia en las capitales que sean lascabeceras de circunscripción phirinorninal, en formaconcurrente (a. 165 LOPPE).
g) De acuerdo con el a. 18 de la LOPPF, "los parti-dos políticos podrán incluir en sus listas regionales elnúmero de candidatos a diputados federales por ma-yoría relativa que para cada elección fije la ComisiónFederal Electoral".
IV. BIBLIOGRAFIA: BERLIN VALENZUELA, Francis-co, Derecho electoral, México, Porrúa, 1980; DUVEIIGEB.,
Maurice, Institucionea políteaa y derecho constitucio,wl; 5a.ed., Barcelona, Ariel, 1970; FIAURIOIJ, André, Derechoconstitucional e instituciones políticas; 4a. cd., Barcelona,Ariel, 1971; PATI10 CAMARENA, Javier, Análisis de la re-forma político, México, UNAM, 1980.
Jorge MADRAZO
Litigio. 1. (Sustantivo que proviene de las voces lati-nas lis, litis, y más concretamente equivale a tttiiumy a lite en italiano, que significa disputa o altercaciónen juicio.) En el lenguaje clásico forense orare litemera exponer un asunto en controversia.
De la noción radical de litigio o tite derivan en eluso legislativo y profesional las locuciones litis con-testatio, litispendencia, litisconsorcio, litisexpensas,couta litis, procurador ad lite m, in limine, litis denun-ciatio, litis abierta, litis cerrada, litis finita, litigiosidad,litigante, etc. "Litiscontestación, dice Escriche, es larespuesta que da el reo demandado a la demanda ju-dicial del actor. Litiscontestación es el i'p° deljuicio,'.
II. Han sido diversas en el pasado las acepcionesque los juristas han asignado a la palabra litigio, la hanidentificado con juicio, con proceso civil, co proce-dimiento judicial y aún en el presente quedan algunos,especialmente entre los prácticos, que no precisan su-ficientemente la necesaria distinción de significadoque debe hacerse entre tales conceptos.
III. Se debe sobre todo a la obra genial de Frances-co Carnelutti, a la profundidad y nitidez de sus desa-rrollos acerca del concepto de litigio, que él toma co-mo noción fundamental, según lo expresó en el t. 1de su Sistema de derecho procesal civil, que la doctri-na moderna reconozca hoy día su extraordinaria re-levancia y que a ese concepto se hayan posteriormenteagregado ideas complementarias, adiciones e inter-pretaciones diversas que han concurrido a profundi-zar su arraigo y a proliferar sus consecuencias en ladoctrina y en la jurisprudencia.
Yace en el fondo de la doctrina de Carnelutti eldato sociológico constituido por la existencia de con-flictos interindividuales cii la convivencia social porefecto de la concurrencia de necesidades y de intere-ses, que impulsan a los individuos a procurar su satis-Facción removiendo los obstáculos que pueden opo-nerse y que desembocan frrcuenteiiente en estadosde incompatibilidad que precisa resolver. El interésconsiste, en suma, en una dirección del espíritu quemueve a la voluntad hacia la obtención de un bien de
117

la vida, ya sea éste material o inmaterial. El ordennormativo exterior hace posibles diversas formas desolución pacífica a tales conflictos, los que de otrasuerte podrían desembocar en ejercicio de la violen-cia con resultados injustos.
IV. La definición de litigio dada por Carnelutti yque puede llarnarse clásica en la ciencia del proceso,dice: "Llamo litigio al conflicto de intereses califica-do por la pretensión de uno de los interesados y porla resistencia del otro". De esta suerte, el maestro des-linda definitivamente el concepto de litigio de sus ve-cinos proces9 y procedimiento. Proceso es el continen-te y litigio es el contenido, procedimiento la forma yorden que han de observarse en el desarrollo del pro-ceso.
El estado de conflicto que caracteriza al litigio,existe antes, fuera e independientemente del proceso,y por tanto, no puede entenderse condicionado a laexistencia de éste, que es sólo una de las vertientesde solución que para él existen. Niceto Alcalá-Zamo-ra y Castillo afirma que la existencia del litigio es elpresupuesto procesal por antonomasia.
Y. Ha dicho Carnelutti que la solución de los con-flictos -ruede alcanzarse, bien sea mediante el esta-blecimiento de una relación jurídica en la que se coor-dinen las voluntades de los sujetos y entonces Semanifiesta una situación estática, o bien, por el con-trario, en una situación dinámica. En el campo de ladinámica uno de los sujetos del conflicto puede plan-tear lo que el autor describe corno "la exigencia de lasubordinación del interés ajeno al interés propio",que es lo que constituye la pretensión (en italianopretesa), concepto del cual los tratadistas de la mate-ria también han derivado importantes consecuenciaspara la ciencia del proceso. Señala el autor que puedehaber pretensión tanto cuando el conflicto ha sido yacompuesto en una relación jurídica, como cuando nolo ha sido. Cuando no lo ha sido, la pretensión ten-derá al esclarecimiento y la obligatoria composicióndel litigio en términos de derecho. Cuando el conflic-to ha alcanzado ya esta composición, la pretensión seencaminará a obtener, por parte del obligado, "la obe-diencia a un mandato jurídico".
VI. Calamandrei, de acuerdo con la separación en-tre litigio y proceso y con el dato cronológico de pre-existencia del litigio al proceso, a! que Ilegadod mo-mento le dará contenido y razón de ser, agrega quecausa es el momento en que el litigio es llevado anteel juez en forma de acción. Quedan así claramente
separados los fundamentales conceptos litigio comoestado de conflicto intersubjetivo de intereses en elque hay un sujeto pretensor y otro que resiste a lapretensión o no otorga obediencia al mandato obliga-torio, proceso como instrumento jurídico para lacomposición del litigio y procedimiento como formay orden de desarrollo del proceso.
VII. Habida cuenta de la sinonimia antes anotada,entre las voces litis y litigio, resulta oportuno inen-cionar que el c. 1 del tít. VI del CPC contiene dos sub-divisiones no numeradas, la segunda de las cuales llevael epígrafe "De la fijación de la litis", lo que desdeluego conduce a pensar en la operación procesal nece-saria para concretar en cada caso sometido ala decisiónjurisdiccional, las pretensiones del actor y los elemen-tos de resistencia oportunamente opuestos por eLde-mandado. Esa operación, conforme el texto originalde 1932, se llevaba a cabo mediante los escritos deréplica y dúplica producidos respectivamente por elactor y por el demandado, los cuales integraban el sis-tema llamado de litis cerrada. En tal sentido el a. 267disponía que en los mencionados escritos, tanto elactor como el demandado deberían de fijar definitiva-mente los puntos de hecho y de derecho objeto deldebate, advirtiendo que podrían modificar en esaoportunidad los puntos correlativos expresados res-pectivamente en la demanda y en la contestación. In-cumbía al secretario del juzgado hacer lo que se lla-mnala el extracto de la litis bajo la vigilancia del juez,dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presen-tación de la dúplica (a. 268). Podía también hacerseoralmente la fijación de la litis en una junta convocadapor el juez, una vez producidos los escritos de deman-da y contestación, en la que "en debate oral" las par-tes concretaran las cuestiones en litigio.
VIII. Tal sistema no fue debidamente utilizado enla práctica, ni por los litigantes, que generalmente selimitaban en sus escritos de réplica y de dúplica a darpor reproducidos los precedentes de demanda y con-testación, ni por los secretarios de tos juzgados, queno se preocupaban por extractar efectivamente lospuntos en que cada caso ponía a la vista los aspectoslitigiosos sometidos a la decisión jurisdiccional.
Por otra parte, autorizados comentaristas lanzaroncríticas demoledoras contra lo que llamaron un sistemaanticuado, engorroso e ineficaz, que unido a los resul-tados ostensibles en la práctica del foro, dieron porconsecuencia la reforma legislativa de 1967 que derogólos aa. 267-270 del CPU y limitó la fase de controver-
118

sia a los escritos de demanda y contestación, con loque, si bien se logró abreviar dicha fase inicial, no sefavoreció la determinación precisa de las cuestionesen litigio, especialmente cuando éstas son múltiples ycomplejas, operación que hoy día ha quedado a cargode los jueces, que se ven obligados a efectuarla al pun-to de proferir sus sentencias, para cumplir con el prin-cipio de congruencia que postula el a. 81 del códigocitado.
IX. Conviene anotar en este punto, que el a. 388del mismo ordenamiento, en su primera oración pare-ce orientarse hacia la fijación de las cuestiones quenos ocupan, en el momento inicial de la audiencia deljuicio, en cuanto dispone que; "El secretario o el rela-tor que el juez designe referirá oralmente la demanday la contestación.. . ", pues de no ser así, de pocopuede servir que e' secretario refiera o informe acercade tales escritos que ya corren agregados a los autos,si no es precisamente para concretar el litigio.
X. En cuanto al CFPC, se puede decir que traslucela influencia de la doctrina italiana, ya que en él seobserva la distinción clara entre los conceptos de liti-gio y de proceso que en los anteriores no se advertía.Su tít. 111 e. único del libro primero, se denomina"Litigio" y en sus aa. 71 y 72 pueden encontrarsemuestras convincentes sobre el particular. En ellas sehabla de la posibilidad (le interponer una demanda pa-ra la decisión total o parcial de un litigio, de la acu-mulación forzosa de varios litigios surgidos de un mis-mo hecho y cuando en dos o más procesos haya dedecidirte una misma controversia, así como de lascondiciones y efectos de la acumulación.
XI. Mencionaremos finalmente el antiguo proverbiovéneto que Piero Calamandrei recuerda en sus Institu-ciones de derecho procesal civil, por cuanto a las con-diciones que deben reunirse para triunfar en un litigioy que son; "Tener razón, saberla exponer, encontrarquien la entienda y la quiera dar y por último, undeudor que pueda pagar".
XII. BIBLIOCEtAFEA: ALCALA.ZAMORA Y CASTI-LLO, Niecto, Proceso autocomposictó y autodefensa; 2a.cd., México, UNAM, 1970; CALAMAr'WREI, Piero, Institu-ciones de derecho procesal civil; trad. de Santiago Sentís Me-lendo, Buenos Aires, FJEA, 1962, yola. 1 y II; CARNELU-TT), Franceseo, Sistema de derecho procesal civil; trad. deSantiago Sentís Melendo y Niceto Alcalá Zamora y Castillo,Buenos Aires, UTEIJA, 1944, t. 1; id., Instituciones del proce-so civil; trad. de Santiago Sentís Melando, Buenos Aires,EJEA, 1959. vol. 1; SENTIS MELENDO, Santiago, Teoría y
práctica del proceso, Buenos Aires, EJEA, 1959; SOIM, De-metrio, La nueva ley procesal, México, Imprenta Labor, 1933.
Ignacio MEDINA LIMA
Litisconsorcio. I. Es un término compuesto que deri-va de los vocablos latinos lis-litis o sea litigio y consor-tium-ii que significa participación o comunión de unamisma suerte con uno o varios, por lo cual litisconsor-.cio quiere decir: litigio en que participan de una mismasuerte varias personas.
La participación de un actor y un demandado es lonormal en juicios contenciosos civiles. Sin embargo,hay procesos en que intervienen partes complejas, co-mo las llama Carnelutti, es decir, varias personas físicaso morales figurando como actores contra un solo de-mandado o un actor contra varios demandados o, fi-nalmente, varios actores contra varios demandados.
Por tanto, litisconsorcio activo es el de varios acto-res; litisconsorcio pasivo, el de varios demandados, ylitisconsorcio recproeo cuando hay pluralidad de ac-tores y demandados.
Cuando las partes complejas lo son desde que elproceso se inicia, se tiene el litisconsorcio originario,y cuando se integran posteriormente, o sea después deiniciado, litisconsorcio sucesivó.
Finalmente, se habla de litisconsorcio voluntario yde litisconsorcio necesario. El primero tiene lugarcuando el actor hace que varias partes intervengan enel juicio como demandados porque así lo quiere, puespodría ejercitar en procedimientos separados susacciones y obtener sentencias favorables; el segundo,cuando la obligación de concurrir al pleito deriva dela naturaleza del litigio.
Ejemplo del litisconsorcio voluntario sería el casodel a. 1985 CC., que establece la mancomunidad dedeudores o de acreedores, pues como no cada unode los primeros debe cumplir íntegramente la obliga-ción, ni la segunda da derecho a cada uno de los acree-dores para exigir el total cumplimiento de la misma,el acreedor puede exigir de cada deudor su parte oexigir de todos las partes que constituyen el todo; ycuando son varios acreedores respecto de un solo deu-dor, pueden ejercitar su acción juntos o en formaseparada, demandando o el todo, en el primer caso, ocada uno la parte que a él le corresponde.
El litisconsorcio necesario se tendría en los casosde solidaridad. Si se desea demandar a todos los deu-dores o a cualquiera de ellos, la totalidad de la obliga-
119

ción, se debe demandar a todos en la misma demanda(a. 1989 CC.).
Un ejemplo de litisconsorcio obligatorio, activo,sería el cago de los condueños de un bien, para ejerci-tar acciones derivadas de la copropiedad (a. 938 CC.).
II. En algunos códigos procesales de la Repúblicase regula el litisconsorcio, vocablo que no se encuentraen el distrital. El de Sonora, p.c., establece que el litis-consorcio será necesario cuando la sentencia puededictarse únicamente con relación a varias partes, de-biendo en este caso accionar o ser demandadas en elmismo juicio. El juez puede llamar a juicio a todos loslitisconsortes.
En casos de litisconsorcio, dice el a. 61, se observa-rán las reglas siguientes:
1. Los litisconsortes serán considerados como liti-gantes separados a menos de que actúen respecto a algu-na de las partes con procuración o representación co-mún. En caso de que litiguen separadamente, los actosde cada litisconsorte no redundarán en provecho ni enpeijuicio de los demás; 2. El derecho de impulsar elProcedimiento corresponderá a todos los litisconsor-tes y cuando a solicitud de uno de ellos se cite a laparte contraria para alguna actuación, deberá citarsetambién a sus colitigantes, y 3. En caso de que variaspartes tengan interés común, y una de ellas hubieresido declarada rebelde, se considerará representadapor la parte que comparezca en juicio y de cuyo inte-rés participe.
III. En la legislación distrital se sigue un criteriodiverso porque cuando dos o más personas ejercitanuna misma acción u opongan una misma excepción,p.e., en las obligaciones solidarias activas o pasivas,todos deben litigar unidos y bajo una misma repre-sentación (a. 53 del CPC).
El representante común puede ser nombrado porlos interesados, pero debe tener todas las facultadesnecesarias para proseguir el juicio; pueden tambiénnombrar un mandatario judicial que los represente atodos. La diferencia entre representante común y elprocurador judicial es que el primero debe ser parteen el juicio y el segundo puede ser un abogado a quiense otorgan poderes para actuar como mandatario ju-dicial a nombre de todos.
Si los interesados, dentro del tercer día de habercomparecido a juicio, no hacen la elección de repre-sentante ni nombran procurador o no se ponen deacuerdo al respecto, permiten al juez nombrar repre-sentante común, que puede escoger entre los que ha-
bían propuesto los interesados o a cualquiera de ellos.La diferencia entre el representante común y el
procurador judicial nombrado por las partes es queel representante común tiene todas las facultades ge-nerales para pleitos y cobranzas y las especiales querequieren cláusula especial, con excepción (le la de tran-sigir o comprometer en arbitrios, que es una facultadque solamente puede tener en los casos que expresa-mente se le concedan; el procurador, en cambio, sólotendrá las facultades que le hayan sido conferidas porlos actores o demandados, pero en ningún caso esasfacultades podrán ser insuficientes para tramitar eljuicio.
La exigencia del representante común o del procu-rador permite hacer toda clase de diligencias a travésde ellos, obligando esas diligencias a todos los intere-sados, sin que sea permitido que se entiendan conéstos las diligencias en forma aislada.
Tales disposiciones tratan de hacer posible la uni-dad (le criterio tanto en los actores como en los de-mandados.
Respetando la crítica que hace Alcalá-Zamora alprecepto que establece la "representación común" enlugar de la "dirección común" que en España se re-fiere al asesoramiento profesional de los litisconsortes,la unidad en la actuación procesal de éstos parece queevita problemas (le dispersión y de contradictoriasactuaciones procesales.
IV. IjIBLIOGRAFIA: ALACALA-ZAMORA Y CASTI-LLO, Niceto, Cuestiones de terminología procesal, México,UNAM, 1972; id., Derecho procesal mexicano, México, Po.rrúa, 1977, t. II; BECERRA BAUTISTA, José, El procesocivil en México; lOa. ed., México, Porrúa, 1982.
José BECERRA BAUTISTA
Litisdemmtiatio, v. DENUNCIA.
Litispendencia. 1. La indagación sobre el significadoque el vocablo tiene en sus raíces latinas nos propor-ciona estos datos: litigium, litigatus: querella, pleito,riña, disputa; litigio, as are: disputar, pleitar, litigar.Por otro lado, pendeo, es, ere: estar atento, pendiente,estar indeciso, estar sujeto a. De lo anterior se des-prende que etimológicamente litispendencia significala existencia (le un pleito que todavía no se resuelve.
II. Para la doctrina procesal la litispendencia supo-ne que un litigio está en acto o en vida, está pendien-te, circunstancia pie cesará en el momento en quepase procesalmente a cosa juzgada (Redenti).
120

La litispendencia ha sido estudiada desde dos ángu-los diversos; en un primer término como presupuestoprocesal, y en segundo lugar, corno una excepción.
En todo caso, los principios que se aplican a la li-tispendencia son los de la unidad del proceso del co-nocimiento y ci de la economía procesal, y además, lanecesidad de evitar el pronunciamiento de sentenciascontradictorias, tornando en consideración que la ins-titución se configura cuando una controversia anteriorse encuentra pendiente de resolución en el mismo juz-gado o tribunal o en otro diferente, y en ambos con-flictos existe una identidad de los elementos del litigioplanteado en los dos proceses. Esta identidad se refie-re a los sujetos, el objeto y la pretensión. En resumen,se produce la litispendencia cuando una misma causalitigiosa se propone ante dos jueces diversos (Cala-mandrei), o cuando la misma causa se presenta variasveces ante el mismo juzgador. También se ha conside-rado que la institución se produce con el estado deljuicio del que ya conocen los tribunales y no ha sidoresuelto por sentencia firme.
Otra cuestión que se plantea es la relativa al mo-mento en que se produce la litispendencia. Para Eduar-do Pallares hay tres posibles soluciones; a) desde quese presenta la demanda; b) cuando se corre traslado aldemandado, y e) a partir de la contestación a la pro-pia demanda. El a. 258 del CPC se inclina al parecerpor la primera solución, al prevenir que la presentaciónde la demanda señala el principio de la instancia. Estepunto de vista se corrobora por el diverso a. 255 elcual dispone que toda contienda judicial principiarápor demanda. Claramente se infiere que se considerainiciado ante los tribunales, o sea pendiente ante ellosmientras no se resuelva por sentencia firme. Este pun-to de vista es compartido por el tratadista alemán Ro-senberg.
Varios romanistas recuerdan que en el periodo delas acciones de la ley, el procedimiento se interrumpíaal no haber contestación de la demanda, lo que en elfondo favorecía al deudor que no comparecía, congrave perjuicio del actor al no producirse la litis con-testatio y no perfeccionarse la contienda. Esta situa-ción determinó la necesidad de producir otro fenóme-no procesal que evitara la paralización de la marchadel procedimiento ya comenzado, al establecerse laobligación del juzgador de proveer sobre la controver-sia a partir del planteamiento de la demanda.
III. Por lo que se refiere al segundo aspecto delexamen de la litispendencia, debe tornarse en conside-
ración que el a. 38 del citado ordenamiento procesaldistrital dispone que la excepción de litispendenciaprocede cuando un juez conoce ya del mismo negociosobre el cual es demandado el reo, El que la opongadebe señalar precisamente el jugado donde se tramitael primer juicio. Del escrito en que se oponga se darátraslado por tres días a la contraria y el juez dictaráresolución dentro de las veinticuatro horas siguientespudiendo inspeccionar previamente el primer juicio.Si se declara procedente, se remitirán los autos al juz-gado que primero conoció del negocio cuando ambosjueces se encuentren dentro de la jurisdicción del mis-mo tribunal de apelación. Se dará por concluido elprocedimiento si el primer juicio se tramita en juzgadoque no pertenezca ala misma jurisdicción de apelación.
y. ACUMJJLACION, COSA JUZGADA.
IV. BIBLIOGRAFIA: ARANGIO Ruiz, Vincenzo, Lasacciones en el derecho privado romano; trad. de Faustino Gu-tiérrez-Alviz, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado,1945; BECERRA BAUTISTA, José, El proceso civil en Mé-xico; lOa. cd., México, Porrúa, 1982; CALAMANDREI, Pie-ro, Instituciones de derecho procesal civil según el nuevocódigo; trad. de Santiago Sentís Mclendo, Buenos Aires,EJEA, 1962; CARNELIJTTI, Francisco, Instituciones delproceso civil trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Ai-res, EJEA, 1959; CUENCA, Humberto, Proceso civil roma-no, Buenos Aires, EJEA, 1957; DEVIS FCi-IANDIA, Hernan-do, Compendio de derecho procesal, t. 1, Teoría general delproceso; 6a. ed., Bogotá, Editorial A B C, 1980; MARGA-DANT, Guillermo F., El derecho privado romano; 8a. cd.,México, Esfinge, 1978; OVALLE FAVELA, José, Derechoprocesal civil, México, l-larla, 1980.
Fernando FLORES GARCIA
Locus regit actum. 1. Regla de conflicto segón la cualla ley aplicable a la forma de los actos y contratos es laley del lugar de celebración de los mismos.
II. El principio hecus regL acturn fue descubiertopor la escuela estatutaria italiana del siglo XIV. Sinembargo su contenido era, al principio, diferente delactual, ya que se aplicaba tanto a la forma como alfondo de los actos y contratos. El descubrimiento delprincipio lex loci ejecutionis marcó el inicio de la dis-tinción entre forma y fondo y limitó el campo de apli-cación de la regla locus regit actum a los litigios rela-tivos a la forma. Dicha regla es ahora de aplicaciónuniversal, pero en muchos casos, como en Méxicofacultativa. Se aplica a la forma de los actos y contra-tos siendo el punto de vinculación el lugar de celebra-ción de éstos.
121

III. En México, la regla ¡ocas regit actum se encuen-tra contenida en todos los códigos civiles de los esta-dos de la República; p.e., el a. 15 del CC. estipulaque: "Los actos jurídicos, en todo lo relativo a suforma, se regirán por las leyes del lugar donde pasen.Sin embargo los mexicanos o extranjeros residentesfuera del Distrito Federal quedan en libertad parasujetarse a las formas prescritas por este código cuan-do el acto haya de tener ejecución en la mencionadademarcación".
u. CONFLICTO DE LEYES, PUNTOS DE VINCULA-ClON, REGLAS DE CONFLICTO.
IV. BIBLIOGRAFIA: ARELLANO GARCIA, Carlos,Derecho internacional privado; 4a. cd., México, Porrúa, 1980;BATIFFOL, Henri y LAGARDE, Paul, Droit internationalprivé; 6a. cd., París, LGDJ, 1974; LOUSSOUARN, Yvon yBOUREL, Pierre, Droit international privé, París, Daba,1978; MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Derecho internacio-nal privado, Madrid, Atlas, 1976.
Patrick STAELENS GU1LLOT
Lógica jurídica. 1. Es correcto afirmar con Ulrich Klugque la palabra "lógica" suele usarse en diversas signifi-caciones, frecuentemente divergentes unas de otras(Klug, p. 15). Sin embargo, desde antiguo hay un con-senso en lo que debe entenderse por "lógica formal".A ésta la llamaba Kant "lógica del uso general del en-tendimiento" y la describía diciendo que "encierralas reglas del pensar, absolutamente necesarias, sinlas cuales no hay uso alguno del entendimiento, y sedirige, pues, a él sin tener en cuenta la diferencia en-he los objetos a que pueda referirse" (Kant, p. 147).
En distinción con lo anterior, Kant señala que esposible una lógica del uso particular del entendimien-to que "encierra las reglas para pensar rectamente so-bre una cierta especie de objetos". Esta distinciónpermite calificar a la lógica jurídica como una disci-plina que encierra las reglas para pensar rectamentesobre las normas del derecho, si empleamos la mismaterminología usada por Kant. Con este concepto coin-cide Klug, para quien: "cuando se habla de lógica jurí-dica no se trata de una lógica para la que rijan leyesespeciales, sino que sencillamente se designa la parte dela lógica que tiene aplicación a la ciencia jurídica"(KIng, p. 20).
II. Sin embargo, debe hacerse una distinción ulte-rior, pues lo dicho no delimita sin ambigüedad a ladisciplina que nos ocupa. La lógica jurídica ha sidocaracterizada como la disciplina de la lógica en un
campo específico de conocimiento: en La ciencia ju-rídica. Es decir, es la lógica formal en su aplicación enla ciencia jurídica. Como tal no tiene una peculiaridadque la distinga como una lógica independiente, distin-ta de aquella que pudiera aplicarse a otros dominiosde conocimiento.
Obsérvese, sin embargo, que el objeto de aplicaciónde esta lógica es una disciplina teórica: la ciencia delderecho. Sería una afirmación completamente diferen-te aquella que dijera que el campo de aplicación de lalógica fuera, no la ciencia del derecho, sino el derechomismo, el conjunto de normas jurídicas. Dice Kelsen:"Es una opinión ampliamente difundida por los juris-tas que entre el derecho y la lógica —es decir, la lógicatradicional bivalente de verdadero y falso— existe unarelación especialmente estrecha; que es una cualidadespecífica del derecho la de ser lógico; es decir, quelas normas del derecho en sus relaciones recíprocasconcuerdan con los principios de la lógica. Esto supo-ne que estos principios, ante todo el principio de no-contradicción y la regla de inferencia, son aplicables alas normas en general, y en especial, a las normas jurí-dicas" (Kelsen, p. 5).
En este ensayo l(elsen llega a la conclusión negativade que no existe ni puede existir válidamente una ló-gica jurídica, entendida como un conjunto de princi-pios lógicos específicos válidos para las normas delderecho. No existe una lógica normativa, una lógicapor virtud de la cual pueda decidirse si ciertas normasson válidas o inválidas, de manera tal que constituyansu fundamento de validez. Esto no implica la afirma-ción de que entre las normas del derecho no se den re-laciones lógicas. Tales relaciones se presentan entre lasnormas del derecho, de lo cual no puede deducirse latesis de que una norma es válida o inválida por razonespuramente lógicas. La validez o invalidez (le una nor-ma no depende de las relaciones lógicas que tenga conotras normas, sino de la relación de fundamentación,que no tiene carácter lógico.
III. Sin embargo, el campo de la lógica jurídica haexperimentado cambios y progresos muy importantesen los últimos tiempos, a partir del importantísimoensayo de G.H. von Wright de 1951 títuladoDeontieLogíe '(publicado en Mmd 60, 1951). Este ensayo fueuna semilla que ha crecido gigantescamente en lo queahora se conoce como "lógica deóntica", es decir, lalógica que se da entre expresiones en las que ocurrenesencialmente palabras normativas como obligación,permisión, prohibición, etc.
122

• La observación de von Wright que desencadenó to-do este desarrollo fue el paralelismo existente entrelas nociones de obligación y permisión y las nocionesde necesidad y posibilidad. La obligación y la permi-sión se comportan respectivamente de la misma ma-nera que la necesidad y la posibilidad: un enunciadoes necesario si y sólo si su negación no es posible;análogamente, un hecho o un acto p es obligatorio siy sólo si no-p no está permitido. Para presentar gráfi-cairiente la analogía observada conviene hacerlo de lasiguiente manera:
M posible P permitido—M imposible —P prohibido—M-- necesario —P--- obligatorio
("M" es el símbolo para representar la posibilidad;"-.-M" la imposibilidad; "—M.--" la necesidad, etc. Esclaro que "-" representa la negación).
En el sistema de von Wright la permisión es unanoción deóntica primitiva. "Pp" está por "p está per-mitido". En consecuencia, la noción de obligación sedefine en términos de la noción de permisión de la si-guiente manera:
Op —P—p
es decir, que p sea obligatorio significa que no estápermitida la omisión de p. La prohibición de p la po-demos simbolizar por "Vp" y definirla así:
Vp = —Pp
es decir, p está prohibido si y sólo si p no está per-mitido.
De acuerdo con von Wright los operadores deónti-cos pueden ser prefijados a nombres de actos, no adescripciones de estados de cosas o situaciones. Enotros sistemas, como el de Ross Anderson, los opera-dores deónticos preceden a proosiciones que descri-ben estados de cosas o situaciones.
No es el caso presentar en este lugar el sistema devon Wright y explicarlo. Baste señalar que acepta oconstruye su Sistema con axiomas que permiten rom-per la analogía con la lógica modal alética en el puntopreciso que distingue a la posibilidad de la permisión.Este punto es el principio "ab esse ad posse ", o sea, sip es verdadero, , es posible. Este principio vale parala lógica modal alética, pero no debe valer para una
lógica deóntica, pues no es válido afirmar que porqueun acto exista está permitido, pues puede realizarse y,sin embargo, no estar permitido. Si usamos ¡anotaciónpolaca, en especial, "C" para el condicional o implica-ción material, diríamos que para la lógica modal W.tica vale CpMp, mientras que para la lógica modal novale CpPp (en realidad, CpPp no es una fórmula bienformada en el sistema primitivo de von Wright).
IV. En el sistema de von Wright la noción de per-misión es una de carácter primitivo y en relación conella se definen las nociones de prohibición y obliga-ción, como ya tuvimos oportunidad de mostrar, Encontraposición a esto, A. Ross Anderson pudo cons-truir un sistema de lógica deóntica en el cual ningunode los operadores deónticos fuera uno primitivo, sinoque todos ellos se definieran a partir de la lógica mo-dal alética. Este es un paso en verdad revolucionario.En el sistema de von Wright y en otros análogos porcuanto toman algún operador deóntico como primi-tivo, la lógica modal alética no es parte integrante deellos. En el sistema de Ross Anderson sí lo es, con laexcepción del principio deóntico equivalente a abes8e ad posse. Esto permite hacer una reducción de lalógica deóntica a la lógica modal alética, o mejor,hacer una lógica deóntica como extensión de la lógicamodal alética. Esto lo logra hacer mediante la inclusiónde un axioma a cualquiera de los sistemas modalesque afirme de una constante proposicional S que sunegación es posible. Usando "N" para la negación,"K" para la conjunción, "C" para el condicional, elaxioma mencionado dice:
MNS. - no S es posible.
La constante preposicional S es interpretada cornouna penalidad o una sanción. Así se expresa Ross An-derson; "La íntima relación existente en los sistemasnormativos entre las obligaciones y las sanciones su-giere la posibilidad de poder comenzar tomando enconsideración una pena o sanción S y definir las no-ciones deónticas o normativas de obligación, eje., dela siguiente manera: un estado de cosas p es obligato-rio si la falsedad de p implica a la sanción S; p estáprohibido si implica la sanción S; y p está permitidosi es posible que p sea verdadero sin que sea verdad lasanción S" (Ross, p. 170).
Y. Adicionalmente a estos intentos hay otros acer-camientos a la lógica deóntica que tienen carácter se-mántico y no sintáctico o axiomático. Estos acerca-
123

mientos tienen su origen en estudios de Stig Kanger,Saul A. Kripke, Jaako Hintikka, Richard Montague yW.H. Hanson.
Todos los intentos de Lógica deóntica hechos hastala fecha, pueden considerarse muy fructíferos por loque respecta al establecimiento de las condiciones quedeben llenarse para tener o una descripción consisten-te de normas o un conjunto consistente de normas.Sin embargo, permanece el problema de que los dere-chos positivos no son conjuntos normativos que satis-fagan las condiciones de consistencia establecidas porlas diversas lógicas deónticas. Por lo tanto, sus funcio-nes, su utilidad y la necesidad teórica de su existenciason temas abiertos a discusión.
VI. BIBLIOGRAFIA: HJLPINEN, Riato (cd.), DeonticLogic: Introductory and Systematic Readingi, Holanda, D.Reidel Publishing Company; KANT, lmmanuel, Crítica de larazón pura; trad. de Manuel García Morente, Madrid, LibreríaGeneral Victoriano Suárez, 1960; KELSEN, Han, Derecho ylógica; trad. de Ulises Schmill O. y Jorge Castro Valle, México,UNAM, Cuadernos de crítica, núm. 6, 1978; KLLJG, Ulrich,Lógica jurídica; trad. de Juan David García Bacca, Venezuela,Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UniversidadCentral de Caracas, vol. XXV, 1961; Ross ANDERSON,Alan, "The Formal Atialysis of Nono ative Systems", The Lo-ic of Decszion and Action; editado por Nicholas Reacher,
Pittsburgh, University of Pittsburgh Presa.
Ulises SCHMILL ORDOÑEZ
Lonja. I. (Del latín longas-a-am, largo, grande.) Deacuerdo con el Diccionario de autoridades, lonja es"el sitio público donde suelen juntarse los mercaderesy comerciantes para tratar de sus tratos y comercios".Su nombre se debe a que son siempre "espaciosas yprolongadas". Otras fuentes informan que en la histo-ria europea las lonjas eran las llamadas casas de con-tratación, antepasadas de las bolsas de comercio y delas bolsas de valores. Más adelante se verá que, en elcaso de la Casa de Contratación de Sevilla y la lonjadel mismo lugar, ambas vinculadas al comercio india-no, la equiparación que postulan algunos autores nose dio. A lo largo de los tres siglos de dependenciapolítica de los territorios americanos al trono español,fueron tres las instituciones peninsulares vinculadasal comercio ultramarino: Casa de Contratación, Uni-versidad de Cargadores de la Ciudad de Sevilla (Con-sulado) y la lonja del mismo lugar. Aunque estrecha-mente vinculadas, cada una tiene sus característicaspropias, y en el caso concreto de la primera y la última,
sus peculiaridades las hacen distintas de sus semejan-tes españolas.
Desde muy antiguo los comerciantes buscaron reu-nirse para la protección de sus intereses. Griegos, ro-manos, y después italianos y europeos en general, seagruparon en instituciones que recibieron distintosnombres, pero que compartían el común denomina-dor de la búsqueda del beneficio de sus agremiados.Con todo y ser agrupaciones de comerciantes, institu-ciones tales como el emporiam griego, el collegiumrnercatorum romano y las loggias italianas no consti-tuyen ni el antecedente ni la institución matriz de laslonjas. Estas son una creación relativamente reciente,las más antiguas del territorio español son del sigloXIII. Su aparición probablemente obedece a la nece-sidad de que los comerciantes pudieran reunirse en unsitio público para pactar, tratar y contratar sus nego-cios con otros sujetos de su misma especialidad, peroprobablemente de procedencia distinta. Esto es, lalonja era el sitio de reunión de sujetos que, por su par-te, se agrupaban en organismos de otro tipo para suprotección y b,eneficio.
II. En su origen, las lonjas aparecen vinculadas a lavida municipal de ciudades, villas y lugares, aunqueno pueda afirmarse que mantengan en todos los casosesta vinculación. En España hubo lonjas en aquellasciudades que por su importancia comercial se consti-tuían en Jugar de reunión de los comerciantes: Valen-cia, Barcelona, Burgos y Sevilla.
Para nuestra historia del derecho la más importantede las lonjas españolaa fue, sin duda, la de Sevilla; pe-ro sólo la específicamente vinculada al comercio in-diano. Esta observación parece necesaria en virtud deque algunas citas de diversas fuentes parecen indi-car que antes de la creación de la lonja sevillana, en laque se reunían los mercaderes relacionados con la "ca-rrera de las Indias", debió haber otra, en la que quizáse reunían otro tipo de comerciantes.
III. Ya se señaló que las instituciones vinculadascon el comercio ultramarino eran tres: Casa de Con-tratación (1503), Consulado (1543) y Lonja (1583),es necesario señalar las diferencias entre ellas paracomprender la naturaleza de la lonja, que es la queen este texto interesa. La Casa de Contratación de Se-villa fue fundada en 1503 con el objeto de que cono-ciera de todos los asuntos de las Indias, inclusive losjurisdiccionales. Después de algunos años en que lasflotas españolas pudieron emprender su viaje a las In-dias desde diversos puntos españoles, el comercio
124

indiano pasó a ser monopolio del puerto de Sevilla.Con la creación del Real y Supremo Consejo de lasIndias en 1517 y, más adelante, la de la Universidadde Cargadores y Porteadores de Sevilla (Consulado)en 1543 se redujeron en forma importante las funcio-nes de la Casa, la cual, finalmente, quedó constreñidaa atender los asuntos fiscales. Por otra parte, en algunamedida, vigiló, aunque también avudó, al Consulado.1n 1717 la Casa de Contratación fue trasladada a Cá-
y desapareció a fines del siglo XVIII, en 1790, algeneralizarse la libertad de comercio en todo ci iinpe-rio español.
El Consulado nació en 1543 para encargarse de to-dos los asuntos relativos a "las mercaderías, que se Ile-aren o enviaren a las Indias, y se trataren en ellas, yntre mercader y mercader, y compañía y factores;
así sobre compras, y ventas y cambios, y seguros ycuentas, y compañías... Corno sobre fletamentos denavíos y factorías. . .". El Consulado también cono-cía de las quiebras d mercaderes y hombres de nego-cios en primera instancia.
La lonja, por su parte, parecía necesaria para queen ella se reunieran los comerciantes vinculados alcomercio indiano, de ahí que desde 1582 se estable-ciera un impuesto a fin de recaudar fondos pra suconstrucción. La reunión de los mercaderes debía serprecisamente la que tuviera por finalidad realizar sustratos y contratos, ya que la de las autoridades delConsulado debía realizarse en la Casa de Contratación.
Del texto de una real cédula de 1605 podemos des-prender que la reunión de los mercaderes para ocupar-se de las transacciones comerciales debió celebrarse,antes de la construcción de la lonja, en la iglesia cate-dral de Sevilla. En efecto, a pesar de que el local de lalonja se puso en servicio en 1598, todavía sin termi-nar, los mercaderes se seguían reuniendo en 1605 enla catedral; hecho que disgustaba al rey Felipe 111.
En el seno de la lonja sevillana las transacciones co-merciales debieron realizarse a través de los llamadoscorredores de lonja, y bajo la vigilancia de alcaldes yjueces conservadores, ya que de todos estos sujetos seocuparon las leyes.
IV. Por lo que se refiere a los territorios america-nos, en general no se establecieron ni lonjas ni casas decontratación. El comercio en estos territorios podíarealizarse, según lo mandaba una real cédula de 28 demarzo de 1537, sin la intermnediación de los corredo-res de lonja. El rey había dispuesto que "cualquierapuede contratar por su persona, o por la de un amigo,
sin que se le pueda obligar a que para los contratos oajuntamientos de ventas se valga de corredores de lon-ja, sino es que de su voluntad quiere hacerlo". Asípues, en América no se reprodujo el sistema de con-tratar en las lonjas. Sin embargo, sí existieron los co-rredores, aquí llamados de mercadería, y la decisiónde recurrir a sus servicios quedó en manos de cadacomerciante. Esta decisión del rey se contiene en laley 23 del tít. 46 del libro IX de la Recopilación deIndias.
Debió haber habido, sin embargo, algo semejante auna lonja en la ciudad de México —probablemente setrate del llamado portal de mercaderes—, ya que tene-mos testimonios de dos ordenanzas del siglo XVI re-lativas a la designación —por parte de la ciudad— decorredores de lonja. Aparentemente se trata de un in-tento de hacer a un lado a los intermediarios privados,que, "con color de amistad y otros pretextos" hacíantratos y contratos.
A lo largo de la época colonial existieron, pues, es-tos corredores llamados de lonja en las ordenanzas de1567 y 1582 arriba señaladas. Posteriormente, unbando relativo a las actividades que podían realizarlos corredores, se refiere a ellos como "de lonja". Sinembargo, en la documentación de la época al hacersealusión a los corredores, por lo general se les denomni-na "corredores de mercaderías".
La institución de los corredores sobrevivió a la lu-cha por la independencia, y a lo largo del siglo XIXhay varias leyes y reglamentos relativos a sus calidadesy actividades; sobre todo para los que habitaban en laciudad de México, en virtud de que al ayuntamientocorrespondió regular sus actividades y designarlos. Es-to había quedado fijado desde la época colonial, yaque se repitió e1 esquema castellano que autorizaba alas ciudades, villas y lugares del reino a fijar el númerode corredores que habría en una plaza, y en muchoscasos a designarlos.
Las lonjas, al igual que el rey, el Consejo de las In-dias y la Casa de Contratación, forman parte de nues-tro pasado institucional, pero solamente en lo que serefiere al aparato estatal establecido en la metrópolipara el gobierno y administración de los territoriosamericanos.
Y. BIBLIOGRAFIA: Novísima Recopilación de la: Leyesde España, en los códigos españoles concordados y anotados;2a. ed., Madrid, Antonio de San Martín Editor, 1872-73.
125

vois., VII, VIII, IX y X; Recopilación de, leyes de los reynosde las Indias; prólogo de Ramón Menéndez Pida¡, estudio pre-liminar por Juan Manzano Manzano, Madrid, Ediciones Cul-tura I-liapiniea, 1973, 4 vols.; SMITH, Robert Sidney, TheSponish Gujld Merchant. A Ilistory of the Consulado. 1250-1700, Durham, Carolina del Norte Duke University Presa,1940.
María del Refugio GOr4ZALEZ
Lotificación. I. Es la división de un terreno en lotes,con fines urbanos. Cuando el terreno dividido es degrandes dimensiones la lotificación se denomina frac-cionamiento. La Ley de Desarrollo Urbano del Distri-to Federal tiene como fraccionamientos los terrenosmayores de diez mil metros cuadrados, divididos olotificados (a. 60).
II. La lotificación es un fenómeno de ordenaciónurbana y debe responder por consecuencia a una justadistribución de cargas entre los interesados o dueliosde lote, como son servicios comunitarios e infraestruc-tura urbana. La propiedad lotificada obedece a la fun-ción social de la ordenación urbana y adquiere moda-lidades por este concepto.
Entre las modalidades de la propiedad lotificadafiguran la protección y conservación de áreas arboladaso boscosas, áreas de monumentos arqueológicos, his-tóricos o artísticos y paisaje natural. Destaca la protec-ción ecológica que implica evitar concentración o au-mento de población en lugares densamente poblados,escasos de servicios públicos o sin entorno naturalbenéfico.
Hl. Régimen legal. La ley que rige a la lotificaciónes de naturaleza local. En el Distrito Federal se regulaprincipalmente por la Ley (le Desarrollo Urbano delDistrito Federal publicada en el DO de 7 de enero de1976 y los Reglamentos de Zonificación DO 20de abril de 1982), de Construcciones (DO 14 de di-ciembre de 1976), de Planci3 Parciales (DO 9 de diciem-bre de 1976) y del Registro del Plan Director para elDesarrollo Urbano del Distrito Federal (DO 10 dediciembre de 1976) y, en especial, por el Plan Directorpara el Desarrollo Urbano del Distrito Federal (DO 15de diciembre de 1976).
En los estados, la ley que rige es la municipal, con-forme a la reforma al a. 115 C, publicada en el DO de3 de febrero de 1983, vigente el día 4 del mismo mes.Todas las leyes de desarrollo urbano de los estados vi-gentes hasta esa fecha, han perdido virtualmente sucontenido y de leyes estatales ahora serán leyes muni-cipales.
IV. BIBLIOGRAFIA: GARCIA DE ENTERRIA, Eduar-do, y PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de derechourbanístico. Madrid, Civitas, 1979-1981,2 vol.;GONZALEZPEREZ, jesús, Comentarios a la Ley del Suelo; 4a. cd., Ma.drid, Cívjt&, 1981; JACQUIGNON, L., Le di-oit de l'urbani-me, k'anís, Editiong Eyrollea, 1975; ORTEGA GARCIA, An-gel, Los deberes y cargas en la legislación urbanística, Madrid,Editorial Montecorvo, 1974; SPANTIGATI, Federico, Ma-nual de derecho urbanístico, Madrid, Editorial Montecorvo,1973.
Alfonso NAVA NEGRETE
Lucro. I. (Del latín lucrum.) Ganancia o provechoque se saca de una cosa.
II. Concepto técnico: ganancia o utilidad obtenidaen la celebración de ciertos actos jurídicos, que el or-denamiento legal califica de lícita o ilícita, según suexceso o proporción, para atribuirle determinadasconsecuencias de derecho.
Los términos "lucro", "especulación comercial" e"interés", suelen utilizarse con frecuencia como sinó-nimos, por lo que conviene hacer su distinción:
"Por especulación comercial debe entenderse larealización ordinaria o habitual de actos que el CCo,reputa como comerciales (actividad comercial en fun-ción del fin que se persiga en su ejecución) (fin de lu-cro), o sea los relativos al comercio propiamente di-cho (a. 75, frs. 1 y II, CCo.) y a la industria, a travésde la organización y funcionamiento de la empresacomercial (a. 75, frs. Y, XI, XIV y XVI); o bien, quelos actos sean accesorios o conexos de esos otrosactos de comercio principales" (Barrera Graf, p. 76).El lucro pues, es la ganancia obtenida, el resultado deuna actividad, y la especulación es el propósito de eseresultado.
Por lo que hace al "interés", jurídicamente tienedos acepciones:
la. Ganancia o utilidad que se obtiene o se persi-gue en la celebración de contratos de mutuo o présta-mo onerosos (aa. 2393 CC y 358 CCo), en sentidoestricto; y, en sentido amplio: "toda prestación pacta-da a favor del acreedor, que conste precisamente porescrito, se reputará interés" (a. 361 CCo). En este ca-so se está en presencia de un interés lucrativo o lucra-tono, i.e., el exigido del prestatario a quien se prestadinero u otra cosa fungible, por la simple razón delpréstamo (Cabanellas, p. 165).
2a. Interés moratorio, que es el pago de una sumaimpuesta como pena al deudor, por la morosidad otardanza en la satisfacción de la deuda. En este supues-to, "el pago de intereses responde únicamente a la
126

idea de que el deudor de una suma de dinero, por elhecho de no entregarla a su acreedor en el momentoprevisto, se beneficia de los productos de un capitalque no le corresponde a él, sino al acreedor y por ellodebe compensar a éste abonándole el fruto del dinero.El interés representa, por tanto, una pura compensa-ción por falta de disponibilidad del capital, con inde-pendencia de la causa, por la cual se ha producido esafalta de disponibilidad —culpa, dolo, imposibilidadmaterial, etc.—" (Vásquez del Mercado, pp. 61-62);también se conoce esta situación como "lucro cesan-te",
La cuantía del interés lucrativo y moratorio puedeser convencional, legal o judicial; es convencionalcuando lo pactan las partes y no tiene más límites queel que no sea usurario (aa. 2394 y 2395 CC); es legal,cuando las partes no lo convinieron previamente(aa. 2394.2395 CC y 362 CCo), y es judicial, cuandolo fija el juez, a petición del deudor, en virtud de queel que pactó con su acreedor sea tan desproporciona-do que haga creer que ha abusado del apuro pecunia-rio, de la inexperiencia o de la ignorancia de aquél(aa. 2395 CC y 22-25 LPC).
En todo caso, la estimación de "interés excesivo"o "usurario", es realizada por la autoridad judicial, oadministrativa.
Sobre este particular, la SCJ ha dictado la siguien-te ejecutoria: "Si el interés que primeramente se con-signa en un contrato de mutuo garantizado con hipo-teca es del catorce por ciento anual, el mismo noresulta excesivo para el deudor, si solamente en casode mora imputable al mismo deudor el interés aumen-taría al veinticuatro por ciento, que tampoco resultaexcesivo si el propio contratante lo estimé correctoal celebrar el contrato referido -y no demuestra que lohaya aceptado en atención a su ignorancia o inexpe-riencia, ni que se hubiese abusado de un apuro econó-mico" (Apéndice al .SJF 1917-1975, cuarta parte,Tercera Sala, p. 754).
De lo anterior se desprende, pues, que el conceptode lucro comprende al de especulación comercial yal de interés, lo que explica la confusión.
III. La intención o propósito de lucro es utilizadopor el legislador para determinar como comercialesciertos actos o ciertas empresas que persigan o tengandicho fin, i.e., que tengan una finalidad especulativapropiamente dicha. Así, serán actos civiles, reguladospor el derecho común, los que no persigan fines delucro; y, actos comerciales, los que se realicen con la
intención o el propósito de obtener ganancias (a. 75,frs. 1 y II, CCo); p.c., ci consumidor realizará actos ci-viles, puesto que no persigue obtener utilidades con laadquisición de los productos o servicios, sino satigfa-cer necesidades de índole personal (a. 3o. LPC); elcomerciante, en cambio, realizará un acto de comer-cio (aa. 3o. y 75 CCo), puesto que compra o vendemercaderías o presta servicios, con el exclusivo propó-sito de obtener ganancias, por lo que su actividad esta-rá regulada por las leyes mercantiles.
La intención o el propósito de lucro, cuando no sedesprende de la ley, es estimado por la autoridad judi-cial (a. 75, fr. XXIV, CCo). Sobre el particular, la SCJha dictado la siguiente tesis: "El arrendatario de unafinca rústica, no puede ser considerado como simplelabrador y, por lo tanto, privado del carácter de co-merciante, si sus actividades no se limitan a la explo-tación del suelo, para obtener tan sólo los productosvegetales que en él se puedan dar, para inmediatamentedespués realizarlos sin alterar en nada su estructuraíntima, porque si, por ejemplo, instala trapiches, seconvierte en un verdadero industrial agrícola manu-facturero, ya que, obtenida la materia prima por élmismo cultivada, se dedica a transformarla en un pro-ducto de estructura distinta, para obtener, seguramen-te, una utilidad mayor de la que le produciría la ven-ta del producto, en su estado natural, de manera que,por virtud de esta nueva labor, distinta a la del simplecultivo de la tierra, concurre en él la característicacomún que, según la doctrina, corresponde a todo co-merciante, o sea, el ejercicio de una industria poraquel que, de manera mediata, dirige una explotaciónprivada propia, con ánimo de ganancia" (SJF, Sa.época, t. XLV, 3a, sala, p. 380).
Además, si el acto jurídico es civil y el lucro obte-nido por el acreedor es-excesivo, se estará en presen-cia de actos ilícitos, por lo que el deudor podrá ejer-citar las acciones civiles correspondientes:
a) Solicitar, ante la autoridad judicial, la reducciónequitativa del interés cuando éste "sea tan despropor-cionado que haga fundadamente creer que se ha ahu-sado del apuro pecuniario, de la ignorancia o de lainexperiencia del deudor" (a. 2395 CC),
b) O bien, si se convino "un interés más alto que ellegal, el deudor, después de seis meses contados desdeque se celebró el contrato, puede reembolsar el capi-tal, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dandoaviso al acreedor con dos meses de anticipación y pa-gando los intereses vencidos" (a. 2396 CC).
127

e) Acción de nulidad relativa, que tiende a la inva-lidación del contrato por lesión (aa. 17 y 2228 CC),mismo que, en este caso, podrá ratificarse expresa (a.2233 CC) o tácitamente por medio de su cumplimien-to (a.2234).
Por último, puede hacer valer, asimismo, el delitode usura o fraude genérico, en forma indistinta, esta-blecido en el a. 387, fr. VIII, del CP.
Ahora, si el acto jurídico es mercantil y ci lucro esexcesivo, igualmente se estará en presencia de actosilícitos; pero el CCo (a. 385), refiriéndose a las com-praventas mercantiles, establece que éstas no se rescin-dirán por causa de lesión; sin embargo, "e1 perjudicado,además de la acción criminal que le competa, le asistirála de daños y perjuicios contra el contratante que hu-biese procedido con dolo o malicia en el contrato oen su cumplimiento".
Los tratadistas (Barrera Graf, p. 140) distinguen yclasifican a las sociedades y asociaciones, entre otroscriterios, por el que se refiere al fin o causa de especu-lación o ajeno a la especulación y, así, hablaríamos desociedades no lucrativas que son todas las civiles, yde sociedades lucrativas, que sólo pueden ser las mer-cantiles.
La mercantilidad de las sociedades mutualistas yde las cooperativas, que tienen calidad de mercantildesde un punto de Vista formal (aa. lo., fr. VI, LGSM,y 78 LIS), ha sido objeto de discusión en cuanto aque si el legislador mexicano tuvo razón o no paraconsiderarlas dentro del grupo de sociedades mercan-tiles. Y precisamente, uno de los argumentos de la dis-cusión es el de que las sociedades mencionadas nopersiguen fines de lucro, según lo disponen los as. lo.,fr. VI de la Ley General de Sociedades Cooperativas,y el 78, fr. III de la LIS.
Sin embargo, "el concepto jurídico de lucro coin-cide con el gramatical, ganancia o provecho que se sacade algo, según el diccionario de la lengua. Por tanto,es lucro, tanto la ganancia obtenida como resultadode una actividad, como el ahorro que se logra en ella.Y es evidente que las mutualistas tienden a ahorrar asus socios en el pago de las primas de los seguros, rete-niendo la ganancia que correspondería a la empresaaseguradora, y la misma finalidad tienden a realizarlas cooperativas de consumo, al ahorrar a sus sociosen los precios de las mercancías que adquieran porconducto de la cooperativa y derramar entre ellos lasganancias que corresponderían al intermediario co-merciante" (Cervantes Ahumada, p. 129).
IV. Origen: el concepto de lucro es tau antiguo co-mo el de mercaderías, comerciante y comercio, y esimposible determinar una fecha precisa de su apari-ción; autores hay, que nos dan noticia de los mismosdesde la prehistoria.
Por otro lado, los términos de lucro, interés, espe-culación, en la antigüedad y sobre todo en la EdadMedia, fueron considerados como sinónimo de usuray, por lo tanto, proscritos. "La iglesia logró, a partirdel siglo IX, que quedara prohibida asimismo a loslaicos, y reservó el castigo de este delito ala jurisdic-ción de sus tribunales. Además, el comercio en gene-ral no era menos reprobable que el del dinero. Tam-bién él es peligroso para el alma, pues la aparta de susfines postreros..., un curioso episodio de la vida deSan Geraldo de Aurillac, nos revela manifiestamentela incompatibilidad de la moral eclesiástica con elafán de lucro, es decir, con el espíritu mercantil; alregresar de una peregrinación a Roma, el piadosoAbad encontró en Pavía a unos mercaderes venecianosque le propusieron en venta unos tejidos orientales yalgunas especias, que tuvo la oportunidad de enseñar-les, revelándoles al precio que había pagado por él, lofelicitaron por tan ventajosa compra, pues el palio,según ellos, hubiese costado mucho más en Constanti-nopla. Geraldo, temeroso de haber engañado al ven-dedor, se apresuró a enviarle la diferencia, que no creíapoder aprovechar sin incurrir en el pecado de avaricia"(Henri Pirenne, pp. 17 y 27).
Paulatinamente se fue abandonando dicho criterioy, en la actualidad, si bien existe el delito de usura(a. 387, fr. VIII CP) o el delito de fraude genérico pa-ra aquel que, valiéndose de la ignorancia o de las ma-las condiciones económicas de una persona, obtengade éstas ventajas usurarias por medio de contratos oconvenios en los cuales se estipulen réditos o lucrosu-periores a loe usuales en el mercado, y la prohibicióndel pacto de anatocismo (aa. 2397 CC, 363 CCo, y 23LPC), el lucro, el interés y la especulación comercial,tejos de ser considerados como sinónimos de "abomi-nable usura", son estimados como elementos básicosy fundamentales del desarrollo comercial e industrial,aunque existen normas jurídicas concretas que deter-minan su taso (as. 362 CCo, 22-26 LPC, 32 de la LeyOrgánica del Banco de México, y 2395 CC).
Y. BJBLIOGRAFIA: BARRERA GRAF, Jorge, Lar jo.ciedades en derecho mexicano, México, UNAM, 1983;CER-VANTES, AHUMADA, Raúl, Derecho mercantil, México,
128

Editorial Herrero, 1975; PIRENNE, Henn, Historia ecooó-mico y social de la Edad Media, trad. de la la. cd. de 1939 deSalvador Echavarría, México, Fondo de Cultura Económica,1975; SANCHEZ MEDAL, Ramón, De los contratos civiles;6a. ed., México, Porrús, 1982; UNA, Felipe de J., Derechomercantil mexicano; lOa. ed., México, Porrúa, 1980; VAS-QUEZ DEL MERCADO, Oscar, Contratos mercantiles, Méxi-co, Porrúa, 1982.
Genaro GONGORA PIMENTEL
M
Magistrado. I. (Del latín magistratus.) Funcionariojudicial de rango superior en el orden civil, penal, ad-ministrativo o del trabajo, que revisa actaaciones deautoridades inferiores y que tiene a su cargo la inter-pretación recta y justa de la legislación vigente. Enotros países: juez superior o ministro de justicia cuyafunción y empleo le otorgan dignidad, respetabilidady autonomía en sus decisiones, las cuales han de estarencaminadas a lograr el orden social y el bien común.
II. La magistratura, como institución, se origina enla Edad Media, cuando la monarquía, fuente enton-ces de toda justicia, delegó ya sea en el clero, en la no-bleza o en el pueblo, la revisión en vía de apelación,de causas cuya decisión había sido sometida a juecesinferiores o jueces de salario como se les denominaba.Con tal finalidad se crearon tribunales encargados afuncionarios que tomaron los nombres de adelanta-dos o merinos mayores, que con el tiempo fueron losque integraron las Cortes, que según se decía "debíanestar formadas, cuando menos, por tres homes bue-nos, entendidos y sabidores de los fueros, que oyesenlas alzadas de toda la tierra y juzgasen continuamente".Dicen los historiadores que los nobles llevaron a muymal esta reforma, así como les disgustó la imposiciónde "las partidas", que se hizo con posterioridad; peroJa verdad es que dichas Cortes acabaron por imponer-se, por la sabiduría, imparcialidad y recta aplicacióndel orden legal, de quienes formaron parte de ellas,resultando ejemplar la labor que realizaron las de Cas-tilla, León, Aragón y Valladolid, muchos de cuyosfallos resultan ejemplares aún en nuestro tiempo.
Los magistrados formaron parte, desde el siglo Xlii,de los tribunales superiores inicialmente instituidos,y pudieron desempeñar su función con plena autori-dad, ya que los propios reyes, para dar realce a su ac-tividad judicial, nada omitieron con la finalidad de
organizar una adecuada administración de justicia; deesta manera las ordenanzas de dichos tribunales,denominación que recibieron sus resoluciones, fueronsiempre respetadas e inclusive fueron base de muchasnuevas leyes, tanto del orden civil como del criminal,que después fueron implantadas.
Ningún magistrado, sin embargo, fue entoncesinamovible: por regla general duraban en el puestohasta tres años y se les ratificaba o renovaba el nom-bramiento por períodos iguales, aunque algunos deellos por su categoría y desempeño resultaron de he-cho inamovibles, ya que ocuparon el puesto de porvida. Hubo magistrados de distintas calidades o cate-gorías si así quisiera entenderse, y algunos fueronnombrados para encargarse de asuntos especiales co-mo aquellos que por sí solos integraron tribunales desegunda instancia (remoto antecedente de nuestrosactuales magistrados unitarios), cuyas providenciaspodían suplicarse o apelarse, conforme a nuestra lexi-cología, ante una sala mayor compuesta de un presi-dente y cierto número de oidores, encargada de revi-sar los fallos de los inferiores en rango y jerarquía,misma que pronunciaba resoluciones definitivas quedebían ser cumplidamente respetadas. Tal es el origende nuestra actual magistratura.
III. El magistrado en México es un funcionario derango inmediato inferior al de ministro de la SCJ,pues su categoría se encuentra consignada en la pro-pia C, la que en su a. 94 expresa que "se deposita elejercicio del Poder Judicial de la Federación en unaSuprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito,colegiados en materia de amparo y unitarios en mate-ria de apelación, y en juzgados de distrito". Respectode los estados de la federación, son los tribunales su-premos o superiores de justicia, los órganos que, juntocon los diversos jueces, constituyen su respectivo po-der judicial local y se integran asimismo con magistra-dos y jueces (supeditados en algunas de sus funcionesa los magistrados federales), fijándose en sus respecti-vas constituciones otras funciones y atribuciones queles competen en cuanto a los asuntos de cada entidadfederativa.
Los magistrados de circuito son nombrados por laSCJ y duran cuatro años en el ejercicio de su encargo;pero si fueren reelectos podrán desempeñarlo hastalOe setenta años de su edad, salvo que fuesen promovi-dos a cargos superiores o privados de sus funciones,por respondabiidades en que incurran, precisadas és-tas en el tít. cuarto de la propia C. Los magistrados
129

Editorial Herrero, 1975; PIRENNE, Henri, Historia ecoaó-mice y social de la Edad Media, trad. de la la. cd. de 1939 deSalvador Echavarría, México, Fondo de Cultura Económica,1975; SÁNCHEZ MEDAL, Ramón, De los contratos civiles;6a. ed., México, Porrúa, 1982; UNA, Felipe de J., Derechomercantil mexicana; [Ox. cd., México, Porrúa, 1980; VÁS-QUEZ DEL MERCADO, Oscar, Contratos mercantiles, Méxi-co, Porrúa, 1982.
Genaro GONGORA PIMENTEL
M
Magistrado. 1. (Del latín magistratus.) Funcionariojudicial de rango superior en el orden civil, penal, ad-ministrativo o del trabajo, que revise actuaciones deautoridades inferiores y que tiene a su cargo la inter-pretación recta y justa de la legislación vigente. Enotros países: juez superior o ministro de justicia cuyafunción y empleo le otorgan dignidad, respetabilidady autonomía en sus decisiones, las cuales han de estarencaminadas a lograr el orden social y el bien común.
II. La magistratura, como institución, se origina enla Edad Media, cuando la monarquía, fuente enton-ces de toda justicia, delegó ya sea en el clero, en la no-Meza o en el pueblo, la revisión en vía de apelación,de causas cuya decisión había sido sometida a juecesinferiores o jueces de salario como se les denominaba.Con tal finalidad se crearon tribunales encargados afuncionarios que tornaron los nombres de adelanta-dos o merinos mayores, que con el tiempo fueron losque integraron las Cortes, que según se decía "debíanestar formadas, cuando menos, por tres homes bue-nos, entendidos y sabidores de los fueros, que oyesenlas alzadas de toda la tierra y juzgasen continuamente".Dicen los historiadores que los nobles llevaron a muymal esta reforma, así como les disgustó la imposiciónde "las partidas", que se hizo con posterioridad; perola verdad es que dichas Cortes acabaron por imponer-se, por la sabiduría, imparcialidad y recta aplicacióndel orden legal, de quienes formaron parte de ellas,resultando ejemplar la labor que realizaron las de Cae-tilIa, León, Aragón y Valladolid, muchos de cuyosfallos resultan ejemplares aún en nuestro tiempo.
Los magistrados formaron parte, desde el siglo XIII,de. los tribunales superiores inicialmente instituidos,y pudieron desempeñar su función con plena autori-dad, ya que los propios reyes, para dar realce a su ac-tividad judicial, nada omitieron con la finalidad de
organizar una adecuada administración de justicia; deesta manera las ordenanzas de dichos tribunales,denominación que recibieron sus resoluciones, fueronsiempre respetadas e inclusive fueron base de muchasnuevas leyes, tanto del orden civil como del criminal,que después fueron implantadas.
Ningún magistrado, sin embargo, fue entoncesinamovible; por regla general duraban en el puestohasta tres años y se les ratificaba o renovaba el nom-bramiento por períodos iguales, aunque algunos deellos por su categoría y desempeño resultaron de he-cho inamovibles, ya que ocuparon el puesto de porvida. Hubo magistrados de distintas calidades o cate-gorías si así quisiera entenderse, y algunos fueronnombrados para encargarse de asuntos especiales co-mo aquellos que por sí solos integraron tribunales desegunda instancia (remoto antecedente de nuestrosactuales magistrados unitarios), cuyas providenciaspodían suplicarse o apelarse, conforme a nuestra lexi-cología, ante una sala mayor compuesta de un presi-dente y cierto número de oidores, encargada de revi-sar los fallos de los inferiores en rango y jerarquía,misma que pronunciaba resoluciones definitivas quedebían ser cumplidamente respetadas. Tal es el origende nuestra actual magistratura.
III. El magistrado en México es un funcionario derango inmediato inferior al de ministro de la SCJ,pues su categoría se encuentra consignada en la pro-pia C, la que en su a. 94 expresa que "se deposita elejercicio del Poder Judicial de la Federación en unaSuprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito,colegiados en materia de amparo y unitarios en mate-ria de apelación, y en juzgados de distrito". Respectode los estados de la federación, son los tribunales su-premos o superiores de justicia, los órganos que, juntocon los diversos jueces, constituyen su respectivo po-der judicial local y se integran asimismo con magistra-dos y jueces (supeditados en algunas de sus funcionesa los magistrados federales), fijándose en sus respecti-vas constituciones otras funciones y atribuciones queles competen en cuanto a los asuntos de cada entidadfederativa.
Los magistrados de circuito son nombrados por laSCJ y duran cuatro años en el ejercicio de su encargo;pero si fueren reelectos podrán desempeñarlo hastalOe setenta silos de su edad, salvo que fuesen promovi-dos a cargos superiores o privados de sus funciones,por respondaliilidades en que incurran, precisadas és-tas en el tít. cuarto de la propia C. Los magistrados
129

de otros tribunales, federales o locales, a los que des-pués se hará referencia, duran seis años en el puesto ypueden ser igualmente reelectos cuando existan méri-tos para ello, o retirados por las causas y motivosseñalados en las respectivas leyes orgánicas de dichostribunales, excepción hecha del Tribunal Superior deJusticia del Distrito Federal, porque en el caso de estecuerpo judicial los magistrados son nombrados por elpresidente de la República, con la aprobación de laCámara de Diputados y sólo podrán ser destituidos enlos términos del expresado tít, cuarto de nuestra leyfundamental (pfo. final de la base cuarta de la fr. VIdel a. 73).
IV. Los tribunales de circuito, colegiados y unita-rios, se encuentran actualmente distribuidos en todoel país, aunque el mayor número de ellos, con espe-cializaciones en cuanto a su competencia (particular-mente los colegiados), residen en la capital de la Re-pública.
También residen en ella otros tres tipos de tribuna-les federales; el fiscal, el militar y el de lo contenciosoadministrativo, cuyas atribuciones se encuentran re-glamentadas en leyes particulares que no sólo com-prenden su administración interna, sino todo lo rela-cionado con su diviiói del trabajo, su organizaciónen salas, competencias y actuaciones; así como losrequisitos que deben llenar las personas que seannombradas magistrados, los impedimentos y excusasque puedan tener para conocer de algún asunto y laforma en que pueden ser suplidas sus faltas tempora-les o definitivas.
Los tribunales superiores o supremos de los esta-dos, tienen su residencia en las capitales de las entida-des federativas y su funcionamiento está regido porlas constituciones locales. Se integran con un presi-dente y un número de magistrados titulares, supernu-merarios, o suplentes, que varía de estado a estado,entre quienes son distribuidas las competencias de losasuntos en que deben intervenir, sea a través de salasunitarias o colegiadas, que actúan con autonomía; seexceptúa el conocimiento de determinadas "tocas" oexpedientes especiales, cuya competencia correspon-de al pleno de cada tribunal. El nombramiento de es-tos magistrados lo hace el gobernador de cada entidad;pero para el desempeño del cargo deben rendir protes-ta ante el poder legislativo local. De esta manera se daintervención a los otros poderes, justificándose así latradición democrática que desde la independencia hansustentado nuestras leyes fundamentales.
V. Los requisitos para ser magistrado de circuitoson: a) ser mexicano por nacimiento, en pleno ejerci-cio de sus derechos; b) tener más de treinta y cincoaños cumplidos en el momento de ser nombrado; e)tener título de licenciado en derecho expedido legal-mente; d) ser de conducta honorable, y e) tener cuan-do menos cinco años de ejercicio profesional (a. 31LOPJF). Iguales requisitos se contemplan para ser ma-gistrado en tos demás tribunales federales, del DistritoFederal o de los estados, con adición en algunas leyesreglamentarias de algún requisito en particular: seroriginario de una determinada entidad; ostentar unaespecialidad o práctica; dar preferencia al titulado enel estado; no tener algún impedimento específico. Ca-be aclarar a este respecto que, para ser magistrado delTribunal Superior de Justicia Militar, no es necesariotener título de licenciado en derecho, pero sí ostentargrado militar de jerarquía superior.
Puede ofrecerse otro ejemplo para casos de excep-ción; el de los requisitos para ser magistrado del Tribu-nal Superior de Justicia del Distrito Federal, que sonamplios y muy específicos, a saber: a) ser mexicanopor nacimiento en ejercicio de sus derechos civiles ypolíticos; b) no tener más de 65 años ni menos de 30el día de la elección; c) ser abogado con título oficialexpedido por la Facultad de Derecho dependiente dela Universidad Nacional Autónoma de México, por lasescuelas libres de derecho del Distrito Federal, cuyosplanes de estudios concuerden fundamentalmente conlos de aquélla; por las escuelas oficiales de derechode los estados de la República o por las autoridades deéstas legalmente facultadas para hacerlo y siempreque existan en su territorio escuelas de derecho; d)acreditar, cuando menos, cinco años de práctica pro-fesional, que se contarán desde la fecha de la expedi-ción del titulo; e) ser de notoria moralidad, y f) nohaber sido nunca condenado por séntencia ejecutoriadictada por los tribunales penales. Se agrega con rela-ción a los títulos expedidos por escuelas libres o porlos gobiernos de los estados de la República, que laSecretaría de Educación fijará la forma que corres-ponde respecto de los requisitos y condiciones quedeban llenar los títulos que se expidan, para ser teni-dos como válidos y puedan surtir sus efectos, capaci-tando a sus tenedores para ocupar cargos de la admi-nistración de justicia federal (aa. 27 y. 28 de la LeyOrgánica.del Tribunal Superior de Justicia del DistritoFederal).
VI. Los magistrados conocen de todos los juicios
130

de su competencia, pero en las leyes orgánicas se esta-blecen algunos impedimentos que atañen a las siguien-tes situaciones: a) tener parentesco en línea recta, sinlimitación de grado, con alguno de los litigantes inte-resados, sus representantes, patronos o defensores; otener amistad íntima o enemistad con alguna de estaspersonas; b) tener interés personal en un asunto, o te-nerlo su cónyuge o sus parientes; e) tener pendiente elfuncionario, su cónyuge o sus parientes un juicio contraalgunos de los interesados; d) haber sido procesado otener proceso pendiente; e) seguir algún negocio enque sea juez, árbitro o arbitrador alguno de los intere-sados o haber sido juez o magistrado en un mismoasunto en otra instancia; f) ser heredero, legatario, do-natario o fiador de alguno de los interesados; ser acree-dor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, depen-diente o principal de alguno de ellos; o tutor, curador,o administrador de sus bienes, y g) asistir, durante latramitación del asunto, a convite que le diere ocostea-re alguno de los interesados; tener mucha familiaridadcon alguno de ellos; aceptar presentes o servicios; ha-cer promesas que impliquen parcialidad a favor o encontra de cualquiera de los interesados; o amenazar aalguno de ellos (pueden consultarse las respectivas le-yes orgánicas de las entidades federativas o del Distri-to Federal).
VII. Los teóricos del derecho procesal expresanque tres son los principios que debe atender todo juezo magistrado: 1) cumplir su cargo diligentemente ycon eficacia; 2) no temer al silencio o a la oscuridadde su labor; entre más discreta y personal sea, más efi-caz resultará porque siempre existirá un registro en elque su actividad y actitud quede anotada, y será esteregistro su principal defensor el día en que tenga ne-cesidad de que se le haga justicia, y 3) evitar compro-meter su criterio y seguridad científica al dictar susfallos, pues debe ser imparcial y apegarse a lo estric-tamente señalado en las normas que aplique o invo-que, aparte de ser firme en sus determinaciones. Entodo caso, si por alguna circunstancia se encuentraequivocado en su modo de actuar, siempre que éstesea limpio y honesto, otro tribunal podrá rectificarsus determinaciones y las orientará en la forma correc-ta. La regla general que ha de tener siempre en consi-deración todo magistrado que aprecie su labor, será lasatisfacción del deber cumplido.
El doctor Fix-Zamudjo, quien ha publicado nume-rosos estudios en los que aborda problemas concretosde la magistratura, piensa que todos los instrumentos
modernos para la preparación, selección y nombra-miento de los jueces o magistrados, tienen su culini-nación en la llamada carrera judicial, estrechamentevinculada a la estabilidad de los miembros de la judi-catura. Dicha carrera judicial consiste en el ingreso yla promoción de funcionarios judiciales a través deexámenes de oposición y concursos de méritos, queha permitido la formación de una clase judicial degran prestigio en muchos países, y hoy se combinacon la posibilidad de un ingreso excepcional de otrosprofesionales jurídicos en los grados más elevados.Por desgracia, en nuestro medio judicial no se ha lo-grado su establecimiento, pues se empieza por el he-cho, antes indicado, de que no existe la inamovilidaden el caso de muchos magistrados; son únicamente lasrelaciones personales o ci favor de autoridades políti-cas, lo que determina para algunos de ellos la posibi-lidad de alcanzar el puesto.
e. ADMINISTRACION DE JUSTICIA, JUEZ.
VIII. BIRLEOGRAFIA: ALCALA-ZAMORA Y CASTI-LLO, Niceto, "Unificación de los códigos procesales mexica-nos, tanto civiles como penales", Revista de la Facultad deDerecho de México, México, t. X, núms. 37-40, enero-diciem-bre de 1960; CALAMANDREI, Picro, Elogio de los jueces es-crito por un abogado; trad. de Santiago Sentís Melendo eIsaac J. Medina, Madrid, Góngora, 1936; COUTURE, Eduar-do J., Fundamentos de derecho procesal civil 3a. cd., BuenosAires, flepalma, 1978; FIX-ZAMEJDIO, Héctor, "La admi-nistración de justicia", Anuario Jurídico, México, Vil, 1980;PALLARES, Jacinto, El Poder Judicial o tratado completode la organización, competencia y procedimientos de los tri-bunales ¡ de la República Mexicana, México, Imprenta del Co-mercio, 1874.
Santiago BARAJAS MONTES DE OCA
Mala fe. 1. La segunda parte del a. 1815 CC define a lamala fe como la "disimulación del error de uno de loscontratantes, una vez conocido". Es pues una actitudpasiva de una de las partes en el acto jurídico frente alerror en que se encuentra la otra, ya que habiéndoloadvertido lo disimula y se aprovecha de él.
Así pués, aunque existe la creencia muy difundidade que la mala fe es un vicio del consentimiento, enrealidad el vicio es ci error en que se encuentra una delas partes; es una conducta contraria a la buena fe quedebe existir en todo acto jurídico; esta conducta sim-ple implica siempre premeditación y propósito de nodesengañar a fin de obtener mayores beneficios en elacto jurídico, de ahí que sea sancionada por el legis-lador.
131

H. El error en que se mantiene por mala fe a unade las partes anula el acto jurídico de que se trate sifue, la causa determinante de su realización (a. 1816CC). Esta nulidad relativa puede ser invocada por elperjudicado dentro de los sesenta días siguientes aldía en que se dio cuenta del error o en Los plazos esta-blecidos por el a. 638 CC. El acto jurídico viciadopuede ser confirmado ya sea en forma expresa o táci-ta mediante el cumplimiento voluntario de las obliga-ciones contraídas aun conociéndose el crror(aa. 1816,2230, 2233, 2234 y 2236 CC).
y. BUENA FE, DOLO, ERROR CIVIL.
III. BIBLIOGRAFIA BEJARANO SANCEIEZ, Manuel,Obligaciones cwiies, México, Hrla, 1980; BORJA SORIA-NO, Manuel, Teoría general de ka obligaciones; 8a. ed., Mé-xico, Porrúa, 1982; LARENZ, Karl, Derecho de ¡as obliga-
ciones; trad. de Jaime Santos Briz, Madrid, Editorial Revistade Derecho Privado, 1958.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N
Maltrato de menores. I. Toda acción u omisión quedañe o ponga en peligro la vida, la salud, la integridadfísica, moral, psíquica o intelectual de una personamenor de dieciocho arios de edad.
II. El menor de edad es objeto de una protecciónespecial por parte de todas las legislaciones modernas.En la antigüedad el menor era considerado primor-dialmente como objeto de derechos; esta concepciónha ido variando en el correr del tiempo y los juristasy legisladores tienden, cada vez más, a instrumentarmedios de protección para aquellos que, por no haber-se desarrollado aún plenamente en sus aspectos físico,psíquico e intelectual, no pueden incorporarse en for-ma total al universo jurídico como sujetos de derecho.Así, un instituto como la patria potestad, ha experi-mentado transformaciones esenciales desde el derechoclásico hasta nuestros días, habiéndose producido undesfasamiento gradual desde la suma de derechos queel padre tenia sobre su hijo hasta el complejo de de-beres que —hoy día— informan la filosofía del institu-to.
El llamado "deteeho del menor" Be perilla ya ennumerosas legislaciones como una rama jurídica inde-pendiente, con una ratio legis específica, englobandodisposiciones de derecho civil, penal, administrativo,de trabajo y seguridad social, algunas de las cuales hansid, elevadas a rango constitucional. El año de 1979,e'm motivo de haberse designado por la Asamblea Ge-
neral de Las Naciones Unidas como "Año internacionaldel niño", acusó un impulso legislativo inusitado, unapuesta al día de las normas positivas con las doctrinasmás adelantadas en la materia, cuando no una audazavanzada en el intento de propiciar el desarrollo inte-gral de quienes constituirán la base de una futura so-ciedad mejor. Por eso, el "derecho del menor" ea "de-recho social" en el más auténtico sentido de esaexpresión.
III. El maltrato de menores, específicamente, hasido considerado por el derecho civil como una causalde pérdida de la patria potestad, en caso de que elmismo adquiera una entidad tal que entrañe peligropara bienes jurídicos tutelados por el derecho, comoson la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos(a. 443, fr. III, CC). La expresión legal ("malos trata-mientos") es acertadamente genérica y queda libradaal prudente arbitrio judicial la evaluación de los hechosque, en cada caso concreto, puedan configurar la cau-sal. Análoga solución adopta la ley en relación con elmenor sujeto a tutela; el a. 504, fr. U, del CC, disponeque serán separados de la tutela quienes se conduzcanmal en el desempeño de la misma". . .ya sea respectode la persona, ya respecto de la administración de losbienes. - .". Y el a. 626 fr. II del mismo cuerpo legalimpone al curador el deber de ". . . vigilar la conductadel tutor y a poner en conocimiento del juez todoaquello que considere que puede ser dañoso al incapa-citado".
Respecto a la organización administrativa estataldestinada a la protección de los menores, el Patronatopara Menores tiene entre sus finalidades la de ". . .pres-tsr asistencia moral y material a aquellos. .. que seencuentren socialmente abandonados, que están per-vertidos o en peligro de pervertirse" (a. 10 del Regla-mento del Patronato para Menores, DO 26/V/1934).Esta asistencia puede ser preventiva, paliativa o reedu-cativa, de acuerdo al peligro que corran o al dañoefectivo que hayan sufrido los valores custodiados porla ley (a. 2).
La policía preventiva cumple funciones de vigilan-cia tendientes a evitar la vagancia callejera de menoresen edad escolar, exigiendo a los padres o guardadoresel cumplimiento del deber de enviarlos a la escuela;tratándose de niños desamparados, procurará que seaninternados en los establecimientos destinados al efec-to (a. 11 del Reglamento de la Policía Preventiva, DO4/Xll/1941).
IV. El CP en su a. 289 (tít. decimonoveno, "Deli-
1

tos contra la vida y la integridad personal") tipificael cielito de lesiones. El sujeto pasivo del delito puedeser tanto un mayor corno un menor de edad.
Dentro de ciertos límites, el legislador estableceuna causal de impunidad en favor de quienes infieranlesiones de carácter leve a los menores sobre los queejerzan la patria potestad o la tutela. La causal de im-punidad se funda en la consagración del ejercicio deljus eorriendi y, naturalmente, dirime la existenciadel dolo. Esta causal de impunidad no regirá toda vezque el autor de la lesión haya actuado con ahuso desu derecho de corregir, o porque lo haya arumido coninnecesaria frecuencia o porque haya procedidocon crueldad.
En los supuestos punibles, el autor del delito seráprivado además del ejercicio de las funciones en virtudde las cuales se realiza el derecho de corrección. O seaque, como pena accesoria, el autor del ilícito será pri-vado del ejercicio de los derechos connaturales a lapatria potestad o a la tutela (aa. 294, 295 y 347 GP).
e. ABANDONO DE PERSONAS, CIRCUNSTANCIASEXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL, LE-SIONES, MENORES, PATRIA POTESTAD, TUTELA.
Y, BIBLIOGRAFIA: IBAFtROLA, Antonio de, Derechode familia; 2a. cd., México, Porrúa, 1981; GALINDO GAR.FIAS, Ignacio, Derecho civil; 2a. cd., México, Porrúa, 1976;CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, Las causa., que excluyen¡a incriminación; derecho mexicano y extranjero, México, Im-prenta E. Limón, 1944; GARCIA RAMIREZ, Sergio, Laimputabilidad en el derecho penal mexicano; 2a. ed., México,LINAM, 1981.
Carmen GARCIA MENDIETA
Malversación de fondos públicos. 1. Aplicación públi-ca, diferente de aquella a que estuvieren destinados,dada a los fondos públicos por el servidor público quelos tiene a su cargo.
II. En torno a esta denominación, de antiguo linaje,ha agrupado la legislación penal española y las de suraigambre un conjunto de atentados contra los inte-reses patrimoniales de la administración, entre los quese cuentan el peculado por apropiación y la llamadadistracción de caudales públicos. A diferencia, sin em-bargo, de estas últimas conductas que importan des-viación permanente o transitoria de los fondos a finesprivados, ¡a malversación propiamente dicha significamal invertirios en fines que no son debidos conformea la norma jurídica de cualquier categoría que esta-blezca su formal destino, pero que en todo caso son
también fines públicos. Está excluida, por tanto, todaidea de enriquecimiento, y trátase de un acto ilícitoque no es expresivo de falta de probidad en el ejerci-cio de la función pública, sino de irregularidad, desor-den ó anormalidad administrativos que, a no dudarlo,pueden llegar a dañar seriamente el manifiesto interéspúblico en la correcta inversión del erario.
III. El CP no incluye esta figura, que tampoco ¡la-ma malversación, entre las que específicamente me-noscaban la riqueza patrimonial de la administración,sino entre los delitos de los servidores públicos queimportan uso indebido de atribuciones y facultades(a. 217, fr. IV). Vale, por supuesto, para el agente deldelito la definición de servidores públicos que la re-ciente reforma del CP (DO de 5 de enero de 1983)consignó en el a. 212. No es el servidor público, sinembargo, el único sujeto activo posible de la infrac-ción. Entre las disposiciones relativas, no ya al uso in-debido de atribuciones y facultades, sino al peculado,se prescribe que recibirá las penas de éste "cualquierpersona que sin tener el carácter de funcionario públi-co federal y estando obligada legalmente a la custodia,administración o aplicación de recursos públicos fede-rales.., les dé una aplicación distinta a la que se lesdestinó" (a. 223, fr. IV). Como es notorio que esta"aplicación distinta" no es la desviación de los cau-dales hacia el propio patrimonio del agente, trátase,en verdad, de una reproducción de la figura de mal-versación, en que el particular encargado de hecho derecursos federales es asimilado al servidor público. Lapena de prisión aquí conminada es, sin embargo, másalta que Ja del a. 217, lo que dista de parecer equitativo.
IV. Además de la aplicación a fines públicos diver-sos de los prescritos jurídicamente, el a. 217, fr. III,prevé la conducta consistente en hacer un pago ilegal.Cualitativamente distinta de la malversación propia-mente dicha, traduce como ella, sin embargo, una gra-ve anormalidad administrativa y merece la misma pena
V. IIIBLIOGRAFIA: BUNSTER, Alvaro, La malversaciónde caudales públicos, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes,1948; CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl y CARRANCA YRIVAS, Raúl, Código Penal anotado; Sa. cd., México, Porrúa,1971; GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, El Código Pe-nal comentado; 4a. cd., México, Poniia, 1978; GONzALEZDE LA VEGA, René, Comentarios al Código Pernil, México,Cárdenas Editor y Distribuidor. 1975.
Alvaro BUNSTER
Mancebos, a. DEPENDIENTES DEL COMERCIO Y DEL
COMERCIANTE.
133

Mancomunidad. I. (De mancomun, man: mano, y co-mun: de acuerdo dos o más personas, o en unión deellas.) Es la asociación o reunión de varias personasabocadas a la realización de un fin común.
11. Según el a. 1984 de nuestro CC, la mancomuni-dad existe cuando "hay pluralidad de deudores o deacreedores, tratándose de una misma obligación". Re-zzonico (p. 619) dice que la obligación mancomunadaes aquella que "tiene varios sujetos activos o pasivos oque tiene a la vez pluralidad de acreedores y deudores,sea cualquiera la naturaleza de su objeto, vale decir,de la prestación debida, la cual es única".
III. Los antiguos romanos llamaron "obligacionescorreales" a este tipo de vínculo y "correalidad" alafigura en análisis. Una de sus formas típicas se daba através de la estipulación, cuando surgían entonces va-rios estipulantes o acreedores y varios que, a su vez,prometían el pago de la obligación del caso. En unaprimera hipótesis, la obligación quedaba repartida en-tre los acreedores o los deudores, de modo que cadauno de ellos sólo podía reclamar o pagar la parte co-rrespondiente; son, como dice Petit (p. 348), acreedo-res o deudores conjuntos; en un segundo supuesto, elacreedor podía reclamar la totalidad de la deuda auno solo de los obligados o, del mismo modo, si unapersona debía una cosa a varios acreedores, el pagoque se efectuaba a uno de estos últimos extinguía elcrédito de los demás; aquí, el fenómeno denomínase,no sin ciertas reservas, correandad, ya sea en una formaactiva o en una forma pasiva. Es lo que ahora se llamapor nuestros juristas "solidaridad" u obligaciones soli-darías.
También, como ahora, el caso más frecuente entrelos romanos era el de la solidaridad (o correalidad) pa-siva o de deudores, ya que su contraria era empleadacon extrema rareza. La razón es simple, porque resul-ta claro que el acreedor buscaba la mayor garantía enel cumplimiento de la obligación. Por otra parte, lasolidaridad no consentía ninguna presunción, por locual dicha característica debía hacerse constar en for-ma expresa (Sohm, p. 201).
IV. La mancomunidad en una obligación (i.e., obli-gaciones complejas, colectivas, conjuntas, plurales,compuestas, como las llama indistintamente la doctri-na) puede dar paso al surgimiento de situaciones di-versas.
1. La primera y más simple— de ellas es aquellaque establece una mancomunidad sencilla entre losdiversos acreedores o deudores. Nuestra legislación se
refiere a esta situación denominándola como una"simple mancomunidad", y la doctrina la ha llamado"obligaciones a prorrata" (Rezzonico, p. 620 y BorjaSoriano, p. 659) o, como Brasca (p. 259), obligacio-nes "parciales". Según lo preceptuado por el a. 1985del CC; "La simple mancomunidad de deudores o deacreedores no hace que cada uno de los primeros debacumplir íntegramente la obligación, ni da derecho acada uno de los segundos para exigir el total cumpli-miento de la misma. En este caso el crédito o la deudase considerarán divididos en tantas partes como deu-dores o acreedores haya y cada parte constituye unadeuda o un crédito distintos unos de otros". De modopues que esta forma de mancomunidad surge clara-mente de la ley, merced a una presunción que inclusoconsidera exactamente iguales a cada una de las partes(a. 1986 CC); pero también puede suceder que dichadivisión se haya pactado en forma totalmente volun-taria y expresa, caso en el cual igual puede ocurrir quelas partes resultantes seas iguales o distintas, según eldeseo de los contratantes.
2. Una segunda forma de mancomunidad es aque-lla que ha sido denominada "solidaridad". En la doc-trina nacional Rojina Villegas (p. 507) se refiere a es-ta figura llamándole "especie" de la mancomunidad;pero Borja Soriano (p. 660) y Gutiérrez y González(p. 709) prefieren catalogarla como una "excepción ala regla" junto con la disyuntividady la indivisibilidad,si bien esta última resulta mejor clasificada por el pro-pio Gutiérrez y González en relación con el pago delobjeto debido. La doctrina extranjera también se en-cuentra dividida. Así, Rezzonico (p. 620) en Argentinay Branca (p. 259) en Italia, se inclinan por la clasifica-ción como especie de la mancomunidad, y para Gau-demet (p. 458), en Francia, dicha obligación represen-ta una clara excepción al principio.
Si bien de una manera dogmática la cuestión se en-cuentra resuelta (ya que nuestra legislación dice en ela. 1987 CC que: "Además de la mancomunidad, habrásolidaridad activa.. . o pasiva. - ."), el problema pue-de admitir diversos enfoques que muestran claramentesu discutibiidad. En efecto, si la mancomunidad ex-presa una asociación o concurrencia de personas parala realización de un fin común a todos ellos, es incon-cuso que tal propósito se ve desvirtuado en la figurade la solidaridad (activa o pasiva) porque no existe ya,como en la simple mancomunidad, la división (igual odesigual) de la prestación debida o exigida, sino que,p.e., pagando uno de los múltiples deudores o exigien-
134

do el pago uno de los varios acreedores, se extinguecorrelativamente la obligación o el derecho de los res-tantes. En consecuencia; no existe ya el fin o metacomún a que se dirigen los esfuerzos de todos los queen tal sentido han convenido. Es más exacto concep-tuarla entonces precisamente como una excepción (oun impedimento) y no como una especie de la manco-munidad, porque es obvio que en este último casoparticiparía forzosamente de las cualidades inherentesal género, cualidades que, como hemos visto, ya nomantiene si hemos de atenernos al significado etimo-lógico de la palabra. De este modo, el único vínculoque conservaría con la mancomunidad sería el de lapluralidad de acreedores yio deudores, porque la re-lación jurídica es totalmente distinta.
En la solidaridad, pues, habiendo una pluralidad deacreedores y/o deudores, cada acreedor puede exigirel cumplimiento en su totalidad del objeto de la obli-gación, mientras que cada uno de los deudores debetambién pagar el total de la misma. Tal afirmación sedesprende en forma clara del contenido del a. 1987 CC.
Como se ve, existen en esta obligación dos carac-terísticas definitivas para su conceptuación: la unidaden el objeto (cada deudor o acreedor paga o exige porsí la totalidad de la prestación cumplida la prestaciónse extinguen simultáneamente las obligaciones restan-tes) (a. 1990 CC);las eventuales excepciones se oponenpor igual en favor de todos los deudores (aa. 1995 y1996 CC) y la pluralidad en el vínculo obligacional (eldeudor puede reclamar el cumplimiento de la obliga-ción a todos y cada uno de los deudores, en forma su-cesiva, si es el caso de insolvencia, p.e.) (a. 1989 CC);alguna relación puede mantener cualidades accesoriasdistintas a las de su paralela (a. 1995 CC); y, final-mente —precisamente por esta misma posibilidad—,una deuda puede finalizar quedando intactas las restan-tes si ha concurrido en ci caso una modalidad acceso-ria que no las afecte (Borja Soriano, pp. 667-670).
Como en el derecho de los antiguos romanos, lafrecuencia de la solidaridad activa es claramente esca-sa, porque ya hemos dicho que la extinción de la deu-da procede por el pago a uno solo de los coacreedores,en cuya hipótesis los restantes pueden quedar con sucrédito insoluto si el primero obra de mala fe o no secuidan éstos de garantizar el pago del importe relativo.
Por el contrario, la solidaridad pasiva es, al igualque en el derecho romano, de un uso mucho más so-corrido en la actualidad. Ello resulta bien claro si con-sideramos que el acreedor (o los acreedores) persiguen
lógicamente la mayor seguridad y garantía en el pagodel crédito otorgado.
Ahora bien, es conveniente aclarar que la obliga-ción solidaria puede finalmente renunciarse, en cuyahipótesis se convierte entonces en mancomunada o,más precisamente aún, en simplemente mancomunada,donde se retorna por tanto i la situación prevista enel a. 1985 CC, ya transcrito.
3. Estimada también por algunos autores como es-pecie o división de la mancomunidad aquí estudiada,la obligación divisible o indivisible participa por igualde la crítica aquí intentada a su clasificación, ya queestarnos en el caso en presencia de una obligación que,si bien puede participar de la cualidad genérica de lapluralidad de sujetos (ya sea en el lado activo o en ellado pasivo), mantiene no obstante una profunda di-ferencia con aquélla en tanto permite la introducciónde un elemento característico que se traduce en lapartición o escisión precisamente de la prestación uobjeto debido. Dejando al margen el estudio de lasobligaciones divisibles o indivisibles con unidad de su-jetos (acreedor y deudor, simplemente), el problemase presenta aquí cuando concurren, primero, plurali-dad de sujetos con obligación divisible y, segundo,pluralidad de sujetos —también— con obligación indi-visible. Así, en el primer caso, debemos remitimos alas normas impuestas a la mancomunidad simple, in-terpretando lo dispuesto en el a. 2005 CC en relacióncon el 1985. En el segundo caso, es claro que cadauno de los codeudores o coacreedores de un solo eindivisible objeto se encuentran obligados al pago oexigencia lógicamente total del mismo, aunque noexista precisamente la obligación solidaria (a. 2006 CC).
4. Finalmente, la disyuntividad (o disjuntividad) esotra modalidad (o "forma", dice Gutiérrez y Gonzá-lez) de la obligación, cuyo estudio puede hacerse enel contexto en el cual nos encontramos ubicados. Ellapresupone una obligación que participa también delelemento característico de la mancomunidad (i.e, lapluralidad o multiplicidad de los sujetos), pero queobserva ahora una peculiaridad consistente en el usode la conjunción disyuntiva "o" (o de cualquiera otrafórmula o expresión gramatical equivalente). Sonpues, según la doctrina más aceptada, obligaciones node sujeto múltiple (en cuyo caso se asemejarían a lassolidarias —Pothier—), sino de sujeto alternativo, mis-mo que se mantiene indeterminado hasta que se efec-túa la elección del caso (Rezzonico, p. 585).
135

VI. BIBLIOGRAFIA: BRANCA, Giuseppe, Institucionesde derecho privado; 6a. cd., México, Porrúa, 1978; BORJASORIANO, Manuel, Teoría general de ¡as obligaciones; 8a.ed., México, Porrús 1982; GAUDEMET, Eugenio, Teoríageneral de ¡a: obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México,Porrúa, 1974; GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Dere-cho de ¡a: obligaciones; reimp. de la 5a. cd., Puebla, Cjica,1979; MUÑOZ, Luis, Teoría general del contrato, México,Cárdenas, 1973; PETIT, Eugenio, Tratado elemental de de-recho romano, México, Epoca, 1977; REZZONICO, LuisMaría, Estudio de la, obligaciones; reimp. de la 9a. cd., Bue-nos Aires, Ediciones De palma. 1966, vol. 1; ROJINA VI-LLEGAS, Rafael, Compendio de derecho civil; 7a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1977, t. III; SOHM, Rodolfo, Instituciones dederecho privado romano. Historia y mte?na; trad. de Wen-ceslao Roces, México, Editora Nacional, 1975.
José Antonio MARQUEZ GONZÁLEZ
Mandato. I. (Del latín mandatum.) Contrato por elcual una persona llamada mandatario se obliga a eje-cutar por cuenta de otra denominada mandante losactos jurídicos que éste le encarga.
La distinción del mandato con los contratos deobra se encuentra en que en aquél se ejercitan actosjurídicos, en tanto que en éstos el objeto radica en larealización de actos materiales o intelectuales.
El mandato puede ser con o sin representación.Comúnmente es oneroso, pero puede ser gratuito siasí se conviene expresamente. Puede ser para actosjurídicos específicos o puede ser mandato general; eneste último caso puede adoptar las tres formas consa-gradas en éF a. 2554 CC, es decir, para pleitos y co-branzas, para administrar bienes o para actos de domi-nio, bastando insertar en los poderes la mención deestas facultades para que el apoderado esté legitimadopara actuar en la extensión de las mismas.
II. De todo esto se deduce que el mandato en sí mis-mo tiene efectos entre las partes; para que se actúe fren-te a terceros se requiere un poder de representación.
El poder de representación es un acto unilateralque el mandante realiza frente a terceros a efecto deinvestir al mandatario de determinadas facultades; poresta razón el legislador mexicano exige que el poderdel mandato se otorgue en "escritura pública o encarta poder firmada ante dos testigos y con ratifica-ción de firmas del otorgante y testigos ante notarioante los jueces o autoridades administrativas: cuandoel poder sea general, cuando el interés del negocio lle-gue a cinco mil pesos o exceda de esa suma y, en tér-minos generales, cuando el mandatario haya de ejecutaralgún acto que conforme a la ley debe constar en ins-
trumento público" (a. 2555 CC). En estos casos laforma del poder es un elemento constitutivo del mis-mo y la extensión y límites de las facultades delmandato deben constar expresamente en el poder.Empero puede ser otorgado en documento privadocuando el negocio por el cual se otorga no exceda décinco mil pesos, e inclusive verbalmente cuando elinterés del negocio no exceda de doscientos pesos(a. 2556 CC). El mandatario debe actuar conforme alencargo y si se excede en sus límites, el acto jurídicoque realice estaré viciado de nulidad por falta de con-sentimiento del mandante: se trataría de un acto ju-rídico celebrado por una persona que no es la legítimarepresentante, acto que podría ser invalidado a noser que la persona a cuyo nombre fue celebrado elmismo lo ratificase (as. 1801, 1802 y 2583).
El mandato es un contrato fundado en la confian-za, por eso aun cuando el mandato es un contratoprincipal y oneroso, salvo que se pacte expresamentesu gratuidad, el contrato ea unilateral, en virtud deque el mandante puede revocar el mandato y el man-datario por su parte puede renunciar al mismo.
Las obligaciones del mandatario son tres: a) ejecu-tar los actos jurídicos encargados por sí o por conduc-to de un sustituto, si estuviese facultado para ello; b)ejecutar los actos conforme a las instrucciones recibi-das y en ningún caso podré proceder contra las dispo-siciones expresas, y c) rendir cuentas exactas de suadministración, conforme al convenio o en ausenciade éste cuando el mandante lo pida o en todo caso alfin del contrato, entregando al mandante todo lo quehaya recibido y pagando intereses por las sumasque pertenezcan al mismo si el mandatario ha distraídola cantidad de su objeto (aa. 2569-2572 CC).
Por su parte, el mandante está obligado a suminis-trar las cantidades necesarias para ejecutar el manda-to, a indemnizar al mandatario de todos los daños yperjuicios que le haya causado el cumplimiento delcontrato y a pagar el precio pactado (aa. 2577, 2578y 2549 CC).
Distínguese a este efecto el mandato conjuntocuando hay varios mandatarios y el mandato colec-tivo cuando hay varios mandantes; en el primer casocada mandatario responde de los actos realizados enl segundo los mandantes quedan obligados solidaria-
mente frente al mandatario (Sa. 2573 y 2580 CC).El mandato se extingue por las causas generales de
extinción de cualquier contrato; pero específicamentela ley contempla causas de terminación típicas del
136

contrato, como son: la revocación que puede hacersecuando el mandante lo quiera excepto cuando el man-dato sea forzoso, es decir, que haya sido estipuladocorno condición en un contrato bilateral o como me-dio para cumplir una obligación contraída; por renun-cia del mandatario, aun cuando en este caso el ejecutortendría que continuar con ci negocio mientras el man-dante no provee a la procuración, si de esto se siguealgún perjuicio; por muerte o interdicción de las par-tes, y por vencimiento del plazo y por conclusión delnegocio (aa. 2595 al 2603 CC).
En el mandato judicial, éste es el conferido paracomparecer ante las autoridades judiciales; se requierepoder o cláusula especial para actos personalísimos yde gestión y concluye además de los casos anterior-mente expresados, porque el poderdante se separe dela acción u oposición, por haber terminado la perso-nalidad del poderdante o transmitido los derechos so-bre la cosa litigiosa, y porque el dueño del negociohaga alguna gestión manifestando que revoca el man-dato, o porque designe otro procurador para el mismonegocio (a. 2592 CC).
III. BIBLIOGRAFIA: LOZANO NORIEGA, Francisco,Cuarto curso de derecho civil; contratos; 2a. cd., México,Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C., 1970;ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. VI,vol. II, Contratos; 2a. ed., México, Porrúa, 1975; SANCI-IEZMEDAL, Ramón, De los contratos civiles; Sa. ed., México,Porriia, 1980.
José de Jesús LOPEZ MONROY
Manifestación publica, y. LIBERTAD DE REUNION
Mano de obra. 1. Estudio de la distribución de la po-blación activa de un país en las diversas ramas de laactividad económica conforme a la actividad profe-sional que se practique; análisis de la evolución decada oficio en particular y de los efectos globales con-cernientes a la formación de empleos en cada indus-tria, y examen de los criterios generales según los cua-les se clasifican los diversos elementos de la poblaciónactiva. En México se conoce corno mano de obra elempleo de trabajadores para la realización de laboresespecíficas, sean o no calificadas; así como la disponi-bilidad de brazos de que se provea un patrono para laejecución de cualquier trabajo.
Para comprender el concepto mano de obra en elderecho del trabajo, es necesario acudirá] de pobla-
ción activa, así como a las características que infor-man sobre su estructura y distribución en un país,factores que permiten en el mareo de la economía na-cional, conocer cuál ha sido el desarrollo de cada acti-vidad, cuál el comportamiento por sectores o ramasde producción, cuáles las profesiones y oficios de ma-yor demanda y en cuáles sectores industriales se haoperado el desplazamiento humano, con mayor o me-nor intensidad. Ahora bien, podemos definir, con Pie-rre Naville, el conceptopoblación activa como "la masade agentes del trabajo que son los seres humanos, quie-nes designados en términos populares como mano deobra, constituyen la trama a partir dela cuales posibleemprender el análisis de algunos aspectos del trabajo,tales como la formación de trabajadores, su distribu-ción, las diferencias por sexo, su edad, su nacionalidado situación económica, su calificación y otros aspec-tos de su personalidad". Lo anterior permite establecerla íntima conexión que existe entre ambos términosconceptuales.
U. Las estructuras de conjunto de la mano de obranos llevan, en principio, a distinguir lo que los econo-mistas denominan clase productiva y clase estéril, yaque debemos tomar conciencia que fue la economíapolítica la primera en preocuparse de las característi-cas de la población activa. Hagamos un breve recorri-do histórico para justificar esta manifestación.
En el siglo XVIII los fisiócratas distinguían comoclase productiva a los agricultores, a los obreros, a lospeones, a los trabajadores agrícolas y a los mineros;estimaban clase estéril a los obreros empleados en lassubsistencias, a los obreros de transformación en ta-fleres y manufacturas, a los artesanos, a los emplea-dos en transportes de tierra y agua y a los comercian-tes, entre quienes distinguían negociantes, mercaderesy traficantes. Al finalizar dicho siglo, Lavoisier distin-guió como única clase la productiva e incluyó en ellaa: domésticos, trabajadores agrícolas, peones de fin-cas, viñadores, jornaleros de campo, obreros de fábri-ca, mineros, trabajadores del transporte, pescadores,marineros, mercaderes, artesanos y pequeños propie-tarios rurales y urbanos.
Durante el siglo XIX, al realizarse los censos de po-blación que tuvieron lugar a lo largo del mismo, sedistinguieron las profesiones liberales de otras activi-dades humanas, contándose entre las primeras: alclero, a los jueces, a los hombres de leyes o abogados,a los médicos, a los artistas, profesores y escritores; yen otro sector se incluyó a los comerciantes, merca-
137

deres, banqueros, aseguradores, prestamistas, miem-bros del ejército o la marina. Por separado se clasificóa los trabajadores en: obreros, artesanos, jornaleros,domésticos, empleados, personas sin ocupación espe-cial e individuos sin profesión. Este grupo fue al quese englobó a finales del mencionado siglo como manode obra.
En nuestro siglo se han formulado múltiples clasi-ficaciones, pero vayamos a las más recientes, de lasque tomaremos dos ejemplos, el de un país de la órbi-ta socialista y el de un país de la órbita capitalista.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS) ha distinguido y dividido en dos clases la po-blación activa: la que corresponde a las ramas indus-triales y aquella que corresponde a la producción ma-terial y a las ramas improductivas. En la primera ubicaa los trabajadores de la gran industria y los de la indus-tria de la construcción; a los de las industrias agrícolay silvícola; los de transportes y comunicaciones; losdel comercio, la alimentación pública, el aprovisiona-miento material y técnico; los de la instrucción y saludpúblicas y los servicios comunales que desarrollan al-gunos organismos bajo la administración del Estado(cooperativas y cuerpos sociales). En la rama de pro-ducción material se incluye a los trabajadores emplea-dos en el transporte de mercancías y el comercio; alos obreros; a los ingenieros y técnicos; a los emplea-dos públicos y al personal subalterno;a los miembrosde los koljoses y de explotaciones auxiliares individua-les; a los campesinos individuales y artesanos no agru-pados en cooperativas, y a los miembros de las familiasde obreros y empleados que se ocupen en explotacio-nes individuales auxiliares. Como ramas improductivasse coloca a: la instrucción y salud públicas; a los ser-vicios comunales; el transporte de viajeros y la admi-nistración del Estado en actividades secundarias deapoyo.
Una solución más práctica la ha dado Francia, paísque distingue su población activa en: personas inde-pendientes que no perciben salario; patronos; cuadrossuperiores, integrados por las profesiones liberales;cuadros medios, dentro de los cuales incluye las pro-fesiones técnicas; empleados públicos y privados;obreros en general; asalariados del Estado y de las co-munidades locales; asalariados a domicilio; trabajado-res domésticos; aprendices y otros grupos sociopro-fesionales. Los requerimientos de mano de obra setoman, según los doctrinarios franceses, de los últimosgrupos de la clasificación oficial.
III. La Organización Internacional del Trabajo(OIT), en un estudio de la mano de obra, la ha clasifi-cado de acuerdo a la actividad económica, en colecti-va y profesional individual. En la primera agrupa a to-das las personas que trabajan en una misma empresao establecimiento y que se dedican a una misma acti-vidad; toma en cuenta únicamente el producto elabo-rado tal y como sale de una fábrica y no el oficio decada trabajador, ni el papel que ocupa éste en el pro-ceso productivo. Desde este punto de vista, en lasindustrias petrolera, ferrocarrilera, automotriz, eléc-trica, química, p.e., tanto el peón como el auxiliar,el tornero, el truquero, el fresador, el montador, elpintor, como el ingeniero, el dibujante, la mecanógra-fa, las secretarias, los empleados de los diversos servi-cios interiores como mozos, cocineros, mensajeros,etc., o sea la comunidad que integra una fábrica ocualquier taller industrial o negociación mercantil,constituyen mano de obra colectiva.
En oposición, mano de obra profesional individuales aquella que torna como base el papel que desempe-ña cada persona en el proceso de producción. Y conbase en este criterio se agrupa a todas aquellas queejercen un mismo oficio o actividad, independiente-mente del lugar o empresa en la cual la ejerzan. Que-dan por lo mismo bajo un sólo rubro los profesionis-tas liberales, los jueces, los empleados, los obreros yartesanos, tos trabajadores agrícolas, los domésticos,etc. En esta clasificación sólo se ha procurado ofreceruna idea general que pueda ser utilizada por cada unode los Estados-miembros de la organización, con in-dependencia de su grado cultural o de desarrollo eco-nómico, ya que el objetivo no es apreciar las diferen-cias existentes en cuanto al tratamiento de la mano deobra o la distribución de la población activa, sinoofrecer métodos para su organización y dirección, através de programas experimentales que han sido pro-puestos a todos ellos.
IV. En lo que concierne a otros aspectos del pro-blema de mano de obra, considera la OIT que es ele-mental producir a bajo costo, y sin demoras, informa-ción fidedigna sobre su ubicación y empleo, a efectode que con dicha información pueda promoverse suplanificación y sean elaborados proyectos que la clasi-fiquen de in o do más eficaz, sobre todo en áreas dondese da ocupación a un mayor número de trabajadores.Los cuestionarios o programas deberán prepararse enforma de obtener informaciones cualitativas, o seaopiniones, percepciones, actitudes y juicios sobre las
138

cuestiones fundamentales (le la mano (le obra, limi-tando en lo posible los indicadores cuantitativos.
Se propone la creación de una dirección generalque sea la que implemente y ponga en ejecución talesprogramas. Estas direcciones que se constituyan encada país, podrán establecer a su vez comités de orien-tación integrados por representantes de los productosy usuarios principales de mano de obra, particular-mente en las zonas rurales, que examinen, p.c., la ex-tensión del trayecto entre el hogar y el trabajo; o loslímites de productividad de una región; la capacidado nivel artesanal de la mano de obra; a efecto de for-mular criterios que permitan su utilización óptima.De esta manera en cada localidad se podrán obtenerlas características fundamentales de la mano de obray se podrá institucionalizar la información que se re-cabe para aprovecharla en los estudios y análisis quese hagan sobre mercado de empleo.
Sugiere asimismo la OIT que el material que se re-cabe debe servir: a) para investigar respecto de cadatrabajador, el periodo de residencia en una zona o enel lugar donde se ponga en ejecución el programa; b)para establecer su nivel de educación o preparación;e) para apreciar su experiencia en cualquier tipo detrabajo o actividad, y d) para establecer, en caso de quela persona carezca de toda experiencia, qué posibili-dades se tienen de encaminarla hacia una adecuadacapacitación. La información podrá servir al mismotiempo para analizar aptitudes, estadio cultural de lazona, posición social de los trabajadores en una comu-nidad; al igual que conocer sus ambiciones personalesy proyecciones para un futuro inmediato.
Y, Finalmente y con excusas por no poder exten-demos en otros argumentos que contempla tan im-portante estudio, debemos hacer cuando menos refe-rencia a la formación de la mano de obra. La necesidadde crear nuevos puestos de trabajo, pero en condicio-nes óptimas, constituye en la actualidad una de lasprimeras necesidades sociales de nuestro inundo; am-pliar las actividades productivas con el único propósi-to de aumentar el número de empleot, se ha visto queproduce resultados negativos en vez de registrar unaadecuada evolución de la ocupación. Sólo una forma-ción eficiente y sólida del trabajador, mediante unaenseñanza general apropiada o una correcta orienta-ción profesional, ofrecerá soluciones útiles, pues laexperiencia ha demostrado que con un número limita-do de nociones básicas y esenciales, puede lograrseuna conveniente preparación y mejoramiento de fa si-
tuación de cada trabajador. La mano de obra resultamás aprovechable cuando al mismo tiempo que se ad-quieren conocimientos por parte del ser humano, sefijan en él bases para el desempeÍo de un oficio, seamanual o de otra índole. Con tales elementos la manode obra joven o adulta alcanzará la formación profe-sional que requiera para integrarse en el mercado deempleo.
u. APRENDIZAJE, CAPACITACION Y ADIESTRA-MIENTO.
VI. BIBLIOGRAFIA: DESPONTIN, Luis A., La técnicaen el derecho del trabajo, Buenos Aires, Claridad, 1941;G0NZALEZ SALAZAR, Gloria, Problemas de la mano deobra en México, México, UNAM, 1971; MARCHE, M., Cua-dros estad íst,cos del Instituto Nacional de Estadística y Estu-dios Económicos, París, Editorial de Minuit, 1957; NAVI-LLE, Pierre, Tratado de socioto-ía del trabajo, México, Fondode Cultura Econ6mica, 1963; ORGAMZACION INTERNA-CIONAL DEL TRABAJO, "Programas experimentales yorientaciones en materia de mano de obra", Revista Interna-cional del Trabajo, Ginebra, vol. 101, núm. 3, 1982; YES-110V, G., Anuario estadístico, Moscú, Comité del Estado deTrabajo y Asuntos Sociales, 1957.
Santiago BARAJAS MONTES DE OCA
Mano muerta, u. DESAMORTIZACION.
Maquiladoras, u. REGIMENES ADUANEROS.
Mar patrimonial. 1. El concepto, a pesar de estar de al-guna manera relacionado con el derecho internacionaldel mar, y de haber sido esgrimido en un momentodado por México, en las negociaciones internacionalesque eventualmente condujeron a un nuevo régimenjurídico para los mares, no es parte ni del derecho po-sitivo mexicano ni del derecho positivo internacional.Es necesario referirse a él debido a que, por ser unpseudo sinónimo del concepto de zona económica ex-clusiva, a menudo se le confunde con este último, loque constituye una imprecisión jurídica: p.c., en elPlan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se habla de lanecesidad de "evaluar los recursos del mar patrimo-nial y de la zona económica exclusiva", cçmo si Betratara de dos zonas marinas de jurisdicción nacionaldistintas. Este error se reitera en diversos documentosoficiales, así como en la literatura académica sobre eltema; pero no así en los textos legales en vigor, en losque afortunadamente se ha tomado debido cuidadode ceñirse a la terminología aceptada en el derecho in-
139

temacional, utilizando más bien el concepto de zonaeconómica exclusiva. Aún así, aunque es sólo este úl-timo concepto el que ha recibido carta de naturalezaen el derecho positivo, el de mar patrimonial, por sucontenido inherentemente nacionalista, se ha preser-vado en el lenguaje vernacular cuando se habla de lasnuevas instituciones del derecho del mar y, por ello,es necesario describir-sus antecedentes y su significado.
H. El concepto fue utilizado públicamente, porprimera vez, por el ministro de Relaciones Exterioresde Chile, Gabriel Véldez, a principios de 1970, en undiscurso ante el Instituto Ántúrtico Chileno, y defi-niéndolo como una zona de "hasta 200 millas dondeexistiera libertad de navegación y sobrevuelo ". Másadelante, fue desarrollado por su asesor jurídico, elprofesor Edmundo Vargas Carreño, resaltando preci-samente su componente económico. El énfasis puestopor Véldez en las citadas libertades, claramente indicala naturaleza del concepto que se proponía y, sobretodo, su intención política.
El término nace coincidiendo con la convocatoriaque hiciera la Asamblea General de la ONU para cele-brar una Tercera Conferencia de las Naciones Unidassobre Derecho del Mar, cuyo proyecto de agenda sepreparaba en ci seno de la Comisión de Fondos Mari-nos, misma que venía funcionando ya por tres años.Durante ese lapso, se habían venido perfilando variasposturas, por parte de los Estadoe, respecto a la aspi-ración que, desde la década de los cuarenta, se habíaoriginado entre algunos países de América Latina, detener en el mar una fuente reservada para su desarrolloeconómico. Esta aspiración, que significaba transfor-mar el derecho internacional para permitir la reclama-ción sobre una zona extensa del mar por parte decada Estado, había sido abrazada por un buen núme-ro de países en desarrollo, como parte de lo que sedio en llamar el "Movimiento de las 200 millas"(Székely, Latín Americe..
La actitud de las potencias marítimas industrializa-das era de absoluto rechazo a cualquier intento deampliar la jurisdicción nacional marina más allá delmar territorial, cuanto mas porque sentían que ya ha-bían mostrado demasiada flexibilidad durante la mis-ma década, al aceptar la derogación definitiva de lanorma tradicional de las tres millas, para dar paso ala nueva costumbre de las 12 millas de mar territorial.No estaban dispuestas, sobre todo, a una innovaciónque redundaría en perjuicio de sus intereses estratégi-cos en distintas partes del planeta. En efecto, temían
que si se permitía que los distintos Estados reclama-ran zonas de mar muy extensas adyacentes a sus cos-tas, la libertad tradicional de navegación en alta marquedaría derogada, con lo que sus flotas militares ten-drían que mantenerse alejadas de los continentes yterritorios insulares. En el otro cabo de la negociaciónse había conglomerado un pequeño grupo de países,entre los que sobresalían Brasil, Panamá, Perú y Ecua-dor, que proponían un mar territorial de 200 mi-llas en el que, consecuentemente, no habría libertadde navegación sino, solamente, el derecho limitado depaso inocente.
Çomo postura intermedia, tratando de conciliar lasdos antagónicamente opuestas arriba descritas, surgeaquella que ofrece a las potencias desarrolladas garan-tías para su libertad de navegación, a cambio de quereconozcan a los países que apoyaban el "Movimientode las 200 millas" la propiedad de todo Estado sobrelos recursos naturales en las mismas. Esta postura deconciliación identificaba precisamente el elemento
onómico que había dado lugar al nacimiento delmovimiento, y se percataba que la satisfacción de esaaspiración podía lograrse sin necesidad ide reclamar unmar territorial que implicara la derogación de las liber-tades tradicionales en alta mar. Así, se conjugaron losdos elementos, para dar lugar a una zona su¡ generis,con un contenido jurídico especial.
III. El presidente de México esgrimió el conceptoen 1972, definiéndolo como una zona en la que, sinmenoscabo de las libertades de navegación y sobre-vuelo, "el Estado costero tendría derechos preferen-tes o exclusivos de pesca". Sin embargo, ¡a tesis habíasido ya presentada por la delegación de México en laComisión de Fondos Marinos, el año anterior, refirién-dose a una "zona de jurisdicción especial" (Castañe-cla,La zona..
En abril de 1972, la delegación de México a la Terce-ra Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercioy Desarrollo, celebrada en Santiago de Chile, exten-dió el concepto para incluir no solamente la pesca si-no todos "los bienes económicos" del mar. En la Con-ferencia Especializada de Estados del Caribe sobreProblemas del Mar, que se celebró ese año en Repúbli-ca Dominicana, se produjo la Declaración de SantoDomingo, en la que México se distinguió como líderdel concepto de mar patrimonial. En este caso, el con-cepto fue refinado, ya que se puso a un lado la ideade derechos "exclusivos" o "preferenciales" y se em-pezó a hablar de "derechos de soberanía". Dos meses
140

después Kenia presentó, ante la Segunda Subcomisiónde la Comisión de Fondos Marinos, una propuestasobre una "zona económica exclusiva".
En 1973, ambas tesis fueron formalmente presenta-das ante la Comisión, con sus elementos ya más refi-nados. La del mar patrimonial fue presentada porMéxico, Colombia y Venezuela, y la de la zona econó-mica exclusiva por varios países africanos unidos aKenia. Antes de la iniciación sustantiva de la TerceraConferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho delMar, en Caracas en 1974, los "patrirnonialistas" sehabían alineado cómodamente al concepto de zonaeconómica exclusiva, gracias al contenido práctica-mente idéntico de ambas tesis.
Aparentemente, la razón por la que el término demar patrimonial no era tan aceptable para la gran ma-yoría de Estados, fue que semánticamente implicabala idea de soberanía, sobre todo si se le traducía alinglés. En el derecho anglosajón la idea de patrimo-nio implica la de la propiedad virtualmente absoluta.Lo anterior, aplicado a la zona de 200 millas, permi-tía interpretar que el Estado ejercía soberanía en lamisma. Precisamente el mérito de esta tesis de conci-liación consistía en desvestir a la zona de la soberaníade que se goza en una zona de propiedad absoluta,como es el mar territorial. Por ello, se llegó a hablarde "derechos de soberanía" sobre los recursos, perono sobre la zona misma. Como quiera que sea, la co-munidad internacional prefirió el concepto de zonaeconómica exclusiva, consagrándolo como parte delderecho positivo internacional.
IV. En conclusión, el concepto de mar patrimonial,cuando llegó a su niáxirno grado de elaboración, con-sistía en una zona marina de jurisdicción nacional,hasta 200 millas como máximo, medidas a partir delas mismas líneas de base desde las que se mide el marterritorial, sobre cuyos recursos naturales el Estadocostero ejerce derechos de soberanía, y en la que, a lavez, los demás miembros de la comunidad internacio-nal gozan de las libertades de navegación, sobrevueloy tendido de cables y tuberías submarinas.
y. ALTA MAR, DERECHO DEL MAR, DERECHOS DESOBERANIA, FONDOS MARINOS Y OCEANICOS, MARTERRITORIAL, PASO INOCENTE, ZONA ECONOMICAEXCLUSIVA.
V. BIBLIOGRAFIA: CASTAÑEDA, Jorge, "La zona eco-nómica y el nuevo orden económico internacional", Foro In-ternacional, México, núm. 73, septiembre de 1978; id-, "The
Concept of Patrimonial Sea in International Law", JodíanJournal of International Lan, númL 12, octubre de 1972;MENDEZ SILVA, Ricardo, El mar patrimonial en AméricaLatino, México, UNAM, 1974; SOBARZO LOAIZA, Alejan-dro, México y su mar patrimonial. La zona económica exclu-siva, México, Ciencia y Cultura, 1975; SZEKELY, Alberto,Latín Americe and tSe Development of tSe Lan of Che Seo,Nueva York, Oceana Publicationa, 1976, vol. 1; id., "La re-clamación mexicana sobre un mar patrimonial de doscientasmillas", Boletói Mexicano de Derecho Comparado, México,año IX, núms. 25-26, enero-agosto de 1976; TELLO,Manuel,"El concepto de mar patrimonial", Supervivencia, México,núm. 4, noviembre-diciembre de 1975; VARGAS CARRE-ÑO, Edmundo, América Latina y derecho del mar, México,Fondo de Cultura Económica, 1973.
Alberto SZEKELY
Mar territorial. 1. Franja de mar adyacente a las costascontinentales e insulares de un Estado, situada másallá de su territorio y de sus aguas marinas interiores,sobre cuyas aguas, suelo, subsuelo y espacio aéreo su-prayacente ejerce soberanía (a. 2 de la Convención delas Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, abiertaa la firma en Monetego Bay, Jamaica, el 10 de diciem-bre de 1982, DO del 3 de enero y lo. de junio de 1983).El término se refiere a la porción marina que perteneceen su integridad a un Estado por razón de constituiruna prolongación de su territorio en el mar, lo queobviamente resulta de una mera ficción jurídica, yaque semánticamnente no es del todo correcto hablar deun "mar de la tierra", o territorial.
II. El concepto surgió como pieza central del dere-cho del mar tradicional, disciplina que dividía el ám-bito marino en dos zonas jurídicas principales: el altamar, en el que todos los Estados de la comunidad in-ternacional ejercían libertades tradicionales como lasde navegación, pesca, sobrevuelo y, eventualmente, detendido de cables y tuberías submarinas, y el mar te-rritorial, porción de mar que se reservaba cada Estadoa lo largo de sus costas para protegerlas de cualquierembarcación o flota extranjera. Era este último, el cri-terio de seguridad nacional, el que justificaba la recla-mación de una franja marina de ese tipo. Ya en el nuevoderecho del mar los criterios para la delimitación dezonas marinas de jurisdicción nacional varían, prevale-ciendo especialmente el económico, mismo que dalugar a la creación del concepto de zona económicaexclusiva o mar patrimonial.
El jurista holandés Hugo Grocio expuso que la ju-risdicción del Estado sobre las aguas adyacentes a sus
141.

costas debía limitarse al alcance del control efectivoque estuviera en posibilidad de ejercer. Su compatriotaCornelius van Elynkershoek trata de concretar dicholímite aduciendo, en 1703, que si el límite debía coin-cidir con la capacidad de control efectivo desde lacosta, debía entonces ser fijado por el alcance de lasarmas, ya que son éstas las que aseguran la efectividaddel control (García Robles, pp. 12.13). Finalmente, elitaliano Ferdinand Galiani calculó, en 1782, que el al-cance del arma, entonces contemporánea, más sofisti-cada, el cañón, era de alrededor de 3 millas náuticas.La regla de las tres millas de mar territorial prevaleciódesde entonces entre la comunidad internacional, con-virtiéndose en una norma tradicional consuetudinariadel derecho internacional, pero sólo mientras esa co-munidad no varió en su composición y mientras siguióaceptándose el criterio de protección y seguridad comoúnico fundamento para establecer una zona de sobe-ranía a lo largo de las costas del Estado.
Fue precisamente el nacimiento a la vida indepen-diente de las repúblicas americanas, en el siglo XIX, loque vino a desestabilizar la vigencia hasta entonces"universal" de la regla de las tres millas. Dado quedesde la segunda mitad de dicho siglo y en la primeracuarta parte del presente comenzaron a proliferar re-clamaciones, por diversos países, sobre mares terri-toriales de una anchura mayor, la Liga de las Naciones,preocupada de los conflictos que podrían surgir conlas grandes potencias marítimas, que se aferraban a laregla tradicionálTnacribió el tema en la Conferenciapara la Codificación del Derecho Internacional, quese celebró en La Haya en 1930. En este foro se registroel primer fracaso de la comunidad internacional porllegar a un acuerdo al respecto.
En las siguientes dos décadas y media el asunto que-dó en manos de la práctica unilateral de los Estados,misma que presentó tantas y tan distintas variantesque para 1950 se podía ya aseverar que la norma tra-dicional había caído en desuso. La Asamblea Generalde la Organización de las Naciones Unidas confió en-tonces el tema a su órgano subsidiario, la Comisión deDerecho Internacional, quien después de varios añosde deliberaciones produjo un proyecto de articulado,sobre cuya base se convocó a la Primera Conferenciade Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que se ce-lebró en Ginebra en 1958. Las delegaciones partici-pantes formularon diferentes propuestas con diversasanchuras para el mar territorial. Las grandes potenciasmarítimas eventualmente estuvieron dispuestas a
aceptar una anchura de 6 millas, con una zona adicio-nal de otras 6 millas, en las que los Estados ejerceríanalgunas jurisdicciones limitadas. Otro grupo de Esta-dos, entre ellos México, proponían una anchura de 12millas. El intento fracasó nuevamente, ya que en lavotación no se pudo llegar aun acuerdo sobre ese tema,por más que la Conferencia sí pudo producir una Con-vención sobre el Mar Territorial, en la que se regulantodos los aspectos jurídicos de dicha zona, exceptuan-do su anchura máxima permitida.
Un nuevo esfuerzo fue realizado, aunque igualmentede resultados negativos, en la Segunda Conferencia delas Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cele-brada en la misma ciudad de Ginebra en 1960 (Széke-ly, Latín America). Una vez más quedó el asunto enmanos de la práctica estatal.
Para mediados del decenio de los sesenta ya eraposible aseverar que se había configurado una nuevanorma consuetudinaria del derecho internacional delmar, por la cual el Estado tenía derecho a establecerun mar territorial con una anchura máxima de 12 mi-llas. Cuando se convocó en 1970 a la celebración deuna Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre elDerecho del Mar (1974.1982), el tema de la anchuradel mar territorial había sido ya superado, codificán-dose la nueva regla sin .mayor problema en la Conven-ción citada, que dicha Conferencia abrió a la firma el10 de diciembre de 1982. Para entonces, eran otrosnuevos conceptos los que pretextaban la celebraciónde la Conferencia, con base en recientes criterios detipo económico, como son los de la "zona económicaexclusiva" y del "patrimonio común de la humanidad"aplicado a los fondos marinos internacionales.
III. En el derecho mexicano (Székely, México. ..el concepto se desarrolla a la par de su desenvolvimien-to en el derecho internacional del mar. El país heredade España, conforme al principio de utipossidetis, unmar territorial de 3 millas, al surgir a la vida indepen-diente. El primer instrumento legislativo nacional queregula la anchura del mar territorial fue la Ley de Bie-nes Inmuebles de la Nación (DO, 18 de diciembre de1902), fijándola en 3 millas.
La C de 1918, en su a. 27, habla de las "aguas delos mares territoriales" como propiedad de la nación;pero remite su anchura a "la extensión y términos quefije el derecho internacional", lo que denota que elConstituyente de Querétaro estaba quizá conscientedel proceso de evolución en el que se encontraba en-tonces este concepto en la comunidad internacional.
142

Quizá también percatado de Las variadas posicionesencontradas que se dieron en la Conferencia de la Hayade 1930, el legislador mexicano aumenta la anchuradel mar territorial mexicano a 9 millas, por medio delDecreto que reforma la Ley de Bienes Inmuebles de laNación (DO, 31 de agosto de 1935). La anterior dis-posición rige hasta la década de los sesenta.
Dados los acontecimientos en la Primera y SegundaConferencias de Naciones Unidas sobre el Derecho delMar, el legislador mexicano estima prudente estableceruna zona exclusiva de pesca de 3 millas, adyacente almar territorial (DO, 20 de enero de 1967). El paso finalfue dado con el Decreto que reforma el primero y se-gundo pfos. de la fr. II del a. 18 de la LGBN (DO, 26de diciembre de 1969), en el que la legislación nacio-nal se pone acorde con el derecho internacional positi-vo, al extender el mar territorial mexicano a 12 millas.
Es de recordar que la soberanía sobre el mar terri-torial está solamente limitada por el derecho de pasoinocente de que gozan las embarcaciones extranjeras.
u. AGUAS MARINAS INTERIORES, ALTA MAR, DE-RECHO DEL MAR, FONDOS MARINOS Y OCEANICOS,MAR PATRIMONIAL, PASO INOCENTE, PATRIMONIOCOMUN DE LA HUMANIDAD, SOBERANIA, ZONA ECO-NOMICA EXCLUSIVA.
IV. BIBEJOGRAFIA: CASTAÑEDA, Jorge, "Las refor-mas a los artículos 27,42 y 48 constitucionales relativos aldominio marítimo de la nación y al derecho internacional",El pensamiento jurídico de México en el derecho internacjo-noi, México, Porrúa, 1960; GARCIA ROBLES, Alfonso, Laanchura del mar territorial, México, El Colegio de México,1966; GOMEz ROBLEDO, Antonio, "El derecho del maren la legislación mexicana", México y el régimen del mar, Mé-xico, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1974, vol. 1; SE-PULVEDA, Bernardo, "Derecho del mar: apuntes sobre elsistema legal mexicano", Foro Internacional, México, vol.XIII, núm. 50, 2, octubre-diciembre de 1972; SZEKELY,Alberto, Latiri .dmerica and tSe Developinent of the Lina oftSe Sea, Nueva York, Oceana Publicationa, 1976; id., Méxicoy el derecho internacional del mar, México, UNAM, 1979.
Alberto SZEKELY
Marcas. (En singular, del alemán mark.) Señal dibujada,pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal ouna persona, p.c., en un esclavo, para distinguirlo osa-ber a quién pertenece.
II. Definición técnica. Signos utilizados por losindustriales, fabaricantes o prestadores de servicios,en las mercancías o establecimientos objeto de su ac-tividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos
gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, indi-vidualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en sucaso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.
Las marcas puestas a los ganados por los agriculto-res, se encuentran reglamentadas por el derecho civily no son propiamente signos distintivos de mercade-rías, sino del derecho de propiedad, aun cuando el a.56, inciso 18, del Reglamento de la Ley 'de Invencionesy Marcas (RLIM) los comprenda en la enumeraciónde los productos que pueden ser amparados por unamarca (Barrera Gral).
III. Utilidad de la marca. Su registro yuso traen, co-mo consecuencia, la protección de las mercancías y ser-vicios prestados, pues se evita la competencia deslealy, por tanto, el industrial o comerciante, conservan, enLo posible su crédito. Por otra parte, se garantiza a losconsumidores la obtención de la calidad que la expe-riencia les reporta con la adquisición de los servicios ymercancías a través de las marcas; e igualmente elconjunto de marcas en un país es en el extranjero unagarantía del comercio de exportación, lo que les otorgaimportancia particular (Sepúlveda).
IV. Origen. El origen y funciones de la marca estánprofundamente arraigados en la historia. Todos co-nocemos la función de los símbolos heráldicos queindicaban la filiación o el origen de una familia en par-ticular. Cuando se llega al aspecto comercial de las co-sas, tenemos los sellos o señales de los artesanos queindicaban su membrecía en ciertos gremios; y última-mente tenemos los símbolos que indican que un pro-ducto se origina en una determinada empresa comer-cial (Browne).
A principios del siglo, el mundo comercial se trans-forma por completo y, al nacer fa competencia, surgela marca como protectora del fabricante, pues amparay distingue sus productos; el fabricante al hacerle pu-blicidad a sus productos distinguidos con tal o cualmarca,acostumbra al público a ellos (Sonia Mendieta),'
1.Legislación mexicana. No se tiene noticia de queen la época precortesiana hubiera disposiciones sobreesta materia, pero sí en la Colonia, por lo que haceúnicamente a las marcas en los objetos de plata, p.c.,en las Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de laplatería, por el Marqués de Cadercyta, el 20 de octubrede 1638 (Rangel Medina).
2. En los códigos de comercio que han regido enMéxico (1854, 1884, 1889), no aparece una regulacióndirecta sobre la materia aunque sí disposiciones relati-vas a la misma. La primera ley que en forma especial
143

las reglamentó, fue la Ley de Marcas de Fábrica de 28de noviembre de 1889 (Rangel Medina).
V. Formación de ¡as marcas. Pueden constituir unamarca: Las denominaciones, signos visibles, nombrescomerciales, razones o denominaciones sociales y cual-quier otro medio susceptible de identificar los produc-tos o servicios a que se apliquen o tratan de aplicarseo de los giros que exploten, con tal que no estén prohi-bidos por la ley y sean suficientemente distintivos yno descriptivos (a. 90 de la Ley de inversiones y Mar-cas, LIM).
VI. Clasificación. El contenido del a. anterior perini-te clasificar a las marcas por su formación en: nomina-tivas, figurativas o emblemáticas, plásticas y mixtas.
1. Nominativas. Se comprende en éstas a las deno-minaciones, i.e., a todos aquellos nombres de cosasreales, imaginarios, mitológicos, de astros, de animales,de vegetales, de la naturaleza etc. (Sepúlveda). Lasdenominaciones sociales se refieren al nombre de lassociedades mercantiles de formación libre, pero se-guidas de la indicación o de sus siglas, del tipo de so-ciedad adoptada, p.c., Puerto de Liverpool, S.A. (a 89LGSM); la razón social, igualmente es el nombre delas sociedades mercantiles y se forma con el de uno ovarios socios, seguido también de la indicación o abre-viaturas del tipo de sociedad de que se trate, p.c., Ló-pez Montes, S. en C. (a. 52, LGSM) En algunas clasesde sociedades es forzoso el empleo de una razón social;en algunas, el de una denominación, en otras es opta-tivo el uso de unas u otras (Mantilla Molina).
En cuanto al nombre comercial se puede formar,tanto por la razón social como por la denominaciónde los empresarios colectivos y ambos pueden consti-tuir un signo distintivo de las negociaciones mercantiles(Barrera Graf).
Denominaciones no protegidas por la ley. La pro-tección de la marca se adquiere tanto por su uso (a.147, fr. II, LIM) como por su registro en la Secretaríadel Patrimonio y Fomento Industrial (aa. 88,93 LIM),actualmente en la Secretaría de Comercio y FomentoIndustrial (aa. 34, fr. XII LOAPF). La ley de la ma-teria no enumera qué denominaciones son objeto deprotección legal, pero sí se señalan aquellas que no sonsusceptibles de registro, p.c., los nombres descriptivosde los productos o servicios; las palabras que en el len-guaje corriente o en la práctica comercial se hayanconvertido en una designación usual o genérica; lasletras y números aíslados ; los nombres y seudónimos de
personas, sin consentimiento de los interesados, etc.(a. 91, fra. 1-II, Y, VI, XI-XIV, XX-XXI, LIM).
2. Figurativas o emblemáticas. Son las que consistenen dibujos o figuras características que, independiente-mente del nombre o denominación, sirven para desig-nar los productos a que se aplican (Rangel Medina),p.e., viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas,franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos,monogramas, estampillas, letras, guarismos bajo formaespecial y otros signos gráficos.
No son registrables como marcas: las figuras descrip-tivas de los productos o servicios, las letras, númerosy colores aislados; los escudos, banderas y emblemasde cualquier país, Estado, municipio o divisiones polí-ticas similares; los que reproduzcan o imiten signos opunzones oficiales de control y garantía adaptados porun Estado, sin autorización de la autoridad compe-tente; los que reproduzcan o imiten monedas, billetesde banco, condecoraciones, medallas u otros premiosobtenidos, etc. (a. 91, frs. V-XI, XVI, XX-XXI, LIM).
3. Plásticas. Cuando es la forma de los productos,o la forma de sus envases, o la forma de sus recipien-tes, o la forma de las respectivas envolturas; el mediomaterial que se emplea como signo distintivo de lasmercancías, las marcas se llaman formales o plásticas.Las figuras geométricas y los relieves pueden incluirsetambién en este grupo (Rangel Medina).
No son objeto de registro: los envases que sean deldominio público o que se hayan hecho de uso comúny, en general, aquellos que carezcan de una originalidadtal que los distinga fácilmente; la fonna usual y co-mente de los productos o la impuesta por la naturalezamisma del producto o del servicio o por su funciónindustrial (a. 91, frs. ifi y 1V, LIM).
4. Mixtas. También llamadas compuestas, pues sonuna combinación de marcas nominativas y figurativas.La existencia de este tipo de marcas, permite el registrode denominaciones o figuras que en forma aislada noson registrables (a. 91, fr. VI).
VII. Marcas ligadas, colectivas y vinculadas. Estaclasificación obedece a la relación entre las marcas.
1. Marcas ligadas. Son las que la Secretaria de Co-mercio y Fomento Industrial declara como tales, cuan-do, a su juicio, "sean idénticas o semejantes en gradotal que puedan confundirse y amparen los mismos osimilares productos o servicios" (a. 96 LIM). Para quela transmisión de este tipo demarcas pueda registrarse,es necesario que su titular las transfiera todas ellas a lamisma persona (a. 143 LIM); sin embargo, si dicho
-
144

titular considera "que no existirá confusión en casode que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona","podrá solicitar que sea disuelta la relación estableci-da", debiendo resolver en definitiva lo que proceda,dicha Secretaría (a. 97 LIM).
2. Marcas colectivas. Es el signo destinado a ser co-locado sobre mercancías para indicar especialmenteque han sido producidas o fabricadas por un grupo depersonas o en una localidad, región o país determinado(Rangel Medina). La LIM no las regula.
3. Mareas vinculadas. El a. 127 de la LIM se refierea éstas, en el sentido de que ordena que: "Toda marcade origen extranjero o cuya titularidad corresponda auna persona física o moral extranjera,que esté desti-nada a amparar artículos fabricados o producidos enterritorio nacional, deberá usarse vinculada a una marcaoriginariar*nte registrada en México".
Se excluyen de la obligación anterior las marcas deservicios, los avisos comerciales y los nombres comer-ciales, cuando no se usen como marca, así como lasmarcas sin denominación.
VIII. Marcas y leyendas obligatorias. La LIM ordena(a. 119) que: "los productos nacionales protegidos pormareas registradas en México, deberán llevar ostensi-blemente la leyenda 'marca registrada', su abreviatura'mar. reg.' o las siglas 'M.R.'" Su omisión, aun cuandono afecta la validez de la marca, impide a su titular elejercicio de las acciones civiles o penales correspon-dientes.
Por lo que hace alas marcas de servicios, la "leyendadeberá aparecer tanto en el lugar en que se contrateno presten los servicios, como en aquellos medios capa-ces de presentarla gráficamente".
Igualmente se previene (a. 120 LIM) que: "En losproductos de elaboración nacional deberá indicarse laubicación de la fábrica o lugar de producción. Cuandodichos productos se fabriquen en el extranjero, tal in-dicación será la que corresponda al territorio nacional".
Por otra parte, tratándose de "productos nacionalesen los que se utilicen marcas, registradas o no, deberánostentar en forma clara y visible la leyenda 'Hecho enMéxico`; y en cuanto a los productos de exportación,éstos deberán ostentar, además, la contraseña que, ensu caso, establezca la Secretaría de Comercio y Fo-mento Industrial, en la forma y dimensiones que sefijen (a. 121 LIM).
En cuanto al uso obligatorio de marcasen cualquierproducto, compete a la Secretaría de Comercio y Fo-mento Industrial, declararlo, por razones de interés
público (a. 125 Lll\'l). Al efecto se han publicado tresdecretos en el DO, de fechas: 4 de octubre, 29 de no-viembre de 1952 y 29 de mayo de 1949, a través delos cuates se declara obligatorio el uso de marcasen losartículos de viaje, así como en los cinturones, carteras,monederos, etc., que se fabriquen total o parcialmentecon piel, en la República; todos los artículos de platalabrada, plateados o de alpaca, que se elaboren en laRepública o que se pongan a la venta en ella; y, en lasmedias "nylon" y de otras fibras artificiales o sinté-ticas.
IX. Procedimiento de registro. El registro puedesolicitarlo el titular de la marca o persona distinta (a.92 LIM). Tanto la ley de la materia como su reglamen-to, contienen las disposiciones relativas al registro dela marca (u. aa. 100-111 LIM y 53 a 58 del RLIM),tales como;
1. Presentación de la solicitud ante la DirecciónGeneral de Invenciones y Marcas, dependiente de laSecretaría de Comercio y Fomento Industrial, ciñén-dose al modelo que se proporciona en dicha Dirección.Deberá especificarse los productos o servicios que pro-tegerá la marca. Al efecto, el RLIM contiene una listade artículos, productos o servicios que protegen lasmarcas (a. 56) y se anexarán los documentos necesa-rios para la descripción de la marca.
2. Recibida la solicitud y previo pago de derechos,se procede al examen administrativo para que la oficinaestablezca la satisfacción de loa requisitos legales y re-glamentarios.
3. Examen de novedad. Con posterioridad a dichoexamen administrativo, se procede al de novedad, queconsiste en una comparación entre la marca solicitaday todas las marcas de esa misma clase que estén vigen-tes o en trámite (Sepúlveda).
4. Expedición del título: "Concluido el trámite dela solicitud y satisfechos los requisitos legales, se re-querirá el pago de derechos por el registro de la marcay expedición del título. De no cubrirse los derechosdentro del plazo que al efecto se señale, que no podráser menor de ocho días hábiles, se tendrá por abando-nada la solicitud" (a. 109 LIM).
5. Vigencia de la marca: "Los efectos del registrode una marca tendrán una vigencia de cinco años apartir de la fecha legal. Este plazo será renovable inde-finidamente por períodos de 5 años, de reunirse losrequisitos establecidos en la ley de La materia" (a. 112LIM).
X. Tutela de la marcas. Las marcas registradas tie-
145

nen una protección jurídica más amplia que las no re-gistradas, ya que éstas se protegen únicamente con laacción de competencia desleal bajo la forma de accióncivil de responsabilidad, fundada en el a. 1910 del CC,o bien como acción de nulidad en un procedimientoadministrativo, respecto a otras marcas iguales y pos-teriormente registradas (aa. 93, 147, fr. II, y 151 LIM)(Barrera Gral).
La LIM establece tres tipos de acciones para la tu-tela de las marcas: (Barrera Graf):1. Acción administrativa. Se refiere a la acción de nu-lidad, mediante la cual el particular afectado, usuariode una marca registrada o no, y el Estado, solicitan ladeclaración respectiva a la Secretaría de Comercio yFomento Industrial (a. 151 LIM).
2. Acciones civiles. El a. 214 de la LIM, estableceque: "Independientemente de la sanción administrati-va y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado porcualquiera de las infracciones y delitos a que esta leyve refiere, podrá demandar del o de los autores de losmismos, la reparación y el pago de los daños y perjui-cios sufridos con motivo de la infracción o del delito".
"En la doctrina, tres son las acciones civiles quegeneralmente se estudian en los casos de uso ilegal deuna marca registrada: la acción inhibitoria, la de dañosy perjuicios y la de destrucción de las marcas ilíci-tamente fabricadas (a. 2028 CC). Aquélla tiende aobtener del juez civil una sentencia de condena queprohiba al usuario ilegal el empleo futuro de la marcamateria de litigio, respecto a productos iguales o se-mejantes a aquellos que han sido reservados por eltitular de la marca registrada. La acción de indemniza-ción, que es una acción eminentemente patrimonial,busca obtener la reparación de los daños y perjuiciossufridos por el actor, como consecuencia del procederilícito del demandado" (Barrera Graf).
3. Acciones penales. La doctrina estudia cinco, asaber: la acción de invasión; de imitación, de falsifica-ción, la de uso ilegal de la marca y de la competenciadesleal (a. 211 LIM).
Para el ejercicio de la acción penal se requerirá laprevia declaración de la Secretaría de Comercio y Fo-mento Industrial "en relación con la existencia delhecho constitutivo del delito de que se trate" (a. 213).
Son competentes los tribunales de la federaciónpara conocer tanto de los delitos como de las contro-versias civiles que se susciten con motivo de la aplica-ción de la ley; cuando dichas controversias afectenúnicamente intereses particulares, podrán conocer de
ellas, a elección del actor, los tribunales del orden co-mún (a. 215).
XII. Legislación vigente en torno a las marcas.1. Nacional. LIM (DO 10/11/1976); RLIM (DO 201
1111981); Reglamento de la Ley de Inversiones y Mar-cas en materia de Transferencia de Tecnología y Vincu-lación de Marcas (DO 14/X/1976); Decreto por el quese otorga ampliación, por un año más. del plazo de dos,a que se refiere el a. decimosegundo transitorio de laLIM (DO 6/11/1978); Acuerdo mediante el cual se con-cede en lo general ampliación por un año, contado apartir del 29 de diciembre del año en curso, para darcumplimiento a las obligaciones consignadas en losaa. 127 y 128 de la LIM (DO 13/Xll/1979); Acuerdopor el que se concede en lo general ampliación por unaño, contado a partir del 29 de diciembre de 1980,para el cumplimiento de las obligaciones • que se re-fieren los aa. 127 y 128 de la LIM (DO 30/X11/1980y 2/11/1981); Acuerdó mediante el cual se concede enlo general, ampliación por un año, contado a partir del29 de diciembre de 1981 (DO 9/X1I/1981); Decretoque declara obligatorio el uso de marcas en los artículosde viaje, así como en los cinturones, carteras, mone-deros, etc., que se fabriquen total o parcialmente conpiel en la República (DO 4/X/1952); Decreto que de-clara obligatorio el uso de marcas para todos los artícu-los de plata labrada, plateados o de alpaca, que se ela-boren en la República o que se pongan a la venta enella (DO 29/XI/1952); Decreto que declara obligatorioel uso de marcas para las medias nylon y de otras fibrasartificiales o sintéticas (DO 24/V/1949); Decreto quedeclara obligatorio el uso de marcas para las prendasde vestir (DO 21/X/1952); Ley sobre el Control y Re-gistro de la Transferencia de Tecnología de Uso y Ex-plotación de Patentes y Marcas (DO 11/I/1982);Avisoa los industriales, comerciantes y público en general,sobre la norma oficial número Z-9-1978, emblema de-nominado hecho en México (DO 8/111/1978).
2. Internacional. Decreto por el que se aprueban lasrevision3s que se hicieron en Eatocolmo, suecia, el 14de julio de 1967, al Convenio de París para la protec-ción de la propiedad industrial, del día 20 de marzode 1883 (DO 5/111/1976); Decreto por el que se pro-mulga el Convenio de París para la protección de lapropiedad industrial, adoptado en Estocolmo el 14 dejulio de 1967 (DO 27/VII/1976).
y. NOMBRE COMERCIAL, SOCIEDADES MERCAN-TILES.
146

XIII. BIBLEOGRAFIA: ALVAREZ SOBERANIS, Jaime,La regulación de las invenciones y marcas y de la transferenciade tecnología, México, Porrús, 1979; BARRERA GRAF,Jorge, Tratado de derecho mercantil, México, Porrúa, 1957,vol. 1; MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho mercan-til; 21a. cd., México, P.rrúa, 1981; RANGEL MEDINA, Da-vid, Tratado de dereho marcado, México, Editorial Librosde México, 1960; SEPULVEDA, César, El sistema mexicanode propiedad industrial; 2a. cd., méxico, Pori-úa, 1981.
Genaro GONGORA PIMENTEL
Masa heredItaria. 1. Conjunto de cosas, derechos yobligaciones que no se extinguen con la muerte, y cons-tituyen el patrimonio a transmitirse por sucesión.
II. Para el derecho romano, la herencia era un con-junto, una universalidad, una unidad jurídica (univer.sum jus) formada por los bienes y las deudas del decujus. Lo tue se transmitía al heredero era un momenjuris, o sea el conjunto en bloque, con su activo y supasivo. Así, el heredero continuaba la personalidadpatrimonial del difunto, además de su personalidad depater familias, de jefe y soberano del culto y del grupofamiliar.
El antiguo derecho germánico, por el contrario,consideraba la sucesión de las cosas en particular, sinenglobadas en un conjunto.
La concepción romana de la subrogación por partedel heredero de la personalidad del difunto fue acogidapor las legislaciones posteriores, llegando así —aunquecon limitaciones— a los modernos códigos. Hoy día seconsidera que el heredero continúa la personalidadpatrimonial del causante, o sea todo lo que atañe alaspecto económico, mas no a la personalidad familiar,religiosa o moral del mismo.
UI. En nuestro derecho, como en la generalidad delos ordenamientos jurídicos modernos, la muerte delcausante opera la extinción de su personalidad jurídicay, con ella, una gran suma de deberes y derechos, in-cluso de carácter económico. Se extinguen, p.c., losderechos reales de usufructo, uso y habitación (aa.1038, fr. 1, y 1053 CC); los derechos inherentes a lapersonalidad del individuo, como son los que derivande las relaciones familiares (matrimonio, patria potes-tad, etc.); los provenientes de contratos celebradosintuitu personac, porque al contratar se ha tenido encuenta cierta cualidad intransferible del titular (p.e.,mandato, sociedad, arrendamiento de obras o de ser-vicios); se extinguen asimismo las acciones carentesde contenido económico (como 'la de divorcio, la quedemanda la nulidad del matrimonio, ciertas acciones
penales, etc.) y algunas de carácter económico (p.c.,derecho a demandar alimentos); se extinguen tambiénlos derechos y deberes inherentes a los cargos públicosque hubiere ocupado el de cujus (miembro del parla-mento, titular de una secretaría o de cualquier enteestatal, etc.).
Por otro lado, el difunto "salió de este mundo consu calidad de deudor y de acreedor, y hallamos desea-ble que su fallecimiento signifique lo menos posible asus deudores y acreedores-(de Ibarrola, p. 497). Existeun conjunto de bienes y de obligaciones de contenidoeconómico que no están ligados a la personalidad par-ticularísima de su titular y que, por eso, pueden sertransmitidos a otro (Biondi, pp. 178 y s&). Este con-junto forma la masa hereditaria. Según Kelsen, el pa-trimonio del difunto es un centro de imputación deintereses. En la sucesión por causa de muerte la leyunifica idealmente las relaciones patrimoniales queconstituyen la masa, para garantizar, por un lado, lasatisfacción de las deudas del difunto y, por otro, queel patrimonio del heredero no quede afectado por lasmismas.
IV. Contenido de la masa hereditaria. Según AraujoValdivia, como regla general "Son transmisibles todoslos bienes corpóreos e incorpóreos de contenido patri-monial existentes al ocurrir el fallecimiento y la intrans-misiblidad es la excepción, por lo que debe estar fun-dada en la ley o en la naturaleza vitalicia oestrictamen-te personal del bien de que se trate" (p. 443). El a.1281 del CC define la herencia como "la sucesión entodos los bienes del difunto y en todos sus derechos yobligaciones que no se extinguen por la muerte".
Se transmiten, por tanto, los derechos reales de pro-piedad —con todas sus cargas y obligaciones— y de po-sesión; los derechos y obligaciones emergentes de con-tratos que no se hayan celebrado intuitu perro nne conrelación al difunto (y aun en caso contrario, los valoreseconómicos ya adquiridos, como el derecho al cobro deuna obra ya ejecutada); los derechos y obligacionesde origen extracontractual (p.c., los emanados de ofer-ta al público, de promesa de recompensa, de estipula-ción para otro, de enriquecimiento injusto, de gestiónde negocios); los emergentes de actos ilícitos (repara-ción del daño material, del moral en ciertos casos, a.1916 CC, restitución del producto del robo, indemni-zación por lesiones, etc.); tos emanados de respc'nsabi-lidad objetiva; los que constan en documentos a laorden o al portador; y muchos otros.
Se transmiten, consecuentemente, los derechos pro-
147

cesales, los medios legales de hacer valer en juicio losderechos sustantivos, aun algunas acciones que no tie-nen contenido patrimonial, siempre que su resultadopueda modificar las expectativas hereditarias (p.c., lainvestigación y el desconocimiento de la paternidad).
Y. Relación de los herederos en La masa hereditaria.Naturaleza jurídica. Para la doctrina tradicional, el pa-trimonio del de cujus y el patrimonio del heredero—o herederos— que aceptaba a beneficio de inventa-rio constituían dos esferas separadas; no se producíala confusión de patrimonios hasta que se pagaran lasdeudas y cargas hereditarias, se hiciese el inventario yavalúo de los bienes del difunto, la partición y la adju-dicación a los herederos. Esta tesis inspiró las disposi-ciones de los códigos civiles de 1870 y 1884. El CC de1928 expresa en su a. 1288: "A la muerte del autorde la sucesión los herederos adquieren derechç a lamasa hereditaria como a un patrimonio común, mien-tras que no se hace la división". Y el a. 1289: "Cadaheredero puede disponer del derecho que tiene en lamasa hereditaria, pero no puede disponer de las cosasque forman la sucesión". Esto es, cada heredero puedeenajenar y gravar su parte alícuota en la masa, comoun todo ideal, pero no puede disponer de los bienesen concreto.
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la relación de loehereceros con la masa hereditaria? Los autores nacio-nales sostienen distintas posiciones: para de Ibarrola,el heredero, mediante la aceptación de la herencia,"deviene. . . .propietario de las cosas que integran elcaudal reicto, acreedor de los créditos, etc." (p. 777).Si son varios los herederos, se constituye una copro-piedad en que el derecho de cada uno recae pro indi-viso sobre una cuota ideal del patrimonio de! difunto(p. 780). En el mismo sentido, Rojina Villegas: ". . .ennuestro derecho la herencia es una copropiedad entrelos herederos, respecto a un patrimonio, como con-junto de bienes, derechos y obligaciones, que consti-tuyen la masa hereditaria" (p. 325).
Según Uribe, el derecho del heredero sobre la masano es el de propiedad, ni es un derecho real o personal,sino que es un derecho sui generis. El CC de 1928 des-truye —para este autor— el principio de las dos esferaspatrimoniales separadas: "...toda persona tiene unsolo patrimonio, ya que el heredero sólo adquiere ala muerte del autor de la sucesión un derecho sui gene.ría que entra en su patrimonio y subsiste el patrimoniodel de cujus independientemente, como la personamoral sucesión de" (pp. 74-83). El centro de referen-
cia "sucesión de" (persona moral) es independientedel centro de referencia del heredero.
u. HERENCIA.
VI. BIBLIOGRAFIA: ARAUJO VALDIVIA, Luis, Dere-cho de las cosas y derecho de las sucesiones; 2a. cd., Puebla,José M. Cajica, 1972; BIONDI, Blondo, Los bienes; trad. deAntonio de la Esperanza Martínez Radio, Barcelona, Bosch,1961; IBARROLA, Antonio de, Cosas y sucesiones; 4a. cd.,México, Porrúa, 1977; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Com.pendía de derecho civil, 1 II, Riene., derechos reales y sace-clanes; lOs. ed., México, Porrúa, 1978; URIBE, Luis F., Su-canone: en el derecho mexicano, México, Jus,?962.
Carmen GARCIA MENDIETA
Maternidad. 1. (De materno, estado o calidad de ma-dre.) La maternidad tiene en derecho varios efectos:en relación a Ja filiación; al ejercicio de la patria potes-tad; a loe alimentos; a las sucesiones, en las relacioneslaborales; en el establecimiento de la punibiidad, etc.
II. Por lo que se refiere a la filiación, el a. 360 CCespecifica que ésta resulta con respecto a la madre delsolo hecho del nacimiento. Este hecho puede ser in-vestigado por el hijo habido fuera del matrimonio opor sus descendientes, pudiendo probarse por cualquiermedio ordinario excepto cuando se trate de imputarla maternidad a una mujer casada, salvo que la investi-gación se deduzca de una sentencia, ya sea civil o penal(aa. 385 y 386 CC).
Esta acción sólo puede ser intentada en vida de lasupuesta madre (a. 388 CC); a menos que hubiere fa-llecido durante la minoría de edad del hijo en cuyocaso podrá intentarse dentro de los cuatro años siguien-tes a la mayoría de edad.
Una vez establecida la maternidad y la filiación, elhijo tiene derecho a llevar el o los apellidos de la madredependiendo si sólo se establece la maternidad o lamaternidad y la paternidad; a ser alimentado porla madre y a percibir la porción hereditaria y los ali-mentos que fije la ley (a. 389 CC).
Como el derecho a percibir alimentos es recíproco,la madre también lo tendrá respecto del hijo al igualque en relación a la porción de la herencia.
Asimismo, la madre ejercerá la patria potestad enlos términos del ordenamiento civil.
III. El a. 123, fr. V, de la C garantiza el goce de cier-tas prerrogativas para las mujeres embarazadas entrelas que está el descanso con goce de sueldo de seis se-manas anteriores a la fecha aproximada para el partoy de seis semanas posteriores al mismo. Además de
148

ello, en el periodo de lactancia la madre gozará de dosdescansos extraordinarios por día, de media hora cadauno, para alimentar a su hijo.
Por su parte, el tít, quinto de la LFT consagra unaserie de modalidades cuyo propósito, en los términosdel a. 165 de la propia ley, es la protección de la ma-ternidad.
u. FILIACION, MUJERES TRABAJADORAS, PATER-NIDAD, PATRIA POTESTAD.
JV. BIBLIOGRAFIA: CUEVA, Mario de la, El nuevo de-recho mexicáno del trabajo, México, Porrúa, 1972, t. 1; GA-LINDO GARFIAS Ignacio, Derecho civil; 2a. cd., México,Porrúa, 1976; IBARROLA, Antonio de, Derecho de familia;2a. cd., México, Porrúa, 1981.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N
Matrimonio. I. (Del latín matrimonium.) Son tres lasacepciones jurídicas de este vocablo. La primera se re-fiere a la celebración de un acto jurídico solemne entreun hombre y una mujer con el fin de crear una unidadde vida entre ellos; la segunda, al conjunto de normasjurídicas que regulan dicha unión, y la tercera,. aun es-tado general de vida que se deriva de Las dos anteriores.
De ahí que se pueda afirmar que el matrimonio esuna institución o conjunto de normas que reglamen-tan las relaciones de los cónyuges creando un estadode vida permanente derivado de un acto jurídico so-lemne. Ello a pesar de que el a. 130 de la C lo definesimplemente como un contrato civil.
II. En la doctrina se han elaborado varias teoríasen torno a la naturaleza jurídica del matrimonio. Tresde ellas se derivan de las acepciones señaladas —actojurídico, institución y estado general de vida—, ademásse habla de: matrimonio-contrato, matrimonio-contra-to de adhesión, matrimonio-acto jurídico condición ymatrimonio-acto de poder estatal.
La primera, matrimonio-contrato, encuentra, enMéxico, su fundamento en el a. 130 de la C citado apesar de que dicho a. es el resultado de circunstanciashistóricas de un momento dado, como fue el interéspor evitar que la Iglesia siguiera teniendo el controlsobre dicha institución, interés que refleja claramentela ideología de la Revolución Francesa. Por otro lado,el contrato tendrá siempre un carácter eminentementepatrimonial, no así el matrimonio; el contrato puedeser revocado o rescindido por la sola voluntad de laspartes sin intervención del poder judicial, el matrimo-nio no. Estas observaciones desvirtúan por completo
la teoría de la naturaleza contractual del matrimonio.Los autores que postulan la teoría del matrimonio
contrato de adhesión, explican que es el Estado quienimpone el régimen legal del matrimonio y los consortessimplemente se adhieren a él. A esta teoría se le opo-nen las mismas observaciones esgrimidas en el anterior,ya que conserva el concepto contractual.
La teoría del matrimonio-acto jurídico condición,se debe a León Duguit quien define a este tipo de actocomo el que "tiene por objeto determinarla aplicaciónpermanente de todo un estatuto de derecho a un indi-viduo o conjunto de individuos, para crear situacionesjurídicas concretas, que constituyen un verdadero es-tado por cuanto no se agotan con la realización de lasmismas, sino que permiten una renovación continua"(Rojina Villegas, t. II, p. 212).
La teoría del matrimonio-acto de poder estatal,pertenece a Cicu, quien explica que la voluntad de loscontrayentes no es más que un requisito para el pro-nunciamiento que hace la autoridad competente ennombre del Estado, y en todo caso es este pronuncia-miento y no otra cosa, el que constituye el matrimo-nio. Esta teoría es válida para países como México, enlos que la solemnidad es un elemento esencial del ma-trimonio.
III. Requisitos para contraer matrimonio. En cuantoa la capacidad el a. 148 CC establece que para contraernupcias el varón necesita haber cumplido dieciséis añosy la mujer catorce. Las dispensas de edad sólo se daránpor el jefe del Departamento del Distrito Federal o losdelegados, y por causas graves y justificadas.
Tratándose de menores de edad se requiere, tam-bién, el consentimiento de la persona bajo cuya patria-potestad o tutela se encuentren; faltando éstos, el deljuez de lo familiar de la residencia de! menor (a. 150).
La voluntad debe estar exenta de vicios. El errorsólo es vicio de la voluntad si recae sobre la personadel contrayente, no sobre sus cualidades personales(a. 235, fr. 1, CC); la violencia adquiere importanciatratándose de un rapto, ya que el vicio se convierte enun impedimento para contraer nupcias, no sólo en po-sible causa de nulidad, hasta que la raptada no sea de-positada en un lugar seguro (a. 156, fr. VII CC).
En cuanto a la licitud en el objeto, motivo o fin, ela. 147 CC establece que "cualquier condición contrariaa la perpetuación de la especi o a la ayuda mutua quese deben los cónyuges se tendrá por no puesta", deello se derivan los impedimentos señalados en los aa.156 a 159 CC que pueden clasificarse en dirimentes
-
149

(aquellos que producen la nulidad del matrimonio), eimpedientes (aquellos que no invalidan al acto, pero sílo convierten en ilícito).
Entre los primeros se encuentra: la falta de consen-timiento de quienes ejerzan la patria potestad, el tutoro juez en su caso; el parentesco; el adulterio habidoentre los pretendientes; el atentado contra la vida dealguno de los casados para contraer nupcias con el quequede libre; la fuerza o miedo graves; la embriaguezhabitual y el uso indebido y persistente de drogas ener-vantes; la impotencia incurable para la cópula; las en-fermedades contagiosas o hereditarias que sean cróni-cas e incurables; el idiotismo y la imbecilidad; y lasubsistencia de un primer matrimonio al momento decelebrar el segundo.
Los segundos son la falta de edad requerida por laley y el parentesco por consanguinidad en línea colate-ral desigual, estando pendiente, en ambos casos, la re-solución de dispensa; el que no hayan transcurrido 300días contados a partir de la disolución del matrimonioanterior ya sea por nulidad o muerte del marido -tra-tándose de la mujer; para ambos cónyuges debe trans-currir un año de haberse ejecutoriado la sentencia dedivorcio voluntario y dos para el cónyuge culpable enlos casos de divorcio necesario; y el matrimonio entretutor y pupilo cuando no haya sido obtenida la dis-pensa previa aprobación de las cuentas de la tutela.
IV. Los efectos que produce la celebración del ma-trimonio son de tres tipos: a) entre consortes; b) enrelación a loe hijos, y c) en relación a los bienes.
Loe primeros están integrados por el conjunto dedeberes y derechos irrenunciables, permanentes, recí-procos, de contenido ético jurídico. Estos deberes son:de fidelidad, de cohabitación y de asistencia.
El deber de fidelidad no está contemplado como talen el CC; sin embargo, es un principio ético-social de-fendido jurídicamente con el fin de preservar la moralfamiliar a través de sanciones que se imponen para loscasos de infidelidad (aa. 267, fr. 1, CC, y 273-276 CP).
Este deber no termina en la abstención de sostenerrelaciones carnales extramatrimoniales, sino que abarcatodo tipo de relaciones y actos que puedan constituiruna violación a este deber aunque no consumen el adul-terio siempre que denoten una lesión grave a la unidadde vida que debe existir entre los cónyuges (GalindoGarfla.s, p. 537). Los autores señalan que el derechocorrelativo a este deber es precisamente el derecho ala relación sexual satisfactoria dentro del matrimonio.
El deber de asistencia (a. 162 CC) abarca la obliga-
ción alimentaria entre los cónyuges y se extiende atodo tipo de asistencia tanto moral como patrimonialque se deben recíprocamente los esposos para mante-ner decorosa y dignamente su unión. Algunos autoresseparan por un lado el concepto de asistencia y porotro el de ayuda mutua, considerando en el primerolos aspectos de apoyo moral, cuidado en casos de en-fermedad, afecto, etc., y en el segundo el aspecto pa-trimonial como los alimentos y la ayuda al sostenimien-to del hogar conyugal.
El deber de cohabitación emana directamente de lacomunidad íntima de vida que debe existir entre losesposos, ya que ésta no sería posible sin el deber jurí-dico de habitar en una misma casa (a. 163 CC). De estedeber surge el concepto de domicilio conyugal.
Los efectos del matrimonio en relación a loe hijoshan sido clasificados en tres robros: a) para atribuirlesla calidad de hijos habidos en matrimonio (a. 324 CC);h) para legitimar a loe hijos habidos fuera del matrimo-nio mediante el subsecuente enlace de sus padres (aa.354-359 CC), y c) para originar la certeza en cuantoal ejercicio de los derechos y obligaciones que imponela patria potestad.
Los efectos en relación a los bienes comprenden tresaspectos: las donaciones antenupciales, las donacio-nes entre consortes y las capitulaciones matrimoniales.
Además de estos efectos que son comunes a otraslegislaciones de carácter civil, el derecho mexicano, através de los aa. 30, inciso B, fr. II, C, y 2o, fr. II, LN N,estipula la producción de efectos del matrimonio enrelación a la nacionalidad, al establecer que la mujer oel varón extranjeros que contraigan matrimonio conmexicano podrán naturalizarse cumpliendo los requi-sitos establecidos en dichos ordenamientos.
Y. En el derecho romano existieron dos tipos dematrimonio: las justas nuptiae y el concubinato. Am-bas figuras fueron socialmente aceptadas y no reque-rían ningún tipo de formalidad; eran uniones duraderasy monogianicas entre un hombre y una mujer estable-cidas con la intención de procrear hijos y apoyarse mu-tuamente en la vida.
Las justae nuptiae son propiamente el. antecedentedel actual matrimonio. Estaban constituidas por doselementos: el objetivo, que es la convivencia de loscónyuges, y el subjetivo, que es la afectio nuiritahs. Laexteriorización de este último elemento estaba dadapor la participación de la mujer en el rango público ysocial del marido.
Inicialmente el matrimonio era in manu, es decir, la
150

mujer ingresaba a la familia civil del marido y los bienesde ella pasaban al poder de éste. Durante la Repúblicacayó en desuso esta figura y el matrimonio sine mana,fue la típica justae nuptie.
Con el advenimiento del cristianismo, el matrimoniofue perdiendo su carácter liberal. Durante la Edad Me-dia prevaleció el concepto canónico en virtud del cualel matrimonio es una sociedad creada por mandato di-vino y por lo tanto es celebrado por un rito solemne yelevado ala categoría de sacramento. Esen los conciliosde Trento y Letrán en donde se legisló ampliamenteesta materia.
La tradición del matrimonio civil surge en 1580 enla legislación holandesa; es impulsada en 1784 por laRevolución Francesa y consagrada definitivamente porla legislación de este país en 1871.
En México esta institución ha evolucionado en for-ma similar. En la época prehispánica se encuentra elmatrimonio poligámico sobre todo entre los grandesseñores, cuyas esposas tenían varias categorías, la pri-mera esposa recibía el nombre de cihuapilli. Ademásse distinguían las cihuanemastle, esposas dadas por supadre, y las tlacihuasarzti, o esposas robadas o habidasen guerra.
El matrimonio era decidido por la familia del varón,solicitado por medio de las casamenteras y realizadomediante ritos religiosos.
Durante la Colonia rigieron en nuestro territorio lasleyes españolas tales como el FuerJuzgo, el FueroReal, las Siete Partidas, las Cédulas Reales, y, en espe-cial, para el matrimonio, la Real Pragmática del 23 denoviembre de 1776, en donde privaba el derecho ca-nónico y se prohibían los matrimonios celebrados sinnoticia de la Iglesia.
Durante la primera etapa del México independientese continuó esta tradición, como ejemplo se cita el a.78 del Código Civil de Oaxaca, de 1828. En 1853 seiniciaron tres tipos de reformas: religiosa, educativa ymilitar. Dentro de las primeras se incluía, entre otras,el suprimir la injerencia de la Iglesia dentro del matri-monio; sin embargo, no es sino hasta la ley del 23 denoviembre de 1855 cuando se suprime en definitiva elfuero eclesiástico, dando paso, con ello, a las Leyes deReforma y a la Constitución de 1857, en donde porprimera vez no se hace mención alguna a la religiónoficial.
En tos códigos civiles de 1870 y 1884 se consideróa esta institución como "una sociedad legal de un solohombre con una sola mujer, que se unen con un vínculo
indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse a lle-var el peso de la vida", pudiendo celebrarse sólo antelos funcionarios establecidos por la ley. -
Es hasta la Ley sobre Relaciones Familiares cuandose incluye la característica de la disolubilidad para elmatrimonio, evitando defintivamente el rigorismo queprivó en ese sentido por la infirencia del derecho ca.nóflic O.
VI. BIBLIOGRAFIA: GALINDO GARFIAS, Ignacio, De-recha civil; 2a. cd., México, Porruia, 1976; MARCADANT,Guillermo, El derecho privado romano; 4a. cd., México, Es-fingue, 1974; Id., Introducción a la historia del derecho mexi-cano, México, UNAM, 1971; ORTIZ URQUIDI, Raúl, Oaxa-ca, curia de la legislación iberoamericana, México, Porrúa,1974; ROJJNA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano,México, Porrúa, 1976, t. II.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N.
Mayorazgo. 1. (De mayoradgo, éste del latín maiorati-cus, de maior -oris, mayor.) Entendemos por tal, el ré-gimen especial al cual era sometida una masa patrimo-nial, misma que no podía ser enajenada ni gravada, perosobre todo tenía que ser transmitida mortis causa, deacuerdo con las indicaciones del fundador del mayo-razgo, generalmente al primogénito varón (el hijo ma-yor). A esa masa patrimonial se le daba el carácter de"bienes vinculados", por el nexo o vínculo que se es-tablecía con la institución, en este caso del mayorazgo.
Fueron también bienes vinculados aquellos que ad-quiriesen las corporaciones, civiles o eclesiásticas, losque por ese hecho salían del comercio y se decía pasa-ban a "ruanos muertas" o se "amortizaban".
II. Los mayorazgos tuvieron vigencia en nuestrapatria durante la época colonial, como una herenciadirecta del derecho castellano. No sabemos a cienciacierta el origen de esta institución, aunque se sitúa afinales del siglo XIII y principios del XIV; sin embargo,la primera disposición expresa sobre el particular seencuentra en las Leyes de Toro de 1505, aunque porextensión se le aplican normas de Las Partidas. Para lasegunda mitad del XVIII, la institución empezó asufrirserias críticas y ataques por parte del pensamiento ilus-trado, hasta que finalmente fue suprimida por las Cor-tes liberales en 1820 (aunque en España después resur-ge, se extingue definitivamente en 1841), como partedel .plan de desamortización (sacar de "manos muer-tas"). Cabe aclarar que en España quedó circunscritoa títulos y derechos nobiliarios.
151

La razon de ser del mayorazgo estribaba en la pro-tección a las grandes casas, para que no se perdieranlos bienes que les daban lustre y garantizar su perpe-tua grandeza.
El mayorazgo Be erigía con carácter perpetuo, previalicencia real, mediante contrato o testamento, por locual tenía carácter revocable, salvo si se hacía a títulooneroso. La sucesión se llevaba a cabo siguiendo el or-den de suceder de la Corona (sucesión regular) exceptodisposición en contrario de su fundador (sucesión irreguiar).
v. BIENES DE CORPORACIONES CIVILES O ECLE-SIAST1CAS.
III. BIBLIOGRAFIA: CAMPOMANES RODRIGUEZ,Pedro, Tratado de la regalía de amortización; cd. fac8imilar,estudio preliminar de Francisco Tomís y Valiente, Madrid,Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975; CLAVERO, Barto-lomé, Mayorazgos. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1839,Madrid, 1974; FERNANDEZ DE R.ECAS, Guillermo S.,Ma-yorazgos de la Nueva España, México, IJNAM, 1965; LALIN-DE ABADIA, Jesús, Iniciación histórica al derecho español,Barcelona, Ariel, 1970; PACHECO, Joaquín Francisco, Co-mentario a tas leyes de desvinculación; 3a. cd., Madrid, 1854;PESET, Mariano, Pos ensay os sobre la historia de la propiedadde la tierra, Madrid, Editores de Derecho Reunidos/EditorialRevista de Derecho Privado, 1982; SEMPERE Y GUARINOS,Juan, Historia de les vínculos y mayorazgos; 2a. cd., Madrid,Ramón Rodríguez de Rivera, editor, 1947.
José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ
Mayoría de razón, y. INTERPRETACION JURII)ICA.
Mayoría de votos, y. VOTO, QUORUM DE VOTACION.
Mayoría parlamentaria. 1. Tomando en consideraciónque en México, a nivel federal, sólo existe pluriparti-dismo relativo en la Cámara de Diputados, la expresiónmayoría parlamentaria, sóló puede estar referida a ésta.
A nivel local el pluripartidismo tuvo un impulso im-portante a través de la llamada "reforma política" queobligó a todas las legislaturas a contar con diputadosde minoría, así como a los ayuntamientos de los mu-nicipios con trescientos mil o más habitantes a incor-porar en su elección el principio de la representaciónproporcional. Mediante reforma al a. 115 de la C, el 3de febrero de 1983, la representación proporcional hasido extendida a todos los ayuntamientos de la Repú-blica. En todo caso, las leyes estatales que regulan asus legislaturas contienen formaciones muy diversassobre las mayorías parlamentarias.
La Ley Orgánica del Cbngreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), regula a la ma-yoría parlamentaria bajo la expresión "grupo parla-mentario mayoritario 7.
II. En general un grupo parlamentario es una formainterna de organización de la Cámara de Diputados,integrado por diputados de un mismo partido político,que se establecen para realizar tareas específicas de lapropia cámara.
De conformidad con el a. 46 de la LOCGEUM, elgrupo parlamentario mayoritario se integra al consti-tuirse una mayoría absoluta de diputados pertenecien-tes a un mismo partido político, cuya elección se hu-biese originado en la generalidad de las entidades fe-derativas.
El grupo parlamentario mayoritario debe organizar-se de acuerdo con reglas específicas que establece lapropia LOCGEUM, y que pueden resumiese del siguien-te modo:
a) Los diputados de una entidad federativa integranlo que se conoce como diputación estatal y la dipu-tación del Distrito Federal.
b) Al frente de cada una de esas diputaciones hayun coordinador; los coordinadores de todas las dipu-taciones integran la "Gran Comisión de la Cámara deDiputados".
c) En la gran comisión se constituirá una mesa di-rectiva formada por un presidente, dos secretarios ydos vocales, e
d) Es precisamente el líder del grupo parlamentariomayoritario el presidente de la Gran Comisión.
Tradicionalmente el Partido Revolucionario Insti-tucional (PR!), ha tenido la mayoría parlamentaria.Para la XLVI Legislatura (1964-1967), el PR! tuvo el84.76% de los escaños en la Cámara, con 178 de los210 diputados, las restantes 32 curules, correspondie-ron a diputaciones de partido y fueron ocupadas de lasiguiente forma: Partido Acción Nacional (PAN) 18,Partido Popular Socialista (PPS) 9; Partido Auténticode la Revolución Mexicana (PARM) S.
Para la XLVII Legislatura (1967-1970), el PR! ob-tuvo 178 de las 210 bancas, lo que representó el 83.02%del total de escaños. Entonces el PAN contó con 20diputados (19 de partido y uno de mayoría) el PPS,10; y el PARM, 6 (5 de partido y uno de mayoría).
La XLVIII Legislatura (1970-1973), se formó con178 diputados priistas, que representaron el 83.57%,20 del PAN (todos de partido), 10 del PPS y 5 delPARM.
152

La XLIX Legislatura (1973-1976) se integró con192 diputados del PRI (83.12%), 23 del PAN (dosfueron de mayoría), 10 del PPS y 6 del PARM.
En la L Legislatura (1976-1979), de un total de237 diputados, tuvo 195 del PRI (82.28%), 20 delPAN, 12 del PPS y 10 del PARM (Uno fue de mayoría).
La LI Legislatura (1979-1982), primera de la llama-da "reforma política", tuvo la siguiente integraciónsobre un total de 400 diputados, 300 de mayoría rela-tiva y cien de representación proporcional: PR!, 296curules; PAN, 43; PPS, 11; PARM, 12; Partido Comu-nista Mexicano (PCM), 16; Partido Demócrata Mexi-cano (PDM), 12, y Partido Socialista de los Trabaja-dores (PST), 10.
La LII Legislatura (1982-1985), tiene la siguien-te integración PRJ, 299 curules (74.75%); PAN, 51(12.75%); Partido Socialista Unificado de México(PSUM), 17 (4.25%); PDM, 12 (3.00%); PST, 11(2.75%), y PPS, 10 (2.50%). El Partido Revolucionariode los Trabajadores (PRT), a. pesar de tener registrodefinitivo no cuenta con representación parlamentariaen la Cámara federal de Diputados.
y. CÁMARA DE DIPUTADOS, DIPUTACION PERMA-NENTE.
III. BIBLIOCrRAFIA: CARPIZO, Jorge, EZETA, HéctorManuel y otros, Derecho legislativo mexicano, México, Cámarade Diputados, 1973; CARPIZO, Jorge y MADRAZO, Jorge,"Derecho constitucional", Introducción al derecho mexicano,México, UNAM, 1981, t. 1; PATIÑO CAMARENA, Javier,Análisis de la reforma política, México, UNAM, 1980,
Jorge MADRAZO
Mediación internacional. 1. Es uño (le los medios tra-dicionales de solución pacífica de las controversias quese caracteriza por la participación de un tercer Estadoen un conflicto que involucra a otros Estados a fin deencontrar una fórmula de arreglo.
II. A diferencia de los buenos oficios, que es tam-bién un medio por el cual Ufl tercer Estado participaen la solución de una controversia, el caso de ]ame dia.ción implica la posibilidad de que el Estado mediadorrecomiende una fórmula de arreglo, pues su actuaciónva más allá de la mera labor de acercamiento de las par-tes en conflicto. Por otro lado, la mediación se distin-gue tanto del arbitraje como de un litigio ante la CorteInternacional de Justicia, porque en este último cagolos fallos (las sentencias) son obligatorias para las partes. En el caso de la mediación una propuesta de arregloqueda en las partes acatarla o no.
III. La mediación puede ser solicitada por los Esta-dos afectados o ser ofrecida por un tercer Estado. Entodos los casos la mediación se debe considerar un actoamistoso y no debe constituir un elemento de friccióno ser fuente de problemas. El a. 33 de la Carta de las Na-ciones Unidas, prevé la posibilidad de que el Consejo de-Seguridad, en cumplimiento de su responsabilidadde mantener la paz y la seguridad internacionales, reco-miende alas Estados partes en una diferencia el recursode la mediación.
y. ARBITRAJE INTERNACIONAL, BUENOS OFICIOS,C0NCILIACION.
IV. BIBLIOGRAFIA: JACKSON, Elmore "Médiation etconciliation en droit international", Bulietin International desSciences Sociales, Parla, vol. X, núm. 4,1958; RONCELLA,Nazareno, "Medios diplomáticos de conciliación", RevistoJurídica, San Miguel de Tucumán, núm. 1, 1957; SEARAVÁZQUEZ, Modesto, Derecho internacional público; 6a. cd.,México, Porrúz, 1979; SEPULVEIM, César, Derecho inter-nacional; lOa. ed., México, Porrúa, 1979.
Ricardo MENDEZ SELVA
Mediadores, V. CONTRATO DE MEDL&C1ON.
Medianería. 1. (De medianero.) Se entiende por media-nería la copropiedad legal en los muros, cercos, valladoso setos que limitan dos o más propiedades inmuebles.
Antiguamente en el Código Civil de 1884 se le con-sideraba como una servidumbre recíproca entre los pre-dios colindantes. Esta ficción ha terminado para darlugar al concepto de copropiedad ya sea presunta oexpresa.
II. Se presume que existe copropiedad en un muromedianero cuando éste divide dos edificios contiguosy hasta el punto común de elevación; o cuando dividejardines o canales. También se presume la medianeríaen los cercos, vallados y setos vivos que dividan dospredios rústicos contiguos (a. 953 CC).
La medianería se expresa cuando los vecinos se hanpuesto de acuerdo entre sí para construir un muro so-bre la línea divisoria de ambas propiedades.
III. Los propietarios del muro medianero tienen elderecho de uso sobre el mismo sin impedir el uso co-mún y respectivo de los demás propietarios, pudiendoconstruir apoyando su obra en la pared divisoria e intro-duciendo vigas hasta la mitad de su espesor (a. 969 CC).Tienen también derecho a percibir los frutos de los ár-boles comunes, por partes iguales (a. 971 CC),y están
153

obligados a contribuir, también por partes iguales, a laconservación de la medianería (as. 959 y 960 Cc).
IV. BIBLIOGRAFIA: BRANCA, Giuseppe, Institucionesde derecho civil; trad. de Pablo Macedo, México, Porrúa, 1978;1 BARROLA, Antonio de, Cosas y Sucesiones;4a. cd., México,Porrúa, 1977; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civilmexicano; 4a. cd., México, Porrúa, 1976, t. III.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N.
Medicina foren.ei. Es la rama de la medicina que seencarga del estudio fisiológico y patológico del ser hu-mano en lo que respecta al derecho.
II. Aunque existen hallazgos que hablan de circuns-tancias legales aclaradas por médicos en épocas anti-guas, pe., el Código de Uammurabi ola orden de NumaPompiio en Roma, que ordenaba a los médicos exa-minar a las mujees embarazadas que morían, no po-demos hablar ciertamente de una medicina forenseestructurada como tal. Para el año de 1209 el PapaInocencio III ordenó que los médicos visitaran a losheridos.
Sólo en el año de 1248, en China, aparece el primerlibro de medicina forense, titulado Hsi Yuan La, quemencionaba tipos de lesiones, armas, formas de estran-gulación y ahorcamiento. Dentro del periodo de laEdad Media, la medicina forense, al igual que muchasotras ciencias, se ve disminuida por el oscurantismoreinante, quedando sólo el antecedente de que se cla-sificaban las lesiones con el objeto de lograr indemni-zaciones.
En el año de 1507 se promulga en Alemania el librode leyes Constitutio Banbergensis Criminalis, que or-denaba la consulta médica en casos de infanticidios ylesiones. Este libro fue modelo de la Constitutio Cri-mirasEis Carolina, publicada en 1532, en donde se hablade ensanchar las heridas para comprobar su profundi-dad y trayectoria. En 1575 sale a la luz la obra de Am-brosio Paré, francés, considerado como el padre de lamedicina forense. En este libro aborda problemas deasfixias, heridas, ensamblamientos, virginidad y otros.Juan Felipe Ingrassia, en 1578, publica un trabajo derecopilación que fue recibido con buena crítica porlos investigadores de la época. En 1598 se publica enItalia la obra de Fortunato Fidelis, en la cual intentadiferenciar entre accidentes y homicidios en ahogados.En 1603, en Inglaterra, Enrique IV confió a su primermédico la organización de lo que hoy podríamos llamarservicio médico forense, ya que para tal efecto se nom-
braron dos peritos médicos en todas las poblaciones delreino. En 1621, Pablo Zachia publica su libro Cuestio-nes médico-legales, en que da forma a la medicina fo-rense, tratando temas como partos, demencia, venenos,impotencia y otros más. En 1682, Schriyer, de Pres-burgo, hace el primer experimento de la medicinaforense, una docimasia pulmonar. .En 1796, Foderepublica en Estrasburgo una voluminosa obra tituladaTraité de medicine légale et d'hygiene, que coincidecon System einer vollstiindigen medizinischen Polizei,de Johann Peter Frank, en Viena. Estas obras fueronconsideradas como grandes adelantos en su época. Decapital importancia es la obra de Matthieu Joseph Bo-naventura Orfila, el padre de la toxicología, y que abriónuevos caminos a la medicina forense. En 1875, CesareLombroso, médico veronés, publica su obra Tratadoantropológico experimental del hombre delincuente,obra que vendría a cambiar el panorama de las cienciaspenales al desviar el estudio del delito hacia el estudiodel delincuente.
III. En MéxicQ, el primer titular de la cátedra demedicina forense fue el doctor Agustín de Arellano, el27 de noviembre de 1833, sustituyéndole sucesivamen-te el doctor Casimiro Arteaga, J. Ignacio Duran y LucioRobledo Espejo. En 1838 tomó la cátedra José y Fe-bles, quien, impresionado por la escuela española, re-presentada en esa época por Mata y Peyró Rodrigo, laimpone, para dejarla poco después y seguir con la ale-mana de Casper y terminar con la francesa de Briandy Chaudé. Sin embargo, el verdadero creador de la me-dicina forense mexicana es el doctor Luis HidalgoyCarpio, quien integra la comisión que crearía el CódigoPenal puesto en vigor por Benito Juárez en 1877 y es-cribe un compendio en colaboración con el doctorGustavo Sandoval. En México destacan en la cátedra dela medicina forense nombres como Agustín Andrade,Nicolás Ramírez de Arellanos, Samuel García, Francis-co Castillo Nájera, Luis Contreras y José Torres Torrija.
IV. BIBLEOGRAFIA: BAEZA Y ACEVES, Leopoldo,Endocrinología y criminalidad, México, UNAM, 1950; BAL-THAZARD, Víctor, Manual de medicina legal; 4a., México,Editora Nacional, 1947; QUIROZ CUARON, Alfonso, Medi-cina forense; 2a. cd., México, Porrúa, 1980; ROJAS, Nerio,Medicina legal; lOa. ed., Buenos Aires, El Ateneo, 1971.
Juan Pablo DE TAVIRA Y NORIEGA
Medidas, e. PESAS Y MEDIDAS.
154

Medidas cautelares. E. Calificadas también corno pro-videncias o medidas precautorias, son los instrumentosque puede decretar el juzgador, a solicitud de las parteso de oficio, para conservar la materia del litigio, asícomo para evitar un grave e irreparable daño a las mis-mas partes o a la sociedad, con motivo de la tramita-ción de un proceso.
II. Este es uno de los aspectos esenciales del proce-so, ya que el plazo inevitable (que en la práctica llegaa convertirse frecuentemente en una dilación a vecesconsiderable por el enorme rezago que padecen nues-tros tribunales), por el cual se prolonga el procedimien-to hasta la resolución definitiva de la controversia,hace indispensable la utilización de estas medidas pre-cautorias para evitar que se haga inútil la sentencia defondo, y, por el contrario, lograr que la misma tengaeficacia práctica. Desafortunadamente nuestro orde-namiento procesal no toma en cuenta, en términosgenerales, los avances que la doctrina tanto nacionalcomo extranjera ha alcanzado en el estudio de estosinstrumentos ni tampoco los adelantos compatiblescon nuestro propio ordenamiento, de la legislacióny la jurisprudencia de otros países.
Dichas medidas pueden tomarse tanto con anterio-ridad a la iniciación del proceso como durante toda latramitación del mismo en tanto se dieta la sentenciafirme que le ponga fin, o cuando termina definitiva-mente el juicio por alguna otra causa y por ello la con-fusión que se ha producido en el derecho procesalmexicano ante los medios preparatorios y las medidascautelare&n virtud de que varios de los primeros quese regulan como tales en nuestros códigos procesalesciviles y en el de comercio, no son sino medidas pre-cautorias anticipadas. Para realizar un breve examende tales instrumentos es preciso hacer una sistematiza-ción de los mismos tomando en cuenta las ramas deenjuiciamiento en las cuales se aplican.
III. A) En materia civil, mercantil y laboral, las dis-posiciones respectivas regulan esencialmente dos medi-das precautorias o cautelares: el arraigo del demandadoy el secuestro de bienes, y el CFPC agrega las que llamamedidas asegura tivas. El arraigo consiste en preveniral demandado para que no se ausente del lugar del jui-cio sin dejar representante legítimo suficientementeinstruido y expensado para responder de los resultadosdel proceso; pero si quebranta dicho arraigo, ademásde la pena que señala el CP respecto al delito de des-obediencia a un mandato legítimo de la autoridad pú-blica, puede ser obligado por medios de apremio a vol-
ver al lugar del juicio (aa. 241-242 CPC; 1175 y 1177del CCo., y 859-860 de la LFT).
En cuanto al secuestro de bienes puede decretarsecuando exista peligro de que el demandado dispongade los mismos, o por cualquier otro motivo quede in-solvente; providencia que se deja sin efecto cuando elmismo demandado garantice por cualquier medio quepuede responder del éxito de la demanda (aa. 243-.254 del CPC: 1179-1193 del CCo.; 390 y 391 delCFPC: y 861-864 de la LFT).
Además de las dos providenciasteriorcs el CFPCestablece el depósito o aseguramiento de las cosas,¡¡-bros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito(aa. 389, fr. II, 392 y 393), así como las medidas quecalifica de asegurativas y que consisten en todas lasnecesarias para mantener la situación de hecho exis-tente (a. 384).
Una característica general del procedimiento paradecretar esas providencias consiste en que se pronun-cian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sinnotificación previa, aun cuando el afectado puede im-pugnar posteriormente la medida, generalmente a tra-vés del recurso de apelación (aa. 246, 252-253 del CPC;394-395 del CFPC y 1181, 1187-1191 del CCo.).
B) en el proceso penal se han establecido dos pro-videncias cautelares esenciales: la prisión preventivapor una parte y la libertad provisional por la otra, am-bas estrechamente relacionadas, puesto que la dura-ción de la primera depende de la procedencia de laúltima.
La prisión preventiva es un instrumento sumamentedebatido, ya que en apariencia contradice uno de losprincipios esenciales del proceso penal contemporáneo,el de la presunción de inocencia del inculpado, y porello en nuestra C se establecen varias restricciones a lacitada prisión preventiva con el propósito de evitarque se aplique de manera indiscriminada; en tal virtudel a. 16 constitucional establece que ninguna personapuede ser detenida sin orden judicial, salvo en casosexcepcionales, como delito in fraganti o ausencia enel lugar de autoridad judicial; el a. 18 de la misma Cdispone la separación completa de loe lugares de de-tención preventiva, respecto de los que se destinen parala extinción de las penas; el a. 19 ordena que la citadadetención no puede exceder de tres días sin justificarsecon auto de formal prisión, y finalmente, según el a.20, fr. X, segundo pfo., no podrá prolongarse la prisiónpreventiva por más tiempo del que como máximo fijela ley del delito que motivare el proceso. Los códigos
155

de procedimientos penales reiteran, en relación conla prisión preventiva o aseguramiento del inculpado,las disposiciones constitucionales, con algunos maticesprecisados con mayor detalle en el federal (aa. 132-134CPP, 193-205 del CFPP, y 505-518 del CJM).
Por lo que se refiere a la libertad provisional, lospropios códigos consignan dos modalidades, que cali-fican como libertad bajo protesta y libertad caucionaLLa primera se concede sólo en el supuesto de que elacusado no sea reincidente; que el delito por el cual sele acuse tenga unena máxima que no exceda de dosaños de prisión; que posea domicilio fijo y reconocidoen el lugar en el cual se le siga el proceso; que no existatemor de que se sustraiga ala acción de la justicia y quedesempeñe un trabajo honesto (as. 552-555 del CPP y418-421 del CFPP).
La libertad cauciona¡ es la más importante y estáregulada en la fr. 1 del a. 20 de la C; la que dispone quedicha medida sólo procede tomando en cuenta las cir-cunstancias personales del inculpado y la gravedad deldelito, siempre que merezca ser castigado con penacuyo término medio aritmético no sea mayor de cincoaños de prisión, y además se fija un límite al montode la garantía respectiva, que no puede exceder de dos-cientos cincuenta mil pesos a no ser que se trate de undelito que represente para su autor un beneficio eco-nómico o cause a la víctima un daño patrimonial, puesen estos casos la garantía será, cuando menos, tres ve-ces mayor al beneficio obtenido o al daño causado.Los códigos procesales siguen en esencia los lineamien-tos constitucionales (aa. 556-574 del CPP y 399-417del CFPP).
C) Una tercera categoría de providencias correspon-de al proceso fiscal y administrativo, en el cual la me-dida cautelar más importante se hace consistir en lasuspensión de la ejecución de los actos que se recla-man, y en principio se trata de un instrumento predo-minantemente conservativo, y este principio generalestá consagrado por el a. 58 de la LOTCADF, según elcual dicha providencia tendrá por objeto: "mantenerlas cosas en el estado en que se encuentren en tanto sepronuncie sentencia".
Este carácter conservativo de la providencia caute-lar es más ostensible tratándose del procedimiento anteel Tribunal Fiscal Federal —y los tribunales especiali-zados de acuerdo con su modelo—, ya que se reduce ala paralización del procedimiento económico-coactivopor parte de las autoridades tributarias, siempre queel reclamante garantice adecuadamente el interés fis-
cal, sin perjuicio de que pueda impugnar, ante el propiotribunal en la vía incidental, las determinaciones de lasautoridades exactoras que afecten sus intereses jurídi-cos en cuanto a dicha suspensión (as. 142, fr. 1, y 144del CFF de 1983).
Sin embargo, en las reformas a la citada LOTCADFde diciembre de 1978, se introdujo en el tercer pío.del a. 58, una posibilidad de otorgar efectos consti-tutivos a la medida cautelar respectiva, pero sólo en elcaso extremo de que los actos materia de impugnaciónhubieren sido ejecutados y afecten a los particularesde escasos recursos económicos, por lo que, en tantose pronuncie la resolución que corresponda, las salasde dicho tribunal podrán dictar las medidas cau telaresque estimen pertinentes para preservar el medio de sub-sistencia del quejoso.
D) Finalmente, las medidas precautorias de mayortrascendencia en el ordenamiento procesal mexicanoson las que se agrupan dentro del concepto de la sus-pensión de los actos reclamados a través del juicio deamparo. De acuerdo con la situación actual, podemosdividir esta materia en dos sectores: a) la suspensión¿le los actos reclamados en el juicio de amparo de dobleinstancia, cuya determinación corresponde alas juecesde distrito, en primer grado y por conducto del llamadorecurso de revisión, a los tribunales colegiados de cir-cuito en segunda instancia. A su vez esta medida pre-cautoria se subdividç en do8 categorías:
1) La llamada suspensión de oficio, es decir, aquellaque otorga el juez de distrito sin audiencia de la auto-ridad demandada o del tercero perjudica, cuandoen la demanda de amparo se señalan como actos recla-mados los que ponen en peligro la vida, deportación,destierro, actos prohibidos por el a. 22 delaC;cuandolos actos impugnados puedan quedar consumados demanera irreparable; o cuando se trate de la reclamaciónde actos que afecten derechos colectivos de campesinossometidos al régimen de la reforma agraria (as. 122,123 y 233 de la LA). 2) La que se califica como sus-pensión a petición departe, que se concede cuando sesolicite por la parte reclamante, después de una trami-tación incidental en la cual se escucha tanto a las au-toridades demandadas como a los terceros interesados,silos hay; solicitándose de las primeras un informe so-bre la existencia de los actos impugnados y la proce-dencia de la providencia que se pide, y sólo despuésde la audiencia en la cual se rinden pruebas y se formu-lan alegatos por las partes, e1 juez federal decide sobreJa procedencia de la petición (as. 131-134 de la LA).
156

También debe tomarse en cuenta que respecto dela segunda categoría mencionada, la medida precau-toria puede concederse en dos oportunidades, o sea,en un primer momento, cuando exista urgencia porconsiderarse inminente la ejecución de los actos que sereclamen y los perjuicios que puedan ocasionar al so-licitante del amparo sean notorios, el juez federalpuedeordenar en forma discrecional la paralización de talesactos en tanto se tramita el incidente respecto del cualse decidirá sobre la medida, y esta providencia se de-nomina suspensión provisional (a. 130 LA).
Si se admite la medida provisional, ésta surte susefectos hasta que el juez decida sobre la que se confierecomo resultado de la tramitación incidental a la quenos referimos con anterioridad, en la que se oye a laspartes y se presentan pruebas para acreditar la existen-cia de los actos y la procedencia de la medida. Ya seaque se otorgue la providencia de urgencia oque se con-fiera la que se considera como definitiva, ésta produce-sus efectos durante toda la tramitación del ,amparo,hasta que se pronuncie sentencia firme, a no ser queexista un cambio en la situación jurídica que determinósu expedición (a. 140 LA).
h) La segunda categoría de las medidas precautoriasestá formada por las que se conceden tratándose deljuicio de amparo de una sola instancia contra senten-cias judiciales, y en ese supuesto, la resolución respec-tiva debe ser pronunciada por el mismo juez o tribunalque dictó el fallo impugnado en amparo y debe con-cederse de oficio y sin tramitación, si se trata de unasentencia condenatoria en materia penal (a. 171 LA).
Cuando la sentencia reclamada sea en materia civil(o mercantil) la ejecución de la sentencia estará sujetaa los lineamientos de la medida en el amparo de dobleinstancia (a. 173 LA), y si se trata de la resolución deun tribunal laboral, debe tomarse en cuenta la situacióndel trabajador, de manera que pueda subsistir mientrasse resuelve el juicio, y por ello la providencia sólo ten-drá efectos en cuanto exceda de lo necesario para asegu-rar esa subsistencia (a. 174 LA). La resolución del juezo tribunal respectivo sobre la providencia cautelar pue-de impugnarse ante la SCJ o ante el tribunal colegiadoque esté conociendo del amparo en cuanto al fondo,por medio del recurso de queja (a. 95, fr. VIII, LA).
v. ARRAIGO, LIBERTAD BAJO PROTESTA, LIBER-TAD CAUCIONAL, SECUESTRO DE BIENES.
IV. BIBLIOGRAFIA: BECERRA BAUTISTA, José, Elproceso civil en México, lOa. cd., México, Porrúa, 1983; BUR-
GOA ORIHUELA, Ignacio, El juicio de amparo, iSa. cd.,México, Porrúa, 1983; CALAMANDREL, Fiero, Introducciónal estudio sistemático de las providencias cautelares; trad. deSantiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ediar, 1945; CAS-TRO, Juventino Y., Lecciones de garantías y amparo, Sa. cd.,México, Porrúa, 1981; COUTO, Ricardo, Tratado teóricopróctico de la suspensión en el amparo; Se. cd., México, Po-rrúa, 1983; FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción a la justiciaadministrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Co-legio Nacional, 1983 GARCIA RAMIREZ, Sergio, Curso dederecho procesal penal; 2a. cd., México, Porrúa, 1977; GON-ZALEZ BUSTAMANTE, Juan José, Principios de derechoprocesal penal mexicano; 6a. cd., México, Forma, 1975; NO-RIEGA CANTU, Alfonso, Lecciones de amparo; 2a. cd., Mé-xico, Porríia, 1980; OVALLE FAVELA, José, Derecho pro-cesal civil, México, Harla, 1980; SOTO GORDOA, Ignacio yLIEVANA PALMA, Gilberto, La suspensión del acto recla-mado en el juicio de amparo, México, Porrúa, 1959; TRUE-BA, Alfonso, La suspensión del acto reclamado o la providen-cia cautelar en el derecho de amparo, México, Jus, 1975;TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo derecho procesal deltrabajo; 6a, cd., México, Porrúa, 1982.
Héctor FlX-ZAMUDIO
Medidas coercitivas. I. La voz medidas coercitivas serefiere a las facultades que tiene el Consejo de Seguri-dad de la ONU, de acuerdo con los as. 41 y 42 de laCarta de San Francisco a efecto de cumplir con la res-ponsabilidad primordial de mantener la paz y la segu-ridad internacional.
II. Son las facultades más amplias y de mayor gra-vedad que tiene este órgano. De conformidad con elcriterio que manejó la Corte Internacional de Justiciaen la Opinión Consultiva sobre el caso Ciertos Gastosde las Naciones Unidas de 1962, las medidas coerciti-vas se distinguen fundamentalmente por ser aplicadaseh contra de la voluntad de un Estado que atenta con-tra la paz.
La aplicación de medidas coercitivas es exclusiva delConsejo de Seguridad. Ello quiere decir que la Asam-blea General se encuentra impedida de tomar accionesde esta naturaleza y que los organismos regionales, cuyaexistencia es admitida por el a. 52 de la Carta, sólopueden adoptar este tipo de medidas si existe autoriza-ción del Consejo de Seguridad y bajo su autoridad. Lacuestión no es meramente doctrinal, toda vez que hapropiciado diferencias políticas de primera magnitudcomo la aplicación de sanciones por la OEA contraCuba en 1964, en violación al régimen central de Na-ciones Unidas.
III. Las medidas coercitivas son de dos tipos. Lapri-mera categoría comprende aquellas que no implican
157

el uso de la fuerza como la interrupción de las relacio-nes económicas y de las comunicaciones ferroviarias,marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléc tri-cas, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.
La segunda categoría comprende medidas coerciti-vas que sí implican el uso de la fuerza y puede com-prender el despliegue de fuerzas aéreas, navales o te-rrestres en Contra de un Estado infractor del régimende la paz.
IV. La aplicación de este tipo de medidas, que nosobra aclarar, procede en casos de amenazas o rupturasde la paz y de actos de agresión; están sujetas a la con-dición previa de su aprobación por el Consejo de Se-guridad que, en virtud de! mecanismo de votaciónexistente en este órgano, no llegan a ser adoptadas porel derecho de veto que la Carta de las Naciones Uni-das, concedió a los cinco miembros permanentes delConsejo de Seguridad. El fracaso de la ONU en el cam-po del mantenimiento de la paz deriva de la falta devoluntad de las cinco grandes potencias para adoptarlas medidas coercitivas necesarias para e1 mantenimien-to de la paz.
Y. BIBLIOGRAFIA: GROSS, Leo, "Expenses of Ibe Umt-cd Nations for Peace.Keepmg Operationa: The Advisory Opi-nion of the International Court of Justice", International Or-ganization, Boston, vol. XVII. núm. 1, invierno de 1963;HALDERMANN, John W., "Legal Basis for United NationsForces", American Journoi of International Law, Washington,vol. 56, núm. 4, octubre de 1962; ROSNER, Gabnella, Lafuerza de emergencia de las Naciones Unidai;trad. de FulvioZama, México, Limuaa-Wiley, 1966.
Ricardo MENDEZ SILVA
Medidas de apremio. 1. Es el conjunto de instrumentosjurídicos a través de los cuales el juez o tribunal puedehacer cumplir coactivamente sus resoluciones.
II. Como ocurre con las correcciones disciplinariascon las cuales coincide en algunos de sus instrumentos,en el ordenamiento mexicano no existe un criterio uni-forme para regular las medidas de apremio que puedeutilizar el juzgador, pues si bien algunos preceptos lasfijan con precisión en otros las dejan a la discrecióndel tribunal.
III. En la materia procesal civil y tomando comomodelos los códigos distrital y el federal, podemosobservar que la regulación de tales medidas es más am-plia en el primero, en virtud de que el a. 73 del CPCconsidera como instrumentos, a fin de que los juecespuedan imponer sus determinaciones, cualquiera de
las siguientes que consideren eficaz: una multa que nopuede pasar de mil pesos en los juzgados de paz; dedos mil pesos tratándose de los jueces de lo civil o lofamiliar, y de cuatro mil en relación con el TribunalSuperior de Justicia del D.F. (TSJDF); la que puededuplicarse en caso de reincidencia (a. 61 del mismoCPC); el auxilio de la fuerza pública y la fractura decerraduras si fuere necesario; el cateo por orden escrita(que además debe llenar los requisitos exigidos por ela. 16 C), y finalmente, el arresto hasta por quince días.
A su vez, en el título relativo a las controversias delorden familiar, el propio CPC establece medidas deapremio específicas en virtud de que el a. 948 disponeque los peritos y testigos que no pueden ser presenta-dos por las partes, deben ser citados por el juzgadorcon apercibimiento de arresto hasta por quince díasde no comparecer sin causa justificada, y al prómo-yente de la prueba de imponerle una multa hasta tresmil pesos en caso de que el señalamiento del domici-lio de los testigos y peritos resulte inexacto o de com-probarse que solicitó la prueba con el propósito deretardar el procedimiento, sin perjuicio de que sedenuncie la falsedad respectiva.
Por su parte, el CFPC es mucho más escueto, encuanto el a. 59 de dicho ordenamiento, establece úni-camente como medios de apremio: la multa hasta demil pesos y el auxilio de la fuerza publicada; pero siestos instrumentos son insuficientes, se procederácontra el rebelde por el delito de desobediencia (amandato legítimo de autoridad, aa. 178-183 CP).
IV. Por lo que se refiere al procedimiento penal, espreciso distinguir claramente entre el mantenimientodel orden en las audiencias que está regulado de maneraminuciosa en los dos códigos modelo y en el CJM através de las correcciones disciplinarias, y los mediosde apremio para el cumplimiento coactivo de las reso-luciones judiciales, incluyendo las determinaciones delMinisterio Público (MP). Así, los aa. 33 del CPP y 44del CFPP señalan como instrumentos de apremio lamulta de cinco a cien pesos en el primero y de cinco adoscientos en el segundo; auxilio de la fuerza pública,y arresto (calificado indebidamente de prisión en el c6-digo distrital), hasta de quince días. El propio Códigodel Distrito limita las medidas del MP y de los juecesde paz, a la multa de uno a cinco pesos, arresto porocho días y el empleo de la fuerza pública. Tambiéneste último ordenamiento señala que si fuere insufi-ciente el apremio se procederá contra el rebelde por eldelito de desobediencia (a. 33).
-
158

V. El a. 731 de la LF'T ea más preciso en cuanto alseñalamiento de los medios de apremio que puedenutilizar conjunta o indistintamente el presidente de lajunta de conciliación y arbitraje respectiva, así comopor los de las juntas especiales y por los auxiliares, cuan-do los estimen necesarios para que las personas con-curran a las audiencias en las que su presencia es indis-pensable o para asegurar el cumplimiento de sus reso-luciones. Dichos instrumentos son: multa hasta porsiete veces el monto del salario mínimo en el lugar ytiempo en que se cometió la infracción; presentaciónde la pemonacon el auxilio de la fuerza páblica,y arres-to hasta por treinta y seis horas. A su vez, los aa. 148y 149 de la LFTSE establecen que para hacer cumplirsus determinaciones el Tribunal Federal de Concilia-ción y Arbitraje puede imponer multas hasta por milpesos que hará efectivas la Tesorería General de la Fe-deración.
VI. En la materia procesal administrativa, el a. 29,fr. Y, de la LOTFF, confiere escuetamente a los presi-dentes de las salas regionales la atribución de decretarlas medidas de apremio para hacer cumplir las deter-minaciones de bis propias salas o de los magistradosinstructores; en tanto que el a. 29 de la LOTCADF uni-fica las correcciones disciplinarias los medios de apre-mio, que regula conjuntamente, y considera como talesa la amonestación; la multa de cincuenta a mil pesos,que puede duplicarse en caso de reincidencia;el arrestohasta por veinticuatro horas y el auxilio de la fuerzapública.
VII. Corno puede observarse de la descripción an-terior, la mayor parte de las disposiciones que regulanlos medios de apremio señalan multas cuya cuantíacarece totalmente de significación en la actualidad de-bido a la progresiva y creciente disminución del valormonetario y que llegan a lo irrisorio como el límite decinco pesos para las decretadas por el MP y Los juecesde paz de acuerdo con el CPP. En tal virtud, dichospreceptos deben modificarse para seguir el ejemplo dela LFT, la cual, de acuerdo con la reforma procesalde 1980, toma en cuenta para fijar las multas el montovariable del salario mínimo.
v. ARRESTO, CORRECCIONES DISCIPLINARIAS.
VIII. RIBLIOGRAFIA: BECERRA BAUTISTA, José, EIproceso civil en México; lOa. ed., México, Porrúa, 1982-,CAS-TILLO LARRAÑAGA, José y PENA, Rafaclde,Institucionesde derecho procesal civil; 12a. cd., México. Porríia, 1978;GARCIA RAMIREZ, Sergio, Derecho procesal penal, 3a. cd.,
Porrúa, 1980; OVALLE FAVELA, Joaé, Derecho procesalcivil, México, Harla, 1980; TRUEBA URBINA, Alberto, Nueco derecho procesal del trabajo, óa. cd., México, Porrúa, 1982.
Héctor FIX-ZAMUDIO
Medidas de seguridad. L Origen. La consagración legis-lativa de las medidas de seguridad constituyó un aspec-to de la solución de compromiso que Be logró comoconsecuencia del desarrollo de la llamada "lucha deescuelas", protagonizada fundamentalmente entre loepartidarios de las teorías absolutas (justa retribución)y los defensores de concepciones relativas de la pena(teorías utilitarias o preventivas).
Los sistemas normativos consagraron un sistemadualista de reacciones penales, en cuya virtud el Estadotenía a su disposición una doble vía: la pena, sistema-tizada bajo las pautas que ofrecía el criterio retributi-vo, y la medida de seguridad, que respondía a puntosde vista preventivo-especiales. Con esta última se pre-tendió dar respuesta a problemas de política criminalque la pena no podía resolver, por sus limitaciones de-rivadas de una fundamentación basada en las teoríasabsolutas.
Bajo estos supuestos, la medida fue destinada aunaprevención social relacionada con la existencia de au-tores con proclividad a cometer delitos, como conse-cuencia de estados espirituales o corporales (el llamado"estado peligroso").
La doctrina reconoce como primer antecedente dela consagración de este modelo dualista de reacciones,al Anteproyecto de Código Penal suizo de 1893.
II. Distinción entre pena y medida de seguridad. Ladistinción entre estos dos instrumentos a disposicióndel Estado ha sido formulada de acuerdo a los siguien-tes puntos de vista:
1. La pena tiene contenido expiatorio en tanto pro-duce sufrimiento al condenado, está fundamentada yconsiguientemente condicionada a la demostración deculpabilidad del autor, y tiene un plazo de duraciónproporcional a la gravedad del delito.
2. La medida de seguridad es entendida como unaprivación de derechos que persigue una finalidad tute-lar que no supone sufrimiento, es consecuencia de lamanifestación de un "estado peligroso" y consiguien-temente no puede tener término preciso de expiración.Su duración indeterminada es consecuencia de que sólodebe cesar cuando haya desaparecido la situación depeligro que fundamentó su imposición, esto es, cuando
159

el sujeto que lasoporta haya sido resocializado, enmen-dado o en su caso inocuizado.
3. Estos criterios clásicos de diferenciación son cues-tionados en la actualidad, pues se tiene en cuenta: a)que también respecto de la ejecución de penas se handesarrollado criterios preventivos especiales que pro-ducen un desplazamiento al menos relativo del fin ex-piatorio, al ensayarse tratamientos orientados a lograrla readaptación social del condenado; b) resulta insos-tenible la afirmación de que la imposición de una me-dida no supone sufrimiento a quien la padece; c) en lapráctica, es muy lábil la distinción que existe entre lasmodalidades de ejecución de ambas reacciones,y d)hasurgido una fuerte corriente que aconseja abandonarla indeterminación para las medidas de seguridad, pro-curando enmarcadas en pautas de proporcionalidad.El establecimiento de plazos máximos de duración delas mismas surge como una necesidad para establecerlímites que impidan su prolongación arbitraria.
4. Consiguientemente, parecería que el único crite-rio posible de diferenciación quedaría reducido a losdiversos presupuestos que en ambos casos condicionanla intervención del Estado: a) la pena estaría supeditadaa la culpabilidad, y b) la medida sería consecuencia dela peligrosidad del autor. Sin embargo, tampoco estepunto de vista debe considerarse al margen de crítica,pues existen fuertes impugnaciones a la idea de culpa-bilidad en el ámbito de la pena, como también serioscuestionairnientos a un concepto impreciso e insegurocomo el de peligrosidad.
111. Características de las medidas de seguridad. Losantecedentes apuntados hacen evidente la dificultadpara ofrecer una definición de lo que debe entendersepor medida de seguridad.
La complejidad aumenta si se advierte que con estaexpresión se alude usualmente a remedios estatales di-versos que van desde una simple cuarentena sanitariahasta una r'eaoción tan importante como una reclusiónpor tiempo indeterminado.
Por ello, más útil que proponer un concepto, resultaenunciar algunas de sus principales características:
1. Son medidas coactivas, ya que la conformidad deldestinatario no es presupuesto de su imposición. Estacualidad no debe perderse de vista ante excesos retóri-cos muy frecuentes del sistema normativo.
2. Su efecto es una privación o restricción de dere-chos, con lo cual resulta inevitable admitir que se tra-ducen en padecimiento para quienes las soportan.
3. Tienen fin exclusivamente preventivo o tutelar.
Una apreciación objetiva obliga nuevamente a re-conocer la evidente dificultad que existe para distin-guirlas de las penas.
IV. Clases de medidas de seguridad. La doctrina hadesarrollado, en forma poco precisa, la diferencia queexiste entre medidas criminales y administrativas. Enalgunos casos se tiene en cuenta el órgano estatal com-petente para su imposición, en otros se alude a lamag-nitud de la restricción de derechos y, finalmente, hayquienes consideran distintos los presupuestos que lascondicionan.
1. Se dice así que una medida es criminal cuando laaplica un órgano jurisdiccional, y administrativa cuan-do es competente un órgano de la administración.
Se trata en realidad de una notoria tautología y, co-mo tal, no ofrece pautas concretas de distinción.
2. El punto de vista que sostiene que la medida queforma parte del sistema de reacciones penales es mássevera que la administrativa, al proponer un criteriosimplemente cuantitativo y no esencial, tampoco per-mite bases ciertas de diferenciación.
3. Un criterio más ambicioso es aquel que dice quela medida es criminal si está supeditada a la comisiónde un hecho previsto en la ley como delito y a la com-probación del "estado peligroso", y que la medida ad-ministrativa sólo resulta condicionada por una mani-festación de peligrosidad predelictual.
Sin embargo, aun cuando resulte censurable, lo cier-to es que existen sistemas normativos que prevén me-didas predelictivas que son innegablemente parte delsistema de reacciones penales (v a. 80 del nuevo Có-digo Penal de Cuba de 1979, y en México el a. 2 de laLey que crea los Consejos Tutelares para Menores In-fractores para el Distrito FederaL) Por otra parte, nonecesariamente las medidas administrativas son prede-lictuales pues en muchos casos están previstas comoconsecuencia de comportamientos previos del particu-lar (y. pe, aa 239 y as. del Reglamento de Tránsitoen el Distrito Federal; a. 563 de la LVGC).
Y. Consideraciones político criminales. Los puntosde vista que se desarrollan a continuación se relacionancon las medidas de seguridad que forman parte del sis-tema de reacciones penales:
1. La adopción del sistema dualista, para ser conse-cuente,obliga a considerar inadmisible la superposiciónde la pena y la medida de seguridad.
Sin embargo, y como consecuencia del desarrollode puntos de vista preventivos especiales exagerados,en muchos casos se aconseja imponer al responsable
-
160

de un delito, además de la pena, una medida de seguri-dad accesoria so pretexto de que su "peligrosidad" su-pera la culpabilidad por el hecho. (u. p.e., el a. 80 delCódigo Penal argentino. Resulta correcto en este sen-tido el criterio que informa a los aa. 15, 67, 68y 69del CP).
En realidad, no existen sujetos más peligrosos queculpables. Ante la comisión de un hecho punible, elEstado carece de derecho para reaccionar con mayorintensidad que la que surge del reproche de culpabili-dad que pueda formularse al autor.
2. Deben considerarse aplicables a las medidas deseguridad, todas las garantías constitucionales que con-dicionan el ejercicio del jus puniendi estatal. Esto esasí desde que no resulta plausible que se puedan me-noscabar o suprimir los derechos del.súbdito, con elsencillo expediente de cambiar la denominación de lareacción que se utiliza.
En consecuencia, entran en consideración tambiénpara la imposición de medidas de seguridad:
a) El principio de legalidad, en cuya virtud sólo de-ben aplicarse medidas previamente previstas en la leyy como consecuencia de presupuestos contempladosen la misma (aa. 14 y 16 de la C).
b) El criterio de determinación exhaustiva y no ge-nérica de dichos presupuestos, es lo que conduce a cues-tionar la inadmisible fórmula del "estado peligroso".Por lo mismo, toda medida predelictual debe ser erra-dicada.
e) Toda medida criminal debe ser aplicada por ór-ganos jurisdiccionales, previa realización de un procesorodeado de garantías, en el que resulte preservado elderecho de defensa (aa. 14, 16, 20, 21 y concordantesde la C).
3. Es necesario consagrar pautas de proporcionali-dad respecto a las medidas de seguridad, para superarel sistema vigente que prevé su indeterminación (y. aa.67 y 68 del CP y 61 de la Ley que crea los ConsejosTutelares para Menores Infractores para el DistritoFederal).
Lo anterior conduce al establecimiento de plazosmáximos de duración, con la finalidad de evitar que lasmedidas de seguridad se conviertan en remedios másseveros que las penas.
4. Es preciso establecer un procedimiento que sigalas bases propias del sistema acusatorio, reformulan-do las pautas inquisitorias actualmente vigentes.
El sistema procesal debe suponer que la pretensiónestatal que solicita al órgano jurisdiccional la imposi-
ción de una medida de seguridad, debe estar necesaria-mente acompañada del derecho del súbdito a oponerse,defendiéndose de la misma.
Este procedimiento ni debe ser especial, ni tampocotraducirse en una ampliación exagerada del arbitrioju-dicial, pues una mayor discrecionalidad se traduce nor-malmente en arbitrariedad (aa. 496 y 497 del CFPP).
Finalmente, la oportunidad procesal adecuada paraque el juez decida la imposición de una medida de se-guridad es la sentencia, por lo que no parece razonableen ningún caso suspender el procedimiento como estáprevisto en el régimen vigente (aa. 477, fr. III, CPP y498 CFPP).
VI. BIBLIOGRAFIA: ANCEL, Marc, 'Penas y medidasde seguridad en derecho positivo comparado", Anuario deDerecho Penal, Madrid, 1956 ;BERISTAIN, Antonio,Medala,penales en derecho contemporáneo, Madrid, 1974; JES-CHECK, Hans-lleinrich, "Las penas y medidas de seguridaden el Código Penal Tipo en América Latina comparadas con elderecho alemán", Nuevo Pensamiento Penal, Buenos Aires,núm. 3; BARREIRO, Jorge, Las medidas de seguridad en elderecho español, Barcelona, 1951; RIGHI, E., "Medidas deseguridad: descripción legal, aplicación judicial y ejecución",Revista Mexicana de Justicia, México, vol 1, núm. 1, 1983;RODRIGUEZ MANZANERA, Luis, "Las medidas de segu-ridad", Cruninalia, México, núms. 7-12, 1976; STRATEN-WERTH, G., Derecho penal, 1. Parte General, Madrid, 1982;WELZEL, Harta, Derecho penal alemán;! la. ed., Santiago deChile, 1970.
Esteban RIGHI
Medidas provisionales. 1. El a. 40 de la Carta de las Na-ciones Unidas, señala que el Consejo de Seguridad, afin de evitar que una situación que afecte a la paz seagrave, podrá instar a las partes a que cumplan con lasmedidas provisionales que juzgue necesarias o aconse-jables.
II. La expresión medidas provisionales, aparente-mente inocua, ha sido la base de acciones importantesen el terreno del mantenimiento de la paz por el Con-sejo de Seguridad. Toda vez que la aplicación de me-didas coercitivas implica una determinación grave encontra de un Estado, diversas situaciones en e1 planointernacional han sido atendidas conforme a la baselegal del a 40 de la Carta y han comprendido impor-tantes movilizaciones como la constitución y el envíode tropas especiales a una región conflictiva.
Las funciones que han desarrollado las tropas crea-das, como expresión de las medidas provisionales, son
161

de vigilancia e interposición entre dos bandos contra-rios. No están autorizadas estas tropas a utilizarla fuer-za y únicamente pueden hacer uso de ella en el casoextremo de legítima defensa.
El criterio que utilizó la Corte Internacional deJus-ticia en el caso de Ciertos Gastos de las Naciones Uni-das, por el que consideró que las medidas coercitivasson las que se aplican en contra de la voluntad de unEstado, sirve para distinguir esta categoría de medidasprovisionales, ya que, para ser aplicadas, requieren delconsentimiento del Estado involucrado. Ejemplo delas tropas constituidas al amparo del a. 40, son las tro-pas especiales para el Congo, el Líbano y Chipre, quehan jugado un papel de primera importancia en la pa-cificación de áreas conflictivas.
IIT. BIBLIOGRAFIA: GROSS, Leo, "Expenses of iheUnited Nations for Peace-Keeping Operations: The AdvisoryOpinion of the International Court of Justice", InternationalOrgan&zatton, Boston, vol. XVII, núm. 1, invierno de 1963;HALDERMANN, John W., "Legal Basis br United NationaForces", American Journal of International Law, Washing-ton, vol. 56, núm. 4, octubre de 1962; ROSNER, Gabriela,La fuerza de emergencia de las Naciones Unidas; trad. de Ful-vio Zama, México, Limuga-Wiley, .1966.
Ricardo MENDEZ SILVA
Medidas tutelares para menores, u. MENORES INFRAC-TORES.
Medios de comunicación procesal. 1. La frase no pre-senta mayor dificultad para su comprensión, por lo queprescindimos de su explicación etimológica o gramati-cal, ya que por vía oral o escrita dichos instrumentossirven para informar, ordenar o transmitir ideas entrelos sujetos que intervienen en los conflictos de intere-ses y su composición judicial.
ji. En cuanto a los diferentes medios que se empleanpara que se establezca el contacto procedimental, cabeagruparlos de acuerdo con los sujetos de la comunica-ción Primero: entre el funcionario judicial y las parteso los terceros. Segundo; entre los diversos funciona-rios. Pueden descartarse los medios de comunicacióninterpartes, en virtud de que la administración de jus-ticia moderna debe realizarse a través de los órganosoficiales, y por mandato constitucional (a. 17 de la C)se ha prohibido radicalmente el empleo de la violenciay de las fórmulas autodefensivas para reclamar los de-rechos.
Dentro del primer grupo de medios de comunica-
ción procesal, es decir, entre la autoridad judicuil ylos justiciables, se incluyen la notificación, el emplaza-miento, la citación y el requerimiento.
A) La notificación es el acto mediante el cual, deacuerdo con las formalidades legales preestablecidas,se hace saber una resolución judicial o administrativa'a la persona a la que se reconoce como interesado en8u conocimiento o se le requiere para que cumpla unacto procesal (De Pina Milán).
Las notificaciones deben hacerse personalmente,por cédula, por Boletín Judicial, por edictos, por co-rreo y por telégrafo. La de carácter personal es aquellaque debe hacerse generalmente por el secretario actua-rio del juzgado teniendo frente a sí a la persona inte-resada y comunicándole de viva voz la noticia perti-nente (Gómez Lara).
Las notificaciones por cédula, mediante instructivoo por rotulón y que coinciden en cuanto a su forma,implican la necesidad de entregar a las partes o a susabogados, y aun quizá que simplemente se fijen en loslugares visibles del tribunal, comunicados escritos yoficiales en los que se debe transeibir, íntegra, la reso-lución o acuerdo que se está notificando, a la vez quecontiene la indicación del órgano jurisdiccional que lapronunció, los nombres de las partes y la clase de juicioo de procedimiento que la motivó (Cortés Figueroa).
La mayor parte de las notificaciones se practicanpor medio del Boletín Judicial, publicación oficial delos tribunales que aparece los días hábiles, con la iii-sersión de los acuerdos tomados y que se dan a cono-cer a las partes interesadas. Así; "La segunda y ulte-riores notificaciones se harán personalmente a loe in-teresados o a sus procuradores, si ocurren al tribunaló juzgado respectivo, en el mismo día en que se dictenlas resoluciones que hayan de notificarse, oal siguientede las ocho a las trece horas o al tercer día antes de lasdoce" (a. 123 CPC).
Si las partes o sus representantes no acuden al tri-bunal o juzgado a notificarse en los días y horas a quese refiere el citado precepto, "la notificación se darápor hecha y surtirá sus efectos a las doce horas del úl-timo día" a que se refiere el a. citado, "a condición deque se haya hecho en el Boletín Judicial" (a. 125 CPC).
"Se fijará en lugar visible de las oficinas del tribunalo juzgados, una lista de los negocios que se hayan acor-dado cada día, y se remitirá otra lista expresando sola-mente los nombres y apellidos de los interesados paraque al día siguiente sea publicada en el Boletín Judicial,diario que sólo contendrá dichas listas de acuerdos y
162

avisos judiciales y que se publicará antes de las nuevede la mañana".
"Sólo por errores y omisiones sustanciales que ha-gan no identificables los juicios, podrá pedirse la nuli-dad de las notificaciones hechas por el Boletín Judicial.Además, se fijará diariamente en la puerta de la saladel tribunal y juzgados un ejemplar del Boletín Judi-cial, coleccionándose dicho diario para resolver cual-quier cuestión que se suscite sobre la falta de algunapublicación. En el archivo judicial se formarán dos co-lecciones, una de las cuales estará siempre disposicióndel público" (a. 126 CPC).
Las notificaciones por edictos hacen público porórgano administrativo o judicial algo que con caráctergeneral o particular debe ser conocido para su cumpli-miento o para que surta efectos legales en relación conlos interesados en el asunto de que se trate (De PinaMilán). También se ha sostenido que las notificacionespor edictos corresponden a las formas de publicidadque se agotan para hacer saberlas determinaciones dic-tadas en el proceso, e inclusive las demandas mismas,a aquellas personas de quienes se ignora su domicilio,están ausentes o se desconoce el lugar en el que se en-cuentran. A tal fin, según lo ordena la ley procesal, ensu caso se publican íntegros los proveídos, resolucionesy aun las demandas, por dos o tres veces con intervalosen el Boletín Judicial, Gaceta Oficial o Judicial, DO,sin perjuicio de que además se hagan tales publicacionesen los diarios o periódicos de mayor circulación en loslugares en los que se tramita el proceso o en aquellosen los que se presuma que pudiera encontrarse la per-sona.a quien se trata de notificar (Cortés Figueroa).
Las notificaciones por correo ypor telégrafo, tienenun uso restringido en nuestras normas adjetivas y ge-neralmente se utilizan para comunicarse con peritos,testigos o terceros,
Llama la atención que a fines del siglo XX, persistanestas limitaciones legales y que no se empleen mediosde difusión masivos como la radio y la televisión, máxi-me que su costo sería ínfimo por las facilidades quelas leyes respectivas conceden al gobierno para el usode esas vías y que constituirían un servicio social efec-tivo y con gran audiencia local y nacional.
III. B) Un Jugar preponderante debe dedicarse alemplazamiento, acto procedirnental que como notifi-cación persigue dar a conocer al demandado la existen-cia de una demanda en su contra, y así enterarle de lapetición del actor; y la oportunidad (carga procesal,aun cuando los ordenamientos procesales la califiquen
de "obligación") de contestarla dentro de un plazo,que procesalmente hablando se entiende el lapso du-rante el cual se puede realizar la conducta ordenadapor la ley o por el juez, en cualquiera de los días en élcomprendidos, y por este motivo este acto trascenden-te recibe el nombre de "emplazamiento", ya que elcitado lapso no debe considerarse un término, en virtudde que este último es el advenimiento de una fecha,única en la que puede realizarse el proceder ordenado,y por ello el término es el fin del plazo.
El emplazamiento debe ser notificado personalmen-te en el domicilio del demandado, "siempre que se tratede la primera notificación en el juicio, aunque seandiligencias preparatorias" (a. 114, fr. 1, CPC).
"Si se tratare de la notificación de la demanda y ala primera busca no se encontrare el demandado, se ledejará citatorio para hora fija hábil dentro de un tér-mino comprendido entre las seis y las veinticuatro ho-ras posteriores, y si no espera se le hará la notificaciónpor cédula".
"La cédula se entregará a los parientes, empleadoso domésticos del interesado o a cualquier otra personaque viva en el domicilio señalado, después de que elnotificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene lapersona que debe ser citada; se expondrán en todo casolos medios por los cuales el notifleador se haya cercio-rado de que ahí tiene su domicilio la persona que debeser notificada".
"Además de la cédula, se entregarán a la personacon quien se entienda la diligencia, copia simple de lademanda debidamente cotejada y sellada, más, en sucaso, copias simples de los demás documentos que elactor haya exhibido en su escrito inicial" (a. 117 CPC).
Según dicho ordenamiento distrital (a. 259): "Losefectos del emplazamiento son: 1. Prevenir el juicio enfavor del juez que lo hace; II. Sujetar al emplazado aseguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo com-petente al tiempo de la citación aun cuando despuésdeje de serlo en relación al demandado porque éstecambie de domicilio o por otro motivo legal; iii. Obli-gar al demandado a contestar ante el juez que lo em-plazó, salvo siempre el derecho de provocar la incom-petencia TV. Producir todas las consecuencias de lainterpelación judicial, si por otros medios no se hu-biere constituido ya en mora el obligado; Y. Originarel interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causade réditos".
IV. C) La citación es un llamamiento judicial hechoa persona determinada para que comparezca a un juzga.
163

do o tribunal, en día y hora que se le señale para realizaralguna diligencia o tomar conocimiento de una resolu-cion o reclamación susceptible de afectar sus intereses(De Pitia Milán),
Y. D) El requerimiento judicial es la intimación auna persona (parte, perito, testigo, etc.), para que pororden del juez cumpla personalmente determinadaprestación (requerimiento de pago, p.e.), deje de hacerdeterminados actos o entregue una cosa necesaria parala continuación de la causa.
Se discute si el requerimiento es una notificaciónespecial, una clase de citación, o si puede haber reque-rimiento sin citación. Naturalmente que existe relaciónen otro sentido, cuando las partes se comunican conlos jueces por sus actuaciones, bien por propia iniciativao en cumplimiento de los mandatos judiciales.
VI. Por lo que se refiere al segundo sector de losmedios de comunicación procesal, o sea el que se prac-tica entre funcionarios, se fliencionan y son de singularinterés los que se entablan entre los titulares de loeórganos judiciales, y comprenden: los exhortos queson las comunicaciones escritas que un juez dirige aotro de diversa competencia territorial para pedirle sucolaboración, siempre que ambos se encuentren en unmismo nivel jerárquico o equivalente. El requisitorio,requisición, carta-orden o despacho, es el oficio queun juez superior dirige a otro de menor jerarquía, den-tro de su esfera de acción jurisdiccional, ordenándoleque ejecute alguna resolución que expide el órgano demayor grado. El suplicatorio que algunos denominancarta rogatoria, es el medio de comunicación expedidopor un juez de grado inferior dirigido a otro jerárqui-camente superior para solicitar su auxilio en la ejecu-ción de alguna diligencia o en el cumplimiento de al-guna resolución judicial.
Hay que agregar el señalamiento que varios trata-distas hacen de otros medios de comunicación entrefuncionarios, como entre funcionarios judiciales enun ámbito nacional o con órganos jurisdiccionales ex-tranjeros; entre los miembros del poder judicial confuncionarios de otros órganos del poder;y entre juecesy magistrados con auxiliares que están bajo sus órdenesdentro del aparato judicial.
VII. En nuestra legislación adjetiva del D.F., la re-glamentación de las notificaciones comprende los aa.110-128; en tanto que los exhortos y despachos estánregulados por los aa. 104-109.
v. BOLETIN JUDICIAL.
VIII. BIBLIOGRAFIA; ALCALÁ-ZAMORA Y CASTI-LLO, Niceto y LEVENE, hijo, Ricardo, Derecho procesal pe-nal, Buenos Aires, 1945, 3 yola.; BECERRA BAUTISTA, Jo-sé, El proceso civil en México; lOa. cd.. México, Porrúa, 1982;CORTES FIGUEROA, Carlos, Introducción a ¡a teoría ge-neral del proceso, México, Cárdenas, 1974; GOMEZ LARA,Cipriano, Teoría general del proceso; 5a. cd., México, UNAM,1980; OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal civil, Mé-xico, Harla, 1980.
Fernando FLORES GARCIA
Medios de impugnación. I. Configuran los instrumen-tos jurídicos consagrados por las leyes procesales paracorregir, modificar, revocar o anular los actos y las re-soluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias,errores, ilegalidad o injusticia.
II. Se trata de una institución sumamente complejaque ha ocasionado numerosos debates, por lo que, sinadentramos en los diversos planteamientos doctrinales,tomaremos en consideración la clasificación de los me-dios de impugnación en tres sectores, estimados demanera flexible y que se han denominado: remediosprocesales, recursos y procesos impugne tivos.
A) Entendemos como remedios procesales los me-dios que pretenden la corrección de los actos y resolu-ciones judiciales ante el mismo juez que los ha dictado,pero tomando en consideración que en algunos supues-tos resulta difícil trazar una frontera claramente deli-mitada entre dichos remedios y algunos recursos pro-cesales. Entre los consagrados en nuestros códigosprocesales podemos señalar la aclaración de sentencia,la revocación y la excitativa de justicia.
a) La aclaración de sentencia no se encuentra regu-lada expresamente en la mayoría de loe códigos pro-cesales mexicanos, pero constituye una práctica cons-tante de nuestros tribunales, y además, existen variasdisposiciones legales que consagran esta institución através de la instancia de parte afectada, en la cual, pre-sentada dentro de un breve plazo, generalmente de tresdías, debe señalar con toda claridad la contradicción,ambigüedad u oscuridad del fallo, cuyo sentido nopuede variarse, de acuerdo con lo dispuesto por losaa. 84 CPC; 223 CFPC; 847 LFT, y 351 y 359 CFPP.
b) En segundo término debe considerarse la llamadarevocación, estimada como la impugnación que la parteafectada puede plantear ante el mismo juez o tribunalque dictó Ja resolución procedimental cuando ésta nopuede ser combatida a través de un recurso, con el pro-pósito de lograr su modificación o sustitución. Así lodisponen los as. 227-230 CFPC; 412 y 413 CPP, 361-
-
164

362 CFPP, así como los aa. 684 y 685 del CPC, el cualcalifica como reposición el citado instrumento cuandose hace valer contra resoluciones del Tribunal Superiorde Justicia del D.F. (TSJDF).
e) Se puede considerar también dentro de esta ca-tegoría, pero únicamente para la materia fiscal federal,a la llamada excitativa de justicia regulada por los aa.240 y 241 del CFF de acuerdo con los cuales, las par-tes en un proceso que se tramite ante una de las salasregionales del Tribunal Fiscal de la Federación (TFF)pueden presentar la citada excitativa ante la sala supe-rior del propio tribunal cuando los magistrados ins-tructores no elaboren los proyectos respectivos dentrode los plazos señalados por el propio CFF. En tal vir-tud la podríamos estimar como una queja o reclama-ción por retardo en el pronunciamiento de las resolu-ciones respectivas.
III. B) El sector más importante de los medios deimpugnación está constituido por los recursos, es decir,por los instrumentos que se pueden interponer dentrodel mismo procedimiento, pero ante un órgano judicialsuperior, por violaciones cometidas tanto en el propioprocedimiento corno en las resoluciones judiciales res-pectivas. Para lograr una sistematización de una materiaexcesivamente compleja, consideramos convenienteutilizar la clasificación elaborada por la doctrina másautorizada, que divide a los recursos procesales en trescategorías: ordinarios, extraordinarios y excepcionales.
a) El recurso ordinario por antonomasia y que poseeprácticamente carácter universal, es el de apelación, através del cual, a petición de la parte agraviada por unaresolución judicial, el tribunal de segundo grado, ge-neralmente colegiado, examina todo el material delproceso, tanto fáctico como jurídico, así cornolas vio-laciones del procedimiento y de fondo, y como resul-tado de esta revisión, confirma, modifica o revoca laresolución impugnada sustituyéndose al juez de pri-mera instancia, o bien, ordena la reposición del proce-dimiento, cuando existen motivos graves de nulidaddel mismo.
Podemos dividir el examen de la apelación en loscódigos procesales mexicanos en dos sectores que si-guen principios similares cada uno de ellos, es decir, enla materia civil y mercantil por una parte, y penal por laotra, tornando en consideración que, en principio, losprocesos fiscal, administrativo y laboral son de un sologrado, salvo algunas modalidades que mencionaremosbrevemente.
1) De acuerdo con lo establecido por los códigos
modelos, CPU y CM, así como por el CCo, se sigueesencialmente el sistema de la apelación española, to-mada de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, conalgunos matices. La apelación civil y mercantil se in-terpone por la parte agraviada ante el juez que dictóla resolución impugnada, el cual puede admitir o dese-char y calificar sus efectos de manera provisional, yde acuerdo con los códigos respectivos, dichos efectosse califican según el criterio tradicional, en devolutivoso suspensivos o ambos, que en realidad pueden esti-mame sólo como ejecutivos o como suspensivos (aa.700 CPC, 239 CFPC y 1339 CC0.).
Cuando el juez de primera instancia ante el cual seinterpone el recurso desecha la apelación, procede Laqueja (a. 823, fr. III, CPC) o la Llamada denegada ape-[ación (aa. 259-266 CFPC),
La apelación civil asume dos características en nues-tros códigos procesales, ya que debe mejorarse o for-malizarse ante el tribunal de segundo grado, y ademáses restringida, pues no implica urs nuevo examen de lacontroversia. En relación a la primera característica,el apelante debe acudir ante el organismo de segundainstancia a formular agravios, y si no se presentan o seentregan fuera de plazo, se declara desierto el recurso,y por lo que respecta a su limitación, implica exclusi-vamente el análisis de los agravios del apelante o losdel apelado en la apelación adhesiva y sólo se admiteel ofrecimiento y desahogo de nuevos medios de prue-ba o la presentación de nuevas defensas, cuando lasmismas no se hubieren aportado en la primera instanciapor causas ajenas a la voluntad del apelante, o no sehubiese tenido el conocimiento de las mismas de ma-nera oportuna(aa. 706-708 del CPC, 253-255 del CFPCy 1342 CCo.).
También debe hacerse una breve referencia a la pecu-liar institución denominada apelación extraordinaria,que se ha considerado como una innovación desafortu-nada del CPC, que por ello no es adoptada por los có-digos locales que lo siguen directa o indirectamentecomo modelo. La doctrina ha señalado que constituyeuna mezcla de medios impugnativos y sólo existe acuer-do de que no se trata de una verdadera apelación y queel calificativo correcto es el de extraordinario, lo quees contrario a la propia apelación que, como hemosseñalado, es el recurso ordinario por excelencia (a. 717CPC).
2) La apelación penal se regula en nuestros códigosde procedimientos en forma más flexible que la civil ymercantil, en cuanto se encuentra inspirada en el prin-
165

cipio in dubio pro reo. En tal virtud no es necesario,como en la apelación civil, mejorar o formalizar el re-curso ante el órgano superior, ya que los agravios pue-den formularse ya sea con motivo de la interposicióno bien en la audiencia de alegatos (esto último según ela. 363 del CFPP), y ademas el tribunal de segundo gra-do posee mayores facultades que en materia civil, envirtud de que el objeto del recurso es amplio, con al-gunas limitaciones, pues en esencia implica un nuevoexamen de todo el procedimiento y de las resolucionesimpugnadas en primera instancia, tomando en cuentaque el recurrente puede ofrecer nuevas pruebas, limi-tándose sólo la testimonial a los hechos que no hubie-sen sido examinados en el primer grado (aa. 428y429CPP; 386 y 388 del CFPP, y 830-839 del CJM).
Por otra parte, si bien la reposición del procedí-miento sólo puede ordenarse por el tribunal de segun-do grado, de acuerdo con loe motivos expresamenteseñalados en los citados códigos y a petición de la parterecurrente (aa. 430y431 del CJ'P, 386y 388 del CFP?,y 835-839 del CJM), el Código Federal dispone quese podrá suplir la deficiencia de los agravios cuandoexista una violación manifiesta del procedimiento quehubiese dejado sin defensa al procesado y que sólopor torpeza o negligencia de su defensor, no fue com-batida debidamente (a. 387).
3) Es preciso hacer referencia a los recursos califi-cados como revisión, pero que en estricto sentido de-ben considerarse dentro de la categoría de la apelación.Nos referimos .a las impugnaciones sucesivas reguladaspor el CFF, la primera denominada revisión y que seinterpone por las autoridades afectadas por una reso-lución de una sala regional, cuando a juicio de dichasautoridades se afecten los intereses nacionales; si estaimpugnación se resuelve desfavorablemente a las pro-pias autoridades por la sala superior del TFF, las pri-meras pueden acudir ante la segunda sala de la SCJ, através de la llamada revisión fiscal, que no es sino unasegunda apelación federal (aa. 104, fr. 1, pfo. terceroy cuarto de la C, y 248-250 del CFF).
En segundo término también recibe el nombre derevisión el recurso que se interpone contra las resolu-ciones de loe jueces de distrito en el juicio de amparoante la SCJ o los Tribunales Colegiados de Circuito(TCC), denominación que tiene su origen en las leyesde amparo del siglo anterior y los CFPC de 1897 y1908 que regularon al propio amparo, en virtud de queentonces el segundo grado se iniciaba por revisión deoficio; pero actualmente, al exigir la instancia de la par-
te afectada, se ha transformado en una verdadera ape-lación (aL 83-94 LA).
4) Otros recursos ordinarios que regula nuestra le-gislación procesal reciben los nombres de queja y re-clamación, cuya regulación es muy compleja y varíade acuerdo con los diversos códigos procesales quelos consagran, por lo que desde un punto de vista muygeneral se puede afirmar que la queja, calificada comocajón de sastre por la doctrina, procede generalmentecontra resoluciones de trámite respecto de las cualesno se admite el recurso de apelación, en tanto que lareclamación se otorga a los afectados para impugnarlas resoluciones pronunciadas por los jueces o magis-trados instructores o presidentes de sala o del tribunalrespectivo, con motivo de sus facultades de admitir orechazar demandas y recursos o poner los asuntos enestado de resolución y se interpone ante el colegio ju-dicial correspondiente.
e) Los recursos extraordinarios son denominadosasí por la doctrina en virtud de que los mismos sólopueden interponerse por los motivos específicamenteregulados por las leyes procesales, y ademas, únicamen-te implican el examen de la legalidad del procedimientoo de las resoluciones judiciales impugnadas, o sea, quecomprende las cuestiones jurídicas, en virtud de quepor regla general, la apreciación de los hechos se con-serva en la esfera del tribunal que pronunció el fallocombatido. El recurso extraordinario por excelenciaes el recurso de casación, que también es prácticamenteuniversal, si bien en apariencia dicho medio de impug-nación ha desaparecido de nuestros ordenamientos pro-cesales, al ser derogado el que regulaban los códigosprocesales civiles y penales de las entidades federati-vas, por disposición expresa del a. 9o. transitorio de laLOTJFC, de 9 de septiembre de 1919, e implícitamen-te en el a. 30 de la LA, de 19 de octubre del mismo año.
Sin embargo, el recurso de casación subsiste, en vir-tud de que fue absorbido por el juicio de amparo contraresoluciones judiciales, y particularmente el de una solainstancia contra sentencias definitivas, debido a queasume las características esenciales de esta institución,y por ello la doctrina ha calificado a este sector como"amparo-casación" (aa. 158-191 de la LA).
d) Por lo que se refiere a los llamados recursos ex-cepcionales, que se interponen contra las resolucionesjudiciales que han adquirido la autoridad de cosa juz-gada,y que en numerosas legislaciones reciben el nom-bre genérico de revisión, en nuestro ordenamiento sólopodemos señalar algunos aspectos de la calificada como
-
166

apelación extraordinaria (a. 717 CPC), si bien resultadiscutible su encuadramiento dentro de esta categoría;pero el medio de impugnación que resulta claramenteinserto dentro de estos recursos excepcionales, es elregulado en el proceso penal, tanto en la materia localcomo federal, con la denominación curiosa de indultonecesario, y que en esencia puede interponerse por unapersona que ha sido condenada cuando el fallo impug-nado con autoridad de cosa juzgada, se apoya en ele-mentos de convicción que posteriormente son declara-dos falsos en otro proceso; cuando con posterioridadse descubren o aparecen documentos públicos que in-validen la prueba que sirvió de fundamento a la sen-tencia condenatoria; cuando se presentare o existieraprueba irrefutable de su existencia, de la persona desa-parecida por cuya causa el inculpado hubiese sido con-denado por homicidio; cuando el reo hubiese sido juz-gado por el mismo hecho a que el fallo se refiere, enotro juicio en el cual hubiese recaído sentencia firme.Al presentarse estas circunstancias, el procesado puedeintrponer dicho recurso para que se revise nuevamenteel proceso respectivo (aa. 615-617 del CPP, 561-568del CFPP y 873-878 CJM).
IV. C) Finalmente una brevísima referencia a losque se pueden calificar como procesos impugnati-vos, que son aquellos en los cuales se combaten actos oresoluciones de autoridad a través de un proceso autó-nomo, en el cual se inicia una relación jurídico procesaldiversa. En nuestro ordenamiento procesal podemosseñalar como tales al juicio seguido ante los tribunalesadministrativos, particularmente el TFF y el Tribunalde lo Contencioso Administrativo del D.F. y otros si-milares, así como al juicio de amparo de doble instan-cia, que debe considerarse como un verdadero proceso,ya que en ambos supuestos existe una separación entreel procedimiento administrativo o legislativo en el cualse creó el acto o se dictó la resolución o las disposicio-nes impugnadas, y el proceso judicial a través del cualse combate.
y. AMPARO, APELACION, APELACION ADHESIVA,CASACION, DENEGADA APELACION, INDULTO NECE-SARIO, QUEJA, RECURSO, REPOSICION, REvIsIoN,REVOCACION,
Y. BIBLIOGRAFIA: BARQUIN ALVAREZ, Manuel, Losrecursos y la organización judicial en materia civil, México,UNAM, 1976; BAZARTE CERDAN, Willebaldo, Los recursosen el código de procedimientos civiles para el Distrito y terri-torios federales, México, Botas, 1958; BECERRA BAUTIS-TA, José, El proceso civil en México; lOa. cd., México, Porrúa,
1982; BURGOA ORIHUELA, Ignacio, El juicio de amparo;18a. ccl., México, Porríia, 1983; CASTRO Juventino V., Lec-ciones de garantías y amparo; 3a. cd., México, Porrúa, 1981;GARCIA RAMIREZ, Sergio, Curso de derecho procesal pe-na¡; 3a. cd., México, Porrúa, 1980; GONZALEZ BUSTA-MANTE, Juan José, Principios de derecho procesal penal me-xicano, 6a. cd., México, Porrúa, 1975; NORIEGA CANTU,Alfonso, Lecciones de amparo; 2a. cd., México, Porrúa, 1980;OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal civil, México,Harla, 1980; PIÑA Y PALACIOS, Javier, Recursos en el pro-cedimiento penal mexicano, México, Secretaría de Goberna-ción, 1976.
Héctor F'IX-ZAMUDIO
Medios de prueba, o. PRUEBA.
Medios preparatorios del juicio. I. Son los actos o re-quisitos jurídicos que puede o debe realizar una de laspartes, generalmente el futuro actor, o en materia penalel Ministerio Público (MP), para iniciar con eficaciaun proceso posterior.
IL La delimitación entre los llamados medios pre-paratorios y las medidas o providencas cautelares esbastante sutil, por lo que existe confusión sobre estosinstrumentos, especialmente en materia procesal civily mercantil, pues basta un examen superficial de lospreceptos de nuestros ordenamientos procesales parallegar a la conclusión de que varios de los instrumentoscalificados como preparatorios, no son en el fondo sinomedidas cautelares anticipadas, y por otra parte, deacuerdo con las mismas disposiciones, las citadas pro-videncias cautelares pueden solicitarse tanto dentro delproceso, como previamente a su interposición.
III. A) Por lo que respecta a los enjuiciamientos civily mercantil, debe destacarse que el CPC regula amplia-mente los citados medios preparatorios en su tít. V,sobre actos prejudiciales, en el cual consigna, con es-casa técnica, también a las providencias cautelares. Elcitado ordenamiento divide dichos medios en cincosectores: los de carácter general; los relativos al juicioejecutivo; la separación o depósito de personas; la pre-paración del juicio arbitral, y la consignación.
Los que se califican de medios preparatorios deljuicio en general (as. 193-200) se refieren a la solicitudde declaración de la contraparte sobre determinadoshechos; la exhibición de ciertos documentos o el exa-men de testigos cuando sean de edad avanzada o sehallen en peligro inminente de perder la vida o próxi-mos a ausentarse a un lugar de tardíos y difíciles me-dios de comunicación.
Los medios preparatorios del juicio ejecutivo se rda-
167

cionan con la confesión 3judicial de la contraparte y alreconocimiento de la firma de un documento privado,con requerimiento de pago y emhargo(aa. 201.204), laseparación o depósito de personas se contrae al cón-yuge que lo solicite cuando pretenda demandar o acu-sar al otro cónyuge (aa. 205-217); la preparación deljuicio arbitral regula el procedimiento para designar alarbitro por el juez cuando las partes no se ponen deacuerdo para hacerlo (aa. 220-233); y finalmente, laconsignación de La cosa debida se concede cuando elacreedor se rehusa a recibir la prestación o a entregarel documento justificativo del pago (as. 224.234).
El CCo. regula instrumentos muy similares a losmencionados anteriormente, ya que no es sino unacopia incompleta del CPC anterior de 25 de mayo de1884 (a. 1151).
Por su parte, el CFPC sólo regula como medidaspreparatorias las relativas a la petición de una perso-na que pretenda entablar una demanda, para la inspec-ción de cosas, documentos, libros o papeles, solicitan-do su exhibición, siempre que se compruebe el dere-cho con que se pide la medida y la necesidad de lamisma (a. 379).
IV. B) En relación con el proceso laboral, los mediospreparatorios son de dos categorías: a) en primer lugarlos as. 600 y 603 de la LF'T facultan a las juntas deconciliación para la recepción anticipada de pruebasque consideren conveniente ofrecer los trabajadores oempresarios, en relación con los juicios que pretendanentablar ante las respectivas juntas de conciliación yarbitraje. b) En segundo término la conciliación se con-sidera como una etapa obligatoria y necesaria que an-tecede al proceso propiamente dicho, y si bien el citadoordenamiento dispone que dicho procedimiento ea po-testativo ante las juntas de conciliación tanto federalescomo de carácter local (aa. 591,fr. I,yÓO3 de la LFT),si no se efectúa ante dichos organismos, se exige antelas juntas de conciliación y arbitraje como una etapaprevia dentro de la misma audiencia, en la cual si sellega a un arreglo se da por terminado el conflicto, perocuando no se alcanza dicho acuerdo, las piies debenpresentarse personalmente a la siguiente etapa de de-manda y excepciones, con la cual se inicia el procesolaboral en sentido estricto (a. 876 LFT).
Y. C) En materia pena¡, para que comience el pro-ceso a través de la consignación, es decir, porconductodel ejercicio de la acción penal ante el Juez de la causapor parte del MP, es preciso que con anterioridad serealice la etapa calificada como averiguación previa
por nuestros códigos procesales penales, a cargo ex-clusivo del propio MP (ya que en nuestro ordenamientono existe un juez de instrucción según el modelo fran-cés), a fin de reunir los elementos necesarios para de-mostrar la existencia del cuerpo del delito y la presuntaresponsabilidad del inculpado, según lo establecido porlos aa. 262-286 del CPP, y 113-133 del CFPP.
VI. D) Tratándose del proceso administrativo, nor-malmente se exige el agotamiento previo de los recur-sos o medios de defensa internos -ante la administraciónactiva, de acuerdo con lo establecido por los aa. 202,fr. VI, del CFF que entró en vigor en abril de 1983, y73, fr. XV, de la LA, preceptos que en esencia dispo-nen que es improcedente el juicio fiscal o de amparocuando no se hubiesen agotado oportunamente los ci-tados recursos o medios de defensa que las leyes res-pectivas concedan ante las autoridades administrativas,con las excepciones de que, tratándose del proceso tri-butario federal, las propias leyes consideren que esoptativa la interposición de tales instrumentos, o en elcaso del amparo, cuando el ordenamiento correspon-diente exija mayores requisitos que los de la LA parala suspensión del acto reclamado.
Por otra parte, debido a la ineficacia en nuestro me-dio de los recursos o medios de defensa ante la admi-nistración activa, el a. 28 de la LTCADF establece elprincipio opuesto, ea decir, el de la opción general delos recursos o medios de defensa ante las propias au-toridades administrativas, con exclusión de la materiafiscal en la cual deben agotarse obligatoriamente
y. AYERIGUACION, CONCILIACION, CONSIGNA-ClON, MEDIDAS CAUTELARES, RECURSOS ADMINIS-TRATIVOS.
VIL BIBLIOGRAFIA: BECERRA BAUTISTA, José, Elproceso civil en México; lOa. cd., México, Porrúa, 1982; CAS-TILLO LARRA1AGA, José y PENA, Rafael de, Institucionesde derecho procesal civil; 12a. cd., México, Porrúa, 1978; FIIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción a la justicia administrativaen el ordenamiento mexicano, México, El Colegio Nacional,1983; GARCEA RAMIREZ, Sergio, Curso de derecho procesal penal; 3a. ed., México, Porrúa, 1980; OVALLE FAVELA,José, Derecho procesal civil, México, Harla, 1980; TRUEBAURBINA, Alberto, Nuevo derecho procesal del trabajo; 6a.cd., México, Porros, 1982.
Héctor FIX.ZAMUDIO
Mejoras. I. (De mejorar.) Toda modificación intrínsecao extrínseca, material de la casa que produce un au-mento en su valor económico.
-
168

En derecho mexicano existen tres formas; las me-joras útiles', las necesarias ylas voluntarias. Son mejorasútiles las que sólo aumentan el valor del predio; sonmejoras necesarias aquellas que se realizan en el prediopara impedir la pérdida o el deterioro de la casa, y sonmejoras voluntarias las que sólo sirven para adorno,lucimiento o recreo.
Además de ellas, que se refieren específicamente ala accción del hombre sobre la casa, el a. 822 CC reco-noce las mejoras provenientes de la naturaleza o deltiempo.
II. Los efectos jurídicos de estas, formas son varios.Los encontramos en la posesión (aa. 810, 815, 819,822 CC, en el usufructo (a. 1003 CC), en los casos deevicción (a. 2133 CC), en el arrendamiento (aa. 2423y 2424 CC) y en las hipotecas (a. 2896 CC).
Por regla las mejoras voluntarias no son abonablesa quien las realizó pudiendo ser retiradas siempre ycuando no se cause daño a la casa mejorada y realizandolas reparaciones que se causen; y las mejoras útiles ynecesarias deben ser resarcidas por el propietario de lacasa, salvo pacto en contrario.
III. Antiguamente se conocía otro tipo denominadomejora hereditaria. Se refería a la ventaja que el testa-dor concedía a un heredero en relación a otro. Nor-malmente esta mejora era de un tercio o un quintomás para la porción de dicho heredero. Actualmenteesta figura ha desaparecido en el derecho mexicano.
IV. BIBLIOGRAFIA; IBARROLA, Antonio de, Cosas ySucesiones; 4a. cd., México, Porrúa, 1977; LOZANO NORIE-GA, Francisco, Cuarto curso de derecho civil; contratos; 2a.ed., México, Asociación Nacional del notariado mexicano,A.C., 1970; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil me-xicano; 4a. cd., México, Porrúa, 1976, t. ¡U; ZAMORA YVALENCIA, Miguel Angel, Contratos civiles, México, Po-rrúa, 1981.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N.
Menaje de casa. 1. Es el conjunto de mercancías queconforman el mobiliario de casa, así como las herra-mientas e instrumentos científicos propiedad de inmi-grantes y nacionales repatriados o deportados, que uti-lizaron durante su residencia en el extranjero y se im-portan en definitiva a territorio nacional, al amparode una franquicia de impuestos de importación y delcumplimiento de obligaciones inherentes.
La misma exención se aplicará en exportación a los
emigrantes y a los extranjeros que residan en Méxicoy vayan al exterior en forma definitiva.
Para la aplicación de esta franquicia, no se conside-ran comprendidas en ella los vehículos, ni las mercan-cías que se utilizaron para desarrollar actividades co-merciales o industriales.
Se considera como repatriado al nacional que resideen el extranjero más de un año y de seis meses para losque sean trabajadores.
II. Las administraciones aduaneras de un gran nú-mero de países en base a su experiencia se han vistoen la necesidad de otorgar franquicias de impuestosaduaneros, independientemente que las mercancíastengan fijada una cuota a pagar en el arancel respecti-vo. Estas franquicias se otorgan en virtud de múltiplesrazonamientos, en el caso presente obedece a consi-deraciones de desarrollo de la educación, la cultura,así como aspectos económicos y de equidad, puesquien reside en el extranjero durante períodos más omenos largos, se le presenta la imperiosa necesidad de-adquirir mobiliario, herramienta de trabajo, instrumen-tos científicos para su profesión, y así desarrollar unavida social, cultural y de trabajo; mediante el menajede casa se le permite introducir esa mercancía libre-mente al país, que de otra manera tendría que rematarpara poderla vender; se evita asimismola pérdida inútilde divisas, que en muchas ocasiones se generan en Mé-xico como es el caso de los becarios que realizan estu-dios de posgrado o especialización.
III. El menaje de casa, lo regula la fr. VII del a. 46de la Ley Aduanera, que establece que el reglamento dela misma fijará el número y valor de las mercancíasque podrán ser consideradas como formando parte deesta figura aduanera.
El Reglamento de la Ley Aduanera en su a. 108,determina que el valor de las mercancías, por lo quese refiere a mobiliario usado, debe corresponder a "losbienes que forman el mobiliario normal de una familiaen el país", elemento éste de carácter subjetivo quepara adecuarlo en forma justa a cada caso en especial,deberán tomarse en cuenta elementos objetivos, comola actividad desempeñada en el exterior; si el interesadofue a estudiar o a trabajar, qué tipo de trabajo desem-peñaba, y así poder establecer condiciones semejantesen nuestro país.
Sirve de apoyo a lo anterior, el tratamiento que leda el mismo precepto a las herramientas y a km instru-mentos científicos, los cuales "no podrán tener un va-lor superior al que correspondería a los profesionistas
169

o artesanos residentes en el país, en iguales o similarescondiciones de ¡os beneficiarios de la exención'.
Estas mercancías no deben constituir equipos com-pletos que permitan instalar un laboratorio, consulto-rio o taller.
El pfo. tercero del a. 108 del Reglamento de la LeyAduanera, en contravención a ¡o dispuesto por ella,determina que la Secretaría, señalará en reglas de ca-rácter general el valor máximo de las mercancías; conbase en lo anterior el secretario de Hacienda y CréditoPúblico expidió el 17 de junio de 1982 la regla generalnovena, modificada posteriormente el 22 de marzo de1983, por acuerdo del titular del ramo publicado enel DO del 30 de marzo de 1983. Esta regla estableceque el valor del mobiliario usado no debe exceder decinco mil dólares, y de un mil dólares para los instru-mentos científicos y herramientas, aplicándose el tipode cambio vigente que fije la Secretaría de Hacienda yCrédito Público para el pago de créditos fiscales.
De conformidad con esta regla novena, si el menajepertenece a dos o tuis personas que integran una fami-lia, el valor del mismo Be aumentará en un 20% porcada persona.
Para la aplicación de la franquicia es necesario queel interesado presente las mercancías a su llegada o sa-lida, o las mercancías lleguen dentro de los tres mesessiguientes a la fecha en que el pasajero entre o salgadel país.
IV. La franquicia se otorga en forma definitiva; estoquiere decir que la mercancía se despacha a consumo,pero subordinada a ciertas condiciones, y es que lasmercancías se utilicen para los fines autorizados, comomobiliario propio del importador o como herramientaso artículos científicos de su uso, en caso contrario seestará cometiendo una infracción relacionada con eldestino de las mercancías en los términos de los aa.134, fr. I 135, fr. 1, de la Ley Aduanera y se le sancio-nará con una multa igual al duplo de los impuestos queen su caso debió pagar de no aplicarrse la franquicia.
José Othmn RAM EREZ GUTIERREZ
Menores. I. (Del latín minor natus referido al menorde edad, al joven de pocos años, al pupilo no necesa-riamente huérfano, sino digno de protección, pues estaúltima voz proviene a su vez de pupus que significaniño y que se confunde con la amplia aceptación ro-mana del hijo de familia sujeto a patria potestad o tu-tela.) Desde el punto de vista biológico se llama menor
a la persona que por efecto del desarrollo gradual desu organismo no ha alcanzado una madurez plena, ydesde el punto de vista jurídico es la persona que porla carencia de plenitud biológica, que por lo generalcomprende desde el momento del nacimiento viablehasta cumplir la mayoría de edad, la ley le restringe sucapacidad dando lugar al establecimiento de jurisdic-ciones especiales que lo salvaguardan.
Sin embargo, cabe observar, al decir de GuillermoCabanellas, que no puede caracterizarse en una situa-ción simplista al menor de edad contraponiéndolo conel mayor de edad, pues aunque hay fronteras decisivascomo la patria potestad y la tutela, las legislaciones hanfijado una serie de etapas progresivas con el crecimientoindividual para apreciar el grado de capacidad y res-ponsabilidad de los menores.
El vocablo "minoridad" que comprende el conceptoabstracto de la menor edad, se distingue del de "mino-ría" por cuanto éste se aplica ordinariamente al grupode miembros de un conglomerado de personas que vo-tan contra el acuerdo de la mayoría de sus integrantes.
II. Es notorio que para las organizaciones socialesprimitivas, la minoridad careció de relevancia como nofuera para justificarla prestación de alimentos y el con-trol educativo a cargo de los ascendientes; pero el de-recho romano se encargó de distinguir tres períodosdurante el transcurso de aquélla, a saber: infancia, pu-bertad e impubertad.
Los infantes, que etimológicamente debieron seren su origen los que no sabían hablar, comprendían alos menores de siete años, que fueron consideradoscomo incapaces totales para la proyección de sus actos.
Los impúberes, que inicialmente debieron incluir alos infantes por su inaptitud fisiológica para la repro-ducción, formaban el siguiente sector que abarcabadesde la conclusión de la infancia hasta los doce añostratándose de mujeres y catorce años de varones.
Los púberes integraban un último tipo encuadradode la salida de la impubertad a los veinticinco años, enel cual junto con los impúberes eran estimados comocapaces exclusivamente para la celebración de actosque los beneficiaran.
Por lo que se refiere a nuestro país, la época pre-cortesiana se caracterizó con relación a los menores,en el derecho del padre para vender al hijo colocándo-lo en la condición de esclavo, costumbre que desapare-ció con la imposición de la legislación española demarcada influencia romanista francesa.
A este respecto es digna de mencionarse la labor
170

humanitaria del obispo fray Juan de Zumárraga, quiendesde 1537 promovió importantes programas en be-neficio de los menores, pees rechazó la miserabilidadde los indios corno fuente de la protección que éstosmerecían por parte del Estado, sustituyéndola por elreconocimiento de un verdadero derecho dentro delestatuto de privilegios que en última instancia vino aconvertirse en la tutela colectiva actual del indígena.
III. Con el fin de ordenar la compleja regulacióndada a los menores, procede su ubicación dentro delas más importantes disciplinas legales.
Así observamos que en el aspecto substantivo civil,el a. 646 del CC señala que "la mayor edad comienzaa los dieciocho años", y el a. inmediato siguiente, agre-ga que el mayor de edad dispone libremente de su per-sona y bienes, por lo que a contrario sensu cabe enten-der que la minoridad abarca desde el nacimiento viablehasta los dieciocho años cumplidos, es decir, a la horacero del día siguiente en que se vence dicho plazo.
El a. 23 del propio ordenamiento citado indica quela menor edad constituye una restricción a la persona-lidad jurídica, "pero que los incapaces pueden ejerci-tar sus derechos o contraer obligaciones por medio desus representantes".
Más adelante se confirma que los hijos menores deedad no emancipados, se encuentran bajo la patria po-testad de sus ascendientes hábiles y en defecto de dichasujeción estarán sometidos a tutela, en la inteligenciade que para el ejercicio de ambas instituciones en ma-teria de guarda y educación, se respetarán las modali-dades previstas por resoluciones que se dicten confor-me a la Ley sobre Previsión Social de la DelincuenciaInfantil para el Distrito Federal, abrogada substituidasucesivamente por la Ley Orgánica y Normas de Pro-cedimiento de los Tribunales para Menores y sus Insti-tuciones Auxiliares y la Ley vigente que crea los Con-sejos Tutelares del Distrito Federal, de 26 de diciem-bre de 1973. Esta última ley faculta a los mencionadosConsejos para dictar medidas tendientes a la readapta-ción social de menores de conducta irregular o aban-donados, las cuales no pueden ser alteradas por acuer-dos de los juzgados o de cualquier otra autoridad.
En fin, la regla general en el aspecto civil es que elmenor se encuentra colocado en la condición de inca-paz, pero a pesar de ello se le otorgan posibilidadesemergentes conforme a disposiciones que con carácterde excepción y en razón de su edad, se anticipan.
Así podemos entender que no obstante la aparenteincapacidad del menor, ésta sólo es relativa, pues si bien
cabe declarar la nulidad de los actos de administraciónejecutados y de los contratos que celebre sin la auto-rización de su representante y sin su consulta personalcuando fuere maydle dieciséis años y goce de discer-nimiento, la administración de los bienes que el pupiloadquiera con su trabajo le corresponde directamentea él y no a su representante.
Por otra parte se faculta al menor desde los referidos16 años para testar, para designar tutor de sus herede-ros, para solicitar la declaración de su estado de mino-ridad ante el juez competente, para proponer a su pro-pio tutor dativo y a su curador, para elegir carrera uoficio y, en general, para denunciar las irregularidadesen que se considere víctima, siempre que no se tratede obligaciones en que haya sido perito o hubiere ac-tuado dolosamente apareciendo como mayor de edad.
También se concede a los menores de catorce añossi son mujeres y de dieciséis años si son varones, el de-recho para contraer matrimonio con la asistencia desus representantes, pedir la suplencia del juez para ob-tener el referido consentimiento, para celebrar capitu-laciones dentro de su régimen matrimonial, para reco-nocer hijos y en fin para objetar la adopción que deellos quisiere hacer cualquier persona.
En cuanto a la responsabilidad de los menores porla comisión de actos ilícitos, toca a sus ascendientes,tutores y encargados, aunque fueren transitorios comolos directores de escuelas y talleres, cubrir loe daños yperjuicios que aquéllos causen, siempre que se hallenbajo un efectivo control de dichos representantes, que-dando al arbitrio del juzgador determinarlas providen-cias conducentes en el caso de una supuesta irrespon-sabilidad a su vez, de dichos representantes, ya que elmenor no debe quedar definitivamente exhoneradosobre todo si es solvente.
En orden al aspecto penal es indispensable partirdel principio de que los menores son completamen-te inimputables hasta que cumplan 18 años de edad,principio al que se llegó tras una larga evolución ini-ciada con el Código de 1871 que limitaba dicho tér-mino en 9 años, seguida por la Ley de Previsión Socialde 1928 que señalaba 15 años, y el Código Almaraz de1929 que lo aumentó hasta los 16.
No obstante, ya dijimos que para los menores infrac-tores de disposiciones punitivas o de reglamentos depolicía y buen gobierno, y para quienes se encuentrenen estado de peligro o de mero abandono, se justificala intervención del Consejo Tutelar para Menores Infractores del D.F. y de otros organismos similares cons-
-
171

tituidos para efectos federales o locales llamados tri-bunales o comisiones, con fines preventivos o correc-tivos de protección y vigilancia.
En materia procesal es de precisarse que la actuaciónde los menores dentro del trámite civil o penal respecti-vo, se Limita a la necesidad de auxiliarlos a través de susrepresentaciones permanentes o eventuales y para apre-ciar el alcance probatorio de sus informaciones direc-tas. Loa más importantes de tales auxilios correspondenal juez familiar, al Ministerio Público, a la DireccionGeneral de Servicios Coordinados de Prevención y Re-adaptación Social y al Consejo Local de Tutelas comoentidades de orden público (aa. 776, 895, fr. H 901del CPC, y 255 y 674 del CPP) independientementede la injerencia privada atribuida a los ascendientes,tutores y curadores.
Por lo que corresponde a la materia administrativa,importa destacar la asistencia que el poder ejecutivodebe prestar por conducto de múltiples órganos y de-pendencias para vigilar y garantizar el cuidado de losmenores.
Al efecto, aparte del Consejo Tutelar mencionadoy del Patronato para Menores del D.F. dependientesde la Secretaría de Gobernación, existe un llamadoSistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fa-milia que agrupa la colaboración protectora de loe go-biernes de los estados de la República e incorpora bajosu control al Consejo Local de Tutelas para el D.F. pre-visto por el CC en sus aa. 631 y as.
Asimismo, el Departamento del D.F. mantiene di-versos asilos, talleres y refugios en coordinación conintereses de la iniciativa privada.
Se extiende la restricción de la capacidad de los me-nores respecto de otras ramas del derecho, al conce-derse privilegios a loe trabajadores a partir de los 14años y a los campesinos desde los 16 años.
IV. La minoridad se extingue por la llegada ordina-ria de Ja mayoría de edad, por la habilitación eventualque produce la emancipación a causa de matrimonioy obviamente por la muerte del pupilo.
V. Por último, como datos complementarios puedeagregarse que, de acuerdo con estadísticas oficiales re-cientes, la población de menores de 14 años en nuestropaís es de 46.22 por ciento de su totalidad y que la delmundo en menores de 24 años, es del 54% de la tota-lidad de sus habitantes, lo que pone de relieve La tras-cendencia del tema aquí analizado.
VI. BEBLIOGRAFIA: ALBALADEJO, Manuel, Derechocivil, Barcelona, Bosch, 1965; CODERCH MANAU, Secun-
dmo, Tratado de la menor edad, Barcelona, Bosch, 1917; Pi-NA, Rafael de, Elemento: de derecho civil mexicano, México,Porrúa, 1974. vol. 1; GALINDO GARFIAS, Ignacio, Derechocivil, México, Porrúa, 1976; HERNÁNDEZ QUIROZ, Arman-do, Derecho protector de menores;Jalapa, Universidad Vera-cruzana, 1967; MARGADANT, Guillermo, Introducción a ¡ahistoria del derecho mexicano, México, UNAM, 1971.
Iván LAGUNES PEREZ
Menores infractores. I. En México se considera que elmenor de edad infractor es inimputable, ea decir, queno tiene la capacidad de querer y entender lo negativodel delito. Siendo inimputable, faltaría un elementoen la teoría del delito, que se forma por la acción, tipo,antijuridicidad y culpabilidad, siendo la imputabilidadel presupuesto de la culpabilidad. Nadie puede ser cul-pable si no tiene la capacidad de saber que lo que haceestá mal. Por este motivo, el menor de edad no cometedelitos y, por lo tanto, no es posible aplicarle una pena.
Pero tampoco podemos dejarlo en libertad, una vezque ha demostrado que tiene una tendencia hacia lasconductas antisociales. Por ello, lo aplicable al caso esla medida de seguridad. Esta medida de seguridad serádeterminada por el Consejo Tutelar para Menores, or-ganismo que tiene por objeto promover la readapta-ción de los menores mediante el estudio de personali-dad, medidas correctivas de protección y vigilanciadel tratamiento.
El Consejo sólo puede intervenir en ds casos: pri-mero, cuando el menor infrinja las leyes penales o elReglamento de Policía y Buen Gobierno, o bien cuandomanifieste tendencias a causar daños a la sociedad o así mismo. En cuanto un menor llega ante el MinisterioPúblico, éste debe inmediatamente ponerlo a disposi-ción del Consejo. Al llegar al Consejo, el consejero ins-tructor de turno escuchará al menor y a su promotor,y con base en los elementos reunidos, resolverá ahímismo o dentro de las 48 horas siguientes la situacióndel menor, siendo tres las posibilidades: primera, liber-tad absoluta; segunda, entrega a la familia o a quienesejerzan Ja patria potestad con sujeción a proceso, ytercera, internamiento en el centro de observación quecorresponda. A partir de la resolución, el instructortiene 15 días para integrar el expediente, que deberacontener los estudios de personalidad del mismo, ypreparará un proyecto de resolución que pasará a lasala. Dentro de los diez días siguientes a la recepcióndel proyecto, se llevará a cabo una audiencia dondese hará el desahogo de las pruebas que se consideren
172

necesarias y se oirá a las partes, y ahí mismo se deter-minará la situación del menor. En caso de no estar deacuerdo con la resolución, procede el recurso de in-conformidad, no siendo impugnables la resolucionesque determinen libertad absoluta, ni aquellas que sólotengan como sanción la amonestación. El recurso lointerpone el promotor por sí mismo, o a solicitud dequien ejerza la patria potestad del menor, y para ellotiene cinco días a partir desde la resolución. La incon-formidad se resolverá dentro de los cinco días siguien-tes a la interposición del recurso. La resolución finalpuede ser: confirmatoria, revocatoria o modificatoria.Las medidas que el Consejo puede aplicar son: inter-namiento en la institución, o libertad vigilada, ya seacon su familia, o dentro de un hogar substituto.
II. Aspecto criminológico. La razón de contemplarcriminológicamente a los menores infractores se debea la importancia que tiene la niñez y adolescencia parala colectividad y el legislador. La criminología, en estaárea, toma en cuenta a los menores peligrosos y a losque están en peligro. Corno rasgo común del tema deinterés tenemos la existencia de conductas socialmenteirregulares. Los menores infractores serán entoncesaquellos sujetos menores de 18 años que manifiestenen su conducta un ataque a los bienes jurídicamenteprotegidos por la legislación o que adolecen de unanaturaleza que los aproxima al delito. Se toma en cuen-ta, para la explicación del fenómeno, el medio am bien-te o colectividad de la que forma parte el menor, suentorno, así como la propia conducta. Tanto desde elpunto de vista de la Escuela Clásica como posterior-mente de la Escuela Positiva, se ha partido de defini-ciones de la desviación y causas de la misma desdeuna coordenada de regularidad-irregularidad o norma-lidad-anormalidad de los actos. Ello se logra según elcriterio de casos más generales y mayoritarios, social-mente hablando, lo cual nos lleva a entender la con-ducta desviada como anormal en un caso concreto y,cuantitativamente hablando, como conducta irregular.
A lo largo de la historia de la criminología dichocriterio se ha venido modificando hasta llegar a enfo-ques actuales de la nueva criminología, que destruyenlos conceptos de patología-enfermedad y enfocan laproblemática desde un punto de vista dialéctico y nolongitudinal, tomando en cuenta aspectos políticos yeconómicos de un país o de una sociedad determinada.
Pero volviendo a nuestro tema de interés, para laexplicación de la conducta delictiva en menores es ne-cesario que se tome en cuenta todo. Por ello es de vital
importancia el contemplar tanto al individuo como asu medio ambiente. Es necesario, asimismo, precisarque dentro de los menores infractores se incluyen aque-llos menores que realizan actividades "peligrosas" a laseguridad colectiva, se haya o no consumado el hecho.La conducta irregular de los menores infractores seexamina a la luz de dos principales elementos causales,según las diferentes teorías clásicas o positivas de lacriminología: 1. Factores que se originan en el propioorganismo humano o factores constitucionales en ge-neral (herencia, insanidad de progenitores, deficien-cias orgánicas, psicopatías, debilidad mental, psicosis,etc.). 2. Factores que nacen en el medio circundante,también llamados exógenos, como la familia, el nivelsocioeconómico en que el niño se desarrolla, ambientede la ciudad, ocupaciones inadecuadas, amistades, me-dios de difusión, etc.
Hasta aquí los estudios de la delincuencia y el cri-men en menores se han solido centrar en los orígenesclínicos, psicológicos y ambientales, coincidiendo enque los menores infractores estaban condicionadosanormalmente por factores biológicos y ambientales.Se subraya el carácter permanente, irreversible y here-dado del comportamiento criminal, sumando a ello lacorrupción urbana. Autores representantes de las teo-rías subculturales como Clifford, Shaw, McKay, Clo-ward y Ohlin o Matza parten de la existencia de unasituación anímica en el adolescente para el desarrollode la conducta desviada, según lo plantea el tan cono-cido pensamiento mertoniano. Dicha situación, pun-tualizan, logra la formación de una sulicultura connormas, estilo de vida, actitudes y comportamiento,diferente al resto: una subcuftura de la desviación. Losautores precisan la tradición cultural que se transmitebajo forma de valores criminales, mediante la asocia-ción estable con aquellos de quienes se aprenden esosvalores y esas técnicas. Dicha subcultura está básica-mente desarrollada en los ambientes marginales, comosi tales grupos favorecieran el desarrollo inminente dela desviación.
Sin embargo, para el estudio de la delincuencia enmenores, no sólo se puede admitir la existencia de unasocialización defectuosa en el adolescente o una equi-vocada internacionalización de normas o una psico-logía específica en el individuo, que necesariamentelo lleven a la desviación. Ello nos llevaría a una con-ceptualización parcializada del fenómeno delictivoen menores. Con este pensamiento se crean institucio-nes especiales para el encaailla.miento, tratamiento y
173

vigilancia de los jóvenes antisociales, en donde se trataa los adolescentes como si fueran naturalmente depen-dientes. Mediante este enfoque determinista, se desvíala atención a los aspectos anormales del comportamien-to discrepante. Es aquí donde surge la necesidad decontemplar la reacción social, poniendo particularatención en las relaciones entre las reformas sociales ylos cambios afines a la administración de la justiciapenal, sus motivos, aspiraciones, así como fines y mé-todos empleados para la creación de la legislación.
La retórica darwiniana y lombrosiana indicaban quelos delincuentes eran una clase peligrosa que quedabafuera de los límites de las relaciones moralmente regula-das y de reciprocidad. Con el surgimiento de las nuevasteorías criminológicas se contempla al menor infractorcon una determinada ideología, siendo entonces la con-ducta desviada un quebrantamiento de las normasaceptadas, incuestionadas e investidas de poder y con-sideradas en sentido común. Los pensamientos de Dah-rendorf señalan la conducta desviada como una amal-gama entre dos y solamente dos conjuntos de posición;dominación y sometimiento, y desde una perspectivamacrosocial, la infracción del menor no es la desviaciónde la conducta social, sino parte de la sociedad y suconducta, sugiriendo un modelo circulatorio de causasy consecuencias.
III. BIBL1OGRAFIA: [iERGALLT, Roberto, La recaídaen el delito; modos de reaccionar contra ello, Barcelona, Bosch,1980; CENICEROS, José Angel y GARRIDO, Luis, La de-lincuencia infantil en México, México, Botas, 1936; GARCL&RAMEREZ, Sergio. Cuestiones terminológicas y penales con-temporáneos (estupefacientes, psicotrópicos, aborto, sancio-nes, menores infractores), México, Instituto Nacional de Cien-cias Penales, 1981; HERNANDEZ QUIROZ, Aureliano, De-recho protector de menores, Jalapa, Universidad Veracruzana,1967; íd., Lineamientos generales para uno legislación tutelarde menores, Jalapa, Ediciones de la Revista Jurídica Veracru-zana, 1971; PINATEL, Jean, La sociedad criminógena, trad.de L. Rodríguez Ramos, Madrid, Aguilar, 1979; PLATT, A.,Los salvadores del nulo o la invención de la delincuencia, Mé-xico, Siglo XXI, 1982; Ruiz DE CHAVEZ, Leticia, Margi-nalidad y conducta antisocial de menores (un estudio explo-ratorio), México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1978;Ruiz FUNES, Mariano, Criminalidad de ¡os menores, México,UNAM, 1953.
Juan Pablo DE TAVIRA Y NORIEGA
Menores trabajadores. I. Surge el derecho del trabajode menores de la necesidad de preservar la estirpe, dedesarrollar los recursos humanos más jóvenes y de evi-tar la explotación de las llamadas medias fuerzas detrabajo. El a. 123, frs. II y ifi, de la C de 5 de febrero
de 1917, estableció la prohibición del trabajo de me-nores de dieciséis años en labores peligrosas o insalu-bres, en el trabajo nocturno industrial y en estableci-mientos comerciales después de las diez de la noche;prohibió el empleo de menores de doce años y fijó paralos mayores de esta edad y menores de dieciséis, unajornada máxima de seis horas de trabajo, determinandoimplícitamente la edad mínima de ocupación. La LFT,de 18 de agosto de 1931, norma programática del a.123 de la C, reglamentó el régimen tutelar del trabajode menores, que comprendía la prohibición de su em-pleo en labores insalubres o peligrosas. Como conse-cuencia de las reformas de 1962 a las frs. II y ifi delapartado A del a. 123 constitucional, se operaron di-versos cambios y adiciones a la LFT. Con el propósitode adecuarse a las instituciones del derecho interna-cional del trabajo, se aumentó la edad mínima de ocu-pación de doce a catorce años.
La LFT vigente, de lo, de mayo de 1970, reprodu-ce, en esencia, el régimen de protección al trabajo demenores de la ley del 31. Se complementa con diversosreglamentos expedidos por el poder ejecutivo federaly los poderes ejecutivos locales.
U. De la prohibición general de utilizar los serviciosmenores de catorce años, se desprende que es ésta, la
edad mínima de ocupación (a. 123, apartado A, fr. ifiC y22 de la LFT). La adopción de este criterio se fundóen los principios de la primera reunión de la Organiza-ción Internacional del Trabajo (OIT) (Washington,1919), en los estudios médico-pedagógicos mas avanza-dos y en la declaración de la exposición de motivos de1962, de favorecer el desarrollo físico-mental de losmenores y,a realización de sus estudios elementales.Las disposiciones que establecen dicha prohibición sonde carácter imperativo, por lo que obligan tanto al pa-trón como al menor: al patrón, ordenándole la separa-ción de los menores y a éstos, privándolos de la facultadde exigir su reinstalación en el empleo. Se ha sostenido,con razón, que si el menor de estos casos es inhábil,no pierde su derecho a las remuneraciones y presta-ciones que le corresponden por el trabajo realizado; quepor lo mismo conserva este derecho, cuando hubieresufrido un riesgo profesional durante la ejecución desus labores.
Si bien, los mayores de catorce años cuentan conla facultad de exigir e1 pago directo de sus salarios, lamayoría de edad, para los efectos laborales, se alcanzaa los dieciséis años, según se infiere del a. 23 de la LFT,que faculta a estos menores para compremeter libre-
174

mente sus servicios y comparecer a juicio a título per-sonal. En tal virtud, la deficiencia en su calidad deciudadano (18 años de edad), no obstaculiza su capaci-dad jurídica de goce y de ejercicio. El menor con másde dieciséis años está facultado para promover amparoen los juicios laborales, sin necesidad de representanteso tutor.
La capacidad jurídica de los menores de dieciséisaños se ha condicionado: a la terminación de su ense-fIanza obligatoria —salvo que ajuicio de las autoridadeslaborales exista compatibilidad entre el estudio y eltrabajo— (a. 22 LFT) y a la autorización de sus repre-sentantes legales: padres o tutores y en su defecto, elsindicato a que pertenezcan; la junta de conciliación yarbitraje competente; el inspector de trabajo, o la au-toridad política de la localidad que corresponda (a. 23LFT). La Ley no determina la forma en que la auto-rización deba otorgarse, por lo que podrá ser conce-dida por escrito, verbalmente o por acuerdo tácito.
1.11. Como normas de defensa a su desarrollo físico,se establecen las siguientes prohibiciones: realizar ac-tividades superiores a sus fuerzas o que impidan o re-tarden su crecimiento normal (a. 175, fr. 1, inciso f,LFT); contratar a menores de quince años para el tra-bajo marítimo y a menores de dieciocho en calidadde pañoleros y fogoneros (a. 191 LFT); ocupar a me-nores de dieciocho años en maniobras de servicio pú-blico consistentes en carga, descarga, estiba, desestiba,alijo y similares (aa. 265y267 LFT);utilizar a menoresde dieciséis años para trabajos subterráneos o subma-rinos (a. 175, fr. 1 inciso d, LFT), en actividades dentrotic establecimientos no industriales después de lasdiez de la noche (aa. 123, apartado A,fr. ¡ C, y 175 fr. 1,inciso g, LFT), y en labores insalubres o peligrosas(aa. 123, apartado A, fr. II C, y 175, fr. 1, inciso e, y176, LFT): así también, se prohíbe el empleo de meno-res de dieciocho años para trabajo nocturno industrial(aa. 123, apartado A, fr. II C, y 175, fr. II, LFT) o enel extranjero, salvo que se trate, en este último caso,de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y engeneral trabajadores especializados (aa. 123, apartadoA, fr. XXVI, y 28 y 29 LFT).
México ratificó, el 18 de enero de 1968, el Tratadointernacional sobre "edad mínima para el trabajo sub-terráneo", convenio núm. 123, aprobado en lacuadra-gésirna reunión de la OIT, celebrada en Ginebra en elaño de 1965. Con respecto al trabajo nocturno de me-nores en la industria, México.ha ratificado dos tratadosinternacionales: uno el 14 de enero de 1937, OIT Wa-
shington, primera reunión (1919), convenio núm. 6,aprobado ci 29 de octubre de 1919; otro el 31 de di-ciembre de 1955, San Francisco, trigésima reunión(1948), convenio núm. 90, aprobado el diez de juliode 1949.
El a. 176 de la LFT define como labores peligrosaso insalubres las que por su naturaleza, condiciones fí-sicas, químicas u orgánicas o por la composición de lamateria prima que requieren, puedan afectar la vida,la salud o el desarrollo de los menores trabajadores.Con las reformas de 1970, se reservó la determinaciónde dichas labores a los reglamentos que se pensó resul-tarían más fácilmente reformables que la ley.
1V. Con respecto a la tutela de la formación moral,social e intelectual de los menores, se fijaron las siguien-tes prohibiciones: su utilización en expendios de bebi-das embriagantes de consumo inmediato (a. 175, fr. 1,inciso a, LFT); en trabajos que pudieran afectar sumoralidad o sus buenas costumbres (a. 175, fr. 1, incisob, LFT), y en trabajos ambulantes, salvo que existaautorización especial de la inspección del trabajo (a.175, fr. 1, inciso c, LFT).
Por razones naturales y sociales, el trabajo realizadopor menores se protege con mayor intensidad. El régi-men adoptado por el ordenamiento mexicano incluyeuna serie de condiciones especiales como la reducciónde la jornada de trabajo, un conjunto de medidas quepreservan los descansos necesarios y una serie de obli-gaciones particulares del patrón. La C estableció unajornada de seis horas diarias (a. 123, fr. Ii), que quedóreglamentada en la LFT con igual duración, pero divi-dida en dos períodos máximos de tres horas y con undescanso intermedio de, por lo menos, una hora. Seconsideró que ésta era la distribución racional de lajornada que permitía mejorar la recuperación de losmenores y el consumo de alimentos. A efecto de pro-teger los descansos necesarios se prohíbe la utilizaciónde los menores en jornada extraordinaria, los domin-gos y los días de descanso obligatorio (a. 178 LFT).
Para los casos de violación a dichas prohibiciones, laley ha establecido la obligación de los patrones, al pagotriple del salario normal correspondiente (a. 178 enrelación con los aa. 73 y 75, LFT). No obstante, encontravención a lo dispuesto por el ordenamiento legal,es frecuente el empleo de menores, precisamente enestos días y actividades, ante la impasibilidad de lasautoridades y la completa indiferencia tanto de la so-ciedad como de las organizaciones sindicales.
Para los menores que trabajan, establece la ley un
175

periodo especial de vacaciones, de dieciocho días anua-les, con disfrute de sueldo íntegro (a. 179 LFT) y conuna prima adicional —concedida a todos los trabajado-res—, del veinticinco por ciento sobre el salario normaldiario (aa. 80 84, LFT).
Y. Para poder contratar menores asu servicio, la leyimpone al patrón un régimen especial de obligaciones:
Exigir un certificado médico que acredite la aptitudpara el empleo (a. 180, fr.!, LFT)y evitarla ocupaciónde quienes no puedan exhibirlo (a. 174 LFT). Debe-rán practicarse exámenes médicos periódicos a los queel menor tendrá que someterse si desea continuar en elempleo, cuando la inspección del trabajo lo dispongao la empresa lo estime pertinente (a. 180, fr. II, LFT).México ratificó, el 30 de noviembre de 1937, el acuer-do internacional núm. 16, sobre el "examen médico delos menores a bordo de los buques, en trabajo maríti-mo", OIT, Ginebra, tercera reunión (1921); aproba-ción: 25 de octubre de 1921. El 20 de enero de 1968,ratificó el acuerdo internacional núm. 124, sobre el"examen médico de los menores en trabajos subterrá-neos"; 0ff, Ginebra, cuadragésima reunión; aproba-ción: 23 de abril de 1965.
Los patrones deben llevar un registro de los meno-res que utilicen, indicando la fecha de su nacimiento,clase de trabajo, horario, salario y demás condicionesde trabajo (a. 180, fr. IT, LFJ).
Tienen, además, la obligación de promover progra-mas escolares y de capacitación profesional (a. 180, fr.III, LFT), independientemente de la obligación desos-tener, en coordinación con la Secretaría de EducaciónPública, las escuelas "Artículo 123". La ley, imponede manera especial a los patrones, la obligación de pro-porcionar a los inspectores de trabajo los informes queles sean solicitados (a. 180, fr. IV, LFT).
Las inspecciones de trabajo, federal y locales, sonlos organismos administrativos especialmente encar-gados de la aplicación y vigilancia del régimen protec-tor del trabajo de menores (aa. 173 y 541, fr. 1, LFT).
Como medidas de protección a los menores, perofundamentalmente como normas de defensa para lospropios sindicatos, se prohibió la filiación profesionalde los menores de catorce años —según se desprendedel a. 362 de la LFT, que faculta a los mayores de estaedad para sindicalizarse—, y así también, la integra-ción de la directiva sindical, con menores de dieciséisaños de edad (a. 372, fr. 1, LFT).
Compartimos la opinión de que para evitar disper-siones, duplicidad innecesaria de funciones y erogacio-
nes superfluas, deberá articularse un programa generalde protección de menores, que abarque los diversosrenglones de tan complejo problema: protección a laniñez, integración familiar, defensa y procuraduría delos menores, su desarrollo cultural y deportivo, su re-creación y esparcimiento, su rehabilitación social, etc.En tal virtud y dentro de este marco, pensamos en lanecesidad de crear un consejo tutelar para el menortrabajador, que funcione a nivel nacional.
VE. BIBLIOGRAFIA: BUEN LOZANO, Néstor, de, De-recho del trabajo; 3a. cd., México, Ponúa, 1979, t. II; CA-BAZOS FLORES, Baltasar, Nueva Ley Federal del Trabajo,tematizada y sistematizada; lOa. cd., México, Trillas, 1981;CUEVA, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo;ha. ed., México, Porrús, 1980, t. 1; OLLIER, Pierre-Domi.nique, Le drost du travail, París, Armand Colin, 1972; PERA,Giuseppe, Lesioni di diritgo del lavoro; 2a. cd., Roma, ForoItaliano, 1974; RIVA SANSEVERINO, Luisa, Dintto dellavoro; 13a. cd., Padua, Cedam, 1978; RIVERO, Jean y SA-VATIER, Jean, Droit dv travail; 7a. ed., París, Presses Uni-vergitaires de France, 1956; TRUEBA URBINA, Alberto,Nuevo derecho del trabajo; teoría integral; 4a. cd., México,Porrúa, 1980.
Héctor SANTOS AZUELA
Mercado. L (Del latín mercatus. Contratación públicaen paraje destinado al efecto y en días señalados. Sitiopúblico destinado permanentemente o en días señala-dos, para vender, comprar o permutar géneros o mer-caderías. Plaza o país de especial importancia osignifi-cación en un orden comercial cualquiera.) En el sentidomas corriente y concreto, es el lugar definido dondetiene lugar, en intervalos más o menos regulares, unareunión de compradores y de vendedores, que inter-cambian mercancías. Se trata de una noción caracteri-zada por la unidad de lugar, de tiempo y de objeto,pero que ya no cubre la totalidad de los mercados enla actualidad; puede haber mercado sin unidad de tiem-po y lugar.
En un sentido más abstacto, mercado es todo lugaro espacio económico, definido para un bien, un servi-cio o un capital, por el encuentro del conjunto de lasofertas de vendedores y de las demandas de compra-dores de aquéllos, que se ajustan a un cierto precio. Esuna manera de confrontación de oferta y demandapara el intercambio de productos, servicios o capitales.
Por extensión, mercado es el conjunto de condicio-nes y de operaciones de producción y comercializa-ción, que interesan y regulan a un elemento o a un
176

lugar particular de intercambio (p.c., mercado del pe-tróleo, del trabajo, de divisas, de New York o de To-ldo, etc.).
II. Economía de mercado es el tipo de sistema eco-nómico y político, propio del capitalismo, en que lasfuerzas de la oferta y la demanda pueden operar sin res-tricciones de regulación gubernamental o de cualquierotra clase; y donde, por consiguiente, los recursos sonasignados, los preci4s son fijados y las cantidades deproductos son determinadas, en lo esencial, de acuerdoal funcionamiento de mercados libres y a la confron-tación de oferta y demanda. La planificación en unaeconomía de mercado sólo puede ser sectorial o indi-cativa. En los países colectivistas-estatistas el mercadopuede tener un cierto papel, pero siempre secundario,en la orientación de la producción y en la determina-ción de los precios, y la primacía es otorgada a la pla-nificación.
M. La estructura del mercado es el conjunto de suscaracterísticas organizativas y funcionales, determina-da sobre todo por: el número de vendedores y com-pradores, su concentración y ni distribución en el es-pacio; las restricciones al ingreso y participación deaquéllos en el juego de oferta y demanda; las diferen-ciaciones productivas. Dicha estructura incluye fenó-menos de competencia, monopolio, oligopolio, monoy oligopsonio.
IV. La C hace referencias explícitas e implícitas almercado, en los aa. 25 (rectoría del Estado en el desa-rrollo nacional, con concurrencia de los sectores pú-blico, social y privado), 26 (sistema de planeación de-mocrática del desarrollo nacional), 28 (prohibición delos monopolios y sus prácticas), y 73, frs. IX, X, XVIII,XXIX-D, XXIX-E, XXIX-F.
V. INTERVENCIONSMO ESTATAL, MONOPOLIOS.
V. BIBLIOGRAFIA: SMITH, Adam, Inveniución sobrela naturaleza y causas de la riqueza de las naciones; trad. deGrabriel Franco, México, Fondo de Cultura Económica, 1958;KEYNES, Maynard, Teoría general de la ocupación,eI interésy el dinero; trad. de Eduardo Hornedo, reimp. de la 2a. cd.,México, Fondo de Cultura Económica, 1974.
Marcos KAPLAN
Mercado común centroamericano, e. INTEGRACIONLATINOAMERICANA.
Mercado común europeo, y. INTEGRACION ECONO-MICA INTERNACIONAL.
Mercado común latinoamericano, u. 1 NTEGRACIONLATINOAMERICANA,
Mercancías. 1. (En singular, de mercar.) Es "todo gé-nero vendible" o "cualquiera cosa mueble que se haceobjeto de trato o venta".
II. Concepto técnico. Cosa mercantil destinada alcambio. En un sentido amplio es cosa mercantil todaentidad corporal o incorporal que, no estando exclui-da del comercio, puede ser objeto de apropiación(a. 747 CC).
Las cosas excluidas del comercio son aquellas que,por-su naturaleza, no pueden ser poseídas por algúnindividuo exclusivamente, p.c., el aire (a. 748 CC), oaquellas que la ley declara irreductibles a propiedadparticular, p.c., el Palacio de Bellas Artes.
En un sentido restringido, son cosas mercantilesaquellas que son objeto del tráfico mercantil o sirvencomo instrumento de éste, p.c., las mercaneías;o bien,aquellas que sirvan como auxiliar para la realizacióndel tráfico, p.c., la moneda o, aquellas cuya mercan-tilidad establezcan las leyes, p.c., los títulos de cré-dito (a. lo. LGTOC).
De lo anterior se desprende que las niercancías soncosas mercantiles en sentido estricto "pues son objetonatural del tráfico mercantil" y son cosas mueblesprecisamente, porque están destinadas al cambio co-mercial, Le., deben ser siempre objeto de compraven-ta y de especulación, impropias del consumo del ad-quirente.
La mercancía, por tanto, "que es cosa típicamentemercantil, lo es cuando se encuentra en poder del co-merciante, ofreciéndose al público en busca del even-tual comprador; pero deja de ser mercantil cuando pa-sa al poder del particular adquirente. Mi reloj, que eramercancía en el escaparate del comerciante, dejó deser cosa mercantil al salir del establecimiento comer-cial; en mi poder perdió su mercantilidad" (CervantesAhumada, p. 340).
Pero también son cosas mercantiles los inmuebles,porque si bien se dice que los inmuebles, como nopueden transportarse, tampoco pueden circular y lascosas "que no pueden ser objeto de circulación, tam-poco pueden serlo del comercio, cuyo fin esencial esjustamente la circulación de los bienes'; tambiénes verdad que 'la circulación de los bienes no requierede modo necesario el que éstos puedan físicamentetransportarse... p.c., las mercancías depositadas enlos almacenes generales de depósito que pueden ser
177

objeto de innumerables transacciones, de inmensa cir-culación, sin que nadie las mueva de su lugar y ni lastoque siquiera, bastando para que pasen de un patri-momo a otro, el simple endoso del certificado de de-pósito" (Tena, p. 70).
Incluso, existen arrendadoras financieras cuyo ob-jeto social, principal, es precisamente la celebraciónde contratos de arrendamiento financiero sobre bie-nes inmuebles.
Y aun también serán mercancías "los bienes inma-teriales, cuando su tráfico es el objeto de la actividadde una empresa mercantil. Hemos conocido un co-merciante cuya actividad se concretaba a la compra-venta de derechos derivados de concesiones mineras.Para esa empresa, la mercancía eran los derechos conlos que especulaba; que eran el principal objeto de sustransacciones comerciales" (Cervantes Ahumada, p.434).
III. Legislación: diversas leyes mexicanas regulanlos hechos y actos jurídicos relacionados con las mer-cancías.
a) Leyes mercantiles: dentro de éstas, el CCo., queen múltiples aa. se refiere a las mercancías, ya para re-putar actos de comercio las enajenaciones verificadas"con propósito de especulación comercial" de merca-derías (a. 75, fr. 4; ya para imputar responsabilidadsobre el que la retiene en su poder a nombre de otro(aa. 68, fr. VII; 69, fr. III; 295, 335, 530, 590, frs.IV, VIII y IX; 595, fr. VI, etc.), bien para considerarcomo mercantiles los contratos de transporte por víasterrestres o fluviales, cuando tienen "por objeto mer-caderías o cualesquiera efectos de comercio" (a. 576,fr. 1), bien para considerar como recibidas por el co-merciante las mercancías que en realidad se entrega-ron a sus empleados (a. 324), o para regular los prés-tamos mercantiles sobre especies (as. 359 in fine, y362, pfo. 2o.) y los contratos de compraventa sobremercancías (as. 373-386).
La LIC dedica el c. Iii, del tít, tercero, para regularel arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, cuyaactividad destina a las arrendadoras financieras.
Igualmente dedica un c. especial (II, del tít. terce-ro) para regular el depósito de las mercancías en loeAlmacenes Generales de Depósito.
La LGTOC contiene, también, disposiciones sobreel depósito de las mercancías, así como sobre la expe-dición y circulación de los títulos de crédito en queconsta dichó depósito, documentos denominados cer-
tificados de depósito y bonos de prenda (as. 229-251y 280-287).
La Ley de Invenciones y Marcas, que se encarga detodo lo relativo a las marcas, he., signos que permitendistinguir la procedencia y calidad de las mercancías,etc. (as. 82, 87-151).
La LPC, cuya aplicación se hace extensiva a los co-merciantes que celebran contratos de compraventa debienes muebles y que, por ende, contiene normas queregulan dichas relaciones contractuales que versanprecisamente sobre mercancías, p.c., sobre su garantía(as. 10 y 11), sobre su calidad y contenido (as. 6, 13,cte.).
b) Leyes administrativas: la Ley Aduanera regulala importación y exportación de las mercancías e in-clusive las define; "Para los fines de esta ley, —dice sua. 2o.—, se consideran mercancías, los productos, ar-tículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuan-do las leyes los consideren inalienables e irreductiblesa propiedad particular".
La LVGC, que se refiere a algunas modalidades deltransporte de mercancías (aa. 57, fr. III; 58, fr. VI;64, 66, 69, 71, etc.).
La LOAPF, que contiene normas competencialesrelativas a las secretarías de Estado que pueden inter-venir, bien sea produciendo o fomentando la produc-ción de mercancías, cuando la economía general delpaís así lo exija (a. 33, fr. VIII), bien asesorando téc-nicamente a la iniciativa privada en tomo a problemasde producción de mercancías (a. 33, fr. IX), o bienformulando y conduciendo las políticas generales delcomercio del país (a. 34, fr. 1), fijando precios oficia-les a los productos de primera necesidad (a. 34, fr. y),estableciendo políticas de precios y vigilando su estric-to cumplimiento (a. 34, fr. VII), etc.
Como se puede apreciar, casi todas las leyes mexi-canas, de todas las materias, contienen disposicionesrelativas a las mercancías, por lo que no es dable enu-meradas todas.
IV. Ahora bien, hemos dicho que la mercancía esuna cosa mercantil y que como tal puede ser objetode apropiación; pero también son cosas mercantilesloe títulos de crédito, los buques, la empresa mercan-til y la moneda, pero no son mercancías por diversasrazones.
La moneda, si bien es una cosa mercantil, es unamedida del valor económico precisamente, entre otros,de las mercancías, un medio de cambio, un patrón depagos, y su característica principal consiste en su po-
178

der libertario, j.c., ningún acreedor puede rehusarse arecibir monedas de curso legal como pago de sus cré-ditos (a. 635 CCo., y 2o., 40. y 50. LM), aunqueconviene aclarar que, la moneda extranjera, cuando esobjeto de transacciones comerciales en la República,se considerará como mercancía (a. 639 CCo.).
Los títulos de crédito, porque no tienen un valorpor sí, sino un valor incorporado, en forma semejanteal dinero (Rodríguez y Rodríguez, p. 445).
Loa buques "tienen la característica material de serinstrumentos del comercio marítimo; son medios pararealizar un tráfico mercantil, pero en sí mismos noson objeto de tráfico, sino excepcionalmente".
v. LUCRO, MARCAS.
Y. BIBLIOGRAFIA: CERVANTES AHUMADA, Raúl,Derecho mercantil, México, Herrero, 1975; RODRIGUEZ YRODRIGUEZ, Joaquín, Curso de derecho mercantil; lis.cd., México, Porrúa, 1974, t. 1; 'NN A, Felipe de J., Derechomercantil mexicano; lOa. cd., México, Porrúa, 1980.
Genaro CONGORA PIMENTEL
Merced real. I. La merced real fue una institución administrativa de origen medieval castellano a través dela cual la Corona otorgó, primero a la nobleza y des-pués a los particulares, premios consistentes en bienesestables de diverso contenido. Quedó regulada en lasSiete Partidas (Part. 5.4.9) y en la Nueva Recopilaciónde Castilla (N.R. 5.10.9). Su naturaleza jurídica fuemuy discutida por los juristas del siglo XV. Esto no esde extrañar, ya que este siglo se caracterizó por ser eltránsito del régimen medieval al Estado moderno. Losjuristas tradicionalistas le otorgaron a la merced unanaturaleza contractual, derivada de un compromisoentre el monarca y el señor feudal, mientras que losjuristas regalistas, partidarios del centralismo moder-no, la interpretaron como una donación pura, nacidade la voluntad libre y exclusiva del monarca; una con-cesión gratuita que no implicaba un compromisocontractual para el soberano. A través de la mercedreal podían otorgarse premios de contenido señorial(p.c., pechos y rentas), tierras, vasallos, títulos de no-bleza, mayorazgos, encomiendas, concesiones de mi-nas y hasta oficios públicos. En Indias se utilizó prin-cipalmente para premiar a los conquistadores y susdescendientes, a los empresarios y a los primeros po-bladores con encomiendas, concesiones de explotaciónminera y aprovechamiento del servicio personal de losindios; aunque también para proveer los oficios pú-
blicos. Fue además, la merced, el título más importan-te de adquisición de la propiedad durante el periodocolonial.
II. Cuando se produjo el descubrimiento y coloni-zación de América, en virtud primero de la donaciónotorgada por la hula Noverit Universi, y más tardecon base en la realidad de la conquista, todas las tierrasde las Indias fueron consideradas como regalía de laCorona de Castilla. Por consiguiente, a excepción delos predios reservados a los indígenas y reconocidospor derechos anteriores a la conquista, el resto de lastierras fueron consideradas realengas o del rey y sólopudieron pasar al dominio particular o privado a tra-vés de merced real.
La legislación indiana distinguió entre la adjudica-ción de tierras cultivables, o sea mercedes de labor olabranza, y la de mercedes de estancia de ganado. Lasmercedes generalmente se regulaban a través de con-tratos realizados entre los particulares (descubridoreso pobladores) y la Corona, llamados "capitulaciones" o"asientos", que segafan la tónica de las "cartas pue-blas" de la Edad Media. En ellas, el descubridor o po-blador recibía el título de adelantado mayor, con ca-rácter vitalicio y hereditario, y con él, la facultad derepartir a sus compañeros de empresa: tierras, solarese indios.
En las mercedes de tierra para cultivo o labranzay atendiendo a su extensión se distinguieron dos ti-pos: peonías y caballerías, estas últimas cinco vecesmayores que las anteriores. En la Nueva España serepartieron pocas peonías, pues soldados y colonosalegaron siempre su calidad de hidalgos y caballeros.Todos los soldados que participaron en la conquistade México adquirieron, en un inicio, dos caballerías detierra para su cultivo. Posteriormente fueron sus des-cendientes quienes exigieron esa recompensa. Lasmercedes se repartieron a manos llenas, tanto parapremiar los servicios de soldados, colonos y funciona-rios, como para estimular el desarrollo de la agricultu-ra y asegurar la producción y abastecimiento de lascolonias. Esto sucedía en las décadas inmediatamenteposteriores a la conquista, cuando la Corona estabainteresada solamente en poblar y no se pensaba toda-vía en un rendimiento fiscal por la regalía sobre latierra.
En la segunda mitad del siglo XVI la colonizaciónse consolidó y se resolvió parcialmente el problema dela producción en los territorios indianos. Sin embargo,por otras causas, aumentaron los problemas económi-
179

cos de la metrópoli. Para solventarlos, surgió un nue-vo título de adquisición del dominio privado de latierra: la composición. A través de ella, se regularizaronlas tierras poseídas sin justo título y las otorgadaspor las autoridades delegadas carentes de confirmaciónreal. Este era un expediente a través del cual el reyconfirmaba las mercedes no otorgadas directamentepor él. El resto de las tierras realengas se adjudicabanal mejor postor en pública subasta. Aunque se siguióhablando formalmente de mercedes, se trataba ahorade contratos de compraventa.
Por último, una real cédula de noviembre de 1591ordenó una revisión general de los títulos de propiedaden las Indias con el fin de restituir a la Corona las tie-rras poseídas sin justos y legítimos títulos. Dicha dis-posición sancionó la prescripción adquisitiva extraor-dinaria (40 años) como forma de transmisión deldominio de las tierras realengas, fue avalada posterior-mente por real instrucción de 1754 y real cédula de1780. Otros medios pues de adquisición de la propie-dad; composición, compraventa y prescripción, susti-tuyeron a la merced o "donación graciosa", que quedórelegada a un segundo plano.
En el siglo XVII se multiplicaron las mercedes "deestancia" para ganado menor o mayor. Esto hizo quela tierra empezara a concentrarse en pocas manos ynacieran los latifundios ganaderos. En la Nueva Espa-ña se desarrollaron principalmente en las regiones delnorte.
III. La plena propiedad de la tierra otorgada pormerced estuvo siempre condicionada al cumplimientode una serie de requisitos, regulados principalmenteen las Ordenanzas sobre descubrimiento, población ypacificación de Felipe 11(1573), y posteriormente enlos títulos del libro IV (principalmente el 12) de laRecopilación de Leyes de Indias de 1680. Estos requi-sitos eran: 1) tomar posesión de la tierra antes de untérmino; 2) la obligación de cultivarla; 3) residir enella durante un plazo determinado antes de poder lle-var a cabo actos de disposición sobre la misma o ad-quirir otras, y 4) adquirirla "sin agravios de indios",aplicación indiana de la cláusula "sin perjuicios de ter-ceros". A través de mercedes no podían adjudicarsetierras a la Iglesia, monasterio o persona eclesiásticaalguna. Sin embargo, como es sabido, el clero y lasórdenes monásticas llegaron a tener grandes extensio-nes de tierra. No se siguió el esquema romano de pro-piedad ilimitada, sino el de la reconquista, esto es, confines sociopolíticos y no particulares. Esto no es de
extrañar, pues los intereses fiscales de la Corona, des-de los inicios de la conquista, chocaron con las pre-tensiones señoriales de los conquistadores y coloni-zadores.
Las mercedes eran concedidas por el rey o por au-toridades delegadas: virreyes, gobernadores, presiden-tes, audiencias, cabildos y, en el siglo XVIII, intenden-tes. En este último caso y hasta mediados del sigloXVII estuvieron sujetas a la confirmación real. Podíabeneficiarse de una merced, cualquier vasallo de laCorona, fuese español, indio o negro libre, aunquesiempre se prefirieron a los descubridores, antiguospobladores y sus descendientes. Estuvieron sujetas adeterminadas formalidades y a un especial procedi-miento pie varió según el bien otorgado. Ambos,procedimientos y formalidades, quedaron regulados enla Recopilación de Leyes de Indias en los libros uy IV.
IV. En conclusión, y siguiendo lo expuesto por Sil-vio Zavala, puede decirse que por medio del ampliosistema administrativo de las mercedes, el Estado con-cedió a los vasallos españoles residentes en Indias,considerados con méritos suficientes, diversas clasesde bienes de carácter estable, principalmente tierras.De ese modo, la Corona pagó la deuda económica yjurídica que tenía con los conquistadores y poblado-res. Sin embargo, si se comparan las mercedes hechasa los conquistadores indianos con las plenamente se-ñoriales otorgadas en las conquistas europeas de laEdad Media, se advierte una limitación que, en detri-mento de los conquistadores americanos, benefició alos vasallos indios (por lo menos en la ley) y se ajustóa los intereses centralistas de la Corona española.
v. CoMPosicIoN DE TIERRAS, ENCOMIENDA.
V. BIBL1OGRAFIA: FLORESCANO, Enrique, Estructu-ras y problemas agrarios de México, (1500.1821), México,Sep-setentas, 1971; KONETZKE, Richard, América Latino..H. La época colonial, México, Siglo XXI, 1971; MARILUZURQUIjO, José María, El régimen de la tierra en el derechoindiano, Buenos Aires, Perrot, 1978; OTS CAPDEQUI, JoséMaría, España en América; el régimen de ¿o tierra en la épocacolonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1959; SE-MO, Enrique, La historia del capitalismo en México. Los orí-genes: 1521-1763, México, Era, 1975; ZAVALA, Silvio, Lasinstituciones jurídicas en la conquista de América; 2a. cd.,México, Porrúa, 1971.
Beatriz BERNAL
Mexicanos, e. NACIONALIDAD.
180

Mexicanización de sociedades. I. En un primer senti-do consiste en la acción de obtener que todo el capi-tal social sea propiedad de inversionistas mexicanos yque el control de la sociedad esté en manos del Estadoo de individuos de la misma nacionalidad. De maneramás amplia, se entiende por mexicanización de socie-dades, cuando la mayoría del capital social y el con-trol de la administración corresponde a mexicanos.En nuestros días este segundo sentido es el usado enla práctica.
II. Durante el México colonial la economía estuvoen manos de españoles y criollos, y las operacionescomerciales con el extranjero sólo podía celebrarsepor conducto de la metrópoli, España. Razones eco-nómicas, políticas y religiosas inspiraron lo anterior.De modo tal, que a lo largo de tres siglos se prohijóuna idiosincracia chauvinista, cuyos efectos perduranen estos tiempos; ya que se tiende a confundir la pro-tección razonable de la riqueza y autonomía nacional,con la satanización de todo aquello que huela a ex-tranjero.
Durante los primeros años de nuestra vida indepen-diente no existió política determinada al respecto.Aunque no se puede negar que comenzó a existir in-versión extranjera y la historia mexicana, durante elsiglo XIX, es en buena parte historia de las diversas in-tervenciones extranjeras, de carácter imperialista, enMéxico (Estados Unidos, Francia e Inglaterra).
El porfiriato buscó atraer y fomentar la inversiónextranjera; sobro todo la estadounidense. La Revolu-ción de 1910 no enarboló, como bandera, la supresióno el control de esta clase de inversión. Pero a partirde 1912, como reacción contra el gobierno de Huertase inició un movimiento de carácter nacionalista, cu-yos primeros frutos aparecen en la C de 1917 y queconcluye en la LIE (DO de 9 de marzo de 1973, en vi-gor desde el 9 de mayo de 1973).
III. Las disposiciones de la C de 1917 fueron letramuerta hasta la promulgación de la Ley y Reglamentode las frs. 1 y IV del a. 27 C (DO de 21 de enero de1926 y DO de 29 de marzo 1926). Desde entonces,para que un extranjero pueda formar parte de una so-ciedad mexicana que tenga o adquiera el dominio delas tierras, aguas y sus accesiones, o concesiones de ex-plotación de minas, aguas o combustibles mineralesen el territorio de la República, tendrá que hacer con-venio ante la Secretaría de Relaciones, en el sentidode considerarse como nacional respecto a la parte debienes que le toquen en la sociedad, y de no invocar,
por lo mismo, la protección de su gobierno, por loque se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltaral convenio, de perder en beneficio de la nación losbienes que hubiere adquirido o adquiriere como sociode la sociedad de que se trate (a. 2o. de dicha Ley re-glamentaria). En consecuencia, se exigió que se con-signara el convenio anterior en la escritura constitutivade toda sociedad que deseara estar en aptitud de reci-bir socios extranjeros y de adquirir el dominio directosobre tierras, aguas y sus accesiones fuera de la zonaprohibida o concesiones de explotación de minas, aguasy combustibles en la República. Convenio que se co-noce con el nombre de Cláusula Calvo. Se requirióademás, que previamente a la constitución de la socie-dad y a cada caso de adquisición de inmuebles, se ob-tuviera permiso de la Secretaría de Relaciones. Permisoque contenía, y contiene, el convenio antes aludido yen el cual se exige que se transcriba tal cláusula en losestatutos de la sociedad y en los títulos que emitanlas sociedades por acciones (aa. 2o. de la Ley, y 2o. y3o. del Reglamento).
Esta ley también reglamnentó la disposición del a. 2'de la C, que prohíbe a los extranjeros adquirir el do-minio directo sobre tierras y aguas en una faja de cienkilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuentaen las playas; que se conoce como zona prohibida.Con la idea de impedir que se eludiera esta disposiciónutilizando el subterfugio de adquirir a través de unapersona moral, se estableció la prohibición a los ex-tranjeros de ser socios de sociedades mexicanas queadquieran tal dominio en la misma faja (a. lo.). Enlos permisos otorgados al efecto por la Secretaría deRelaciones Exteriores (SRE), se exige que en los esta-tutos se convenga expresamente en que ninguna perso-na extranjera, física o moral, podrá tener participaciónsocial alguna o ser propietaria de acciones de la socie-dad. En caso de contravenir lo anterior, la adquisiciónserá nula, cancelada y sin ningún valor, teniéndosepor reducido el capital social en una cantidad igual alvalor de la participación cancelada (aa. lo. 7o. y 18del Reglamento).
La obligación de recabar el permiso de la SRE seextendió a todas las sociedades, por lo dispuesto enun decreto de emergencia publicado en el DO de 7 dejulio de 1944. En ese decreto se facultó a la 5 RE parasupeditar el otorgamiento del permiso a la condiciónde que el capital social estuviera en mayoría de mexi-canos; así como a que la mayoría de los administrado-res tuvieran esta nacionalidad. A partir de entonces, la
181

SRE comenzó a condicionar el otorgamiento de lospermisos, al cumplimiento del requisito de que deter-minadas actividades se reservasen a sociedades cuyamayoría de socios y administradores fuese mexicana.
Posteriormente, según decreto de 30 de junio de1970 (DO de 2 julio 1970), se dispuso que los permi-sos que otorgara la SRE, respecto de la constitución omodificación de sociedades cuyas finalidades com-prendieran la industria siderúrgica, de cemento, vi-drio, fertilizantes, celulosa o aluminio, debería estar enmanos de mexicanos, por lo menos el 54% de las ac-ciones o partes sociales con derecho de voto (mexica-nos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusiónde extranjeros). De modo que el capital social debíatener una serie de acciones mexicanas, consignándoseen la escritura que la mayoría de los administradoressería de nacionalidad mexicana, designados por lossocios mexicanos. Otras disposiciones se han dictadoal respecto y se encuentran en vigor. Así, en materiade seguros se prohíbe que puedan participar en el ca-pital de las sociedades aseguradoras "gobiernos o de-pendencias oficiales extranjeras, entidades financierasdel exterior, o agrupaciones de personas extranjeras,físicas o morales, sea cual fuere la forma que revistan,directamente o a través de interpósita persona" (a. 29,fr. 1, LIS. La misma disposición se encuentra en elpfo. final del a. 15 LIF y en el 11 bis de la LS!).
IV. Como ya se dijo, el proceso legislativo de mexi-canización concluye con la LIE de 1973. Sus disposi-ciones se aplican en general a empresas (empresarios);entre ellas, de modo principal, a las sociedades mer-cantiles. En la actualidad, son actividades que exclusi-vamente puede llevar a cabo el Estado mexicano, di-rectamente o a través de sociedades que le pertenez-can, la acuñación de moneda, correos, telégrafos,radiotelegrafía, comunicación vía satélite, emisión demoneda, petróleo e hidrocarburos, petroquímica bási-ca, minerales radiactivos, generación de energía nu-clear, electricidad, ferrocarriles, banca y crédito comoservicio público (aa. 27 C y 40. LIE).
Estén reservadas de manera exclusiva a mexicanoso a sociedades mexicanas con clésula de exclusión deextranjeros, las actividades relativas a radio y televi-sión, transporte automotor urbano; interurbano y encarreteras federales, transportes aéreos y marítimosnacionales, explotación forestal y distribución de gas(a. 4o. LIE).
Si se trata de explotación y aprovechamiento desustancias minerales, en las sociedades destinadas a es-
ta actividad, la inversión extranjera podré participarhasta en un máximo del 49% cuando se trate de laexplotación y aprovechamiento de substancias sujetasa concesión ordinaria y de 34% cuando se trate deconcesiones especiales para la explotación de reservasmineras nacionales. Si se trata de la explotación deproductos secundarios de la industria petroquímica yla fabricación de componentes de vehículos automo-tores, la inversión extranjera podrá participar en unaproporción del 40%. En todos los casos en que las dis-posiciones reglamentarias o legales no exijan un por-centaje determinado, la inversión extranjera podráparticipar en una proporción que no exceda del 49%del capital social y siempre que no tenga, por cual-quier título, la facultad de determinar el manejo de laempresa. Sin que la participación de la inversión ex-tranjera en los órganos de administración pueda exce-der de su participación en el capital.
En los casos en que la inversión extranjera puedaparticipar en la proporción del 49% del capital social,la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras(CNIE), podrá resolver sobre el aumento o la dismi-nución del porcentaje señalado, cuando a su juicio seaconveniente para la economía del país y fijar las con-diciones conforme a las cuales se recibirá, en sus casosespecíficos, la inversión extranjera (a. 5o. LIE). EnDO de 5 de noviembre de 1975, se publicó la resolu-ción general núm. 1 de la CN!E, que permite la cons-titución de sociedades maquiladoras en las zonas fron-terizas del país. En casos especiales, también, se hapermitido la constitución de sociedades, o la comprade participaciones en el capital social, en porcentajesque exceden a dicho 49%.
El permiso de la SRE de que arriba se habla, debeobtenerse en todos los casos de constitución y modifi-cación de sociedades (a. 17 LIE). La Cláusula Calvopasó a ser disposición imperativa, aplicable sin necesi-dad de convenio con la SRE (a. 3o. LIE),
Y. El concepto de inversión extranjera no coincidecon el de nacionalidad extranjera. Se considera de talclase la inversión que se realice por personas moralesextranjeras, personas físicas extranjeras, unidades eco-nómicas extranjeras sin personalidad jurídica, empre-sas mexicanas en las que participe mayoritariamentecapital extranjero o en las que los extranjeros tengan,por cualquier título, la facultad de determinar el ma-nejo de la empresa (a. 2o. LIE). Por el contrario, seequipara a la inversión mexicana la que efectúen losextranjeros residentes en el país con calidad de mini-
182

grados salvo cuando, por razón de su actividad, seencuentren vinculados con centros de decisión econó-mica del exterior (a. 6o. LIE). Lo anterior no obstapara que dichos extranjeros sigan considerándose co-mo tales para los efectos de adquisición de bienes enla zona prohibida y de participación en sociedadesque, debido a su finalidad social, deban estar comple-tamente en manos de mexicanos (a. 6o,).
VI. Respecto del principio de irretroactividad de laley, se ha permitido que aquellas sociedades en lascuales el capital extranjero participaba en proporciónsuperior al 49% antes de la entrada en vigor de la LIE,mantengan su participación. Incluso la resolución ge-neral núm. 2 de la CN!E (publicada en diversos pe-riódicos el 11 de julio de 1973), autorizó, de modogeneral, "todo aumento del capital de empresas yaexistentes siempre que, como mínimo, se mantenga larelación entre el capital mexicano y el extranjero quehubiere al entrar en vigor la ley". Del mismo modo,se autorizó de manera general la reelección de miem-bros extranjeros de un consejo de administración, entanto que quedara dentro de las limitaciones estable-cidas en el penúltimo pfo. del a. 50. LIE (resoluciónpublicada en diversos periódicos el 19 de octubre de1973).
Sin embargo, se han adoptado resoluciones y to-mado medidas legislativas que, de modo indirecto,estimulan la mexicanización de las sociedades; enten-dida en el sentido de que la mayoría del capital y elcontrol administrativo de la sociedad se encuentren enmanos de mexicanos.
Así, la resolución general núm. 16 (DO de 6 deseptiembre de 1977), sujeta a resolución previa de laCNIE y a la autorización de la secretaría o departa-mento de Estado correspondiente, toda inversión ex-tranjera que pretenda efectuarse en nuevos campos deactividad económica a nuevas líneas de productos.Restringiendo, de este modo, el-campo de acción delas sociedades cuya inversión se considera como ex-tranjera en los términos del a. 2o. arriba comentado.La misma resolución determina, con toda amplitud,qué se entiende por nuevos campos de actividad eco-nómica y qué por nuevas líneas de productos, y prevéla aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
De modo similar, se han dictado resoluciones gene-rales que de hecho restringen la apertura de nuevos es-tablecimientos y la relocalización d los ya existentes,de las sociedades cuya inversión se estima extranjera(resoluciones generales, núm. 8 que establece cuáles
se consideran nuevos establecimientos, de 2 de octu-bre de 1975; núm. 12, que determina la clausura denuevos establecimientos, cuando no se hayan recaba-do las resoluciones y autorizaciones previas exigidaspor los aa. 12, fr. III y 15 LIE; y, la núm. 15, de 20de junio de 1977, que determina en cuáles casos, parauna relocalización de establecimientos comerciales,industriales y de servicios, se requiere permiso del se-cretario ejecutivo de la CNIE).
Igualmente, se ha buscado incrementar el número desociedades mexicanizadas a través de disposicionesde carácter fiscal. Variados son los derechos que hanvenido estableciendo estímulos fiscales a las activida-des industriales y comerciales, y en muchos de ellosse exige como condición, para gozar de tales ventajas,que el causante sea inversionista mexicano en los tér-minos de la LIE. Así, entre otros, los publicados enDO de 20 de junio de 1973, 6 de marzo de 1979, 17de agosto de 1979 y 19 de octubre de 1981.
Estas y otras medidas que no es del caso citar, hanllevado a un buen número de sociedades a "mexicani-zarse". En ocasiones transfiriendo la mayoría del ca-pital a socios mexicanos determinados y, con frecuen-cia, ofreciendo esa mayoría a través del mercado devalores y modificando los estatutos en cuanto a laatribución de puestos en la administración a los diver-sos grupos de socios.
u. CLAUSULA CALVO, CONTROL DE SOCIEDADES,ESTIMULOS FISCALES, EXTRANJEROS, INMIGRANTE,INVERSION EXTRANJERA, SOCIEDADES DE CONTROL.
VII, BIBLIOGRAFIA: BARRERA GRAF, Jorge, Inver-siones extranjeras, México, Porrúa, 1975; id., La regulaciónjurídica de ¡as inversiones extranjeras en México, México,LINAM, 1981; CRUZ GONZALEZ, Francisco José, "Parti-cipación de la inversión extranjera en ci capital de empresasestablecidas", Jurídica, México, t. 8, 1976; GOMEZ PALA-CIO Y GUTIERREZ ZAMORA, Ignacio, Análisis de la Leyde Inversión Extranjera en México, México, cd. del autor,1974; IBARGUEN ARIAS, Sergio y AZUELA DE LA CUE-VA, Antonio, "Breve análisis sistemático de la LIE y algunasconsideraciones respecto al concepto de empresa", Juri'd ka,México, 1 8, 1976; MANTILLA MOLINA, Roberto L.,De-recho mercantil; 22a. cd., México, Porrúu, 1982; NEWBER-GER, Edward L. (cd.), 1974 Doing Business in Mxjco, Nue-va York, Matthew Bender, 1974; RAMOS GARZA, Oscar,México ante ¡a inversión extranjera, México, Docal Editores,1974.
José María ABASCAL ZAMORA
Mezcla. 1. Forma de adquirir la propiedad por acce-sión. En virtud de que el CC emplea los vocablos mez-
183

cIa y confusión como dos tipos diferentes de la acce-sión, aunque en lenguaje común podrían usuree comosinónimos, en la doctrina se ha establecido que lamezcla es referida a los sólidos que se unen, ya sea vo-luntaria o accidentalmente y que pertenecen a dife-rentes dueños.
II. Cuando se han unido y no es posible separarlassin detrimento, cada propietario adquirirá un derechoproporcional a la parte que le corresponda y de acuer-do al valor de las cosas mezcladas (a. 926 CC), en otraspalabras surge una copropiedad.
Esta regla general tiene sus variantes dependiendosi las cosas se mezclaron por voluntad de ambos pro-pietarios, o de uno solo y si hubo buena o mala fe.
En caso de que fuera la voluntad de uno solo delos propietarios, pero de buena fe, se aplica la reglageneral, a menos que el propietario de la cosa mezcla-da sin su consentimiento prefiera la indemnizaciónpor daños y peijnicioa (a. 927 CC). Si hubo mala fe porparte de quien realizó la mezcla, pierde la cosa de supropiedad y ademas queda obligado a indeminizar porlos peijuicios causados al dueño de la cosa con que serealizó la meada (a. 928 CC).
v. AccEsloN, CoNFusloN.
HE. BEBLEOGRAFIA: IBARROLA, Antonio de, Coses ymcesíones; 4a. cd., México, Ponúa, 1977; ROJINA VILLE-GAS, Rafael, Derecho civil mexicano; 4a. ed., México, Po-rrúa, 1976, t. III.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N
Miedo. 1. (Del latín, metas.) Perturbación del ánimoque puede tener diversos grados, desde el simple te-mor hasta la angustia insuperable, provocada ya seapor una causa real exterior al sujeto, ya sea por unafiguración imaginaria de la persona, generalmente cir-cunstancial —en el supuesto de sujetos normales—, ointermitente o permanente en ciertos estados patoló-gicos de la psiquis.
H. El miedo —en sus diversos matices— es tenidoen cuenta por el derecho para atribuirle consecuenciasjurídicas o para negrselas.
Constituye un principio jurídico incuestionableaquel según el cual es permitido al sujeto todo lo queno está prohibido por la ley. El libre albedrío encuen-tra su tope sólo en las normas prohibitivas o en la cus-todia de valores superiores como son el orden y el in-tenis públicos, la moral y las buenas costumbres, el
intangible derecho de los demás (e. aa. 6, 7, 8, 11, 16,17 CC).
El miedo, como mecanismo inhibitorio, deforma-tono o deaviatorio de la libre voluntad del sujeto dederecho, acarrea —en cietos supuestos legales— la nu-lidad o la anulabilidad del acto jurídico realizado bajosus efectos.
Para el derecho civil, no todo tipo de miedo tienerelevancia jurídica. En general se exigen dos condicio-nes: a) que el miedo responda a causas reales exterio-res y no a delirios del sujeto, y b) que el miedo alcancecierto nivel de intensidad, apta para provocar la dis-torsión de la voluntad. En el orden de ideas de a, si elmiedo se origina en un estado patológico de la mente,que le confiera carácter de permanencia o lo lleve aniveles de paroxismo delirante, deja de tener efectosjurídicos aislados —como miedo en sí mismo— parasubsumirse en la situación global de la incapacidad dela persona física. En el supuesto b, un simple temor,que apenas sobrepase el nivel consciente del indivi-duo, que genere en él la duda, o el mero "temor reveren-cial", no alcanza para doblegar la voluntad libre delsujeto o para obhubilar su entendimiento; los actosjurídicos realizados en estos estados de animo son vá-lidos para el derecho.
III. Derecho positivo. La ley a veces se refiere almiedo directamente, mencionándolo en forma literal.Otras veces la norma encara el caso de "amenazas" ode "violencia" (p.c., al tratar los vicios del consenti-miefito). Pero tanto las amenazas como la violenciaestán dirigidas a provocar el miedo de la víctima delas mismas; miedo que, a su vez, lo impulse a consen-tir el acto inquenido (p.c., matrimonio, testamento,contrato). Es difícilmente concebible un caso de vio-lencia física que produzca efectos en forma puramen-te mecánica, sin conturbar el ánimo del violentado;quien no teme a la consecuencia dañosa (". . .peligrode perder la vida, la honra, la libertad, la salud o unaparte considerable de los bienes. . . ", a. 1819 CC) noemite un consentimiento viciado.
FI CC, en su a. 1820, establece que: "El temor re-verencia], esto es, el solo temor de desagradar a laspersonas a quienes se debe sumisión y respeto, nobasta para viciar el consentimiento". Aunque está co-locado en el libro cuarto (De las obligaciones) debeentenderse que este precepto tiene alcance general,tanto para contratos como para otros actos jurídicos.
El a. 156 CC prevé entre tos impedimentos para ce-lebrar el matrimonio "La fuerza o miedo graves" (fr.
184

VH); la ley exige, en este caso, un miedo calificado.Su existencia constituye un impedimento dirimente
(u., Galindo Garfias, p. 495).El a. 245 CC dispone que "El miedo y la violencia
serán causa de nulidad del matrimonio.. .", siempreque existan tres circunstancias concurrentes; peligrode perder la vida, la honra, la libertad, la salud o unaparte considerable de los bienes (fr. 1); que el miedo ola violencia estén dirigidos al cónyuge o a quienes lotienen bajo su patria potestad o tutela (fr. II) y queuno u otro "hayan subsistido al tiempo del matrimo-nio" (fr. III). La ley señala expresamente el carácteracumulativo de estos tres requisitos para que puedadeducirse acción de nulidad. Dicha acción sólo puedeentablarse dentro de los 60 días contados desde quese celebró el matrimonio (infine). El término legalconstituye un plazo de caducidad.
El a. 1316 CC dispone que "son incapaces de ad-quirir por testamento o por intestado: . . .El que usa-re violencia, dolo, o fraude para con una persona paraqúe haga, deje de hacer o revoque su testamento".Paralelamenie, "Es nulo el testamento que haga el tes-tador bajo la influencia de amenazas. . ." (a. 1485 CC).
En el e, relativo a los contratos, el a. 1818 CC pre-ceptúa que "Es nulo el contrato celebrado por violen-cia. - -" y el a. 1819 define a la violencia: ". - .fuerzafísica o amenazas que importen peligro de perder lavida, la honra, la libertad, la salud o una parte consi-derable de los bienes. - ." del contratante o de su cón-yuge, de los parientes en línea recta o colaterales has-ta el segundo grado.
. FUERZA MORAL, Vicios DEL CONSENTIMIEN-TO.
IV. BIBLIOGRAFIA: GALINDO GARFIAS, Ignacio,Derecho civil, parte general, personas y familia, 4a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1980; GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto,Derecho de las obligaciones; 4a. cd., Puebla, Cajica, 1971;IBARROLA, Antonio de, Cosas y sucesiones; 2a. cd., Méxi-co, Porrúa, 1964.
Carmen GARCIA MENDIETA
Milicia nacional, y. EJERCITO.
Ministerio de ley. L Esta locución significa que, porexpresa disposición legal, las consecuencias de unhecho jurídico se producen instantáneamente, y sinnecesidad de declaración alguna de los interesados ode un órgano estatal de autoridad.
II. La expresión "por ministerio de ley" fue usadapor primera vez por los juristas que redactaron el Có-digo Civil francés de 1804. Esta expresión se utilizaen diversos textos legales para referirse a todos aque-llos casos en los cuales no se requiere de un acto vo-luntario para que se produzcan las consecuencias pre-vistas en una norma de derecho. En estos casos, losefectos jurídicos se producen necesaria e inevitable-mente cuando se realiza el supuesto legal y, por lotanto, pueden constituirse derechos y obligaciones in-dependientemente, y aun contra la voluntad de sus ti-tulares. Los derechos y obligaciones que nacen porministerio de ley no requieren para su constituciéii oejercicio del previo reconocimiento de la autoridadpública.
En el a. 2058 del CC se encuentra un ejemplo clá-sico del uso de la expresión "por ministerio de ley".Este a. señala que: "la subrogación (sustitución deacreedor) se verifica por ministerio de ley, y sin nece-sidad de declaración alguna de los interesados en lossiguientes casos: I. Cuando el que es acreedor paga aotro acreedor preferente; II. Cuando el que paga tieneinterés jurídico en el cumplimiento de la obligación;III. Cuando un heredero paga con sus bienes propiosalguna deuda de la herencia, y IV. Cuando el que ad-quiere un inmueble paga a un acreedor que tienesobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisi-ción". Se observa que la expresión "por ministeriode ley" es un equivalente moderno del término latinoipso jure.
y. IPSO JURE.
Hl. B1BLIOGRAFIA: COVIELLO, Nicolás, Doctrina ge-neral del derecho civil; Trad. de Felipe de J. Tena, México,Uteha, 1938; ENNECCERUS, Ludwig, Derecho de obliga-ciones, Barcelona, Bosch, 1954; ROjINA VILLEGAS, Ra-fael, Derecho civil mexicano; 3a. ed., México, Porrúa, 1980,t. V.
Francisco M. CORNEJO CERTUCHA
Ministerio público. 1. Es la institución unitaria y jerár-quica dependiente del organismo ejecutivo, que poseecomo funciones esenciales las de persecución de losdelitos y el ejercicio de la acción penal; intervenciónen otros procedimientos judiciales para la defensa deintereses sociales, de ausentes, menores e incapacita-dos, y finalmente, como consultor y asesor de los jue-ces y tribunales.
II. La legislación española que se aplicó durante la
185

época colonial denominó a los integrantes de esta ins-titución "promotores o procuradores fiscales" contres atribuciones principales: a) defensores de los in-tereses tributarios de la Corona, actividad de la cualtomaron su nombre; b) perseguidores de los delitos yacusadores en el proceso penal, y c) asesores de lostribunales, en especial de las audiencias, con el objetode vigilar la buena marcha de la administración de jus-ticia.
Esta orientación predominó en los primeros orde-namientos constitucionales de nuestro país, pues bas-ta señalar que el Decreto Constitucional para la Liber-tad de la América Mexicana, expedido en Apataingánen 1814; la Constitución de 1824; las Siete Leyes de1836, y las Bases Orgánicas de 1843, situaron a los ci-tados procuradores o promotores fiscales como inte-grantes de los organismos judiciales, con las actividadestradicionales mencionadas con anterioridad, pero sinestablecer un verdadero organismo unitario y jerár-quico.
La institución empieza a perfilarse con caracterespropios en la Constitución de 1857, en cuyo a. 91,que no fue objeto de debates en el Constituyente, sedispuso que la SCJ estaría integrada por once minis-tros propietarios, cuatro suplentes, un fiscal y un pro-curador general; todos electos en forma indirecta enprimer grado para un periodo de seis años (a 92) yno requerían de título profesional, sino exclusiva-mente: "estar instruídos en la ciencia del derecho, ajuicio de los electores" (a. 93).
Sin embargo, esta tradición hispánica sufrió unamodificación sustancial, al menos en su aspecto orgá-nico, con motivo de la reforma de 1900 a los aa. 91 y96 de la citada Constitución de 5 de febrero de 1857,la que suprimió de la integración de la SCJ al procura-dor general y al fiscal, y por el contrario establecióque: "los funcionarios del Ministerio Público (MP) yel procurador general que ha de presidirlo, serán nom-brados por el Ejecutivo", con lo cual se introdujo lainfluencia francesa sobre la institución.
En los aa. 21 y 102 de la C vigente, de 5 de febrerode 1917, se advierten vanos cambios en la regulacióndel MP, en virtud de que se le desvinculó del juez deinstrucción, confiriéndosele en el primero de los pre-ceptos mencionados, la facultad exclusiva de investiga-ción y persecución de los delitos, así como el mandode la policía judicial, esta última como un cuerpo es-pecial, y además, al consignarse en el citado a. 102 Clas atribuciones del Procurador General de la Repúbli-
ca, además de las que se le habían conferido a partirde la Ley orgánica de 16 de diciembre de 1908 comojefe del MP, se le asignó una nueva facultad, inspiradaen la figura del A ttorney Generil de los Estados Uni-dos, es decir, la relativa asesoría jurídica del Ejecutivofederal.
III. Por lo que se refiere a su situación actual, enlas leyes orgánicas del MP, tanto en la esfera federalcomo en la de las entidades federativas, k advierte lapreocupación esencial de regular de manera predomi-nante la función de investigación y persecución de losdelitos y se deja en un segundo término tanto la ase-soría jurídica del gobierno introducida enlaCde 1917como su intervención en otras ramas procesales.
Esta concentración de facultades persecutorias seobserva en los códigos de procedimientos penales, sise toman como modelos el federal de 1934 y el distri-tal de 1932 (seguidos en lo esencial por los restantesde las entidades federativas), los que atribuyen demanera exclusiva al propio MP la investigación de losdelitos con el auxilio de la policía judicial, cuerpo es-pecializado que se encuentra a su servicio. Un aspectoesencial que observamos en la orientación de los cita-dos códigos actualmente en vigor, es el otorgamientoal MP del Llamado "monopolio del ejercicio de la ac-ción penal", que deriva de una interpretación queconsideramos discutible, del a. 21 de la C, lo que sig-nifica que son los agentes de la institución los únicoslegitimados para iniciar la acusación a través del actoprocesal calificado como "consignación", que inicia elproceso; que el ofendido y sus causahabientes no sonpartes en sentido estricto en el mismo proceso, y sólose les confiere una limitada intervención en los actosrelacionados con la reparación del daño o la respon-abilidad civil proveniente del delito, tomando en
cuenta que la citada reparación es un aspecto de lapena pública.
Por otra parte, en el sistema procesal penal mexica-no, el MP posee plena disposición sobre los elementosde la acusación, en virtud de que puede negarse a ejer-citar la acción penal, y una vez que la hace valer estéfacultado para formular conclusiones no acusatoriaso desistirse de la propia acción en el curso del proceso,aun cuando estas determinaciones son objeto de uncontrol interno, de tal manera que la decisión finalcorresponde a los procuradores respectivos, como je-fes del MP. La situación de mayor trascendencia sepresenta respecto de las conclusiones no acusatorias oel desistimiento de la acción penal, ya que las mismas
186

obligan al Juez de la causa a dictar sobreseimiento, el
cual equivale a una sentencia absolutoria de carácterdefinitivo. Además, estas determinaciones del MP nopueden ser impugnadas por los afectados a través deljuicio de amparo, en virtud de que la jurisprudenciaha establecido que, en ese supuesto, el propio MP noactúa como autoridad sino como parte; argumentoque consideramos poco convincente (tesis 198, Apén-dice al SJF 1917-1975 segunda parte, Primera Sala,p.408).
IV. Otros dos aspectos que debemos mencionarbrevemente son los relativos a la intervención del MPtanto en el proceso civil como en el juicio de amparo,
J. en los cuales la situación del llamado "representantesocial" es todavía indefinida. Por lo que se refiere alenjuiciamiento civil (comprendiendo el mercantil ymás recientemente el de las controversias familiares),el MP puede intervenir como parte principal cuandolo hace en defensa de los intereses patrimoniales delEstado, ya sea como actor o como demandado, einclusive el a. 102 de la C establece la intervenciónpersonal del procurador general de la República enlas controversias que se suscitaren entre dos o másestados de la Unión, entre un estado y la federacióno entre los poderes de un mismo estado, es decir, enlos supuestos previstos por el diverso a. 105 C, que sehan planteado excepcionalmente.
En otra dirección, el MP interviene en los procesosciviles en representación de ausentes, menores o inca-pacitados; en la quiebra y suspensióki de pagos, así co-mo en los asuntos de familia y del estado civil de laspersonas, y lo hace, ya sea como parte accesoria osubsidiaria o como simple asesor de los tribunales, através de una opinión cuando existe interés públicoen el asunto correspondiente. Sin embargo, los códi-gos de procedimientos civiles respectivos, y nos referi-mos de manera esencial al CPC de 1932, que es al quesiguen un buen número de códigos de las entidadesfederativas, así como al CFPC de 1942, al regular lasituación del MP en el proceso civil mexicano, deter-minan de manera deficiente esta intervención procesaldel "representante social", y en la práctica su activi-dad es todavía más restringida en cuanto generalmen-te adoptan una actividad pasiva y hasta indiferente, ypor lo que se refiere a sus atribuciones consultivas,significan, salvo excepciones, un trámite al cual losjuzgadores le conceden escasa importancia por su su-perficialidad y, además, debido a que carecen de ca-rácter vinculante.
Y. Por lo que se refiere al juicio de amparo, las in-tervenciones del MP tienen carácter peculiar, puesprescindiendo de la forma que las regularon los orde-namientos anteriores, la LA vigente de 1935 le otorgaexpresamente la calidad de parte en su a. 5o., fr. IV,pero reducida a la elaboración de un dictamen califi-cado de "pedimento", cuya importancia se redujoaún más en la reforma de 1951 a dicho precepto, puestoque se le facultó para abstenerse de intervenir en elcaso de que, a su juicio, no exista interés público. Tra-tándose de un órgano asesor del juez del amparo, tan-to la doctrina como la jurisprudencia lo han calificadode "parte reguladora" o "parte equilibradora", queno 55 tomada realmente en serio por el juzgador, pueslos dictámenes respectivos, salvo excepciones, son detal manera superficiales debido al número tan elevadode asuntos en los cuales debe opinar el MP, que se lesconsidera como un mero trámite que no influye en ladecisión del tribunal respectivo.
En la reforma de mayo de 1976 al citado a. 50,,fr. 1V, de la LA, se pretendió rescatar la dignidad delMP federal como parte del juicio de amparo, y se leconfirió la facultad de interponer loe recursos estable-cidos en la misma LA; pero este intento carece deresultados prácticos, en virtud de que la intervenciónpuramente formal de la institución no le permite suparticipación real como parte en sentido estricto,pues equivale a la figura del propio MP obligado a in-terponer la "casación en interés de la ley" reguladapor otros ordenamientos y que no ha funcionado enlos países en los cuales se ha establecido. Pero en cam-bio ha pasado- desapercibida tanto para la doctrina co-mo para la jurisprudencia la intervención del MPcomo una verdadera parte en el juicio de amparo yello ocurre de acuerdo con el a. 180 de la LA, que leotorga el carácter de "tercero perjudicado" en el am-paro de una sola instancia que solicita el acusado con-tra la sentencia condenatoria pronunciada por el juezordinario (en el supuesto de un sobreseimiento o deuna sentencia absolutoria, el propio MP no está facul-tado para interponer el amparo), y en esa hipótesisse entiende que se trata del agente del MP (federal olocal) que ha llevado la acusación en el proceso en elcual se pronunció el fallo que se reclama.
VI. A través de una breve referencia a la atribuciónque el a. 102 de la C otorga al procurador general dela República (y que las leyes orgánicas del MP o de lasprocuradurías, del D.F. y de las restantes entidadesfederativas confieren a sus respectivos procuradores),
187

como asesor jurídico del gobierno federal, podemosseñalar que existe una controversia que se planteó pri-meramente en el Congreso Jurídico Mexicano de1932 entre los distinguidos juristas mexicanos LuisCabrera y Emilio Portes Gil, este último como procu-rador general de la República en esa época, sobre laconservación de la estructura actual, o bien como loproponía el primero, que se dejara a la Procuraduríasu función de asesoría jurídica y se estableciera un or-ganismo específico para el MP federal, autónomo delejecutivo federal.
VII. Finalmente, es preciso señalar que en el orde-namiento mexicano actual se ha privado al MP de sufunción histórica de la defensa de los intereses tribu-tarios del Estado, si se toma en consideración que apartir del Decreto de 30 de diciembre de 1948 queestableció la Procuraduría Fiscal de la Federación co-mo dependencia de la Secretaría de Hacienda, se otor-gó a esta institución la defensa jurídica de los interesesfiscales de la federación, si bien no en forma directatratándose de las infracciones penales en contra detales intereses, pues entonces debe limitarse a efectuarla denuncia respectiva ante el MP federal. Este ejem-plo ha sido seguido por el Departamento del D.F. ypor los gobiernos de las restantes entidades federati-vas, las que han encomendado a procuradores fiscalesesta atribución, que tenía una gran importancia en latradición española de la institución.
y. AMPARO, AYERIGUACION, CONCLUSIONES DELMINISTERIO PUBLICO, C0N5IGNÁc10N, Juicio PE-NAL, PROCEDIMIENTOS PENALES, PROCURADURIADE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, PROCURADU-RIA FISCAL DE LA FEDERACION, PROCURADURIAGENERAL DE LA REPUBLICA, PROCURADURIAS DEJUSTICIA DE LOS ESTADOS.
VIII.BIBLIOGRAFIA: ARILLA BAZ, Fernando, Elpro-cedimiento penal en México; 7a. ed, México, Editores Uni-dos Mexicanos, 1978; COLIN SANCHEZ, Guillermo, Dere-cho mexicano de procedimientos penales; la. cd., México,Porrúa, 1977; CASTRO, Juventino V., El ministerio públicoen México. Funcione* y diefunriones; 4a. cd., México, Porrúa,1982; CABRERA, Luis y PORTES GIL, Emilio, La misiónconstitucional del procurador general de la República; 3acd., México, Procuraduría General de la República, 1982;FIx.ZAMUDIO, Héctor, "La función constitucional del Mi-nisterio Público", en Anuario Jur(dwo, México, V, 1978;FRANCO SODI, Carlos, El procedimiento penal mexicano;4a. cd., México, Porrúa, 1957; GARCIA RAMIREZ, Sergio,Curso de derecho procesal penal; 2a. cd., México, Porrús,1977; GONZÁLEZ BLANCO, Alberto, El procedimiento pe-
nal mexicano en la doctrina y en el derecho positivo, México,Porrúa, 1975; GONZALEZ BUSTAMANTE, Juan José, Prin-cipios de derecho procesal penal mexicano, 6a. cd., México,Porriía, 1975; PIÑA 'Y PALACIOS, Javier, Derecho procesalpenal, México, Talleres Gráficos de la Penitenciaría del D.F.,1947; RIVERA SILVA, Manuel, El procedimiento penal;12a. cd., México, Porrús, 1982.
Héctor FIX-ZAMLIDIO
Ministerio plenipotenciario, e. AGENTES DIPLOMA-TICOS.
Ministro de culto religioso. I. Es importante que ellector recurra previamente a la voz "Iglesia", pues nohemos querido repetir aquí conceptos y datos ya ver-tidos ahí.
Resulta un tanto difícil precisar el concepto de mi-nistro de culto religioso, pues no existe un criterioempleado uniformemente por todas las confesionesreligiosas para determinarlo. Por consiguiente, la legis-lación tiene que remitirse siempre a lo que cada unade ellas entiende por tales. Concretamente, para laIglesia Católica los ministros de culto son los clérigosy su figura está contemplada en los cánones 232y ss,del Código de Derecho Canónico (25-1-83).
El a- 2o. de la Ley que Reforma el CF., publicadaen el DO de 2 de julio de 1926, relativa a los delitos yfaltas en materia de culto religioso y disciplina exter-na, señala que una persona ejerce el ministerio de unculto cuando ejecuta actos religiosos o suministra sa-cramentos propios del culto a que pertenece, o públi-camente pronuncia prédicas doctrinales, o en la mismaforma hace Labor de proselitismo religioso.
De acuerdo con el a. So. de la Ley Reglamentariadel Artículo 130 Constitucional, publicada en el DOel 18 de enero de 1927 (conocida también como Leyde Cultos), se es nunistro de culto cuando una perso-na "ejecuta actos que las regIas de cada credo religiosoreservan a determinadas personas investidas de carác-ter sacerdotal ya sea esto temporal o permanente".
U. En ocasiones se arma, equivocadamente, que alos ministros de culto no se les reconoce su calidad deciudadanos; aclaremos que lo son en cuanto reúnen losrequisitos del a. 34 C y no están exceptuados porlos supuestos del a. 37, parte li, de la propia C, nitampoco suspendidos de acuerdo con el a. 38. Lo quesucede es que son ciudadanos despojados de algunosde los derechos políticos, como el de votar y ser vo-tados o de asociarse con fines políticos.
188

III. El estatuto jurídico de los ministros de cultoen México ca el siguiente: a) tienen que ser mexicanospor nacimiento (a. 130, C, pfo. octavo); 5) se les con-sidera como profesionistas (a. 130, C, pfo. sexto),aunque el a. séptimo de la Ley de Cultos señala queno pueden invocar el a. cuarto (hoy quinto) constitu-cional, pues, dice, se refiere a otra clase de profesiones(no comprendemos la razón de ser de estas dos últi-mas disposiciones); c) las legislaturas de los estadostienen facultad para determinar el número máximo deministros de culto en cada entidad (en Campeche sefijó en 5, Tamaulipas 12, Colima 20, Durango 25, Na-yarit y Yucatán 40, Sinaloa 45 y Jalisco 250. EnAguascalientes uno por cada 5 000 habitantes, en So-nora uno por 10 000, en Tabasco uno por 30 000, te-niendo que ser mayores de 40 años y casados, y en elDistrito Federal uno por cada 50 000. En Yucatán Bepuso la condición que no hubiera pilas de agua bendi-ta y la pila bautismal tuviera agua corriente), y d) aladministrar un sacramento que tenga relación con al-gún acto del estado civil, se tendrá que llevar a caboprimero éste y de cualquier manera el ministro debe-ni avisar a la autoridad civil competente la celebraciónde aquél (u. 2 y 3 de la Ley de Cultos).
Los ministros de los cultos tienen las siguientesprohibiciones: a) impartir educación primaria, secun-daria, normal y la destinada a obreros y campesinos(a. 3, fr. IV, C); b) pronunciar votos religiosos (a. 5,pfo. quinto, C); e) dirigir instituciones de beneficen-cia, que tengan por objeto el auxilio de los necesita-dos, la investigación científica, la difusión de la ense-ñanza, ayuda recíproca de los asociados, o cualquierotro objeto lícito (a. 27, fr. II, C); d) votar y ser vo-tados (aa. 5, fr. VI; 82, fr. IV; 130, pfo. noveno, de laC); e) el heredar a personas que no sean sus parienteshasta el cuarto grado o a otros ministros del mismoculto; f) manifestar opiniones políticas en reunionespúblicas o juntas, y g) inscribirse en asociaciones po-líticas (a. 130, pfo. noveno, C).
Por último indicaremos que si bien México ha rati-ficado la Convención Americana sobre Derechos Hu-manos, hizo una reserva expresa, entre otras, respectodel a. 23, pfo. 2, que se refiere a los derechos políticos,precisamente de los ministros de los cultos religiosos.
IV. BIBLIOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, La Constituciónmexicana de 1917; 5a. cd., México, UNAM, 1982; GONZA-LEZ AVELAR, Miguel, "Relaciones Estado-Iglesia en Méxi-co", Comunicaciones mexicanas al VIII Congreso Internado.
nal del Derecho Comparado, Pescara, 1970, México, UNAM,1971; HERRERA LASSO, Manuel, Estudios constituciona-les, México, Editorial Polis, 1940; Derechos del pueblo mexi-cano. México a través de sus constituciones, México, Cámarade Diputados, 1967, vols. IV y VIII; OLIVERA SEDANO,Alicia, Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, Mé-xico, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional deAntropología e Historia, 1966; PEREZ JIMENES, Gustavo,La situación jurídica de la Iglesia en México, Guadalajara,1977.
José Luis SOBERANES FERNANDEZ
Ministros de la Suprema Corte de Justicia. I. El a. 95C señala los requisitos necesarios para poder ser elec-to ministro de la SCJ:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ple-no ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
h) No tener menos de treinta y cinco años ni másde sesenta, el día de la designación. La edad mínimarequerida coincide con la que se exige para ser presi-dente de la República; sin embargo, es el único casoen que la C señala una edad máxima, y la ley secunda-ria reglamenta que la edad de retiro para los ministroses de 70 años;
e) Poseer título profesional de abogado, con unaantiguedad mínima de cinco años. En la Constituciónde 1857 sólo se exigió estar instruido en la ciencia delderecho, a juicio de los electores. Desde luego, el ac-tual precepto es mejor porque quienes interpretan laConstitución, deben poseer conocimientos profundossobre la ciencia y la técnica del derecho y sobre otrasdisciplinas;
d) Gozar de buena reputación y no haber sido con-denado por delito que amerite pena corporal de másde un año de prisión; si se trata de robo, fraude, falsi-ficación, ahuso de confianza u otro que lastime seria-mente la buena fama en la opinión pública, inhabili-tará para el cargo sin importar cual haya sido la pena, y
e) Haber residido en el país durante los últimoscinco añ, salvo si la ausencia ha sido en servicio dela República y por un tiempo no mayor de seis meses.Este requisito que responde a la necesidad de que elministro conozca y esté compenetrado de los proble-mas del país, nos parece exagerado respecto a los mi-nistros de la SC.J, ya que al presidente de la Repúblicaúnicamente se le exige un año de residencia en el país,antes del día de la elección.
TI. Loa ministros de la SCJ son, de acuerdo con losaa. 89, fr. KVffl, y 96, designados por el presidentede la República y sometidos a la aprobación de la Cá-
189

mara de Senadores o de la Comisión Permanente, enSU Caso.
Se ordena la intervención de la Cámara de Senado-res con objeto de lograr la autonomía de los ministros;para que no deban su nombramiento exclusivamenteal poder ejecutivo, sino que también intervenga en élel legislativo. Nava Negrete, refiriéndose a esta situa-ción, aunque a diferente clase de jueces, opinó que loanterior hubiera sido suficiente garantía en un paíscomo Francia. La C original de 1917 señalaba que losministros de la SCJ serían designados por el Congresode la Unión en funciones de colegio electoral, siendolos candidatos propuestos, uno por cada legislatura lo-cal, en la forma que ordenara la propia ley local. Em-pero, este sistema se modificó y su reforma se publicóen el DO el 20 de agosto de 1928 para configurar elsistema que tenemos actualmente y que esté inspiradoen el norteamericano; en éste ha dado buen resultado,porque el Senado vigila realmente loa nombramientos,los que reciben la atención de la opinión pública; peroen México esas designaciones quedan en las manos ex-clusivas del presidente. Por ello se han propuesto cier-tas modalidades a nuestro sistema; recordemos dospensamientos
a) Fix-Zamudio opina que el sistema podría mejo-rarse si el presidente no tuviera las manos absoluta-mente libres, ya que esté sometido a compromisos po-líticos no fáciles de eludir. Por tanto, sería posibleque la designación continuara como facultad del pre-sidente, pero haciendo que éste escogiera de ternasque por turno le presentarían los colegios de aboga-dos, los miembros del poder judicial, y las facultadesy escuelas de derecho de la República.
b) Flores García piensa que los jueces que empe-zaron la carrera judicial deberían entrar en ella me-diante oposiciones y concursos. Para los ministros dela SC.J y los magistrados del Tribunal Superior de Jus-ticia del Distrito Federal, un jurado calificador podríaexaminar los méritos de los candidatos a e8» cargos yfungir como asesor del presidente para que éste reali-zara la designación con base en una opinión autorizada.
III. Conforme al a. 94 C, los ministros de la SCJgozan del principio de estabilidad en el cargo, ya queson inamovibles; es decir, no pueden ser privados desus puestos si no es previo el juicio de responsabilidadpolítica.
El Constituyente de Querétaro también se decidiópor el principio de la inamovilidad, con la siguientecaracterística: cada uno de los ministros de la Corte
duraría en el cargo dos años; los que fueran designadosal terminar ese primer periodo, durarían cuatro años,y a partir de 1923 serían inamovibles. La intencióndel Constituyente fue depurar esos cargos; hacer querealmente quedaran en ellos los mejores elementos,antes que adquirieran la inamovilidad.
En 1934 se reformó el citado a. 94 para establecerque los ministros de la SCJ durarían seis años en elcargo. Esta reforma fue un salto hacia atrás en la in-dependencia del poder judicial federal, y todavía peorfue porque se hacía coincidir el cargo de ministro dela SCJ con el período del presidente; así, este últimolograba subordinar totalmente al máximo tribunal.
Afortunadamente, en septiembre de 1944 una nue-va reforma al a. 94 regresó al sistema de la inamovili-dad de los ministros de nuestro Tribunal Supremo, yaque a pesar de los defectos que pueda tener, el princi-pio de inamovilidad es a todas luces y, sin duda prefe-rible al de nombramientos periódicos que acaban conla independencia y tranquilidad de los integrantes de laSCJ. Para que el principio de inamoviidad funcionebien, necesita de acertadas designaciones.
IV. Es el propio a. 94 C el que establece que la re-muneración de los ministros de la SCJ no podrá serdisminuida durante su encargo.
El a. 127 C, reformado el 28 de diciembre de 1982,establece que la remuneración de los ministros de laSCJ, así como la de otros funcionarios y demás servi-dores públicos, debe ser adecuada e irrenunciable; re-muneración que será determinada anual y equitativa-mente en el presupuesto de egresos de la federación.Desde luego que hay que interpretar este a. con elmencionado en el pfo. anterior: la remuneración delos ministros de la SCJ no puede ser disminuida.
Y. El a. 94 C dispone que los ministros de la SCJúnicamente pueden ser privados de sus cargos en lostérminos del tít. cuarto de la C. Este séptimo pfo. estambién una reforma del 28 de diciembre de 1982, laque al mismo tiempo suprimió el sexto pfo. del a. 111C, que había sido introducido en la C en 1928 y queautorizaba al presidente de la República a pedir, antela Cámara de Diputados, la destitución, por mala con-ducta, de miembros del poder judicial federal y delDistrito Federal, incluidos los ministros de la SCJ. Es-ta supresión -fue acertada y había sido solicitada porla doctrina mexicana.
El a. 109 C, fr. 1, indica que el juicio político pro-cede cuando los servidores públicos, señalados en ela. 110 C, en el ejercicio de sus funciones incurran en
190

actos u omisiones que redunden en perjuicio de losintereses públicos fundamentales o de su buen despa-cho. El a. 110 C. entre los servidores públicos sujetosajuicio político, señala a los ministros de la SCJ.
Asimismo, los ministros de la SJ gozan en mate-ria penal de fuero constitucional, conforme al a. liiC, por lo que será la Cámara de Diputados la que de-clarará por mayoría absoluta de sus miembros presen-tes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el in-culpado, lo que no prejuzga los fundamentos de laimputación.
Vi. El a. 101 C, dispone que los ministros de laSCJ, así como otros funcionarios judiciales, no pue-den, por ningún motivo, aceptar y desempeñar otroempleo o cargo, salvo los honoríficos en asociacionescientíficas, literarias o de beneficiencia, y que la in-fracción a esa disposición se castiga con la pérdida delcargo.
Este precepto nos parece acertado porque consti-tuye una protección a la independencia que los minis-tros deben tener; sólo precisamos que la imparticiónde cátedra no remunerada no cae en la prohibicióndel a. en cuestión, y que la pérdida del cargo sólo po-drá realizarse a través del proceso de juicio políticoen los términos del a. 110 C, y de acuerdo con lo quedispone el a. 94 C.
v. INTERPRETACION CONSTITUCIONAL.
VII. BIBLIOGRAFIA: CARPIZO, Jorge,Elpresidencialis-mo mexicano; 2a. cd., México, Siglo XXI, 1979; F[X-ZA-MUDIO, Héctor, "Valor actual del principio de la división depoderes y su consagración en las constituciones de 1857 y1917, Boletín del Instituto de Derecho Comparado de Mé-xico, México, año XX, núms. 58.59, enero-agosto de 1967;FLORES GARCIA. Fernando, "Implantación de la carrerajudicial en México", Revista de la Facultad de Derecho deMéxico, México, t. X, núms. 37-38-39-40, enero-diciembre de1960; LANZ DURET, Miguel, Derecho constitucional mexi-cano; 5a. cd., México. Norgis Editores, 1959; UNA RAME-REZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano: 18a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1981.
Jorge CARP1ZO
Minoría en derecho privado. I. Concepto y caracteres."En las juntas, asambleas, etc., conjunto de votos da-dos, en contra de lo que opina el mayor número delos votantes. Parte menor de los individuos que com-ponen una nación, ciudad o cuerpo" (Diccionario dela Lengua Española).
Los significados lingüísticos indicados antes, son
restringidos en cuanto sólo se refiere al voto, cuandotambién debería referirse a otras manifestaciones devoluntad, como peticiones o solicitudes (p.c., a. 199LCSM), o como demandas o acciones judiciales de laminoría de socios (p.c., a. 201 LGSM). La referenciaa individuos, es correcta si se refiere a quienes votan(los interesados directos o sus representantes); encambio, es estrecha en cuanto no comprende a perso-nas morales. Además, esos conceptos no distinguencuando el voto es individual meramente (en las socie-dades personales y en las cooperativas), y cuando seda también en función del monto o de la cuantía delinterés en él un patrimonio común (p.c., aa. 947,1683, CC, y 27 fr. Y en relación con fr. ¡ de la Leysobre el Régimen de Propiedad en Condominio de in-muebles, para el D.F, DO 28-XII-72, en adelante, Leyde Condominio).
De dichas dos acepciones se desprende, no obstan-te sus limitaciones, una primera distinción del concep-to jurídico de minorías; una, en función de la mani-festación de voluntad de los miembros del grupo, laotra, en función de las personas o de los bienes inte-grantes del grupo o de! conjunto.
1. El concepto de minoría, como el de mayoría,que es su correlato, es singular, no plural. Así comosólo existe una mayoría, y no dos o más, a pesar deque ella se constituya por un porcentaje reducidode bienes o de votos (p.c., 10, 25, 33% de la totali-dad), sólo existe también una minoría (frente a lamayoría) y no dos o tres, pese a que, en ocasiones,La ley concede a grupos (no a minorías) de socios,ciertos derechos; p.c., el a. 29 LIS concede a uno ovarios accionistas que representen por lo menos el10% del capital social, el derecho de designar miem-bros del consejo de administración; ahora bien, la ma-yoría de los socios (p.c., el 60% de ellos), nombraríaa la mayor parte de los consejeros (p.c., 7 de 11), y laminoría (40%) nombraría a los otros cuatro adminis-tradores, correspondiendo uno a cada sección del 10%del capital social. Otro ejemplo: el a. 144 LGSM con-cede a la minoría del capital social, que represente un10% en unos casos, o un 25% en otros, el derecho denombrar un administrador; pues bien, esas minoríasdel 10% o del 25%, son únicas, no cabe que, digamos,frente a una mayoría del 50%, existen cinco minoríasdel 10, o dos del 25%; frente a la mayoría del 50 sólohabría una minoría no menor del 10 (o del 25, segúnel caso), pero que sí puede ser mayor (aunque nuncapodría llegar al otro 50 del capital social, porque no
191

jugarían entonces los conceptos de mayoría y de mi-noría sino que se plantearía una situación de igualdady de empate).
2. Por otra parte, el principio mayoritario funcionaen razón de la votación dentro de un cuerpo colegia-do, respecto a un asunto determinado; es en ese mo-mento en que se expresaran los intereses encontradosy los puntos de vista contradictorios. De ahí que alconstituirse una sociedad no sea correcto hablar deuna mayoría y de una minoría de socios, aunque re-sulte patente que una persona suscriba la mayor parteM capital (p.c., la matriz, al constituir la sociedad; oel inversionista mexicano cuando también existan so-cios extranjeros), y otra u otras, la menor parte. Enestos casos, se trata de dos o mas grupos de socios, cu-ya integración, al fundarse la sociedad o posteriormen-te, a lo que suele dar lugar es a aumentar los límitescuantitativos que fije la ley para adoptar acuerdos; esdecir, en el caso de la SA, en vez de ser ci 50% de lasacciones que formen el capital social, el que se requie-ra para tomar válidamente un acuerdo (aa. 190 in finey 191, pfo. segundo, LGSM), sea un procentaje mayor(lo que expresamente autoriza dicho a. 190 en su pri-mera parte). Tampoco en este caso se debe hablar demayoría, sino de mínimos necesarios —legales o esta-tutarios— para adoptar acuerdos, y por mas que elprincipio sólo se aplique entre dos o más personas (aefecto de que entre ellas se plantee una mayoría —p.c.de 2—y una minoría —de una de ellas—), debe rechazar-se una explicación en función meramente de la totali-dad del capital, o sea, más dei 50% de éste; porque esperfectamente posible que la resolución se adopte poruna mayoría del 30 o del 20% del capital social con-tra una minoría del 15%.
3. Lo que resulta obvio es que el concepto de ma-yoría, y su correlativo, el de minoría, sólo surgen enel seno de grupos o asambleas (de copropietarios, he-rederos, acreedores en casos de concurso, socios, ad-ministradores, comisarios); es decir, de órganos plura-les o colegiales, o sea, de varias personas (físicas o mo-rales) y con ocasión de divergencias entre sí: puntosde vista o intereses contrapuestos; "implica, dice Fe-rrara, la facultad de los mas de decidir por todos". Serequiere el funcionamiento del grupo odelaasamblea,y si ellos no pueden constituirse, porque no acuda elmínimo de personas o de intereses que fijen la ley oel pacto, el principio mayoritario no tiene ocasión deaplicarse. La reunión no se verificara por falta de quó-rum, el que implica una cierta participación del capi-
tal, pero no necesariamente una mayoría de personas(socios, copropietarios, acreedores, herederos), puestoque una sola de ellas puede representar la mayoría dedicho capital. Debe, pues, distinguirse el principiode mayoría, del "quórum de asistencia", que llamaRodríguez y Rodríguez.
4. Ahora bien, por sus características, el principiode mayoría (y minoría) atañe y se refiere al acto (nor-malmente más de dos personas) y no a la persona(Venditti); es decir, se trata de un dato jurídico deuna especie de actos, que casi siempre son colegiales oplurisubjetivos (en una SA, podrían ser sólo dos socios,uno de ellos con más del 50% de los votos de la asam-blea y el otro, minoritario, con menos), independien-temente de que la presencia y participación unitariade las partes (porque todos loe componentes del gru-po son partes del negocio relativo, sociedad, comuni-dad, etc., y del acuerdo mismo), constituya una per-sona jurídica distinta (como en el caso de las sociedadesciviles o mercantiles), o bien, solamente un cuerpoplural carente de personalidad (copropiedad, asambleade obligacionistas o de consorcios, herencia yacente,concurso civil o quiebra). Es un acto colegial que re-quiere un acuerdo en el que intervienen varios, me-diante el voto de cada uno, el cual puede adoptarsepor todos (unanimidad), sin que los más (mayoría) seimpongan a los menos (minoría); o bien, con mayorfrecuencia, por mayoría de votos, y entonces la volun-tad de ésta siempre se impone a la voluntad disconfor-me de aquélla. La ley considera que esa es la voluntaddel grupo (o, en su caso, de la persona moral), o sea,que vincula a los disidentes (as. 200 LGSM y 22 de JaLey General de Sociedades Cooperativas [LGSC]).
5. Esta solución implica una derogación del princi-pio tradicional de la autonomía de la voluntad de laspartes, que supone que nadie quede obligado por lamanifestación de voluntad de otra persona, salvo lasnormas heterónomas, que son propias del derecho pú-blico (Galgano) en que e1 Estado impone su voluntada sus súbditos. Así es, sin que ello implique una fallao deficiencia del sistema jurídico; en primer lugar,porque no es éste el único caso en el derecho privado,en el que no juega el principio de la autonomía de lavoluntad, y en que se imponga a un sujeto la voluntadde otro, acaece también en los casos de representaciónlegal (padre, tutor, albacea, síndico, administrador), degestión de negocios, de resolución por incumplimiento,de revocación (Galgano), etc.; en segundo lugar, por-que para dichos actos colegiales rige otro principio, de
192

evidente necesidad práctica, igualmente tradicional ymás propio del derecho mercantil, que si no esté esta-blecido expresamente en la ley, constituye un métodoimprescindible, un criterio de organización de los so-cios como (único) medio de tutela de sus intereses co-munes (Mengoni); a saber, no exigir el consenso, sinopermitir que el acuerdo de la mayoría, legalmenteadoptado, obligue a todos, disidentes y ausentes; entercer lugar, porque las bases democráticas y liberalesen que se basa nuestro derecho, na sólo el público sinotambién el privado, suponen la aplicación del principiode las mayorías, y el acatamiento de su voluntad porla minoría. En otros sistemas jurídicos y sociales, rige,en derecho público cuando menos, el principio de launanimidad, que se consigue acallando a la minoría, obien, provocando que ésta se adhiera a la mayoría,para que finalmente se refleje la unanimidad.
II. Reconocimiento legal de la minoría. Expresa-mente unas veces, otras de manera indirecta al aludira la mayoría, son múltiples los supuestos de aplicacióndel principio de la minoría en leyes civiles y comer-ciales
1. En derecho civil, en el que perduran casos enque se requiere unanimidad (p.c., aa. 1725, 2705,2707, 2720, fr. 1 CC), el fenómeno de mayoría-mino-ría se plantea en organizaciones de copropietarios, enque juega con un criterio de integración, tanto subje-tivo (mayoría de copropietarios) como objetivo (ma-yoría de intereses) (aa. 946 y 947 CC).
a. En derecho sucesorio, en cuanto a la actuacióndel albacea y los asuntos relativos al inventario y par-ticipación de los herederos, rige el criterio objetivo dela mayoría: "se calcularé por el importe de las porcio-nes, y no por el número de las personas" (aa. 1682,1683 y 1685 CC).
b. Respecto a asociaciones, se aplica el criterio per-sonal o subjetivo. El a. 2675 CC concede a una mino-ría reducida de asociados (el 5%) el derecho de reque-rir la convocatoria de asambleas; y el a. 2677 pfo. se-gundo, adopta el criterio de "la mayoría de los miem-bros presentes" para aprobar resoluciones. Para lassociedades civiles, se requiere unanimidad en los si-guientes casos: modificaciones estatutarias (a. 2698),cesión de derechos del socio (a. 2705) y exclusión(a. 2707). En cuanto a la mayoría, unas veces, rige elcriterio mixto respecto a su composición (en lo tocan-te a la actuación de la junta de socios, aa. 2713 2719CC), y otras, el criterio subjetivo (as. 2703. 2717 y2718 CC).
e. En materia del concurso civil, para la aprobaciónde convenio entre el concursado y sus acreedores, lamayoría se integra por cuotas de interés (a. 2969 CC);y los acreedores disidentes (minoría, e inclusive unsolo acreedor) pueden oponerse a la aprobación delmismo.
ch Respecto a la Ley de Condominio, la mayoríase forma con los condóminos, quienes gozan de votosen proporción al valor de su casa o departamento, res-pecto al valor total (aa. 27 frs. 1, V y VI, y 28); y seconcede derecho de convocar a asambleas, a minorías"que representen como mínimo la cuarta parte del va-lor del condominio" (a. 31, fr. XII, pfo. tercero).
2. El derecho mercantil, regula el derecho de lasminorías en materia de sociedades (LGSM; Ley de So-ciedades de Responsabilidad Limitada de Interés Pú-blico [LS de RL de IP], LGSC, LIC, y en la Ley Re-glamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito-DO 31-XH-82—, en adelante LSPB y C.).
a. En la LGSM, subsiste el principio de unanimidaden los siguientes casos: para toda clase de sociedades,cuando se trata de aumentar aportaciones originalesde los socios (ex-a. 83 LGSM. La posibilidad previstaen el CC —a. 2703— de que el pacto prevea que los so-cios hagan nuevas aportaciones, sólo existiría, en lassociedades comerciales, respecto a aportaciones suple-mentarias en el caso de la 5 de RL, a. 70 LGSM); y enel caso de designación de dos o más liquidadores (a.229 LGSM); en las sociedades personales, en los su-puestos de los aa. 31, 34 (con las salvedades de losaa. 33 y 34)y 35 primer pfo.; en la S de RL en las hi-pótesis de los aa. 65, 67, 75, y 83 in fine; y tanto enla S de RL —a. 83 caput— como en la SA a. 190, esposible que el contrato social exija unanimidad, cuan-do menos para las resoluciones de que sean competen-tes las asambleas extraordinarias.
El principio mayoritario, común en las sociedadesde capitales para la adopción de acuerdos por el órga-no de administración (aa. 75, 143, pfo. tercero) y porla asamblea de socios o accionistas (aa. 77, 83 primeraparte, 189 in fine, 190 in fine, 191 pfo. segundo,195), también se reconoce para las sociedades perso-nales, si bien en forma más restringida (as. 31 y 34) ya menudo concediendo derecho de separación a losdisidentes (minoría) (aa. 33, 34, 37, 38).
Para las sociedades de capitales, la LGSM reconoceexpresamente derechos a minorías del 33% del capitalsocial, para convocar a asambleas (aa. 82, pfo segun-do, y 184), para aplazar la votación en ellas (a. 199) y
193

para oponerse a resoluciones adoptadas por dichasasambleas (a. 201); y del 10% y del 25% del capitalsocial, para designar un consejero al menos, cuandolos administradores sean tres o más.
b. En varios casos la LGSM expresamente reconocea los socios, derechos individuales, sin necesidad deque se constituya minoría alguna, y sin que la mayoríapueda afectar tales derechos indispensables. Así suce-de en los siguientes casos: a. 2o., pío. sexto, en rela-ción a la acción de responsabilidad que corresponde acada socio inocepte de la situación de irregularidad dela sociedad; a. 22 para la constitución de la reserva le-gal; aa. 38, 57 y 86, que conceden al socio derecho deseparación cuando el nombramiento de administradorrecaiga en persona extraña a la sociedad; a. 47, dere-cho de examinar el estado de la administración, lacontabilidad y los papeles de las sociedades personales(también el a. 57); a. 56, que concede al comanditarioderecho de realizar actos urgentes o de mera adminis-tración; a. 76, para el ejercicio de la acción de respon-sabilidad contra los administradores de la S de RL; a.129, que concede derecho de solicitar la inscripciónen el libro de registro de las acciones que el socio hu-biere adquirido; a. 132, que otorga a cada accionistapreferencia para suscribir acciones del nuevo capitalen proporción a su participación en el antiguo; a. 167,derecho de denunciar a los comisarios, irregularidadesen la administración; a. 168, derecho de solicitar deljuez nombramiento provisional de comisario; a. 185,derecho de solicitar convocatorias para asambleas; a.206, que concede derecho de separación en los casosde cambios estatutarios del objeto, la nacionalidad ola transformación de la sociedad. Por supuesto, cadasocio tendrá derecho de reclamar en contra de acuer-dos mayoritarios que afecten o dispongan de un dere-cho suyo indisponible.
e. En la LS de RL de lP (DO 31/V1II/34), el a. 11concede a la minoría del 25% el derecho de nombrarun consejero y un comisario. Este derecho puede serampliado en el contrato social.
ch. En la LGSC (y en su Reglamento), se acepta elprincipio de la mayoría por personas para las asam-bleas y para el órgano de administración; (aa. 23 y 30LGSC, y 31, 32 y 37 del reglamento;); la mayoría desocios, debe ser calificada —dos terceras partes— paraalgunos asuntos (a. 23, último pfo., LGSC, y 32 delreglamento). Peculiaridades de la legislación coopera-tiva son, primero, otorgar voto de calidad en casos deempate, al miembro que presida la asamblea (a. 33 del
reglamento); segundo, permitir que las bases constitu-tivas de la sociedad establezcan mayorías especialesrespecto a acuerdos que se tomen en relación conasuntos para los que la LGSC no fije "el número devotos"; tercero, para la junta de acreedores que seconstituya al momento de la liquidación de la socie-dad, la mayoría se establece en función de los intere-ses, independientemente del número de acreedores(a. 73 del reglamento).
d. En la LIC, respecto a asambleas de socios, ela. 80., fr. VI, establece que los estatutos puedan pre-veer que, en segunda convocatoria, los acuerdos seanválidos "cualquiera que sea el número de votos conque se adopten" (obviamente, si constituye mayoría),en relación con los certificados de aportación patri-monial (que a virtud de la Ley del 31/X11J82, infrainciso c del núm. 2, sustituyeron a las acciones) inte-grantes del capital social; pero, si se trata de asambleasextraordinarias, la mayoría de votos no puede ser in-ferior al 30% del capital pagado.
En cuanto a designación de miembros del consejodirectivo, el mismo a. 80., en su fr. IV bis 2 (modificadopor la LSPB y C., a. 3o., en lo que resulte contrario aésta), concede derecho de designar un consejero a ca-da grupo de los socios que sean titulares de los certifi-cados de aportación patrimonial serie B (los certifica-dos serie A tienen derecho a designar las dos terceraspartes del consejo) y que represente por lo menos el15% del capital pagado; o sea, que solamente puedenexistir dos de estos grupos, ya que la parte del capitalsocial que representen, no puede exceder, del 33%.
Por lo que toca a organizaciones auxiliares, el a. 87,fr. IV bis, concede como en el caso anterior, a cada"grupo minoritario" que represente el 15% del capi-tal pagado el derecho de designar un consejero.
e. La LSPB y C. Esta nueva ley bancaria que creólas mal llamadas sociedades nacionales de crédito (quecomo en otro trabajo he indicado, no corresponden alconcepto jurídico de sociedad, pero sí al de una em-presa su¡ generis), recoge el principio mayoritario, enrelación al órgano de administración (en el a. 29, pfo.segundo): como a loe titulares de certificados de apor-tación patrimonial, serie A, corresponden las dos ter-ceras partes de los miembros (a. 24, pfo. primero), ycomo, además, en todas las sesiones del consejo debeconcurrij una mayoría de consejeros designados pordicha serie A (a. 29, primer pfo.), los titulares de laserie B y sus consejeros, estarán en minoría, sin queesta ley contenga disposición alguna quç los proteja.
194

Por lo que se refiere a juntas o asambleas de socios, laley no las prevé, por incongruente o paradójico que -ello resulte tratándose de sociedades de capitales (a.9o.). Dichas "sociedades" funcionan sin ese órgano(cuyas facultades en las sociedades mercantiles, estánatribuidas aquí al consejo directivo, aa. 23, frs. TV-VIIy X, y 35, Primer pfo., segunda parte).
f. El a. 29 LIS concede a cada accionista o grupode accionistas que represente por lo menos el 10% delcapital social, el derecho de designar uno de los miem-bros del consejo de adrninigtración, el cual debe for-rnarse por un rninirno de cinco personas. Corno es na-[ural, corresj,ondcra a la mayoría el derecho de desig-nar el mayor número de consejeros; los restantes sedesignaran de acuerdo con la regla anterior, de maneratal que si el total de consejeros fuera de cinco, sólodos de ellos serán designados por la minoría, o porgrupos de accionistas que constituyan la minoría.
v. DERECHOS DEL SOCIO, SOCIEDADES CIVILES,SOCIEDADES MERCANTILES,
III. BIBLIOGRAHA: ASCARELLI, Tullio, "Sui poteri(¡ella maggioranza nella societi per azioni cd alcuni loro Iimi-ti", Seritti giuridici jo onore de Antonio Scialoja, Bolonia,Nicola Zanichdlli, Editore, 1953, vol. II; BARRERA GRAF,Jorge, "La nueva legislación bancaria", Reformas legislativas1982-1983, México, UNAM, 1983; FERRARA, Francesco,Teoría de lar personas jurídicas; trad. de Eduardo Orejero yMaury, Madrid, Reus, 1929; GALGArO, Francesco, ¡iprin-clpio di maggioranza neUe societa personali, Pádua, Cedarn,196; MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho mercan-til. Introducción y conceptos fundamentales, sociedades; 22a.cd., México, Porrúa, 1982; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ,Joaquín, Tratado de sociedades mercantiles, México, Porrúa,1959, vols. 1 y II; VENDITTI, Antonio, Collegwlisi e maggio-ranza mlle societá di persone, Nápoles, Casa Editrice l)ott.Eugenio J ovene, 1955.
Jorge BARRERÁ ÇJRAF
Minorías nacionales. I. Grupos de población que porsu raza, color, idioma, religión u origen nacional, sondiferentes de la mayoría nacional del país en que vi-ven, pudiendo ser, por cualquiera de estos motivos,objeto de medidas discriminatorias, violatorias de susderechos y libertades fundamentales.
II. Tradicionalmente y en tanto que principio in-discutible del derecho internacional, se considerabaque el tratamiento otorgado por el Estado a sus pro-pios nacionales era un asunto que dependía de lacompetencia exclusiva o, si se prefiere, del dominioreservado, de cada Estado.
La primera derogación a dicho principio y, conse-cuentemente, fa primera invasión de la soberanía delEstado cn esta materia, está representada por el siste-ma de protección internacional de las minorías, ¡ni-plantado después de la Primera Guerra Mundial so-bre todo a raíz de la incorporación a los Estados de laEuropa central de poblaciones que, por su raza, idio-ma o religión, diferían de la mayoría nacional de es-tos Estados.
El régimen de la protección internacional de lasminorías tuvo su fundamento jurídico positivo y fuedesarrollado a través de numerosos instrumentos in-ternacionales, entre los cuales se cuentan los tratadoseslicciales llamados "tratados de ruin orias", conclui-dos entre las principales potencias aliadas y asociadasy Checoslovaquia, Grecia, Polonia, Rumania y Yugos-lavia, así como diversos tratados bilaterales y declara-ciones unilaterales, todos ellos suscritos entre 1919 y1925. Todos estos instrumentos contenían estipula-ciones que determinaban en forma precisa los dere-chos que habían de reconocerse a las minorías.
En la práctica, este sistema desapareció al quedardisuelta la Sociedad de Naciones, dado que esta orga-nización constituía la base misma del sistema.
Sin embargo, el problema de la protección interna-cional de las minorías subsiste en nuestros días, y suimportancia está lejos de ser mínima si se torna encuenta que tan sólo en el continente europeo los nú-cleos minoritarios suman cerca de cien millones de se-res humanos repartidos en varios Estados, y, por otraparte, que este problema no es privativo de dicho con-tinente sino que se extiende a otras partes del mundo.
III. En la actualidad, y en tanto que cancelacióndefinitiva de la exclusividad (le competencia del Esta-do en materia de tratamiento (le sus nacionales, elproblema de la protección de las minorías ha sido sus-tituido por la l #roteccion internacional de los ilere-chos humanos, en cuyo contexto, y a través de las dis-posiciones contenidas en diversos instrumentos inter-nacionales, se pretende lograr, desde una perspectivageneral, el respeto universal y efectivo de los derechosy libertades fundamentales de todo ser humano, sindistinción de ninguna especie, y, desde un punto devista particular, la eliminación de cualquier medida dis-criminatoria, sea cual fuere el motivo en que se funde.
Así, de manera casi idé.Lica, los instrumentos in-ternacionales, universales y regionales, de carácter ge-neral y obligatorio en materia de derechos humanos,establecen que los Estados partes en estos instrumnen-
1 9

tos se comprometen a respetar los derechos y liberta-des que en ellos se reconocen, y a garantizar su plenoejercicio, a toda persona, sin distinción alguna pormotivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinio-nes políticas o de otra índole, origen nacional o social,posición económica, nacimiento o cualquier otra con-dición social —Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales (a. 2) y Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Políticos (a. 2), ambosdel 16 de diciembre de 1966, vigentes, el primero,desde el 3 de cnro de 1976, y, el segundo, a partirdel 23 de marzo del mismo año, y ratificados por Mé-xico el 24 de marzo de 1981; Convención Americanasobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Cos-ta Rica (a. 1), del 22 de noviembre de 1969, en vigordesde el 18 de julio de 1978 y ratificada por nuestropaís el 25 de marzo de 1981; Convenio Europeo parala Protección de los Derechos Humanos (a. 14)1 del 4de noviembre de 1950 y vigente a partir del 3 de sep-tiembre de 1953.
Unicamente el antes citado Convenio Europeo, ensu mismo a. 14, consigna otro posible motivo de dis-criminación que es precisamente la pertenencia a unaminoría nacional. Este hecho refleja tanto la particu-lar preocupación que a los Estados miembros del Con-sejo de Europa causa el problema de las minorías,como su deseo de evitar a éstas todo tipo de discri-minación.
Por su parte, el también ya citado Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Políticos en su a. 27 agre-ga que: "En los Estados en que existen minorías étni-cas, religiosas o lingüísticas, no se negará alas personasque pertenezcan a dichas minorías el derecho que lescorresponde, en común con los demás miembros desu grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar ypracticar su propia religión y a emplear su propioidioma".
Desde un punto de vista particular, cabría simple-mente aludir aquí a algunas declaraciones y conven-ciones de carácter universal tendientes, sea a eliminar,sea a prevenir, las medidas discriminatorias fundadasen algún motivo específico, o susceptibles de manifes-tarse en un determinado campo de actividades.
Tal es el cago, p.c., de la Declaración y de la Con-vención sobre la eliminación de todas las formas dediscriminación racial, proclamada, la primera, el 20de noviembre de 1963, y adoptada, la segunda, el 21 dediciembre de 1965 y vigente desde el 4 de enerode 1965, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas; de la Convención sobre la eliminación y larepresión del crímen de apartheid, del 30 de noviem-bre de 1973 y en vigor a partir del 18 de julio de1976; del Convenio núm. 111, relativo a la discrimi-nación en materia de empleo y profesión, adoptadopor la Conferencia General de la Organización Inter-nacional del Trabajo (OIT), el 25 de junio de 1958,vigente desde el 15 de junio de 1960; así como de laConvención relativa a la lucha contra la discriminaciónen el campo de la enseñanza, adoptada por la Confe-rencia General de la Organización de las NacionesUnidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO), el 4 de diciembre de 1960, en vigor apartir del 22 de mayo de 1962.
Según el a. 1, inciso 1, de la citada Convención so-bre la eliminación de todas las formas de discrimina-ción racial, por discriminación se entiende toda dis-tinción, exclusión, restricción o preferencia fundadaen cualquiera de los motivos a que anteriormente hici-mos referencia, y cuyo objeto o efecto es destruir oalterar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condi-ciones de igualdad, de los derechos y libertades funda-mentales, sea en materia económica, política, social ocultural, sea en cualquier otro campo de la vida pública.
IV. En el derecho mexicano, la tendencia del dere-cho internacional de los derechos humanos antes des-crita está contenida en lo dispuesto por los aa. 1, 3,fr. 1, letra c, y 12 de la C en vigor.
En efecto, la primera de dichas disposiciones al re-ferirse a "todo individuo", quiere decir que todo serhumano, por el simple hecho de serlo y sin distinciónde ninguna especie, debe poder gozar y ejercitar ennuestro país los derechos y libertades que la ley fun-damental le otorga.
La segunda de las disposiciones citadas, al ocuparsede la educación impartida por el Estado, estipula queésta pondrá cuidado en sustentar los ideales de frater-nidad e igualdad de derechos de todos los hombres,evitando los privilegios de razas, sectas, grupos, sexoso individuos.
Por último, la tercera de las disposiciones aludidas,al prohibir que el Estado mexicano otorgue títulos denobleza, prerrogativas y honores hereditarios, y al noreconocer ninguna relevancia a los concedidos porcualquier otro país, está proscribiendo todo tipo dediferenciación social fundada en privilegios y prerro-gativas de un individuo o grupo de individuos, en razónde su origen familiar o en virtud de su particular situa-ción económica, política o social.
196

v. DIscIUMINAcI0N.
V. BIBLIOGRAFIA: COLLIARD, Claude-Albert, Institu-ttons Jntcrnationales; 4a. ed., París, Daba, 1967; MAN-DELSTAM, André, "La protection des minorités", Recueildes Cour, de l'Académie de Drait International, La Haya,1923, t. 1; RODRIÇtJEZ Y RODRIGUEZ, jesús, El dere-cho de acceso del ndividrw a jurisdicciones internacionales,México, 1965, tesis; Id., "Derechos humanos", Introducciónal derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. 1; SANTAPINTER, José Julio, "La regla de la no-discriminación y laprotección de las minorías", Información Jurídica, Madrid,núm. 131, abril, 1954.
Jeala RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Minuta. 1. (Del latín minuta: borrador o extracto deun contrato o escritura) La minuta es un documentopreliminar, en el que se consignan las bases de un con-trato o acto que después ha de elevarse a escriturapública.
Es un documento no definitivo que tiene (o puedetener) los elementos intrínsecos del contrato o actoque habrá de celebrarse, pero al que le falta la forma-lidad de escritura pública.
Borja Soriano afirma que se trata de contratos oactos incompletos, que no dan derecho a ninguno delos contratantes de exigir las prestaciones propias delcontrato consignado en minuta. Al asentar un acto enminuta los interesados se ubican en la situación jurídi-ca de no tener más derecho que el de exigir el otorga-miento de la escritura o la indemnización de daños yperjuicios, cuando proceda.
Carral y De Teresa critica la ineficacia práctica dela minuta diciendo que: ". - .aun los contratos con-sensuales, si constaban en minuta, no servían de basepara ejercitar la acción derivada del contrato mismo,sino que tenían que ser elevados a escritura pública".
"El peor de todos los casos era cuando en minutase hacía constar un contrato preparatorio, una pro-mesa. La acción derivada de la minuta sólo podíaobligar a la contraparte a otorgar la escritura. Una vezlogrado este primer triunfo, el actor tenía que promo-ver otro juicio para poder exigir a su contraparte laprestación de hacer, contenido del contrato prepara-torio de promesa".
II. Pérez. Fernández del Castillo cita el a. 9°. delCódigo de Procedimientos Civiles del Distrito Federaly Territorio« de la Baja California de 1884, en el quese establecía la suscripción de la minuta obligatoria-mente para los interesados como un requisito previo
para que los notarios pudieran extender en sus proto-colos escrituras. Esto tenía por objeto impedir el quealguno de los contratantes se negara a firmarla escri-tura definitiva.
La Ley de Notariado para el Distrito Federal de1901 y la de 1932 regulaban esta figura jurídica y fue¡a Ley del Notariado, para el Distrito Federal de 1945 laque suprimió las minutas, a instancias de don ManuelBorja Soriano.
Actualmente todavía algunas legislaciones de losestados conservan la minuta y por eso no es extrañoencontrar referencia a ella en disposiciones de carác-ter federal, sobre todo fiscales.
III. BIBLIOGRAFIA: BORJA SORIANO, Manuel, Teo-ría de las obligaciones; Ba. cd., México, Porrúa, 1982; CA-RRAL Y DE TERESA-, Luis, Derecho notario¡ y derecho re-gistral; Sa. cd., México, Porrúa, 1981; PEREZ FERNANDEZI)EL CASTILLO, Bernardo, Derecho notarial, México, Po-rrúa, 1980,
Miguel SOBERON MAIN ERO
Misión diplomática y consular. I. Puede definirse co-mo la representación permanente de un Estado en otro,establecida para el mantenimiento de las relaciones di-plomáticas entre ambos Estados.
II. Desde el punto de vista histórico, el ejercicio dela diplomacia es tan antiguo como las relaciones entrelos pueblos; ya en las primeras ciudades griegas eracomún el intercambio de enviados, sosteniéndose esapráctica hasta la Edad Media. Mas como la caracterís-tica de esos enviados era la temporalidad de su encar-go, no podemos ver en esas representaciones el origende las actuales misiones diplomáticas.
Es a mediados del siglo XV en que los Estados ita-lianos —principalmente Milán y Venecia— inician elproceso de institucionalización de las representacio-nes permanentes. Para fines del siglo XVIII esta prác-tica se había generalizado por toda Europa.
Esas misiones antecedentes de las actuales, basabansu funcionamiento en reglas consuetudinarias difícil-mente aceptadas por todos; las controversias se suce-dían con facilidad por las exigencias de los enviadosque se consideraban representantes personales de lossoberanos y exigían un tratamiento acorde con la dig-nidad de éstos. Es hasta fin del siglo XIX, con elapoyo del derecho internacional, que se reconoce a lamisión diplomática como representación del Estado yalcanza, en su estructura, las características con que la
197

conocemos actualmente. Esto le permite actuar conindependencia y seguridad y le da un lugar preponde-rante en la conducción de Las relaciones entre los Esta-dos. Sin embargo, esta situación es transitoria, ya quecon los cambios fundamentales del presente siglo, laimportancia de la misión diplomática se ha visto dis-udnuida, al tener que compartir, con otros tipos derepresentación del Estado (misiones especiales, envia-dos a alto nivel, delegados ante organizaciones inter-nacionales, etc.), la labor que hasta el siglo pasado Leera exclusiva.
El inicio de la actividad diplomática en México, de-be situarse en el primer cuarto del siglo XIX. Desde1811, fueron enviados diplomáticos a negociar conlos gobiernos de los Estados Unidos y de varios paíseseuropeos; el reconocimiento del Estado mexicano y elestablecimiento de relaciones diplomáticas, no obstan-te, tuvieron que pasar más de diez años para que esalucha diera resultados positivos.
Los primeros ordenamientos internos que conside-ran en su articulado a las misiones diplomáticas, datande los años 1821 y 1824. En el plano internacional,las más antiguas referencias aparecen en un tratadosuscrito por nuestro país con Gran Bretaña en 1826.
III. La legislación internacional aplicable, no hasido muy explícita en cuanto al tema, ya que se haocupado más de reglamentar la Situación del personalque a la misión misma. Así, el Reglamento de Vienade 1815, se refiere al rango de los agentes diplomáti-cos y la Convención de la Habana de 1928 a los fun-cionarios diplomáticos.
Hasta la fecha, sólo encontramos alusiones directasa la misión diplomática en la Convención de Viena so-bre Relaciones Diplomáticas (firmada por México €118 de abril de 1961, ratificada el 13 de mayo de 1965y publicada en el DO del 3 de agosto del mismo año)que señala: ".. .el envío de misiones diplomáticaspermanentes, se efectúa por consentimiento mutuo"a. 2), y en la Convención sobre Misiones Especiales
de 1969, que establece: "Por misión diplomática per-manente se entenderá una misión diplomática en elsentido de la Convención de Viena sobre RelacionesDiplomáticas" (a. 16).
Por lo que respecta a nuestro país, en la Ley Orgá-nica del Servicio Exterior Mexicano (del 30 de diciem-bre de 1981, publicada en el DO del 8 de enero de1982, en vigor desde el 8 de abril del mismo año), seestablece: "Les ¿nisiones diplomáticas de México antegobiernos extranjeros, tendrán rango de embajadas...
La Secretaría de Relaciones Exteriores determinará laubicación y funciones de cada una de ellas" (a. 17)."En el extranjero, los miembros del Servicio ExteriorMexicano desempeñarán sus funciones en una embaja-da. . ." (a. 16).
En el Reglamento de esa Ley, se señala: "Las misio-nes diplomáticas.., dependerán directamente del Se-cretario de Relaciones Exteriores, sólo a éste corres-pon derá darles o transmitirles órdenes o instrucciones"(a. 15). "El Secretario de Relaciones Exteriores some-terá a la consideración del Jefe del Ejecutivo la conve-niencia de establecer nuevas misiones diplomáticas"(a.37).
IVI En el ejercicio del jus Iegatíoni.s, los Estadospueden establecer misiones diplomáticas (jus activum)y recibirlas (fas passivum). La sede de las mismas sefija en las capitales de los países donde residen.
De acuerdo a su importancia estas misiones se divi-den en dos órdenes o categorías: embajadas o nuncia-turas (primer orden) y legaciones (casi en desuso) ointernunciaturas (segundo orden), Al frente de las pri-meras se encuentra un embajador o un nuncio apostó-lico y al de las segundas un encargado de negocios adhoc o un internuncio apostólico, respectivamente.
La categoría y número de funcionarios de cada mi-sión es fijado de común acuerdo por tos países inte-resados.
Algunos países como México, con ci deseo de man-tener las mejores relaciones con los demás integrantesde la comunidad internacional, han suprimido la se-gunda categoría (Legaciones) y ejercen su representa-ción diplomática sólo a nivel de embajada.
V. Para el mejor desempeño de sus labores, las mi-siones diplomáticas gozan de un estatuto especial re-conocido por el derecho internacional, aceptado porla mayoría de los Estados y que se encuentra conteni-do en la Convención de Viena de 1961.
Los aspectos principales de esa situación puedenresumirse corno sigue:
Inviolabilidad. De los locales, así como de los archi-vos, documentos, correspondencia y bienes en general,donde quiera que se encuentren. Además, el Estado re-ceptor tiene la obligación de proteger unos y otros.
Facilidades. Para el ejercicio de sus funciones y laobtención o arrendamiento de los locales necesarios.
Libertad. De comunicación —por los medios ade-cuados— con su gobierno, con las otras misiones y ofi-cinas consulares del Estado que envía. Además, estalibertad deberá ser protegida por el Estado receptor.
198

Exención. Del pago de impuestos y gravámenes so-bre sus locales y sobre los derechos y aranceles queperciba por actos oficiales.
y. AGENTES DIPLOMATICOS.
VII, BIBLIOGRAFIA: CAHIER, Philippe, Derecho diplo-mático contemporáneo; trad. y notas para la versión españolade José V. Torrente, Marcelino Oreja y Julio González C.,Madrid, Rialp, 1965; FERREIRA DE MELLO, Rubena, Tra-tado de dfreito diplomático; 2a. cd., Río de Janeiro, LivrariaClássica Brasilcira, 1949; }IARDY, Michael, Modern Diplo.marie Lw, London, Manchester University Preas, 1968; LIONDEPETRE, José, Derecho diplomático, México, Manuel Po-rrúa, 1958; NICOLSON, Ilarold, La diplomacia; trad. de A.Alvarez, México, Fondo de Cultura Económica, 1975; SAN.TA PINTER, JoséJulio, Teoría y práctica de la diplomacia,Buenos Aires, Depalma, 1958; VALDES, Raúl, "III derechodiplomático", Terminología usual en las relaciones internacio-nales, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1976.
Lucía Irene RUIZ SANCFIEZ
Misión especial. 1. Es la representación temporal deun Estado en otro para llevara cabo un cometido de-terminado. Constituye una categoría independientede las misiones diplomáticas y se inscribe en el marcoco de la diplomacia ad hoc.
H. El origen de las misiones especiales puede encon-trarse en la primera década del siglo XIX, pero su ver-dadero desarrollo se da a partir de 1920, incrementán-dose después de la Segunda Guerra Mundial. En eseperiodo se gesta un cambio en los métodos de negocia-ción y el ejercicio de la diplomacia deja de ser tareaexclusiva de los agentes diplomáticos para ser compar-tida con los políticos y técnicos. Se suceden las reu-niones "en la cumbre" y los enviados especiales oextraordinarios se multiplican. Al lado de la diploma-cia tradicional se desarrolla la diplomacia ad hoc ejer-cida por misiones especiales, embajadores, viajeros oitinerantes, funcionarios de "alto nivel"y en las orga-nizaciones internacionales. -
En México, el envío de misiones de este tipo (lla-madas extraordinarias) ha sido práctica común desdela época de su independencia; la primera reglamenta-ción sobre las mismas data del año de 1829. En la ac-tualidad las misiones especiales forman parte de suactividad diplomática y aparecen en la reglamentaciónaplicable.
III. Desde el punto de vista jurídico existen referen-cias a enviados especiales o extraordinarios en el Re-glamento de Viena del 19 de marzo de 1815, respecto
al rango de los agentes diplomáticos, y en la Conven-ción de La Habana sobre Funcionarios Diplomáticosdel 20 de febrero de 1928, que apunta: "Son (funcio-narios diplomáticos) extraordinarios los encargadosde misión especial. . ." (a. 2); pero es hasta la Conven-ción sobre Misiones Especiales del 16 de diciembre de1969, que se da una delimit"ión (muy reiterativa)del concepto, al señalar: "por misión especial se en-tenderá una misión temporal, que tenga carácter re-presentativo del Estado, enviada por un Estado anteotro Estado, con el consentimiento de este último,para tratar con él asuntos determinados o realizarante él, un cometido determinado" (a. lo.).
La Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicanodel 30 de diciembre de 1981, en vigor desde el 8 deabril de 1982, señala: "En el extranjero, los miembrosdel Servicio Exterior Mexicano desempeñarán sus fun-ciones en.. . o en misiones especialsa.. ." (a. 16). "ElPresidente de la República por conducto de la Secre-taría de Relaciones Exteriores podrá designar misionesespeciales para ejercer ocasionalmente la representa-ciónde México en el extranjero, durante el tiempo ycon las características de la función específica que encada caso se indique" (a. 20).
El Reglamento de esta Ley no hace ninguna refe-rencia al tema.
IV. Para establecer misiones especiales se requiereel consentimiento mutuo de los Estados interesados.
Su naturaleza varía de acuerdo a las circunstanciasdel momento; pueden ser creadas para negociar asun-tos políticos, técnicos, culturales, etc., o simplementepara ejercer la representación del Estado en un actoprotocolario (ceremonias por toma de posesión de je-fes de Estado, coronaciones, bodas aniversarios, falle-cimientos, etc.). El número y categoría del personalque integre la misión especial será determinado, encada caso, por el Estado que la envía.
V. Las misiones especiales, para el mejor desempe-ño de sus funciones gozan de un estatuto especial quepuede equipararse con el concedido a las misiones di-plomáticas y que se encuentra detallado en la Conven-ción sobre Misiones Especiales del 16 de diciembre de1969. Los aspectos principales de esa situación pue-den resumirse como sigue:
Inviolabilidad, De los locales, así como de los ar-chivos, documentos, correspondencia y bienes en ge-neral, donde quiera que se encuentren. Además, elEstado receptor tiene la obligación de proteger unos yotros.
199

Facilidades. Para el ejercicio de SUS funciones y laobtención o arrendamiento de los locales necesarios.
Libertades. De comunicación —por los medios ade-cuados— con su gobierno, las misiones diplomáticas,las oficinas consulares y otras misiones especiales.Además, esta libertad debe ser protegida por las auto-ridades del Estado receptor.
Exenciones. Del pago de impuestos y gravámenessobre sus locales.
VI. B1BLIOGRAFIA: CA1TIIER, Philippe, Derecho diplo-mático contemporáneo; trad. y notas para la versión españolade J. V. Torrente, M. Oreja y J. González C., Madrid, RIALP,1965; DIEZ DE VELAZCO, Manuel, Inátituciones de dere-cho internacional público, Madrid, Tecnoa, 1982, t. 1; HAR.DY, Michael, Modern Diplomaric Liw, London, ManchesterUniveraity Presa, 1968.
Lucía frene Ruiz SANCHEZ
Modalidades a la propiedad. 1. Es la facultad del Esta-do mexicano para modificar el modo de manifestacióno externaci4n de los atributos de la propiedad, por ra-zones de interés público o social.
IT. El derecho del Estado para imponerle modalida-des a la propiedad privada está previsto en el pfo. ter-cero del a. 27 de la C, en los siguientes términos: "Lanación tendrá en todo tiempo el derecho de imponera la propiedad privada las modalidades que dicte elinterés público, así como. - ." Este derecho del Esta-do viene a constituir un factor substancial para deter-minar el modo de ser de la propiedad privada en Mé-xico.
Todas las constituciones mexicanas anteriores a lade 1917 habían reconocido a la propiedad privada co-mo una garantía individual. La C vigente también re-conoce este derecho, pero, sin embargo, le otorga unsentido nuevo y Ufl contenido diverso, que es frutodel movimiento político-social de 1910. El primerpfo. del a. 27 C ya no reconoce a la propiedad en susentido clásico individualista, como un derecho ilimi-tado y absoluto, sino que la reconoce como una pro-piedad precaria, sui generis, limitada por el interés so-cial y colectivo.
Es el Estado el que interpretando el interés públicopuede limitar a la propiedad privada a través de dosmedios: la expropiación y la imposición de modali-dades.
La definición que hemos ofrecido de modalidades,y a la que hemos llegado guiados por don Lucio Men-
dieta y Núñez (pp. 61-81), presenta una serie de pro-blemas que es necesario aclarar.
En primer término, se establece que se trata de unafacultad del Estado mexicano, Si atendemos a lo de-clarado por el tercer pfo. del a. 27, hemos de perca-tamos que éste habla de nación y no de Estado, si-tuación en la que repetidamente incurrió el Constitu-yente de 1917. Sobre este particular, no podemos de-jar de advertir que el Constituyente no utilizó elvocablo nación en un sentido técnico y con una con-notación sociológica, sino que en realidad quiso refe-rirse al Estado. Ahora bien, si para los efectos del a,27, nación es sinónimo de Estado, es decir, de Estadomexicano, éste solamente puede estar repesentadopor el gobierno federal y, en consecuencia, es sólo lafederación la que puede imponer modalidades a la pro-piedad privada.
En segundo término, se especifica en la definiciónque ese derecho del Estado se da para modificar elmodo de manifestación o externación de los atributosde la propiedad. Cabe hacer notar que en términos ge-nerales "modalidad " significa la forma o modo varia-ble que puede recibir una cosa, pero sin destruirla oextinguirla. Atento a lo anterior, debe concluirse quela modalidad a la propiedad privada modifica la formade ser de ésta, pero sin suprimirla. Por otra parte, hayque recordar que son tres los atributos que tradicio-nalmente se han dado a la propiedad: uti, frutí y abu ti,es decir, el derecho de usar la cosa, aprovechar susfrutos y disponer de ella. De esta manera, las modali-dades se traducen generalmente en restricciones o li-mitaciones que se imponen al propietario, en formatemporal o transitoria para usar, gozar y disponer dela cosa de su propiedad, pero sin extinguir este dere-cho. Algunas veces, sin embargo, la modalidad puedeno ser una limitación o restricción a la propiedad, si-no por el contrario, puede constituir una ampliacióno protección especial para el derecho de propiedad,como puede ser el caso de la inafectabilidad de la pe-queña propiedad agrícola o ganadera en explotación,o la propiedad ejidal que es inembargable e impres-criptible.
En tercer término, debe destacarse que las modali-dades sólo pueden imponerse cuando está de por me-dio el interés público o social. El interés público o so-cial no es ni universal ni intemporal, sino que por elcontrario es esencialmente cambiante dentro de lascoordenadas de tiempo y espacio. Por esta razón lasmodalidades no pueden establecerse hin itativainente
200

y de una vez para siempre, pues al modificarse las exi-gencias de dicho interés deben variar también las mo-dalidades, Es muy importante destacar que a pesar deque las modalidades puedeíi variar, sólo pueden serimpuestas por el Estado cuando éstas se encuentranprevistas en una ley expedida por ci Congreso de laUnión.
La expropiación y las modalidades son figuras ju-rídicas que frecuentemente se confunden a pesar deser cabalmente distintas. Es también muy común elerror de considerar que la expropiación es una especiede modalidad a la propiedad privada. Las distincionesentre ambas figuras son sin embargo evidentes: haymodalidad cuando todos o uno de los atributos de lapropiedad se limitan o restringen, pero no se eliminan,es decir, se conserva la nuda propiedad, y los demásatributos de este derecho, pero limitados. La cxpro-piacion en cambio supone necesariamente la extinciónde la nuda propiedad cuando es total o la extinción decualquiera de los otros dos atributos de la propiedad,cuando es parcial (expropiación de uso, de fruto o deusufructo). Asimismo, la expropiación se hace median--te indemnización necesariamente; en cambio, respectode las modalidades no hay indemnización a menos deque en forma excepcional la modalidad produzca alEstado o a un grupo social un beneficio pecuniarioautónomo.
La Ley de Fomento Agropecuario, aprobada re-cientemente, p.c., contiene muy claras modalidades ala propiedad privada. Así, el a. 72 establece: "Se de-clara de utilidad pública el aprovechamiento de tierrasociosas, al efecto la nación podrá en todo tiempo ocu-par temporalmente aquellas que sus propietarios oposeedores no dediquen a la producción".
v. ExPR0PIAcION, PROPIEDAD PRIVADA.
111. BIBLIOGRAFIA: BURGOA, Ignacio. Las garantíasindividuales; 6a. cd., México, Porrúa, 1970 IBARROLA, An-tonio de, Cosas y sucesiones, 4a. cd., México, Porrúa, 1977;MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, El sistema agrario constitu-cional; Sa. cd., México, Prjrnia, 1980; ROJINA VILLEGAS,Rafael, Derecho civil mexicano; 4a. cd., México, Porrúa,1976, t. III; ROUAIX, Pastor. Génesis de los artículos 27 y123 de la Constitución Política de 1917, Puebla, Gobiernodel Estado de Puebla, 1945.
Jorge MADRAZO
Modalidades de las obligaciones. 1. Características delas obligaciones que afectan el nacimiento o la resolu-ción de las mismas, sin modificar sus elementos esen-ciaks.
II. Para la doctrina, "modalidades" es un cierto as-pecto, una manera de presentarse una cosa, una formaque puede ser variable, sin que cambie la esencia deesa cosa. La palabra "modalidad" no es privativa de lasobligaciones: puede encontrarse relacionada con todaclase de actos jurídicos (p.c. los contratos, los testa-mentos).
III. Con respecto a las obligaciones, los autores engeneral incluyen entre las modalidades de las mismasa la condición y al plazo o término (Planiol, Colin yCapitant). Para Gutiérrez y González (pp. 633 y as.),las modalidades son tres: condición, plazo o términoy carga o modo, Las obligaciones que no están suje-tas a modalidades se llaman "puras y simples".
IV. Derecho mexicano. El CC de 1884, en su a.1128, siguiendo al proyecto de código español deGarcía Goyena, definía a la obligación "pura" poroposición ala "condiciona V. El CC de 1928 se abstie-ne de definir a la obligación pura y simple, entrandodirectamente al estudio de las modalidades.
El tít. segundo del libro cuarto (De las obligacio-nes) del CC se ocupa de legislar sobre este punto; bajola denominación de Modalidades de las obligacionesincluye seis capítulos, que se refieren a la condición,al plazo, a las obligaciones conjuntivas y alternativas,a las mancomunadas y a las obligaciones de dar, dehacer y de no hacer, respectivamente. -
Según Gutiérrez y González —coincidiendo con ladoctrina dominante— solamente dos de estas catego-rías jurídicas son verdaderas modalidades: el plazo yla condición. Las demás constituyen "formas" de lasobligaciones.
y. CONDICION, PLAZO.
Y. BIBLIOGRAFIA: BORJA SORIANO, Manuel, Teoríageneral de las obligaciones; 7a. cd., México, Porrús, 1974, t. II;GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, Derecho de ini obli-gaciones; 2a. cd., Puebla, Cajica, 1965.
Carmen GARCIA MENDIETA
Modo, y. CARGA.
Modos de adquirir. T. Actos o hechos jurídicos pormedio de los cuales las personas entran a ejercer el do-mimo en las cosas ciertas y determinadas.
El derecho de dominio —o propiedad—, como todoslos derechos, cumple un ciclo de existencia: nace, semodifica, perece.
TI. Desde la antigüedad la doctrina se ha pregunta-
201

do cómo nace o cómo se adquiere el derecho de pro-piedad; y la respuesta que se dé está ligada muchas ve-ces al problema filosófico de la legitimidad del dere-cho de dominio, al saber si puede o no el hombreapropiarse en forma privada de los bienes materiales.Para la doctrina clásica el derecho de propiedad es underecho natural, inherente a la persona humana. Par-tiendo de esta premisa, la ley reconoce diversos me-dios de adquirir el dominio.
En el derecho romano clásico la propiedad se ad-quiría por un pacto entre partes, o acto jurídico, queconstituía el título, más una forma material de trans-mitir la cosa, llamada el modo. En su fase evolutiva, elderecho romano admitió que esta forma de transmisiónmaterial, o tradición, pudiera ser meramente simbóao muy atenuada, a veces simplemente mostrando lacosa al adquirente.
Los giosadores de la Edad Media se apegaron a laetapa clásica del derecho romano y, basándose en la es-colástica, distinguieron entre causa próxima de adqui-rir (modo) y causa remota (título). La doctrina del tí-tulo y del modo se expandió con el feudalismo einfluyó especialmente en la legislación germana. Ladoctrina francesa, en cambio, se inclinó por la inter-pretación romana evolutiva y entendió que no es ne-cesario que haya un acto de tradición de la cosa (en-trega material) para que el dominio quede transferido.Consideró que en la ocupación (modo originario deadquirir) y en la usucapión no se puede hablar de tí-tulo y modo. Domat, Crocioy Puffendorf entendieronque la venta de una cosa transmite su propiedad, sinnecesidad de tradición.
La doctrina y legislación españolas recogieron ladistinción entre título y modo, entre causa remota ycausa próxima de adquirir. El título da derecho a lacosa (ad rem), a exigirla de aquella persona que estéobligada a entregarla, confiere un derecho personal;el modo da derecho en la cosa (in re), de él nacen lasfacultades de usarla, disponer de ella y reivindicarla;otorga derechos reales, entre ellos el de dominio (J.M.Alvarez, pp. 27-34).
Las doctrinas alemana y española modernas (doc-trina científica), si bien mantienen la dualidad título-modo, reducen la tradición de la cosa a una inscrip-ción en el registro de la propiedad. Clemente de Diegoentiende que la posesión constituye el elemento visi-ble de la propiedad o dominio, y que al convenio (ti-tulo) debe agregarse el desplazamiento de la posesión,que se opera por la tradición respecto a los muebles y
por la inscripción en el registro de la propiedad paralos inmuebles.
III. Clasificación de ¡os modos de adquirir. Los ro-manos dividían los modos de adquirir en naturales yciviles. Los primeros eran los que se originaban en elderecho natural; los segundos, los regulados por el de-recho romano. LOB naturales se dividían a su vez enoriginarios —cuando se adquiría la propiedad por pri-mera vez— y derivados —cuando el dominio se trans-mitía de un dueño a otro—. Los originarios se subdivi-dían en simpliciter (la ocupación) y secundum quid(la accesión). El modo derivado más importante era latradición. Los modos civiles se subclasificaban en uni-versales —cuando los bienes adquiridos constituíanuna universalidad de cosas: herencia, adrogación, su-cesión por causa de esclavitud, bonorum emptio (ven-ta en masa de los bienes del deudor para satisfacer alos acreedores)— y singulares —cuando se adquiríancosas determinadas: usucapión, donación, legado, fi-deicomiso singular.
En los derechos modernos han desaparecido mu-chas de las categorías romanas. No se puede adquirirpor modo universal, salvo en el caso de la herencia.Tampoco procede la distinción entre modos naturalesy civiles de adquirir, ya que la ley sólo reconoce a'108últimos: actualntente todos los modos son civiles y es-tán regulados en los códigos de los diferentes Estados.
La doctrina moderna en general clasifica los modosde adquirir:
1) Según la extensión de la adquisición, en modosuniversales o singulares.
2) Según el momento en que se opera la transmi-sión, en modos de adquirir entre vivos o por causa demuerte.
3) Según que originen el derecho o solamente lotransmitan, en modos originarios o derivados.
4) Según que exista o no contraprestación, en mo-dos onerosos o gratuitos.
Como estas clasificaciones responden a diferentescriterios, un mismo modo de adquirir puede colocarseen más de una o en todas ellas (Fernández Aguirre,pp. 78-79); p.e., la sucesión hereditaria es un modo deadquirir universal, por causa de muerte, derivado ygratuito.
Los modos de adquirir consagrados por las leyesvarían de un ordenamiento jurídico aotro, admitién-dose algunos entre los siguientes: ocupación, invencióno hallazgo, usucapión (prescripción adquisitiva), ac-cesión, adjunción, especificación, conmixtión, suce-
202

sión, legado, obligación, contrato, tradición, adjudica-(ion, ley, inscripción en el registro de la propiedad.
IV. Los códigos civiles para el Distrito Federal de1870, 1884 y 1928 no contienen disposiciones quedistingan entre título y modo. Se refieren al título endiversos aa. (803, 806, 810, 1157 CC vigente), enten-diendo por título al hecho o acto jurídico que generael derecho de dominio, o bien al documento materialen que Consta ese acto jurídico, Esta posición es simi-lar a la del Código Civil francés. Pero, en parte, se sigueel criterio de las modernas doctrinas alemana y cien-tífica española, al exigir la inscripción en el RegistroPúblico de la Propiedad, para la traslación del dominiode los inmuebles. Tenemos así que los bienes mueblespueden ser transmitidos por el simple consentimientode las partes, sin que sea necesaria la tradición materialpara perfeccionar el acto. En el caso de los inmuebles,la transmisión debe ir seguida de la inscripción del ac-to en el Registro Público. Si faltare este requisito laventa no produciría efectos contra terceros. SegúnGomís y Muñoz la inscripción configura una forma detradición: "...Se presume también que el titularde una inscripción de dominio o de posesión tiene laposesión del inmueble inscrito". Es ésta una presun-ción simple, pues admite prueba en contrario (aa. 3010y 3022 CC).
A pesar de que el CC no enumera los modos de ad-quirir el dominio admitidos por el derecho nacional,corresponde al intérprete deducirlos de la correctaarmonización de sus disposiciones, así corno de otrasnormas de superior o igual jerarquía jurídica.
A nuestro entender, el modo fundamental de ad-quirir es --siempre y en última instancia— el imperiode la ley, puesto que no existen medios no reconoci-dos por la misma en derecho moderno, y aun lavolun-tad de las partes encuentra en el marco legal sus for-mas validas de manifestarse. Como modos específicosde adquirir tenemos: 1) la prescripción adquisitiva ousucapión, según lo expresa la clara letra del a. 1135CC ("Prescripción es un medio de adquirir bienes...");2) la ocupación, sólo para bienes muebles o semovien-tes y con un campo muy restringido. El CC la admitepara e1 cazador con respecto a su presa (aa. 859 y860). Para quien -se apropie de animales bravíos o en-jambres (aa. 870 871), para quien descubra un teso-ro en sitio de su propiedad (a. 876) y por la mitad delmismo para quien lo descubra en terreno público o deotro (a. 877). Algunas de estas disposiciones han sidoderogadas (aunque por vía de derogación genérica)
por leyes posteriores cuyo sistema tiende a atribuir alEstado la propiedad originaria de cierta clase de bie-nes (y., con relación a los animales silvestres, aa. 3o. y33, frs. 1 y II, Ley Federal de Caza, DO 5/1/52). Laocupación de peces, a tenor de la Ley de Pesca de losEstados Unidos Mexicanos (DO 16/1/50) sólo es posi-ble —en su estricto sentido técnico de modo origina-rio de adquirir— con fines de consumo doméstico (u.,aa. 7, 8 y 15). Los bienes mostrencos (muebles aban-donados o perdidos, aa. 774-784 CC) no pueden seradquiridos por ocupación.
En cuanto a la ocupación de inmuebles, no es posi-ble adquirir por medio de ella en nuestro derecho,atento a lo dispuesto por el a. 27 C: "La propiedad delas tierras y aguas comprendidas dentro de los límitesdel territorio nacional corresponde originariamente ala Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trans-mitir el dominio de ellas a los particulares, constitu-yendo la propiedad privada" (u., Morineau, pp. 200-242). A la luz de este precepto, nadie puede adquirirpor ocupación lo que pertenece a la nación y sólo ellapuede —mediante adjudicación— transmitir el domi-nio a los particulares. La adjudicación constituye unmodo derivado de adquirir; 3) la obligación contrac-tual; el a. 2011, fr. 1, CC, expresa: "La prestación decosa puede consistir: I. En la translación de dominiode cosa cierta"; y el a. 2014: "En las enajenaciones decosas ciertas y determinadas, la traslación de la pro-piedad se verifico entre los contratantes, por meroefecto del contrato, sin dependencia de tradición..debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativasal Registro Público". Queda así descartada la tradicióncomo modo de adquirir el dominio en derecho mexi-cano. En nuestra opinión, la inscripción en el Registrono constituye una forma de tradición (cfr., Gomís yMuñoz), sino un requisito de prueba y de publicidadfrente a terceros; 4) la sucesión, ya sea a título univer-sal (herencia) o particular (legado): y 5) la adjudica-ción, hecha por autoridad judicial (p.c., al adquirenteen pública subasta) o administrativa (p.c., salida fiscalde tierras, adjudicación a ocupantes o poseedores). Laaccesión no constituye un modo de adquirir, sino unaemanación del derecho de propiedad (e., a. 886 CC).
Y. Derecho internacional público. El derecho inter-nacional público conoce o, mejor dicho, ha conocidodiversos y numerosos modos de adquisición del donni-nio territorial o, si se prefiere, de establecimiento dela soberanía territorial. Decimos que ha conocido, yaque muchos de los modos de adquisición otrora imupe-
203

rantes en la practica del derecho internacional públi-co han perdido en la actualidad su razón de ser seapor oligolecencia, sea por inoperancia, sea, incluso, porsu absoluta inadmisihiidad.
Los modos de adquisición en derecho internacio-nal público han sido clasificados habitualmente por ladoctrina en dos grandes grupos a saber: uno, el de losmodos originarios, que incluye el descubrimiento, laadjudicación papal, la ocupación ficticia o efectiva,la accesión, la prescripción adquisitiva, la contigüidad,etc., y, dos, el de los modos derivados, que compren-de la conquista o debeilatio, la venta, la permuta, lasucesión, la cesión, la adjudicación, etc.
El criterio diferenciad-or entre los dos anterioresgrupos radica en el hecho de que el territorio de quese trate sea o no una terra nullius, es decir, que sea unterritorio sin dueño, o bien que el mismo dependa yade una soberanía estatal.
Algunos otros autores, con un criterio rrnís sistemá-tico y tomando en cuenta el carácter intrínseco de losdiversos modos de adquisición, clasifican a éstos entres diferentes categorías que son: una, la de los mo-dos jurídicos; dos, la de los modos históricos o políti-cos, y tres, la de los modos geográficos.
En la primera de dichas categorías quedarían inclui-dos todos aquellos modos de adquisición que, comola ocupación, la prescripción adquisitiva, la venta, lapermuta, la cesión, etc., se inspiran en los principios yen la terminología que informan las instituciones aná-logas del derecho interno, privado o público; en la se-gunda categoría se contemplan aquellos modos de ad-quisición que, como el descubrimiento, la adjudicaciónpapal, la conquista o debeliatio, etc., o son meras re-membranzas de un pasado remoto, no habiendo en laactualidad más territorios por descubrir o repartir, obien representan medios de adquisición rechazadosunánime y enérgicamente por la comunidad interna-cional organizada de nuestros días, como lo muestran,p.c., los aa. 2, inciso 4, de la Carta de las NacionesUnidas, y 17 de la Carta de la Organización de los Es-tados Americanos, los cuales, a la vez que declaran lainviolabilidad del territorio de un Estado, repudian laamenaza o el uso de la fuerza contra la integridad te-rritorial de cualquier Estado; en la tercera categoríaquedarían comprendidos los modos de adquisiciónque, como la contigílidad, la continuidad, etc., se fun-dan exclusivamente en circunstancias de hecho, decarácter geográfico, que justifican la extensión del do-minio territorial sobre las regiones vecinas.
Sea como fuere, hoy día Ja gran mayoría de los di-versos modos de adquisición a que hemos hecho refe-rencia han caído en desuso, mientras que otros sólotienen una muy precaria utilidad práctica.
En realidad el problema que llegó a plantearse has-ta hace no muchos años, era el de determinar en quémedida los procedimientos de colonización pudieroncrear un título de soberanía que debiera seguir siendoreconocido. De ahíla importancia de las reglas en m-tena de adquisición de territorios sin dueño, dado quelas controversias que se han suscitado en esta materiaconducen a indagar el origen del título de los Estadosen litigio, así como a examinar las condiciones en queun determinado territorio fue adquirido, en la épocaen que los casos de terra nullius podían presentarse.
Lo anterior explica las numerosas sentencias arbi-traJes que en esta materia se han pronunciado. Sólo amanera de ejemplo podrían citarse, entre otras, la sen-tencia de Max Huber en el caso de la isla de Palmas,entre los Estados Unidos y los Países Bajos; la senten-cia en el caso de la isla de Clipperton, entre México yFrancia; o la sentencia dictada por la Corte Perma-nente de Justicia Internacional en el asunto relativo ala Groenlandia Oriental, entre Dinamarca y Noruega.
. OCUPACION DE TERRITORIOS; TERRITORIO,TERRITORIO NULLIUS,
Y. BIBLIOGRAFIA: ALVAREZ, José María, I,utitucio-nes de derecho real de Castilla y de Indias, México, UIÇAM,1982; MORINEAU, Oscar, Lo: derecho: reales y el subsueloen México, México, Fondo de Cultura Económica, 1948;ROJINA VILLEGAS, Rafael. Derecho civil mexicano; 4a.cd., México, Porras, 1976. t. III; ROUSSEAU, Charles, De-recho internacional público; trad. de José María Toas de Bes;2a. cd., Barcelona, Ariel, 1961, SEARA VAZQUEZ, Modes-to, Derecho internacional público; 7a. cd., México, £orrúa,1981; SEPULVEDA, César, Derecho internacional; 12a. ed.,México, Porrúa, 1981; SIERRA, Manuel, J., Derecho interna-cional público; 4a. cd., México, c.c., 1963.
Carmen GARCIA MENDIETA yJesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Monarquía. I. (Del griego Movap&r gobierno deuno) Forma de gobierno en la cual el poder supremose atribuye a un solo individuo que recibe el nombrede rey, monarca o emperador, y que accede al poderpor derecho de nacimiento (monarquía hereditaria) oelección (monarquía electiva). Ya Aristóteles en suPol(tica señaló a la monarquía como una de las for-mas rectas de gobierno. Maquiavelo, al dividir en El
204

Príncipe las formas de gobierno, la denominó princi-pado; pero en nuestros días el lenguaje político ha pre-ferido usar la denominación aristotélica.
En la historia política de Occidente la monarquíase ha cencebido como ilimitada o absoluta, o limitada,según que el poder del monarca se considere superiora la ley, o que se encuentre obligado al respeto de unaley suprema que delirnita el ejercicio de dicho poder yque lo divide entre varios órganos del Estado.
II. En México, la forma de gobierno monárquico seha establecido en diferentes épocas de su historia po-lítica.
Bajo la dominación española, la Nueva España fueconsiderada jurídicamente como un reino incorporadoa la Corona castellana, en virtud de la concesión pon-tificia de Alejandro VI a los reyes católicos consigna-da en las Bulas Alejandrinas de 1493. Por esta incor-poración el gobierno de la Nueva España fue determi-nado por el de Castilla, el cual desde el siglo XV iba aadquirir cada vez Con mayor intensidad las caracterís-ticas de una verdadera monarquía absoluta. De estamanera y como parte integrante de aquella Corona laforma de gobierno en nuestro país fue, hasta 1812,la monarquía absoluta, bajo la dirección inmediata deun virrey que representaba en el territorio novohispanoa la suprema autoridad de dicha monarquía; el rey es-pañol. El carácter absoluto se acentuó decididamenteen el siglo XVIII bajo la dinastía de los borbones porla influencia de las ideas del despotismo ilustrado. Sinembargo, esta dinastía debió doblegarse ante el empu-je de las ideas políticas que señalaban el origen delpoder público en la voluntad popular, y que su ejer-cicio debería estar dividido en diversos órganos públi-cos, cuyas funciones estarían determinadas y limitadasen un documento previo y superior a todos ellos; laConstitución.
III. Fue la Constitución Política de la MonarquíaEspañola, promulgada en Cádiz por las Cortes españo-las el 19 de marzo de 1812, el documento de derechopúblico que formalizó por primera vez en España ysus dominios el establecimiento de la monarquía cons-titucional de tipo moderno. Su a. 14 señaló que el go-bierno de la nación española sería una "monarquíamoderada hereditaria". Al rey se le confirió la facultadde ejecutar las leyes, pero su autoridad quedó limitadapor el a. 3, que estableció que la soberanía residiríaexclusivamente en la nación. El a. 1 dispuso lo que sedebería entender por la nación española: la reuniónde todos los españoles de ambos hemisferios; y el a.
10 determinó su territorio. De esta forma, en la Cons-titución gaditana desapareció la tradicional divisiónpolítica que distinguía entre coronas y reinos y nacíaun nuevo concepto unitario para definir el conjuntode esos antiguos territorios peninsulares y ultramari-nos; la nación española, cuya forma de gobierno seríala monarquía constitucional. La Nueva España, con laNueva Galicia y la península de Yucatán quedaron in-tegradas, conforme lo dispuesto por el a. 10, con igualcarácter y jerarquía que los territorios peninsulares, ala nación y por lo tanto sujeta a su forma de gobierno.Al suprimirse por Fernando VII la Constitución deCádiz no varió la forma de gobierno de dichos territo-rios sino su carácter, pues se volvió al viejo sistema demonarquía hereditaria absoluta.
IV. El a. 2 del Plan de Iguala, firmado por Iturbideel 24 de febrero de 1821, se refirió a la América sep-tentrional (México) como un reino, y el a. 3 señalóque su gobierno, una vez independizado de España,sería el "monárquico templado por una Constituciónanáloga al país". Son los Tratados de Córdoba los queconstituyeron formalmente a la América septentrio-nal como "imperio mexicano" y establecieron paraéste un sistema de gobierno "monárquico, constitu-cional moderado". Así lo ratificaron el Acta de la in-dependencia Mexicana de 28 de septiembre de 1821,las Bases Constitucionales aceptadas por el primercongreso mexicano de 1824, y el Reglamento Provi-sional Político del Imperio Mexicano. En consecuen-cia, la monarquía constitucional hereditaria fue la pri-mera forma de gobierno de México como Estadoindependiente, bajo la única cabeza de Agustín deIturbide, por rechazo al trono mexicano de FernandoVII y los demás designados en Iguala y Córdoba. Esteprimer Sistema monárquico mexicano terminó el 8 deabril de 1823, al decretar el Congreso constituyentesu supresión. Durante la vigencia de esta monarquíafueron expedidas varias disposiciones legislativas queestrictamente hablando constituyen las primeras ma-nifestaciones del derecho mexicano.
V. Los ulteriores intentos por establecer el gobier-no monárquico en nuestro país empezaron a gestarsehacia 1840, cuando José Ma. Gutiérrez Estrada publi-có su célebre carta en favor de la monarquía dirigidaal presidente Bustamante, publicación que le valió elexilio. En 1846 el gobierno del general Mariano Pare-des se inclinó favorablemente a la monarquía, comomedio para salvar al país de la anarquía y de la in-fluencia de los Estados Unidos, a través del periódico
205

El Tiempo en el cual colaboró destacadamente LucasAlamán. Dos años mas tarde se fundó El Universal,desde el cual los monarquistas mexicanos trataron demover la opinión publica hacia el establecimientode una monarquía. Bajo la dictadura santanista, losintentos por reestablecer el sistema monérquico seintensificaron; pero no fue sino después de la Guerrade Tres Años, y a raíz de la intervención tripartita,que se logró la implantación de un gobierno monár-quico, bajo la protección de las armas francesas.
VI. La adopción de la monarquía como forma degobierno fue decidida por la Asamblea de Notables in-tegrada por órdenes del mariscal Forcy. En el dicta-men respectivo —obra de Ignacio Aguilar y Marocho—se asentó que la monarquía sería el único modo posiblepara lograr la prosperidad del país y poner fin a laanarquía y al desorden que lo asolaban desde su inde-pendencia. La Asamblea aprobó el dictamen, y el 11de julio de 1863 decretó que la forma de gobierno dela nación mexicana sería la "monarquía moderada,hereditaria, con un príncipe católico". El soberano se-ría llamado "emperador de México", y se ofrecía lacorona al archiduque de Austria Fernando Maximilia-no. La forma de gobierno del segundo Imperio mexi-cano, se reafirmó en el Estatuto Provisional del Impe-rio Mexicano cuyo a. 1 repitió en este punto lodecretado por la Asamblea de Notables. El gobiernomonárquico de Maximiliano coexistió con el sistemarepublicano dirigido por el presidente Juárez, y am-bos durante casí cuatro años se disputaron la legitimi-dad del sistema que respectivamente encabezaban,hasta que el fusilamiento del primero y la entrada delsegundo a la ciudad de México, enjulio de 1867, pusie-ron fin, por la vía de los hechos, a esta segunda mo-narquía mexicana. Gran número de disposiciones le-gislativas fueron promulgadas durante el gobierno im-perial de Maximiliano, formando todas ellas el dere-cho del segundo Imperio.
v. CoNsTITucIoN POLITICA DE LA MONARQUIAESPAÑOLA DE 1812, ESTATUTO PROVISIONAL DELESTADO MEXICANO, PLAN DE IGUALA, TRATADOSDE CORDOBA.
VII. BIBLIOGRAFIA: DUVERGER, Maurice, Institucio-nes políticas y derecho constitucional; Sa. cd., Barcelona.Ariel, 1970: GONZALEZ URmE, Héctor, Teoría política,México, Porrús, 1972; HIDALGO, José Manuel, Proyectosde monerqtna en México, México, Jus, 1962:0 GORMAN,Edmundo, La supervivencia política novohíspana; reflexionessobre el monarquismo mexicano, México, Fundación Cultural
Condumex, 1969; UNA RAMIREZ, Felipe, Leyes funda-mentales de México 1808.1964; 2a. cd., México, Porrúa, 1964.
Jaime DEL ARENAL FENOCHIO
Moneda. 1. (Del latín moneta.) Sobrenombre dado ala diosa Juno por haber prevenido a los romanos de unterremoto, y nombre de su templo donde se acuñabamoneda.
"Signo representativo del precio de las cosas parahacer efectivos los contratos y los cambios".
"Pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regular-mente en figura de disco y acuñada con el busto delsoberano o el sello del gobierno, que tiene la prerroga-tiva de fabricarla, y que, bien por su valor efectivo, obien por el que se le atribuye, sirve de medida comúnpara el precio de las cosas y para facilitar los cambios.Conjunto de signos representativos del dinero circulan-te en cada país" (Diccionario de la lengua española).
II. Todo aquello que cumple por lo menos tres fun-ciones
1. Bien o instrumento representativo generalmenteaceptado como medio de cambio en pago de deudas,y como reemplazo del trueque en especie. Esta funciónes característica definitoria de la moneda.
2. Unidad abstracta de cuenta, para la medición delos valores de bienes, servicios, precios, deudas, y decontabilidades y haberes financieros.
3. Reserva o depósito de valor, de capacidad adqui-sitiva o de ahorro, de parte de un ingreso que es retiradodel consumo inmediato para un uso futuro.
Toda moneda presenta por lo menos tres caracterís-ticas fundamentales:
a) Liquidez, es decir, posibilidad de utilización di-recta, sin transformación ni limitación para la extin-ción de cualquier obligación, por la mera entrega ma-terial de signos monetarios.
b) Fungibilidad.e) Universalidad en una sociedad dada, como crédito
ejercible contra todos los agentes que ofrecen bienesy servicios por un precio en un mercado y son miem-bros de una comunidad de pago.
III. En Las economías contemporáneas, especialmen-te las mas desarrolladas, la moneda consiste usualmenteen obligaciones del gobierno bajo forma de monedametálica y billetes de banco, y en cuentas bancarias,es decir, en créditos de individuos contra gobiernos ybancos que deben ser generalmente aceptados comomedios de pago. Se da así una diversidad de formasmonetarias:
206

a) Moneda metálica: oro, plata u otro metal, acu-flados por el Estado.
b) Billetes emitidos por la banca de emisión, guar-diana del tesoro nacional constituido por oro y divisas.Los billetes substituyen al oro que sigue como reservay garantía de convertibilidad. La banca de emisión pue-de incluso crear moneda más allá de la reserva en oro.El curso forzoso puede obligar a todo ciudadano a laaceptación de billetes. La moneda fiduciaria es el con-junto de billetes y de moneda divisionaria (pequeñosvalores) emitidos por el banco legalmente autorizadoal efecto, basada en la confianza, por el respeto queinspira la institución creadora y, por lo tanto, la ga-rantía del Estado.
e) Moneda escritura! es el conjunto de depósitos ala vista en los bancos, y por lo tanto de los saldos a fa-vor do acreedores que son agentes no bancarios (hoga-res, administradores, empresas. . .), y que usan los che_ques para el pago de deudas y el saldo de cuentas.
Una parte de la política económica de todo Estado,la política monetaria, regula el nivel de liquidez mone-taria en el sistema nacional con miras de fines deseados,p.c., el crecimiento del producto nacional bruto, laocupación, el mejoramiento de la balanza de pagos y,sobre todo —en el mundo contemporáneo—, el control(le la inflación.
IV. De acuerdo a lo establecido por la C, "No cons-tituirán monopolios las funciones que el estado ejerzade manera exclusiva en las áreas estratégicas a las quese refiere este precepto: Acuñación de moneda; emi-sión de billetes por medio de un solo banco, organismodescentralizado del Gobierno Federal.. ."; ". . .Se ex-ceptúa también de lo previsto en la primera parte delprimer párrafo de este artículo (prohibición de mono-polios) la prestación del servicio público de banca yde crédito. Este servicio será prestado exclusivamentepor el Estado a través de instituciones, en los términosque establezca la correspondiente ley reglamentaria.El servicio público de banca y crédito no será objetode concesión a particulares" (a. 28).
Por el a. 73 C, "El Congreso tiene facultad:"X. Para legislar en toda la República sobre. . . ser-
vicios de banca y crédito. . ., para establecer el Bancode Emisión Unico en los términos del artículo 28.
"XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar lascondiciones que ésta deba tener, dictar reglas para de-terminar el valor relativo de la moneda extranjera. .
V.BANCA.
V. BIELIOGRAFIA: GALBRAITH,John Kermet,Money-Whence it Come, where it fi/cnt, Londres, Penguin Books,1975; KEYNES, Maynard, Teoría general de lo ocupación, elinterés y el dinero; trad. de Eduardo Horno-do, reimp. de la2a. cd., México, Fondo de Cultura Económica, 1974.
Marcos KAPLAN
Monopolio. L (Del latín monopolium, y éste a su vezdel griego, ,nono=uno, polein=vender.) "Aprovecha-miento exclusivo de alguna industria o comercio, bienprovenga de un privilegio, bien de otra causa cualquie-ra. Convenio hecho entre los mercaderes de vender losgéneros a un determinado precio" (Diccionario de lalengua española).
II. Monopolio es toda situación de un mercado enel cual la compctenia no existe del lado de la oferta;dado que una empresa o individuo produce y vendela producción total de un determinado bien o servicio,controla su venta, tras eliminar a todos los competi-dores reales o potenciales; o tiene acCe8O exclusivo auna patente de la que otros productores no disponen.
La eliminación de la competencia y el control ex-clusivo de la oferta, permite el ejercicio de un manejototal sobre los precios, y el logro de beneficios excesi-vos o monopolistas.
En la práctica, se define menos rígidamente comomonopolio a un individuo o firma que controla másde un cierto porcentaje (p.c., un 33%) de las ventas deun bien o servicio en un mercado.
El oligopolio es el control de la oferto de un bieno servicio por un número reducido de productores, aquienes corresponde una alta proporción de la produc-ción, el empleo, las ventas. El alto grado de interdepen-dencia entre las decisiones de los individuos o firmasdominantes los lleva usualmente a los acuerdos para lafijación de precios. El oligopolio se ha presentado enEuropa bajo la firma de cartel (del latín: charta=carta),es decir, el simple acuerdo entre empresas que son ysiguen siendo recíprocamente indpcndientes, pero de-sean limitar o suprimir los riesgos de la competencia,incluso a través de la organización de servicios de eje-cución comunes. En los Estados Unidos, el oligopoliose ha logrado usualmente por fusión de empresas se-paradas en una sola, sobre todo por combinación y enigualdad de términos; o bien por imposición de la vo-luntad de una firma sobre la otra (fusión, apoderamien-to, amalgama, absorción, como sinónimos); se ha dadotambién por entrelazamiento de directores, o comoacuerdos restrictivos de la competencia de precios.
207

El monopaonio (del griego oneisthai=comprar), esel monopolio de la compra o demanda, la situación demercado en la cual la competencia es imperfecta dellado de la demanda por presencia de un solo compra-dor. Un número reducido de compradores con capaci-dad altamente concentrada de demanda y compra, con-figura el oligopsonio.
Desde la antigüedad, se ha dado el fenómeno delmonopolio de una actividad productiva o comercialpor el Estado, ya sea para el ejercicio y usufructo direc-tos por aquél, ya a través de la concesión a individuoso empresas privadas.
III. La legislación de 'os principales países de econo-mía de mercado ha establecido mecanismos de control,vigilancia y represión de entidades y prácticas mono-polistas.
En los Estados Unidos, la legislación contra los mo-nopolios se despliega de manera relativamente tempra-na, con la Sherrnan Anti-Trust Act (1890), la CkiyíonAntitrust Act (1914), la creacion de la Federal TradeConzmisaion y, en el periodo roosveltiano, laRobinson-Patrnan Aet. Bajo tales leyes, se prohíben las fusioneso adquisiciones que puedan reducir la competencia,crear un monopolio o estimular prácticas restrictivas(discriminación de precios, negociación exclusiva, con-tratos atados).
En Gran Bretaña se han dictado sucesivas RestrictiveTrade Practicea Acts, como las de 1956, 1968, y laFairTrading Act de 1973. Ellas ¡legalizan ciertos tipos deprácticas empresariales, pero no toda creación de mo-nopolio como tal por adquisición, y el enfoque y tratode la Comisión de Monopolios es más pragmático yflexible que los de las instituciones correspondientesde los Estados Unidos.
De acuerdo al a. 28 de la C, ". - .quedan prohibidoslos monopolios, las prácticas monopólicas, los estancosy las exenciones de impuestos en los términos y con-diciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento sedará a las prohibiciones a título de protección a la in-dustria".
"En consecuencia, la ley castigará severamente, ylas autoridades perseguirán con eficiencia, toda con-centración o acaparamiento en una o pocas manos deartículos de consumo necesario y que tenga por objetoobtener el alza de loe precios todo acuerdo, procedi-miento o combinación de los productores, industriales,comerciantes o empresarios de servicios, que de cual-quier manera hagan, para evitar la libre concurrenciao la competencia entre sí y obligar a los consumidores
a pagar precios exagerados, y, en general, todo lo queconstituya una ventaja exclusiva indebida a favor deuna o varias personas determinadas y con perjuicio delpúblico en general o de alguna clase social".
El mismo a. establece que "no constituirán mono-polios las funciones que el Estado ejerza de maneraexclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiereeste precepto. . -; y las actividades que expresamenteseñalen las leyes que expida el Congreso de la Unión".Tampoco constituyen monopolios las asociaciones detrabajadores, ni las cooperativas de productores, ni losprivilegios a los autores y artistas, inventores y perfec-cionadores de mejoras.
y. EMPRESA TRANSNACIONAL, MERCADO.
W. B1BLlOGRAFlA CHAMBERLAIN, Edward, Teoríade la competencia monopólica; trad. de Cristóbal Lara y Víc-tor L. Urquidi, rcimp., México, Fondo de Cultura Económica,1956; RADICE, Hugo (cd. ), International Firma and ModernImpenalum, London, Penguin Modem Economic Rradings,1975; ROBINSON, Joan, The Eco nomic.s of Irnperfect Com-petition; 2a. cd., Londres, Macmillan & Co., 1969.
Marcos KAPLAN
Montepío. I. En el Diccionario de Escriche comentadopor el jurista mexicano decimonónico Juan N. Rodrí-guez de San Miguel se afirma que "montepío es ciertodepósito de dinero formado ordinariamente de los des-cuentos que se hacen a los individuos de algún cuerpo(corporación), u otras contribuciones de los mismos,para socorrer a sus viudas y huérfanos, o para facilitar-les auxilios en sus necesidades". Los montepíos fueroncreados por los reyes borbones en la segunda mitad delsiglo XVIII en España y trasladados a sus colonias paracumplir funciones de previsión social dentro de los di-versos cuerpos de empleados del Estado.
II. El origen de loe montepíos debe buscaras en lalínea de la previsión social realizada por las cofradías,gremios y hermandades. La agrupación de los sujetosde una misma actividad para su beneficio es muy anti-gua, pero en su origen se realizó sin la intervención delEstado. Ya desde el siglo XII éste comienza a hacerpatente su presencia a través de legislación dictada ex-profeso o autorizando y sancionando los estatutos delcuerpo en cuestión.
Diversas formas de asistencia y previsión socialespreceden, pues, a los montepíos. Entre ellas las másantiguas son las arriba señaladas: gremios, cofradías yhermandades; todas contaban con cajas de socorro para
-
208

acudir en auxilio de sus miembros. Paulatinamente losdiversos grupos de profesionales de la sociedad moder-na constituyeron, dentro del organismo que loa aglu-tinaba, un fondo común que era utilizado para socorrera sus viudas y huérfanos y también a los miembros de¡a agrupación en casos de enfermedad e invalidez. Eneste supuesto se encontraron los colegios de abogados,las corporaciones de comerciantes y mineros, etc.
Con otro espíritu, y diversos fines, fueron creándo-se, también en la época moderna, los llamados montesde piedad. Se distinguen de los montepíos en que nobuscaban socorrer a los miembros de un cuerpo dela sociedad en sus necesidades, sino fungir como pres-tamistas en beneficio de las llamadas "clases menes-terosas". Estos montes de piedad fueron creados porla Iglesia para luchar contra "el pecado detestable delas usuras y renuevos". En esta misma línea se halla-ban las llamadas "arcas de limosna" y "arcas de mi-sericordia".
UI. Los montepíos para la protección de los em-pleado públicos, civiles y militares, son pues una crea-ción del Estado absoluto, aunque en su origen no sehallaban incorporados a éste, sino solamente bajo suprotección y amparo. A decir de algunos tratadistas,su riqueza "los perdió"; el Estado se apropió de susfondos y pasaron a formar parte de la Real Hacienda.
El primer montepío que se instituyó en España fueel militar, creado en 1761. A su imagen y semejanzase instituyeron varios mas. A la Nueva España fuerontrasladados algunos de ellos: ci militar de 1761; el deministros de 1765; el de oficinas de 1776; el de inv.li-dos de 1773 y el (le pilotos de 1785. Los reglamentos,adicionados con diversas disposiciones requeridas parasu operación en la Nueva España, se hallan recogidosen el vol. VI de laHistoria de Real Hacienda de Fonsecay Urrutia.
A decir de Bernaldo de Quirós estos montepíos cons-tituyen el primer eslabón del régimen de pensiones quehay en la actualidad en los diversos paises de América.Al lado de ellos siguieron existiendo los diversos regí-menes de protección a los agremiados o agrupados den-tro de una rama laboral o profesional. Son pues losmontepíos el antecedente directo del sistema de pen-siones constituido por el Estado en beneficio de susempleados civiles y militares.
III. Durante el siglo XIX los montepíos siguieronoperando y cumpliendo sus funciones de auxilio a losretirados, a sus viudas y huérfanos y a los inválidos. Lascaracterísticas especiales del siglo XIX mexicano hi-
cieron que los montepíos de empleados militares tu-vieran mayor importancia a los ojos del Estado que losciviles. De esta manera, cuando por razones de penuriadel Estado o de invasión extranjera se mandaba reducirel monto de las pensiones, la reducción casi siemprese hizo sobre las pensiones de los empleados civiles.De cualquier modo siguió funcionando el régimen deprevisión social de los empleados públicos civiles y mi-litares, y en los primeros silos de vida nacional diversosempleados, como los de correos y loteras se incorpo-raron a este régimen.
Puede observarse que en la legislación comienzan aidentificarse los términos montepío y pensión; paula-tinamente fue abandonado el uso del primero. A fina-les del siglo fue dictada la Ley de Pensiones, Monte-píos y Retiros el 29 de mayo de 1896. Un mes después,el 30 de junio del mismo silo, fue dictado el reglamentocorrespondiente. En ambos se contemplan las clasespasivas tanto civiles como militares.
Ya en la época posrevolucionaria fue expedida, en1925, la Ley Federal de Pensiones Civiles y de Retiro.Años después el régimen amplió sus objetivos y diver-sificó sus metas de protección de los empleados públi-cos de carácter civil y se expidió la Ley de Seguridad yServicios Sociales de los Trabajadores al Servicio delEstado en 1959, por la cual se creó el Instituto de Se-guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al ser-vicio del Estado (ISSSTE), órgano encargado (le laprevisión y la seguridad sociales de este tipo de traba-jadores.
Por lo que se refiere a los empleados públicos mili-tares, en 1926 se expidió la Ley de Retiros y Pensionespara regular la previsión y seguridad sociales de los tra-bajadores de las fuerzas armadas. Esta ley fue sustituidapor la Ley de Seguridad para el Ejército y la Armada,de diciembre de 1961. Desde 1955 se había creado laDirección de Pensiones Militares. Paulatinamente elrégimen de seguridad social de los empleados militarestambién se fue ampliando. En el camino se fueron ex-pidiendo leyes y decretos para regular con precisiónsu régimen de previsión y seguridad sociales.
W. BIBLIOGRAFIA BERNALDO DE QUIROS, Juan,"Antecedentes de la seguridad social", Revista Mexicana deCiencia Política, México, año XIX, núm. 54. octubre-diciembrede 1968;Diccionorio de historia eclesiástica de España dirigidopor Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez y JoséVives Gatdil, Madrid, CSIC, Instituto Enrique Flores, 1973,t. III; Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana,Madrid, Espasa Calpe, 1918, t. XXXVI; FONSECA, Fabián
209

de y URRUTIA, Carlos de, Historia general de Real Haciendaescrita por..., por orden del virrey, Conde de Reviliegigedo,México, Imprenta de Vicente García Torres, 1853, 6 yola.;ITALO MORALES, Hugo, "Perfiles y evoluciones de la se-guridad social en México", Revista Mexicana del Trabajo, Mé-xico, 5a. época, tomo XI, núma. 7-8, julio-agosto, 1964
Ma. del Refugio GONZALEZ
Mora. I. (Del latín mora, demora, tardanza.) Se incurreen mora cuando el deudor no paga al momento en quese hace exigible la obligación ya sea por haberse cum-plido el plazo establecido o por haberse llenado losrequisitos legales para ello. La mora es, pues, un retardoinjustificado en el cumplimiento de una obligación ypresupone siempre la existencia de una prestación, yasea personal o real, eficaz, exigible y vencida.
Cabe aclarar que no todo incumplimiento o retrasoen el pago constituye una mora del deudor, sólo en elcaso de que sea culpable o imputable a éste.
TI. Son vanos los sistemas mediante los cuales secoloca en mora al deudor. El derecho mexicano sigueel sistema del derecho romano según el cual, en lasobligaciones a plazo, el simple cumplimiento del mismohace las veces de interpelación, es decir, que llegado eltérmino la obligación se hace exigible, sin que el acree-dor intime al deudor para que pague ya sea judicial oextrajudicialmente. En las obligaciones que no son aplazo sí se requiere de dicha interpelación (aa. 2080 y2104 CC).
III. Puede dar lugar al ejercicio de la acción reseiso-ria, con el pago de daños y perjuicios a título de in-demnización compensatoria o al cumplimiento forzadode La obligación no cumplida, con el pago de daños yperjuicios ocasionados por el retardo en el cumplimien-to a título de indemnización moratoria.
Independientemente de la acción que elija el acree-dor, el deudor se hace responsable, como consecuenciade su mora, de los daños y perjuicios que ocasione elacreedor; el riesgo de la cosa recae sobre él por encon-trarse en culpa, por lo cual si la cosa se pierde o dete-riora, aun tratándose de caso fortuito y fuerza mayor,deberá pagar los daños correspondientes; y queda obli-gado al pago de los gastos judiciales que se devenguen.
IV. BIBLIOGRAFIA: BORJA SORIANO, Manuel, Tea.río general de los obligaciones; 8a. cd., México, Porrúa, 1982;BRANCA, Giuseppe, Instituciones de derecho civil; trad. dePablo Macedo, México, Porrús, 1978; ROJINA VILLEGAS,Rafael, Derecho civil mexicano; 3a. cd., México, Porrúz, 1976,t. Y, vol. II.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N
Mortis causa, e. ACTO JURIDICO.
Motín. 1. Etimologías y definición común. 1. Motíndel latín motus-us (de moveo): movimiento, agita-ción, alboroto; motum afferre reí publicae; perturbarla ,República; también del latín tumultus-us: tumulto,desorden; tumultun-L inicere in meter el desorden en;tumultus servilis: revuelta de esclavos. 2. Según elDiccionario de la lengua española, motín es: "Movi-miento desordenado de una muchedumbre, por lo co-mún contra la autoridaad constituida". 3. Sinónimo:asonada. 4. Debe indicarse que comúnmente se con-funden como ilícitos iguales al motín o asonada conla rebelión y la sedición, cuando técnicamente son di-ferentes y cada uno presenta su tipología, como seanaliza en el punto IV.
II. Definiciones técnico-legales y sanciones. 1. ElCP en materia del fuero común y para toda la Repú-blica en materia del fuero federal, vigente, en el librosegundo, tít. primero, e. IV,Motín, dice: "a. 131: Seaplicará la pena de seis meses a siete años de prisión ymulta hasta de cinco mil pesos, a quienes para haceruso de un derecho o pretextando su ejercicio o paraevitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultua-riamente y perturben el orden público con empleo deviolencia en las personas o sobre las cosas, o amenacena la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar al-guna determinación. A quienes dirijan, organicen, in-citen, compelan o patrocinen económicamente a otrospara cometer el delito de Motín, se les aplicará la penade dos a diez años de prisión y multa hasta de quincemil pesos". 2. Por su parte, el CJM vigente, libro se-gundo, tít. noveno, c. cuarto, Asonada, dice: "a. 305:Los que en grupo de cinco, por lo menos, o sin llegara ese número cuando formen la mitad o más de unafuerza aislada, rehusen obedecer las órdenes de un su-perior, ¿as resistan o recurran a vías de hecho para im-
pedirlas, serrín castigados: I. Con diez años de prisiónlos promovedores, instigadores o cabecillas del delitoy con cinco años de prisión 1o8 que hubieren secundadoa los anteriores, si el delito se cometiere en tiempo depaz; y II. Con la pena de muerte todos los promove-dores, instigadores o cabecillas de la asonada, de cabosen adelante y con doce años de prisión Loe soldados, siel delito se cometiere en campaña", e inmediatamentedespués, en el a. 307 siguiente reza: "si consumado elmotín. .
Hl. 1. Antecedentes históricos generales; A) Desdelos tiempos del derecho romano "se hacía la diferencia
210

de y URRUTIA, Carlos de, Historia general de Real Haciendaescrita por..., por orden del virrey, Conde de Reviliegigedo,México, Imprenta de Vicente García Torres, 1853, 6 yola.;ITALO MORALES, Hugo, "Perfiles y evoluciones de la se-guridad social en México", Revista Mexicana del Trabajo, Mé-xico, 5a. época, tomo XI, núma. 7-8, julio-agosto, 1964
Ma. del Refugio GONZALEZ
Mora. I. (Del latín mora, demora, tardanza.) Se incurreen mora cuando el deudor no paga al momento en quese hace exigible la obligación ya sea por haberse cum-plido el plazo establecido o por haberse llenado losrequisitos legales para ello. La mora es, pues, un retardoinjustificado en el cumplimiento de una obligación ypresupone siempre la existencia de una prestación, yasea personal o real, eficaz, exigible y vencida.
Cabe aclarar que no todo incumplimiento o retrasoen el pago constituye una mora del deudor, sólo en elcaso de que sea culpable o imputable a éste.
TI. Son vanos los sistemas mediante los cuales secoloca en mora al deudor. El derecho mexicano sigueel sistema del derecho romano según el cual, en lasobligaciones a plazo, el simple cumplimiento del mismohace las veces de interpelación, es decir, que llegado eltérmino la obligación se hace exigible, sin que el acree-dor intime al deudor para que pague ya sea judicial oextrajudicialmente. En las obligaciones que no son aplazo sí se requiere de dicha interpelación (aa. 2080 y2104 CC).
III. Puede dar lugar al ejercicio de la acción reseiso-ria, con el pago de daños y perjuicios a título de in-demnización compensatoria o al cumplimiento forzadode La obligación no cumplida, con el pago de daños yperjuicios ocasionados por el retardo en el cumplimien-to a título de indemnización moratoria.
Independientemente de la acción que elija el acree-dor, el deudor se hace responsable, como consecuenciade su mora, de los daños y perjuicios que ocasione elacreedor; el riesgo de la cosa recae sobre él por encon-trarse en culpa, por lo cual si la cosa se pierde o dete-riora, aun tratándose de caso fortuito y fuerza mayor,deberá pagar los daños correspondientes; y queda obli-gado al pago de los gastos judiciales que se devenguen.
IV. BIBLIOGRAFIA: BORJA SORIANO, Manuel, Tea.río general de los obligaciones; 8a. cd., México, Porrúa, 1982;BRANCA, Giuseppe, Instituciones de derecho civil; trad. dePablo Macedo, México, Porrús, 1978; ROJINA VILLEGAS,Rafael, Derecho civil mexicano; 3a. cd., México, Porrúz, 1976,t. Y, vol. II.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N
Mortis causa, e. ACTO JURIDICO.
Motín. 1. Etimologías y definición común. 1. Motíndel latín motus-us (de moveo): movimiento, agita-ción, alboroto; motum afferre reí publicae; perturbarla ,República; también del latín tumultus-us: tumulto,desorden; tumultun-L inicere in meter el desorden en;tumultus servilis: revuelta de esclavos. 2. Según elDiccionario de la lengua española, motín es: "Movi-miento desordenado de una muchedumbre, por lo co-mún contra la autoridaad constituida". 3. Sinónimo:asonada. 4. Debe indicarse que comúnmente se con-funden como ilícitos iguales al motín o asonada conla rebelión y la sedición, cuando técnicamente son di-ferentes y cada uno presenta su tipología, como seanaliza en el punto IV.
II. Definiciones técnico-legales y sanciones. 1. ElCP en materia del fuero común y para toda la Repú-blica en materia del fuero federal, vigente, en el librosegundo, tít. primero, e. IV,Motín, dice: "a. 131: Seaplicará la pena de seis meses a siete años de prisión ymulta hasta de cinco mil pesos, a quienes para haceruso de un derecho o pretextando su ejercicio o paraevitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultua-riamente y perturben el orden público con empleo deviolencia en las personas o sobre las cosas, o amenacena la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar al-guna determinación. A quienes dirijan, organicen, in-citen, compelan o patrocinen económicamente a otrospara cometer el delito de Motín, se les aplicará la penade dos a diez años de prisión y multa hasta de quincemil pesos". 2. Por su parte, el CJM vigente, libro se-gundo, tít. noveno, c. cuarto, Asonada, dice: "a. 305:Los que en grupo de cinco, por lo menos, o sin llegara ese número cuando formen la mitad o más de unafuerza aislada, rehusen obedecer las órdenes de un su-perior, ¿as resistan o recurran a vías de hecho para im-
pedirlas, serrín castigados: I. Con diez años de prisiónlos promovedores, instigadores o cabecillas del delitoy con cinco años de prisión 1o8 que hubieren secundadoa los anteriores, si el delito se cometiere en tiempo depaz; y II. Con la pena de muerte todos los promove-dores, instigadores o cabecillas de la asonada, de cabosen adelante y con doce años de prisión Loe soldados, siel delito se cometiere en campaña", e inmediatamentedespués, en el a. 307 siguiente reza: "si consumado elmotín. .
Hl. 1. Antecedentes históricos generales; A) Desdelos tiempos del derecho romano "se hacía la diferencia
210

entre v is (violencia) pública y vis privata, por lo cualla Ley Plautia tenía por objeto el castigo de la primera".
B) Merece recordarse el célebre Motín de Esquila-che, ocurrido el 23 de marzo de 1766, en Madrid, Es-paña, cuando el pueblo cansado del gobierno del sicilia-no Leopoldo de Gregorio, marqués de Squillace, mi-nistro de Hacienda y de Guerra del rey Carlos III, seamotinó contra la orden de modificar la indumentariade los habitantes de la villa y Corte suprimiendo lascapas largas y los sombreros de alas anchas, que servíanmuchas veces para encubrir criminales y dificultar laacción de la justicia, por el uso de la capa corta y eltricornio o sombrero de tres picos; intrigas políticasde fondo hubo de por medio y el italiano tuvo queembarcarse rumbo a su país, si bien después se implantóla moda de Esq uilache.
C) No menos famoso fue, por ese tiempo, el Motíndel "Boanty ' corbeta inglesa al mando del despuésalmirante William Bligh (1754-1817), cuya tripulación,salvo 18 hombres leales, se amotinó y apoderó del bar-co el 28 de abril de 1789, cerca de las islas Tonga, Ocea-nía, Pacífico del Sur, cuando Bligh trató de restablecerla disciplina un tanto relajada por los meses que habíanpasado en Tahití; si bien jurídicamente fue una rebe-lión, históricamente se le conoce con el nombre deMotín; el depuesto capitán y sus marinos fieles reali-zaron la odisea de navegar en la endeble chalupa enque fueron abandonados hasta la isla de Timor, en In-donesia, y posteriormente los insurrectos que vivíanen la paradisíaca isla (le Tahití fueron apresados yahorcados.
D) Gran resonancia tuvo el también llamado Motínde Aranjuez, villa cercana al sur de Madrid y a orillasdel Río Tajo, donde el 19 de marzo de 1808, el puebloinstigado por la nobleza asaltó la mansión de ManuelGodoy, duque de Alcudia y príncipe de la Paz (1767-185 1), responsable del timón de la política española;el resultado fue la abdicación de Carlos IV en favor desu hijo Fernando VII, don Russell relata que "segúnse dice, Godoy se salvó a duras penas de la ira popularescondiéndose en tina alfombra enrollada. La tristemoraleja que se desprende de este episodio es que, aveces, los amotinados tienen razón".
2. Antecedentes históricos nacionales. A) En Méxi-co, históricamente se le dio el nombre de motín al tu-multo a golpes suscitado el 15 de agosto de 1559, entreel clero regular, franciscanos, y sus partidarios indíge-nas y el clero secular y sus seguidores, españoles, eno-
lbs y mestizos, por la posesión de la iglesia de SantaMaría la Redonda.
B) Otro connotado motín fue el de enero de 1624,provocado por los tremendos disgustos entre el virreydon Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, con el ar-zobispo Juan Pérez de la Serna, por cuestiones de ne-gocios de cierto Melchor Pérez de Vcráez, llegando lascosas a tales extremos que el alto funcionario ordenóse aprehendiera y deportase a España al prelado y éstefulminó a aquél con excomunión; así las cosas, algunosestudiantes y el pueblo se amotinaron por la expulsióndel arzobispo y después entrando a palacio lo dañaronseriamente tratando de incendiario, por lo que el virreymarqués de Gelves logró, bajo el hábito de los francis-canos, llegar hasta el Convento Grande de los Menoresdonde se escondió hasta su regreso a España.
C) Mucho más grave fue el motín del 8 de junio de1692, en que la plebe por la carencia de granos, espe-cialmente maíz, se levantó contra el virrey don Gasparde la Cerda y Sandoval, conde de Galve, arrasando lospuestos de comercio que estaban en la zona sur po-niente de la plaza de armas e incendiando después e1palacio y el ayuntamiento, donde e! insigne don Carlosde Siguenza y Góngora (1645-1700) salvó los archivosde las actas del cabildo, con peligro de su vida, muchagente murió y días más tarde fueron juzgados y sen-tenciados a la última pena los principales amotinados;cinco años después se terminó la reconstrucción delpalacio y en la plaza se hizo el edificio que sirvió paraalbergar el famoso mercado "El Parián" que funcionóhasta 1843.
D) Las discusiones políticas auspiciadas por las ló-gicas masónicas de los ritos yorkino y escocés, de loscuales aparecían como cabezas visibles don VicenteGuerrero y don Nicolás Bravo, respectivamente, peroen cuya formación intervinieron el embajador norte-americano Joel Poinsset y don Lorenzo de Zavala,turbaron el orden de la administración de don Guada-lupe Victoria (10 de octubre de 1824 a lo. de abrilde 1829), y luego deja insignificante y dçmencial cons-piración del dieguino fray Joaquín Arenas en favordel restablecimiento del gobierno español, tan dura-mente reprimida en junio de 1827, ocurrió la asonadadel teniente coronel J. Manuel Montaño, en Tulancin-go, el 23 de diciembre siguiente al frente de la cual sepuso don Nicolás Bravo, q e fue haúdo por el generalVicente Guerrero el 7 de enero de 1828, y aproximán-dose las elecciones presidenciales (presidente y vice-presidente) que entonces se hacían conforme al a. 79
211

de la Constitución federal de 1824, mediante la vota-ción de las legislaturas de los estados, fue apoyadopor el rito escocés y los imparciales el general ManuelGómez Pedraza, ministro de Guerra y por los del ritoyokino o rojos, el general Vicente Guerrero, quienera además el candidato populista; manifiesta el histo-riador Luis Pérez Verdía que hechas las elecciones ello. de septiembre "sufragaron once Legislaturas porPedraza y nueve por Guerrero... No satisfechos loscontrarios apelaron a las armas y el turbulento SantaAnna se pronunció en Jalapa en contra de aquella elec-ción, tachada de ilegítima porque había sido apoyadapor el elemento oficial; pero perseguido por tropasdel Gobierno tuvo que replegarse a Oaxaca, donde sefortificó y habría sucumbido si un formidable motínno hubiese dado otro rumbo a los acontecimientos.El 30 de noviembre de 1828, se pronunciaron en elCuartel de la ex-Acordada el Coronel del Regimientode Tres Villas D. Santiago García con el Gral D. JoséMa. Lobato, D. Lucas Balderas y D. M. Velázquez deLeón uniéndoseles más tarde el Lic. (Lorenzo de) Za-vala y el Gral (Vicente) Guerrero y después de tres díasde lucha, en que el Gobierno mostró suma debilidad eineptitud, desmoralizado Pedraza abandonó la Capitalrenunciando los derechos que le daba la elección hechapor los Estados. Entonces el populacho, favorecido porlos facciosos saqueó el Parián, robando más de un mi-llón de pesos que había en aquel comercio. . . ". Talfue el Motín de La Acordada, cuya consecuencia co-mo expresa Pérez Verdía fue que "hecho un convenioentre gobernantes y sublevados, Guerrero entró a ocu-par el Ministerio de la Guerra y pocos días despues, el12 de enero de 1929, el Congreso, sin tomaren cuentala renuncia de Pedraza, declaró insubsistente su elec-ción, cometiendo un verdadero golpe de Estado quepasó inadvertido merced ala general y errónea creenciade que en él residía la Soberanía Nacional. El lo. deabril siguiente tomó posesión el Sr. Gral. Vicente Gue-rrero declarado Presidente por el Congreso. -
E) Por último, merece citarse el Motín del Níquel,acaecido el 21 de diciembre de 1883, en que el pueblose amotinó en las calles de la capital, por haberse hechouna emisión excesiva de nueva moneda de vellón queconsistía en aleación de cobre y níquel, y que los co-merciantes inmorales admitían, pero con grandes des-cuentos, hasta de un 25%, sobre su valor nominal, y alpasar el presidente don Manuel González por la Plazade la Constitución, rumbo a palacio, su carruaje fueinterceptado por la ira del populacho, siendo injuriado
y amenazado, "Pero él bajándose al instante solo y sinarmas se dirigió tranquilo a la turbulenta masa y pormedio de ese rasgo de valor personal logró imponérsele y aplacar los ánimos; después ordenó la amorti-zación del níquel con lo que renació la tranquilidad,pero la administración (1880-1884) perdió completa-mente la confianza del pueblo, siguió haciendo gran-jería de los fondos y empleos y bien pronto quedó encompleta bancarrota, hasta el grado que los últimosocho meses no pudo siquiera pagar los sueldos de losempleados".
Y. Desarrollo y explicación del concepto. 1. Comoya hemos visto, el motín como delito del orden comúnse distingue de la asonada militar y según sus códigosrespectivos, en que fundamentalmente el primero secornete tumultuariamente para hacer uso de un dere-cho o para evitar el cumplimiento de una ley, o bienpara intimidar a la autoridad y obligarla a tornar unadeterminación, todo ello con empleo de violencia, en-tanto que la segunda se produce cuando cinco o inésmilitares rehusen obedecer las órdenes superiores, lasresistan o recurran a vías de hecho para impedirlas; ysi en dichos ilícitos, denominados con los mismos vo-cablos, hay su distinción específica en la tipología, te-niendo sólo en común el no atentar contra la propiaautoridad, en cambio, se diferencian de la sedición enque ésta en el derecho penal común se configura porimpedir, sin armas, el libre ejercicio de la autoridad ysus funciones (a. 130 CP), y en el CJM la misma situa-ción, pero también la de impedir la promulgación oejecución de una ley o celebración de una elección po-pular (a. 224); y respecto del delito (le rebelión, por-que en él se producen los más graves tipos del ilícitocomo son, en la ley penal común, la acción con vio-lencia y uso de armas por civiles para abolir o refor-irmar la Constitución política del pais, destruir o im-pedir la integración de las instituciones nacionales osu libre ejercicio y separar de sus cargos a los altosfuncionarios de la federación o de los estados (a. 132)y en el CJM con ligeras variantes, pero similar tipolo-gía, cuando se alzan en armas elementos del ejércitocontra el gobierno de la República (a. 218).
2. Los antecedentes de la actual figura delictivadel motín o asonada los tenemos en. A) En el primerCódigo Penal Mexicano de 7 de diciembre de 1871,llamado también por su autor de Martínez de Castro(Antonio, 1825-1880), dice en su a. 919; "Se da elnombre de asonada o motín, a la reunión tumultuariade diez o más personas, formada en calles, plazas y
212

otros lugares públicos, con el fin de cometer un delitoque no sea el de traición, el de rebelión, ni el de se-dición". -
B) El nuevo Código Penal para el Distrito y Terri-torios Federales expedido por el presidente EmilioPortes Gil ci 30 de septiembre de 1929 y en vigor el15 de diciembre siguiente, que abrogó el anterior, dijoen su a. 405; "son reos del delito de asonada o motín,los que para hacer uso de un derecho, se reúnen tu-multuariamente para obligar a la autoridad a resolverfavorablemente sus peticiones".
C) a) El CP vigente, expedido por el presidente Pas-cual Ortiz Rubio ci 13 de agosto de 1931 y en vigordesde el 17 de septiembre siguiente, que abrogó al an-terior, en su a. 144 original decía: "Son reos del delitode asonada o motín, los que, para hacer uso de un de-recho se reónen tumultuariamente. Este delito se cas-tigará con prisión de tres a treinta días y multa de cincoa cincuenta pesos"; b) fue reformado por decreto ex-pedido por el Congreso de la Unión, y promulgado el29 de diciembre de 1950 (DO 15 de enero de 1951),aumentando la penalidad, de un mes a dos años depilsion y multa de cincuenta a quinientos pesos;c) mástarde, por nuevo decreto del Congreso federal, de 27de julio de 1970, promulgado el mismo día por el pre-sidente Gustavo Díaz Ordaz (DO del 29 del propiomes), se volvió a reformar el CP, para quedar ci delitode motín configurado en el a. 131, ya transcrito en elpunto II, núm. 1, de esta voz, con los nuevos tipos ysanciones que determina; d) Es de hacerse notar que,mediante esta última reforma, se derogó o suprimióde nuestra legislación penal el ilícito de "disoluciónsocial", que correspondía al a. 145 y textualmentedecía: "Se aplicará prisión de dos a seis años, al ex-tranjero o nacional mexicano que en forma hablada oescrita, o por cualquier otro medio, realice propagandapolítica entre extranjeros o entre nacionales mexica-nos, difundiendo ideas, programas o normas de acciónde cualquier gobierno extranjero, que perturbe el ordenpúblico o afecte la soberanía del Estado mexicano. Seperturba el orden público cuando los actos determina-dos en el párrafo anterior, tiendan a producir rebelión,sedición, asonada o motín. Se afecta la soberanía na-cional cuando dichos actos puedan Poner en peligro laintegridad territorial de la República, obstaculicen elfuncionamiento de sus instituciones legítimas o pro-paguen ci desacato de parte de los nacionales mexica-nos a sus deberes cívicos, . .`, e) En el ámbito castren-se, el antecedente del delito de asonada o motín, tipi-
ficado en el a. 305 del CJM, ya transcrito en el punto11, núm. 2, de esta voz, se encuentra en los aa. 132 y136 de la Ley Penal Militar del 1, de enero de 1902.
REBELION, SFi)lCION,
VI. HIBLIOGRAFIA: CAIIANELLAS, Guillermo, Diccio-nono enciclopédico de derecho usual; 12a. cd., Buenos Aires,1-leliasta, 1979, t. IV; GARCIA CUBAS, Antonio, compendiode historia de México y de su civilización; 4a. cd., México,Antigua Imprenta de Murgia, 1906; MORENO, antonio deP., Curio de derecho penal mexicano. Porte especial: delitosen particular, México, Publicaciones de la Escuela Libre deDerecho, Jus, serie A, vol. VIII, 1944; PEREZ VEItDIA,Luis, Compendio de Ja historio de México; 7a. cd., Guadala-jara, Jalisco, Librería y Casa Editorial Font, 1935; QUEROLY DURAN, Fernando de, Principios de derecho militar espa-ñol, t. II, Derecho penal militar, Madrid, Naval, 1948.
Francisco Arturo SCIIROEDER CORDERO
Motivación, e. SENTENCIA.
Movimiento Constitucionalista. 1. Llámase así al movi-miento de carácter político, jurídico y social, iniciadoy dirigido por Venustiano Carranza a raíz del golpe deEstado del general Victoriano Huerta en contra del pre-sidente, Madero. Se inició con la proclamación delPlan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, con elúnico propósito de restablecer el orden constitucionalviolado por Huerta; pero a lo largo de cuatro años fuevariando en sus objetivos inciales, para acoger comobandera política fundamental la realización de una se-rie de reformas sociales y jurídicas planteadas y exigi-das dentro y fuera del propio movimiento, hasta cul-minar con la expedición de la C de 1917, que acogiódichas reformas.
II. En su primera etapa (marzo 1913-agosto 1914),el Movimiento Constitucionalista (MC) se encaminófundamentalmente hacia la obtención del control po-lítico del país mediante la lucha armada en contra delejército federal, sumiso al gobierno buertista. Pero yaen esta etapa encontrarnos las primeras manifestacio-nes en pro de la transformación del movimiento haciael logro de las reinvindicaciones sociales del pueblomexicano, tales corno la ley agraria promulgada por elgobernador provisional de Durango, Pastor Iiouaix, de3 de octubre de 1913, y el reparto de tierras llevado acabo por el general Lucio Blico el .() (le agosto delmismo año.
III. La segunda fase (agosto 1914-julio 1915) secaracterizó por la escisión de los jefes del MC, la in-
213

tegración de una Convención Revolucionaria que pre-tendió dirimir las dificultades existentes entre éstos,y el definitivo y total rompimiento entre los "conven-cionistas", apoyados por Villa y Zapata, y los "consti-tucionalistas" que siguieron bajo el mando de Carranza.Ambas facciones comenzaron a llevar a cabo las refor-mas jurídico-sociales que les exigían sus respectivosintegrantes. Sin embargo, el MC abandonando su tí-mida postura inicial, actuó rápida y audazmente en estecampo, expidiendo un gran número de leyes y decretosque consagraban los cambios y reformas anheladas,quitándole a las demás facciones la bandera reformista.Son particularmente importantes las Adiciones al Plande Guadalupe, decretadas por el primer jefe en Vera-cruz, el 12 de diciembre de 1914, fundamento de lasulteriores reformas legales, decretos y leyes, que anti-ciparon el contenido de la C de 1917. En estasAdicio-nes se estableció que Carranza pondría en vigor, du-rante la lucha, "todas las leyes, disposiciones y medidasencaminadas a dar satisfacción a las necesidades econó-micas, sociales y políticas del país, efectuando las re-formas que la opinión pública" exigía. Facultado deesta manera, Carranza promulgó en Veracruz la seriede decretos que integran parte del conjunto de normasjurídicas que se conocen con el nombre de "legislaciónpreconstitucional": dos reformas constitucionales, ladel a. 109, que consagró la libertad municipal (25 deenero de 1914), y la de la fr. X del a. 72, que facultóal Congreso federal para legislar en materia de trabajo(29 de enero de 1915); y gran número de disposicionesen diversas materias, entre las cuales sobresalen: la LeyAgraria que restituyó a las congregaciones, pueblos ocomunidades, las tierras, aguas y montes de que habíansido despojadas en contravención a la ley de 25 de ju-nio de 1856 (6 de enero de 19 15);las que establecieronla disolución del vínculo matrimonial (29 de diciembrede 1914 y 29 de enero de 1915); el decreto que prohi-bió la continuación de las obras relacionadas con laexplotación del petróleo (7 de enero de 1915); el quesuprimió la Lotería Nacional (13 de enero de 1915);el que confirmó el decreto expedido por el generalObregón fijando el salario mínimo para los jornaleros(26 de abril de 1915); los decretos por los cuales seamplié la deuda interior (18 de junio y 21 de julio de1915), etc. Importante resulta también el Manifiestoa la Nación, de 11 de junio de 1915, en el que se con-signó el programa que la Revolución llevaría a cabo asu triunfo, y por el cual el MC se comprometía a ga-rantizar a los extranjeros sus derechos; a instalar un
régimen legal y ordenado; a observar estrictamente lasLeyes de Reforma, y a arreglar los problemas agrarioy educativo. También ratificó lo ordenado en las Adi-ciones al Plan de Guadalupe respecto ala convocatoriaa elecciones para integrar el Congreso de la Unión. Nomenos trascendente para el triunfo del MC fue el pac-to celebrado en este periodo con la Casa del ObreroMundial, el 20 de febrero de 1915, y que permitiócontar con la adhesión del movimiento obrero al MC.
TV. La victoria final de los "constitucionalistas " de-terminó que la labor reformista quedara plasmada en lanueva C. Un tercer periodo (julio 1915-febrero 1917)se caracterizó por la decidida tendencia a constitucio-nalizar los logros de la Revolución, bien reformandola Constitución de 1857 o promulgando una nueva.Finalmente el MC, nacido para lograr el restableci-miento del orden constitucional, se inclinó por el se-gundo camino. Destacan en esta fase: desde luego elDecreto que reforma algunos artículos del Plan deGuadalupe, de 14 de septiembre de 1916, por el cualse convocó a elecciones para integrar un CongresoConstituyente que debería discutir un proyecto deConstitución presentado por el primer jefe, en un plazono mayor de dos meses; el decreto que suprimió lavicepresidencia (29 de noviembre de 1916); y el lla-mado Decreto contra los trabajadores (lo. de agosto de1916).
Y. Habiéndose promulgado la nueva C el 5 de fe-brero de 1917, el MC llegó a su fin; sin embargo, Ca-rranza continué promulgando, en uso de facultadesextraordinarias, leyes y decretos dirigidos a completarla serie de reformas propuestas durante el propio mo-vimiento, o a implementar algunas de las disposicionesde la C: la Ley Electoral (6 de febrero de 1917); eldecreto por el cual se restableció a la ciudad de Méxicocomo capital federal (12 de marzo de 1917); el quereformé el a. 7 del Plan de Guadalupe, facultando alas legislaturas estatales ordinarias para erigirse comoconstituyentes a fin de implantar en las constitucioneslocales las reformas consagradas por la flamante C(22 de marzo de 1917); y las leyes (le imprenta (9 deabril de 1917); de relaciones familiares (9 de abrilde 1917); de secretarías de Estado (13 de abril de1917); la de organización del Distrito y territorios fe-derales (13 de abril de 1917), y la Ley Orgánica deEducación Pública del Distrito Federal (14 de abrilde 1917).
VI. Simultáneamente a la actividad legislativa deCarranza y sin la dirección de éste, otros jefes del MC
214

llevaron a cabo una singular labor en pro de la distri-bución de tierras y el mejoramiento de las condicioneslaborales de los trabajadores; labor que en ocasionesse intentó realizar en base a las disposiciones legalesque estos jefes decretaron. Sobresalen las leyes labo-rales de Cándido Aguilar en Veracruz (19 de octubrede 1914), y las de Manuel M. Diéguez (2 de noviem-bre de 1914) y Manuel Aguirre Berlanga en. Jalisco(7 de octubre de 1914 y 20 de diciembre de 1915);los decretos sobre salarios mínimos de Eulalio Gutié-rrez (15 de noviembre de 1914), y Fidel Avila (9 deenero de 1915), para San Luis Potosí y Chihuahua,respectivamente; las disposiciones protectoras de lostrabajadores del campo expedidas por Luis F. Domín-guez en Tabasco (19 de noviembre de 1914) y PabloGonzález para Puebla y Tlaxcala (3 de noviembre de1914); las leyes conocidas como las Cinco hermanas,promulgadas por Salvador Alvarado en Yucatán paranormar las materias municipal, agraria, laboral, hacen-dana y castral (3 de diciembre de 1915).
. PLAN DE GUADALUPE, CONSTITUCION POLITI.CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
VII. BIBLEOGRAFIA: Codificación de los decretos delciudadano Venusturno Carranza, primer jefe del Ejército Cons-titucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Noción,México, Imprenta de la Secretaría de Gobernación, 1915;CORDOVA, Arnaldo, La ideología de la Revolución Mexi -cana. La formación del nuevo régimen; lOa. cd., México, ERA,1982; CUMBERLAND, Charles, C., La Revolución Mexicana.Los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Eco-nómica, 1980; GONZALEZ RAM1REZ, Naulel, Planes polí-ticos y otros documentos, México, SRA-CEHAM, 1981;MANCISIDOR, José, Historia de la Revolución Mexicana;7a. cd., México, Libro-Mex Editores, 1966; Recopilación deleyes y- decretos expedidos de enero u abril de 1917, México,Imprenta de la Secretaría de Gobernación, s.a.; SILVAIIERZOG, Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana;2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1973, voL II.
Jaime DEL ARENAL FENOCHEO
Muebles, y. BIENES MUEBLES.
Muerte civil, e. AUSENCIA.
Muestras. 1. Porción representativa o modelo de mer-cancía, que se somete a estudio yjo análisis para deter-minar su clasificación arancelaria.
II. Previamente a la importación o exportaciónpueden presentarse a la autoridad aduanera muestrasde mercancías a efecto de que ésta determine cuál es lafracción arancelaria que le corresponde y así agilizar
la introducción o extracción de la mercancía de terri-torio nacional; de esta manera se evitarán problemasen la aduana de reconcomiento, asegurando tanto parala autoridad como para los particulares una adecuadaclasificación arancelaria de las mercancías y consecuen-temente una fácil determinación de los impuestos alcomercio exterior.
III. Al arribar las mercancías a la aduana, el intere-sado puede ignorar cuáles son las características de lasmismas y por lo tanto no puede presentar su declara-ción ante la aduana, determinando la clasificación aran-celaria respectiva; por lo que la Ley Aduanera en sua. 16 permite que se tomen muestras de las mercancíasque se encuentran en depósito, siempre y cuando nose altere o modifique su naturaleza o su base gravable,de esta manera el particular podrá establecer su natu-raleza, composición, estado, cantidad, especie, envase,peso y demás características, para que pueda formularcon toda precisión su declaración aduanal.
El mismo a. 16 establece que las muestras que serecojan por los particulares deberán cubrir sus impues-tos correspondientes, ya que al salir del depósito enaduana se encuentran en posibilidad de circular libre-mente en territorio nacional. Sin embargo, no consi-dera que se toman muestras con la finalidad de:
i. Determinar su clasificación arancelaria y no decomercializar la mercancía.
u. Correlativamente establecer los impuestos al co-mercio exterior que deban pagar las mercancías quese encuentran en depósito.
iii. Que las muestras generalmente son sometidas aanálisis y estudios que pueden inutilizarles.
iv. Que su cantidad es muy pequeña y no representaposibilidad de comercialización.
Por lo anterior el precepto contempla una situaciónde difícil resolución, ¿cómo se pagará el impuesto, sino se puede determinar su clasificación arancelaria?
IV. La autoridad aduanera en ciertos casos tienenecesidad de tomar muestras de la mercancía que sepresenta a reconocimiento, a efecto de poder determi-nar su exacta clasificación arancelaria, lo que llevará acabo de conformidad con los aa. 29 de la Ley Adua-nera y 97 de su reglamento, de la manera siguiente:
i. Se tomarán por duplicado. Una muestra se envíaa la unidad administrativa para que la examine yanalice, esto generalmente lo hace el DepartamentoPericial Calificador y el laboratorio central de la Secre-taría de Hacienda y Crédito Público. La segunda mues-tra se deposita en la aduana.
215

Ú. Si se presentan al despacho diversas variedadesde mercancías, se tomarán las muestras necesarias decada variedad, haciendo constar la cantidad de mer-cancía recogida.
iii. Las muestras se tomaran en envases originales,empacados de manera que sean inviolables y anotandoel número, registro, año y naturaleza del pedimento.
Una vez determinada la clasificación arancelaria, lasmuestras o sus restos podrán ser recogidos por los in-teresados y en caso de no hacerlo causarán abandonoen el término de un mes conforme lo dispone el a. 19,fr. II, inciso d, de la Ley Aduanera.
José Othón RAMIREZ GUTIERREZ
Mujeres trabajadoras. 1. Secularmente utilizados comomedias fuerzas de trabajo, tanto las mujçres como losmenores, fueron contemplados en sus relaciones labo-rales, dentro de un mismo capítulo. La especializaciónde sus actividades determinó su estudio y tratamientopormenorizados, de tal suerte que actualmente nuestraLFT los regula dentro de títulos distintos. El régimenlaboral de las mujeres se reglamenta en el tít. quinto,que comprende los aa. 164-172.
Todavía en forma integrada, De la Cueva definió elderecho protector de las mujeres y de los menores co-mo la suma de normas jurídicas que tienen por finali-dad proteger especialmente la educación, el desarrollo,la salud, la vida y la maternidad, en sus respectivoscasos, de los menores y de las mujeres, en cuanto tra-bajadores.
II. La ley de 1931 -señala Barajas— se ocupó delas mujeres y de los menores en un e. único; pero lasreformas de 1962 lo escindieron en dos, tal comoocurre en nuestra LFT vigente. Por otra parte, la re-forma al a. 4o. de la C, que dispuso la igualdad del va-rón y la mujer ante la ley, protegiendo la organizaciónde la familia y el derecho a decidir libre y responsable-mente el control de la natalidad, de terminó otras re-formas necesarias y la supresión de los aa. 168 169de la LFT, que limitaban las actividades de la mujertrabajadora y sobre las que se abundará más adelante.
En la antesala del año internacional de la mujer quese celebró en el año de 1975 —refiere De Buen—, sepublicó en el DO de 31 de diciembre de 1974 la re-forma y adición a diferentes ordenamientos legales y,en especial, a los as. 5. frs. IV y XII; 133, fr. 1; 154;155; 159; 166; 167; 170, fr. 1; 423, fr. VII; 501, frs.IH y IV, mi como la fr. XVII del a. 132 de la LFT.
Atentas pues las características (le SU peculiar cons-titución, la mujer se encuentra regulada por un régimenespecial de trabajo que, en principio, protege la gesta-ción (a. 165, LFT). En efecto, este propósito funda-mental, no significa que las limitaciones al trabajo encuestión se refieran a la mujer en cuanto ser humano,sino en tanto que realiza la función de la maternidad.En tal virtud, se prohíbe la utilización de las mujeresen labores insalubres o peligrosas, en trabajo nocturnoindustrial, en establecimientos comerciales después delas diez de la noche o en trabajo extraordinario, cuandose ponga en peligro la salud de la mujer o del producto,bien sea durante la gestación o la lactancia (aa, 123,apartado A, fr. Y de la C y 166, LFT). Cabe advertirque en los supuestos mencionados, la madre trabaja-dora no podrá sufrir perjuicio alguno en su salario,prestaciones y derechos.
III. Con el propósito de preservar el desarrollo nor-mal de la maternidad, se reconocen a la mujer los si-guientes derechos:
No realizar durante el embarazo esfuerzos que re-porten un peligro para la gestión, como pudiera serel levantar, empujar o tirar grandes pesos que pudieranproducir trepidación (aa. 123, apartado A, fr. Y, C y170, fr. 1, LF'T). Disfrutar de un periodo especial dedescanso duarnte seis semanas anteriores y seis poste-riores al parto (a. 123, apartado A, fr. Y, C y 170, fr.II, LFT); habida cuenta que estos periodos podránprorrogarse por todo el tiempo necesario, cuando porcausa del parto o del embarazo, no pudieran trabajar(a. 123, apartado A, fr. Y, C y 170, fr. III, LFT). Du-rante los periodos de descanso percibirán íntegramentesu salario durante un periodo no mayor de sesenta días(a. 123, apartado A, fr. V, C y 170, fr. Y, LFT). En elperiodo de lactancia tendrán dos reposos extraordina-mios por día, de media hora cada uno, para alimentar asus hijos, en el lugar adecuado e higiénico que la em-presa designe (a. 123, apartado A, fr. Y, C y 170, fr.IV, LFT). Tendrán, en su caso, el derecho de retornaral puesto que desempeñaban, siempre que no hubieretranscurrido más de un año posterior a la fecha deiparto (a. 123. apartado A, fr. V, C y 170, fr. VI, LFT).Gozarán, también, del derecho a que se les computendentro de su antigüedad los periodos I1F4 y posnata-les (a. 123, apartado A, fr. U, C y 170, fr. VII, LFT).
A efecto de hacer posible el ejercicio de la libertadde trabajo para las madres trabajadoras, se les garanti-zan servicios de guarderías infantiles que habrán deser prestados por el Instituto Mexicano del Seguro So-
216

cial de acuerdo con su ordenamiento respectivo (a. 171LFT).
Es obligación de los patrones que utilicen el trabajode mujeres, habilitar en las empresas o establecimien-tos, un número suficiente de sillas o asientos a dispo-sición de las madres que trabajan (a. 172 LFT).
IV. Como consecuencia de las movilizaciones femi-nistas durante el gobierno echevcrrista, se reformó laLFT (lo. de marzo de 1975), abrogándose el a. 169que prohibía el trabajo extraordinario para las muje-res, confiriéndoles el derecho a reclamar un doscientospor ciento más, sobre el monto de su salario ordinario.Se adujeron como razones de peso la discriminacióndel trabajo femenino sujeto a un paternalismo exacer-liante \: su (lesIla'/.anhiento irremediable del mercado(le trabajo. Operada la reforma se reduce el derecho delas mujeres que trabajen jornada extraordinaria al pagodel ciento por ciento más sobre el salario ordinario.
Por otra parte, las banderas feministas se ven col-madas, al menos formalmente, en el a. 164 de la leyque a la letra previene: "Las mujeres disfrutan de losmismos derechos y tienen las mismas obligaciones quelos hombres".
V. BIBLIOGRAFIA: ARGUELLES PIMENTEL, Anto-nio, La eficacia real y formal de la nueva Ley Federal del Tra-bajo reformada, México, cd. del autor, 1978; BARAJASMONTES DE OCA, Santiago, "Derecho del trabajo", Intro-ducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. 11;BUEN LOZANO, Néstor de, Derecho del trabajo; 3a. cd.,
México, Porrúa, 1979, t. II; CAVAZOS FLORES, Baltazar,35 lecciones de derecho laboral, México, Trillas, 1982; CUE-VA, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo; Mé-xico. Porr(ia, 1979, t. 1; GHIDINI, Mario, PinIto del lavoro;
ha. cd., Padua, Ccdam, 1978; R.IVA SANSEVERINO, Luisa,
Diritro del lavoro, 13a. cd., Padua, Cedam, 1978; RIVERO,Jean y SAVATIER, Jean, Droit dv travail; 5a. cd., París,Prcsscs Universitaires de France, 1970; SANTORO PASSA-IULLl, France.sco, JVozioni di Diritto del lavoro, 28a. cd.,Nápoles, Jovene, 1976; TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevoderecho del trabajo; teor'a integral, 2a. cd., México, Porrúa,1972.
Héctor SANTOS AZUELA
Multa. 1. (Del latín multa.) Pena pecuniaria consistenteen el pago al Estado de una cantidad de dinero.
II. Mucho se. ha debatido en torno a las notorias in-justicias a que conduce la aplicación de esta especiede sanción pecuniaria, que puede no representar detri-mento sensible alguno para el sujeto dotado de recur-sos econornicos, y sí una grave aflicción para quien
carece de ellos. Son muchos los modos discurridos parapaliar este inconveniente, entre los que cabe mencionarespecialmente el día-malta, adoptado por numerosaslegislaciones penales contemporáneas. Conforme a estesistema se fija un precio diario, según las entradas querecibe el multado, y se establece la pena en un ciertonúmero de días-malta. Con ello se logra que todos loscondenados a la pena de multa sientan el efecto patri-monial de ella con intensidad semejante.
El CP, a diferencia del de 1929, no ha dado acogidaa tal sistema, pero no ha permanecido indiferente alproblema que con él se trata de resolver, En efecto,dispone que en el caso de que el condenado no puedapagar la multa impuesta o pueda pagar sólo una partede ella, el juez deberá fijar, a título de sustitución (yno de apremio), los días que correspondan según lascondiciones económicas del reo, no excediendo decuatro meses (a. 29). Concede, por otra parte, facultada la autoridad a quien corresponda cobrar la malta defijar plazos para el pago por tercias partes. Estos pla-zos fluctúan entre ciento veinte días y seis meses segúnla cuantía de la multa impuesta, siempre que el deudorcompruebe estar imposibilitado de hacer el pago enmenor tiempo (a. 39).
III. La pena de multa puede establecerse como penaúnica o conjuntamente con otras penas. Es muy fre-cuente que se la conmine en la parte especial del có-digo junto a la pena de prisión. Allí se fija, en cadacaso, el límite mínimo y máximo de la multa. Ambasmagnitudes, expresadas hasta época reciente en cifrasdeterminadas en numerario, lo que forzó a su continuamodificación por reformas legales dictadas al ritmo dela depreciación de la moneda, tienden ahora a estable-cerse de modo funcional, por referencia a un númerode veces e1 salario mínimo diario vigente en el DistritoFederal en el momento de cometerse el delito. En al-gunos casos se desentiende la ley de los mínimos y má-ximos y fija el monto de la multa sobre la base de otroselementos, como acontece, verbigracia, cuando el deli-to de imprudencia ocasione un daño en propiedadajena con motivo del transito de vehículos, hipótesisen que, cualquiera sea el valor del daño, la malta al-canza el valor de éste (a. 62 CP).
IV. La obligación de pagar el importe de la maltaes declarada preferente por la ley y debe cubrirse pri-mero que cualquiera otra de las obligaciones persona-les cinc se hubieren contraído con posterioridad al de-lito (a. 33 CP). Si de la multa deben responder variaspersonas que han cometido el delito, el juez debe fijar
217

la multa para cada uno de los delincuentes, según suparticipación en el hecho delictuoso y sus condicioneseconómicas (a. 36 CP). El importe de la multa cedeen favor del Estado (a. 35 CP).
Los jueces están facultados para sustituir a su pru-dente arbitrio,, en favor del delincuente primario, lapena de prisión no mayor de un año por la de multa.En tal caso deben, empero, expresar los motivos deesa decisión, tomando en cuenta¡ as circunstancias per-sonales del condenado ylos móviles de su conducta, asícomo las circunstancias del hecho punible (a. 74 CP).
Si el delito sólo merece multa, la acción penal pres-cribe en un año (a. 104 CP). Igual es el plazo para laprescripción de esta especie de sanción pecuniaria(a. 113 CP), prescripción que sólo se interrumpe porel embargo de bienes para hacerla efectiva.
Y. BIBLIOGRAFIA: CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl,Derecho penal mexicano, México, Porrúa, 1974: ZAFFARO-NI, E. R., Manual de derecho penal; 2a. cd.. Buenos Aíres,Ediar, 1979.
Alvaro BUNSTER
Múltiple imposición. 1. La múltiple imposición es elefécto originado por la acción concurrente de autori-dades fiscales de distintos niveles de imposición, queejercen su facultad impositiva sobre la misma materia.
II. Impuestos que aisladamente considerados pue-den ser equitativos, sumados es imposible que lo sean.Por lo mismo es necesario tomar medidas que neutra-licen o cuando menos atenúen la múltiple imposición.Estas medidas por una parte implican el reconocimien-to por parte del nivel impositivo superior de la facul-tad del nivel impositivo inferior de financiar las acti-vidades de interés público que le son propias; por otraparte entrañan la aceptación de que la capacidad eco-nómica de un contribuyente para efectos del tributoaplicable en el nivel impositivo superior se ve modifi-cada por el pago de los impuestos aplicados por el ni-vel impositivo inferior, ya que son gastos ineludiblesen el desarrollo de la actividad económica de dichaspersonas. En tanto que las medidas a que se ha hechoreferencia representan una merina para tos recursos delnivel impositivo superior, resultan difíciles de tomar.
En el ámbito internacional tales medidas por lo ge-neral se establecen en tratados internacionales, (IUC
parten de la base de que ambas partes contratantesson iguales, lo cual no es cierto, porque el ser sobera-nos no las equipara económicamente cuando se trata
de acuerdos entre países desarrollados y subdesarro-llados. El articulado que con el pretexto de obtenerefectos neutrales se base en la reciprocidad, de hechobeneficia a los países exprrtadores de capital, que alobtener de los países importadores del mismo la re-nuncia a aplicar impuestos, o el asentimiento a hacer-lo dentro de ciertos límites —aunque se concede elmismo derecho al país subdesarrollado— se adjudicanel derecho de gravar los ingresos que originan los un-puestos sin ninguna o con una mínima reducción.
Pero cuando se trata de niveles de imposición den-tro de un mismo sistema fiscal es posible —e impres-cindible— considerar dicho sistema como un todo ydar coherencia a sus distintos elementos armonizandolos niveles de imposición.
Los términos superior e inferior no denotan aquínecesariamente una idea de jerarquía. Puede existirésta si el conflicto se da entre dos autoridades, suje-tas ambas a la misma norma legal, la cual da a una deellas un ámbito más extenso; pero la misma situaciónpuede dame entre autoridades no sujetas a uia normade esa naturaleza, entre las cuales la situación de con-flicto derivada de la múltiple imposición la determinael hecho de que la situación económica de una deellas —o de ambas, y entonces la acción es recíproca—le permite influir en la esfera impositiva de la otra.
III. Las medidas que pueden aplicarse para neutra-lizar o atenuar la múltiple imposición, son el créditocontra impuestos, la deducción, la participación y lascuotas adicionales.
1) Crédito. El crédito es una reducción del impues-to correspondiente al nivel impositivo superior, por elimpuesto previamente cubierto en el nivel impositivoinferior, que permite considerar la capacidad contri-butiva en relación con la carga fiscal total. General-mente se establece en relación con el mismo tipo degravámenes; pero puede concederse por tributos dis-tintos.
Las modalidades que puede adoptar el crédito son;crédito por porcentaje, crédito por cifra tope, créditopor el total del impuesto pagado, crédito por porcen-taje hasta una cifra tope, crédito graduado y créditopositivo-negativo.
a) Crédito por el total del impuesto pagado en el ni-vel impositivo inferior. El gravamen cubierto en el nivelimpositivo inferior es la misma cantidad que se acre-dita contra el impuesto correspondiente al nivel impo-sitivo superior. El resultado es completamente neutral;los contribuyentes pagan en el nivel impositivo supe-
218

rior únicamente la diferencia entre el impuesto esta-Mecido por y el que previamente fue cubierto enel nivel impositivo inferior.
b) Crédito por un porcentaje del impuesto por pa-gar en el nivel impositivo superior. El tributo por pagaren el nivel impositivo superior es mayor que en el pri-mer caso, ya que sólo se acredita un porcentaje delmismo.
e) Crédito por cantidad tope. Los contribuyentesque tributan en los renglones inferiores y medios de latarifa resultan mas favorecidos, ya que alcanzan a de-ducir el total de los impuestos previamente cubiertos.A medida que ascienden los impuestos —por el au-mento de los ingresos— la cantidad tope va represen-tando un porcentaje cada vez menor de los mismos.
d) Crédito por porcentaje hasta una cifra tope. Secombinan los dos anteriores procedimientos. Larecau-dación es mayor para el nivel impositivo superior; enlos niveles inferiores y medio representa el créditosólo un porcentaje del impuesto pagado; en los últimosrenglones sujetos a la cifra tope, el impuesto pagadoque resulta acreditable va disminuyendo conforme latarifa se eleva.
e) Crédito graduado. Se concede en porcentajes de-crecientes según aumenta el adeudo fiscal —y la capa-cidad contributiva—. Favorece a los contribuyentes demenores ingresos, ya que es acreditable el impuestototal del nivel inferior en los primeros renglones de latarifa y va reduciéndolos conforme ésta aumenta.
1) Crédito positivo-negativo. En los pr&edimientosanteriores el que la cantidad acreditada exceda al im-puesto cubierto en el nivel impositivo inferior, no sig-nifica que el contribuyente tenga derecho a una devo-lución en el nivel impositivo superior; la reducción delimpuesto correspondiente en este nivel sólo opera siel impuesto previamente pagado es cuando menosigual a la cantidad que se acredita. Aplicando el pro-cedimiento de crédito positivo-negativo sí existe de-volución en el caso de que la cantidad acre.Jitable ex-ceda del impuesto previamente pagado.
2) Deducción. La deducción es la sustracción delimpuesto pagado en el nivel impositivo inferior, del in-greso bruto obtenido en el nivel impositivo superior.Esto le significa una disminución en la recaudación,no sólo porque al disminuir la base gravable se reduceel impuesto correspondiente, sino porque la combina-ción de los dos impuestos, especialmente si el del nivelimpositivo inferior también es progresivo, reduce laprogresividad total del sistema fiscal.
La deducibilidad de los impuestos ayuda a reducirla competencia que se desarrolla entre las distintasáreas del nivel inferior que tiende a reducir rus gravá-menes para atraer a las industrias, ya que siendo dedu-cibles del impuesto del nivel impositivo superior tienenmenos influencia en las decisiones de la empresa. Ac-túa así como un instrumento de coordinación quetiende a ayudar a reducir las diferencias entre las dis-tintas áreas del nivel impositivo inferior.
3) Participación. Este método consiste en la distri-bución hecha por el nivel impositivo superior a las dis-tintas áreas del nivel impositivo inferior, de un ciertoporcentaje en los ingresos percibidos por un tributodeterminado o del total del impuesto, de acuerdo conlo recaudado en cada una de dichas áreas. Requiereun control centralizado, ya que el nivel impositivo su-perior es el que generalmente realiza la estructuración,administración y recaudación del impuesto, del cualel nivel impositivo inferior recibe una porción de laque puede disponer libremente sin haber corrido elriesgo ni la responsabilidad de aplicar el impuesto, nihaber incurrido en ningún gasto para obtenerlo.
4) Tasas adicionales. Consiste en la fijación de ta-sas fiscales por parte del nivel impositivo inferior, quese añaden a las existentes para el pago del impuestodel nivel impositivo superior. En este caso, el nivelimpositivo superior actúa meramente como recauda-dor por cuenta del nivel impositivo inferior, ya quees éste el que determina las tasas o cantidades que de-ben cobrarse por su Cuenta —excepto si el nivel im-positivo superior le fija porcentaje o cifra tope—, y elnivel impositivo superior se limita a desarrollar el tra-bajo administrativo, a menos que éste quede bajo laresponsabilidad del nivel impositivo inferior por con-venirse de esta manera.
v. IMPOSJCION ESTATAL, INIPOSICION MUNICIPAL.
IV, BIBLIOGRAFIA: CI-IAPOY BONIFAZ, Dolores Bea-triz, Problemas derivados de la múltiple imposición interna-cional e interestatal, México, UNAM, 1972; id., Veinte añosde evolución de la imposición de los rendimientos de capital(1956.1972), México, UNAM, 1977; id., "Particularidadesdel régimen tributario en nuestro sistema fiscal", Elfederalis-mo en sus aspectos educativos y financieros, México, UNAM,1976; id, "Coordinación y colaboración intergubernamentalen materia fiscal", Anuario Juridico, México, VI, 1979; Ho.YO, Roberto, "Las participaciones en la coordinación fiscal",Investigación Fiscal, México, núm. 3, mayo-junio de 1982;MAXWELL, James A., Tax Cred ita. Intergovernmental FiscalRelations, Washington, D.C., The Brokings Institution, 1962;
219

OWENS, Eliaabeth A., Tite Foreign Tax Credit, Carnbridge,The Law School of Harvard University, 1961.
Dolores Beatriz CHAPOY BONIFAZ
Municipio. 1. (Del latín municipium.) Ea la organiza-ción político-administrativa que sirve de base a la divi-sión territorial y organización política de los estados,miembros de la federación. Integran la organizaciónpolítica tripartita del Estado mexicano, municipios,estados y federación.
Responde el municipio a la idea de una organiza-ción comunitaria, con gobierno autónomo que nacepor mandato de la C expresado en el a. 115. Confor-me a esta base jurídica suprema, el sistema jurídicomunicipal se crea por el cuerpo legislativo de los esta-dos, sin que los municipios puedan dictar ana propiasleyes. Es la ley orgánica municipal, comúnmente asídenominada, expedida por la legislatura de cada Esta-do, la que regula las otras dos potestades políticaspropias a todo gobierno, la administrativa y lajudicial.
Debido, seguramente, a que el municipio tiene su-primida su potestad legislativa, disminuida y subordi-nada la judicial y sólo se presenta a los ojos de la co-munidad con su potestad administrativa, responsablefundamentalmente de la administración y gestión delos servicios públicos, es que la doctrina mexicana veen él una forma de organización administrativa des-centralizada por región o territorial, Gabino Fraga di-ce: "el municipio es una forma en que el Estado des-centraliza los servicios públicos correspondientes auna circunscripción territorial determinada" (p. 219).Andrés Serra Rojas, afirma: "la forma mas caracterís-tica de la descentralización regional en el derechoconstitucional y administrativo mexicano, ea el mini-cipio" (p. 590). En cambio, Moisés Ochoa Campos enuna perspectiva más amplia y complete entiende almunicipio como: "la forma, natural y política a la vez,de organización de la vida colectiva, capaz de asegurarbajo una forma democrática, el ejercicio total de lasoberanía popular" (p. 14). Esta última acepción, si-gue el jurista germano Otto Gonnenwein, en su Dere-cho municipal alemán.
II. Organos de gobierno municipal. Organo ejecutivode gobierno del municipio es el ayuntamiento, siem-pre lo ha sido, de 1917 a la fecha. Las autoridadesprincipales que integran este órgano son: el presiden-te municipal o alcalde, los regidores y los síndicos. Nose refirió a estas autoridades la C al entrar en vigor el
lo. de mayo de 1917, sino hasta la reforma que sufrióen 1933 (DO 29 de abril de 1933).
Las tres autoridades, por mandato constitucional,son de elección popular directa, y a partir de la refor-ma constitucional de 1933 se prohibió su reelecciónpara el periodo inmediato. Así lo prevé en pfo. segun-do de la fr. E, del a. 115, de Ea C.
Este cuerpo administrativo dura en funciones tresaños. No se previene este lapso en la C, se recoge co-múnmente en cada una de las constituciones de los es-tados. Las autoridades y procedimientos electoralesse regulan en la ley electoral que expide el órgano le-gislativo de los mismos estados. Es muy precaria laautonomía política de los municipios, resultado prin-cipal de su todavía no conquistada autonomía eco-nómica.
En la Constitución de cada estado, se fijan los requi-sitos que deben reunirse para ser miembro del ayunta-miento. De ese ordenamiento y de la ley orgánica mu-nicipal, nace la determinación de los jueces municipa-les, cuyas resoluciones están sujetas en su mayoría ala revisión del tribunal superior del estado o, en su ca-so, por violación a las garantías individuales, a la delos tribunales judiciales federales a través del juiciode amparo.
III. Competencia administrativa del municipio. In-tegran la competencia del ayuntamiento las atribucio-nes que fija principalmente el a. 115 de la C. De 1917a 1982, la C no delimitó la competencia municipal,salvo pocos as. como son el 3o., el 36, el 41, el 73, el117 y el 130, que establecen atribuciones administra-tivas no exclusivamente para los municipios, sino enforma concurrente o coincidente con la federación ylos estados.
A partir de la reforma ¡1115 constitucional, publi-cada en el DO de 3 de febrero de 1983, se introducepor vez primera el acotamiento de las materias quepertenecen a los municipios, se listan los campos que seconsideran de naturaleza municipal y en loe cuales nopodrá haber leyes estatales ni federales. Antes de esareforma, prácticamente la competencia de los munici-pios dependía de la ley que expidiera el congreso lo-cal del Estado. Los textos que producen el cambioson las frs. II, pfo. segundo, y III, y que previenen:
"Artículo 115. II. Los municipios estarán investi-dos de personalidad jurídica y manejarán su patrimo-nio conforme ala ley.
Los ayuntamientos poseerán facultades para expe-dir de acuerdo con las bases normativas que deberán
-
220

establecer las Legislaturas de los Estados, los bandosde policía y buen gobierno y los reglamentos, circula-res y disposiciones administrativas de observancia ge-neral dentro de sus respectivas jurisdicciones.
III. Los municipios, con el concurso de los Estadoscuando así fuere necesario y lo determinen las leyes,tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:
a) Agua potable y alcantarillado.b) Alumbrado público.e) Limpia.d) Mercados y centrales de abasto.e) Panteones.f) Rastro.g) Calles, parques y jardines.h) Seguridad pública y tránsito, ei) Los demás que las Legislaturas locales determinen
según las condiciones territoriales y socio-económicasde los municipios, así como su capacidad administra-tiva y financiera.
Los municipios de un mismo Estado, previo acuer-do entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley,podrán coordinarse y asociarse para la timés eficaz pres-tación de los servicios públicos que les corresponda".
Es seguro que muchos de los servicios públicos quese apuntan, ya pertenecían a los municipios por deci-sión de la ley local; pero ahora no queda al arbitrio deésta fijarlos, excepto que decida adicionar otros aaquellos que fija el mandato constitucional federal.
La reforma de 1983 es el renacimiento del munici-pio libre que, idearon los diputados constituyentes deQuerétaro en 1916-1917 y que ahora empieza su vidade real autonomía.
W. Autonomía hacendaria del municipio. Fue laautonomía económica, el aspecto municipal que máspreocupó al Congreso Constituyente y que originó losmas importantes debates acerca de su texto, el a. 115.Libertad política del municipio sólo si existe autono-mía económica en el municipio, subrayaron los dipu-tados constituyentes.
Sexenio tras sexenio de gobierno federal, la auto-nomía económica del municipio ha sido tópico de lasprimeras promesas nacionales. Los empeños políticossin embargo no han sido suficientes y el municipio harecibido estímulos, ayudas, participaciones, por desig-nio de la autoridad federal, pero sin conseguir el do-minio de sus propias fuentes de ingresos ni las bastan-tes para su desarrollo social y político independiente.
Parásita cada vez más de la hacienda pública federala través del sistema de participación en impuestos fe-derales, regulado por la Ley de Coordinación Fiscal,la hacienda municipal parece encontrar una suerte dis-tinta en la reforma de 1983 al 115, precitada, que im-planta la fuente de recursos propios del municipio. Elnuevo texto dice:
IV. Los municipios administrarán libremente suhacienda, la cual se formará de los rendimientos delos bienes que les pertenezcan, así como de las contri-buciones y otros ingresos que las legislaturas establez-can a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasasadicionales, que establezcan los Estados sobre la pro-piedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,consolidación, traslación y mejora así corno las quetengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con elEstado para que éste se haga cargo de algunas de lasfunciones relacionadas con la administración de esascontribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubier-tas por la Federación a los Municipios con arreglo alas bases, montos y plazos que anualmente se deter-minen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servi-cios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de loEstados para establecer las contribuciones a que se re-fieren los incisos ay e, ni concederán exenciones enrelación con las mismas. Las leyes locales no estable-cerán exenciones o subsidios respecto de las mencio-nadas contribuciones, en favor de personas físicas omorales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólolos bienes del dominio público de la Federación, de losEstados o de los Municipios estarán exentos de dichascontribuciones.
Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyesde ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuen-tas públicas. Los presupuestos de egreso serán aproba-dos por los ayuntamientos con base en sus ingresosdisponibles".
Ahora, la hacienda municipal no dependerá más delas contribuciones que discrec ionalm ente fije la leydel Estado, esta última se ceñirá a la norma contitu-cional transcrita. El a. 115, reformado, establece lasbases firmes para consolidar auténtica y realmente laautonomía hacendaria del municipio frente a los go-biernos de los estados y de la federación.
221

Y. BIBLIOGRAFIA: AZCARATE, Gumeraindo de, Mu.nicipalumo y regionalismo. Madrid, Editorial Instituto de Es-tudios de Administración Local, 1979; FRAGA, Gabino, De-recho administrativo; 22a. cd., México, Porrúa, 1982; CON-NENWE1N, Otto, Derecho municipal alemán; trad. de M.Sacas Sagaseta, Madrid, Editorial Instituto de Estudios deAdministración Local, 1967; OCHOA CAMPOS, Moisés, LaReforma municipal; 2a. cd., México, Porrúa, 1968;POSADA,Adolfo, Escritos municipalistas y de la vida local, Madrid,Editorial Instituto de Estudios de Administración Local,1979; SERRA ROJAS, Andrés, Derecho administrativo; 9a.cd., México, Porrila, 1979, t. 1; UNA RAMIREZ, Felipe,Derecho constitucional mexicano; lOa. cd.. México, Porrúa,1970.
Alfonso NAVA NEGRETE
Mutualidades, y. SOCIEDADES MUTUALISTAS.
Mutuo. I. (De¡ Latín matuus.) A la luz de los aa. 2384y 2393 del CC, "el mutuo es un contrato por el cualel mutu ante se obliga a transferir la propiedad de unasuma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuata-rio, quien se obliga a devolver otro tanto de la mismaespecie y calidad", con la posibilidad de estipular elpago de un interés.
En el mutuo la cosa se considera que ha mudadode dueño; es decir, la propiedad se ha transmitido aaquel que la recibe y aun cuando en el derecho roma-no el mutuo es un contrato real y recibía la denomi-nación de préstamo de consumo, el legislador mexica-no Lo estima un contrato consensual.
H. Son objeto de este contrato las cosas consumi-bles y fungibles; usualmente recae en el dinero, peropodría ser objeto del contrato cosas diversas del dine-ro, como las semillas y otros productos del campo.
El Código Civil del 1884 reglamentaba bajo elnombre de préstamo dos categorías de contratos: elmutuo y el comodato, siendo éste un préstamo de usoy aquel un préstamo de consumo gratuito o a interés,de cosa fungible, con obligación de devolver otro tan-tu del mismo género o calidad (a. 2661 del Código Ci-vil de 1884); el CC, al clasificar los contratos por suobjeto, considera al mutuo como un contrato traslati-vo de la propiedad. Su objeto consistiría en una obli-gación de dar (a. 2011 CC), pues el mutu ante tendrá laobligación de transmitir el dominio y el mutuatariola de pagar la cosa debida. Cuando fueren objeto delmutuo cosas diversas de dinero, si no fuere posible almutuatario restituir en género, la ley faculta la resti-tución en su valor en dinero (a. 2388 CC).
III. El contrato en cuanto a su clasificación es prin-cipal, puesto que subsiste por sí solo; algunos autoreslo consideran como sinalagmático o bilateral, pero en-tregada la cantidad objeto del mutuo no existe másobligación que la de restituirla. A la Luz de nuestro CCel mutuo por su naturaleza es gratuito, mas el legisla-dor faculta para que se puedan estipular intereses. Esun típico contrato consensual puesto que no requiereninguna formalidad para su eficacia.
Aun estimando que el contrato de mutuo puedaclasificarse como unilateral, en la realidad económicaéste no surge sino hasta la entrega de la cosa y la obli-gación del niutuatario a restituir otro tanto de la mis-ma especie y calidad. Si se pactase el pago de intere-ses y el deudor incumpliese en alguno de los pagos, elmutuante puede dar por terminado el contrato porla pérdida del beneficio del término en función de lamora, pero siempre que después de contraída la obli-gación el deudor resultara insolvente (a. 1959, fr. 1,CC).
IV. El mutuo puede ser civil o mercantil, siendo elprimero el del derecho común y el segundo aquel quese contrae en el concepto y con expresión de que lascosas prestadas se destinan a actos de comercio (a.358 del CCo.).
Puede también ser mutuo simple o a interés.El fundamento por el cual el legislador faculta pa-
ra que el mutuante pueda convenir con el mutuatarioen el pago de un interés se encuentra en la razón eco-nómica del exceso o escasez del dinero. Si nada se di-jera sobre el valor del interés, el legislador lo presumeen un nueve por ciento anual; pero las partes puedenconvenir un interés diferente al señalado por el textoy éste recibe el nombre de interés convencional.
El legislador mexicano consagra una serie de pro-tecciones a favor del mutuatario cuando el interés seatan desproporcionado que haga fundadamente creerque se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexpe-riencia o de la ignorancia del deudor, facultando aljuez para reducir, con el ejercicio de la acción corres-pondiente, equitativamente, el interés hasta el tipolegal. Lo faculta asimismo para dar por concluido elcontrato cuando después de seis meses contados des-de que se celebró éste, el deudor pueda reembolsar elcapital dando aviso al acreedor con dos meses de an-ticipación, con el pago de los intereses vencidos.
Finalmente en favor del deudor, el legislador pro-híbe la figura del anatocismo por virtud del cual seconvenga de antemano que los intereses se capitalicen
222

y produzcan intereses, y da potestad al deudor parapagar devolviendo una cantidad igual a la recibidaconforme a la ley monetaria vigente al tiempo que sehaga el pago; es decir, que si se pacta que el pago debehacerse en moneda extranjera el deudor tendrá la po-sibilidad de pagar con esa moneda o con el equivalen-te en moneda nacional.
V. BIBLLOGRAFIA: LOZANO NORIEGA, Francisco,Cuarto curso de derecho civil; contratos; 2a. cd., México.
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1970;ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. VI,vol. 1, De los contratos; 3a. cd., México, Porrúa, 1976; SAN-CHEZ MEDAL, Ramón, De los contratos civiles; Sa. cd., Mé-xico, Porrúa, 1980.
José de Jesús LOPEZ MONROY
N
Nación. 1. (Del latín natio-onis: conjunto de personasque tienen una tradición común.) El concepto de na-ción ciertamente no se determina por la raza, el idio-ma o la geografía, aunque son factores importantes enla construcción del sentimiento nacional, así comotambién lo es la conciencia de un pasado común.
En la idea de nación se encuentra el pensamientode fidelidad no solamente al Estado sino a otros valo-res como los de carácter cultural.
Para Renán la nación es "la voluntad de vivir jun-tos", el "plebiscito de todos los días".
Para Albertini y Roasolillo, la idea de nación tienela función de crear y mantener una conducta de fideli-dad de las personas hacia el Estado. Así, la nación esla ideología de un tipo de Estado, del Estado burocrá-tico centralizado.
Para Ortega y Gasset lo que individualiza al concep-to nación es el futuro común, el pensamiento de quela nación debe seguir existiendo, que debe continuarteniendo una proyección para el futuro.
Esta idea de Ortega y Gasset ha sido retomada porvarios autores. Así, Burdeau afirma que la nación es elsentimiento de solidaridad que une a los individuos ensu deseo de vivir juntos; importante en la conforma-ción de este sentimiento son: la raza, la lengua, la reli-gión, la historia común, el hábitat; pero lo específicode la nación se encuentra en un sueño futuro compar-tido. 'Pero silos miembros del grupo están unidos noes tanto por el pasado que evocan como por los pro-yectos que abrigan sobre el futuro. La nación es con-
tinuar siendo lo que se ha sido; es, pues, incluso a tra-vés de la unión con el pasado, una representación delfuturo".
II. El concepto de nación es más amplio que el deEstado porque el primero abarca muchos aspectos de lavida del hombre, mientras el segundo es el órganocreador y aplicador del derecho.
Las instituciones políticas modernas se basan en lanación, en la existencia de millones de seres asentadosen un territorio y que tienen una unidad social.
La nación en múltiples casos ha precedido al Esta-do, como aconteció claramente en Alemania e Italia.Esto hace que nos preguntemos —tal y como lo reali-za André Llauriou— si a toda nación debe y puede co-rresponder un Estado, ya que existen naciones dividi-das en vatios Estados y naciones diferentes reunidasen la estructura jurídico-política de un Estado, lo queha motivado que bajo la bandera de la nación se hanllevado a cabo guerras, hecho revoluciones y modifi-cado grandemente el mapa político del globo terrestre.
Ahora bien, no hay que olvidar que el Estado ha si-do también en cantidad de ocasiones uno de los facto-res decisivos en la formación de la nación al ayudar acrear y promover la solidaridad entre ese grupo hu-mano.
Con todos los elementos expuestos podemos carac-terizar a la nación como el grupo de hombres, general-mente grande, unido por sentimientos de solidaridady de fidelidad que ayudan a crear una historia común ypor datos como la raza, la lengua y el territorio, y quetiene el propósito de vivir y de continuar viviendo jun-tos en el futuro.
III. La C de 1917 se refiere en 26 ocasiones al tér-mino nación, sin contar las expresiones contenidas enlos aa. 117, fr. VIII y 123, fr. XXVI, que se refieren aEstados extranjeros ni las expresiones de: SupremaCorte de Justicia de la Nación y Poder Ejecutivo de laNación.
Sólo el a. 27 habla en 16 ocasiones de nación.El término nación empleado en la C tiene dosacep-
ciones:a) Nación como sinónimo de la unidad del Estado
Federal, de México y de República. Como ejemplospodemos señalar el a. 25, pfo. tercero; "Al desarrolloeconómico nacional concurrirán, con responsabilidadsocial, el sector público, el sector social y el sectorprivado, sin menoscabo de otras formas de actividadeconómica que contribuyan al desarrollo de la nación".La fr. V del a. 37 establece que la nacionalidad me-
223

y produzcan intereses, y da potestad al deudor parapagar devolviendo una cantidad igual a la recibidaconforme a la ley monetaria vigente al tiempo que sehaga el pago; es decir, que si se pacta que el pago debehacerse en moneda extranjera el deudor tendrá la po-sibilidad de pagar con esa moneda o con el equivalen-te en moneda nacional.
V. BIBLLOGRAFIA: LOZANO NORIEGA, Francisco,Cuarto curso de derecho civil; contratos; 2a. cd., México.
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1970;ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. VI,vol. 1, De los contratos; 3a. cd., México, Porrúa, 1976; SAN-CHEZ MEDAL, Ramón, De los contratos civiles; Sa. cd., Mé-xico, Porrúa, 1980.
José de Jesús LOPEZ MONROY
N
Nación. 1. (Del latín natio-onis: conjunto de personasque tienen una tradición común.) El concepto de na-ción ciertamente no se determina por la raza, el idio-ma o la geografía, aunque son factores importantes enla construcción del sentimiento nacional, así comotambién lo es la conciencia de un pasado común.
En la idea de nación se encuentra el pensamientode fidelidad no solamente al Estado sino a otros valo-res como los de carácter cultural.
Para Renán la nación es "la voluntad de vivir jun-tos", el "plebiscito de todos los días".
Para Albertini y Roasolillo, la idea de nación tienela función de crear y mantener una conducta de fideli-dad de las personas hacia el Estado. Así, la nación esla ideología de un tipo de Estado, del Estado burocrá-tico centralizado.
Para Ortega y Gasset lo que individualiza al concep-to nación es el futuro común, el pensamiento de quela nación debe seguir existiendo, que debe continuarteniendo una proyección para el futuro.
Esta idea de Ortega y Gasset ha sido retomada porvarios autores. Así, Burdeau afirma que la nación es elsentimiento de solidaridad que une a los individuos ensu deseo de vivir juntos; importante en la conforma-ción de este sentimiento son: la raza, la lengua, la reli-gión, la historia común, el hábitat; pero lo específicode la nación se encuentra en un sueño futuro compar-tido. 'Pero silos miembros del grupo están unidos noes tanto por el pasado que evocan como por los pro-yectos que abrigan sobre el futuro. La nación es con-
tinuar siendo lo que se ha sido; es, pues, incluso a tra-vés de la unión con el pasado, una representación delfuturo".
II. El concepto de nación es más amplio que el deEstado porque el primero abarca muchos aspectos de lavida del hombre, mientras el segundo es el órganocreador y aplicador del derecho.
Las instituciones políticas modernas se basan en lanación, en la existencia de millones de seres asentadosen un territorio y que tienen una unidad social.
La nación en múltiples casos ha precedido al Esta-do, como aconteció claramente en Alemania e Italia.Esto hace que nos preguntemos —tal y como lo reali-za André Llauriou— si a toda nación debe y puede co-rresponder un Estado, ya que existen naciones dividi-das en vatios Estados y naciones diferentes reunidasen la estructura jurídico-política de un Estado, lo queha motivado que bajo la bandera de la nación se hanllevado a cabo guerras, hecho revoluciones y modifi-cado grandemente el mapa político del globo terrestre.
Ahora bien, no hay que olvidar que el Estado ha si-do también en cantidad de ocasiones uno de los facto-res decisivos en la formación de la nación al ayudar acrear y promover la solidaridad entre ese grupo hu-mano.
Con todos los elementos expuestos podemos carac-terizar a la nación como el grupo de hombres, general-mente grande, unido por sentimientos de solidaridady de fidelidad que ayudan a crear una historia común ypor datos como la raza, la lengua y el territorio, y quetiene el propósito de vivir y de continuar viviendo jun-tos en el futuro.
III. La C de 1917 se refiere en 26 ocasiones al tér-mino nación, sin contar las expresiones contenidas enlos aa. 117, fr. VIII y 123, fr. XXVI, que se refieren aEstados extranjeros ni las expresiones de: SupremaCorte de Justicia de la Nación y Poder Ejecutivo de laNación.
Sólo el a. 27 habla en 16 ocasiones de nación.El término nación empleado en la C tiene dosacep-
ciones:a) Nación como sinónimo de la unidad del Estado
Federal, de México y de República. Como ejemplospodemos señalar el a. 25, pfo. tercero; "Al desarrolloeconómico nacional concurrirán, con responsabilidadsocial, el sector público, el sector social y el sectorprivado, sin menoscabo de otras formas de actividadeconómica que contribuyan al desarrollo de la nación".La fr. V del a. 37 establece que la nacionalidad me-
223

xicana se pierde: "Por ayudar, en contra de la nación,a un extranjero, o a un gobierno extranjero en cual-quier reclamación diplomática o ante un tribunal in-ternacional". El a. 51 indica que: "La Cámara deDiputados se compondrá de representantes de la na-ción. . .", y
b) Nación como sinónimo de federación, entendidoeste término como uno de los dos órdenes jurídicosque se derivan de la Constitución del país. Como ejem-plos podemos señalar el pfo. sexto del a. 27 que seña-la: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hi-drógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de mineralesradiactivos, no se otorgarán concesiones ni contra-tos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otor-gado y la nación llevará a cabo la explotación de esosproductos". En el propio a. 27 se indica que: "Co-rresponde exclusivamente a la nación generar, condu-cir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctri-ca que tenga por objeto la prestación de serviciopúblico" y que: "El ejercicio de las acciones que co-rresponden a la nación, por virtud de las disposicionesdel presente artículo, se hará efectivo por el procedi-miento judicial".
La propia C se refiere a lo nacional en múltiplesocasiones y así encontramos expresiones como terri-torio nacional, propiedad nacional, desarrollo nacio-nal, soberanía nacional, ejército, marina de guerra yfuerza aérea nacionales, interés nacional, social y na-cionalmente necesarios, mercancía nacional, efectosnacionales, economía nacional, asuntos políticos na-cionales y producción nacional.
La misma C en el a. 3o., al referirse a la educación,indica lo que entiende por nacional: la comprensiónde nuestros problemas, el aprovechamiento de nues-tros recursos, la defensa de nuestra independencia po-lítica, el aseguramiento de nuestra independenciaeconómica y la continuidad y el acrecentamiento denuestra cultura.
IV. En el a. 27, pfo. noveno, inciso II, dispone quela nación debe ser representada por el gobierno fede-ral y aunque gramaticalmente sólo se está aludiendo aun caso específico, se establece un criterio al respecto,criterio sobre el cual la SCJ ha profundizado para pee-ciarlo. Citemos algunas ejecutorias:
a) "Ejecutivo federal. Tiene un doble carácter: co-mo representante de la persona moral que se llamaNación, o sea de la Federación Mexicana, y como re-presentante de uno de los tres Poderes en que el pue-blo deposita su soberanía". Juicio sumario contra la
Secretaría de Agricultura y Fomento, Compañía Cons-tructora I{ichardson, S.A., 23 de enero de 1922.
b) "El artículo 27 constitucional, al hablar de laNación, se refiere a la Federación constituida por laspartes que la integran, y no a los Estados, pues nopudo confundir el interés del país, con el de uno desus componentes; y además, los Estados no son los ór-ganos constitucionales por medio de los cuales expre-sa su voluntad la Nación". Amparo civil en revisión,Carlos Robles, 17 de mayo de 1929.
c) "Las Legislaturas de los Estados carecen de fa-cultades para expedir leyes que impongan modalida-des a la propiedad privada, porque esto corresponde ala Nación, representada por el Gobierno Federal".Amparo administrativo en revisión, Manuel LópezBurgos y Hermanos, 13 de septiembre de 1930.
d) "La Nación no puede ser confundida con unaEntidad Federativa y los funcionarios de un Estadono son, por consiguiente, los que representan a la Na-ción, que es única y que está representada por sus ór-ganos federales". Amparo administrativo en revisión,Manuel Iturriaga, 26 de marzo de 1935.
y. ESTADO, LIBERTAD DE ENSEÑANZA.
Y. BIBLIOGRAFIA: BOBBIO,Norberto,y MATTEUCCI,Nicola, Diccionario de poUtica, L-Z; trad. de Raúl Crisafio,Alfonso García, Mariano Martín y Jorge Tula, México, SigloVeintiuno, 1982; BURDEAt3, Georges, Derecho constitucio-nal e instituciones políticas; trad. de Ramón Falcón Tello,Madrid, Editora Nacional, 1981; CARPIZO, Jorge, La Cons-titución mexkana de 1917; 6a. cd., México, Porrúa-UNAM,1983; HAURI0U, André, Derecho constitucionol e institu-ciones políticas; trad. de José Antonio González Casanova,Barcelona, Ariel, 1971; RECASENS SICHES, Luis, Tratadogeneral de sociología; 5a. ed., México, Porrúa, 1963.
Jorge CARPIZO
Nacionalidad. I. (De nacional y éste del latín natio-onis: nación.) Nacionalidad es el atributo jurídico queseñala al individuo como miembro del pueblo consti-tutivo de un Estado. Es el vínculo legal que relacionaa un individuo con el Estado.
La definición anterior corresponde a un conceptojurídico de nacionalidad, pero el término tiene tam-bién otras acepciones. Desde el punto de vista socioló-gico es el vínculo que une a un individuo con un grupoen virtud de diversos factures: la vida en común y laconciencia social idéntica. La coincidencia entre esteconcepto y el jurídico en la realidad de un Estado su-pone cohesión interna y fuerza, pero no es necesario
224

que. se dé; su viabilidad depende de factores de homo-geneidad que no se presentan con frecuencia.
II. El término nacionalidad ha sufrido una evoluciónen su significado. En el derecho romano natio era elgrupo sociológicamente formado; populus la agrupa-ción de individuos unificados por el derecho. Esta di-ferencia se fue perdiendo posteriormente; la influenciade la idea germánica de la fidelidad al superior quepredominó en la época feudal contribuyó, en parte, aello. La confusión de los términos se hizo absoluta enel tiempo de la Revolución Francesa. Sus connotacio-nes actuales derivan de la época del Congreso de Vie-na; adquirió importancia en la política europea debidoa la influencia de Mancini y de la escuela italiana.
La distinción de los conceptos sociológico y jurídi-co existe desde antiguo; si la confusión de los términosdificulta su comprensión, no la imposibilita. Los fenó-menos a que se refieren ejercen influencia recíprocaentre sí; no es posible desconocerlo, pero esta influen-cia no implica su coincidencia. El enfoque sociológicoprevaleció en un principio; poco a poco se fueron in-dependizando las acepciones hasta ocupar cada una susitio propio.
En el concepto jurídico de nacionalidad puedendistinguirse varios elementos; el Estado, a quien co-rresponde establecer el vínculo es el Estado soberano;el que es sujeto de derecho internacional. Los estadosmiembros de un sistema político complejo, como esuna federación, no pueden atribuir nacionalidad; enocasiones es requisito de esta atribución la que hacepreviamente la entidad federativa, aun cuando desdeel punto de vista internacional, para efectos de su re-conocimiento por terceros, no tiene relevancia.
Por lo que toca al sujeto a quien se atribuye, sólopuede referirse a los individuos, personas físicas. Lanacionalidad supone la integración del pueblo del Es-tado; los medios creados por eJ derecho para lograrsus fines no pueden estar comprendidos; éste es elcaso de las personas morales. La doctrina no es unáni-me a este respecto; algunos autores consideran indis-pensable la atribución de nacionalidad a personas mo-rales como realidades que el derecho no puede ignorar;aun así se ven obligados a reconocer que el términotiene una acepción completamente distinta en este ca-so; no se dan las mismas causas ni las mismas conse-cuencias. Para comprenderlas la definición debeampliarse hasta perder su diferencia específica o com-plicarse hasta perder sus características definitorias.
La atribución de nacionalidad a las cosas encuentra
además otro obstáculo fundamental: éstas no puedenser consideradas sujetos de una relación jurídica. Laaplicación del término en estos casos sólo puede seranalógica. Su admisión en la legislación y en algunaparte de la doctrina desvirtúa los conceptos con resul-tados prácticos muy discutibles.
III. Respecto de la naturaleza jurídica del vínculode nacionalidad se han formulado dos explicaciones;la contractu alista, que supone un pacto entre el Esta-do y el individuo, y la unilateralista que considera alEstado como único determinante de la relación esta-blecida.
Los efectos de la atribución de nacionalidad soninternos e internacionales; en primer término la cons-titución del pueblo del Estado de la que derivan unaserie de deberes y derechos para los sujetos, tales co-mo la posibilidad del ejercicio de los derechos políti-cos, la obligación de prestar servicio militar, el goce yejercicio de todos los derechos establecidos en el sis-tema jurídico; todos és pueden considerarse cornoefectos internos. Desde el punto de vista internacional,la protección diplomática y los beneficios pactadospor los Estados en convenios internacionales.
La nacionalidad posee algunos principios rectores,positivos y negativos, consagrados internacionalm ente.No constituyen derecho positivo; son únicamente re-comendaciones que han sido recogidas en las conven-ciones internacionales y seguidas por los tribunales ensus decisiones.
Entre los positivos el principio de autonomía tieneimportancia especial; la libertad de cada Estado paradeterminar la atribución de su nacionalidad ha sidoreiterada en el Convenio de La Haya de 12-IV-1930 yen diferentes resoluciones del Tribunal Internacionalde Justicia.
La necesidad de que todo individuo cuente conuna nacionalidad, el que se le atribuya sólo una, la li-bertad para cambiar su nacionalidad y la prohibiciónde privar arbitrariamente al sujeto de su nacionalidadque emanaron de la Conferencia del Instituto de De-recho Internacional en Cambridge en 1895, se encuen-tran plasmados en la Convención mencionada y en laDeclaración Universal de Derechos del Hombre de1948, entre otros.
Respecto de los negativos, los más importantes sonla prohibición de regular la nacionalidad de individuosde un Estado distinto y la de otorgarla cuando noexista una conexión real del individuo con el Estado.
Los Estados son generalmente cuidadosos en obser-
225

var estos principios; algunos de los problemas sobrenacionalidad han disminuido; sin embargo, existentodavía muchos conflictos, tanto positivos como ne-gativos, debido a los sistemas adoptados para su atri-bución, para su cambio y para su pérdida. Los trata-dos sobre Ja materia son escasos. Las resoluciones detribunales internacionales al respecto dan preferenciaal principio de autonomía, aun cuando limiten losefectos de la nacionalidad atribuida en violación alos principios del derecho internacional (véase el casoNottebhom resuelto por el Tribunal de La Haya el 18de noviembre de 1953).
IV. La nacionalidad se atribuye de manera origina-ria o derivada. Es originaria cuando los factores quese toman en consideración están directamente rela-cionados con el nacimiento del sujeto; es derivadacuando supone un cambio de la nacionalidad de ori-gen. En el primer caso se busca que todo individuotenga una nacionalidad desde el momento en que na-ce, ya que desde entonces puede establecerse una vin-culación propia con el Estado; en el segundo se atiendeal principio de libertad del individuo para cambiarnacionalidad.
Existen dos sistemas de atribución originaria de na-cionalidad: jus sunguinis yjus .soli; toman como crite-rios la nacionalidad de los padres y el fugar en dondeocurre el nacimiento del individuo, respectivamente.
Los Estados han adoptado simultáneamente estosdos sistemas; la elección depende de las característicasde cada uno, sus necesidades reales en este campo ysu política legislativa. Sin embargo, ninguno de ellosse encuentra en su forma pura: se combinan y se mati-zan para lograr su adaptación a las circunstancias decada caso. En ocasiones el poco cuidado en su imple-mentación provoca los llamados conflictos de nacio-nalidades: la atribución de varias nacionalidades a unindividuo o la carencia de nacionalidad. Las solucio-nes al respecto comprenden medidas legislativas comoel derecho de opción, el reconocimiento de la nacio-nalidad efectiva, la documentación que otorga laONU a los apátridas.
Respecto de la atribución de nacionalidad no origi-naria o derivada se basa en hechos o acontecimientosposteriores al nacimiento del individuo. Puede efec-tuarse de dos maneras; por naturalización, cuando elindividuo la solicita y el Estado la otorga a discresión;y ex juri impeni o automática, cuando opera en virtudde una disposición de derecho que no toma en cuentala voluntad del individuo. En el primer supuesto se re-
quiere de un procedimiento en que se comprueben losrequisitos exigidos por la ley para obtenerla y de unaresolución por parte del Estado atribuyendo la nacio-nalidad en el caso concreto; en el segundo es suficienteque la hipotésis normativa se realice para que la nacio-nalidad se otorgue;
En la atribución de nacionalidad no originaria tam-bién se presentan con frecuencia conflictos de naciona-lidad. Respecto de la naturalización, han disminuidoconsiderablemente porque se exige la renuncia a laanterior como requisito para otorgar la nueva; aunasí, debido a que esta renuncia no siempre es efectiva,en algunos casos el conflicto todavía se plantea. Por loque toca a la nacionalidad automática los conflictospositivos son más comunes; se ha pugnado por limitaral mínimo los casos de subsistencia de este tipo deatribución de nacionalidad; se han establecido requisi-tos adicionales como la residencia o domicilio paraevitarlos; se ha logrado un avance en el área de atribu-ción de nacionalidad de la mujer por matrimonio,pero aún queda mucho por hacer.
Y. La pérdida de nacionalidad se regula también enforma soberana por cada Estado. Puede producirsepor tres razones fundamentales: renuncia, la disgrega-ción sociológica del individuo y la decisión del Estadode separarlo de su pueblo.
La renuncia a una nacionalidad generalmente vaacompañada de la adquisición de una nueva; el ejerci-cio del derecho de opción produce este efecto respectode uno de los Estados.
La disgregación del individuo puede dame por ad-quisición de una nueva nacionalidad, siempre que exis-ta capacidad plan y efectividad; generalmente se exigela renuncia a la nacionalidad anterior; pero las legisla-ciones de algunos Estados la consideran como un mo-tivo de pérdida de nacionalidad, medie o no la renun-cia. Lo mismo sucede a la atribución automática denacionalidad, aun cuando no hay uniformidad al res-pecto.
En ocasiones la disgregación sociológica del indivi-duo se produce sin que se adquiera otra nacionalidad.Tal es el caso de la residencia prolongada del naturali-zado en su país de origen.
La tendencia en estos casos es que la pérdida debesujetarse a la adquisición de una nueva nacionalidad.Respecto del último supuesto no requiere de la adqui-sición de otra nacionalidad. Las causas mas frecuentesson la incompatibilidad de funciones y la sanción encaso de delito como el de traición o falsedad.
226

VI. En derecho mexicano la nacionalidad está re-gulada básicamente por la C. Esta situación no es co-mún a todas las legislaciones; las normas de la materiase encuentran frecuentemente en la legislación civil oen leyes especiales. En los países de América Latina,México, entre ellos, su inclusión en la C obedece a ra-zones históricas.
Además de las normas constitucionales exitela LNNpublicada en el DO de 20 de enero de 1934 y los tra-tados internacionales de los que México solamente hasuscrito la Convendon de Montevideo de 1933 sobrenacionalidad de la mujer, que fue firmada con reser-vas, por lo que toca a la nacionalidad de la mujer ex-tranjera casada con mexicano.
La atribución originaria de nacionalidad combinalos dos sistemas: jus sanguinis y jus soli, manejadoscon gran amplitud. El a. 30 constitucional en su sec-ción A establece; "Son mexicanos por nacimiento; 1.Los que nazcan en territorio de la República, sea cualfuere la nacionalidad de sus padres; II. Los que naz-can en el extranjero de padres mexicanos, de padremexicano o de madre mexicana, y III. Los que nazcana bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas,sean de guerra o mercantes".
Los términos de la norma son muy amplios. Se re-conoce cualquier tipo de vínculo para atribuir nacio-nalidad. No se establece limitación de ninguna clase.El objetivo es claro: contar con un pueblo del Estadonumeroso sin tener en cuenta su cohesión; se lograevitar la apafridia, pero los problemas por múltiplenacionalidad son frecuentes.
La sección B del mismo a. regula la atribución nooriginaria de nacionalidad, en la fr. 1 la naturalizacióny en la fr, lila atribución automática; "Son mexica-nos por naturalización; 1. Los extranjeros que obten-gan de la Secretaría de Relaciones carta de naturaliza-ción, y II. La mujer o el varón extranjeros que con-traigan matrimonio con varón o mujer mexicanos ytengan o establezcan su domicilio dentro del territo-rio nacional".
La LNN reglamenta esas normas, pero en ocasionesexcede los supuestos constitucionales.- Respecto de la atribución de nacionalidad de origen
se concreta a repetir el precepto constitucional (a. 1).Por lo que toca a la naturalización (a. 2 fr. 1) estable-ce los procedimientos adecuados para obtenerla: elordinario (aa. 7-19) y el privilegiado (aa. 20-29), quese prevé para los casos en que la asimilación del indi-viduo al pueblo del Estado se considera más fácil y,
por lo tanto, las condiciones de tiempo y la interven-ción de las autoridades, etc., son menos rigurosas.
En la atribución automática de nacionalidad sur-gen algunas discrepancias entre ambos ordenamientos.La LNN agrega requisitos no contemplados por lanorma constitucional y supuestos no previstos en ella.En el caso de la atribución por matrimonio (a. 2 fr. II)hace necesaria la solicitud del interesado y la declara-ción posterior de la autoridad respectiva, previas lasrenuncias a su nacionalidad anterior, a la sumisión atodo gobierno extranjero y la protección "extrañaa las leyes y autoridades de México" (a. 17) y a la po-sesión y uso de cualquier título de nobleza (a. 18).Agrega un supuesto más: la atribución de nacionali-dad a los hijos menores de edad, sujetos a la patriapotestad de los naturalizados (a. 43), cuando establez-can su domicilio en territorio nacional; en este caso seconcede expresamente el derecho de opción a la ma-yoría de edad.
Se sigue, en consecuencia, el sistema de atribucióncolectiva de nacionalidad; su fundamento es la unidadfamiliar, fundamento que también opera en el caso dela atribución de nacionalidad por matrimonio.
Se regulan además ciertos casos especiales: cf delniño expósito (a. 55) que se presume nacido en terri-torio nacional; el del niño extranjero adoptado pormexicanos a quien no se le atribuye nacionalidad me-xicana (a. 43).
La nacionalidad de las personas morales está regu-lada por el a. 5 de la LNN. Se consideran mexicanasaquellas que estén constituidas de conformidad con lalegislación mexicana y que tengan en territorio dela República si' domicilio legal. El a. 27 fr. 1 de la Chace referencia a la existencia de sociedades mexica-nas, aun cuando las disposiciones relativas a la atribu-ción de nacionalidad no las mencionan.
En otros ordenamientos se encuentran alusiones asociedades extranjeras en el CC. aa. 2736, 2737 y2738; en la LGSM aa. 250, 251; algunos más se refie-ren a requisitos que deben reunir las sociedades parala obtención de ciertos derechos que, respecto de laspersonas físicas, se encuentran reservados a mexica-nos: tal es el caso de la Ley Reglamentaria del Artícu-lo 27 Constitucional en Materia de Explotación yAprovechamiento de Recursos Minerales (DO 6 de fe-brero de 1961) y a. 14;e la Ley Federal de Aguas (DO11 (le enero de 1972), a. 22; de la Ley Federal para elromento de la Pesca DO 25 de mayo de 1972), a. 27,entre otras. La particularidad que puede observarse en
217

estos casos es que las normas respectivas no se refierena sociedades mexicanas, sino establecen una serie derequisitos para que las sociedades tengan acceso alas concesiones, permisos y otros derechos que talesleyes otorgan; estos requisitos coinciden parcialmentecon los establecidos por la LNN respecto de las socie-dades mexicanas.
También en relación con las cosas existe menciónexpresa en la C. Entre los supuestos de atribución denacionalidad fas soli (a. 30 fr. III) esté el de nacer enembarcaciones o aeronaves mexicanas. La LVG C en sua. 275 señala que son embarcaciones de nacionalidadmexicana: "1. las abanderadas en la República; II. lasabandonadas en aguas territoriales; III. las que debanquedar a beneficio de la Nación, por contravenir lasleyes de la República; W. Las capturadas al enemigoy consideradas como buena presa, y Y. las construidasen la República para su servicio". Respecto de lasaeronaves, el a. 312 establece que tienen la nacionali-dad del Estado en que estén matriculadas (fr. 1) y se-ñala como requisitos para obtener la mexicana la ms-cripción en el registro aeronáutico mexicano y elotorgamiento de la matrícula (fr. Y).
La legislación mexicana en materia de pérdida denacionalidad es muy liberal; se prevé esta situación ennumerosos casos, pero no se establece procedimientoalguno que la controle. El sistema implementado con-tradice el seguido en materia de atribución de nacio-nalidad también con mucha amplitud.
Se contemplan todos los supuestos: la renuncia através del derecho de opción (aa. 53 y 54 LNN), laadquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera(aa. 37-A, fr. 1 C, 3 fr. 1 LNN), la residencia del natu-ralizado en su país de origen por cinco años (aa. 37-A,fr. III C; 30. fr. III LNN). La incompatibilidad de fun-ciones se regula en los casos menos graves: aceptacióny uso de títulos nobiliarios (aa. 37-A, fr. II C; 3 fr. IILNN); lo mismo sucede en el caso de la sanción a deli-tos pues sólo se contempla el de falsedad (aa. 37-A,fr. IVC;3 ir, IVLNN).
No se prevé un procedimiento especial para el caso,aun cuando, de acuerdo con los aa. 14 y 21 constitu.cionales, la imposición de toda pena requiere de decla-ración judicial.
La pérdida de nacionalidad tiene efectos individua-les, así lo dispone el último pfo. del a. 3 de la LNN.
La posibilidad de recuperación de la nacionalidadcuando se haya perdido esté regulada por el a. 44 dela LNN. Se requiere que el sujeto resida y esté domici-
liado en territorio mexicano y que manifieste su vo-luntad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores,
VII. BIBLIOGRAFIA: ARCE, Alberto G., Derecho inter-nacional privado; 7a. cd., Universidad de Guadalajara, Guada-lajara, 1973; ARELLANo, García, Carlos, Derecho interna-cional privado; 2s. ed., México, Porrús, 1976; BATIFEOL,Henri y LAGARDE, Paul, Droit international privé; 8a. ed.,París, Libraire Générale de Drolt et Jurispiudence, 1981;MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Derecho internacionnlpn-vado; 6a. cd., Madrid, Atlas, 1977, t. II; NIBOYET, J.P.Traité de droit international privé francau; 2a. cd., París, Re-cucil Sircy, 1947, t. 1; ORnE, José Ramón de, Manual dederecho internacional privado, 3*. cd., Madrid, Reus, 1Q2;PEREZNIETO Castro, Leonel, Derecho internacional priva-do, México, Harla, 1980; SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE,Antonio, Derecho internacional privado, cd. Habana, CarasaCia., 1931, t, 1; SIQUEIROS, José Luis, Síntesis de derechointernacional privado mexicano; 2a. cd., México, UNAM,1972; TRIGUEROS S., Eduardo, La nacionalidad mexicana,México, Jus, 1940.
Laura TRIGUEROS G.
Nacionalización. I. (Acción y efecto de nacionalizar.)Se ha considerado a la nacionalización como el actode potestad soberana por medio del cual el Estado re-cobra una actividad económica que había estado ma-yormente sujeta a la acción de los particulares. Ladoctrina utiliza indistintamente los conceptos de na-cionalización y expropiación para designar un mismoacto estatal. No obstante, dada la experiencia en nues-tro país sobre la materia, es dable distinguir ambosconceptos. De esta manera, nacionalización consistiríaen una medida político-económica del Estado, parareservarse determinada rama económica de produccióno de prestación de servicios. Toda nacionalización im-plica la, conformación del principio de la rectoría delEstado en La economía, concretándose así su partici-pación activa. La experiencia de nacionalización hademostrado, como lo pretendía la economía liberal,que no hay actividades únicas y limitadas para el Es-tado.
Por su parte, la expropiación consiste en la sustrac-ción de determinados bienes del dominio privado que,por alguna causa de utilidad pública especificada en laley, se transfiere al dominio público mediante el pagode una indemnización.
A diferencia de la primera, la expropiación es unainstitución liberal reconocida desde la filosofía jusna-turalista racional y por las declaraciones de derechosdel hombre, ya que requería como pago un precio jus-
228

to y previo (a. 545 Código Civil francés), por jo quese hacía consistir en una compraventa forzosa.
De esta manera, la nacionalización como medidade política económi.a es fundamentalmente teleológi-ca, mientras que k expropiación, como medida estric-tamente jurídica, está referida a los medios, es decir, ala adquisición de los bienes en sí mismos. En la nacio-nalización se ha utilizado frecuentemente la figura dela expropiación y no la del contrato de compraventa,va que al implicar consideraciones y políticas del masalto interés público, resulta más adecuada la expropia-ción como forma de adquisición forzosa y no la com-praventa que requiere acuerdo entre las partes.
Anterior a la reforma del a. 25 C (DO de 3 de fe-brero de 1982) que establece la rectoría del Estado enla economía, las nacionalizaciones a través de expro-piaciones, han tenido el fundamento del pfo. segundo,fr. VI del a. 27 C. Con la reforma del a. 25 se logradeterminar con mayor precisión el papel activo delEstado en forma genérica y con el a. 26 C se comple-menta, al determinar la planeación económica comoinstrumento de política estatal. Las áreas estratégicasy prioritarias en que se divide la planeación peuniti-rán la fundamentación de medidas nacionalizadoras.
TI. Dentro de las primeras Leyes de Reforma seencuentra la Ley sobre Nacionalización de los bienesdel clero secular y regular, promulgada el 12 de juliode 1859, que además de separar los asuntos de laIglesia de los del Estado, transfirió loe bienes del cleroal dominio de la nación; aunque este ejemplo históri-co no brinda nítidamente el supuesto de caráctereconómico referido anteriormente, sí ofrece en cam-bio algunas características del concepto moderno denacionalización, tal como lo es la no especificaciónde los bienes nacionalizados, sino la transferencia deun patrimonio, corno universalidad, al dominio públi-co del Estado para cumplir una determinada política,p.c., la separación de la Iglesia y el Estado.
Sin embargo, las nacionalizaciones del presente si-glo presentan contornos más claros. En 1908 se nacio-nalizó el 58% aproximadamente de la red ferroviariadel país bajo los nacientes Ferrocarriles Nacionales deMéxico. José 1. Linmantour justificó la medida por ra-zones de seguridad del país, ya que de no haberlohecho las principales arterias de comunicación hubie-
ran estado en poder de compañías extranjeras, lo cualse consideraba como peligroso. La consideración delos ferrocarriles como una inicial vía de comunicaciónmotivó igualmente la completa nacionalización delsistema en 1937.
El segundo antecedente de nacionalización consisteen el capítulo honroso de la llamada expropiación pe-trolera del 18 de marzo de 1938. Por haber expropia-do el patrimonio de las compañías quejosas se consi-deró, inadecuadamente, que la nacionalización totalde la industria petrolera era inconstitucional, puestoque en su consideración el Estado no podía dedicarsea una industria en competencia con particulares. Aldecidirse el trascendental caso de la Compañía Mexi-cana de Petróleo "El Aguila", S.A. y coagraviados, el 2de diciembre de 199 la ScJ determinó que una na-cionalización no requiere de la total apropiación detodas las empresas que constituyen un sector de la ac-tividad económica, sino basta que se adquieran en unaproporción suficiente para poder controlar o satisfacerlas necesidades que el sistema necesita para dicho sec-tor. La inconstitucionalidad que se planteara en la de-manda de amparo en contra de la nacionalización dela industria petrolera es indicativa de que los marcosde economía liberal, remanentes de la Constitución de1857, obstruían, a través del anterior texto del a. 28, laelaboración de un pleno concepto de nacionalización.
Actualmente, debido a la reforma del a. 28 (DO 3de febrero de 1983), se ha abandonado el régimen li-beral del Estado gendarme y se modifica la proscrip-ción antigua de los llamados monopolios de Estadopara establecer, en su lugar, la facultad de ejercicioexclusivo del Estado en cuanto a la actividad econó-mica que desarrolle en las áreas estratégicas determi-nadas en el propio precepto constitucional (cuartopío.) o en la legislación ordinaria. De esta manera, lanacionalización encuentra el expreso fundamentoconstitucional que necesitaba para su diferenciacióncon el tradicional concepto de expropiación, así co-mo para su ulterior desarrollo.
La nacionalización de la industria eléctrica llevadaa cabo el 27 de septiembre de 1960 ofrece un ejem-plo de la adquisición por medios distintos al de fa ex-propiación. Las acciones y bienes de dos compañíasextranjeras: la American 1 For gn Power Co. y laMexican Light Co. fueron adquiridas mediante com-praventa, lo cual confirma la regla de que el procesode nacionalización de una industria puede ser llevado
229

a cabo a través de múltiples medios con la participa-ción activa del Estado.
El último gran ejemplo de nacionalización fue elrelativo al servicio público de la banca y el crédito.Una nacionalización opera no 5ó10 sobre el aspectopatrimonial de una industria, sino fundamentalmentesobre el control de servicios que se tendrá en esa in-dustria; aunque la expropiación verse también sobreun concepto de utilidad pública, que se traduce lasmás de las veces en la prestación de un servicio públi-co; su finalidad está constreñida a la adquisición for-zosa de los bienes para que el Estado obtenga el domi-nio sobre ellos y así pueda implementar su política.
En la nacionalización, además de tratarse de unauniversalidad de bienes que en un principio no puedenidentificarse fácilmente, la política por implementares clara y concrete y se traduce en el control de la in-dustria o del servicio nacionalizado.
El lo, de septiembre de 1982, en el transcurso deun informe presidencial se nacionalizó el serviciode banca y crédito. A pesar de que el Estado teníacierto control de las instituciones privadas que pres-taban este servicio a través del Banco de México, lasituación crítica de la economía del país había rendi-do ineficaces esos controles, sobre todo en lo concer-niente a la situación cambiaria. La nacionalización re-cayó sobre todo en el sector privado de la banca, aexcepción del sector social y de la representaciónextranjera de la banca norteamericana.
En los juicios de amparo promovidos debido a lanacionalización del petróleo y de la banca se ha hechovaler como concepto de violación la limitación a lagarantía de industria y comercio. Se argumenta queante un proceso de nacionalización se excluye la li-bertad del particular para dedicarse a la industria o elservicio nacionalizado.
Además del carácter absoluto que se pretende dara esa garantía, en contravención con las limitacionesque determina la C, el argumento parte de la base queuna nacionalización implica la ausencia de participa-ción privada en la producción de los bienes oservicios.Antes bien, la experiencia mexicana en las nacionali-zaciones demuestra que no necesariamente se ha ex-cluido esta participachn.
Por otra parte, en el caso de la banca privada, co-mo en el de la industria petrolera, el régimen de explo-tación del servicio o de la industria por los particularesha estado sujeto a concesiones y controles del Estadoy, en consecuencia, los particulares no han tenido por
razones de orden público la irrestricta libertad paradedicarse a la industria o al servicio nacionalizado,sino bajo la supervisión del Estado. Así pues, en elmomento de la nacionalización, se entiende que la ac-tividad limitada o concesionada por los particulareses asumida directamente por la nación y no puedeprevalecer un derecho oponible contra esta decisióneconómica política.
Con las reformas constitucionales de 1983, la ga-rantía de industria y comercio queda reducida, conrespecto a las nacionalizaciones, a todo aquello quelas áreas estratégicas o prioritarias de la política eco-nómica no asignen a la actividad del Estado.
Con el concepto de nacionalización se llega así a lainversión de la filosofía liberal-individualista, replan-teándose una filosofía social en su lugar y dejando alaesfera de acción de los particulares todo aquello queel Estado no se reserve.
u. EXPROPIACION, LIBERTAD DE COMERCIO EINDUSTRIA.
III. BIBLIOGRAFIA: COLMENARES, David, el. aL, Lanacionalización de la banca, México, Tena Nova, 1982; FRA.GA , Gabino, Derecho administrativo; 17a. cd., México, Po-ns, 1977; IBARROLA, Antonio de, Cosos y sucesiones; 2a.cd., México, Porrúa, 1964; NOVOA MONREAL, Eduardo,Ncjonaliacjón y recuperación de recursos naturales ante laley internacional, México, Fondo de Cultura Económica,1974; SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, Laexpropiación petrolera, México, Colección del Archivo Histó-rico Diplomático Mexicano, núm. Li, 1974, 2 yola.
Manuel GONZALEZ OROPEZA
Naciones Unidas, u. ORGAr'lIZACION DE LAS NAdo -NES UNIDAS.
Naturalización. 1. (Acción y efecto de naturalizar.)Procedimiento de atribución de una nacionalidad queno sea la de origen; se entiende por nacionalidad deorigen la que se adquiere por nacimiento. El conceptode naturalización está por lo tanto estrechamente vin-culado con el concepto jurídico de nacionalidad, elcual surgió en el transcurso del siglo XIX. Por mediode dicho procedimiento se permite a las personas, quecumplen con ciertos requisitos, adquirir una naciona-lidad que no hayan tenido por nacimiento. Es enton-ces facultad de cada Estado determinar las condicio-nes bajo las cuales los extranjeros podrán adquirir sunacionalidad. Varían los procedimientos de natural¡-
230

zación en función de cada Estado; igualmente puedenser diferentes, según cada país, las autoridades facultadas para otorgar la nacionalidad por medio del pro-cedimiento de naturalización. El legislador de cadaEstado determina, pues, cuidadosamente los requisitosy procedimientos a seguir por los extranjeros deseososde obtener su nacionalidad.
U. En México, encontramos en la C (aS. 30 37) yen la LNN todas las normas relativas a la naturalizaciíny podemos constatar que existen diferentes vías deadquisición de la nacionalidad mexicana por naturali-zación, así como varias causas de pérdida de esa mis-ma nacionalidad.
La nacionalidad mexicana por naturalización sepuede adquirir por;
1. Vía ordinaria (as. 30, pfo. B, fr. 1, C, y 2o. fr . 1,y 7-19 de la LNN).
2. Vía automática (aa. 30, pfo. E, fr. II, C, y 2o.fr. II, de la LNN).
3. Vía privilegiada (aa. 21-29 de la LNN)4. Vía especial (aa. 20 y 43 de la LNN)En todos los casos es la Secretaría de Relaciones
Exteriores la autoridad facultada para otorgar la nacio-nalidad mexicana por naturalización y expedir el do-cumento correspondiente que puede ser, o bien unacarta de naturalización en los casos de vía ordinaria yprivilegiada, o bien una declaratoria de naturalizaciónen los otros casos.
Existe una diferencia primordial entre estos dostipos de documentos, relativa a la fecha de adquisiciónde la nacionalidad mexicana. Mientras que en el caso dela carta de naturalización la nacionalidad mexicana seadquiere al día siguiente de su expedición (a. 42 dela LNN), los efectos de la declaratoria se retrotraen a lafecha de cumplimiento de los requisitos marcados porel legislador en virtud de ser derechos adquiridos conanterioridad.
El extranjero que quiera adquirir la nacionalidadmexicana deberé hacer las renuncias a que se refierenlos aa. 17 y 18 de la LNN; entre otras, la renuncia a sunacionalidad de origen.
El extranjero naturalizado mexicano tiene los mis-mos derechos y las mismas obligaciones que los mexi-canos por nacimiento, salvo en los casos expresamenteestipulados por el legislador, como pueden ser p.c..prohibición de pertenecer a la marina nacional, de gue-rra y a la fuerza aérea (a. 32 C); prohibición de ser dipu-tado (a. 55 C); prohibición de ser senador (a. 58 C);prohibición de ser presidente de la República (a. 82
C); prohibición de ser secretario de Estado (a. 91 C);prohibición de ser ministro de la SCJ (a. 95 C); prohi-bición de ser gobernador (a. 115 C), etc.
No se trata pues de una igualdad total.Dicho principio de igualdad no se respeta tampoco
en lo que toca a la pérdida de la nacionalidad mexica-na; además de las causas por las cuales un mexicanopuede perder su nacionalidad de origen, existen otrasdos causas específicas de pérdida de la nacionalidadmexicana por naturalización (aa. 37, pf. A, frs. IIIy IV C, y 3, frs. III y IV de la LNN): a. El hecho deresidir durante cinco altos continuos en el país de ori-gen, y b. Hacerse pasar en cualquier instrumento pú-blico como extranjero u obtener y usar un pasaporteextranjero.
III. BIBLIOGRAFIA: ARELLANO GARCIA, Carlos,Derecho internacional privado, México, Porrúz, 1974; PE-REZNIETO CASTRO, Leonel, Derecho internacional privado, México, Harla, 1980; TRIGUEROS, Eduardo, La nacio-nalidad mexicana, México Jus, 1940.
Claude BELAIR M.
Navegación aérea, y. DERECHO ARREO.
Navegación marítima. 1. Desplazamiento de un buquesobre el mar en la realización del bélico marítimo.
II. En nuestro derecho las leyes usan la expresiónnavegación marítima sin establecer expresamente susignificado. La LVGC en su a. 195 divide la navega-ción en marítima e interna, subdividiendo la primeraen navegación de altura y de cabotaje.
En el Reglamento de Inspección Naval de Cubierta,publicado en el DO del 20 de diciembre de 1945, ensu a. 60 define la navegación en de altura y costera, sibien límita sus efectos al propio Reglamento y al res-pecto establece lo siguiente: 1. 'Por navegación de al-tura, la que se verifique necesitando de observacionesastronómicas para navegar". II. "Por navegación cos-tera, la que se verifique a lo largo de una costa sin per-derla de vista por tanto tiempo que no se requiera deobservaciones astronómicas para situarse". Como pue-de desprenderse de lo anterior ambos tipos de navega-ción se realizan sobre el mar y la diferencia es en elasnecto del uso de diferentes medios en la conducciónde los buques.
El CCo. en el libro segundo, tít. décimo, reglamen-ta una parte de la navegación interior al considerar el
231

transportarse por vías fluviales. Esta navegación seríala que se realiza en los ríos, lagos, lagunas y canales.
La LNCM en 8U a. lo. dispone que son objeto de lamisma, entre otras materias, la navegación marítima.En el c. tercero del libro segundo de La ley citada,"Del régimen administrativo de la navegación", en sua. 53 dispone que la navegación marítima se divideen navegación de altura y de cabotaje, reservando estaúltima a las embarcaciones mexicanas. Finalmente, ensu a. 3o. dispone que la navegación en los mares terri-toriales, que es donde el Estado mexicano tiene plenasoberanía, es libre para las embarcaciones de todos lospaíses en los términos del derecho y tratados interna-cionales.
111. De las disposiciones antes citadas se estima quese puede desprender un concepto de lo que nuestraley considera navegación marítima. Para llegar a dartal definición hay que considerar tres situaciones:
a) Se debe tomar en cuenta la naturaleza de lasaguas, ya que hay una distinción, así como un régimenaplicable a la navegación marítima, frente ala interior,para la que la propia ley determina que a falta de dis-posición aplicable a este segundo género de navegaciónse aplique en lo conducente, la LNCM, por analogía.
b) En el ámbito posible de la navegación marítimaésta no sólo se limita a la que se realiza dentro delmar territorial, sino que ella también se lleva a cabo,por parte de los buques mexicanos, tanto en alta mar,como en aguas territoriales extranjeras.
e) Otro elemento es el concepto de buque, ya quela navegación presupone el Liso del mismo; entendien-do como tal la máquina flotante apta para afrontar suutilización en el mar, que cuenta con un medio pro-pio de propulsión y dedicado al tráfico marítimo.
En estas condiciones la navegación marítima seríael hecho de trasladarse el buque en el mar en la reali-zación del tráfico marítimo.
y. DERECHO MAIUTIMO, LIBROS DE NAVEGACION.
IV. BEBLIOGRAFIA: ROBINSON, Gustavus H., Hand-book of Admwalty Law in time United States, St. Paul, Minne-sota, West Publishing Co., 1939; RODIERE, Rene, Drait Ma-ritime; 4a. ed., París, Dalloz, 1969.
Ramón ESQUIVEL AVILA
Negligencia, e. CULPA CONTRACTUAL.
Negociación, y. EMPRESA.
Ñegociaciones internacionales. I. Son los actos o ma-nifestaciones de voluntad de los sujetos del derechointernacional, destinados a producir o impedir que seproduzcan determinados efectos jurídicos en sus rela-ciones recíprocas.
II. Las negociaciones internacionales, por lo gene-ral, son unilaterales o plurilaterales, emanan de la vo-luntad estatal o de un órgano internacional y revistendiversos tipos o formas.
1. Negociaciones estatales unilaterales. Son aquellasque expresan una manifestación de voluntad única,i.e., la de un Estado actuando aisladamente. Los prin-cipales tipos de actos unilaterales que emanan de unEstado son los siguientes:
A. La notificación. Es el acto mediante el cual unEstado comunica a otro u otros sujetos del derechointernacional un hecho determinado que implica cier-tas consecuencias jurídicas, p.e., la declaración deguerra, la declaración de neutralidad, la notificaciónde bloqueo, etc. La notificación puede ser facultativau obligatoria.
B. El reconocimiento. Es la aceptación de lalegiti-midad de un cierto estado de cosas, de una situacióndeterminada, de un hecho o de una pretensión, y, porende, la admisión irreversible de las consecuencias ju-rídicas que de los mismos pudieren derivar, p.e., reco-nocimiento de gobiernos, de beligerancia, de fronteras,de una nacionalidad, etc.
C. La protesta. A la inversa del reconocimiento, laprotesta es la negativa a legitimar una conducta, unapretensión o una situación determinadas, a efecto dedejar a salvo los derechos o pretensiones del Estadoque la formula. Cabe advertir que en esta materia elsilencio puro y simple no equivale a reconocimientode ninguna especie, pero la formulación de una pro-testa se hace necesaria cuando, según la situación deque se trate, cabe esperar una toma de posición de lao las partes interesadas. Así, p.e., en la decisión dicta-da por la Corte Internacional de Justicia el 18 de di-ciembre de 1951 en el caso relativo a la "Extensiónde las aguas noruegas", la Corte tomó en cuenta laprolongada ausencia de objeciones o protestas porparte de la Gran Bretaña, contra la delimitación de lasaguas territoriales efectuada por Noruega.
D. La renuncia. Es el abandono voluntario de underecho o, incluso, de una simple expectativa de dere-cho, formulado en forma expresa e inequívoca por elórgano estatal competente, el cual implica la extincióndel derecho o la cancelación de la expectativa corres-
232

pondiente. En este sentido, constituyen una renuncia,p.c., la decisión de un Estado sea de interrumpir susrelaciones diplonáticas con otro u otros Estados, seade renunciar a la inmunidad de jurisdicción existenteen beneficio de sus representantes diplomáticos, seade desistirse durante un proceso judicial, etc.
2. Negociaciones estatales plurilaterales. Son los ac-tos o manifestaciones de voluntad de dos o más Esta-dos, cuyo objeto es crear, modificar o extinguir unarelación jurídica determinada. Estos actos implicanuna acción coordinada de los Estados y persiguen unobjetivo común.
Este tipo de negociaciones está representado, pri-mordialmente, por los tratados o acuerdos internacio-nales, que son los instrumentos jurídicos por excelen-cia en los que se manifiesta la vida de relación inter-nacional.
Ahora bien, por lo que se refiere a la clasificación,forma, contenido, procedimiento de conclusión, efec-tos, reservas, interpretación, revisión, extinción, etc.,de los tratados, así como al derecho aplicable a losmismos, nos permitimos remitir al lector a la voz tra-tados, donde todas estas cuestiones habrán de ser de-sarrolladas porni enorizadamente.
3. Negociaciones derivadas de un órgano interna-cional. En la vida internacional contemporánea mu-chos actos jurídicos emanan de órganos internaciona-les. Una organización internacional es un sistema deacción concertada entre Estados, resultante de un tra-tado internacional y establecido de manera permanen-te. Toda organización internacional implica una es-tructura orgánica generalmente compleja, la cual com-prende varios órganos internacionales.
Consideradas en su conjunto, se colige que este tipode negociaciones, a diferencia de las referidas con an-terioridad, son actos jurídicos imputables a un órganointernacional determinado, independientemente deque el mismo esté compuesto por representantes de losEstados miembros; en otros términos, a diferencia delos actos unilaterales o concertados entre Estados, losactos de los órganos internacionales, aunque integra-dos con representantes estatales, son imputables al ór-gano internacional mismo, considerado como tal.
Entre los actos derivados de un órgano internacio-nal, los hay también unilaterales y plurilaterales. Losprimeros, que son los que expresan una manifestaciónde voluntad única, podrían ser, p.c., los actos realiza-dos por el jefe de la administración de una organiza-ción internacional (revocación de un funcionario por
el Secretario General de las Naciones Unidas; expedi-ción del Reglamento de personal, en aplicación delEstatuto dictado por la Asamblea General). Los se-gundos, que son los actos convencionales en los queparticipan dos o más partes distintas, estarían repre-sentados, p.c., por los tratados o acuerdos celebradospor una organización internacional con uno o variosEstados, o entre diversas organizaciones internaciona-les entre sí.
e. TRATADOS INTERNACIONALES.
lii. BIBLIOGRAFIA: ROUSSEAU, Charles, Derecho in-ternacional público; trad. de Fernando Giménez Artiques, 2a.cd., Barcelona, Ariel, 1961; SEARA VAZQUEZ, Modesto,Derecho internacional público; 4a. ed., México, Porrúa, 1974;SEPULVEDA, César, Derecho internacional; 12a. cd., Méxi-co, Porrúa, 1981; VERI)ROSS, Alfred, Derecho internacio-nal público; trad. de Antonio Truyal y Serra, Madrid, Aguilar,1957.
jesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Negociaciones obre ro-patronales. 1. Conjunto de acuer-dos, de carácter extrajudicial, que conciertan los re-presentantes de los factores de la producción, trabajoy capital, respecto de conflictos internos de organiza-ción y administración, que surgen en las relaciones la-borales de las empresas o negociaciones. Discusionesrelacionadas con asuntos de disciplina interna, distri-bución de labores, cumplimiento o violaciones de loscontratos de trabajo, que llevan a cabo comisiones in-tegradas con representantes de los trabajadores y delos patronos. Pláticas a que se convoca tanto a sindi-catos como a empresarios para encontrar solucionesa problemas de trabajo.
II. Ha sido norma de las relaciones laborales, queantes de intentar cualquier acción judicial ante los tri-bunales jurisdiccionales correspondientes, se procureque las partes en conflicto busquen soluciones ami-gables con el propósito de llegar, atentos los interesesparticulares de cada una, a un arreglo que ponga fin ala controversia que se haya suscitado. Todas las legis-lacines prevén esta situación que podríamos estimarprjudieial, y algunas como la nuestra, han impuestoinclusive medios que permitan resolver problemas in-ternos, para evitar que éstos desemboquen en conflic-tos, y más allá, en luchas estériles que ponen en peligrola estabilidad de una empresa o negociación, provocansituaciones de choque entre patronos y trabajadores,atentan contra la producción y causan graves dañoseconómicos. De ahí que en la actualidad los Estados
233

promuevan la existencia de organismos conciliadoresque se encarguen de esta función si los interesados,por sí mismos, no pueden avenirse y encontrar basespara la solución de sus conflictos.
Los métodos y sistemas que se han impuesto varíande país a país, pero el propósito ha sido uniforme ycongruente con políticas sociales que tienden al acer-camiento entre empresarios y obreros, al grado de queen algunos el fomento de la convención privada haganado terreno no sólo en el ámbito de la relaciónindividual de trabajo, Bino en la colectiva, con un retor-no, si así quiere vérsele, a situaciones que se presenta-han en los inicios de la lucha obrera. La propia Orga-nización Internacional del Trabajo, en su sexagésimaséptima reunión de la asamblea, que tuvo lugar en Gi-negra el año de 1981, aprobó un Convenio, el núm.154, que contiene reglas sobre negociaciones colecti-vas de todo orden, en las cuales se aprecia el interéspor impulsar los acuerdos particulares y evitar, en loposible, la intervención de las autoridades jurisdiccio-nales.
III. Hoy en día casi todos los códigos del trabajoimponen la conciliación a las partes en un conflictode trabajo; en algunos tanto en los individuales comoen los colectivos, en otros únicamente en estos últi-mos. Citemos a título de ejemplo, los más recientes:República Democrática Alemana (aa. 291-297); Re-pública Arabe Unida (aa. 154-157), promulgado el 20de abril de 1980; Ley núm. 78 que contiene el Códigodel Trabajo de Argelia, promulgado el 5 de agosto de1978 (as. 90 y 91); Ley del Trabajo de Bahreim, defecha 16 de junio de 1976 (aa. 133-141); Código delTrabajo de Canadá, Ley SL 1965 que contiene modi-ficaciones vigentes desde el 30 de junio de 1971; Có-digo del Trabajo de Checoslovaquia, cuyo texto fuerefundido con fecha 16 de junio de 1975 (aa. 207-209); Código del Trabajo de Gabón, promulgado enLey 5-78 de fecha 1. de junio de 1978 (aa. 211-213);Código de Relaciones de Trabajo de Gran Bretaña, defechas 2 y 10 de febrero de 1972 (aa. 120-129); Có-digo del Trabajo de Polonia, de 26 de junio de 1974(as. 242-247).
Pero no son las negociaciones obrero-patronales enlas que interviene como mediador un funcionario ofi-cial las que nos interesan, pues éstas, como ya hemosindicado, están reglamentadas y las encontramos enorganismos que se constituyen conforme a un ordenlegal. Entre ellas citaríamos a las comisiones especia-les, como las que tenemos en México, para fijar sala-
nos mínimos, establecer los porcentajes que corres-pondan a los trabajadores en las utilidades de lasempresas, las de higiene y seguridad, las de reglamen-to, etc., algunas de las cua1.s existen en otras legisla-ciones (Francia, URSS, Polonia, Bélgica, Italia) aunquecon regulaciones distintas. Son las negociacionesobrero-patronales privadas a las que debemos prestaratención, porque de ellas han surgido multitud de so-luciones que han evitado controversias y conflictos,aparte el hecho de que, gracias a esta clase de conven-ciones, se ha limitado la intervención de las autorida-des del trabajo, quienes su única función ha sido san-cionar los convenios celebrados, a los que se da elcarácter de resoluciones judiciales.
IV. Estas negociaciones se dan, eso sí, en el senode comisiones mixtas de carácter muy particular. Pro-vienen de los comités de empresa en donde se han ins-tituido de organismos creados a virtud de cláusulasinsertas en un contrato colectivo de trabajo; de insti-tutos de coordinación que se reúnen con caráctertemporal o permanente; o de cuerpos auxiliares deadministración interna que se reúnen periódicamente.
En Francia los comités de empresa son los encarga-dos de buscar soluciones a problemas de jornada, dis-tribución de labores, problemas ambientales o de se-guridad; antes de cualquier modificación de jornadaso de condiciones, ambientales, p.c., debe ser consul-tado el comité (Ley núm. 73-1195, de fecha 27-XII-73). En la ley 77-767 (12-VII-77) se modificó el Có-digo de Trabajo en los aa. 116-2 y 117-7 para disponerque en materia de aprendizaje y de condiciones detrabajo, se consultase previamente al colegio de defen-sa de intereses profesionales que debe funcionar encada industria de mas de 100 trabajadores.
Gran Bretaña promulgó un reglamento que regulalas funciones de los comités de seguridad en los cen-tros de trabajo con intervención sindical; los repre-sentantes deben encargarse de la investigación de ries-gos potenciales, atender quejas de los trabajadores,hacer advertencias al empleador sobre peligros o da-ños y llevar a cabo inspecciones o resolver consultasde los propios trabajadores (Ley de fecha 22-XI-76).
En Luxemburgo, por ley 60-V-74 (7-V-74), se ins-tauraron comités mixtos en las empresas del sectorprivado y se permitió designar representantes de lostrabajadores en las sociedades anónimas, cuando éstasemplearan a más de 150 personas. Las atribuciones detales comités son: aplicación de instalaciones técnicasdestinadas a controlar el comportamiento y la produc-
234

tividad del trabajador en su puesto de trabajo; medi-das de higiene y seguridad; criterios referentes a la se-lección de personal; evaluación de los trabajadores;formulación del reglamento interior de trabajo; con-cesión de recompensas por iniciativas o mejoras técni-cas. En empresas de menos de 150 trabajadores debenconstituirse comités con dos delegados de cada parte(obreros y empresarios) encargados asimismo de lasfunciones anteriores (ley de 18-V-79). En la URSSpor decreto del presídiuin del Consejo Central de Sin-dicatos los comités sindicales de fábrica deberán in-tervenir antes de proceder a cualquier despido de untrabajador (D 310-IX de fecha 23-VH-74).
Y. La legislación mexicana, en fecha reciente, hafomentado las negociaciones obrero-patronales, a tra-vés de un cuerpo de conciliadores que se encargan dearreglos extrajudiciales. Para tal objeto, se orienta tan-to a trabajadores como a patronos sobre sus respecti-vos derechos; se coordinan sus intereses y se les pro-ponen soluciones prácticas que pongan fin a losconflictos que presenten. Las funciones de estos con-ciliadores no están comprendidas en la LFT, pues setrata de actuaciones administrativas a las que puedeno no concurrir los interesados; sólo en ocasiones sepresiona su reunión para obligarlos, precisamente, aentablar negociaciones privadas, que en modo algunotrascienden a otra clase de actuaciones, ya que deellas no se levantan actas, no se hace ninguna referen-cia oficial y ni siquiera puede ofrecerse como pruebaen juicios laborales cualquier proyecto que llegara aelaborarse.
Pero existen otra clase de negociaciones: las que seproducen en el seno de comisiones a las cuales se alu-de en la LFT y las convenidas en los contratos colecti-vos. Respecto de las primeras, el a. 158 establece que"una comisión integrada con representantes de lostrabajadores y ci patrón formulará el cuadro generalde antigüedades, distribuido por categorías de cadaprofesión u oficio, y ordenará se le dé publicidad"; lassoluciones a que se llegue son motivo de negociación,pues los trabajadores inconformes podrán formularobjeciones y en última instancia recurrir la resoluciónque se proponga o haya adoptado, ante las juntas deconciliación y arbitraje. El a. 424 de la propia ley se-fíala que una comisión de representantes obrero-pa-tronales debe formular los reglamentos de fábrica ointeriores de trabajo; las disposiciones que contenganson asimismo materia de negociación pues de otromodo no producirán efectos jurídicos.
Respecto de las segundas expresa el a. 392 de laLFT que en los contratos colectivos podrá establecer-se la organización de comisiones mixtas para el cum-plimiento de determinadas funciones sociales y eco-nómicas; sus resoluciones serán ejecutadas por las jun-tas de conciliación y arbitraje, pero para llegar a ellasexistirá la negociación previa, interna, extrajudicial,que les dará origen y posible existencia jurídica.
VI. ¿Cuáles son los fundamentos en que se apoyanlas negociaciones obrero-patronales? Consideramostres: lo. Su carácter reivindicatorio. Al presentarsecualquier problema laboral, sea individual o colectivo,los delegados habrán de recurrir a su jefe inmediatopara plantearlo y buscar una solución; sólo que el jefeinmediato manifieste no estar en condiciones o care-cer de facultades para ofrecerla, se intentarán otrosrecursos, hasta llegar a los órganos o comités que debanentablar pláticas que permitan una resolución defini-tiva al problema. 2o. La oposición que surge entre laspartes, en cuanto los aspectos conflictivos de las rela-ciones de trabajo parecen destinados a preparar el te-rreno de toda negociación. Cuando hay divergencia deopiniones sobre sistemas de producción, sobre reglasde operación o sobre cuestiones administrativas, enlas que no se da ninguna intervención a los trabajado-res, pero de las cuales surgen situaciones conflictivasque dan origen a desobediencias, paros injustificadoso acciones violentas de parte de algunos trabajadores,la negociación se impone. 3o. El mantenimiento deadecuadas relaciones laborales. Se ha comprobadoque en aquellas empresas o negociaciones en dondetodas las funciones a desempeñar han sido convenien-te y mutuamente negociadas, los motivos de discre-pancia son mínimos; y cuando aparecen se resuelvencon apego a reglas ya adoptadas; pero en donde estono ha sido posibie por alguna razón o por inercia, sólola negociación las atempera o evita. Un problema deescalafón no tiene por que crear un conflicto; a unsindicato es a quien más interesa tener satisfechos asus miembros, tratándose del otorgamiento de plazas,ya sea por competencia, por antigüedad, por resulta-do de exámenes que se practiquen, o se trate simple-mente de ascensos. La desobediencia no justificada,jamás debe crear problemas internos; la justificable hade ser siempre materia de negociación. Otras cuestio-nes de trato, de disciplina, de autoridad, etc., sonigualmente fundamentos no sólo para intentar, sinopara obligar, a la negociación obrero-patronal. He ahíla clave de una eficaz y conveniente relación de trabajo.
235

V. COMISIONES MIXTAS, CONCILIACION, CONFLIC-TO SINDICAL, CONVENCIONES OBRERO-PATRONA-LES.
VII. BIBLIOGRAFIA: BARTON, Paul, Conventions co-llectives eS realités ouvrieres en Europe de I'Est, París, LesEditions Ouvrieres, 1957; GOMEZ DE ARANDA, Luis, "Lanueva ley de convenios colectivos sindicales", Revisto de De-recho del Trabajo, Madrid, t. VIII, núm. 5; LYON-CAEN,Gérard, Le procés d0 travail, París, Dalloz, 1968; RUISECO,María José, Convenciones colectivas de condiciones de traba-jo, México, Constancia, 1947.
Santiago BARAJAS MONTES DE OCA
Negocio accesorio. 1. Los negocios accesorios (auxilia-res, dependientes) presuponen lógicamente el fenóme-no de la pluralidad negocia¡ o contractual. Un negocioaccesorio es aquel que tiene vida precisamente en fun-ción de otro (llamado por esta razón "principal").Nuestra legislación no reconoce el término "negocio",vocablo este de gran arraigo y tradición en algunasdoctrinas y codificaciones extranjeras, pero ello noimpide que en la doctrina se haya establecido ya poralgunos autores (Ortiz Urquidi, Domínguez Martínez)la conveniencia de su adaptación. Sin embargo, paranuestros propósitos, referiremos exclusivamente estaslíneas a la figura "contrato", si bien resultará claroque el desplazamiento del acto negocia¡ vedará un am-plio campo doctrinal a nuestro estudio.
U. EL derecho de los antiguos romanos no descono-ció la figura aquí tratada. Ellos también hablaban decontratos principales y de contratos accesorios, éstosúltimos dependientes de aquellos, a los que estabanvinculados generalmente por una relación de garantíaen su cumplimiento. Así, p.c., el caso de una fianzasobre un contrato de locación (Pella Guzmán y Argüe-llo, p. 264).
III. La raquítica clasificación contractual que nues-tro CC establece en sus as. 1835-1838 no contemplala especie del contrato accesorio en oposición a la delcontrato principal u originario. Sin embargo, la omi-sión del legislador no influye en absoluto para que estetipo de contratos adopten en nuestra práctica jurídicauna indudable importancia que repercute esencialmen-te en la seguridad y garantía del tráfico jurídico debienes.
En efecto, tan sólo los contratos denominados "degarantía", subespecies de los aquí tratados, constitu-yen un amplio campo de recursos eventualmente dis-
ponibles para el particular interesado en efectuar elintercambio de sus bienes en las mayores condicionesde seguridad. Su naturaleza secundaria y dependientecon el contrato principal destaca visiblemente en cadauno de ellos: la fianza no puede tener vida sin unaobligación previa (a. 2797); la prenda se constituyesobre bienes muebles afectados a garantizar el cumpli-miento efectivo de alguna obligación (a. 2856) y la hi-poteca es también una garantía real que asegura el cum-plimiento de una prestación ya convenida (a. 2893).
Aunque Santoro Passarelli (p. 260) califica al con-trato preliminar de negocio accesorio "preparatorio"y Sánchez Medal (p. 83) incluso —siguiendo a autoresespañoles—, sitúa a la promesa bajo el rubro de loscontratos de garantía (con lo que adquiere un carác-ter accesorio), en realidad es bien discutible que talfigura pueda catalogarse como tal y, mejor, siguiendoa Fueyo Laneri (p. 23) y Lozano Noriega (p. 79), pre-ferimos conceptuarla como una "etapa superior en laformación progresiva del contrato". Y es que resultaclaro que la promesa de contratar no mantiene en ab-soluto la relación de existencia que caracteriza a loscontratos dependientes, porque precisamente su ex-tinción —en condiciones normales— debe dar naci-miento al contrato entonces definitivo.
Los contratos accesorios no se agotan en la subes-pecie mencionada de los contratos de garantía. Otrocaso, p.c., lo constituye el mandato concebido comoinstrumento para el cumplimiento de una obligación—entonces principal— (a. 2596); asimismo, el contra-to de arrendamiento efectuado en una localidad yaarrendada (subarriendo, es. 2480 y ss.); la transacción(aa. 2944 y as.), cuando recae sobre obligaciones ori-ginadas en un contrato previo; la venta por suministro—recaída sobre alimentos— pactada precisamente enfunción de un contrato de transporte personal, p.c.;el depósito de objetos o valores con el posadero du-rante la vigencia del contrato de hospedaje y, en estemismo supuesto, la constitución automática de pren-da sobre el equipaje del pasajero si no se obtiene elpago del adeudo (a. 2669), etc. Aunque quizás puedahablarse aquí, con más especificidad, de contratoscomplejos o mixtos, el fenómeno que da origen a unasituación semejante continúa siendo, en rigor, la plu-ralidad de negocios o contratos (o lo que Santoro Pas-sarelli llama "negocios conexos", p. 259), y es claroque entre ellos se encuentra establecida una relaciónde dependencia del uno hacia el otro.
Por supuesto, el contrato accesorio no tiene que
236

depender necesariamente de la verificación de otrocontrato: basta al efecto la existencia de cualquierobligación aunque su fuente no consista precisamenteen un hecho contractual. Así, el caso del estableci-miento de fianza para garantizar una deuda de alimen-tos (Sánchez Medal, p. 84); el secuestro convencionalde la cosa litigiosa en poder de un tercero cuya entre-ga se supedita al resultado del pleito (a. 2541 CC), etc.
En el ámbito procesal es posible mencionar la tran-sacción, cuando decide sobre controversias de deudasalimentarias no cubiertas en su oportunidad (a. 2951CC) y el compromiso en árbitros respecto de la causaen litigio. Sánchez Medal (p. 84) parece compartir es-ta opinión.
En detalle, el panorama es extenso, y ello sin con-siderar aquí —como ya advertíamos— la figura euro-pea del negocio jurídico que pulveriza el fenómeno envastas complejidades, porque, siendo su esquema teó-rico más extenso (recuérdese que el contrato no essino un negocio jurídico de carácter patrimonial jntervivos), configura hipótesis casi infinitas de actos nego-ciales que actúan en una relación de dependencia en-tre sí.
y. CONTRATO, NEGOCIO JURIDICO.
1V. BJBLIOGRAFIA: FUEYO LANERI, Femando, De-
recho civil; 2a. cd., Santiago de Chile, Imprenta y LitográficaUniverso, 1964, t. Y, vol. II; LOZANO NORIEGA, Francis-co, Cuarto curso de derecho civil; contratos; 2a. cd., México,Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1970;PEÑA GUZMAN, Luis Alberto y ARGUELLO, Luis Rodol-fo, Derecho romano; 2a. cd., Buenos Aires, Tipográfica Edi-tora Argentina, 1966; SANCHEZ MEDAL, Ramón, De loscontratos civiles; 5 a. cd., México, Porríia, 1980; SANTOROPASSARELLI, Francesco, Doctrinas generales del derecho
civil; trad. de Agustín Pons Serrano, Madrid, Editorial Revistade Derecho Privado, 1964; ZAMORA Y VALENCIA, MiguelAngel, Contratos civiles, México, Porrúa, 1981.
José Antonio MÁRQUEZ GONZÁLEZ
Negocio fiduciario, y. FIDEICOMISO.
Negocio jurídico. 1. La doctrina francesa siguiendo lasInstitu tas de Justiniano al hablar de las fuentes delas obligaciones creó en relación con el contrato y cuasicontrato la noción de acto jurídico.
La pandectística de alemanes e italianos hizo unadistinción, a saber, el acto jurídico es un acto humanoque produce efectos de derecho con la intención deproducirlos o sin ella. Por esa razón clasifica los actosjurídicos en lícitos e ilícitos.
Si partimos de la concepción de que acto jurídicoes un acto humano, necesariamente tendremos quecolocarle una denominación específica al acto huma-no lícito que persigue consecuencias de derecho: -estees el negocio jurídico que puede entenderse como ma-nifestación de voluntad de una o varias partes encami-nada a producir efectos de derecho: crear, transmitir,modificar o extinguir derechos. Como la creación,transmisión, de los derechos se funda en el principiode que los particulares a través de su esfuerzo alcanzanventajas económicas, por esa razón Carnelutti en suteoría general del derecho, sostiene que el negocio ju-rídico es el resultado del ejercicio del derecho subjeti-vo pues éste es un poder destinado a defender el propiointerés, o un interés jurídicamente protegi4o; el negocio jurídico en un sentido más profundo es un actuarunilateral o conjuntamente para la defensa de uno ovarios intereses del titular o titulares.
Quedarían excluidos del concepto del negocio ju-rídico los actos potestativos y las resoluciones que se-rían el resultado del ejercicio de una facultad o unapotestad, respectivamente. Aun cuando von Tubr ensu Tratado de las obligaciones sostiene que los actospotestativos, resultado del ejercicio de las facultadesson también negocios jurídicos, típicos negocios uni-laterales.
II. Los negocios jurídicos pueden clasificarse enunilaterales, si son resultado del ejercicio de una vo-luntad, o bilaterales y, en ciertos casos, plurilaterales.
Comúnmente se consideraron negocios jurídicosunilaterales al testamento, la aceptación o repudiaciónde la herencia y al abandono o derelic tío de una cosay por esa razón von Tuhr coloca dentro de esta cate-goría a los que son resultado del ejercicio de una fa-cultad u opción como la elección en las obligacionesalternativas, la rescisión de un contrato o la compen-sación.
Lo cierto es que quedan excluidos de la categoríade los negocios jurídicos los actos procesales, los ac-tos oficiales y los actos de jurisdicción voluntaria, yCarnelutti añadiría las resoluciones, pues éstas son re-sultado del ejercicio de una potestas, que fue definidacomo el poder de mando para la defensa de un interésajeno que nos está sujeto.
Los negocios jurídicos bilaterales, fundados en laautonomía de la voluntad son, generalmente, de ca-rácter patrimonial y por eso su formación exige que ala existencia de una oferta se una la aceptación.
Más no todos los negocios jurídicos bilaterales de-
237

neo el carácter de patrimoniales. Son negocios jurídi-cos bilaterales de carácter no patrimonial, el matrimo-nio, los esponsales, el divorcio voluntario en lo que serefiere a la disolución del vínculo.
III. Los negocios jurídicos tienen tres elementos,los esenciales, los naturales y loa accidentales; sien-do los primeros los que representan el mínimo que laspartes han de acordar para la existencia del contrato;los segundos los que las partes suelen convenir y se re-fieren a la consecuencia de la naturaleza ordinaria delconvenio, y, los accidentales son aquellos actos queimprimen a las consecuencias jurídicas propias delcontrato una dirección diversa a la establecida en lalegislación.
IV. Sedebe aclarar que el legislador mexicano noutiliza el concepto de negocio jurídico, ya que éstesólo aparece en las doctrinas alemana e italiana, noasí en la francesa que es la que se sigue en ci CC.
u. ACTO JURIDICO.
Y. BIBLIOGItAFIA: GALINDO GARFJAS, Ignacio, De-recho civil; 2a. ed., México, Porrúa, 1976;ORTIZ URQUIDI,Raúl, Derecho civil, México, Porrúa, 1977; ROJINA VILLE-GAS, Rafael, Derecho civil mexicano; 2a. ed., México, Porrúa,1975, t. 1.
José de Jesús LOPEZ MONROY
Neutralidad. L (De neutral y éste del latín, neutralis,calidad de neutral.) Es la situación de un Estado queno participa en un conflicto armado, de la cual deri-van determinadas obligaciones tanto para el Estadoneutral como para los Estados beligerantes.
II. La noción y el derecho sobre la neutralidad sonfenómenos jurídicos relativamente recientes.
Institución enteramente desconocida en la antigüe-dad, las normas aplicables a la neutralidad surgieron,primero, como derecho consuetudinario, particular-mente en lo relativo a la neutralidad marítima, la cualempezó a desarrollarse en la Edad Media, y, muchomás tarde, por vía convencional, en lo que se refiere alas reglas jurídicas aplicables a la neutralidad en casode guerra tanto marítima como terrestre.
Así, la primera convención internacional en la ma-teria fue la Declaración de París sobre Derecho Marí-timo, del 16 de abril de 1856 (en lo sucesivo Declara-ción de París), que incluye reglas sobre bloqueo, corsoy contrabando.
Sin embargo, la codificación detallada, aunque in-completa, del derecho de la neutralidad, fue empren-
dida por primera vez en la II Conferencia de la Paz,efectuada en La Haya en 1907, en la cual se aproba-ron las Convenciones Y, XI y XIII, relativas a los de-rechos y obligaciones de los neutrales en caso de guerraterrestre o marítima (de aquí en adelante sólo: Con-vención Y, XI o XIII, según sea el caso).
Un año después, con motivo de la Conferencia deLondres sobre esta materia, se elaboró la Declaraciónde Derecho Marítimo de Londres, la cual, no habien-do sido ratificada, jamás llegó a constituir derechopositivo.
En el período comprendido entre las dos guerrasmundiales, la VI Conferencia Panamericana de LaHabana aprobó la Convención sobre la NeutralidadMarítima, del 20 de febrero de 1928 (en lo sucesivi:Convención de La Habana).
Por último, a la neutralidad también se refieren,tanto la Declaración General de Neutralidad de lasRepúblicas Americanas suscrita en 1939 en la reu-nión de consulta de los ministros de relaciones exte-riores, como las cuatro Convenciones de Ginebra so-bre la protección a las víctimas de la guerra, del 12 deagosto de 1949, dado que estas convenciones habránde aplicarse bajo el control de potencias protectorasneutrales.
III. Como se deriva de la propia definición de laneutralidad, ésta y las normas que la rigen representanun compromiso entre los intereses de los Estados beli-gerantes y los de aquellos Estados que han decididopermanecer fuera de una contienda bélica. Ahora bien,tal compromiso se traduce en un cierto número deobligaciones de los neutrales para con los beligerantesy viceversa.
Entre las obligaciones de los Estados neutrales res-pecto de los beligerantes se cuentan:
1. Deberes de abstención. Estos prohíben brindarapoyo militar, público o privado, así como transmitirnoticias, especialmente a través de órganos estatales, auno o a ambos beligerantes (Convención XIII, a. 6;Convención de La Habana, a. 16, letra b).
2. Deberes de impedimento. Los cuales comprendenel deber de impedir, en el ámbito de su jurisdicción,toda acción de guerra, e, incluso, toda acción queguarde relación con la guerra, trátese de una acciónestatal de los beligerantes (Convención Y, aa. 2, 3, 5y 10; Convención XRI, aa. 2, 4, 5, 18, 25y 26), o dedeterminadas actividades privadas en favor de éstos(Convención Y, aa. 4 y 5; Convención XIII, aa. 8 y25).
238

3. Un deber general de imparcialidad. Conforme aeste deber el Estado neutral tiene la obligación de tra-tar de manera igual a los beligerantes (Convención Y,a. 9; Convención XIII, preámbulo y a. 9), y
4. Deberes de tolerancia. En virtud de éstos, el Es-tado neutral está obligado a admitir determinadasinjerencias de los beligerantes, no autorizadas en tiem-po de paz, las cuales afectan, sea el patrimonio delEstado neutral (Convención Y, a. 19), sea la situaciónde los súbditos neutrales con respecto a los beligeran-tes (Convención Y, aa. 17 y 19).
A la inversa, entre las obligaciones de los Estadosbeligerantes para con los neutrales encontramos:
1. El deber de tratara los neutrales de acuerdo consu imparcialidad. Este deber excluye cualquier viola-ción del territorio neutral (Convención Y, as. 1-3;Convención XIII, aa. 1, 2y 4), y
2. El deber de no suprimir las relaciones entre losneutrales y el enemigo. Esta obligación reviste hoydía una importancia de primer orden, en función delcomercio legítimo de los neutrales con los beligeran-tes (Convención XI, a. 1).
A raíz de la Primera Guerra Mundial y hasta nues-tros días, como consecuencia de un cambio radical enla apreciación de la guerra, habría de operarse tambiénuna profunda mutación en el valor asignado a la neu-tralidad. Así, mientras que anteriormente la guerraera considerada como una especie de duelo, en oca-sión del cual los Estados neutrales desempefiaban elrol de padrinos, convirtiéndose en islas de paz suscep-tibles de mediar entre los beligerantes y promover elcese de las hostilidades, a partir de la primera granconfrontación bélica de nuestro siglo, tal idea habríade ceder el paso a la opinión de que la guerra, ademásde proscribirse (a. 2, inciso 4, de la Carta de las Na-ciones Unidas), debe ser considerada como un delitocontra la comunidad internacional, por lo que todoslos Estados, sin excepción, deben intervenir solida-riamente en su represión.
y. DEBERES DE LOS ESTADOS BELIGERANTES,GUERRA INTERNACIONAL.
IV. BIBLIOGRAFIA: DELBEZ, Louis, Les principes gé-néraux du droit international public; 3a. cd., Paris, LibrairieGénérale de Droit et de Juriaprudence, 1964; OPPENHEIM,Louis, Tratado de derecho internacional público; trad. de A.Marín López, Barcelona, Bosch, 1967, t. II, vol. II; SEARAVAZQUEZ, Modesto, Derecho internacional público; 4a. cd.,México, Porrúa, 1974; VERDROSS, Alfred, Derecho inter
nacional público; trad. de Antonio Troyal y Serra, Madrid,Aguilar, 1957.
Jesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Neutralidad impositiva. 1. La neutralidad impositivaes uno de los principios que debe regir a los sistemastributarios de acuerdo con el planteamiento económi-co clásico. El principio de la neutralidad impositivasignifica que la política fiscal debe abstenerse de alte-rar el mecanismo competitivo del mercado, de tal suer-te que las decisiones de inversión se realicen con baseen consideraciones sobre la oferta y la demanda y nocon fundamento en el tratamiento fiscal que se dé alas diferentes opciones que tenga un inversionista.
II. En la actualidad este principio de la neutralidadimpositiva se ve frecuentemente matizado, ya que só-lo se respeta por la política fiscal en los casos en losque la intervención de ésta no sea considerada comoindispensable para corregir los resultados de la compe-tencia, o para atenuar las imperfecciones de la misma.
Para Enrique Fuentes Quintana, quien sintetiza losprincipios de la imposición planteados por F'ritz Neu-mark en dos grandes categorías: los principios de fina-lidad y los de organización, la neutralidad impositivaestá ubicada en los primeros. Los principios de finali-dad se dividen para el autor citado en dos grupos, losde asignación y los de potencialidad plena. En el pri-mer grupo se ubica la neutralidad impositiva que tienepor objeto evitar el dirigismo fiscal y los perjuicios in-voluntarios a la competencia.
III. BIBLIOGRAFIA: FUENTES QUINTANA, Enrique,Hacienda pública y sistemas fiscales, Madrid, Universidad Na-cional de Educación a Distancia, 1978; GIL VALDIVIA, Ge-rardo, "La teoría de la tributación y la función cambiante dela política impositiva", Boletín Mexicano de Derecho Compa-rodo (en prensa); RETCHKIMAN, Benjamín, Finanzas públi-
cas, México, SUA-UNAM, 1981.
Gerardo GIL VALDIVIA
Nivelación de salarios, y. SALARIOS.
No intervención. 1. Es la obligación que tiene todo Es-tado o grupo de Estados, de no inmiscuirse ni interfe-rir, directa o indirectamente y sean cuales fueren elmotivo y la forma de injerencia, en los asuntos inter-nos o externos de los demás Estados.
II. El principio de la no intervención tuvo su razónde ser o, mejor dicho, fue una consecuencia de las fre-
239

cuentes y casi siempre abusivas intervenciones de unosEstados en los asuntos de otros, particularmente, aun-que no de manera exclusiva, a partir de que la SantaAlianza, producto del Congreso de Viena de 1815.erigiera la política intervencionista en instrumento,aparentemente legítimo, de las relaciones interesta-tales.
En efecto, si en la antigüedad las relaciones entrelos pueblos se daban en torno a tina beligerancia per-manente encaminada a mbyugar a los vecinos; y si enla Edad Media el aislacionismo y las querellas feudalesque la tipifican tampoco fueron propicias a las rela-ciones amistosas entre naciones; la historia de las re-laciones internacionales de los tres últimos siglos reve-la, a su vez, tina práctica inveterada y sistemática de laintervención de unos Estados en los asuntos de los de-más, invocando un supuesto derecho cuando no undeber de intervención.
Desde luego, los motivos o, mejor sería decir, lospretextos invocados a lo largo de tan prolongada yconstante práctica intervencionista incluyen toda tinagama de finalidades o propósitos aparentes. Así, in-tervenciones las ha habido, p.c., sea para salvaguardarla legitimidad o el equilibrio del poder, sea obedecien-do a ciertas causas humanitarias, sea con objeto deproteger los intereses del Estado o de sus nacionalesen el extranjero, etc. En el fondo, tales móviles hanencubierto en realidad sea designios reaccionarios, seapretensiones totalitarias, sea actitudes imperialistas.
Bastará citar sólo algunos casos de intervenciónpara ilustrar lo antes dicho. Así, pe, la coaliciónaustro-prusiana para restablecer a Luis XVI en el tro-no de Francia, en 1791; las guerras napoleónicas, de1798 a 1815; las intervenciones de la Santa Alianza,de 1815 a 1823; la intervención franco-inglesa en elRío de la Plata, de 1838 a 1845 -,la intervención fran-cesa en México, de 1862 a 1867; la intervenciónalemana en Haití, en 1897; las intervenciones euro-peas en los Balcanes y Asia Menor, de mediados delsiglo XIX a 1914; la intervención germano-italiana enEspaña, en 1936; las intervenciones alemanas en Aus-tria y Checoslovaquia, en 1938, en Polonia, en 1939,en Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Luxembur-go y Noruega, en 1940; las intervenciones norteanie-ricanas en México, en 1846 y 1914, en Guatemala, en1954, en la República Dominicana, en 1965; las inter-venciones rusas en Bulgaria, Rumania y Yugoslavia,de 1945 a 1947, en Hungría, en 1956, en Checoslova-quia, en 1968, en Afganistán, en 1979, etc.
La intervención, en tanto instrumento de presiónen las relaciones interestatales, dio lugar a la formula-ción de principios y a la promulgación de normas quele daban una cierta apariencia de legalidad. Entre losprimeros, cabe mencionar el principio que, fundadoen una ficción, sostenía que un daño causado a unextranjero, fuera en su persona, fuera en sus bienes,debía ser considerado como un daño inferido a los in-tereses propios del Estado del que el extranjero erasúbdito. Entre las segundas, baste aludir a las numero-sas normas relativas al tratamiento que debería otor-garse a los extranjeros residentes en países poco desa-rrollados, tratamiento que, en todo caso, sé traducíaen una situación de privilegio de los extranjeros en re-lación con los nacionales del país respectivo. Recor-demos simplemente a este respecto los regímenes decapitulaciones, que tan buenos resultados dieron a suspromotores europeos durante el siglo XIX, época desu expansión económica y financiera.
Todavía desde un punto de vista histórico, debe-mos hacer hincapié en que la gestación del principiode no intervención estuvo vinculada a la doctrina ex-puesta por el presidente norteamericano James Mon-roe, en el mensaje dirigido al Congseso de su país el 2de diciembre de 1823, en la cual, al puntualizar eldesacuerdo esencial que separaba la política norte-americana de la entonces recién adoptada política in-tervencionista de la Santa Alianza, postulaba la nointervención europea en América y viceversa. Sin em-bargo, su carácter de simple declaración de intencio-nes, de meros lineamientos de política interna, la con-virtió en blanco fácil de sinuosas interpretaciones.siendo a final de cuentas deformada y negada por lapolítica intervencionista de numerosos y sucesivosgobiernos norteamericanos.
III. La no intervención constituye un principio ju-rídico generalmente admitido hoy día por la doctrina,por el derecho y por la jurisprudencia internacionales.
Entre las doctrinas más connotadas a este respecto,figuran las que han visto la luz particularmente en lospaíses de América Latina. Lo anterior es fácilmentecomprensible al tan sólo se reci,ierda el sinnúmero deintervenciones sufridas por estos países, entre otrosmotivos, para el cobro compulsivo de deudas públi-cas, o para la satisfacción de reclamaciones derivadasde daños ocasionados a personas privadas; interven-ciones que han merecido el repudio de eminentes ju-ristas latinoamericanos.
Así, cabria citar las de Carlos Calvo y Luis María
240

Drago. La primera, condena la intervención armada odiplomática corno medio para el cobro de créditoso la demanda de reclamaciones privadas, de orden pe-cuniario, fundadas en un contrato o como resultadode una insurrección; la segunda, niega a todo Estadoel derecho de intervenir en otro para ejercer el controlfinanciero sobre contratos privados de sus súbditos,com'o si se tratase de obligaciones internacionales.
Siendo la no intervención uno de los principiosrectores de la política exterior de México, nuestro de-recho interno ha adoptado la primera de dichas doc-trinas, a la cual inés comúnmente se le conoce bajo ladenominación de Cláusula Calvo. Esta se traduce ciiuna renuncia, por parte de los extranjeros que inter-vengan en actos jurídicos sobre bienes raíces, a solici-tar la protección diplomática de su respectivo país, encaso de cualquier controversia en relación con talesactos (a. 27, fr. 1, de la C; en el mismo sentido, a. 2 dela LOFr. 1; a. 12 de la LYGC; a. 3 de Ea LIE; etc.).
El principio de no intervención ha sido consagradotambién por el derecho internacional, encontrándoseconsignado expresamente en la actualidad en diversosinstrumentos internacionales de aplicación tanto uni-versal como regional.
En el plano universal, aun cuando la Carta de lasNaciones Unidas no contiene ningún precepto especí-fico sobre este principio, ciertos aspectos del mismocomo son: la prohibición de la amenel uso de lafuerza, así como de la intervención eTos asuntos in-ternos de los Estados, se encuentran previstos, respec-tivamente, en los incisos 4 y 7 del a. 2 de la Carta.
Además, y en consonancia con lo anterior, esteprincipio ha sido no sólo expresmente reconocidopor la Asamblea General de la ONU en el pfo. 7 de laDeclaración sobre la concesión de la independencia alos países y pueblos coloniales (Resolución 1514 [XV],del 14 de diciembre de 1960), sino solemnementeproclamado por este mismo órgano, tanto en la Decla-ración sobre la inadmisihilidad de la intervención enlos asuntos internos de los Estados y la protección desu independencia y soberanía (Resolución 2131 [XX],del 21 de diciembre de 1965), como en la Declaraciónsobre los principios de derecho internacional referen-tes a las relaciones de amistad y a la cooperación en-tre los Estados de conformidad con la Carta de las Na-ciones Unidas (Resolución 2625 [XXV], del 24 deoctubre de 1970), cuyo "principio relativo a la obliga-ción de no intervenir en los asuntos que son de la ju-risdicción interna de los Estados, de conformidad con
la Carta", por su importancia y trascendencia en tor-no ala definición y precisión de los diferentes aspectosde la no intervención, transcribimos a continuación:
"Ningún Estado o grupo de Estados tiene derechoa intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuereel motivo, en los asuntos internos o externos de nin-gún otro. Por lo tanto, no solamente la intervenciónarmada, sino también cualquier otra forma de injeren-cia o de amenaza atentatoria de la personalidad delEstado, o de los elementos políticos, económicos yculturales que lo constituyen, son violaciones del de-recho internacional.
Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso demedidas económicas, políticas o de cualquier otraíndole para coaccionar a otro Estado a fin de lograrque subordine el ejercicio de sus derechos soberanosy obtener de él ventajas de cualquier orden. Todoslos Estados deberán también de abstenerse de orga-nizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o toleraractividades armadas, subversivas o terroristas encami-nadas a cambiar por la violencia el régimen de otroEstado, y de intervenir en las luchas interiores deotro Estado.
El uso de Ja fuerza para privar a los pueblos de suidentidad nacional constituye una violación de susderechos inalienables y del principio de no interven-ción-
Todo Estado tiene e1 derecho inalienable a elegirsu sistema político, económico, social y cultural, sininjerencia en ninguna forma por parte de ningún otroEstado".
En el ámbito regional ci principio de la no inter-vención fue admitido y consagrado internacionalmentemucho antes que en el plano universal. Así, el a. 8 dela Convención sobre Derechos y Deberes de los Esta-dos, adoptada en Montevideo en 1933, ya proclamabadesde entonces, también solemnemente, este princi-pio; el a. 1 del Protocolo adicional suscrito en la Con-ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz,reunida en Buenos Aires en 1936, prescribe Ja no in-tervención absoluta; por su parte, el actual a. 18 de laCarta de la OEA, suscrita en Bogotá en 1948 y refor-mada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967, con-cibe la no intervención en los siguientes términos:
"Ningún Estado o grupo de Estados tiene derechode intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fue-re el motivo, en los asuntos internos o externos decualquier otro. El principio anterior excluye no sola-mente la fuerza minada, sino también cualquier otra
241

forma de injerencia o de tendencia atentatoria de lapersonalidad del Estado, de 106 elementos políticos,económicos y Culturales que lo constituyen".
Por lo que toca a la jurisprudencia internacional,su tendencia íntiintervencionista se puso de manifies-to de manera clara y categórica en la sentencia, sobrelas cuestiones de fondo, dictada por la Corte Interna-cional de Justicia el 19 de abril de 1949, en el casodel Estrecho de Corfú. La parte conducente de dichasentencia reza como sigue:
"El pretendido derecho de intervención no puedeser considerado más que como manifestación de unapolítica de fuerza, política que, en el pasado, ha dadolugar a los abusos más graves y que no podría, cuales-quiera que sean las deficiencias presentes de la organi-zación internacional, encontrar ningún lugar en el de-recho internacional".
IV. BIBLIOCRAFIÁ DROZ, Jacques, Hístoire diplomo-tique de 1648 a 1919; 3a. cd., París, Dalloz, 1972; SEARAVAZQUEZ, Modesto, Derecho internacond público; 4a. ed.,México, Portúa, 1974; SEPULVEDA, César, Derecho inter-nacion4 12a. cd., México, Pomia, 1981; VERZUL, Jan H.W., The Juriaprudence of the World Court, Leyden, A.W. Sij-thoff, 1966, vol. 11.
Jesiis RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
No reelección. 1. Uno de los principios jurídico-políti-cos de mayor relieve en el sistema político mexicanose encuentra en la no-reelección del presidente de laRepública. Ese principio es una de las bases que hanconfigurado nuestro actual sistema político y una delas causas más importantes de la estabilidad de que hagozado por mas de cinco décadas.
Veamos cómo se asentó el principio de no-reelec-ción en diversos documentos constitucionales de Mé-xico.
La Constitución de Apatzingán, en su a. 135, seña-ló que ninguno de los tres miembros que integraban elSupremo Gobierno, podía ser reelecto sino hasta quehubiese transcurrido un trienio después de su admi-nistración.
La Constitución federal de 1824 siguió las mismaslíneas del Decreto de Apatzingan ya que, en el a. 77,indicó que el presidente no podía ser reelecto en esecargo sino hasta el cuarto año después de haber termi-nado sus funciones. Es decir, tanto en Apatzingán co-mo en 1824 lo que se prohibía era la reelección para
el periodo inmediato, pero después de él sí se podíavolver a la presidencia de la República.
La Constitución centralista de 1836 permitía lareelección indefinida del presidente, sólo que confor-me al a. 5 de la Cuarta Ley que integraba esa Consti-tución, el procedimiento de reelección se hacía máscomplicado: para la elección del presidente presenta-ban una terna de individuos, el presidente de la Repú-blica en junta del Consejo y ministros, el Senado y laSCJ. De esas tres temas, la Cámara de Diputados for-maba una que enviaba a las juntas departamentales, yquien lograba la mayoría de los votos de esas juntas,era declarado presidente por el Congreso general.Ahora bien, en caso de reelección era necesario que elpresidente fuera propuesto en cada una de las mencio-nadas tres ternas y que obtuviera el voto de las trescuartas partes de las juntas departamentales.
En el proyecto de la mayoría de la Comisión, asícomo en el tercer proyecto de Constitución del añode 1842, se permitía la reelección indefinida del pre-sidente. En cambio, el proyecto de la minoría de laComisión, en su a. 57, regresaba al sistema de Apatzin-gán y de 1824, ya que quien hubiera ocupado la pre-sidencia por mas de un año, no podía ser reelecto sinohasta después de un cuatrienio.
En las Bases de Organización Política de 1843 sepermitió la reelección indefinida del presidente en vir-tud de que aspecto no fue reglamentado por esanorma.
El Acta de Reformas de 1847 no contuvo disposi-ción al respecto, luego se regresó al sistema previstoen la Constitución de 1824.
La Constitución de 1857 no reguló este punto, porlo que se permitió la reelección indefinida del presi-dente.
El general Porfirio Días se sublevó contra el presi-dente Sebastián Lerdo de Tejada que se había reelec-to. El plan de Tuxtepec de 1876 fue: el manifiesto deDías en contra de Lerdo y el principio más impor-tante del Plan era el postulado de la no-reeleccióndel presidente.
Cuando Días llegó a la presidencia, a fin de cumplircon la promesa de Tuxtepec, se reformé la Constitu-ción el 5 de mayo de 1878, asentándose que el presi-dente no podría ser electo para el periodo inmediato,o sea que después sí. Esta reforma introdujo en laConstitución de 1857, el sistema que había asentadotanto la Constitución de Apataingán como la de 1824.
El 21 de octubre de 1887 se volvió a reformar el
242

a. 78 para permitir que el presidente sí pudiera serreelecto para el periodo inmediato, prohibiéndose lareelección para un tercer periodo si antes no hubiesentranscurrido cuatro años —un periodo—, contadosdesde el día en que hubiera lerminado sus funcionescomo presidente
El 20 de diciembre de 1890, de nueva cuenta semodificó el a. 78 para regresar a la disposición origi-nal de la Constitución de 1857: la admisión para lareelección indefinida.
En esta forma, cuando una persona llegaba a la pre-sidencia, sólo se le podía sustituir ya fuera por lafuerza de las armas o por su muerte; tal fue la situa-ción con Santa Anna, Juárez, Lerdo de Tejada y Por-fino Díaz. Entre ellos cuatro gobernaron 58 de losprimeros 90 años del México independiente.
II. En el programa del Partido Liberal, documentodel primero de julio de 1906, se manifestaba que sedebía suprimir la reelección del presidente y de losgobernadores de los estados y que estos funcionariossólo podrían ser electos nuevamente hasta después dedos periodos del que desempeñaron.
En el Plan de San Luis Potosí, expedido por donFrancisco 1. Madero, el 5 de octubre de 1910, se de-claraba como ley suprema de México el principio deno-reelección del Presidente, del vicepresidente, de losgobernadores de los estados y de los presidentes mu-nicipales.
Madero pudo cumplir con la promesa política delPlan señalado, y el 28 de noviembre de 1911 promul-gó una reforma a la Ley fundamental de 1857: el pre-sidente y el vicepresidente nunca podrían ser reelectos.
En 1916, Venustiano Carranza redactó un decretoprohibiéndose la reelección presidencial y establecién-dose de nuevo el periodo de cuatro años.
El Constituyente de 1916-1917 aprobó, con cam-bios muy menores, el dictamen de a. 83, que conteníael principio de no-reelección que le presentó la Comi-sión de Constitución, la que, a su vez, había aceptadocasi totalmente el a. respectivo del proyecto de Ca-rranza.
No sabemos con Cuantos votos se aprobó el a. 83porque el dato no se encuentra asentado en el Diariode los debates, pero ese a. no suscitó mayor discusión.El Congreso Constituyente fue antirreeleccionista: senutría de la experiencia de los últimos decenios y delmovimiento maderista. Se sabía, de antemano, queuno de los principios más importantes de la nuevaConstitución sería el de no-reelección.
Sin embargo, no debernos pasar por alto que en eseCongreso Constituyente sí existió una minoritaria co-rriente reeleccionista, aunque vergonzante porque susintervenciones trataron de ser cautas. Así, el diputadoCalderón expresó que: "El principio de No Reelec-ción, como vosotros lo sabéis, no es democrático: no-sotros lo hemos aceptado por una necesidad".
Fue el diputado Martínez de Escobar quien dijo laintervención más fuerte de la corriente reeleccionista.Afirmó que "si se presenta un presidente de gran tallapolítica, que todos nosotros estemos convencidos deque debe volver a la presidencia de la República, yodigo que un artículo de esos no tiene vida perpetua.Todos sabemos que siempre, además de los poderesEjecutivo, Legislativóy Judicial, en el fondo existe unpoder constituyente y lo llamo poder constituyentecuando reforma un artículo constitucional, es decir,que el Congreso nacional puede hacer la modificación.De manera que no existe ese temor de que un hombrede gran talla política no pueda ser presidente de la Re-pública por segunda vez; sí podrá serlo porque ese ar-tículo podrá modificarse para ese caso; de manera que sídebe dejarse aquí, como protesta a todo lo malo quehemos tenido en nuestra historia, la palabra nunca".
El original a. 83 constitucional expresaba: "El pre-sidente entrará a ejercer su encargo el lo. de diciem-bre, durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto.El ciudadano que sustituyere al presidente constitu-cional, en caso de falta absoluta de éste, no podrá serelecto presidente para el período inmediato. Tampo-co podrá ser reelecto presidente para el período inme-diato, el ciudadano que fuere nombrado presidenteinterino en las faltas temporales del presidente cons-titucional ".
Así se llevó a la ley fundamental mexicana el pos-tulado político de la no-reelección sostenido por Ma-dero, Carranza y todo el movimiento político y socialdenominado Revolución Mexicana.
III. Una vez promulgada la C de 1917, la ambiciónpersonal fue más fuerte que el marco constitucional.
En 1924, el general Obregón puso a Calles como susucesor en la presidencia, con el deseo de sustituirlo altérmino del periodo de cuatro años de Calles. En oc-tubre de 1925, el partido agrarista propuso la modifi-cación constitucional que permitiría la reelección deObregón, no obteniéndose r.;sultado positivo debido ala oposición del partido laborista; pero, en enero de1926, el Congreso aprobó la reforma, y el 22 de enerode 1927 se publicó en el DO. El segundo párrafo del
243

a. 83 C quedó redactado en la forma siguiente: "Nopodrá ser electo para el periodo inmediato. Pasado és-te, podrá desempeñar nuevamente el cargo de presi-ciente, sólo por un periodo más. Terminado el segun-do periodo de ejercicio, quedará definitivamenteincapacitado para ser electo y desempeñar el cargo depresidente en cualquier tiempo".
En junio de 1927, Obregón manifestó lo que ya to-do México sabía: que aceptaba su candidatura a lapresidencia de la República. Los otros dos candidatosfueron asesinados: Arnulfo Gómez y el general Fran-cisco Serrano.
Quedó claro que las instituciones mexicanas se des-moronaban ante la fuerza personal del caudillo. Todohacía ver que se volvía a abrir en nuestra historia elcamino de Tuxtepec: confróntese la reforma de Díazde 1878 y la de Obregón de 1927.
El 24 de enero de 1928 se volvió a reformar denueva cuenta el a. 83 C cuyo primer pfo. asentó que:"El presidente entrará a ejercer su encargo el lo. dediciembre, durará en él seis años y nunca podrá serreelecto para el periodo inmediato". Como se despren-de del texto, un presidente podría ser reelecto en va-rias ocasiones, siempre y cuando no fuera para el pe-riodo inmediato.
Obregón, después de las elecciones y antes de serdeclarado presidente constitucional, fue asesinado, loque salvó a México de contar con un segundo Díaz,pues difícilmente se hubiera podido sacar a Obregónde la silla presidencial, ya que también hubiéramostenido en este siglo nuestro 1890.
En el 1 Congreso Nacional de Legisladores de losEstados, que fue convocado por el comité ejecutivonacional del PNR, fuera de agenda se efectuó una po-[étnica sobre el principio de no reelección. Por estarazón, el mencionado comité ejecutivo convocó a unaconvención nacional de ese partido en Aguascalientesen 1932, y se presentó un dictamen que contenía elprincipio de no reelección.
La muerte de Obregón hizo posible que ci 29 deabril de 1933 apareciera publicada en el DO una nue-va reforma al a. 83, que es la que subsiste haeta nues-tros días. Dijo y dice que:. "El Presidente entrará aejercer su encargo el lo. de diciembre y durará en élseis años. El ciudadano que haya desempeñado el car-go de Presidente de la República, electo popularmen-te, o con el carácter de interino, provisional o sustitu-to, en ningún caso y poi- ningún motivo podrá volvera desempeñar ese puesto".
Los términos de la reforma de 1933 son más seve-ros que en 1917; entonces los presidentes con carác-ter de interino, provisional y sustituto no podían serelectos para el periodo inmediato, pero sí después. Encambio, a partir de 1933, el presidente, sin importarel carácter que haya tenido, nunca podrá volver aocupar la presidencia. Ahora se tiene una prohibiciónabsoluta con la cual estamos de acuerdo, porque ellanos ha sido enseñada por la historia; sin embargo, talparece que en 1933 se sentía arrepentimiento y qui-zás vergüenza de la reforma de 1927, por lo que sequiso ir más allá del texto original de 1917.
IV. El principio de no reelección no admite simu-laciones, como sería que el presidente escogiera a susucesor con el ánimo de continuar gobernando; ésepudiera ser el caso si el sucesor fuera su esposa, un hi-jo o una persona con características similares. La ope-ratividad del principio de no reelección exige que éstesea real y pleno, y no permite ningún falseamiento; siéste se diera, inés allá del sentido gramatical de la leyfundamental, se estaría violentando el significado realy político del principio de no reelección en el sistemamexicano.
Y. Ahora bien, hay que tener en cuenta que elprincipio de no-reelección en la C de 1917 se estable-ce en la forma siguiente:
a) El presidente de la República y los gobernadoreselectos por el pueblo jamás pueden volver a ocuparese cargo.
b) Los gobernadores interinos, provisionales, o concualquier otra denominación, no pueden ser goberna-dores para el periodo inmediato, pero después sí.
c) Los senadores y diputados federales no puedenser reelectos para el periodo inmediato; pero poste-riormente sí.
d) Los diputados a las legislaturas locales no pue-den ser reelectos para el periodo inmediato, pero des-pués sí.
e) Los presidentes municipales, regidores y síndi-cos de los ayuntamientos, electos por el pueblo, nopueden ser reelectos para el periodo inmediato, perodespués sí, y si desempeñan esos cargos por designa-ción de alguna autoridad, entonces no pueden serelectos para el periodo inmediato.
f) Los senadores y los diputados federales y loca-les suplentes pueden ser electos para el periodo inme-diato siempre que no hubiesen estado en ejercicio,pero los propietarios no pueden ser electos para el pe-ríodo inmediato con el carácter de suplentes.
244

VI. BUILEOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, El presidencialis-
mo mexicano; 2a. ed, México, Siglo Veintiuno, 1979; Diariode los debates del Csngreso Constituyente. 1916-1917, Mé-xico, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebraciónriel Sesqcieentcnaro de la Proclamación de la IndependenciaNacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana,1960, t. II: GOODSPEED, Stephen Spencer, "El papel del je-fe del ejecutivo en México", Problemas agrtcolas e industria-les de Méxicb, México, 1955, vol. VII; LERNER, Bertha deSheinbaum y RALSKY, Susana de Cimet, El poder de lospresidentes. Alcances y perspectinas (1910-197), México,Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 1976; UNA RA-MIRE?, Felipe. Derecho constitucional mexicano; iBa. ed.,México, Porrúa, 1981.
Jorge CARPIZO
Nombre. 1. (Del latín nomen-inis, nombre.) Palabraque sirve para designar las personas o las cosas. Con-cepto jurídico: palabra o conjunto de palabras conque se designa a las personas para individualizarlas ydistinguirlas unas de otras. En la persona moral se usael término de razón social como sinónimo de nombre.En la persona física el nombre cumple una doble fun-ción: de individualización y como signo de filiación.
U. Referencia histórica. Los nombres de personascomprendían la historia de la civilización. El conoci-miento del valor significativo de los nombres pertene-ce a la cultura general pero, si las etimologías de losnombres comunes son fáciles de hallar, las de losnombres propios no aparecen ni en los diccionariosenciclopédicos. Los datos obtenidos de la historia delos pueblos antiguos pPcen indicar que el nombrede las personas era único e ii&vidual (Pendes, Nabu-codonosor, David, etc.); el nombie no se transmitíaa los descendientes. Los nombres compuestos por va-rios vocablos, con significado diverso surgen en la his-toria nel pueblo romano; debido a su organizaciónfamiliar gentilicia fue necesario crear una designaciónparticular que identificara a los miembros componen-tes de cada gens. Surge así el nombre común (gentili-cio) para todos los miembros de la misma familia, pre-cedido por el nombre propio prenomen) y al que sele añadía en ocasiones un tercer nombre cognornen).
A la caída del Imperio Romano de Occidente se rom-pe la organización familiar y social que lo caracteriza-ba y, con ello, el sistema de los nombres compuestospor varios elementos. En la Edad Media vuelve a esta-blecerse la tradición del nombre único al que, en formagradual, y por necesidad de individualizar a quienestenían homónimos, empiezan a añadirse otras pala-
bras que servían para distinguir a unos de otros porciertas particularidades personales (Delgado, Calvo,Malo) o de razones circunstanciales de lugares (Cór-dova, Alemán), de actividades (Herrero, Vaquero),de accidentes geográficos (Del Valle, Montes), de ani-males, con referencia quizá a ideas totémicas (León,Becerra), o de vegetales o minerales, etc. (Limón, Ro-sa, Lima, Roca, Piedra). Surgió también junto al nom-bre propio, el nombre del padre añadido de una desi-nencia: ez en español: Gonzalo-ez, Martín-ex; ich uovna en ruso: Iván-ieh; ezcu en rumano: Lup-ezcu,son (hijo en inglés o alemán: John-son, Mendel-son,etc.). Lo cierto es, al parecer, que en los siglos VIII oIX de nuestra era estaban ya formados los nombrestal como siguen usándose en la actualidad.
III. Aspectos doctrinales. 1. Naturaleza jurídica.El nombre es un atributo de las personas, entendien-do como atributo una característica que existe comoelemento constante de algo, en este caso, de las perso-nas en derecho. Cabe preguntar si el nombre comoatributo constituye un derecho o un deber de las per-sonas. La doctrina se inclina en el sentido de conside-rarlo primordialmente un derecho subjetivo en el sen-tido de que los sujetos tienen derecho a tener un nom-bre, su propio nombre, y a defenderlo contra el lisoindebido del mismo por terceros. Una teoría ya supera-da, asimilaba el derecho al nombre al derecho de pro-piedad mi generis, con lo cual no se resuelve nada.Otros autores entienden el derecho al nombre comoun derecho personal no patrimonial, y que tienecomo características ser inalienable, imprescriptiblee intransmisible. Una tercera corriente califica el de-recho al nombre como un derecho de la personalidad,o sea, un derecho inherente a la calidad de personahumana. Otra corriente de opinión sostiene que lanaturaleza jurídica del nombre es más un deber queun derecho. Los sujetos tienen el deber de osten-tarse con su propio nombre en sus relaciones civilesen razón del valor de la seguridad jurídica. No debenocultar su identificación con un nombre falso ni cam-biar el mismo sin autorización judicial. El único ocul-tamiento lícito es a través del uso del seudónimo,pero solamente en razón de ciertas actividades profe-sionales (periodismo, literatura, arte, etc.). El uso in-debido de un nombre diferente al nropio puede cons-tituir el delito de falsedad ..uiando se realiza al declararante la autoridad judicial (a. 249 CP).
2, Elementos. El nombre de las personas físicas secompone de dos elementos esenciales: el nombre pro-
245

VI. BUILEOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, El presidencialis-
mo mexicano; 2a. ed, México, Siglo Veintiuno, 1979; Diariode los debates del Csngreso Constituyente. 1916-1917, Mé-xico, Ediciones de la Comisión Nacional para la Celebraciónriel Sesqcieentcnaro de la Proclamación de la IndependenciaNacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana,1960, t. II: GOODSPEED, Stephen Spencer, "El papel del je-fe del ejecutivo en México", Problemas agrícolas e industria-les de Méxicb, México, 1955, vol. VII; LERNER, Bertha deSheinbaum y RALSKY, Susana de Cimet, El poder de lospresidentes. Alcances y perspectinas (1910-197), México,Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 1976; UNA RA-MIRE?, Felipe. Derecho constitucional mexicano; iBa. ed.,México, Porrúa, 1981.
Jorge CARPIZO
Nombre. 1. (Del latín nomen-inis, nombre.) Palabraque sirve para designar las personas o las cosas. Con-cepto jurídico: palabra o conjunto de palabras conque se designa a las personas para individualizarlas ydistinguirlas unas de otras. En la persona moral se usael término de razón social como sinónimo de nombre.En la persona física el nombre cumple una doble fun-ción: de individualización y como signo de filiación.
U. Referencia histórica. Los nombres de personascomprendían la historia de la civilización. El conoci-miento del valor significativo de los nombres pertene-ce a la cultura general pero, si las etimologías de losnombres comunes son fáciles de hallar, las de losnombres propios no aparecen ni en los diccionariosenciclopédicos. Los datos obtenidos de la historia delos pueblos antiguos pPcen indicar que el nombrede las personas era único e ii&vidual (Pendes, Nabu-codonosor, David, etc.); el nombie no se transmitíaa los descendientes. Los nombres compuestos por va-rios vocablos, con significado diverso surgen en la his-toria nel pueblo romano; debido a su organizaciónfamiliar gentilicia fue necesario crear una designaciónparticular que identificara a los miembros componen-tes de cada gens. Surge así el nombre común (gentili-cio) para todos los miembros de la misma familia, pre-cedido por el nombre propio prenomen) y al que sele añadía en ocasiones un tercer nombre cognornen).
A la caída del Imperio Romano de Occidente se rom-pe la organización familiar y social que lo caracteriza-ba y, con ello, el sistema de los nombres compuestospor varios elementos. En la Edad Media vuelve a esta-blecerse la tradición del nombre único al que, en formagradual, y por necesidad de individualizar a quienestenían homónimos, empiezan a añadirse otras pala-
bras que servían para distinguir a unos de otros porciertas particularidades personales (Delgado, Calvo,Malo) o de razones circunstanciales de lugares (Cór-dova, Alemán), de actividades (Herrero, Vaquero),de accidentes geográficos (Del Valle, Montes), de ani-males, con referencia quizá a ideas totémicas (León,Becerra), o de vegetales o minerales, etc. (Limón, Ro-sa, Lima, Roca, Piedra). Surgió también junto al nom-bre propio, el nombre del padre añadido de una desi-nencia: ez en español: Gonzalo-ez, Martín-ex; ich uovna en ruso: Iván-ieh; ezcu en rumano: Lup-ezcu,son (hijo en inglés o alemán: John-son, Mendel-son,etc.). Lo cierto es, al parecer, que en los siglos VIII oIX de nuestra era estaban ya formados los nombrestal como siguen usándose en la actualidad.
III. Aspectos doctrinales. 1. Naturaleza jurídica.El nombre es un atributo de las personas, entendien-do como atributo una característica que existe comoelemento constante de algo, en este caso, de las perso-nas en derecho. Cabe preguntar si el nombre comoatributo constituye un derecho o un deber de las per-sonas. La doctrina se inclina en el sentido de conside-rarlo primordialmente un derecho subjetivo en el sen-tido de que los sujetos tienen derecho a tener un nom-bre, su propio nombre, y a defenderlo contra el lisoindebido del mismo por terceros. Una teoría ya supera-da, asimilaba el derecho al nombre al derecho de pro-piedad mi generis, con lo cual no se resuelve nada.Otros autores entienden el derecho al nombre comoun derecho personal no patrimonial, y que tienecomo características ser inalienable, imprescriptiblee intransmisible. Una tercera corriente califica el de-recho al nombre como un derecho de la personalidad,o sea, un derecho inherente a la calidad de personahumana. Otra corriente de opinión sostiene que lanaturaleza jurídica del nombre es más un deber queun derecho. Los sujetos tienen el deber de osten-tarse con su propio nombre en sus relaciones civilesen razón del valor de la seguridad jurídica. No debenocultar su identificación con un nombre falso ni cam-biar el mismo sin autorización judicial. El único ocul-tamiento lícito es a través del uso del seudónimo,pero solamente en razón de ciertas actividades profe-sionales (periodismo, literatura, arte, etc.). El uso in-debido de un nombre diferente al nropio puede cons-tituir el delito de falsedad ..uiando se realiza al declararante la autoridad judicial (a. 249 CP).
2, Elementos. El nombre de las personas físicas secompone de dos elementos esenciales: el nombre pro-
245

pio o de pila y uno o más apellidos. Existen otros ele-mentos del nombre no esenciales, sino circunstancia-les cuales son, el seudónimo, el apodo o sobrenombrey los títulos nobiliarios. El seudónimo es un falsonombre que la persona se da a sí misma. Su uso estápermitido con la única limitación de que no lesionelos intereses de terceros. El seudónimo no sustituyeal nombre, el que sigue siendo obligatorio en todos losactos jurídicos de la persona. El sobrenombre, alias oapodo, es la designación que los extraños dan a unapersona, tratando de ridiculizarla o de caracterizaralgún defecto o cualidad de la misma. Es práctica co-mún en las clases de bajo nivel cultural. Tiene un re-lativi interés en materia penal pues sirven frecuente-mente como medio de identificación de delincuentes.El título de nobleza es una dignidad u honor con quelos monarcas o los papas invisten a determinadas per-sonas como recompensa a servicios eminentes presta-dos. Estos títulos son transmisibles por herencia en laforma que establezca la legislación que regula la mate-ria. Por lo que hace a la nuestra, el a. 12 de la C decla-ra que: "En los Estados Unidos Mexicanos no se con-cederán títulos de nobleza . .. ni se dará efecto algunoa los otorgados por cualquier otro país". El uso oaceptación de tales títulos acarrea sanciones consis-tentes en la pérdida de la ciudadanía o de la naciona-lidad mexicana según el caso (a. 37 C).
3. Función. Es doble: como medio de identifica-ción y corno signo de filiación. En este segundo senti-do, el apellido que los hijos llevan igual al de sus pro-genitores identifica su parentesco. Una tercera función,derivada de la costumbre y no de la ley, es la que atri-buye al nombre en forma parcial (sólo para la mujer)ser signo de estado civil. La mujer casada añade a suapellido el de su marido, precedido de la preposición"de". Algunos Estados del mundo tienen reglas espe-cíficas al respecto, obligando o permitiendo a la mu-jer casada el uso del apellido de su marido; otras, se-ñalando el derecho de ambos cónyuges a usar elapellido del otro, o a decidir en común el, o losapellidos que llevarán ambos y sus hijos. Nuestro CCes omiso al respecto y la materia es regulada por lacostumbre.
IV. Legislación. 1. Los códigos civiles o las leyesparticulares de casi todos los países, hacen referenciaal nombre de las personas físicas en la materia relativaal registro civil del estado de las personas, específica-mente en las actas de nacimiento. El CC señala: a. 58:"El acta de nacimiento contendrá... d nombre y
apellido que se le pongan al presentado, sin que pormotivo alguno puedan omitirse". La elección delnombre propio (prenomen o nombre de pila) se hadejado siempre a la voluntad de quienes presentan aun infante ante el Registro Civil. Como el nombrepropio tiene por objeto distinguir al individuo dentrodel seno de la familia en la que todos llevan apellidocomún, se deja la elección del mismo a los padres, o aquienes lo presentan al levantar el acta de nacimiento.La elección del nombre propio es absolutamente libreen nuestro derecho. No sucede igual en otras legisla-ciones en las que se establecen una serie de limitacio-nes en la elección del nombre propio. Las leyes deFrancia, España, Italia y Argentina entre otras, enu-meran prohibiciones varias, a saber: no podrán inscri-birse como nombres propios: los que no fueran delsantoral católico, nombres extravagantes o subversi-vos, apellidos o seudónimos como nombres, el de unhermano vivo, no mía de dos nombres o de uno com-puesto, de pronunciación u ortografía confusos porexóticos, los que conduzcan a error en el sexo, depróceres de la Independencia (Argentina) o de la Re-volución (Francia), nombres extranjeros o indígenas,que signifiquen tendencias ideológicas o políticas,contrarios a las buenas costumbres, al orden público,obscenos, ofensivos, grotescos o ridículos.
2. El CC regula la cuestión del nombre en su segun-do elemento (apellidos), en forma desarticulada, asíel a. 59 expresa: "Si el hijo fuere de matrimonio, seasentarán los nombres de los padres"; de allí se dedu-ce que el hijo de matrimonio tiene derecho a llevar losapellidos de sus progenitores, sin que la ley lo precisecategóricamente, como sí lo recoge en norma expresacon respecto a loe hijos habidos fuera de matrimonio,a. 389 CC: "El hijo reconocido por el padre, por lamadre o por ambos, tiene derecho: I. A llevar el ape-llido del que lo reconoce". El código omite tambiénnorma expresa respecto al orden en que deben colo-caree los apellidos. En la materia rige también la cos-tumbre de colocar primero el apellido paterno, segui-do del materno. Algunas legislaciones señalan en for-ma expresa el orden de los apellidos, entre ellas, elCódigo Civil del estado de Veracruz (4 de julio de1931), el Código Civil español, el de Costa Rica y elargentino entre otros. Como consecuencia de la nece-sidad de que toda persona tenga un nombre, cuandoalguien sea presentado ante la oficina del Registro Ci-vil como hijo de padres desconocidos, el juez le pondránombre y apellido (a. 58 CC). La madre del hijo nací-
246

do fuera de matrimonio, tiene el deber de otorgarlesu apellido (a. 60 CC); en este supuesto, para que sellaga constar el apellido del padre es necesario queaquél lo pida por sí o por apoderado especial (a. 60CC). Los hijos legitimados llevan el apellido de sus pa-dres cuando éstos los reconocen, ya sea antes o des-pués de celebrado el matrimonio (aa. 354, 355y 357CC). En cuanto al hijo adoptivo "El adoptante podrádarle nombre y sus apellidos al adoptado haciéndose lasanotaciones correspondientes en el acta de adopción"(a. 395 CC); la imposición del nombre al hijo adoptivoes, en este supuesto una facultad del que adopta.
3. Cambio de nombre. El nombre de las personaspor principio debe ser inmutable en el sentido de queel nombre que aparece inscrito en el acta de nacimien-to debe permanecer sin cambios a través de toda lavida civil del individuo. Pese a esta supuesta caracte-rística doctrinal, en numerosas ocasiones el nombre secambia ya sea porque no coincide el nombre asentadoen el acta con el que se usa de hecho, o porque el in-dividuo desea cambiar su nombre y a veces puede líci-tamente obtener la autorización para hacerlo. La inmu-tabilidad en el nombre consiste no en la imposibilidadjurídica del mismo, sino en que el cambio puede ope-rar sólo en casos excepcionales y en las condicionesque fijen las leyes. Al individuo no le es lícito cambiarsu nombre a su capricho. La ilicitud en el cambio denombre sobrepasa la esfera del derecho privado alconfigurarse como delito el hecho de que ci individuose identifique ante las autoridades judiciales con nom-bre diferente del propio. Las diversas legislaciones delmundo asumen dos actitudes con respecto al cambiode nombre: unas permitiéndolo sólo en casos excep-cionales y otras con mayor liberalidad, ante la sola vo-luntad del individuo pero, en ambos casos, siguiendolos requisitos que en cada caso imponen las leyes.Nuestro CC pertenece al primer grupo ya que sólopermite el cambio de nombre como excepción en doscasos: para ajustar a la realidad social e individual elacta de nacimiento, o para evitar perjuicios al indivi-duo cuando su nombre se presta a críticas o al ridícu-lo. El cambio de nombre sólo puede hacerse mediantela intervención del poder judicial. Así lo expresa ela. 134 CC: "La rectificación o modificación de un ac-ta del estado civil no puede hacerse sino ante el PoderJudicial y en virtud de sentencia de éste, salvo el re-conocimiento que voluntariamente haga un padre desu hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de esteCódigo".
Y. BIBLIOGRAFIA: GALINDO GARFIAS, Ignacio, De-recho civil, México, Porrúa, 1976; ROJINA VILLEGAS, Ra-fael, Derecho civil mexicano, México, Porrúa, 1977, t. 1;SPOTA, Alberto G., Tratado de derecho civil, Buenos Aires,Ediciones Depalma, 1930, t. 1, vol. 3.
Sara MONTERO DIJHALT
Nombre comercial. 1. Toda aquella designación, deno-minación, razón social o nombre civil, bajo la cual, loscomerciantes colectivos o individuales, realizan sus ac-tividades mercantiles o identifican sus mercancías oservicios prestados.
II. Utilidad del nombre comercial: debido a la di-versidad de los géneros y de sus especies, e incluso, dela homogeneidad que entre ellos existe, se ha precisa-do de encontrar sistemas y métodos para su identifica-ción y distinción a través del lenguaje, entre otrosprocedimientos.
El género humano, p.c., tiene dos especies que sedistinguen con vocablos comunes de "hombres" y"mujeres" y cada uno de ellos, cuyo número es incal-culable como es fácil de comprender, debido a quecada día nacen y mueren miles de ellos, se les dota deciertos elementos que permitan distinguirlos unode otros, siendo uno de ellos, de entre los más impor-tantes, el nombre civil, j.c., palabra o vocablo que seapropia o se da a una persona, a fin de diferenciarla ydistinguirla de las demás, corno principal razón, yaque a través del nombre, la mujer y el hombre han decumplir con ciertos imperativos que les señalan lasnormas jurídicas de loa Estados o países, p.c., regis-trar su nacimiento, su matrimonio, su profesión, sudefunción, sus bienes, etc.
Igual que el ser humano, las cosas que éste crea odistribuye, así corno los servicios que presta, debendiferenciarse y distinguirse, pues, y ello es explicadoampliamente en la teoría de la división del trabajo, noes una persona quien realiza dichas actividades.
Y así tenemos que los productos que elabora unfabricante, p.c., también son elaborados, los mismos,por otros fabricantes, de manera que, para distinguir-los unos de otros, se les debe dotar de ciertos signosdistintivos que, jurídicamente, reciben la designaciónde "marcas" y ello persigue dos finalidades fundamen-tales corno son: la de proteger el aviamiento del in-dustrial o empresario, p.c., evitando la competenciadesleal; así como también, e1 asegurar al público queadquiera dichos productos, la seguridad de la calidad
247

que busca con su adquisición, pues éste se inclina parasu elección, por las marcas que ya conoce.
Pero no solamente las cosas, objetos o serviciosque el ser humano crea, elabora o presta, deben dis-tinguirse y protegerse, sino también la actividad quedespliega para obtenerlos o prestarlos, es decir, la em-presa; entendida ésta como la actividad económicaorganizada y profesionalmente realizada por el empre-sario para la producción y el cambio de bienes o servi-cios; y, al igual que hablamos del género humano y desus especies, también hablamos del género empresa yde sus especies, p.c., empresa civil, mercantil, intelec-tual, etc., interesándonos, en este caso, la segunda delas mencionadas.
Y así como también el ser humano se distingue desus congéneres por su nombre civil, cuya reglamenta-ción corresponde al derecho común; entre otros sig-nos distintivos, la empresa igualmente, se distingue,de otras actividades mercantiles, por su nombre co-mercial y su reglamentación corresponde a dos orde-namientos jurídicos: la Ley de Invenciones y Marcas(LIM) y la LGSM, donde se señalan los elementos quepueden configurarlo y los requisitos que se han decumplimentar para ostentarlo y protegerlo.
ifi. Origen: "La protección al nombre comercial escosa que arranca del siglo pasado. Fue en la Conven-ción de Unión de París de 1883 en donde por primeravez se acordó se protegiese el nombre comercial inde-pendientemente de la obligación de depósito o de laidea de nacionalidad. Así se otorgó amparo a los nom-bres de los fabricantes no sólo por lo que sus estable-cimientos representaban por sí, sino porque, a la vez,el nombre de comercio en infinidad de ocasiones ve-nía a constituir una marca, según el uso de entonces.
En realidad, el derecho al nombre de comercio de-riva de las reglas que establecen los usos honrados enel comercio; es una modalidad de la protección con-tra la competencia ilícita" (Sepúlveda, p. 172).
IV. Formación del nombre comercial: si el empre-sario, titular de la empresa, es una persona individualque ejercita o lleva a cabo negocios propios sin cons-tituirse como persona moral, su nombre comercialpuede coincidir con su nombre civil, o bien utilizaruna denominación distinta, con tal que reuna las no-tas de distinciétn exigidas por la ley para los efectosde su protección.
Si el titular de la empresa es una persona moralmercantil, también puede darse el supuesto indicado;i.e, como es bien sabido, las sociedades mercantiles
para constituirse (aa. (lo. y 89 LGSM), deben reunirlos requisitos que les señala la ley de la materia queson, entre otros, los atributos de la personalidad, pues(le una persona o entidad capaz de adquirir derechosy obligaciones se trata, que son: el nombre, domici-lio y patrimonio. El nombre, en este caso, no se for-ma libremente, pues la ley señala sus elementos; y,así tenemos, que para las sociedades de personas esuna razón social, que se forma con los nombres de lossocios y de las palabras o de sus abreviaturas de cuyasociedad se trate (aa. 27 y 52 LGSM), p.c., López ySánchez, S. en C.; y, para las sociedades de capitalesexige una denominación social que se puede formarcon un nombre de fantasía o bien con palabras quehagan referencia al objeto de la sociedad. Dicha de-nominación será distinta de la de cualquiera otra so-ciedad, y al emplearse irá siempre seguida de las pa-labras "sociedad, anónima" O de su abreviatura "S.A." (a. 88 LGSM), p.c., Nieves de Coyoacán, S.A., oEl Amigo del Hombre, S.A.
Pues bien, esta persona moral mercantil, como cual-quier persona física, también puede ser propietaria dedeterminadas negociaciones, mismas que pueden os-tentar su nombre (denominación o razón social en sucaso) u otro distinto; p.c., "El Gaucho Veloz, S.A.",es propietaria de la negociación "Bicicletas Aquiles"y de la negociación "Refacciones El Gaucho Veloz".
Y. Nombres comerciales protegidos por la ley: alefecto, establece el a. 179 de la LIM: "El nombre co-mercial y el lerecho a su uso exclusivo estará protegi-do sin necesidad de depósito o registro, dentro de unazona geográfica que abarque la clientela efectiva de laempresa o establecimiento industrial o comercial aque se aplique y tomando en cuenta la difusión delnombre y la posibilidad de que su uso por un terceroinduzca a error a los consumidores".
"Por clientela efectiva de una negociación mercan-til, para los efectos de este a., debemos entender todala que acude o puede acudir a ella para la satisfacciónde sus necesidades, con las mercancías producidas ovendidas, o con los servicios prestados, sin que el flujorelativo de los clientes se vea impedido por otra em-presa que, al usar un nombre igual o semejante, pro-voque la confusión del público" (Barrera Graf, p. 269).
Ahora bien, el nombre comercial, como ya se hadicho, debe ser distintivo, por lo que no son objeto deprotección pues carecen de originalidad: los nombresdescriptivos de los artículos que se expendan o de losgiros que exploten; los emblemas, escudos o armas na-
2480

cionales, "pues con ellos se induce al consumidor apresumir que los artículos ahí expedidos tienen pro-cedencia oficial, o que el establecimiento es del gobier-no" (Sepúlveda, p. 173); los homónimos; las armas,escudos y emblemas de los estados de la federación,ciudades nacionales y extranjeros, naciones y estadosextranjeros, a menos que se cuente con el consenti-miento expreso de ellos; los nombres y firmas de per-sonas sin su autorización, o, si hubiesen fallecido, desus parientes y herederos; el signo de la cruz roja, etc.(a. 91 LIM).
VI. La tutela del nombre comercial: la LIM conce-de al titular de un nombre comercial que es imitado ousurpado, una acción de carácter penal y dos de carác-ter civil, "a saber: la de daños y perjuicios y la accióninhibitoria tendiente a hacer que cese la usurpación"(Barrera Gral).
La usurpación del nombre se traduce o en una in-fracción administrativa o en una sanción, según lo dis-puesto por los aa. 210, fr. IV, y 211, fr. VII de la LIM,que a la letra disponen, respectivamente: "Son infrac-ciones administrativas: IV. Usar, dentro de la zonageográfica en que resida la clientela efectiva, un nom-bre comercial semejante en grado de confusión conotro que ya esté siendo usado por un tercero, paraamparar un establecimiento industrial, comercial o deservicio, del mismo o similar giro"; "Son delitos: VII.Usar, dentro de la zona geográfica que abarque laclientela efectiva, un nombre comercial igual a otroque ya esté siendo usado por un tercero, para ampa-rar un establecimiento industrial, comercial o de ser-vicio, del mismo giro".
El a. 212 de la LIM, previene: "Se impondrá dedos a seis años de prisión y multa de mil a cien milpesos, o una- sola de estas penas a juicio del juez, aquien corneta cualquiera de los delitos a que se refie-re el a. anterior".
"Para el ejercicio de la acción penal, se requiere dela previa declaración" de la Secretaría del Patrimonioy Fomento Industrial (a. 213 LIM). Es necesario acla-rar que la UN da competencia a la Secretaría de In-dustria y Comercio, pero en la LOAPF, de 22 dediciembre de 1976, se da competencia a la Secretaríade Comercio y Fomento Industrial para intervenir enmateria de propiedad industrial (a. 33 fr, XII), razónpor la que la doctrina se refiere a ésta última.
Son competentes los tribunales de la federaciónpara conocer de los delitos relativos, así como de lascontroversias civiles que se susciten con motivo de la
aplicación de la LIM, y silos intereses que se afectansólo son particulares, podrán conocer, a elección delactor, los tribunales del orden común (a. 215).
"Respecto a las acciones civiles de indemnizacióne inhibitoria, ellas sólo proceden en los casos de imi-tación, invasión o usurpación, pero no en los casos deuso ilegal de menciones para la formación del nombre;además, deberán intentarse conjuntamente (a. 31 CPC,aplicable supletoriamente) si se quiere conseguir,tanto la condena de daños y perjuicios como la cesa-ción de la usurpación.
La acción de indemnización requiere que se pruebeel daño o el perjuicio, que consistirán en la privaciónde ganancias adicionales, p.c., haber desviado la clien-tela eventual, o en la disminución de las que se obte-nían con anterioridad a la invasión, imitación o usur-pación. Como en el caso de las acciones penales, serequiere la previa declaración administrativa corres-pondiente, que también se obtendrá a instancia departe interesada, y de acuerdo con el procedimientomarcado en la ley". (Barrera Graf, p. 280).
VII. La publicación del nombre comercial: "Quienesté usando un nombre comercial, podrá solicitar" ala Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, "lapublicación del mismo en la Gaceta de Invenciones yMarcas". Dicha solicitud "se presentará por escrito.acompañada de los documentos que acrediten la per-sonalidad del solicitante, quien deberá demostrar suutilización efectiva (aa. 180 y 181 LIM).
Una vez satisfechos los requisitos legales, se proce-de al examen de novedad, es decir, a la comparaciónentre el solicitado y todos los nombres comercialesque designan empresas del mismo giro que estén vigen-tes o en trámite", a fin de determinar si existe algúnnombre comercial idéntico o semejante. . . o una mar-ca de servicio registrada idéntica o semejante que pu-dieran confundirse con la denominación o el giro dela empresa o establecimiento al que se aplique el nom-bre comercial". (a. 182 LIM).
Los efectos de la publicación son los de establecer"la buena fe en la adopción y uso del mismo" y suduración es de "cinco años, a partir de la fecha depresentación de la solicitud". "Podrá renovarse inde-finidamente por periodos de la misma duración", pormedio de solicitud presentada "dentro del último se-mestre de cada periodo" (aa. 180 184 LIM).
VIII. La transmisión del nombre comercial: puedetransmnitirse simultáneamente con la negociación quedesigna, o en forma independiente (a. 185 LIM), pero
249

en todo caso, "Los actos, convenios o contratos quese realicen o celebren con motivo de la concesión desu uso. . . deberán, para surtir efectos, ser aprobados einscritos por e! Registro Nacional de Transferencia deTecnología" (a. 188 LIM).
IX. Terminación del derecho de aso exclusivo delnombre comercial: éste cesa cuando deja de utilizarse"dentro de un año consecutivo o un año después deque la empresa o establecimiento que distingue hayadesaparecido" (a. 186 LIM).
v. AVIAMIENTO, EMPRESA, EMPRESARIO, MAR-CAS, PERSONAS FISICAS Y. MORALES, SOCIEDADESMERCANTILES.
X. BIBLIOGRAFIA: ALVAREZ SOBERANIS, Jaime,La regulación de km invenciones y marcas y de la transferen-cia de tecnología, México, Porrúa, 1979; BARRERA GRAF,Jorge, Tratado de derecho mercantil, México, Porrúa, 1957,vol. 1; MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho mercan-til; 21a. cd., México, Porriia, 1981; SEPULVEDA, César Elsistema mexicano de propiedad industria4 2a, cd., México,Porrúa, 1981.
Genaro GONGORA PIMENTEL
Non bis in idem. 1. (Frase latina que significa literal-mente que no se debe repetir dos veces la misma cosa.)Con la citada expresión se quiere indicar que una per-sona no puede ser juzgada dos veces por los mismoshechos que Be consideran delictuosos, a fin de evitarque quede pendiente una amenaza permanente sobreel que ha sido sometido a un proceso penal anterior.
II. El a. 23 de la C dispone: "Ningún juicio crimi-nal deberá tener más de tres instancias. Nadie puedeser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea queen el juicio se le absuela o se le condene. Queda pro-hibida la práctica de absolver de la instancia".
La formulación del precepto nos permite detectaruna evidente "conexión normativa de sentido" en sustres lineamientos, que constituyen otras tantas garan-tías. Desde luego, el principio non bis in idem corres-ponde al segundo lineamiento ". . .Nadie puede serjuzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que enel juicio se le absuelva o se le condene. -
La C, precisamente en aras de la seguridad jurídica,establece una regla protectora de loe procedimientos(a. 23, primer lineamiento), fijando un límite a lasinstancias posibles, (tres como máximo), aunque ladisposición constitucional se refiera a los juicios cri-minales, y no a otros tipos de procesos judiciales.
III. La segunda garantía de seguridad jurídica, queBe encuentra en el segundo lineamiento del a. 23, estáconcebida de la manera siguiente: "Nadie puede serjuzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que enel juicio se le absuelva o se le condene". ¿Cuándoopera esta garantía?
Lo primero, será determinar lo que se entiende por"ser juzgado" o "haber sido juzgado". Y, a este res-pecto, la jurisprudencia de la SCJ ha mantenido que"por juzgado se entiende a un individuo que haya si-do condenado o absuelto por una sentencia firme eirrevocable, o sea, contra la que no procede legal-mente ningún recurso. .
De lo anterior, se deduce que —única y exclusiva-mente— cuando en un juicio penal se haya dictadouna sentencia ejecutoriada, en loe términos anterior-mente señalados, y establecidos en los ordenamientosprocesales penales, se dará la garantía de seguridad ju-rídica que comentamos. El individuo de esta maneracondenado o absuelto será el titular de la garantía.En caso de que la sentencia dictada no tengu ese ca-rácter de irrevocabilidad, es perfectamente factible laposibilidad de un nuevo proceso.
El segundo punto a aclarar es el alcance de la ex-presión "delito". Cuando se habla de que nadie puedeser juzgado "dos veces por el mismo delito", la refe-rencia constitucional es al facturn material de la con-ducta no a la tipificación legal de la misma. Dichomás claramente, la prohibición subsiste aunque, en elsegundo proceso, se tipifique o denomine a los hechosen distinta forma.
Pero cabe preguntarse ¿qué sucederá si el pronun-ciamiento judicial no reviste la forma de sentenciairrevocable, cuál es el caso del sobreseimiento? Podríaentenderse que, en tal supuesto, el juzgador ante laimposibilidad de continuar el juicio penal hasta dictarsentencia, decide concluir con el proceso en el estadoen que se encuentra, sin resolver las cuestiones de fon-do referentes a la acusación o a la defensa, es decir, sincondenar ni absolver.
Sin embargo, tal suposición no sería correcta, y nolo sería porque el CFPP en el a. 304 y el CPP en ela. 324 establecen, respectivamente, que el sobresei-miento —el auto de sobreseimiento— produce los mis-mos efectos de una sentencia absolutoria, teniendopor tanto el valor de cosa juzgada, con lo que —ennuestra legislación— sobreseer un proceso penal equi-vale a dictar una sentencia absolutoria, y —consecuen-temente— el procesado jamás podrá ser nuevamente
250

acusado por los mismos hechos motivadores de su en-cartamiento.
No obstante (y sin perjuicio de lo anterior), laatenta consideración de la fr. II del a. 54'7y del a. 551del CPP nos señala la equiparación de la libertad pordesvanecimiento de datos con el auto de libertadpor falta de méritos, y ello deja abierta la posibilidadde un nuevo ejercicio de la acción penal por el Minis-terio Público, con tal de la aparición de nuevos datosameritativos, e inclusive la de una nueva formal pri-sión.
IV. Finalmente (y para completar la "conexiónnormativa de sentido", antes aludida), dejar apuntadoque la prohibición de la "práctica de absolver de lainstancia" terminó —para siempre— con la inseguridaddel acusado, indefinidamente sujeto a procesos judi-ciales atentatorios contra su dignidad, y que le imposi-bilitaban para una defensa eficaz ante la inconcreciónde las acusaciones. Se trata de una sana medida paraevitar posibles arbitrariedades, o de contubernios máso menos inconfesables (a. 23 C, infine). En realidadcompleta la garantía que significa el principio non bisin idem.
v. ABSOLUCION DE LA INSTANCIA, INDULTO NE-CESARIO, Juicio PENAL.
Y. BIBLIOGRAFIA: BCRGOA ORIHUELA, Ignacio,Las garant(oJ individuales; 16a. cd., México, Porr(a, 1982;CASTRO, Juventino V, Lecciones de garantías y amparo;3a. cd., México, Porrúa, 1981; GARCIA RAMIREZ, Sergio,Curso de derecho procesal penal; 3a. cd., México, Porrúa,1980; HERRERA Y LASSO, Eduardo, Garantías constitu-cionales en materia penal, México, Instituto Nacional de Cien-cias Penales, 1979; ISLAS, Olga, y RAMIREZ, Elpidio, Elsistema procesal penal en la Constitución, México, Pornía,1979; LISZT, Franz von, Tratado de derecho penal; trad.de Luis Jiménez de Aaúa, 3a. cd., Madrid, Reus, s.f., t. II;TRUEBA, Alfonso, Derecho de amparo, México, Jus, 1974.
Rafael MÁRQUEZ PIÑEIRO
Norma constitucional. L La norma constitucional po-see la misma estructura y las mismas característicasque las otras normas del orden jurídico. Sin embargo,la norma constitucional se diferencia de las otras nor-mas por su contenido, ya que aquéllas son las que serefieren a la organización, funciones y límites de losórganos de gobierno y al procedimiento de creaciónde todas las demás normas del orden jurídico. Ade-más, la norma constitucional en México reviste trescualidades especiales:
a) El a. 133 C señala la jerarquía de las normas en
el orden jurídico mexicano, y la norma constitucionales suprema, posee la categoría más alta del orden ju-rídico.
Así, de acuerdo con el a. 133 C la norma constitu-cional priva sobre cualesquiera otras y en caso de con-tradicción entre una norma constitucional y una nor-ma ordinaria, debe aplicarse la primera precisamentepor su carácter de suprema.
b) El creador de la norma constitucional es el poderconstituyente o el poder revisor de la C, mientras quela norma ordinaria es creada por el poder legislativo.
El a. 135 C crea al poder revisor para que altere omodifique la norma constitucional. El poder revisores un órgano de jerarquía superior a los poderes cons-tituidos y que se integra con el congreso federal y loscongresos locales; en esta forma, el órgano que crea oaltera la norma constitucional posee una naturalezaespecial.
e) De acuerdo con el mencionado a. 135 C el pro-cedimiento para reformar la norma constitucional esmás difícil y complicado que aquel que se sigue paramodificar la norma ordinaria. Luego, la norma consti-tucional es rígida, es decir tiene una protección espe-cial para su alteración.
II. Estas características especiales de la norma cons-titucional adquieren relieve en varios aspectos comoes el caso de su interpretación, ya que para realizarla,el intérprete debe poseer una especial sensibilidad ytomar en cuenta factores históricos, políticos, socialesy económicos.
UI. Los tratadistas se han ocupado de clasificar lanorma constitucional. Yéamoe, como ejemplo, la cla-sificación que propone el profesor argentino Humber-to Quiroga Lavié, quien nos habla de: a) normas ope-rativas o programáticas, b) normas imperativas odiscrecionales, y c) normas de organización o de dere-chos personales.
Las normas operativas son aquellas que no necesi-tan ser reglamentadas ni condicionadas por otro actonormativo para que puedan ser aplicadas; son los ór-ganos jurisdiccionales a quienes se dirigen dichas nor-mas para su aplicación
Las normas programáticas son aquellas, por el con-trario, cuya eficacia depende de que se cree un actonormativo que persiga ese efecto o de la condición deser reglamentadas; son los órganos legislativos a quie-nes se dirigen dichas normas para su aplicación.
Las normas imperativas son aquellas de cumpli-miento necesario.
251

Las normas discrecionales son aquellas en las cualessus destinatarios pueden decidir si las cumplen o no.
Las normas de organización son aquellas que se en-cuentran orientadas a los órganos públicos.
Las normas de derechos personales son aquellasque se encuentran orientadas a todos los habitantesdel país.
A su vez, estos rubros pueden ser subclasiflcados yuna misma norma puede ser en parte operativa y enparte programática.
Toda norma constitucional tiene un valor jurídico,incluso las denominadas programáticas, porque cons-tituyen elementos valiosos que indican criterios parala labor de interpretación constitucional.
u; INTERPRETACION CONSTITUCIONAL, PODERCONSTITUYENTE, REFORMA CONSTITUCIONAL.
IV. BIBLIOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, "La interpreta-ción constitucional en México", Boletín Mexicano de Dere-cho Comparado, México, núm. 12, septiembre-diciembre de1971; Id., Estudios constitucionales, México, UNAM, 1980;FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Algunos aspectos de la Interpreta-ción constitucional en el ordenamiento mexicano", RevistaJurídica Veracruzana, Xalapa, Veracruz, núm. 4 , diciembre de1970; QUIROGA LAVIE, Humberto, Derecho constitucio-nal, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias So-ciales, 1978; SACHICA, Luis Carlos. Constitucionalismo co-lombiano, Bogotá, Temis, 1980.
Jorge CARPLZO
Norma jurídica. I. No es posible dar un concepto uní-voco, desde el principio, de lo que es la norma jurídi-ca, pues sobre este concepto, tan importante y fun-damental para la ciencia jurídica, no hay acuerdoentre los diversos autores. El problema es el siguiente:puede afirmarse que existe consenso en el sentido deque el objeto de estudio de la ciencia jurídica estáconstituido por normas; que las normas constituyenconjuntos ordenados y llevan a cabo diversas funcio-nes, que pueden claramente especificarse; que los ór-denes normativos poseen una estructura interna, quepuede ponerse de manifiesto. Sin embargo, no se tie-ne un concepto de lo que es una norma jurídica.
U. John Austin, el gran jurista inglés, creador de lajurisprudencia analítica, define a la norma diciendoque es un mandato y éste es concebido como la ex-presión del deseo o voluntad de un individuo de queotro individuo haga o deje de hacer algo, expresiónque va acompañada de la amenaza de un daño o malpera el caso de que no se satisfaga el deseo o voluntad
expresado. "If you express or intirnate a wish that 1shall do orforbearfrom sorne act, and if you will visitme with an evil in case 1 cornpl'y not with your wish,the expression or intimation of your wish ja a co-mrnand"(Austin, p. 89).
Hans Kelsen ha criticado esta posición doctrinalque identifica a la norma con el mandato, diciendo queaquélla no puede identificarse con éste, pues existenmúltiples ejemplos de normas jurídicas respecto de lascuales no puede identificarse la voluntad correspon-diente que se supone ellas expresan. Además, el man-dato, entendido como norma, tiene una existenciatransitoria, en tanto que sólo puede concebirse comoválido mientras exista la voluntad que expresa. Enotros términos, si el mandato es la expresión de unavoluntad, sólo puede considerarse que existe un man-dato mientras pueda comprobarse la existencia de lavoluntad correspondiente. Ahora bien, las normas ju-rídicas son válidas aunque una voluntad en sentidosicológico no pueda determinarse como existente o,incluso en el caso en que esto pudiera hacerse, cuandola voluntad respectiva ya no existe.
La comprobación de estas afirmaciones es elemen-tal, pues la verificación de la existencia de una volun-tad sicológica, en el caso del proceso legislativo, essumamente dudosa y una investigación empírica alrespecto muy probablemente arrojaría resultados ne-gativos. La validez de una ley no puede negarse por-que el grupo de legisladores que la aprobó hayanmuerto y, por tanto, no puedan tener, por razonespuramente físicas, voluntad alguna que la ley expre-sara.
Kelsen ha tenido por lo menos dos concepcionesdiferentes de la norma jurídica. La primera está con-signada en su Teoría general del Estado del año de1925, con las siguientes palabras: "El orden jurídicoes un sistema de normas de Derecho. Más tarde habráde examinarse el criterio con arreglo al cual se consti-tuye una unidad —un orden jurídico o un Estado—con una multitud de normas de Derecho. Aquí debeinvestigarse la naturaleza del todo, tal como se reflejaen cada una de sus partes; pues cada norma jurídica,para serlo, tiene que reflejar la naturaleza del Derecho,considerado en su totalidad. Si el Derecho es un or-den coactivo, cada norma jurídica habrá de prescribiry regular el ejercicio de la coacción. Su esencia tradú-cese en una proposición, en la cual se enlaza un actocoactivo, como consecuencia jurídica, a un determina-do supuesto de hecho o condición" (Kelsen, pp. 61-62).
252

Debe observarse que en este pfo. Kelsen afirmaque en cada norma jurídica se refleja el concepto delderecho entendido en toda su generalidad. El derechoes concebido corno un orden coactivo, es decir, un or-den que regula y prescribe rl ejercicio de la coacción,dados ciertos supuestos o hechos condicionantes, de-terminados por el mismo derecho. La norma jurídica,corno reflejo de todo el derecho, regula y prescribe elejercicio de la coacción bajo ciertos supuestos. Lanorma jurídica tiene por contenido específico a lacoacción, ¿e., la aplicación de sanciones con el uso, sies necesario, de la fuerza física. Por ello, la consideracorno una "proposición" que enlaza un acto coactivoa ciertos supuestos de hecho o condición. En estaépoca Kelsen decía que el esquema de toda norma ju-rídica es el siguiente: si A es, debe ser B.
Posteriormente Kelsen modificó su posición teóri-ca y afirmó que lo que consideraba como el esquemade la norma jurídica (si A es, debe ser B) era en rea-lidad el esquema de la proposición jurídica, es decir,del enunciado de la ciencia del derecho que describea su objeto, las normas jurídicas. Trasladó el esquemade la norma a la proposición jurídica o regla de dere-cho, como también la llama; lo hizo pasar del objetode la ciencia jurídica a ]os enunciados constitutivos deésta. Ello tuvo por base la crítica que le fue dirigida,a partir de las posiciones doctrinales del Círculo deViena, en el sentido de que no distinguía, en su doc-trina, entre lenguaje y metalenguaje, es decir, entre ellenguaje empleado o usado en las normas jurídicas yel lenguaje usado para hablar o escribir sobre dichasnormas. Por eso en su Teoría general del derecho ydel Estado dice: "Es tarea de la ciencia jurídica la depresentar al derecho de una comunidad, esto es, elmaterial producido por la autoridad legal a través delproceso legislativo, en la forma de juicios que esta-blezcan que si tales o cuales condiciones se cumplen,entonces tal o cual sanción debe aplicarse. Estos jui-cios, por medio de los cuales la ciencia jurídica ex-presa el derecho, no deben ser confundidos con lasnormas creadas por las autoridades encargadas delegislar. Es preferible no dar a estos juicios el nom-bre de normas, sino el de reglas jurídicas. Las normasjurídicas formuladas por los órganos legislativos sonprescriptivas; las reglas del derecho que la ciencia ju-rídica establece son puramente descriptivas. Es impor-tante tener en cuenta que el término regla jurídica oregla de derecho, es empleado por nosotros en sentidodescriptivo" (Kelsen, pp. 4(-47). Con ello se operó
un cambio fundamental en la concepción kelseniana.La norma ya no era una estructura lingüística, un jui-cio hipotético, claramente delimitada en cuanto a suforma y funciones. La forma lingüística de las normasjurídicas puede ser cualquiera: pueden estar expresa-das en oraciones imperativas, hipotéticas o condicio-nales, en frases indicativas de presente o de futuro,etc. Lo importante es destacar que las normas jurídi-cas tienen significado prescriptivo, no descriptivo. E5-
te carácter prescriptivo se expresa normalmente conla palabra "deber". En contraposición con la tesis deAustin dice Kelsen que: "La afirmación de que un in-dividuo debe comportarse de cierta manera no impli-ca ni que otro quiera o mande tal cosa, ni que el quedebe comportarse en cierta forma realmente lo haga.La norma es la expresión de la idea de que algo debeocurrir, especialmente la de que un individuo debe con-ducirse de cierto modo" (Kelsen, Teoría general delderecho y del Estado, p. 37).
En este pfo. el concepto del "deber" es el determi-nante del concepto de la norma, con exclusión del demandato y del de efectividad. Este deber es la maneraespecífica en que la conducta humana se encuentradeterminada por la norma, determinación de la con-ducta que es distinta de cualquier otra forma o mo-dalidad.
Este concepto del "deber" es demasiado generalcomo para poder referirse exclusivamente a las nor-mas jurídicas, pues toda norma, de fa índole que sequiera, cae bajo este concepto. En consecuencia, Kel-sen se ve en la necesidad de especificar como caracte-rística esencial de la norma jurídica la de que ella dis-pone la coacción como consecuencia, dados ciertossupuestos. Sin embargo, Kelsen ha sido el primero enobservar sistemáticamente la pluralidad de elementosque constituyen el material jurídico, es decir, la mul-tiplicidad de elementos que tienen que ser colocadosen un sistema para constituir un orden jurídico. Merefiero específicamente a aquellos contenidos norma-tivos que son eonceptualizados bajo los conceptos de"facultad", de "derecho subjetivo", de "poder", etc.Los contenidos normativos que caen bajo estos con-ceptos no quedan claramente comprendidos bajo elconcepto de deber. Por ello Kelsen dice: "Si supone-mos la existencia de una Constitución de acuerdo conla cual las normas jurídicas generales sólo pueden sercreadas mediante decisiones de un parlamento electoen cierta forma, entonces el precepto que castiga eldelito de robo tendría que formularse así: si el parla-
253

mento ha resuelto que los que roban deberán ser cas-tigados y el tribunal competente ha establecido quedeterminado individuo cometió el delito de robo, en-tonces... Las normas de la Constitución que regulanla creación de los preceptos generales que habrán deaplicar los tribunales y otros órganos de aplicacióndel derecho, no son, por consiguiente, normas jurídi-cas independientes y completas" (Teoría general delderecho y del Estado, p. 149).
ifi. Esta es la famosa tesis de Kelsen sobre las nor-mas incompletas, a la que tanta atención ha prestadoH.L.A. Hart, quien por su parte cree que hay dos ti-pos de normas o reglas: las primarias y las secunda-rias. Entiende por las primeras aquellas que prescribenun deber, aquellas en que se prescribe que ciertoshombres hagan u omitan ciertas acciones y por lassegundas, aquellas que establecen que los seres huma-nos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, intro-ducir nuevas reglas o normas primarias o extinguir ymodificar regias anteriores o determinar el efecto deellas y, en general, controlar la creación, modificación,etc., de normas o reglas primarias. (Hart, p. 101).
Esta tesis no es nueva. Repite, con otras palabras,afirmaciones de Kelsen sobre las normas que otorganfacultades a ciertos órganos jurídicos.
Para concluir estas reflexiones, podríamos decirque el concepto de norma jurídica no es un conceptounívoco y claramente especificado. La expresión"norma jurídica" se refiere a todo el conjunto de ma-teriales que constituyen el objeto de estudio y consi-deración de la ciencia jurídf a y que quedan sistema-tizados dentro de la proposició' c regla de derecho.
Para AM Ross ur a norma es una directiva que seencuentra en ciert.- relación de correspondencia conciertos hechos sociales. Esta correr ondencia no esotra cosa que cierto grado de efectividad (p. 83).
Podríamos recorrer las opiniones de los diversosautores y en cada uno de ellos encontraríamos unconcepto diferente de la norma jurídica. En realidadeste concepto está condicionado por el que se ten.del derecho.
IV. BIBLIOGRAFIA: AUSTIN, John, Lecturas on Juris-prudence or the Phiosophy of Positive Law, Glastütten imTaunus, Verlag Detieve Auvermam KG., 1972; HART, H.L.A.,El concepto del derecho; trad. de Genaro R. Carrió, BuenosAires, Abeledo-Perrot, 1968; KELSEN, llana. Teoría generaldel Estado; trad. de Luis Legaz y Lacambra, México, Edito-rial Labor, 1934; id., Teoría general del derecho y del Estado;
trad. de Eduardo García Maynez, México, UNAM, 1949;ROSS, Aif, Directives and Normo, Boston, Routledge mdKeagan Paul, 1968.
Ulises SCHMILL ORDOÑEZ
Normas administrativas. I. Son normas jurídicas queregulan la función administrativa del Estado. Conser-van su naturaleza administrativa aunque se encuentrenen cuerpos legales de distinta índole como son leyesciviles, mercantiles, laborales, penales, etc., si se ocu-pan de regular esa función.
U. Jerarquía jurídica. Dentro del sistema jurídiconacional las normas administrativas guardan la jerar-quía que prevé el a. 133 de la C, según que pertenez-can a ésta, a leyes de! Congreso de la Unión o a tra-tados internacionales. De menor nivel son las quemtégran los reglamentos, los decretos y acuerdos ge-nerales expedidos por el presidente de la República.
En orden descendente están las circulares que con-tienen normas generales, de uso generalizado en la ad-ministración pública, federal y estatal. El CFF de1967 (DO de 19 de enero de 1967) restringió el alcan-ce de las circulares expedidas por los funcionarios fis-cales federales en los términos siguientes: "Los fun-cionarios fiscales facultados debidamente, podránexpedir circulares para dar a conocer ; las diversas de-pendencias el criterio de la autoridad superior quedeberán seguir, en cuanto a la aplicación de las normastributarias. De dichas circulares no nacen obligacionesni derechos para los particulares" (a. 82). El vigente,de 1983 (en vigor a partir del lo. de enero de 1983)no conserva la misma regla, modificándola en el a. 35.
ifi. Convenios administrativos. Se observa que laadministración pública federal, recurre cada vez conmayor frecuencia a la celebración de convenios y fijanormas administrativas que regulan funciones decoordinación entre aquélla y las administraciones es-tatales o bien delegaciones de facultades administrati-vas federales en favor de estas últimas. Son normas
Lninistradvas subordinadas a la jerarquía superiorde las que se apuntan en el pfo. primero, 1.
IV. Codificación administrativa. En el orden fede-ral no Áiste un código administrativo, regulador de lafunción administrativa o del procedimiento adminis-trativo. Por el contrario, existen numerosas leyes yreglamentos que forman una selva, en la que fácilmen-te se pierde la administración. Hay codificaciones par-ciales en materia sanitaria, aduanera, de aguas, mine-ra, fiscal, etc., pero subsiste cierta anarquía y desorden
254

en su aplicación. También en las legislaciones de losestados se tienen códigos, p.c. el Código Administra-tivo de Chihuahua y los códigos fiscales en algunos deellos.
Se ha intentado por el gobierno federal la elabora-ción de un código o ley de procedimiento administra-tivo, pero han fracasado los varios propósitos. Es ur-gente contar con una ley de procedimiento adminis-trativo que establezca las normas administrativas, quefacilite la marcha de la administración y que asegurela participación de los administrados en la funciónadministrativa, así como la defensa oportuna de susintereses y derechos.
Y. BIBLIOGRAFIA: FRAGA, Gablno,Derecho adminis-tmtivo; 22a. cd., México, Porrúa, 1982; GARCIA MAYNEZ,Eduardo, Introducción al estudio del derecho; 34a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1982; SERRA ROJAS, Andrés, Derecho admi-nistrativo; 9a. cd., México, Porrúa, 1979, t. 1; VILLOROTORANZO, Miguel, Introducción al estudio de! derecho, Mé-xico, Porrúa, 1966.
Alfonso NAVA NEGRETE
Normas de aplicación inmediata. I. Método de solucióna los conflictos de leyes, las normas de aplicación in-mediata son la expresión de la voluntad de un legisla-dor de querer resolver cualquier problema jurídicopor medio de una norma o conjunto de normas sus-tantivas nacionales aun cuando dicho problema caigaen el campo de los conflictos de leyes, y al cual, nor-malmente, se le debiera aplicar una regla de conflicto,bilateral o unilateral. Eso quiere decir que, al lado delas reglas de conflicto y de las normas materialesde derecho internacional privado existen otro tipo denormas cuya aplicación es de carácter imperativo einmediato para el juez competente, en virtud de sucontenido o del interés marcado del legislador en quese apliquen a cualquier tipo de relación jurídica con-cernida, sea de tipo nacional o internacional.
Puede decirse, por lo tanto, que las normas de apli-cación inmediata son, de alguna manera, el resultadode una intervención, cada vez más importante, de losEstados en la vida de los particulares.
H. Vislumbrado por Federico von Savigny el cualhabló de "leyes de una naturaleza rigorosamente obli-gatoria, dictadas por un motivo de interés general, yarevistan un carácter político, ya de policía o de eco-nomía política", el problema de las normas de aplica-
ción inmediata volvió a plantearse a principios de lasegunda mitad de nuestro siglo con la publicación devarios escritos teniendo por autores a los maestrosFrancescakis y de Nova, principalmente.
El maestro Francescakis escribió durante los años1950-1960: "Existen leyes cuya aplicación no da lu-gar a conflictos de leyes en este sentido que estas le-yes son aplicables inmediatamente, a exclusión decualquier ley extranjera", y, "existe en cualquier sis-tema de derecho internacional privado, junto y antesque las reglas de conflicto, reglas de aplicación inme-diata; son leyes cuya observancia es necesaria para sal-vaguardar la organización política, social y económicadel país". A dichas leyes Francescakis les dio el nom-bre de "leyes de policía".
Segun Francescakis, la aplicación inmediata de unanorma sustantiva nacional a un problema de conflictode leyes resulta pues del contenido de dicha normanacional y el conflicto debe entonces resolverse cornosi fuera de mero derecho interno; lo que hizo decir aciertos autores que las normas de aplicación inmedia-ta no pueden ser consideradas como un método desolución a los conflictos de leyes, ya que niegan, porprincipio, la existencia de cualquier elemento extran-jero de la relación jurídica objeto del conflicto; a loque se puede contestar que la existencia misma de unconflicto de leyes no está en función de la soluciónque se le pueda dar. El conflicto existe de cualquiermanera, pero al resolverlo por medio de una normade aplicación inmediata se sale del campo conflictualtradicional. El problema planteado al juez sigue sien-do el mismo, la solución cambia. Sin embargo la defi-nición dada por el maestro Francescakis no resuelvedel todo el problema, ya que no indica claramente unmétodo de identificación de las normas de aplicacióninmediata. En nuestra época se puede decir que la casitotalidad de las leyes tienden a "salvaguardar la orga-nización política, social y económica del país", los tresaspectos al mismo tiempo o cada uno por separado.
Una ley sobre divorcio, p.c., tiene un alto conteni-do social y, en menor grado, económico. ¿Eso quieredecir que debería ser considerada como una norma deaplicación inmediata? Es de pensar que no, ya quede ser así todas las normas se volverían de aplicacióninmediata. La dificultad reside en lo que se debe deentender por "organización", y en el grado en que di-cha organización puede verse afectada. Resultarásiempre necesario un examen profundo de cada dispo-sición legislativa para dictaminar si se trata o no de
255

una ley de policía. Se deja entonces al arbitrio de losjueces el identificar una ley como ley de policía.
Existen, por otro lado, otro tipo de normas deaplicación inmediata que resultan tener esta caracte-rística imperativa, no por su contenido, por lo menosno del todo, sino por ci hecho de jutolimitar su apli-cación en el espacio. Se trata de las normas "autoli-mitadas' a las que de Nova definió como "normas delderecho material sustantivo que indican específica-mente y por lo que parece, suficientemente, los casosa los cuales se tienen que aplicar: se trata de las flor-mimas que podemos llamar autolirnitadas en cuanto a suaplicación en el espacio". De Nova quiso ver en el he-dio que el propio legislador determinara con claridadel campo de aplicación en el espacio de ciertas nor-mas, una voluntad clara de volver imperativa su apli-cación por los jueces.
III. En México existen normas que pueden ser cali-ficadas de aplicación inmediata, en el sentido marca-do por Franeeseakis, como las relativas a la inversiónextranjera y a la transferencia de tecnología. Pero elproblema de las normas de aplicación inmediata no sePlantea en nuestro país con la importancia con quese plantea en otros, en virtud del territorialismoque aquí impera.
y. CONFLICTO DE LEYES, NORMAS MATERIALES,REGLAS DE CONFLICTO, TERRETOREALISMO.
IV, BIBLIOGRAFIA: BATIFFOL, Henri y LAGARDEPan], Dro it interwtional privé; 6a. cd., París, LGDJ, 1974;BELAIR, Claude, "Algunas consideraciones sobre las conse-cuencias de la intervención del Estado en materia de derechointernacional privado", Tercer Seminario Nacional de Dere-cho Internacional Privado, México, UNAM, 1980; FRAN.CESCAKIS, Ph., "Lois d'application inmédiate et regles deconflit", Rivisto di Diritto Internazionale Privato e Processua-le, Pádua, año EH, núm. 4, octubre-diciembre de 1967; id.,"Quelques précisions sur les bis d'application irimédiate etleurs rapports aYee les regles de eonflict de bis", Revue Cr¿tique de Droit International Privé, París, t. LV, núm. 1,enero-marzo de 1966; íd., Lo théorie du renvoi et lea confi itade aystemes en droit international privé, París, Sirey, 1956;MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, De la territorialidad de lasleyes a la nueva técnica del derecho internacional privado,Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977; NOVA, Rodol-fo de, "Conflicts de bis et formes fixant leur prope domained'applieation", Mélanges offerts a Jacques Maury, t. 1, Dro itinternational privé et pu hile, París, Librairie Dallos et Sirey,1960; SAVIGNY, Federico Carlos de, Sistema de derecho ro-mano actual; trad. de Jacinto Mesía y Manuel Poley; 2a. cd.,Madrid, Centro Editorial Góngora, 1924, t. VI.
Claude BELAIR Nl
Normas de conflicto, u. REGLAS DE CONFLICTO.
Normas materiales. 1. Son normas sustantivas que re-gulan de manera directa relaciones que tienen elemen-tos vinculados con ordenamientos jurídicos diversos.Constituyen un niétodo del derecho internacional pri-vado que pretende lograr una solución inmediata ymás adecuada a los problemas que enfrenta.
El método conflictual tradicional presenta una se-rie de dificultades e inconvenientes: problemas técni-cos respecto de la norma conflictual, como en la apli-cación del derecho extranjero; falta de previsibiidadsobre la elección de la ley aplicable; solución de lascuestiones de índole internacional a través del dere-cho interno. Esto hizo pensar en la necesidad de con-tar con una técnica diferente para resolver en formamás adecuada este tipo de cuestiones. La fórmula sus-tajitivista se propuso como idónea para el caso. Suscaracterísticas principales son: la solución inmediatade los problemas planteados a través de normas rna-teriales y la importancia que concede al elemento ex-tranjero.
El método pareció, en un primer momento, utópi-co. Con el tiempo se ha podido demostrar su eficacia,si no como técnica única, sí como buen complementode la conflictual.
II. Esta fórmula tiene antecedentes remotos en Al-dricus y Hugolinos (Aguilar Navarro, p. 75). El jus
gentium romano y la lex mcrealoria medieval consti-tuyeron soluciones de esta índole. En épocas más re-cientes, autores como Jitta, Kosters, etc., han sosteni-do la tesis sustantivista; De Nova, von Overbeck y Kegelhan apoyado también la solución que ella propone.En los últimos tiempos Francescakis y Steindorff seencuentran entre sus más destacados defensores.
III. Las principales ventajas de las normas materia-les son evidentes: logra soluciones inmediatas en casosespecíficos, particulares; regula adecuadamente las re-laciones privadas internacionales en base a sus elemen-tos y características peculiares; independ iza regulacióny soluciones respecto del sistema jurídico interno pa-ra integrar un sistema distinto propio de la materia.Cobran particular importancia cuando permite llegara soluciones diferentes e, incluso, contrarias a las pre-vistas para las relaciones privadas internas (ver senten-cias Measageries Marifimes, Tribunal de Casasión,21-VI-1950, Francia; Galaki).
Al lado de estas ventajas se encuentran una serie dedificultades y limitaciones derivadas de sus mismas
256

una ley de policía. Se deja entonces al arbitrio de losjueces el identificar una ley como ley de policía.
Existen, por otro lado, otro tipo de normas deaplicación inmediata que resultan tener esta caracte-rística imperativa, no por su contenido, por lo menosno del todo, sino por ci hecho de jutolimitar su apli-cación en el espacio. Se trata de las normas "autoli-mitadas' a las que de Nova definió como "normas delderecho material sustantivo que indican específica-mente y por lo que parece, suficientemente, los casosa los cuales se tienen que aplicar: se trata de las flor-mimas que podemos llamar autolirnitadas en cuanto a suaplicación en el espacio". De Nova quiso ver en el he-dio que el propio legislador determinara con claridadel campo de aplicación en el espacio de ciertas nor-mas, una voluntad clara de volver imperativa su apli-cación por los jueces.
III. En México existen normas que pueden ser cali-ficadas de aplicación inmediata, en el sentido marca-do por Franeeseakis, como las relativas a la inversiónextranjera y a la transferencia de tecnología. Pero elproblema de las normas de aplicación inmediata no sePlantea en nuestro país con la importancia con quese plantea en otros, en virtud del territorialismoque aquí impera.
y. CONFLICTO DE LEYES, NORMAS MATERIALES,REGLAS DE CONFLICTO, TERRETOREALISMO.
IV, BIBLIOGRAFIA: BATIFFOL, Henri y LAGARDEPan], Dro it interwtional privé; 6a. cd., París, LGDJ, 1974;BELAIR, Claude, "Algunas consideraciones sobre las conse-cuencias de la intervención del Estado en materia de derechointernacional privado", Tercer Seminario Nacional de Dere-cho Internacional Privado, México, UNAM, 1980; FRAN.CESCAKIS, Ph., "Lois d'application inmédiate et regles deconflit", Rivisto di Diritto Internazionale Privato e Processua-le, Pádua, año EH, núm. 4, octubre-diciembre de 1967; id.,"Quelques précisions sur les bis d'application irimédiate etleurs rapports aYee les regles de eonflict de bis", Revue Cr¿tique de Droit International Privé, París, t. LV, núm. 1,enero-marzo de 1966; íd., Lo théorie du renvoi et lea confi itade aystemes en droit international privé, París, Sirey, 1956;MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, De la territorialidad de lasleyes a la nueva técnica del derecho internacional privado,Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977; NOVA, Rodol-fo de, "Conflicts de bis et formes fixant leur prope domained'applieation", Mélanges offerts a Jacques Maury, t. 1, Dro itinternational privé et pu hile, París, Librairie Dallos et Sirey,1960; SAVIGNY, Federico Carlos de, Sistema de derecho ro-mano actual; trad. de Jacinto Mesía y Manuel Poley; 2a. cd.,Madrid, Centro Editorial Góngora, 1924, t. VI.
Claude BELAIR Nl
Normas de conflicto, u. REGLAS DE CONFLICTO.
Normas materiales. 1. Son normas sustantivas que re-gulan de manera directa relaciones que tienen elemen-tos vinculados con ordenamientos jurídicos diversos.Constituyen un niétodo del derecho internacional pri-vado que pretende lograr una solución inmediata ymás adecuada a los problemas que enfrenta.
El método conflictual tradicional presenta una se-rie de dificultades e inconvenientes: problemas técni-cos respecto de la norma conflictual, como en la apli-cación del derecho extranjero; falta de previsibiidadsobre la elección de la ley aplicable; solución de lascuestiones de índole internacional a través del dere-cho interno. Esto hizo pensar en la necesidad de con-tar con una técnica diferente para resolver en formamás adecuada este tipo de cuestiones. La fórmula sus-tajitivista se propuso como idónea para el caso. Suscaracterísticas principales son: la solución inmediatade los problemas planteados a través de normas rna-teriales y la importancia que concede al elemento ex-tranjero.
El método pareció, en un primer momento, utópi-co. Con el tiempo se ha podido demostrar su eficacia,si no como técnica única, sí como buen complementode la conflictual.
II. Esta fórmula tiene antecedentes remotos en Al-dricus y Hugolinos (Aguilar Navarro, p. 75). El jus
gentium romano y la lex mcrealoria medieval consti-tuyeron soluciones de esta índole. En épocas más re-cientes, autores como Jitta, Kosters, etc., han sosteni-do la tesis sustantivista; De Nova, von Overbeck y Kegelhan apoyado también la solución que ella propone.En los últimos tiempos Francescakis y Steindorff seencuentran entre sus más destacados defensores.
III. Las principales ventajas de las normas materia-les son evidentes: logra soluciones inmediatas en casosespecíficos, particulares; regula adecuadamente las re-laciones privadas internacionales en base a sus elemen-tos y características peculiares; independ iza regulacióny soluciones respecto del sistema jurídico interno pa-ra integrar un sistema distinto propio de la materia.Cobran particular importancia cuando permite llegara soluciones diferentes e, incluso, contrarias a las pre-vistas para las relaciones privadas internas (ver senten-cias Measageries Marifimes, Tribunal de Casasión,21-VI-1950, Francia; Galaki).
Al lado de estas ventajas se encuentran una serie dedificultades y limitaciones derivadas de sus mismas
256

características. Su particularismo impide que puedaelaborarse un verdadero sistema de soluciones a losproblemas de derecho internacional privado basadoúnicamente en normas materiales; una codificaciónde este tipo es practicamente imposible de lograr, auncuando se refiera a una materia particular.
Su concreción provoca, en algunos casos, que suregulación abarque sólo parcialmente la relación jurí-dica que pretende formar. Esta situación es bastantefrecuente en materia de contratos. De aquí deriva unadificultad adicional: la interacción de varias normasjurídicas, eventualmente provenientes de varios siste-mas jurídicos, en la solución.
Su aplicabilidad a relaciones privadas internaciona-les enfrenta el problema de calificación; es necesariodefinir si un contrato o un acto jurídico debe consi-derarse como internacional para que la norma lo regu-le. Esta dificultad es mayor mientras más general seael área de normatividad contemplada.
La influencia de sistemas jurídicos extranjeros prác-ticamente desaparece, sobre todo cuando las normasson de inspiración interna; la influencia de las propiasvaloraciones, la aplicación de conceptos propios auncuando se internacionalicen, afecta la justicia de la so-lución.
1V. Existen diferentes clases de normas materialesde derecho internacional privado; admiten distintasclasificaciones por la fuente de que dimanan, por lanaturaleza de las mismas, por el criterio de inspiración.
Si se atiende a su fuente puede hablarse de normasmateriales internas e internacionales. Las primeras de-rivan de un sistema jurídico determinado; forman par-te de la legislación particular de un Estado. Las inter-nacionales son creadas mediante tratados o conveniosinternacionales; aquí puede encuadrarse también elderecho uniforme.
En relación con su naturaleza pueden distinguirselas que derivan de un sistema jurídico, de una fuentede producción preestablecida, formalmente reconoci-da; y aquellas que derivan de prácticas o conveniosentre particulares, desvinculadas de cualquier ordena-miento estatal, generalmente conectadas con áreas co-mo el comercio internacional. Entre estas últimasestán algunas normas de arbitraje y el derecho espon-táneo o nueva lex mercatoria.
Por último, respecto al criterio que las inspira, lasnormas materiales de derecho internacional privadoson nacionales o internacionales. Si su sistema de con-ceptos, sus valoraciones están influidos por un orde-
namiento jurídico (por un derecho) determinado; sipretenden lograr los fines de dicho sistema, deben cla-sificarse corno de criterio nacional. Si los términos enque están construidas son más amplios; si su objetivoes "armonizar las propias soluciones con las de otrossistemas jurídicos" (Carrillo Salcedo, i' 126), si sebusca la homogeneidad legislativa, no importa el gra-do en que ésta se dé, el criterio internacional es evi-dente.
Las normas clasificadas como internas por su fuen-te forman parte de un sistema jurídico determinado,pero pueden ser de inspiración nacional o internacio-nal, aunque es más común lo primero. Derivan de laproliferación del tráfico jurídico internacional; impli-can un reconocimiento a la necesidad de internaciona-lización de sus soluciones, pero la tendencia a proyec-tar los conceptos y valores del sistema propio dificultala obtención de los resultados que se buscan. En oca-siones esa circunstancia provoca una reacción territo-rialista, ya que se desecha cualquier influencia de losordenamientos jurídicos vinculados con la relación.Estas características determinan la dificultad de quee' Estado renuncie a su aplicación.
Se confunden fácilmente con las normas imperati-vas del foro propiciando conflictos de métodos; porotra parte su aplicabilidad exclusiva a situaciones in-ternacionales plantea el problema de su definición.
Operan en el campo de la autonomía de la volun-tad de las partes; a pesar de que se pretende su inde-pendencia absoluta del método conflictual, están, porese hecho, relacionadas con él. Ejemplo de esta situa-ción es la ley checa sobre comercio internacional de1974 que se encuentra expresamente fundada en eseprincipio. Son poco frecuentes en la actualidad.
Las normas materiales provenientes de fuente in-ternacional son más numerosas; sus resultados, sobretodo en el área del comercio internacional, son me-jores.
Las de naturaleza formal por su modo de produc-ción contenidas en tratados y convenios internaciona-les, representan un avance en la integración del dere-cho uniforme; constituyen la base de una verdaderanormatividad internacional, construida sobre concep-tos propios del área que se regula.
Tienen, sin embargo, limitaciones y obstáculospropios de una técnica en proceso de desarrollo.
En ocasiones se logran integrar corno derecho in-terno único, bien porque la convención no se constriñaa relaciones privadas internacionales y abarque tain-
257

bién las internas, bien porque prorrogue una reformalegislativa que amplíe BU aplicación al campo del dere-cho interno; se evitan así una serie de problemas quevan desde la definición de la clase de relación a que seaplican, hasta la superación del conflicto que suponela diferencia de regulación de ambos tipos de situacio-nes. Sus limitaciones, en este caso, son de operativi-dad: la interpretación de sus textos, salvo casos ex-cepcionales, conduce a una uniformidad relativa,puesto que, generalmente, ésta se vincula al sistemadel foro y el sentido de la norma puede variar de unEstado a otro; su particularidad y especialización con-trasta con la complejidad de las relaciones que preten-den regular por lo que, con frecuencia, resultan incom-pletas; requieren entonces de la aplicación de normasinternas que son señaladas por las conflictuales para lasolución íntegra de las controversias.
Esta misma Situación propicia el desmembramientode la relación jurídica respecto de la ley aplicable, elllamado depecage: diferentes normas, de naturales einspiración internas e internacionales, provenientes dediversos sistemas jurídicos regulan los problemas quese presentan en una sola relación.
Ejemplos característicos se dan en materia de trans-portación aérea: las normas materiales del Conveniode Varsovia de 1929 resultan insuficientes porque nocontemplan todos los supuestos ni todos los proble-mas que estas relaciones plantean. Los Convenios deGinebra sobre Letra de Cambio y Cheques de 1930 y1931, requirieron de convenciones complementariassobre ley aplicable, basadas en el método conflictual,para poder funcionar adecuadamente.
En otros casos de esta clase se establecen para re-gular solamente relaciones privadas internacionales,con exclusión de las internas. Entonces el mayor pro-blema es la determinación de su campo de aplicación.El Convenio de La Haya sobre Venta Internacionalde Objetos Muebles Corporales de 1964 se ha vistoafectado por esta causa.
Por otra parte los problemas inherentes a los tra-tados no pueden evitarse: la extensión a Estados nocontratantes, la integración de lagunas, etc., deben re-solverse con una técnica apropiada.
Y. Dentro de esta clasificación se encuentran tam-bién las normas de naturaleza espontánea; derivan dela práctica, de los usos y costumbres internacionales,sobre todo en materia mercantil. Están contenidas encontratos-tipo, condiciones generales-tipo, resolucio-nes de arbitraje privado internacional. Constituyen
derecho uniforme; su desarrollo se realiza a travésde una vía autónoma, no convencional. Se fundan enla actuación de sociedades internacionales extraestata-les, no nacionales, que consideran que el comercio in-ternacional debe regirse por sus propias reglas. Com-prenden el arbitraje privado internacional y la llamada¡ex mercatoria.
En el caso del arbitraje se crean normas especialespara regular una relación concrete: su adecuación alcaso es inmejorable; la independencia del árbitro res-pecto de sistemas jurídicos determinados, la posibili-dad de combinar conceptos y soluciones provenientesde varios ordenamientos distintos constituyen susprincipales ventajas y atractivo.
Sus limitaciones son claras: sólo se encuentran enmateria contractual, apoyadas en la autonomía de lavoluntad de las partes; no pueden sustraerse comple-tamente de la regulación estatal, sobre todo en loscasos en que sea necesario proteger intereses genera-les o a la parte débil en la contratación (ver decisióndel Reichsgericht de 28-V-1936). El papel de los árbi-tros en esta función no está plenamente reconocido,por lo que sus resoluciones pueden presentar proble-mas de efectividad ante tribunales jurisdiccionales.
Son probablemente estas consideraciones las quemotivan el resultado de las estadísticas publicadas porDebry.Gerard (citado por Loussouarn, p. 306): de 35laudos arbitrales estudiados sólo 2 contienen verda-deras normas materiales internacionales de derechoespontáneo; en las demás, la fuerza de los sistemas ju-rídicos internos se hace sentir todavía.
VI. Por lo que toca a la ¡ex mercatoria sus normasderivan directamente de la práctica. Operan concreta-mente en el área contractual internacional en materiamercantil. Plantean un problema sobre la noción mis-ma de derecho que ha sido abundantemente estudia-do por la doctrina.
Su estructura es débil; las fuentes internas en estesector son importantes; su validez depende del reco-nocimiento que cada ordenamiento en concreto leotorgue; en la práctica esto incide sobre su efectividadsobre todo en el momento de la ejecución forzosa porun tribunal jurisdiccional. La jurisprudencia de variospaíses no la admite debido al riesgo de inseguridad ju-rídica que implica y por la falta de protección absolu-ta a la parte débil en el contrato.
Sus limitaciones van más allá de la restricción alárea de autonomía de las partes. Algunos contratosinternacionales no se sustraen, por ese solo hecho, de
258

la reglamentación estatal: la protección de interesesgenerales, el interés de terceros, la relación con algu-nos derechos reales, son factores determinantes en es-tos casos.
No constituyen tampoco un sistema completo; ge-neralmente no coitiene todos los principios necesa-rios para resolver los problemas que se suscitan. Deberecurrirse, entonces, a un sistema jurídico determina-do, al que está vinculado objetivamente con la rela-ción; en estos casos nuevamente las normas conflictua-les son el complemento necesario.
En el derecho mexicano, existen disposiciones queregulan directamente relaciones privadas internaciona-les; en las convenciones interamericanas sobre exhor-tos y cartas rogatorias y sobre arbitraje comercialinternacional se pueden encontrar ejemplos signifi-cativos.
VII. BIRLIOGRAFIA: BATIFFOL, Henri y LAGAF(DE,Paul, Drent international privé; 7a. cd., París, Librairie Géné-rale de Droit et Jurisprudence, 1981, t. 1; BATIFFOL, Henri,"Pluralisme des méthodes en droit international privé", Re-eueíl des Courr de l'.4cadérnie de La Haye, Leyden, t. 139(1975-11); CARRILLO SALCEDO, J.A.,Dereeho internacio-nal privado; 2a. cd., Madrid, Tecnos, 1976; GOTI-IOT, Pierre,"Le renouveau de la tendcncc unilatéraliste en droit interna-tional privé", Revise Critique de Dro it International Privé; Pa-rís, t. LX, núms. 1 y 3, 1971; LOUSSOUARN, Yvon, "Coursgénéral de droit international privé", Reciseil des Cours del'Académie de La Haye, Leyden, t. 139, (1973-11); MIAJADE LA MUELA, Adolfo, "Las normas materiales (le derechointernacional privado", Revista Española de Derecho Interna-cional, Madrid, vol. XVI, núm. 3, 1963; PEREZNIETO Cas-tro, Leonel, Derecho internacional privado, México, Fiarla,1980; SIMON-DEPITRE, Mtrthc, 'Les régles matérieilesdans les eonflicts de Ioh", Revise Critique de Droit Interna-tional Privé, París, t. LXIII, núm. 4, 1974.
Laura TRIGUEROS G
Nota diplomática. 1. Es la comunicación escrita que seintercambia entre los ministros de Relaciones Exterio-res de dos o más Estados, o entre los agentes diplomá-ticos y el gobierno ante el cual están acreditados, a finde exponer la posición oficial de sus respectivos go-biernos, o manifestar su acuerdo o inconformidad, enrelación con un hecho o situación susceptibles de afec-tar las relaciones reciprocas de los Estados de que setrate.
II. La nota diplomática es uno de los medios de co-municación escrita más usuales en fas relaciones di-plomáticas entre los Estados, razón por la cual existeuna gran variedad de tipos de la misma.
Así, tan sólo desde el punto de vista formal, existendos tipos de nota diplomática, a saber: firmadas y nofirmadas. Entre las primeras se cuentan, p.c., la "me-moria", el "memorándum" y la "memoranda", queson tres tipos de comunicaciones escritas que se carac-terizan por no llevar firmas; entre las segundas, encon-tramos la "nota escrita", que es la nota diplomáticapor excelencia o strictu sensu, la cual siempre está fir-mada por quien la envía. A este tipo de nota diplomá-tica se le conoce también bajo la denominación de"carta oficial".
La nota diplomática puede revestir también la for-ma de una "nota colectiva". Este tipo de comunica-ción se emplea cuando existe un problema común,caso en el cual el documento estará firmado por va-rios representantes diplomáticos acreditados ante unmismo gobierno.
Desde el punto de vista material, la nota diplomá-tica puede presentar también diversas variantes. Así,
aun cuando generalmente la nota diplomática contie-ne la exposición sucinta de un hecho o el plantea-miento sumario de una cuestión importante, los cua-les requieren de una comunicación directa y formalentre uno y otro gobierno, en realidad tal exposicióno planteamiento puede obedecer a diferentes motiva-ciones y, por tanto, referirse sea a una propuesta deacuerdo o negociación, sea al planteamiento de unademanda o reclamación, sea a la presentación deuna excusa o protesta, etc.
La nota diplomática tiene un carácter directamen-te obligatorio. De ahí que su utilización se reserve pa-ra aquellos casos en los cuales la declaración Conteni-da en la misma se traduce en un compromiso para laspartes.
Hoy día, en la nota diplomática normalmente cadaEstado emplea su propio idioma, a menos que se tratede un idioma bastante extrajio, caso en el cual se re-currirá a la utilización de un idioma más común, co-mo, p.c., el francés o el inglés. Durante la Edad Mediatoda la documentación diplomática se escribía en la-tín, y después, en los siglos XVIII y XIX, generalmen-te se empleaba el francés.
En la práctica, un caso de nota diplomática queplantea un reclamo sería, p.c., la nota entregada porel secretario de Estado John Quiney Adams al ministroruso en Washington, barón de Tuyll, en la que se de-cía: "Nosotros disputamos a Rusia el derecho a cual-quier establecimiento territorial en el Continente yproclamamos netamente el principio de que los conti-
259

nentes americanos no son en lo sucesivo susceptiblesde ningún nuevo establecimiento colonial europeo".
Un caso de propuesta de un acuerdo, sería la notaentregada el 20 de agosto de 1823 por el ministro deRelaciones Exteriores de Inglaterra, Canning, al minis-tro norteamericano en aquel país, Rush, proponiendoa los Estados Unidos de América un acuerdo en rela-ción con las colonias hispanoamericanas.
y. NEGOCIACIONES INTERNACIONALES.
III. BIBLIOGRAFIA: CAHIER, Philippe, Le dro it diplo-matique contérnporain; 2a. cd., Ginebra, flroz, 1964; DROZ,Jaeques, I-Iistoire diplomotique de 1648 a 1919; 3a. cd., Pa-rís, Dalloz, 1972; SANTA PINTER, José Julio, Teoría ypráctica de ¡a diplomacia, Buenos Aires, Depalma, 1958;SIERRA, Manuel J., Derecho internacional público; 4a. ed.,México, se., 1963.
Jesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Notariado. 1. (De notorio y éste dl latín notariu.)Institución que comprende todo lo relativo a la nota-ría y a los notarios.
En opinión de Cénez Arnau (Neri, p. 481), defi-nir al notariado importa definir al notario, sea que seestime al notariado como función o sea que sele con-sidere como el grupo de quienes la desempeñan.
Se ha dicho que la naturaleza del notariado se exte-rioriza en la práctica en el conjunto de facultades queconstituyen el ejercicio de la función notarial, la que asu vez, es una prerrogativa del poder público que vaencaminada a declarar el derecho mediante una mani-festación con la que se da forma al acto jurídico.
Es el notariado una institución que surge en formanatural de la organización social, desde las primerasmanifestaciones contractuales de la sociedad, y queconsiste en términos generales en el sistema organiza-do de personas investidas de fe pública para autorizaro dar fe de hechos y actos que ante ellos pasan y seotorgan; el notario, pues, es un magistrado, represen-tante del poder público, obligado y capaz de recibir y(lar forma a cuanta manifestación jurídica surja de lavida de relación contractual.
II. El notariado es una institución sui generis, sur-gida como un producto social protector de las relacio-nes derivadas de la vida económica de los hombres ybasada siempre en la fe pública, que es su elementodistintivo.
Ha evolucionado a través de los siglos, adaptándosea las distintas épocas, lugares e idiosincracias. Neri di-
ce que: "...para consolidarse como organismo disci-plinado, de perfiles propios, y conservar su exacto ob-jetivo de fondo, cual es el de constitución uniforme ycorrecta de los hechos y de las manifestaciones multi-formes de la voluntad humana, ha debido seguir laevolución continuada de orbe civilizado y pasar gra-dualmente de un estado a otro, aferrado a los aconte-cimientos humanos capaces de producir eficacia jurí-dica".
III. Aunque se tiene noticia de Ja existencia de unnotariado antiquísimo, tan remoto como las primerasmanifestaciones contractuales del género humano, latendencia clásica sostiene que el notariado, corno tal,ordenado y formal, adquirió tal carácter bajo el Impe-rio Romano, con los tabularii, oficiales administrati-vos custodios de documentos del Estado y con lostabelliones, funcionarios públicos, cuya función con-sistía en redactar actos escritos, a petición de partesinteresadas, en presencia de ellas y de testigos, firma-das por las partes, por los testigos y por los propiostabelliones.
Según los tratadistas, el tabdlliones fue el auténticoprecursor del notariado; nació corno una necesidad dela vida pública. El tabulnrii es una creación del dere-cho público, en tanto que el tabeWon es una conse-cuencia de las costumbres sociale3, así, en el siglo XIIlos tabularji y los tabdlliones se confundieron en unasola clase, bajo la denominación de notarios.
No obstante, no es sino hasta la época renacentistade Rolandino que el notariado adquirió un carácterque pudiéramos llamar científico, al enseñarse en laUniversidad de Bolonia la ciencia y el arte de la notaría.
Carlomagno instituyó la primera manifestación delnotariado como organismo de auténtica función pública; Los judices chartularii, personajes del Estadoinvestidos de potestad para reducir a instrumento,con signos de fe pública, las declaraciones de voluntadde los contratantes.
Por lo que se refiere a México, es importante resal-tar el hecho de que los aztecas no contaban con unnotariado propiamente dicho. Solamente puede men-cionarse al tiacuilo, que era un artesano que dejabaconstancia de los acontecimientos mediante signosideográficos.
Durante la conquista española en América, los no-tarios dejaron constancia escrita de la fundación deciudades, de la creación de instituciones y otros he-chos relevantes.
El propio Hernán Cortés, que había sido escribano,
260

en tierras americanas siempre se hizo acompañar deescribanos en sus conquistas.
El 27 de dicinihre de 1792, por autorización delrey de España, Felipe V, se erigió el Real Colegio deEscribanos de México el cual el año siguiente estable-ció una Academia de pasantes y aspirantes, que otor-gaba certificados (le competencia para ejercer el nota-riado. Este colegio que actualmente agrupa a los no-tarios del DF., se llama Colegio de Notarios de laCiudad de México.
A partir (le la independencia, se suceden diversasleyes relativas a la organización y funcionamiento de!notariado. Desde las que asimilaban a los notarios pú-blicos dentro del poder judicial, hasta las más moder-nas, que los conceptúan corno profesionistas indepen-dientes, con delegación de fe pública del presidentede la República.
Entre las leyes del notariado más importantes pue-den citarse: a) La Ley Central de 1853, expedida porAntonio López de Santa Anna, en la que se exigía alaspirante aprobar un examen ante el supremo tribunal.b) La Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del D.F.,¿pie por primera vez exige que el notario sea abogado,o por lo menos haber cursado tina serie de materiasde derecho civil, mercantil, procesal y notarial, COfl loque, corno afirma el maestro Carral y de Teresa, seinició el acceso de abogados al campo del notariado.e) La ley de 9 (le enero de 1932, posterior a la de1901, y en la que prácticamente se consolida el nota-riado moderno de! D.F. Se reafirma el carácter públi-co de la función notarial, definiendo al notario comofuncionario con fe pública y manteniendo la prohibi-ción de dedicarse al ejercicio libre de la profesión deabogado. (1) La ley anterior a la actual, de 31 de di-ciembre de 1945, que termina por consolidar el carác-ter ¿le profesional del derecho que tiente e1 notario yque establecía toda una organización funcional delnotariado, mediante la regulación de requisitos, in-compatibilidades, prohibiciones, exámenes y unaserie detallada de lineamientos que debía seguir elnotario en su actuación.
Establece uno de los principios más trascendentesdel notario del D.F., e1 examen de oposición para laobtención de una notaría. Mediante este examen, seasegura en la medida de lo posible una mayor prepa-ración de los aspirantes al ejercicio del notariado, Cfl
razón de que deben no sólo aprobar, sino obtener lamejor calificación en un examen escrito y oral, publi-co, que dificulta mucho el arribo de notarios por
compadrazgo y buenas relaciones. e) La ley actual, de8 de enero de 1980, que mantiene en lo esencial losprincipios básicos de la ley anterior, por lo que se re-fiere a la organización del notariado y a su actuación.Se establecen algunas normas que modernizan la téc-nica notarial para hacerla acorde con las necesidadesdel mundo moderno y se mantiene Ja organizaciónbasada en el control que el presidente de la Repúblicaejerce sobre ci notariado del D.F., a través de la Ofici-na Consultiva y de Asuntos Notariales,y Jurídicos, dela Dirección General Jurídica y de Gobierno, del De-partamento del D.F. Esta dependencia ejerce su con-trol mediante visitas; autorización de libros, imposiciónde sanciones y extrañamientos verbales a los notarios.En la ley que se comenta se le dio una participaciónimportante en estas funciones de control al directorgeneral del Registro Público de la Propiedad y del Co-mercio del D.F.
IV. Aun cuando cada sistema de notariado es dis-tinto de los demás, por ser un resultado tic la idiosin-cracia y costumbres (le cada lugar, cabe resaltar algunossistemas que en lo general tienen grandes semejanzasy diferencias: a) El notariado anglosajón, productoconsuetudinario del derecho de esos pueblos, en elque el notario no tiene una fe pública general propia-mente dicha. No es un profesional del derecho y su fese limita a actos de derecho internacional. En lo inter-no, su firma y su sello, afirma Carral y de Teresa,
- . sólo paralizan la acción de falsedad de firmas deldocumento". En los Estados Unidos, el notario anglo-sajón o privado sólo autentica firmas, sin que su actua-ción se refiera al fondo del documento de (1tle se trate.
b) El notariado de tipo latino, corno e1 de nuestropaís, en el que el notario es al mismo tiempo un fun-cionario dotado de fe pública y un abogado que iustraa las partes, redacta el clocuntiento, lo autoriza, expidecopias certificadas y conserva el original. La actuacióndel notario no tiene más límites que los pie marcanlas leyes.
En los últimos años, la ley ha encomendado al no-tario público mexicano importantes, pero muy engo-rrosas, funciones de carácter fiscal, relativas a la deter-minación, cobro y entero de los impuestos causadospor los actos jurídicos otorgados ante su fe. Estasfunciones de auxiliar fiscal han sido criticadas por loscongresos internacionales dl NoL ado Latino por-que desnaturalizan la función notarial y la distraen desus responsabilidades propias.
Con el maestro Luis Carral y de Teresa podríamos
261

concluir afirmando que el legislador, al organizar elnotariado, ". . . debe decirse a sí mismo: el notariadoexiste históricamente; es indudable que existe paraasegurar la certeza, la permanencia y la paz jurídicaentre los particulares. Esas cualidades de los actos ju-rídicos son indispensables. ¿Cómo debo lograr esacerteza, permanencia, seguridad, paz jurídica?, res-puesta: organizando el notariado que ya existe, y res-petándolo en sus bases esenciales que son aquellas sinlas cuales no se podría lograr la seguridad jurídica, lapermanencia y la certeza que son indispensables".
V. BIBLIOGRAFIA: CARRAL Y DE TERESA, Luis,Derecho notarial y derecho registral; 4a. cd., México, Porrúa,1978; NERI, Argentino, Tratado teórico y práctico de dere-cho notarial, Buenos Aires, Depalma; PEREZ FERNANDEZDEL CASTILLO, Bernardo, Derecho notarial, México, Po-rrúa, 1980.
Miguel SOBERON MAINERO
Notificación, y. MEDIOS DE COMUNICACION PROCESAL.
Novación. 1. (Del latín novatio, —onis, de novare: ha-cer de nuevo, renovar.) Según el a. 2213 del CC, "Haynovación de contrato cuando las partes en él interesa-das lo alteran substancialmente substituyendo unaobligación nueva a la antigua". En forma más exhaus-tiva, la doctrina sostiene: "Es un contrato celebradopor las partes de una relación obligatoria; tiene la fi-nalidad (y análoga es la causa. . ) de substituir esa re-lación por otra que difiera de ella (ahquid noei) en laprestación, en el objeto o en el título (llamada nova-ción objetiva) o bien, en uno de los sujetos (llamadanovación subjetiva): la primera obligación se extingueen el momento mismo en que, perfeccionándose elcontrato novatorio, queda aquélla absorbida por lanueva" (Branca, p. 364).
II. "Identidad de objeto y severo formalismo —di-ce Goklenberg (p. 415)— son las características quepresenta la novación en el derecho romano clásico".En efecto, la novación exigía la concurrencia de los si-guientes elementos: 1) que hayan de emplearse en ellalas formas prescritas por el derecho civil, que Petit (p.494) hace consistir, fundamentalmente, en la estipula-ción, pero también en los nomine transcriptia, en ladic tio doria y hasta en la litis contestatio. También,en forma más discutible, en los pacto de constituto yen los reccptum argentoxii (Salpius); 2) la emergencia
de un elemento nuevo (porque, de otra forma, nos en-contraríamos simplemente ante una ratificación o re-conocimiento de la deuda); 3) la identidad en el obje-to, ya que los antiguos romanos no admitieron, comonosotros, una obligación distinta en este aspecto, aun-que ya el derecho pretorio atenuó en alguna formatan rígido principio y, finalmente, 4) el animus no-vandi, requisito este último de características subjeti-vas que surgió en la época de Justiniano, quien en unadisposición un tanto contradictoria prescribió la nece-sidad de la voluntad expresa de las partes en tal sentido.
La importancia de esta figura en €1 derecho antiguoera manifiesta, porque posibilitaba fa extinción de laobligación originaria con todas sus consecuencias, esdecir, incluso con todas las garantías que a la mismase le hubieren incorporado, así como los intereses ybeneficios de la mora. Además, igual que el pago, ladación en pago, el mutuo disentimiento, la pérdida dela cosa debida, la muerte o capitis diminutio, la con-fusión, la sentencia, etc., esta institución operaba ipsojure y, por tanto, rs siquiera necesitaba ser alegadapor parte del deudor. Sin embargo, su importancia seha visto drásticamente disminuida en nuestro dere-cho merced a su desplazamiento por la cesión moder-na de derechos y obligaciones al grado de que el Có-digo Civil alemán prefirió suprimirla.
HL El c. IV del tít. Y de nuestro CC se ocupa de lanovación considerándola una forma de extinción ab-soluta de las obligaciones (a. 2220), igual que la com-pensación, la confusión de derechos y la remisión defa deuda. Con mayor precisión, Branca (p. 364) la cla-sifica, junto a la remisión y la renovación del negocio,como un "modo no satisfactor" de la extinción de larelación obligatoria. Gaudemet (p. 449) comparte es-ta opinión agregando que ella resulta de un convenioexpreso entre las partes y no del cumplimiento nor-mal de la prestación prometida, que hace consistir ex-clusivamente en el pago.
1. La novación, en nuestro derecho, puede ser ob-jetiva o subjetiva. En el primer caso, la mutación esreferida al objeto de la obligación o bien, a sus condi-ciones esenciales. En consecuencia, ella puede residiren la alteración de la prestación de dar, de hacer o deomitir alguna conducta. El cambio en las condicionesesenciales del objeto debe residir en una modalidadque revista precisamente esta característica, comoafectar una obligación simple a condición suspensivao resolutoria, porque la simple alteración del términoo plazo no acarrea consigo la naturaleza esencial que
262

la institución exige (Rojina Villegas, p. 479). Hayotros casos en los que el cambio efectuado tampocoproduce el surgimiento de la figura. Así, las alteracio-nes relativas al lugar del pago, a la carga o garantías, ala remisión parcial del adeudo, a los intereses (Gutié-rrez y González, pp. 843 y 844). Goldenberg (p. 425)añade los modos de satisfacerla prestación convenida,el reconocimiento de la obligación y el título de cré-dito.
En el caso de la novación subjetiva, el elemento ca-racterístico es el cambio en la persona del acreedor(novación subjetiva activa) o en la del deudor (nova-ción subjetiva pasiva). Como se desprende del concep-to que de la novación enarbola el a. 2213 del CC,nuestro legislador no parece haber contemplado enforma expresa esta especie, pero ella es aceptada en for-ma unánime y sin reparos por la doctrina. A su vez, lanovación subjetiva por deudor distinto puede ser ope-rada a través de la delegación (que requiere de la con-formidad del nuevo deudor —delegado—) o de la ex-promisión (donde un tercero ajeno consiente en laasunción de la deuda bastando al efecto el consenti-miento del acreedor).
2. Los requisitos de la novación son los siguientes:A) el consentimiento de las partes, que deberán ex-presar su voluntad clara de efectuar el cambio en laobligación originaria, salvo en el caso ya comentadode la expromisión, donde no resulta necesario el con-sentimiento del deudor inicial (Mazeaud, p. 461) y enalgún otro caso específico en que resulte de hechosclaros y notorios que hagan evidente su actualización.Nuestra legislación, por ende, se rehúsa a presumir laexistencia del contrato (a. 2215). Esto es lo que doc-trinal e histócamente se conoce con el nombre de ani-mus novandi, de conformidad con las disposicionesnacidas en el derecho romano clásico a que ya hemoshecho referencia. Gutiérrez y González ha opinado queen el contexto del a. 2215 la novación resulta por tantoun convenio de características solemnes, opinión queno es compartida por Goldenberg (p. 422), quien afir-ma que la ley ha establecido simplemente "una presun-ción de subsistencia del anterior nexo" Y es que esclaro que dicha voluntad no requiere ser manifestadade un modo especial.
B) La emergencia de un nuevo elemento en substi-tución expresa del correlativo de la obligación ante-rior, que debe afectar forzosamente a una característicaesencial del acto. Los romanos llamaron a este requisi-to aliquid noei. Como dice Mazeaud (p. 464), aquí la
dificultad estriba en saber cuándo estamos en presen-cia de un elemento nuevo. Sin referirnos a casos espe-cíficos, ya sabemos que ello sucede, fundamentalmen-te, por el cambio de objeto en la obligación, de lacausa que ha dado origen a la misma, de la substitu-ción de alguno de los elementos personales (acreedor,deudor), etc.
Esta enumeración es esquemática, pero intenta sercomprensiva, porque otros elementos que la doctrinadistingue, como la previa existencia de una obligaciónlógicamente anterior y la necesaria importancia delelemento superviniente se encuentran en realidad im-plícitos en los requisitos aquí enumerados.
3. Ya hemos aclarado que el CC considera al con-trato en análisis como una de las formas de extinciónobligacional. Su efecto —agrega la doctrina— es doble:extingue un crédito y hace nacer otro (Ripert y Bou-langer, p. 504) en un acto (mico. De manera que si hacambiado el objeto, el deudor se encuentra ahoraobligado a entregar (o pagar, mejor) lo convenido enla mutación; si, de otro lado, se ha tratado en el casode una novación subjetiva pasiva, el deudor inicialquedará liberado del crédito en función del nuevodeudor. Finalmente, en el caso de la novación activa,el obligado quedará relevado de su deuda frente al an-terior acreedor, subsistiendo ahora frente al nuevo.Los aa. 2216, 2220, 2222 y 2223 del CC prevén algu-nos otros efectos de la novación respecto a la condi-ción suspensiva, las obligaciones accesorias, los privi-legios e hipotecas y los deudores solidarios, en formarespectiva.
v. CESION DE CREDITOS, CESION DE DERECHOS,EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES.
IV. BIBLIOGRAFIA: BRANCA, Giuseppe, Institucionesde derecho privado; trad. de Pablo Macedo, México, Porrúa,1978; GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, Derecho de losobligaciones, 5a. cd., Puebla, Cajica 1979; JIMENEZ MEN-DOZA, Ernesto, "Las bases romanistas de la extinción de lasobligaciones en el derecho mexicano", II Congreso Latino-americano de Derecho Romano, Xalapa, Veracruz, Universi-dad Veracruzana, 1978; MAZEAUD, Henry, León y Jean,Lecciones de derecho civil; trad. de Luis Alcalá-Zamora yCastillo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América,1960, vol. III; MUÑOZ, Luis, Teor'a general del contrato,México, Cárdenas, 1973; RIPERT, George y BOULANGER,Jean, Tratado de derecho civil, Buenos Aires, La Ley, 1964,t. IV, vol. I.
José Antonio MARQUEZ GONZALEZ
263

Novísima recopilación. 1. La Novísima Recopilaciónde las leyes en España fue una enorme y tardía colec-ción legislativa, de carácter oficial, promulgada en elprimer lustro del siglo XIX español. Pretendió presen-tar sistemáticamente el conjunto de las normas jurídi-cas vigentes en su época, pero sin reproducir literal-mente los textos legales de donde aquellas procedían.Debido a esto, resultó un cuerpo legal confuso y dedifícil manejo para quienes tuvieron que aplicarlo.Por otra parte, se promulgó cuando ya era tiempo deponer en práctica las nuevas técnicas codificadorasimperantes en el resto del continente europeo, por locual se ha considerado que nació extemporánea y porconsiguiente obsoleta desde el momento de su publi-cación.
H. Fue promulgada el 15 de julio de 1805 por de-creto del rey borbónico Carlos IV, y elaborada por eljurista Juan de la Reguera y Valdelornar.
En la segunda mitad del siglo XVJII y como conse-cuencia de la proliferación legislativa de los borbones,5e pensó en la conveniencia de coleccionar en un nue-vo tomo los autos acordados del Consejo de Castilla,publicados después de 1745. Este trabajo se le encar-gó al jurista Lardizábal, quien elaboró un Suplementoa la Nueva Recopilación que no llegó a publicarse.Carlos PI pidió a Reguera que corrigiese y actualizasela obra de Lardizábal. Años inár tarde, éste presentósu encargo al rey, y además le ofreció el plan de ela-boración de la Novísima. Esto convenció al soberanoquien la encargó al jurista en 1802 y la promulgo tresaños después. Posteriormente (1808) se publicó unSuplemento que contenía las disposiciones legislativasposteriores a su promulgación.
La aparición de este cuerpo legal en vísperas delmovimiento independentista americano ha planteadoel problema de saber si fue aplicado o no en las nacien-tes repúblicas. Hoy día, la mayoría de los especialistascoinciden al opinar que, independientemente de haberrecibido o no el pase regio, la Novísima se aplicó enAmérica (y consecuentemente en México), durante laprimera mitad del siglo XIX, sobre todo en materia dederecho privado.
Entrado ya el siglo XIX, tanto en España como enAmérica Latina, fueron apareciendo las nuevas consti-tuciones y códigos propios de los recientes Estados li-berales, y como resultado de ello perdieron vigencia,aunque paulatinamente, las leyes contenidas en la No-vísima Recopilación.
III. La obra se encuentra dividida en doce libros
que están dedicados a las siguientes materias: libro 1:De la santa Iglesia; libro II: De la jurisdicción eclesiás-tica; libro III; Del rey y de su casa real y corte; libro
- IV: De la real jurisdicción ordinaria; libro Y: De laschancillerías y audiencias del reyno; sus ministros yoficiales; libro VI: De los vasallos; Libro VII: De lospueblos y de su gobierno civil, económico y político;libro VIII: De las ciencias, artes y oficios; libro IX:Del comercio, moneda y minas; libro X: De los con-tratos y obligaciones, testamentos y herencias; libroXI: De los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos, y li-bro XII: De los delitos NI penas y de los juicios cri-minales.
IV. La Novísima Recopilación contiene gran partede las disposiciones legislativas ya incluidas en la Re-copilación de Felipe 11, a más de la abundantísima le-gislación prorriulgada por los horbones a lo largo delsiglo XVIII. En cuanto al material que contiene, laNovísima reproduce a la letra el de la Nueva Recopila-ción, el de los cuerpos legales anteriores (Fuero Juzgo,Partidas, etc.) y el de las leyes posteriores, pero alte-rando el plan de la primera, lo cual, sin lugar a dudas,resultó poco afortunado. Los materiales jurídicos quecontiene se distribuyen parte en ci texto y parte enlas notas que comentan la ley vigente. A este defectode método deben añadirse errores intrínsecos quepueden resumirse en: 1) haber incluido leyes deroga-das o en desuso; 2) recoger leyes que son contradicto-rias con otras también recopiladas; 3) reproducir inco-rrectamente los textos originales y las referencias sobreautores y fechas de las leyes que la forman; 4) omitirleyes vigentes, y 5) confundir legislación y doctrina.
Debido a esto, fue muy criticada por sus propioscontemporáneos. Pocos meses después de su promul-gación, Martínez Marina, su critico más acervo, denun-ciaba la existencia en ella de "defectos incorregiblespor su propia naturaleza" y la definía como "vastamole levantada de escombros y ruinas, edificio mons-truoso, compuesto de partes heterogéneas y órdenesinconciliables". También fue criticada por Juan Seni-pere y Guarinos, quien opinaba que en nada habíamejorado la legislación española con la promulgaciónde dicho cuerpo legal.
. CoDwicAcioN, NUEVA RECOPILÁCION, BECO-PILACION.
V. BIBLIOGRAFIA: GARCIA-GALLO, Alfonso, Manual
de historio del derecho español; 7a. cd., Madrid, Artes Gráfi-cas y Ediciones, 1967, t. 1; GONZALEZ, María del Refugio,
264

Estudios sobre ¡a historia del derecho civil en México duranteel siglo XIX, México, UNAM, 1981; MARTINEZ MARINA,Francisco, Juicio critico de la Novísima Recopilación, Ma-drid, 1820: TOMAS Y VALIENTE, Francisco, Manual dehistoria del derecho español, Madrid, Tcenos, 1981.
Beatriz BERNAL
Nuda propiedad. 1. (Del latín nuda.proprietas.) Segúnel Diccionario de la Real Academia de la Lengua, sonlos atributos que pertenecen al dominio de una cosa,cuando este dominio es considerado en forma separa-da y en contraposición del usufructo, Situación que seprolonga hasta la extinción de este último.
IT. Paralelamente, la doctrina ha entendido por nu-da propiedad: "El derecho que resta al propietariodurante la duración del usufructo, al ser despojadodel disfrute" (Ripert y Botilanger, p. 473) o, en formamás sencilla, como "la propiedad separada del goce dela cosa".
III. Considerada como servidumbre personal de lapropiedad, la nuda proprie tas de los romanos dejabatambién a salvo, como ahora, la estructura económicadel bien usufructuado (salva rerum substantia), yaque el poseedor usufructuario se encontraba ceñido asu uso y disfrute en las condiciones en que la hubiererecibido. Como bien dice Sohm (p. 181), era un sim-1ile detentador del bien, porque la propiedad (aunquefuere "nuda") seguía inalterable para el dueño. Esteúltimo conservaba pues el jus abutendi, separado ta-jantemente del utendi y del fruendi, mismos derechosde que no podía disponer y ante los cuales se encon-traba obligado por un deber de respeto.
Había ciertas limitaciones para casos especiales, noobstante, porque los productos, no los frutos —perió-dicos—, de la cosa seguían perteneciendo al ahoranudo-propietario. Así, el caso del esclavo usufructua-do que adquiere sucesiones, donaciones o legados.Igual situación, claro, resultaba en el caso de los hijosde una esclava (Petit, p. 288). El nudo-propietario po-día exigir del usufructuario el compromiso a disfrutardel bien en los términos de un buen padre de familiay, claro, a restituir según lo convenido lo que restarede la cosa a la extinción del usufructo. Incluso, podíaexigir simultáneamente el otorgamiento de fiadoresal respecto. Corno aclara Petit (p. 289), el nudo-pro-pietario se vio favorecido en gran medida con esta dis-posición, porque adoptaba entonces el carácter deacreedor del usufructuario.
IV. Nuda propiedad es, pues, el derecho residual
que aún conserva la cosa despojada entonces parcial-mente de los atributos que en una situación normalconforman a plenitud el derecho de propiedad. Lapersona que se sitúa en una semejante posición recibepor tanto el nombre de nudo-propietario o, como di-ce Gutiérrez y González (p. 371) en una interpretaciónliteral, de desnudo propietario. Pero es claro que auncuando el propietario original, en virtud de la consti-tución del usufructo, se ha visto privado del disfrutepleno de la cosa, la simple conservación del jus abu tendíhace nacer a su favor, durante el tiempo que perdurela relación jurídica originada por el usufructo, unaamplia gama de derechos especiales que adquierenuna relevancia distinta ante el poseedor del bien, aunsi consideramos que los mismos lógicamente ya exis-tían antes de la escisión sufrida en el derecho de pro-piedad.
Según la ciencia jurídica actual, el usufructo es underecho real, temporal e intuzitu personae sobre el dis-frute (a. 980 CC). Por tanto, la primera limitaciónque con claridad se desprende de este derecho es, antetodo, su limitación a un cierto periodo,. ya que aunqueel usufructuario, en ejercicio de su derecho, enajene oarriende el bien (aa. 1002 y 1048 en relación con el2493 CC), tal situación forzosamente se extingue altérmino mismo del propio usufructo. De hecho, losbienes objeto de éste se encuentran totalmente fuerade la circulación económica, pues esta circunstanciaconfiere una grave limitación al derecho de propiedad,a quien naturalmente ataca en su propia esencia.
Del otro lado, tampoco el nudo-propietario puedevender o rentar el bien —aunque continúe en posesióndel animus dbnmini— haciendo abstracción del usufruc-to sobre él constituido, ya que en todo caso la venta oarriendo efectuados soportarán la carga de aquél. Portanto, sería necesario que el eventual comprador seencontrare en circunstancias bien especiales para de-cidirse a la adquisición de un bien semejante. Volve-mos aquí al punto de la circulación restringida que yahemos comentado.
El nudo-propietario puede gravar su propiedad (a.1002 CC) o constituir servidumbres que no afecten elderecho del usufructuario (a. 111 CC), pero siempreestarán condicionados a la existencia insoslayable delderecho real. Por supuesto, no puede constituir pren-da alguna sobre la cosa usufructuada, según puede in-ferirse del a. 2858 CC, y no puede existir siquieraposibilidad del depósito, por razones obvias. En el as-pecto procesal, el nudo-propietario conservará intacto
265

811 derecho para ejercitar las acciones que resulten ne-cesarias dirigidas a la defensa de aspectos esenciales enla cosa (Ripert y Boulanger, p. 473).
Como en Roma, conservq también algunas faculta-des a propósito de los productos de la cosa, como losárboles de pie en ciertos casos (a. 998 CC), los produc-tos de las minas (1001 Cc), el solar o material que re-sulte como despojo por la destrucción en siniestro deledificio (1042 CC) y descubrimiento de tesoros (884y 885 CC), los que, por cierto, nunca se considerancomo fruto de una finca (875 CC). El CC no dedicaun análisis especial a los derechos residuales del nudo-propietario por lo menos con el alcance que sí conce-de a los derechos y obligaciones del usufructuario,pero podernos desprender los mismos del estudio co-rrelativo de estos últimos. En principio, Branca (p.219) dice que tiene todos aquellos que no entran enel derecho del usufructuario y no lo vulneren. Pero,procediendo con sistema, la doctrina nacional (Gutié-rrez y González, p. 398; Rojina Villegas, p. 127) dis-tingue mejor diversas situaciones según el momentoen que tenga lugar la actualización de esos derechos,ya sea antes de que el usufructuario tome posesión dela cosa, cuando está en plena posesión de la misma y,finalmente, cuando procede que la devuelva, termi-nando así el usufructo.
1. Según lo dispuesto en el a. 1.006 del CC, el nudo-propietario puede exigir del usufructuario, precisa-mente antes de que éste entre en el goce del bien, laformación del inventario respectivo y la constituciónde fianza para usar y disfrutar de la cosa con la mode-ración debida y asegurar la restitución de la misma"no empeoradas ni deterioradas por su negligencia".Si no se presta fianza, siempre que el contrato hayasido oneroso, el nudo-propietario puede entonces in-tervenir en la administración de los bienes (a. 1010CC).
2. Durante la relación nacida del usufructo, el nu-do-propietario puede demandar del poseedor el pagode los dalles que se causaren al bien si éste no obracon la diligencia de un buen padre de familia (aa.1034y 1.047 CC).
3. Por último, nI momento de la extinción del de-recho real, puede lógicamente exigir la devolución dela cosa con todos sus accesorios en las condicionesconvenidas, con inclusión necesaria del deterioro nor-mal que la misma haya sufrido precisamente por unuso moderado.
Tales derechos, relativos al nudo-propietario frente
al poseedor de su bien, constituyen el esquema jurídi-co en que se desenvuelve la nuda propiedad en el de-recho real de usufructo.
u. DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES,USUFRUCTO.
Y. BIBLIOGRAFIA: BRANCA, Giuseppe, Institucionesde derecho privado; trad. de Pablo Macedo, México, Porrúa,1978; GUTJERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, El patrono.nio. Pecuniario y moral o derechos de la personalidad y de-recho sucesorio; 2a. cd., Puebla, Cauca, 1980; PETIT, Eugé-ne, Trotado elemental de derecho romano, México, EditorialEpoca, 1977; RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Tra-tado de Derecho Civil, Buenos Aires, La Ley, 1965, t. VI;ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de derecho civil;LOa. ed., México, Porrúa, 1977, t. II; SOHM, Rodolfo, Insti-tuciones de derecho privado romano. Historia y sistema; trad.de Wenceslao Roces, México, Editorial Nacional, 1975.
José Antonio MÁRQUEZ GONZALEZ
Nueva recopilación. 1. La Nueva Recopilación de Cas-tilla, con sus adiciones, constituye el cuerpu legal másimportante del derecho castellano en la Edad Moder-na por su larga vigencia de dos siglos y medio en lametrópoli y por su aplicación, como derecho supleto-rio, en las Indias occidentales.
Se trata de una colección de leyes de carácter ofi-cial, ordenada conforme al modelo de origen romanoy visigodo de las recopilaciones de la época. Esto es,se reproduce en ella sólo la parte dispositiva de la leyrecopilada, precedida de un breve sumario explicativodel contenido de la misma, y se indica la Jata, es decir,el nombre del rey o cortes que dictaron la disposicióny su fecha.
II. Fue promulgada bajo el reinado de Felipe II,por pragmática fechada el 14 de marzo 1.567, aunquesu preparación se inició bajo el imperio de Carlos Y, ainstancias de los tribunales y cortes castellanas. Estossolicitaron la promulgación de una recopilación, conel fin de acabar con el caos legislativo imperante, co-mo consecuencia de la multiplicidad de leyes y fuerosvigentes en el reino de Castilla.
Tuyo corno antecedentes inmediatos las Ordenanzas
Reales de Castilla (también llamadas Ordenamiento deMontalvo en honor a su autor Alonso Diez de Mon-talvo) mandadas hacer por los reyes católicos, Fernan-do e Isabel y publicadas en 1484, así como un pro-yecto del jurista Galíndez de Carvajal que nunca llegóa ver la luz.
Se promulgó con el nombre de Recopilación de Irisleyes de estos reinos y se le conoce vulgarmente con
266

el nombre de Nueva Recopilación, para distinguirladel Ordenamiento de Montalvo, que aunque no llegóa promulgarse, ha sido estimado por los especialistascorno la primera recopilación castellana de la EdadModerna. Otros autores se refieren a ella como Reco-pilación de Castilla o Recopilación de las lees de Cas-tilla.
Se hicieron de ella numerosas ediciones durante lossiglos XVII y XVIII y fue enriquecida con las nuevasdisposiciones legislativas emanadas de la Corona y lascortes. A partir de 1723 se incluyeron en un volumenlos Autos acordados del Consejo. Para mantener aldía la Nueva Recopilación, el jurista Lardizábal pre-paró un suplemento en 1786 que nunca llegó a apro-barse. En 1805 se promulgó la Novísima Recopilaciónde España, que sustituyó a la Nueva, quedando rele-gada ésta a un segundo lugar en el orden de prelaciónde las recopilaciones castellanas.
En México, durante la primera mitad del siglo XIX,a pesar de la independencia, y conjuntamente conOtros cuerpos legales castellanos (Partidas y NovísimaRecopilación, principalmente) aunque en menor me-dida, la Nueva Recopilación se aplicó en materia dederecho privado. Esta situación cambió en la segundamitad del siglo cuando la República mexicana pro-mulgó sus propios códigos civiles.
W. La Nueva Recopilación se compone de nueveLibros divididos en títulos y leyes. Contiene las leyes,ordenanzas y pragmáticas promulgadas entre 1484 y1567, entre otras, las Leyes de Toro de 1505, másaquellos elementos ya contenidos en el Ordenamientode Montalvo o en el Libro de las bulas y pragmáticasde Juan Ramírez (1503) que ajuicio de los recopilado-res merecían ser considerados como derecho vigente.
El Libro primero versa sobre el derecho referente ala Iglesia; el segundo sobre las fuentes del derecho, lasleyes y la organización general; el tercero y el cuartosobre el régimen especial de las diferentes audiencias,los jueces ordinarios y los especiales; el quinto contie-ne el derecho privado (familia, sucesiones y obligacio-nes) junto a disposiciones sobre mercaderes, monedasy tasas; el sexto se refiere al régimen privilegiado delos caballeros e hijos dalgos y contiene disposicionessobre las cortes y los oficios públicos; el séptimo ver-sa sobre la organización municipal: ayuntamientos yconsejos y contiene algunas disposiciones sobre bar-cos e industrias; el octavo comprende el derecho pe-nal y el procesal penal, y el noveno, a manera de apén-dice, contiene el derecho hacendario.
En la elaboración de este texto legal intervinieronvarios recopiladores; López Alcocer, Escudero, Arrie-ta y, por ultimo, Atienza. Tal vez por ello, y por la di-ficultad intrínseca del trabajo, la Nueva Recopilacióndejó mucho que desear. Se dijo de ella que era suma-mente defectuosa y que estaba sembrada de anacro-nismos y plagada de errores. Aun así, fue utilísimapara los aplicadores del derecho. Las Partidas y laNueva Recopilación, en acertada expresión de Tomásy Valiente: "fueron de hecho Los dos polos básicosdel derecho de Castilla durante los siglos XVI XVII".
IV. Desde el momento de su promulgación, la Nue-va Recopilación suscitó dudas sobre su aplicación. De-bido a ello, los tribunales se vieron precisados a con-sultar al rey con respecto a la interpretación de lamisma. Esto hizo que en torno a ella se desarrollarauna amplia y enriquecedora doctrina. Fue comentada,total o parcialmente, por los más destacados juristasde la época y por los posteriores. Dentro de las glosasmás extensas están las de Alfonso de Acevedo y JuanGutiérrez, Vicente Cisternes y Luis Velázquez deAvendaño. Parcialmente la comentaron Andrés deÁngulo, Alfonso de Narbona, Juan García de Saave-dra, Juan González de Salcedo y otros. Los famosos"capítulos de corregidores", sobre la disposición pro-mulgada por los reyes católicos, que pasó a constituirel tít. 6, libro III (le la Nueva Recopilación, ameritaronmúltiples comentarios, entre los que destaca el de Je-rónimo Castillo de Bovadilla en su conocida Políticade corregidores y señores de vasallos en tiempos de pazy guerra y para prelados, que tanta difusión alcanzóen Indias. Son también de destacar tres comentariosparciales a este texto legal realizados por juristas in-dianos: el de Juan de Matienzo, oidor del Río de laPlata al libro Y; el de Francisco Carrasco y del Saz,hondureñb, a varias leyes de la Recopilación y el deFrancisco Javier Gamboa, jurista novohispano, quiencomentó las "Ordenanzas de minas de oro, plata y azo-gue y otros metales" de 22 de agosto de 1548, que in-corporadas al "Nuevo cuaderno" que se adicionó a laNueva Recopilación pasaron a constituir el tít. 13 dellibro VI de la edición de 1642.
u. DERECHO CASTELLANO, DERECHO INDIANO,RECOPILACION.
Y. BIBLIOGRAFIA: BERNAL GOMEZ, Beatriz, "Lali-teratura jurídica práctica en torno a los derechos castellano eindiano, siglos XVI al XVIII", Estudios jurídicos en memoriade Alberto Vásquez del Mercado, México, Porrúa, 1982, pp.89-114; GARCIA-GALLO, Alfonso, Manual de historia del
267

derecho español, 7a. ed, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones,1977, t. 1; UONZALEZ, María del Refugio, Estudios sobre lohistoria del derecho civil en México durante el siglo XIX, Me*xico, UNAM, 1981; TOMAS Y VALIENTE, Francisco, Ma -nual de historia del derecho español, Madrid, Tecnos, 1981.
Beatriz BERNAL
Nuevo centro de población. I. Es una forma de dota-ción de tierras, prevista en la C y en la propia Ley Fe-deral de Reforma Agraria, que regula el procedimientoque se debe seguir sobre el particular y en donde in-clusive se les cambió de nombre, al llamárseles nuevoscentros de población ejidal, con lo cual, como anotaLucio Mendieta y Núñez, tendrán que constituirse ne-cesariamente bajo la forma (le ejidos.
La idea de utilizar esta forma de dotación de tierrasobedece al hecho de que las dotaciones ejidales nor-males debían establecerse mediante la afectación delas tierras que estuvieran comprendidas dentro de unradio de siete kilómetros del plinto más poblado delnúcleo peticionario, lo cual ha venido poco a poco aca-bando con las posibilidades de encontrar tierras parasatisfacer este tipo de demandas, mientras que por otrolado han venido quedando grandes extensiones de tie-rras susceptibles de afectar, pero alejadas de dichosnúcleos de población. De ahí que se haya pensado enuna verdadera empresa de colonización, consistenteen la formación de un ejido, sobre la base de una po-blación llevada expresamente al lugar en donde se en-cuentran estas grandes extensiones de tierra. Consiste,pues, el nuevo centro de población agrícola, como lollama la C, o nuevo centro de población ejidal, comose le denomina en la ley, en el arraigo dé campesinos,organizados bajo La forma del ejido, en los lugares endonde se encuentran todavía las tierras afectables.
II. El procedimiento de creación de estos nuevoscentros de población se inicia ante el respectivo dele-gado agrario; se requiere el dictamen del Cuerpo Con-sultivo Agrario y se eleva al presidente de la Repúblicapara su resolución final. En estos supuestos, la inter-vención del gobernador es poca y no tiene mayor re-levancia respecto al curso mismo del expediente. Y lomismo ocurre con el papel que se le encomienda a laComisión Agraria Mixta.
El a. 334 de la Ley Federal de Reforma Agrariapreviene que las resoluciones sobre nuevos centros depoblación se ajustarán a las reglas establecidas para lasde dotación de ejidos, en cuanto a su contenido, pu-blicación y ejecución y que surtirán los mismos efectosque éstas, respecto a las propiedades afectadas.
Como vemos, en el fondo, se está procediendo ala creación de un auténtico ejido y podrá operar co-mo tal.
Iii. Ciertamente esta forma de dotación requiere(le una cuidadosa planeación, así como de grandes in-versiones, según observa Lucio Nien dieta y Núñez. Peroen cuanto empresa colonizadora puede presentarse,no sólo como un complemento (le los programas delreparto agrario, sino como un buen instrumento delgobierno para explotar aquellas partes del territorioque mejor convenga y de esta manera aumentarla pro-ducción, mejorar la actual distribución de la poblaciónen México y fomentar un desarrollo más equilibradodel país.
IV. BIBLIOGRAFIA: CI-IAVEZ PADRON, Martha El de-recho agrario en México; 5a. cd., México, Porrúa, 1980; MEN-DIETA Y NUÑEZ, Lucio, El problema agrario de México ylo Ley Federal de Reforma Agrario; iba. cd., México, Porrúa,1979.
José BARRAGAN BARRAGAN
Nuevo orden económico internacional. 1. Conjunto dedeclaraciones, análisis, críticas, evaluaciones y propues-tas, emanadas de organizaciones y reuniones interna-cionales, con representantes de Estados, entes públicosy privados internacionales, empresas transnacionales, ycon expertos incorporados por dichas organizacionesy reuniones, con el objeto de lograr una reorganizacióndel actual orden mundial; sobre todo en cuanto a losproblemas y crisis de tipo económico, financiero, tec-nológico y político. Las proposiciones sobre el NuevoOrden Económico Internacional (NOEI) suelen ser dedos tipos: las provenientes de los países capitalistasdesarrollados, y referidas a la promoción de sus inte-reses, como bloque del llamado Norte; y las vinculadasa las situaciones y aspiraciones de los países en desa-rrollo y dependientes, o bloque del Sur.
II. El NOEI del Norte. Sus proposiciones se han idoformulando y acordando en una serie de reuniones,públicas y oficiales, o privadas y discretas, de repre-sentantes de países capitalistas desarrollados, gober-nantes o políticos, y de grandes empresas con basesen los mismos, a fin de coordinar sus acciones que seimpondrían al resto del mundo, a partir de una defini-ción propia de los intereses comunes de la humanidad.
Las principales reuniones privadas se han dado através de organizaciones como Ja Conferencia de Bu-derberg, fundada en 1949, y la Comisión Trilateral,creada en 1373. Esta, con mayor papel que la primera,
268

compuesta por grupos de representantes de grandesempresas, tendencias políticas y expertos de EstadosUnidos y Canadá, Europa occidental y Japón, se hapropuesto actuar para que la coordinación y gestión(le los negocios mundiales se decidan y realicen porquienes se arrogan la representación de los interesesde los países capitalistas altamente industrializados.A ello se agrega una sucesión de Reuniones cumbresmundiales de jefes de los ejecutivos y de los ministeriosde finanzas de los países altamente industrializados.Estas cumbres (p.c., la de Ranibouillet, del 15 y 16 denoviembre de 1975, entre Estados Unidos, Japón, Ale-Iliania Federal, Francia, Gran Bretaña; la de PuertoRico, del 27 y 28 (le junio de 1976; la Conferencia deParís, primer semestre de 1976 y junio 1976-junio1977), tratan de combinar decisiones económicas ypolíticas, a fin de elaborar nuevos procedimientos deregulación del capitalismo y hallar salida a sus crisis, apartir y a través de sus centros nacionales más desarro-llados y poderosos, y para su imposición sobre el restodel mundo capitalista avanzado y del inundo.
La Unión Soviética y el resto de los países de subloque, de. régimen posrcvolucionario y economía es-tatizada y centralmente planificada, se han caracteri-zado por el escaso interés o la ausencia de hecho enlos debates sobre el orden económico internacional yen las negociaciones globales entre el Norte y el Sur.Se han abstenido, no han presentado iniciativas con-cretas, han asumido una baja participación, aduciendosu falta de responsabilidad en la situación de los paísesdel Sur. Si han apoyado formalmente en ciertas oca-siones algunas de las críticas y demandas de los paísesdel "Tercer Mundo", no han llevado su apoyo dema-siado lejos, ni se han sentido obligados a efectuar con-tribuciones para medidas efectivas que modifiquen lasituación de los países en desarrollo.
Hl. El NOEi del Sur. El concepto de un NOEI enfunción de las crisis, problemas e intereses del Sur, noha sido producido de una vez y para siempre por gru-pos de expertos. Ha ido surgiendo y se ha ido impo-niendo parcialmente, de manera progresiva, en una su-cesión de numerosas reuniones de los países del "TercerMundo" o Sur, en sus propias instituciones, o en lasNaciones Unidas y en sus agencias especializadas. Estecuerpo de doctrina sobre el NOEI refleja la enormediversidad de los países latinoamericanos, asiáticos yafricanos, pero también sus experiencias, la concienciade una situación compartida, la voluntad de ir reajus-tando sus críticas y sus proposiciones a través de las
negociaciones colectivas con los países avanzados delNorte.
Las Principales reuniones a partir y a través de lascuales se va perfilando la propuesta del "Tercer Mun-do" o Sur sobre el NOEI son:
1. En general, reuniones de los paises afroasiáticosy latinoamericanos (también Yugoslavia), Para prepa-rar SUS participaciones en las Conferencias Generales(le las Nacionaes Unidas sobre Comercio y Desarrollo(UNCTAI)). Es el llamado Grupo (le los 77, por lareunión de Argel de 1967, donde se preparó la Cartado Argel que fue presentada como documento de re-fererieia en la Conferencia de Nueva Dehli, 1968.
2. Tercera Reunión Cumbre de los Países No Ali-neados, Lusaka, agosto-septiembre de 1970.
3. Conferencia de Ministros de Relaciones Exterio-res de Georgetown, agosto de 1972.
4. Reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, especialmente desde 1970.
5. Lanzamiento de la idea del NOEI en la CuartaReunión Cumbre de los Paises No Alineados, Argel,septiembre de 1973.
6. Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Ge-neral de las Naciones Unidas, abril de 1974, New York.sobre problemas de materias primas y desarrollo. Uninforme introductorio propone algunos de los puntoscentrales de la revindicación de un NOEI, que en sumayoría son recogidos en la declaración y programade acción resultantes de la sesión, y a los que se agre-gan otros a resultas del debate. Los principales puntosse refieren a: nacionalización de recursos naturales ycontrol de precios; ayuda de la ONU a los frentes deproductores; programa de desarrollo coherente e inte-grado; esfuerzo nacional en combinación con movili-zación de la comunidad internacional, en gran escalasupresión o alivio de la deuda del "Tercer Mundo";programa de ayuda especial a los países más desfavorecidos; derecho de los países en desarrollo a indemni-zación de las empresas transnacionales cuando éstasexplotaron, reducieron o degradaron los recursos na-turales de los primeros; derecho a la reglamentación ysupervisión del comportamiento de las empresas trans-nacionales por los países receptores de sus actividades.
7. Una serie de conferencias sobre el derecho delmar.
8. Conferencia Mundial de la Población, Bucarest,agosto de 1974.
9. Asamblea General de las Naciones Unidas, diciem-bre de 1974, que adopta la Carta de los Derechos y
269

Deberes Económicos de los Estados, como Resolución3281/XXIX.
10. Conferencia Mundial de la Alimentación. Roma,noviembre de 1974.
11. Segunda Conferencia de la Organización de lasNaciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Lima,marzo de 1975.
12. Conferencia Sindical Mundial, Argel, marzo (le1975.
13. Séptima Sesión Especial de las Naciones Unidassobre Desarrollo y Cooperación Internacional, 1-15de septiembre de 1975.
14. Cuarta Reunión de la UNCTAD, Nairobi, mayode 1976, antes preparada por el Grupo de los 77 enManila, febrero de 1976.
15. Quinta Cumbre de los Países No Alineados.Colombo, agosto de 1976.
16. Reunión del Grupo de los 77, México, septiem-bre de 1976.
17. Tras el fracaso de la Conferencia sobre Coope-ración Económica Internacional de París, la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas adopta la Resolución32/172, según la cual, toda negociación global sobreel establecimiento de un NOEI debe llevarse en el mar-co de las Naciones Unidas. Desde entonces, se han mul-tiplicado las conferencias y las negociaciones para tra-ducir las grandes líneas de este programa de acción enhechos.
El gobierno de México ha tenido un especial papelde iniciativa y participación activa en el proceso dediálogo o negociaciones globales entre el Norte y elSur, y en favor de un NOEI. Ello se ejemplifica en faproposición de la Carta de los Derechos y Deberes Eco-nómicos de los Estados y su aprobación final por lasNaciones Unidas; el impulso a la creación del SistemaEconómico Latinoamericano (SELA); la propuesta deuna planificación mundial de la energía; la promociónde la reunión de jefes de Estado en Cancún (1981).
Los principales aspectos y problemas implicadosen el debate sobre el NOEI son:
a) comercio de materias primas, minerales, energé-ticos y manufacturas, y, en general, términos de inter-cambio;
b) enfoque integrado de los productos .básicos;e) alimentos;d) problemas financieros y monetarios internacio-
nales y transferencia de recursos entre bloques de paí-ses (ayuda al desarrollo, deuda exterior, sistema mo-netario mundial, derechos especiales de giro);
e) financiamiento de la balanza de pagos y accesoa los recursos de instituciones financieras internacio-nales;
control de las inversiones extranjeras, en especialde las empresas transnacionales;
g) transferencia de tecnología;h) industrialización, re despliegue de capacidades
productivas desde el Norte hacia el Sur;i) derecho del mar en el NOEI, yj) cambios en las instituciones internacionales, co-
mo parte de un proceso de redistribución del podermundial en un sentido más equitativo para los paísesdel "Tercer Mundo".
y. CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONOMI-COS DE LOS ESTADOS, EMPRESAS TRASNACIONALES,INTEGRACION ECONOMICA INTERNACIONAL, INTE-GRACION LATINOAMERICANA, INTERVENCIONISMOESTATAL.
IV. BIBL1OGRAFIA: BYE, Maurice, DESTANNE DEBERNIS, G., Relation., économigues internationnles. LEchanges internationaux, París, Dalloz, 1977; HANSEN,Roger D., Beyond the North-South Stalemate, New York,McGraw-Hill Book Company, 1979; KAPLAN, Marcos, "Di-lemas del Diálogo Norte-Sur", Pensamiento Universitario, Mé -xico, núm. 48, 1982; North.South: A Programme for Sur-vival, The Report of the Independent Commission on Inter-notonal Development bines under the Chairmanship of J41i11yBrandt, Londres, Pan Books, 1980;SID-AJIMED, AbdelkaderNord-Sud: ka enjeux (théorie et prattque da noevel ordreéconomique internationol), París, Editions Publisud, 1981;TAMAMES, Ramón, Estructura económica internacional; 6a.cd., Madrid, Alianza Editorial, 1980.
Marcos KAPLAN
Nulidad de sociedades. 1. Nulidad de sociedades serála declaración, judicial por regla general, de invalidezdel acto constitutivo de una sociedad, en virtud de quedicho acto sea contrario a una norma prohibitiva o deinterés público, "por incapacidad legal de las partes ode una de ellas; por vicios del consentimiento, porquesu objeto, o su motivo o fin, sea ilícito, o porque elconsentimiento no se haya manifestado en la formaque la ley establece" (aa. 80. y 1795 CC). La sociedad,entendida como persona jurídica que surge con motivodel negocio constitutivo, no puede ser declarada nula,porque la nulidad alcanza a los actos jurídicos, no alas personas. Consecuente con este punto de vista, enadelante, siempre que se hable de nulidad de socieda-des debe entenderse que es del negocio constitutivo.
270

Como la SCJ ha establecido jurisprudencia en elsentido de que nuestra ley no permite la existencia denulidades de pleno derecho, sino que "deben ser de-claradas por la autoridad judicial, en todos los casos,y previo ci procedimiento formal correspondiente, lanulidad debe declararse por la autoridad judicial o re-conocerse por todas las partes interesadas" (Apéndiceal SJF 1917-1975, cuarta parte, Tercera Sala, tesis 252P.788).
La teoría general de las nulidades sufre, en materiade sociedades, importantes modificaciones.
El acto constitutivo de una sociedad da lugar a lacreación de una persona jurídica. Esta persona entraen relaciones jurídicas con terceros. Si al constituir lasociedad se incurrió en una causa de nulidad, los ter-ceros no deben sufrir las consecuencias de los vicios aque son ajenos. La desaparición de los efectos produ-cidos por el acto nulo que predican los aa. 2226 y 2227CC, no puede ocurrir en materia de sociedades, sin cau-sar graves perjuicios a los terceros: declarar que noexiste la sociedad, implicaría declarar que no contra-taron con ella. Sin que sea justo que se conformen conel derecho a reclamar el pago de daños y peijuicios;quehabría que justificar en su procedencia y monto, y sincontar con la desaparición del patrimonio social, ga-rantía de las deudas sociales, para ser sustituido con elpatrimonio de los responsables; que con frecuencia re-sultaría insuficiente.
Además, si bien la sociedad, como acto jurídico, esanulable, la sociedad, como persona, es un ente conexistencia real no susceptible de desaparecer; lo queexistió no puede no haber existido. La sociedad (per-sona jurídica) derivada de un acto nulo, presenta unasituación similar a la de aquellos casos en que la apa-riencia jurídica es protegida en beneficio de extrañosde buena fe (p.c., títulovalor).
Las razones expuestas dan fundamento a lo que dis-pone el CC en los aa. 2685, 2687, 2691, 2692 y 2693,que determinan, en caso de nulidad de las asociacionesy sociedades civiles, que se proceda a su liquidación;esto es, que se hagan efectivos los bienes del activo, seliquide el pasivo y el remanente se distribuya en la for-ma establecida en la ley. En materia de sociedades mer-cantiles, los conceptos arriba esbozados se llevan a ex-tremos criticables. Así, el a. 2o. LGSM, establece queno pueden declararse nulaslas sociedades inscritas en elRegistro Público de Comercio. Regla que sufre una im-portante excepción en el a. 3o. LGSM, según el cual,cuando las sociedades mercantiles "tengan un objeto
ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, seránnulas y se procederá a su inmediata liquidación".
II. Asociación civil. No existen normas expresas enel CC, que determinen cuándo será nula una asociacióncivil. Sólo el a. 2685, fr. IV, determina la extinción dela sociedad "por resolución dictada por autoridad com -petente". Esta resolución se dictará cuando se den lossupuestos de invalidez a que se refieren los aa. 80. y1795 CC, a que se hizo referencia en la definición arribaexpresada.
La liquidación se hará en los términos del a. 2686CC aplicando los bienes: "conforme a lo que deter-minen los estatutos y a falta de disposición de estos,según lo que determine la asamblea general. En estecaso la asamblea sólo podrá atribuir a los asociados laparte del activo social que equivalga a sus aportacio-nes. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación ofundación de objeto similar a la extinguida".
III. Sociedad civil. Diversos son los supuestos de nu-lidad de las sociedades civiles: falta de forma (a. 2691CC, aunque no se diga expresamente); falta de cual-quiera de los requisitos exigidos por el a. 2693 CC, queson: 1) "nombres y apellidos de los otorgantes que soncapaces de obligarse"; 2) 'la razón social"; 3) "el obje-to de la sociedad "; 4) "el importe del capital social y laaportación con que cada socio debe contribuir". Tam-bién es nula la sociedad con un fin ilícito (a. 2692).Por último: "Será nula la sociedad en que se estipuleque los provechos pertenezcan exclusivamente a algunoo algunos de los socios y todas las pérdidas a otro uotros" (pacto leonino) (a. 2696 CC).
Si la nulidad se produce por falta de forma y la vo-luntad de los socios consta de manera fehaciente, lossocios pueden optar porque si contrato se le dé la for-ma legal; ya que en este caso es aplicable el a. 1833CC (Barrera GraO.
La nulidad producirá como consecuencia que la so-ciedad se ponga en estado de liquidación. En caso deque la sociedad se disuelva por dedicarse a un fin ¡lici-to: "Después de pagadas las deudas sociales... a lossocios se les reembolsará lo que hubieren llevado alasociedad", y: "Las utilidades se destinarán a los esta-blecimientos de beneficencia pública del lugar del do-micilio de la sociedad" (a. 2692 CC), aunque esta san-ción resultaría violatoria del a. 22 C.
W. Sociedades mercantiles. Sólo puede declararsela nulidad de las sociedades mercantiles irregulares yla de aquellas que tengan un fin ilícito o que ejecutenhabitualmente actos ilícitos. En ambos casos, el efecto
271

(le la nulidad será la liquidación del patrimonio social.V.Sociedades mercantiles confín ilícito o que ejecu-
ten habitualmente actos ¡lícitos. Si se trata de socieda-des con "un objeto ilícito o que ejecuten habitualmen-te actos ilícitos", dice e! a. 30. LGSM, "se procederáa su inmediata liquidación a petición que en todo tiem-po podrá hacer cualquiera persona, incluso el Ministe-rio Público, sin perjuicio de la responsabilidad a quehubiere lugar".
"La liquidación se limitará a la realización del activosocial, para pagar las deudas de la sociedad, y el rema-nente se aplicará al pago de la responsabilidad civil, yen defecto de ésta, a la Beneficencia Pública de la lo-calidad en que la sociedad haya tenido su domicilio"(a. 3o. LGSM).
VI. Sociedades no inscritas en el Registro Publicode Comercio. Se podrá declarar la nulidad de las socie-dades no inscritas en el Registro Público de Comercio(sociedades irregulares) cuando se dé cualquiera de lossupuestos de los aa. 80. y 1795 CC. Los que deben in-'terpretarse conforme a las reglas generales. Por falta deespacio no cabe, en esta nota, hacer un estudio exhaus-tivo de ellos. Sólo haré algunas aclaraciones; -
a) La nulidad, como ya se dijo, hará que se procedaa la liquidación del patrimonio social.
b) Cuando el CC menciona la ilicitud del objeto de-be entenderse que se refiere al objeto directo de la obli-gación (aportación del socio). Si se trata de una obliga-ción de dar (aportación de capital), la cosa aportadadebe existir en la naturaleza, ser determinada o deter-minable en cuanto a su especie y estar en el comercio.Si de una obligación de hacer (aportación de industria).el hecho debe ser posible y lícito (aa. 1825 y 1827 CC).También, como ya se vio, cabe la nulidad por ilicituddel objeto indirecto (finalidad social), del cual ya ex-puse las normas.
e) La falta de forma da lugar a la nulidad. Ya que,aunque el a. 78 CCo. establece como principio generalel de la libertad de forma, el a. 79 CCo. formula unaexcepción tal que lo anula; exceptúa de la norma ge-neral aquellos contratos que de acuerdo al CCo. u otrasleyes "deban reducirse a escritura o requieran formaso solemnidades necesarias para su eficacia". Para lassociedades mercantiles se requiere escritura ante nota-rio (a. 5o. LGSM). Según el pfo. final del a. 79 CCo.,"los contratos que no llenen las circunstancias respec-tivamente requeridas, no producirán obligación ni ac-ción en juicio" (sanción que ha sido ignorada por ladoctrina y jurisprudencia mexicanas, que reiterada-
mente han sostenido la validez de contratos mercantilesy la posibilidad de que se pueda exigir el otorgamientode la forma correspondiente, por la aplicación del a.1883 CC, que no cabe en este caso, ya que existe nor-ma expresa en materia mercantil). La única excepciónse da en el a. To. LGSM, según el cual: "Si el contratosocial no se hubiere otorgado en escritura ante nota-rio, pero contuviere los requisitos que señalan las frac-ciones 1 a VII del a. 6o., cualquiera persona que figurecomo socio podrá demandar en la vía sumaria el otor-gamiento de la escritura correspondiente" (como nohay vía sumaría en materia mercantil, el procedimientodeberá ventilarse en la vía ordinaria).
VII. Sociedades mercantiles inscrítias, no puedendeclararse emulas. Como ya se dijo, una vez inscritas lassociedades no es posible declarar su nulidad. La solu-ción de la LGSM es francamente mala y son muy inte-resantes las consideraciones que hacen Barrera Graf yRodríguez y Rodríguez, interpretando la ley, para co-rregir la ligereza del legislador. Las consideraciones quesiguen son contrarias a la opinión de los tratadistas arri-ba indicados. Sugiero al lector la lectura de sus obras,citadas en la bibliografía (Las sociedades en derechomexicano y Tratado de sociedades mercantiles). Sóloasí podrá formarse una opinión completa del proble-ma, que por su complejidad excede del espacio quecorresponde a esta nota.
Es muy grande la tentación del intérprete de corre-gir al legislador cuando los errores de éste son paten-tes. Pero no puede ir tan lejos si la ley, equivocada ensu solución, es clara. El principio de seguridad jurídi-ca, que obliga a respetar una ley injusta, es medularen todo ordenamiento jurídico y limita la libertad delintérprete. Sólo cabe señalar la ligereza del legisladory proponer se haga una cuidadosa regulación de tancomplicado problema.
No es aceptable, como sostiene Rodríguez y Ro-dríguez, que la nulidad se pueda declarar con efectoslimitados: disolución y liquidación. El a. 2o. LGSMestablece una regla general clara; "no podrán ser de-claradas nulas las sociedades inscritas en el RegistroPúblico de Comercio". Pero la LGSM no quedó ahí:enunció una norma de excepción; la del a. 3o. Ahorabien, las normas de excepción son de aplicación es-tricta. Si se trata de sociedades inscritas, la nulidadsólo se da en caso de sociedades con fin ilícito o queejecuten habitualmente actos ilícitos.
Tampoco es correcto afirmar (Barrera Graf y Ro-dríguez y Rodríguez) que como la sociedad es un acto
272

plurilateral, si bien no cabe anular ese acto, sí es posi-ble declarar la nulidad de la adhesión de uno o variossocios. Esta solución, salvo raros casos, sólo sería unrodeo para llegar al mismo fin: la nulidad del negociosocial. Lo que sucederá si sólo hay dos socios (o cincoen una SA, etc.): la declaración de la nulidad de laadhesión de uno de ellos produciría, como efecto ne-cesario, la disolución y puesta en liquidación de la so-ciedad. Al mismo resultado se arribaría en caso deque la aportación nula fuese necesaria para el curnpli-miento del fin social. Si la sociedad se declara nularespecto de uno o varios socios, los Otros podrían de-mandar también la nulidad. Para ello podrían alegarvicios del consentimiento: ya que se comprometierona participar en una sociedad que reunía determinadascaracterísticas y la exclusión de uno o varios sociosmodifica sustancialmente las circunstancias que toma-ron en cuenta para prestar su consentimiento al cons-tituir la sociedad.
VIII. Asociación en participación. Dado que la aso-ciación en participación no constituye una personajurídica, no le es aplicable el régimen de las sociedadesy su nulidad procede conforme a las reglas generalesde los contratos.
IX. Nulidad de cláusulas. Puede que la causa de nulidad no alcance a todo el acto constituyo; sino sólo aalguna de sus cláusulas. Aun tratándose de sociedadesmercantiles inscritas, la nulidad de tales cláusulas esposible, en tanto que la misma no acarree, como con-secuencia, la del negocio social: Ejemplo de ello es laprohibición del pacto leonino, a que alude el a. 17LGSM, según e1 cual: "No producirán ningún efectolegal las estipulaciones que excluyan a uno o mas so-cios de la participación en las ganancias". Otras cláu-sulas, como aquella en que se estipulara una finalidadsocial imposible (p.c., promover viajes fuera del siste-ma solar; ejercicio de la banca en México) no daríanlugar a nulidad de la sociedad; sino a su disoluciónpor imposibilidad de cumplir el fin social (a. 229, fr.U, LGSM). Son muchos los supuestos que se puedendar y no es posible estudiarlos en este lugar; p.c., cláu-sulas que impongan aportaciones suplementarias en laSA, o acciones preferentes en supuestos que excedana los del a. 113 LGSM, o cláusulas que exijan, para laasamblea ordinaria en la SA, quara superiores a losde los aa. 189 y 190 LGSM, etc.
X. Inexistencia de la sociedad. Si bien es cierto queno puede declararse nula una sociedad mercantil ins-crita en el Registro Público de Comercio, nada impide
que se decJare su inexistencia, cuando se presenten lossupuestos del a. 1794 CC. ausencia de consentimientoo de objeto; entendido éste como objeto indirecto.Reglas sobre inexistencia aplicables, también, a las so-ciedades no inscritas. En este caso no es aplicable latesis jurisprudencia¡ referida, según la cual las diferen-cias entre nulidad e inexistencia son meramente teó-ricas.
v. DIsoLucIoN DE SOCIEDADES, INEXISTENCIA,LIQUmACI0N DE SOCIEDADES, NULIDAD DE LOS AC-TOS JURIDICOS, PACTO LEONINO,
XI. BIBLIOGRAFIA: ASCARELLI, Tul1io Sociedades yasociaciones comerciales; trad. de Santiago Sentís Melendo,Buenos Aires, Ediar, 1947; BARRERA GRAF, Jorge, Las
sociedades en derecho mexicano, México, UNAM, 1983;FRISCH PEIILLIP, Walter, La sociedad anónima mexicana,
México, Porrúa, 1979; MANTILLA MOLINA, Roberto L.,Derecho mercantil; 22s. ed., México, Porrúa, 1982; RODRI-GUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín, Tratado de sociedades
mercantiles; 3a. cd., México, Porrúa, 1965, t. 1; SOLA CA-ÑIZARES, Felipe d, Tratado de derecho comercial compa
rado, Barcelona, Montaner y Simón, 1953, t. UI.
José María ABASCAL ZAMORA
Nulidad del matrimonio. 1. Si bien es cierto que las re-glas de la nulidad de los actos jurídicos son aplicablesal matrimonio, éste presenta sus particularidades. Laprimera de ellas es la presunción establecida en el a.253 CC; ci matrimonio tendrá a su favor la presunciónde ser válido y sólo se le considerará nulo cuando existauna sentencia que haya causado ejecutoria y que asílo declare.
II. Son causas de nulidad del matrimonio (a. 235CC): a) el error acerca de la persona con quien se con-trajo, cuando entendiendo un cónyuge celebrar el ma-trimonio con una persona determinada lo contrae conotra; b) cuando el matrimonio se haya celebrado con-traviniendo lo dispuesto por los aa. 97, 98, 100, 102y 103 del CC relativos a los requisitos para contraernupcias, y c) cuando se haya celebrado existiendo al-gún impedimento para ello.
La nulidad que nace del error es relativa, ya quesólo podrá hacerse valer por el cónyuge que incurrióen el error y su acción caduca si no se denuncia inme-diatamente que lo advierte, puesto que de no ser asíse tendrá por ratificado el consentimiento, convali-dándose con ello el matrimonio. Este error no se ex-tiende a las cualidades de la persona.
Cuando un varón menor de 16 años contraiga nup-
27

cias, así como una mujer menor de 14, su matrimonioserá afectado de nulidad relativa, ya que podrá conva-lidarse si sobrevienen hijos o con la mayoría de edadde menor (a. 237 CC).
La falta de consentimiento de las personas que semencionan en los aa. 149 y 150 CC afecta de nulidadrelativa a los matrimonios que, requiriendo dicho con-sentimiento, se contraigan sin él. Sólo podrá hacersevaler, esta nulidad, por quienes debieron dar su con-sentimiento. El a. 240 CC especifica que en casos deque el consentimiento debiera haber sido otorgadopor el juez o el tutor, la nulidad podrá hacerse valer poréste último, y además por cualquiera de los cónyuges.Estos matrimonios podrán convalidarse por medio dela ratificación tácita o expresa de las personas mencio-nadas y la acción de nulidad caduca a los 30 días deque el ascendiente, el tutor o el juez, en su caso, tuvoconocimiento de ese matrimonio (aa. 238-240 CC).
La nulidad que nace del parentesco de consangui-nidad no dispensado es relativa; la acción podrá ejerci-tarse por cualquiera de los cónyuges, sus ascendienteso el Ministerio Público (MP). Pero una vez reconocidala nulidad, podrán los cónyuges reiterar su consenti-miento por medio de un acta ante el juez del RegistroCivil, siempre y cuando hubieren obtenido la dispensarespectiva. Así queredará convalidado el matrimoniosurtiendo todos los efectos desde el primer día en quese celebró (a. 241 CC). Al legislador le faltó anotarque sólo podrán convalidarse los parentescos en líneacolateral desigual, que son los únicos susceptibles deobtener dispensa, y que los parentescos en línea recta,ya sean ascendentes o descendentes y en línea colate-ral igual (hermanos y medios hermanos) siempre afec-tarán la nulidad absoluta a los matrimonios contraídoscon ese impedimento, pudiendo hacerse valer, dichanulidad, por cualquier interesado. Basamos nuestraafirmación en el hecho de que este tipo de relacionesson incestuosas e inclusive han sido tipificadas comodelito en el a. 272 CP, haciendo con ello, ilícito el ob-jeto de un matrimonio así.
El maestro Galindo Garfias (p. 518) afirma que, enefecto, la causa (le nulidad derivada (le este tipo de pa-rentesco es imprescindible y el matrimonio no puedeser ratificado de ninguna manera, y cita para confirmarsu dicho el a. 2225 CC.
La nulidad derivada del parentesco de afinidad esrelativa; su acción puede intentarse por los cónyuges,sus ascendientes o el MP.
La nulidad derivada del adulterio cometido por al-
guno de los cónyuges y comprobado judicialmente, esrelativa, y podrá intentarse la acción respectiva por elcónyuge ofendido o por el MP, en el caso de que el ma-trimonio anterior se hubiere, disuelto por divorcio; yúnicamente pr el MP si el matrimonio se hubiere di-suelto por muerte del cónyuge ofendido. Esta accióncaduca a los seis meses de la celebración del matrimo-nio de los adúlteros (a. 243 CC).
La nulidad que nace del atentado contra la vida dealguno de los cónyuges para casarse con el que quedelibre, es relativa y se caracteriza porque podrá hacersevaler por los hijos del cónyuge víctima del atentado opor el MP y caduca a los seis meses contados a partirde la celebración del matrimonio (a. 244 CC). Paraejercitar esta acción es necesario que se compruebe queel atentado fue precisamente con la intención de con-traer nupcias con el cónyuge que quedare libre.
Cuando el consentimiento otorgado para contraermatrimonio ha sido viciado por miedo o por violencia,se origina la nulidad relativa, de ese matrimonio siem-pre que éstos sean graves, es decir, que signifiquen pe-ligro de perder la vida, la honra( la libertad, la salud ouna parte considerable de los bienes del cónyuge o so-bre las personas que tengan a éste bajo su patria po-testad o tutela, al celebrarse el matrimonio.
La acción de nulidad que se deriva de estas causassólo puede hacerse valer por el cónyuge agraviado ycaduca a 'os 60 días contados a partir de que cesó laviolencia o intimidación (a. 245 CC). El rapto tambiéninvalida el matrimonio mientras la raptada no ha sidorestituida a un lugar seguro donde pueda manifestarlibremente su voluntad (a. 156, fr. VII, CC).
III. En cuanto al procedimiento debemos decir quecuando la demanda de nulidad fuere presentada poruno de los cónyuges se procederá a dictar las medidasprovisionales que establece el a. 282 CPC. Es decir, eljuez procederá a la separación de los cónyuges, a seña-lar y asegurar los alimentos que el deudor alimentariodeba dar a los acreedores alimentarios, cuidará que loscónyuges no puedan causarse perjuicio en sus respec-tivos bienes o en la sociedad conyugal, si la hubiere,dictará las medidas precautorias que la ley establecepara los casos en que la mujer quede encinta, y pondráa los hijos bajo el cuidado de la persona que de comúnacuerdo hubieren elegido los cónyuges, pudiendo re-solver lo que considere benéfico para los menores deacuerdo a su criterio.
Una vez dictada la sentencia y que haya causadoejecutoria, en todo caso, los padres podrán proponer
274

los términos del cuidado y custodia de los hijos, pu-diendo el juez resolver conforme su criterio y modifi-car en todo momento sus determinaciones de acuerdoa las circunstancias (aa. 259y260 CC). Posteriormentese procederá a la división de los bienes comunes en laforma convenida en las capitulaciones matrimonialescuando hubiere habido buena fe por ambos cónyuges,en caso de que ésta eolo existiere por parte de uno deellos los productos se le aplicarán íntegramente, y encaso de que ambos hubieren procedido de mala fe, es-tos productos se aplicarán a los hijos (a. 261 CC). Encuanto a donaciones antcnupciale, podrán ser revo-cadas si se hubieren hecho por un tercero a los cónyu-ges; las que hubiere recibido el cónyuge inocente delque obró de mala fe quedarán subsistentes, en el casocontrario se devolverán al donante; si ambos proce-dieron de mala fe quedarán a favor de los hijos, siloshubiere, y si no los hubiere, ninguno de los dos podráhacer reclamación alguna (a. 262 CC).
Los cónyuges no podrán transigir ni celebrar com-promiso en árbitros acerca de la nulidad del matrirno-nio (a. 254 CC).
Una vez ejecutoriada la sentencia, el tribunal en-viará una copia certificada de la misma al juez del Re-gistro Civil ante quien se celebró el matrimonio y éstehará la anotación correspondiente en el acta, en la cualconstará la parte resolutiva de la sentencia, su fecha, eltribunal que la pronunció y el número con que se marcola copia que se depositará en el-rchivo (a. 252 CC).
En atención al principio del equilibrio de los intere-ses en presencia, el matrimonio celebrado de buena fe,la que se presume y sólo podrá ser destruida por prue-ba plena (a.257 CC); producirá todos sus efectos, mien-tras dure, aunque sea declarado nulo posteriormente,y en todo tiempo, a favor de los hijos de ambos, yasea que hubieren nacido antes o durante el matrimo-nio, o 300 días después de la declaración de nulidad oseparación de los cónyuges (a. 255 CC), en caso deque la buena fe existiera por parte de uno de los cón-yuges, el matrimonio sólo producirá efectos para él ypara los hijos y en el caso de que la mala fe fuera (leambos cónyuges, los efectos del matrimonio sólo seproducirán respecto de los hijos (a. 256 CC).
IV. BIBUOGRAFLA: BONNECASE, Julian, Elementos
de derecho civil; trad. de José Ma. Cajica, Puebla, Cauca, 1945,t. 1; BORJA SORIANO, Manuel, ,Teoría general de las obli-gaciones; 8a. cd., México, Porrúa, 1932; GALINDO GAR-F1AS, Ignacio, Derecho civil; 2a. cd., México, Porrúa, 1976;LUTZESCO, Georges, Teoría y práctica de las nulidades,
trad. de Manuel Romero Sánchez y Julio López de la Serna;5a. cd., México, Porrúa, 1980.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N.
Nulidad de los actos jurídicos. 1. Se produce, en losactos que han nacido en el mundo jurídico por reunirlas condiciones especiales de existencia, pero defec-tuosos o imperfectos por no reunir los requisitos devalidez que señala, el a. 1795 CC: capacidad, ausenciade vicios de la voluntad, licitud en el objeto y forma.
II. Son muchas las teorías que existen para aclarary definir este concepto; destacan entre ellas: la teoríabipartita, la tripartita, Ja de Japiot, la de Piedelievre yla de Bonnecase.
La primera —teoría bipartita, elaborada princi-palmente por Domat y Pothier, divide en dos a los ac-tos viciados y habla de nulidad absoluta y nulidad re-lativa.
La nulidad absoluta se produce ipso jure; el actoafectado por ella no tiene efectos jurídicos; puede serinvocada por cualquier interesado, y la acción en quese haga veler no se extingue ni por renuncia, confir-mación, ratificación prescripción o caducidad.
La nulidad relativa permite que el acto afectadoproduzca efectos jurídicos en tanto no ha sido decre-tada, pero dichos efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la sentencia en que se decrete lanulidad; sólo puede hacerse valer por la persona encuyo favor se haya establecido; el acto puede convali-darse por confirmación, ratificación o renuncia, y laacción puede prescribir o caducar.
Para la legislación francesa esta teoría resultó in-completa de ahí que surgiera el concepto de inexisten-cia y, con él, la teoría tripartita.
Esta teoría contempla la inexistencia y la nulidadtanto absoluta, o de pleno derecho, como la relativao anulabilidad.
Entendiéndose por nulidad absoluta aquella que seongina con el nacimiento del acto jurídico cuando vacontra el mandato o prohibición de la ley. En este tipode nulidades los actos no producen efectos y no es ne-cesario ejercitar ninguna acción para hacerla valer, encaso de controversia el juez se concretará a comprobardicha nulidad; tampoco podrían convalidarse niprescripción, caducidad o confirmación, pudiendo serinvocada por cualquier perso .a.
Se entiende por nulidad relativa, en la teoría queenunciamos, aquella protección que la ley, estableceen favor de personas determinadas. Afecta a aquellos
275

actos que contienen los elementos de validez exigidospor las normas de orden público, pero que adolecende algún vicio que implica un peijuicio para determi-nada persona, misma a la que la ley le concede acciónpara atar dichos actos y reparar el perjuicio. Estos losactos afectados por nulidad relativa— producen efectosjurídicos en tanto no ha sido decretada su anulaciony decretada ésta, serán invalidados retroactivamente.En virtud de que es una sanción impuesta como pro-tección para determinadas personas, como ya quedóestablecido, sólo éstas podrán ejercitar las accionescorrespondientes para declarar nulo el acto viciado quelos afecta, y, en esa medida, dichos actos podrán con-validarse por confirmación, prescripción o caducidad.
Ambas teorías han sido criticadas principalmentepor su rigidez en la clasificación de los casos de invali-dez y porque se aparta de la realidad.
Así, Japiot elabora su teoría con una crítica a lateoría clásica en virtud de que: a) establece una opo-sición entre las nulidades y la inexistencia que no esreal; b) resuelve en conjunto cosas que deberían sertratadas en forma menos general, sobre todo en lo re-ferente a la intervención del juzgador, a las personasque pueden hacer valer las nulidades y a las posibilida-des de convalidar los actos viciados, e) relaciona laproducción de efectos, la ratificación y la prescripcióncon el número de personas que pueden hacer valer lanulidad, y d) encierra en un grupo los problemas denulidad e inexistencia sin tomar en cuenta el gran nú-mero de matices que no pueden agruparse en esa clasi-ficación.
Sustenta su teoría en cuatro puntos de análisis detodo acto viciado antes de decretar su nulidad. A sa-ber: a) fin que persigue la sanción, b) medio en dondeactuará, acatando siempre el principio del equilibriode los intereses en presencia; e) grados de nulidad da-dos no por ser absoluta o relativa, sino por la eficaciao ineficacia y la validez o invalidez del acto, y d) de-recho de crítica del juzgador para valorar, estimar ydeterminar en cada caso qué elementos y qué efectosdel mismo, de sus consecuencias y de los diversos in-tereses que se presenten deben mantenerse.
Piedelievre inicia su teoría señalando tres casos en losque el principio: "lo que es nulo no produce efectos",no tiene validez, y son: a) cuando el acto afectado noproduce sus efectos principales, pero sí los secunda-rios; b) aquellos casos en que un acto produce sus efec-tos durante cierto tiempo después de haberse decretadosu nulidad, y e) aquellos casos en, que el acto nuli-
ficado sigue produciendo todos sus efectos jurídicos.Sostiene que no es posible señalar pautas rígidas y
objetivas para determinar cuándo un acto jurídico anu-lable debe producir o no efectos jurídicos, por ello eljuzgador deberá atenerse a lo que él llama "una ten-dencia de espíritu- orientada porcinco considerandos:a) el principio de autonomía de la voluntad; b) pre-sencia del rigorismo formal; c) presencia de actos denaturaleza compleja; d) la dirección de la acción de nu-lidad que puede ser contra las circunstancias del actoo contra el acto mismo, y e) la evaluación de la buenafe de las partes, de la protección de terceros y sus in-tereses y la seguridad jurídica.
Finalmente Bonnecase acepta y perfecciona la teo-ría tripartita. Respecto de los actos nulos explica queson aquellos realizados de un modo imperfecto en al-guno de sus elementos orgánicos aunque estén com-pletos. Este acto viciado produce todos sus efectos,como si fuera regular, mientras no han sido suspendi-dos o destruidos por una sentencia judicial generalmen-te aplicada en forma retroactiva.
Bonne case hace la distinción entre nulidad absolutay relativa, explicando que el acto afectado por la pri-mera viola una regla de orden público pudiendo serinvocada por cualquier interesado, dicho acto no pue-de ser convalidado y la acción de nulidad es im,rescriptible. Y por la segunda viola una regla de ordenprivado pudiendo ser invocada sólo por personas de-tcminadas, el acto puede convalidarse y la acción pue-de prescribir.
III. El CC recoge esta teoría en sus aa. 2224, 2.226y 2227, estableciendo que son causas de nulidad rela-tiva los vicios en el consentimiento (error, dolo, vio-lencia y mala fe), la incapacidad y la falta de forma enlos actos no solemnes (a. 2228 CC). Por su parte el a. 8CC establece que los actos ejecutados contra el tenorde las leyes prohibitivas o de interés público serán nu-los, excepto en los casos en que la ley ordene lo con-trario.
Este ordenamiento, en los aa. 2229 a 2242, señalalas características de la nulidad relativa dependiendodel vicio de que se trate.
Así, las acciones y la excepción de nulidad por faltade forma pueden ejercitarse u oponerse por cualquierinteresado, en cambio aquellas provenientes de error,dolo, violencia, lesión o incapacidad sólo pueden invo-carse por el directamente afectado (el que ha sufridolos vicios del consentimiento, se ha perjudicado porla legión o es el incapaz).
276

La nulidad de un acto jurídico por falta de formase extingue por la ratificación del acto realizándolo enla forma omitida; si la falta de formalidades vieja unacto irrevocable y ha quedado constancia indubitable(le la voluntad de las oartes, cualquier interesado puedeexigir judicialmente que el acto se otorgue en la formaprescrita.
Tratándose de actos anulables por incapacidad, vio-lencia o error, pueden ser confirmados cuando la causade nulidad cese. Esta confirmación se retrotrae al díaen que se verificó el acto siempre que no perjudique aterceros.
Los plazos para que opere la prescripción son: a) tra-tándose de incapacidad, los términos en que prescribenlas acciones personales o reales, según la naturaleza delacto; h) tratándose de error, los mismos términos ex-cepto si el error se conoce antes de que éstos transcu-rran, en cuyo caso la acción prescribe a los sesentadías, contados a partir de que el error fue conocido, ye) tratándose de violencia, la acción prescribe a losseis meses, contados desde que el vicio cesó.
e. INEXISTENCIA.
IV. BIBLIOGRAFIA: BORJA SORIANO, Manuel, Teo-
ría general de las obligaciones; Ra. cd. México, Porruia, 1982BRANCA, Giuseppe, Instituciones de derecho privado,trad.de Pablo Macedo, México, Porrúa, 1978; GALINDO GAtt-FIAS, Ignacio, Derecho civil; 2a. cd., Mexico, Porrúa, 1976;LUTZESCO, Georges, Teoría y práctica de las nulidades;trad.de Manuel Romero Sánchez y Julio López de la Serna, Sa. cd.,México, Porrúa, 1980; ORTIZ URQUIDI, Raúl, Derecho ci-vil, México, Porrúa, 1977; ROJINA VILLEGAS, Rafael, De-
recho civil mexicano; 2a. cd., México, Porrúa, 1977, t. 1.
Alicia Elena PEREZ DUARTE Y IN
Nulidad de los actos procesales. 1. Acción que se con-cede a las partes en un juicio contra actuaciones judi-ciales que estiman violatorias de un derecho o contra-rias a las normas que rigen un procedimiento, las cualesaun cuando no ponen obstáculo al curso del juicio,deben plantearse y resolverse antes de que éste terminepor sentencia ejecutoria. Incidente mediante el cuallas actuaciones judiciales: promociones, acuerdos, pro-veídos, diligencias, ratificaciones y, en general, cual-quiera determinación del juez; referentes todas ellas aun procedimiento judicial, pueden ser revocadas o mo-dificadas por existir en ellas un vicio cuya correcciónlegal procede.
II. La SCJ ha sustentado en varias ejecutorias el cri-terio de que la nulidad de actuaciones no se obtiene,
entre nosotros, sino mediante el incidente respectivodurante el juicio, y dicho incidente se abre cuando sefalta a las formalidades de un juicio o cuando se alteranen algún sentido otros actos -procesales que causen per-juicio a los litigantes, quienes tienen derecho a quedicho juicio siga el procedimiento establecido. Por estarazón los incidentes de nulidad no pueden promoversedespués de pronunciada sentencia que causó ejecuto-ria, p°' tratarse de actuaciones anteriores a ella. Deaceptarse su tramitación se obstruiría la firmeza de lacosa juzgada; sólo cuando la nulidad solicitada afectaactuaciones practicadas con posterioridad al fallo yrelativas a la ejecución del mismo, pueden plantearsey resolverse. Estos incidentes poseen autonomía des-tacada dentro de cualquier juicio y por lo mismo seajustan al principio en que se apoya toda garantía pro-cesal.
III. Varias son las reglas que norman la nulidad delos actos procesales:
1. Lo nulidad no exis te de pleno derecho. Si no haydisposición expresa en las leyes y para los casos quecomprendan, no pueden reconocerse la existencia denulidades de pleno derecho, porque tales nulidadesdeben ser declaradas por la autoridad judicial en todoslos casos y previo el procedimiento que se marque encada caso.
2. La nulidad de una actuación debe reclamarse en
lo subsecuente. Si el interesado no lo hace en esta formacorre e1 riesgo de qe se tenga por consentida la actua-ción nula; en consecuencia, debe proponerse desdeluego el incidente respectivo aun cuando no se hayadictado nueva providencia en el asunto, a efecto deevitar que una determinación posterior impida reponerlos actos nulos.
3. Es voluntario el cumplimiento del acto procesal.
De no encontrarse objeciones por las partes a la actuarción judicial, el cumplimiento voluntario del acto pro-cesal surte efectos de ratificación y extingue la acciónde nulidad por falta de forma.
4. El error o la violencia en actos procesales produ-ce siempre nulidad. Quien incurra en estos hechos estáexpuesto a que sus actuaciones se estimen viciadas yconsecuentemente sean rechazadas y encauzadas porel correcto orden legal.
5. Los escritos no producen nulidad. Cuando sepresenta un escrito cuyo con tenido . parte de las ar-gumentaciones expuestas o cuando existen signos ine-quívocos o tácitos que son el resultado de hechos ode actos que los presupongan o que autoricen a presu-
277

mirlo, ni unos ni otros producen nulidad y obligan alas partes en un juicio.
6. Las partes deben restituirse los derechos violados.Los efectos de la nulidad consisten en que las partesse hagan las restituciones que hayan sido señaladas,por lo que aun cuando en una resolución no se indiquede manera expresa que las partes se restituyan lo querespectivamente deben recibir a consecuencia de la ce-lebración de los actos nulos, debe considerarse quedicha orden se encuentra implícita en la declaraciónmisma de la nulidad.
7. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Es ab-soluta cuando no desaparece por confirmación ni porprescripción; es perpetua y su existencia puede invo-carse por todo interesado. Es relativa si no reúne estoscaracteres. Pero en ambas el acto produce provisional-mente sus efectos, los cuales se destruyen retroactiva-mente cuando los tribunales pronuncian la nulidad.
La falta de capacidad de uno de los contratantes noda origen a una nulidad de carácter absoluto, desdeel momento en que tal incapacidad puede convalidar.se cesando el motivo de nulidad si no concurre otromediante la ratificación. Tampoco produce nulidadabsoluta el acto en que pueda estar incurso el interéspúblico, en términos de que oficiosamente pudiera to-marse en cuenta para negar validez a una obligación,porque en estos casos se está frente a una nulidad relati-va que debe ser materia de excepción, sin cuyo requi-sito tampoco puede ser materia dla sentencia. Final-mente, la falta de forma produce la nulidad del actojurídico, como hemos dicho, pero en algunos códigosprocesales esta nulidad no es absoluta sino relativa (aa.2228 y 2229 del CC).
IV. Expresa el profesor Ovalle Favela que la recla-mación de la nulidad del emplazamiento por defectosde forma debe tramitarse en incidente (le previo y es-pecial pronunciamiento, o sea en un incidente que im-pida la continuación del proceso, el cual no deberáreanudarse sino hasta que el juez resuelva sobre la nu-lidad reclamada (a. 78 CPC). Según él esta reclamaciónde la nulidad se puede formular en el escrito de con-testación a la demanda, si el damandada comparece aljuicio; o en un escrito que deberá ser presentado antesque el juez pronuncie sentencia definitiva, si el deman-dado no contesta la demanda. En estos casos la recla-mación de la nulidad se tramita en forma de incidenteen los términos del propio CPC (a. 88).
La reclamación de actuaciones por falta de empla-zamiento, por falta de citación para absolver posiciones
o para reconocimiento de documentos, se tramita asi-mismo mediante incidente de previo y especial pro-nunciamiento; pero en los demás casos cualquier re-clamación de nulidad, aunque también se tramite enincidente, se resuelve en la sentencia definitiva. La nu-lidad del procedimiento —agrega el profesor OvalleFavela— se tramita a través de la llamada apelaciónextraordinaria, por la cual se impugnan resolucionesque hayan adquirido la autoridad de cosa juzgada. Suobjeto es reponer el procedimiento en los siguientescasos específicos: a) cuando no estuviesen representa-dos legítimamente el actor o el demandado, o cuandosiendo incapaces, las diligencias respectivas se hubiesenentendido con ellos; b) cuando no hubiere sido empla-zado el demandado conforme a la ley, y c) cuando eljuicio se hubiese seguido por un juez incompetente, nosiendo prorrogable la jurisdicción (aa. 717 y 718 CPC).
Y. En materia laboral señala la LFT que durante latramitación de los juicios y hasta la formulación deldictamen, los presidentes de las juntas de conciliacióny arbitraje deben intervenir de manera personal en losincidentes de nulidad de actuaciones (a. 610, fr. U,LFT). El incidente se tramitará en una sola audienciao diligencia, en la que se substanciará y resolverá deplano, oyendo a las partes; la audiencia incidental ten-drá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes aaquella en que sea recibida por el presidente la solici-tud respectiva (aa. 762 y 763 LFT); pero si en autosconsta que una persona se manifiesta sabedora de unaresolución, la notificación mal hecha u omitida surtirásus efectos como si estuviese hecha conforme a la ley,en estos casos el incidente (le nulidad que se promuevadeberá ser desechado de plano. (a. 764 LFT).
Existen además estas otras reglas concernientes a lanulidad: a) son nulas las notificaciones que no se prac-tiquen de conformidad con lo que dispone la propialey (a. 752 LFT); b) las actuaciones de las juntas debenpracticarse en días y horas hábiles, bajo pena de nuli-dad, siempre que la ley no disponga otra cosa (a. 714LFT), y e) es nula la renuncia que los trabajadores ha-gan de los salarios devengados, de las indemnizacionesy de las demás prestaciones que deriven de los serviciosprestados.. Para evitar esta nulidad el trabajador y elpatrón celebrarán un convenio o liquidación por escri-to; los documentos respectivos deben contener unarelación circunstanciada de los hechos que motivenuno y otra, al igual que de los derechos comprendidosen él; y para su aprobación tendrá que ser ratificadoante La junta de conciliación y arbitraje (a. 33).
278

Finalmente, es procedente una aclaración: los prin-cipios relativos a la nulidad de los actos procesales noson aplicables tratándose de nulidad (le actos adminis-trativos, pues aquellos son consecuencia, como ya seha indicado, de la amplia autonomía de que gozan losparticulares y están vinculados a determinadas forma-lidades distintas a los que exige la ley para los casosadministrativos. En estos se siguen otras reglas y seconceden diferentes recursos que consignan las dispo-siciones legales correspondientes.
. ACTO ADMINISTRATIVO, MEDIOS DE COMEJNI.CACION PROCESAL, RECURSO, TRANSACCION.
VI, BIBLIOGRAFIA: BECERRA BAUTISTA, José, Elproceso civil en México; 9a. cd., México Porriia, 1981; BA-ZARTE CERDAN, Wilebaido, los recursos en el Código deJ'rocedimicntoa Civiles para el Distrito y territorios, México,Botas, 1958 BRISEÑO SIERRA, Humberto, Derecho pro-cesal, México, Cárdenas, 1969, 3 vols.; COUTURE, Eduardo,J., Fundamentos de derecho procesal civil; 3a. cd., BuenosAires, Depalma, 1978; OVALLE, Favela, José, Derecho pro-cesa! civil, México, Harla, 1980.
Santiago BARAJAS MONTES DE OCA
Nullum crimen, nuila poena sine lege. 1. La palabralege, en el contexto del principio nuflum crimen, nu-Ha poena sine lege, significa, eñ su traducción al español: norma pena!.
H. Norma penal es una estructura conceptual gene-ral y abstracta, cuyo contenido describe, en formanecesaria y suficiente, una determinada clase de even-tos antisociales y la correspondiente posibilidad deprivación o restricción de bienes del sujeto que realiceun evento de la clase descrita.
Adviértase que el significado que aquí se atribuyea la expresión "norma pena!" es unívoco. No es sinó-nimo de artículo, texto legal, ley penal, deber jurídi-co penal, prohibición, mandato, permisión, norma decultura, norma primaria, norma secundaria, etc. Lanorma pena! —es importante subrayarlo— no se iden-tifica con los textos legales; éstos son, únicamente,fórmulas lingüísticas elaboradas por el legislador paraexpresar a aquélla.
Los textos legales están dados no sólo en la llamada"Parte especia!" (reservada a los contenidos diferen-ciadores) del Código Penal, sino también en la deno-minada "Parte general" (reservada a los contenidoscomunes) e incluso en otros ordenamientos legalesdistintos del Código Pena!.
III. Toda norma penal contiene un tipo y una puni-bilidad (si la garantía se refiere a sujetos imputables:adultos o menores), o un tipo y una medida de segu-ridad legislada (si la garantía se refiere a inimputablespermanentes: adultos o menores).
Tipo es una figura elaborada por el legislador, des-criptiva de una determinada clase de eventos antiso-ciales, con un contenido necesario y suficiente paragarantizar la protección de uno o más bienes jurídicos.
Esta definición contiene, implícitamente,. las si-guientes afirmaciones: a) el tipo es una mera descrip-ción general y abstracta; b) su elaboración correspon-de exclusivamente al legislador; c) el tipo regula, tansólo, eventos que tienen la propiedad de ser antiso-ciales; d) el tipo determina que un evento antisocialadquiera relevancia penal; e) para cada clase de even-tos antisociales hay un, y sólo un, tipo legal; f) Cadatipo legal describe una, y sólo una, clase de eventosantisociales; g) La necesariedad y la suficiencia espe-cifican la clase de eventos antisociales descrita; h) Eltipo delimita, con toda precisión, el ámbito de lo pu-nible y, como consecuencia, permite conocer, con to-da certeza, lo que no es punible; i) El tipo tiene comofunción la protección de uno o más bienes jurídicos.
Punibiidad es conminación de privación o restric-ción de bienes del autor del delito, formulada por ellegislador para la prevención general, y determinadacualitativamente por la clase de bien tutelado y cuan-titativamente por la magnitud del bien y del ataque aéste.
Medida de seguridad legislada es descripción de laprivación o restricción de bienes del autor de la accióntípica, injustificada y peligrosa, formulada por el le-gislador para el aseguramiento de la sociedad, y deter-minada cualitativamente por la clase de bien tuteladoy cuantitativamente por la magnitud del bien y delataque a éste.
Como consecuencia de todo lo apuntado, el princi-pio nullum crimen, nulla poena sine Iege incluye loscuatro postulados siguientes: a) no hay delito sin tipo;b) no hay hecho típico injustificado y peligroso sintipo; e) no hay punición ni pena sin punibiidad; d)no hay aplicación ni ejecución de medidas de seguri-dad sin medidas de seguridad legisladas.
IV. El cumplimiento del principio nullum crimen,aullo poena sine Lege se sustenta en la existencia decuatro grandes categorías de normas penales: a) nor-mas penales para adultos imputables; b) normas pena-les para adultos inimputables permanentes; c) normas
279

penales para menores imputables; d) normas penalespara menores inimputables permanentes.
Las normas formuladas para los menores son nor-mas penales, y lo SOfl porque, de una parte, describenacciones y omisiones antisociales y, de otra, en su cul-minación ejecutiva, se traducen en la privación o res-tricción coactiva de algún determinado bien del menor.
Las normas penales para imputables (tanto las deadultos como las de menores) pueden ser de acción ode omisión y son clasificables en: a) normas penalesdolosas de lesión (consumación); b) normas pena-les culposas de lesión (consumación); e) normas pe-nales dolosas de puesta en peligro (tentativa).
Las normas penales para inimputables permanentes(tanto las de adultos como las de menores) sólo pue-den ser de acción y son clasificables en: a) normas pe-nales dolosas de lesión (consumación); b) normaspenales dolosas de puesta en peligro (tentativa).
Las normas penales (y, por tanto también, los tex-tos legales que las expresan) han de ser previas a larealización del delito o del hecho típico injustificadoy peligroso. En consecuencia, no es admisible la apli-cación retroactiva de una norma penal cuando esaaplicación es desfavorable.
Las normas penales han de ser formuladas por me-dio de un lenguaje escrito; es decir, los textos legalesexpresivos de las normas penales han de ser escritos.Por ende, no son aceptables como normas penales lasnormas de origen consuetudinario.
Las normas penales han de ser estrictas y, por lomismo, no son válidas ni la analogía ni la mayoría derazón desfavorables. Las normas penales serán estric-tas sólo si satisfacen los principios de generalizacióny diferenciación. La generalización exige que todanorma penal sea lo suficuentemente amplia para queninguna particular y concreta acción u omisión anti-social de la clase descrita, quede excluida. A su vez, ladiferenciación exige que toda norma penal sea lo sufi-cientemente clara y precisa para que ninguna particu-lar y concreta acción u omisión que no pertenece aesa clase, quede incluida.
Y. Por razones de economía o de técnica legislati-vas, un texto legal penal puede remitir a otros textoslegales (as. frs, incisos, pfos., etc.) del mismo cuerpolegal o, incluso, a textos legales de otras codificacio-nes, siempre y cuando esas codificaciones tengan elrango de leyes elaboradas por el poder legislativo y noel de simples reglamentos del poder ejecutivo.
Un ejemplo, ya clásico, de remisión es el de las
erróneamente denominadas "leyes penales en blanco"("textos penales en blanco", ya que lo blanco es, pre-cisamente y tan sólo, el texto lingüístico), que sólopueden ser llenadas por el propio Poder Legislativo;esto último se infiere del a. 73 C, fr. XXI, el cual fa-culta al Congreso de la Unión: "para definir los deli-tos y faltas contra la federación y fijar los castigosque por ellos deban imponerse", pero no lo autorizapara transferir esa facultad al poder ejecutivo.
Los "textos penales abiertos" (impropiamente lla-mados "tipos abiertos", ya que lo abierto es la fórmu-la lingüística y no el tipo) generan, de manera inevita-ble e insuperable, la inexistencia del tipo. Consecuen-temente,la aplicación judicial de un texto penal abiertoes violatoria del principio de legalidad.
VI. BIBLIOCRAFIA: JESCHECK, Hans-Heinrich, Trata-do de derecho penal; trad. de S. Mir Puig y F. Muñoz Conde,Barcelona, Ariel, 1981; MAURACH, Reinhart, Tratado dederecho penal trad. de Juan Córdoba Roda, Barcelona, Ariel,1962; MJR PUIG, Santiago, Introducción o las base!- del de-recho penal, Barcelona, Bosch, 1976; ZAFFARONI, EugenioRaúl, Teoría del delito, Buenos Aires, Ediar, 1973.
Olga ISLAS DE GONZALEZ MARISCAL yElpidio RAMIREZ HERNANDEZ
Obediencia jerárquica. 1. El cumplimiento de una or-den emanada de un superior jerárquico, dictada con-forme a derecho, origina a favor del subordinado lacausa de justificación prevista en la fr. Y del a. 15 delCP, que excluye la responsabilidad de quien obra encumplimiento de un deber o en el ejercicio de un de-recho consignados en la ley.
Por el contrario, si la orden es contraria a derecho,su cumplimiento por parte del inferior jerárquico enningún caso puede recibir la misma solución, auncuando se trate de un mandato "vunculatorio" paraci subordinado, quien al obedecer actúa tan antiju.rídicamente como el superior que la dictó. Consi-guientemente, la situación prevista en la fr. VII delmismo a. 15, que excluye la responsabilidad de quienobedece a un superior legítimo en el orden jerárquico,aun cuando su mandato constituya un delito, si estacircunstancia no es notoria ni se prueba que el acusa-do conocía, no puede ser entendida como causa dejustificación, como es sostenido por un sector de ladoctrina.
280

penales para menores imputables; d) normas penalespara menores inimputables permanentes.
Las normas formuladas para los menores son nor-mas penales, y lo SOfl porque, de una parte, describenacciones y omisiones antisociales y, de otra, en su cul-minación ejecutiva, se traducen en la privación o res-tricción coactiva de algún determinado bien del menor.
Las normas penales para imputables (tanto las deadultos como las de menores) pueden ser de acción ode omisión y son clasificables en: a) normas penalesdolosas de lesión (consumación); b) normas pena-les culposas de lesión (consumación); e) normas pe-nales dolosas de puesta en peligro (tentativa).
Las normas penales para inimputables permanentes(tanto las de adultos como las de menores) sólo pue-den ser de acción y son clasificables en: a) normas pe-nales dolosas de lesión (consumación); b) normaspenales dolosas de puesta en peligro (tentativa).
Las normas penales (y, por tanto también, los tex-tos legales que las expresan) han de ser previas a larealización del delito o del hecho típico injustificadoy peligroso. En consecuencia, no es admisible la apli-cación retroactiva de una norma penal cuando esaaplicación es desfavorable.
Las normas penales han de ser formuladas por me-dio de un lenguaje escrito; es decir, los textos legalesexpresivos de las normas penales han de ser escritos.Por ende, no son aceptables como normas penales lasnormas de origen consuetudinario.
Las normas penales han de ser estrictas y, por lomismo, no son válidas ni la analogía ni la mayoría derazón desfavorables. Las normas penales serán estric-tas sólo si satisfacen los principios de generalizacióny diferenciación. La generalización exige que todanorma penal sea lo suficuentemente amplia para queninguna particular y concreta acción u omisión anti-social de la clase descrita, quede excluida. A su vez, ladiferenciación exige que toda norma penal sea lo sufi-cientemente clara y precisa para que ninguna particu-lar y concreta acción u omisión que no pertenece aesa clase, quede incluida.
Y. Por razones de economía o de técnica legislati-vas, un texto legal penal puede remitir a otros textoslegales (as. frs, incisos, pfos., etc.) del mismo cuerpolegal o, incluso, a textos legales de otras codificacio-nes, siempre y cuando esas codificaciones tengan elrango de leyes elaboradas por el poder legislativo y noel de simples reglamentos del poder ejecutivo.
Un ejemplo, ya clásico, de remisión es el de las
erróneamente denominadas "leyes penales en blanco"("textos penales en blanco", ya que lo blanco es, pre-cisamente y tan sólo, el texto lingüístico), que sólopueden ser llenadas por el propio Poder Legislativo;esto último se infiere del a. 73 C, fr. XXI, el cual fa-culta al Congreso de la Unión: "para definir los deli-tos y faltas contra la federación y fijar los castigosque por ellos deban imponerse", pero no lo autorizapara transferir esa facultad al poder ejecutivo.
Los "textos penales abiertos" (impropiamente lla-mados "tipos abiertos", ya que lo abierto es la fórmu-la lingüística y no el tipo) generan, de manera inevita-ble e insuperable, la inexistencia del tipo. Consecuen-temente,la aplicación judicial de un texto penal abiertoes violatoria del principio de legalidad.
VI. BIBLIOCRAFIA: JESCHECK, Hans-Heinrich, Trata-do de derecho penal; trad. de S. Mir Puig y F. Muñoz Conde,Barcelona, Ariel, 1981; MAURACH, Reinhart, Tratado dederecho penal trad. de Juan Córdoba Roda, Barcelona, Ariel,1962; MJR PUIG, Santiago, Introducción o las base!- del de-recho penal, Barcelona, Bosch, 1976; ZAFFARONI, EugenioRaúl, Teoría del delito, Buenos Aires, Ediar, 1973.
Olga ISLAS DE GONZALEZ MARISCAL yElpidio RAMIREZ HERNANDEZ
Obediencia jerárquica. 1. El cumplimiento de una or-den emanada de un superior jerárquico, dictada con-forme a derecho, origina a favor del subordinado lacausa de justificación prevista en la fr. Y del a. 15 delCP, que excluye la responsabilidad de quien obra encumplimiento de un deber o en el ejercicio de un de-recho consignados en la ley.
Por el contrario, si la orden es contraria a derecho,su cumplimiento por parte del inferior jerárquico enningún caso puede recibir la misma solución, auncuando se trate de un mandato "vunculatorio" paraci subordinado, quien al obedecer actúa tan antiju.rídicamente como el superior que la dictó. Consi-guientemente, la situación prevista en la fr. VII delmismo a. 15, que excluye la responsabilidad de quienobedece a un superior legítimo en el orden jerárquico,aun cuando su mandato constituya un delito, si estacircunstancia no es notoria ni se prueba que el acusa-do conocía, no puede ser entendida como causa dejustificación, como es sostenido por un sector de ladoctrina.
280

La orden ilegal no deja de serlo porque se encarguesu ejecución a un subordinado que la cumple en vir-tud de un error, pues la juridicidad del hecho no de-pende del conocimiento (¡e quien actúa, sino de suadecuación al orden jurídico. La norma del a. 15 fr.VII del CP es una aplicación de las reglas del error deprohibición, en cuya virtud resulta inculpable quienactúa precisamente porque cree equivocadamente quelo ordenado era legítimo.
El deber de obediencia no se deriva de la existen-cia de un mandato vinculante, puesto que el inferioraun en ese caso no debe cumplirlo si la ilegalidad esnotoria o está en conocimiento de tal circunstancia.La exclusión de responsabilidad del subordinado esconsecuencia de una ignorancia de la antijuridicidadde su comportamiento, error que un mandato vincula-tono toma insuperable al impedirle inspeccionar lavalidez de la orden.
II. La inculpibiidad del inferior está condicionadaa la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) Existencia de una relación de dependencia je-rárquica entre el superior que dictó la orden ilegal y elinferior que la ejecutó.
2) El acto ordenado debe corresponder a los respec-tivos ámbitos de competencia de superior e inferior,pues de lo contrario sería notoriamente ilegal, y elsubordinado no podría ampararse en error.
3) La orden debe estar revestida de todos los re-caudados formales previstos en la ley.
4) El cumplimiento del mandato debe ser conse-cuencia de un error del inferior, que dadas las circuns-tancias resulte insuperable.
III. Los efectos que produce la obediencia jerárqui-ca son los siguientes; 1) el superior es autor mediatopues ha realizado el acto antijurídico valiéndose de uninstrumento. Su dominio del hecho se apoya en elerror del subordinado; 2) en relación a la tentativa,debe entenderse que existe comienzo de ejecucióndesde que el superior trasmite la orden al subordinadopues desde ese momento desprende de su mano ci he-cho; 3) el inferior no resulta culpable ya que, cumpli-dos los requisitos de la obediencia jerárquica, padeceun error de prohibición insuperable; 4).si el error hu-biere sido vencible, como en el caso de no utilizaciónde un poder de inspección a disposición del subordi-nado, tal circunstapcia puede ser considerada por eljuez para atenuar la pena que corresponde al inferiordentro de la escala prevista si delito cometido, porconcurrir una circunstancia que disminuye su culpa-
bilidad; 5) dado que elhechocometidoesantijuridico,la eximente no beneficia necesariamente a eventualespartícipes, cuya culpabilidad deberá ser analizada enforma independiente y personal, en función del re-proche que a cada uno de ellos pueda formularse, y6) por la misma razón, la orden obedecida no generadeber de tolerancia hacia terceros, quienes en princi-pio pueden oponer legítima defensa frente al acto delsubordinado.
IV. BIBLIOGRAFIA: 1IACIGALIJPO, Enrique, Linea-mientos de la teoría del delito, Buenos Aires, Astrea, 1974;CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, Derecho penal mexica-no; parte general, México, Porrúa, 1974, t. 1; GONZÁLEZDE LA VEGA, René, Comentarios al Código Penal, México,Cárdenas, 1975; JESCHECK, I-Ians Heinrich, Tratado de de-recho penal. Parte general, Barcelona, Bosch, 1981, vol. 1;JIMENEZ DE ASCA, Luis, La ley y el delito; 5a. ed., Bue-nos Aires, Sudamericana, 1967; Id,, Tratado de derecho, pe-nal, Buenos Aires, Lozada, 1953, t. IV; MAURACH, Ram.hart, Tratado de derecho penal, Barcelona, Ariel, 1962;M}ZGER, Edinund, Derecho penal. Libro de estudio. Partegeneral, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958;PORTE PETIT CANDAUDAF, Celestino, Programa de laparte general del derecho penal, México, UNAM, 1968;STRATENWERTH, Gunter, Derecho penal. Parte general. 1.El hecho punible, Madrid, Edersa, 1982; VELA TREVIÑO,Sergio, Culpabilidad e inculpabilidad, México, Trillas, 1977;WELZEL, Hans, Derecho penal alemán, Parte general; ha.cd., Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1970;WESSELS, Johannes, Derecho penal. Parte general, BuenosAires, Depalma, 1980.
Esteban RIGI-Il
Obediencia jerárquica de los militares. 1. Etimologías
y definición común. 1. A) Obediencia, del latín oboe-
dientia-ae, sumisión; B) Jerárquica, adjetivo, pertene-ciente a la jerarquía, del latín hierarchia-ae y ésta delgriego hierós, sagrado; jerarquía = poder espiritual, yen las iglesias, ejército, las instituciones académicas ode otra índole, los diversos grados que acreditan la ca-tegoría y funciones de sus miembros. 2. Obedienciajerárquica: es la sujeción indispensable de los miem-bros de toda corporación o colectividad a sus superio-res, que debe traducirse en el exacto cumplimiento delas órdenes recibidas. 3. Sinónimo: obediencia o sub-ordinación debida. 4. Lo opuesto a obediencia es ladesobediencia, acción y efecto de desobedecer, de nohacer lo que ordenan quienes tienen facultad para elloo bien lo que mandan las leyes.
TI. Definición técnica. 1, Guillermo Cabanellas ex-presa que: "Obediencia debida es la que se rinde a un
281

superior jerárquico y descarga de culpa cuando no setrata de delito evidente". 2. Podemos decir que laobediencia jerárquica es un aspecto bajo el cual sepresenta el deber cotidiano del soldado, del empleadopúblico o privado, del estudiante, del académico, delclérigo, del aviador, del marino, etc. y de todo aquélque trabaja en una institución o bajo las órdenes deotra persona y de cuyo cumplimiento depende, a ve-ces, el éxito o fracaso de la acción emprendida. 3. Enuna obra filosófico-política alemana, de los años cin-cuenta, leemos: "ninguna familia, sociedad, empresao establecimiento pueden subsistir si sus integrantesno obedecen. De la misma forma un Estado democrá-tico tan sólo tiene posibilidades de existir si sus ciu-dadanos acatan la ley que ha sido promulgada por losrepresentantes que eligieron. También el derecho es-tatal tiene la facultad de utilizar la fuerza para garan-tizar la obediencia a la ley de los ciudadanos. De locontrario, el Estado se entrega a la anarquía y se dapor vencido".
III. Antecedentes históricos. Tomemos dos ejem-plos disímbolos que ilustran el concepto de mérito;1. El bíblico: A) la desobediencia de Adán y Eva a laprohibición divina de no comer los frutos del árbolde la ciencia del bien y del mal, fue causa (le su expul-sión del Paraíso y condenación a vivir mediante lasmás arduas fatigas (Génesis e. II, y. 17 y e. 111, y. 6,17 a 24); B) en cambio, la obediencia de Lot a laorden de los ángeles enviados por el Señorpara dejarSodoma, le salvó a él y a sus hijas de perecer con ella,cuando sobre dicha cuidad perversa y la de Gomorrallovió azufre y fuego del cielo, pero su mujer desobe-deció la instrucción de no mirar hacia atrás y quedóconvertida en estatua de sal (Génesis, e. XIX, y. 12,17, 23, 24 y 26); obediencia y desobediencia, polosopuestos con opuestas consecuencias. 2. Reza unamáxima que: "La obediencia es la ley suprema delejército, pero la responsabilidad y la confianza son lasbases de la obediencia y del mando"; un ejemplo decomportamiento profesional de tal enunciado "fue laactitud de Federico II de Prusia respecto al generalConde de Schwerin (Kurt Christoph. 1684-1757),quién en la Batalla de Moilwitz (Silesia, abril de 1741),invitó a aquél a entregarle el mando para que la batallano se perdiera. El rey accedió. La batalla se ganó. Niel general Schwerin se comportó orgullosamente ni elrey se consideró postergado. La confianza y la respon-sabilidad se conjugaron entre sí". La obediencia jerár-quica lejos de romperse se consolidó fuertemente.
IV. Desarrollo y explicación del concepto. 1. Laobediencia debida o jerárquica, es eximiente de res-ponsabilidad criminal, según establece el CP en su a.15 que a la letra dice: "son ircunstancias exeluyentesde responsabilidad penal: fr. VII. Obedecer a un supe-rior legítimo en el orden jerárquico aun cuando sumandato constituya un delito, si esta circunstancia noes notoria ni se prueba que el acusado la conocía". 2.El CJM, en su a. 119 dispone lo mismo que el señala-do en el punto 1 que. antecede. 3. Situación contrariase presenta, cuando en obediencia de una orden delservicio que implique la violación de una ley penal, yesta circunstancia es notoria o se conoce, hace reo deculpa al que la cumple, considerando la ley autor aquien la expide y cómplice a quien la ejecuta, conotras importantes variantes, acorde al a. 110 del cita-do CJM.4. Por cuanto a la LFT en su a. 47 consideracomo causa de rescisión de la relación de trabajo, sinresponsabilidad para el patrón, entre otras, la indicadaen la fr. XI; "Desobedecer el trabajador al patrón o asus representantes, sin causa justificada, siempre quese trate del trabajo contratado". S. La LFTSE, pres-cribe en su a. 46 que el nombramiento de un trabaja-dor dejará de surtir efectos, sin responsabilidad parael titular de la dependencia relativa, cuando entreotras causas y según la fr. V-g: desobedezca reiterada-mente y sin justificación las órdenes que reciba de sussuperiores. 6. Disposiciones semejantes se encuentranen los diversos ordenamientos legales que rigen la con-ducta humana en este grave renglón; el Codex Jurisanonici expedido por el papa Benedicto XV, el 15
de septiembre de 1917, y cuya vigencia está por expi-rar, en el canon 2332 determina: "A los que desobede-cen obstinadamente al Romano Pontífice o al Ordina-rio propio que les manda o les prohibe legítimamentealguna cosa, castígueseles con penas proporcionadas,sin excluir las censuras, según sea la gravedad de laculpa". 7. Haciendo corno debemos el claro distingoentre la comisión de un delito y la de una falta, indi-camos que las desobediencias leves en las institucionesjerárquicas están reguladas por prescripciones adminis-trativas de muy diversa índole y sanciones, valiendo lapena mencionar que en las fuerzas armadas el delitode desobediencia por no ejecutar o respetar una ordendel superior, o modificarla de propia autoridad o bienextralimitarse al cumplirla, está regulado por los aa.301 a 304 del QM, en tanto que las infracciones queno están tipificadas en dichos preceptos y son de me-nor consideración, están sancionadas por la Ley de
282

Disciplina del Ejército y Armada Nacionales, de 11de marzo de 1926, DO del día siguiente, y por nuevoordenamiento disciplinario de esta última, de 13 dediciembre de 1978, promulgada al día siguiente, DOdel 26 del propio mes. Los castigos a esta clac de in-fracciones son generalmente arrestos que se imponende inmediato, siendo de dos clases, con perjuicio y sinperjuicio del servicio; el superior jerárquico al que im-pone el arresto es quien fija su duración; la tropacumple el arresto en la guardia de prevención, en tan-to que los oficiales en su alojamiento y los generalesen su alojamiento oficial o en su domicilio.
Y. BIFILIOGRAFIA: Código Mexicano de Justicia Militar;anotado y concordado por Manuel Andrade, 3a. cd., México,lnfonnaeiirn Aduanera de México, 1955; El nuevo ejércitouhrndn. Departamento Bkink; prólogo a la cd. española deJorge Vigon, trad. y epilogo de Francisco F. Flores, Madrid,Editora Nacional 1956; "Código de Derecho Canónico, bilin-güe y comentado; 6a. ed., Madrid, Biblioteca de AutoresCristianos, 1957; La Sagrada Biblia; traducida de la VulgataLatina al español por Félix Torres Amat, prólogo de JoséGonzález Brown, México, Unión Tipográfica Editorial Hispa-no Americana, 1954.
Francisco Arturo ScHROEDER CORDERO
Objeto de la obligación. 1. En el Digesto se recoge unafrase de Paulo en el que se indica que "la sustancia delas obligaciones Consiste, no en que haga nuestra algu-na cosa corpórea o una servidumbre, sino en que seconstriña a otro a darnos, a hacernos o a prestarnosalgo".
La obligación nos constriñe en consecuencia a undar, a un hacer o a un prestar algo y su cumplimientono puede dejarse al arbitrio del deudor. Por conse-cuencia cuando el acreedor exige el cumplimiento dela obligación es posible que su intención se agote enun resultado en tanto que el deudor sólo quiera cum-plir "en cuanto sea posible y necesario". Puede hablarsede obligaciones de resultado y de obligaciones de acti-vidad. La Causa que da nacimiento a la obligación ex-presará con claridad cuál es el objeto de esa obliga-ción, si se celebró un contrato de obra a precio alzadola obligación del sastre será terminar el traje; si encar-go la realización de un acto jurídico a un representan-te, el objeto de la obligación será su actividad, a noser que hubieramos pactado el resultado.
La obligación es susceptible de valoración econó-mica y el objeto de la misma a la luz de los aa. 1824 y1831 CC(el legislador dice objeto de los contratos
cuando el objeto de éstos es la transmisión de dere-chos y obligaciones), puede consistir en un dar unacosa o en un hacer o no hacer un hecho.
La obligación de dar una cosa exige que ésta existaen la naturaleza, esté en el comercio y sea determina-da o determinable, pudiendo las cosas futuras ser ob-jeto de la obligación con excepción de la herencia deuna persona viva.
El hecho o la abstención objeto de la obligacióndeben ser posibles y lícitos. La posibilidad se presentacuando el hecho puede existir conforme a las leyes dela naturaleza y conforme a las normas jurídicas quedeben regirlo necesariamente; por esa razón se hablade una imposibilidad física o de una imposibiidadju-rídica.
La licitud es la compatibilidad del hecho con lasleyes de orden público y las buenas costumbres.
De aquí se obtienen dos principios fundamentales:primero que nadie está obligado a lo imposible y queningún ser humano puede ser constreñido a mantener-se en la ilicitud.
II. Por economía de lenguaje, explica Rojina Ville-gas (t. Y.,. vol. 1, p. 287) se ha confundido el objetode los contratos y el objeto de las obligaciones, confu-sión que tiene su origen en el a. 1824 CC.
Doctrinalmente se distingue entre objeto directo yobjeto indirecto de un acto jurídico. El primero es lacreación, transmisión, modificación o extinción deuna obligación y el segundo es la cosa que se debedar, el hecho que se debe realizar o no realizar y sonpropiamente el objeto de la obligación.
En la teoría de la inexistencia y de las nulidadesdel acto jurídico el objeto directo es un elementoesencial sin el cual no es posible hablar de acto jurí-dico. En cambio el objeto indirecto puede afectar denulidad a determinado acto jurídico cuando es ilícito.
III. BIBLIOGRAFIA: GALINDO GARFIAS, Ignacio,Derecho civil; 2a. cd., México, Porrúa, 1976; ORTIZ UR-QUifiI, Raúl, Derecho civil, México, Porrúa, 1977; ROJINAVILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano; 3a. cd., México,Porrúa, 1976, t. 1 y Y.
José de Jesús LOPEZ MONROY
Objeto del delito. 1. Aquello, por una parte, sobre loque debe recaer la acción del agente según la descrip.ción legal respectiva y, por otra, el bien tutelado porlas particulares normas penales y ofendido por el deli-to. De tal enunciado aparecen dos conceptos comple-
283

tamente diferentes, el de objeto material y el de obje-to jurídico del delito, que sólo coinciden cuando laofensa de un bien tutelado por el derecho penal con-siste en la modificación de aquello sobre lo cual preci-samente se verifica el resultado.
II. Por lo que hace al objeto material, la formula-ción que antecede afirma que lo es el que la descrip-ción legal respectiva tiene por tal, de donde se infiereque no constituyen objeto material, en sentido jurídi-co, las cosas materiales con que se cometió el delito, oconstituyen su producido, o son huellas de su perpe-tración, pues ellas conciernen al episodio delictivoconcreto y no a su abstracta previsión legal.
Objeto material del delito puede ser tanto una per-sona como una cosa. Si es una persona, una personafísica, ésta deviene con ello sujeto pasivo de la accióndelictuosa, según acontece en incontables tipos dedelito: homicidio, lesiones, privación ilegal de libertad,amenazas, atentados al pudor, violación, injurias, etc.Si es una cosa, puede la acción delictiva consistir encrearla o alterarla, como en la contrafacción de mone-da y de documentos; en destruirla, como en el delitode daño en propiedad ajena; en introducirla en el te-rritorio del Estado, como en el delito de contrabando;en desplazarla de la esfera de tutela de otra persona,como en el robo, etc.
El objeto material reviste importancia en materiade tipicidad. Una misma clase de acción puede encua-drar en diversas figuras de delito según el objeto mate-rial sobre que recae. Así, la ofensa al honor constituyeinjuria si se dirige contra cualquier persona, pero sirecae sobre una de las cámaras, un tribunal o jurado,un cuerpo colegiado de la administración de justicia ocualquier institución pública, conforma una figura deultraje prevista entre los delitos contra funcionariospúblicos (CP, a. 190). A la inversa, una misma cosapuede aparecer como objeto material de conductas di-ferentes, según acontece, verbigracia, con el cadáveren relación a los diversos tipos de inhumaciones(ocultarlo, destruirlo, sepultarlo), exhumaciones (ex-humarlo) y profanación de cadáveres (ejercer sobreellos actos de vilipendio).
III. Por lo que atañe al objeto jurídico del delito,se conviene en que éste es el bien jurídico penalmenteprotegido que el delito ofende: en el homicidio, la vi-da; en las lesiones, la integridad corporal; en la injuria,el honor; en el cohecho, la incorruptibilidad de la fun-ción pública, etc. Un bien puede ser tanto una persona,como una cosa, como una relación entre personas y
una entre personas y cosas, como una idea, como unsentimiento, etc. Entre esos bienes hay algunos que,por ser vitales para la colectividad y el individuo, re-ciben protección jurídica por su significación social ya los cuales el derecho acuerda su especial tutela eri-giendo en tipos delictivos algunas formas especialmen-te ominosas de atentar contra ellos. En cuanto, pues,objetos de interés jurídico vienen a constituir el obje-to jurídico que se halla tras cada delito.
El bien jurídico es un valioso instrumento de inter-pretación del alcance y límites de cada tipo, al extre-mo de que ha llegado a tenérsele como norma direc-triz, en ese dominio, para la labor de interpretaciónde la ley. Además, en la parte especial del CP sirvecomo criterio clasificatorio de los tipos en grupos ysiibgrupos. Aporta, en fin, criterios para determinar,entre otras materias, el área en que procede la legíti-ma defensa, en que se valida el consentimiento delofendido y en que puede haber lugar al delito conti-nuado.
IV. B1BLIOGRAFIA: GRISPIGrI, Filippo, Dirino pena-le italiano, Milán, Gjuffr,i950; JESCHECK, Hans Heinrich,Tratado de derecho penal, Barcelona, Bosch, 1981; M}Z-GER, Edmundo, Tratado de derecho penal, Madrid, Edito-rial Revista de Derecho Privado, 1935; WELZEL, Hane, Dasdeutsche Strafrecht in semen Grundzügen, Berlín, Walter deGruyter & Co., 1969.
Alvaro BUNSTER
Objeto del impuesto. 1. El concepto "objeto del im-puesto" puede ser entendido en dos sentidos diferen-tes: uno de ellos es como el objeto material del im-puesto, y el otro es como las causas o fines delimpuesto, esto es, el porqué y el para qué del gravá-men.
II. Entendiendo por impuesto "la obligación coac-tiva y sin contrapreatación de efectuar una transmisiónde valores económicos (casi siempre en dinero) a favordel Estado, y de las entidades autorizadas jurídica-mente para recibirlos, por un sujeto económico, confundamento en una ley, siendo fijadas las condicionesde la prestación en forma autoritaria y unilateral porel sujeto activo de la obligación tributaria", encontra-mos que el objeto material de esa transmisión de valo-res es normalmente una cantidad de dinero, si bien enel caso de algunos gravámenes el pago puede efectuar-se en especie.
111. En el segundo sentido mencionado, como cau-
284

sa (el por qué) del impuesto, ésta es doble, ya que ces-de una perspectiva jurídica, la causa es la ley, y desdeun enfoque económico es el financiamiento del gastopúblico.
En cuanto al objeto del impuesto en sentido delfin (para qué?) del impuesto también encontramosdos grandes finalidades por un lado la de tipo estric-tamente fiscal, esto es recaudatorio, y por otro lafinalidad de política económica, en la que se buscanefectos de ordenación en esa materia. Como referirtiosen la voz impuesto es común que un gravámen tengalas dos finalidades.
u. IMPUESTO.
IV. BIBLIOGRAFIA: FUENTES QUINTANA, Enrique,Hacienda pública. Inroducci6, presupuesto e ingresos pú-blicos, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1973; RETCH-KIMAN, Benjamín, Finanzas públicas, México, SUA-IJNAM,1981; NEUMARK, Fritz, Principios de la imposición, Ma-drid, Instituto de Estudios Fiscales, 1974.
Gerardo GIL VALDIVIA
Objeto del proceso. 1. Este se integra con los hechos ysu calificación jurídica que se contienen en las preten-siones y defensas de las partes, y que constituyen lamateria del proceso y el contenido de la sentencia defondo.
II. La frase "objeto del proceso" puede entenderseen una doble dirección. Por una parte significa el finque se persigue con la actividad procesal de las partesy del juez, y respecto del cual no existe consenso doc-trinal, pero puede afirmarse que, en esencia, el propó-sito inmediato del proceso es la resolución de las con-troversias jurídicas que a través de él se plantean, yademás, de manera mediata, el mismo proceso persiguela obtención de la paz social como un fin de caráctergenérico.
Sin embargo es más importante desde el punto devista de la regulación legal del proceso, el significadodel objeto del proceso como el contenido material so-bre el cual versa la actividad de las partes y del juez yque debe constituir el contenido y límite de la sen-tencia de fondo que resuelve la controversia plantea-da. La doctrina ha puesto de relieve que el mismoproceso es un instrumento para la realización del de-recho material o sustantivo, y precisamente el objetodel mismo proceso es la vinculación de ambos secto-res, el material y el instruniental.
Existe una bibliografía muy amplia que se integracon numerosos estudios de tratadistas extranjeros, es-pecialmente alemanes, sobre el terna del objeto delproceso, pero por el contrario, ha sido escasamenteabordado por los procesalistas mexicanos, los que ha-cen una referencia indirecta y circunstancial sobreesta institución, por lo que no resulta sencillo realizarun examen da la misma en relación con nuestro dere-cho positivo.
Al respecto podemos partir (le la base señalada porla doctrina extranjera, y en particular por los desta-cados procesalistas españoles Jaime Guasp y Francis-co Ramos Méndez, en el sentido de que el examen delobjeto del proceso se refleja en un conjunto de insti-tuciones concretas reguladas por el derecho positivo,tales corno la acumulación, la competencia, la litis-pendencia, fa cosa juzgada y la pretensión procesal, ypor nuestra parte, podemos agregar el principio decongruencia entre lo planteado por las partes y elcontenido de la sentencia de fondo.
Como las cuestiones relativas a la acumulación, lacosa juzgada, la competencia y la pretensión procesalse desarrollan en forma autónoma a través de las vo-ces correspondientes y a las cuales nos remitimos,centraremos el análisis del objeto del proceso en algu-nos aspectos de la pretensión y de la defensa proce-sales, en las cuales se configura la materia del juicio,así como algunos ejemplos de la difícil problemáticadel principio de congruencia de carácter procesal.
III. Nuestros ordenamientos procesales no hacenreferencia Concreta al objeto del proceso, pero encambio regulan de manera minuciosa, al menos en lamateria procesal civil, el contenido tanto de la deman-da como de su contestación, a través de fas cuales seestablecen los aspectos que determinan la materia so-bre la cual debe versar el proceso y la sentencia defondo. En efecto, de acuerdo con los aa. 255 y 260del CPC, en la demanda se deben señalar el objeto uobjetos que se reclamen con sus accesorios, loe hechosen que el actor funde su petición, así como los funda-mentes de derecho y la clase de acción, en tanto quela contestación a dicha demanda debe formularse enlos mismos términos que la primera.
En el texto original del citado CPC, se establecía lallamada "fijación de la litis" (za. 265-268, derogadospor la reforma de 1967), y que consistía en el señala-miento por parte del secretario del juzgado respectivo,de un resumen de lo solicitado por las partes, así co-mo los hechos y su calificación jurídica, con objeto
285

de establecer el contenido del proceso, y por tanto, suobjeto.
Por tal motivo, el a. 81 del mismo ordenamientodistrital dispone que las sentencias deben ser claras,precisas y congruentes con las demandas y las contes-taciones y con las demás pretensiones deducidas opor-tunamente en el pleito, condenando o absolviendo aldemandado y decidiendo todos los puntos litigiososque han sido objeto del debate.
Una regulación similar establece el CFPC en susaa. 322 y 329 sobre el contenido de la demanda y lacontestación a la misma, en relación con las peticio-nes de las partes (petitum), los hechos en que se fun-den dichas peticiones, así como su fundamentaciónjusídies- (causa pete ndi).
A su vez, el a. 349 del citado CFPC establece quela sentencia se ocupará exclusivamente de las personas,cosas, acciones y excepciones que han sido materiadel juicio.
Lo anterior es importante si se toma en considera-ción que uno de los motivos fundamentales que seña-la el a. 158 de la LA para acudir en la vía de amparode una sola instancia, comiste en que la sentencia im-pugnada: "comprenda acciones, excepciones o cosasque no hayan sido objeto del juicio, o cuando no lascomprenda todas por omisión o negativa expresa".
IV. En materia laboral y particularmente con mo-tivo de la reforma procesal que entró en vigor el pri-mero de mayo de 1980, se adopta un criterio de ma-yor flexibilidad por lo que se refiere a uno de los ele-mentos esenciales que configuran el objeto o materiadel proceso, es decir las prestaciones solicitadas porel trabajador, pues si bien se siguen los mismos linea-mientos en cuanto a los elementos de fondo de la de-manda formulada por el mismo trabajador, la quepuede ser ampliada y modificada en la audiencia de de-manda, excepciones, ofrecimiento y admisión depruebas (a. 878, fr. II, de la LFT); el citado ordena-miento laboral establece que cuando la parte trabaja-dora presente su demanda por escrito en la que debeexpresar los hechos en que funde sus peticiones (a.872 LFT), la junta de conciliación y arbitraje respec-tiva tiene la facultad de complementar las citadas pre-tensiones cuando dicha demanda sea incompleta encuanto no comprenda todas las prestaciones que deacuerdo con dicho ordenamiento deriven de la acción(en realidad pretensión) ejercitada o procedente, con-forme a los hechos expuestos por el trabajador (a.685, segundo pfo., LFT).
Pero una vez que el contenido del proceso ha que-dado establecido con las pretensiones y defensas for-muladas por las partes y complementadas en cuanto alas peticiones del trabajador por la junta de concilia-ción y arbitraje que conozca del conflicto, la sentenciade fondo debe versar sobre dicho objeto, si se tomaen consideración que el a. 842 de la misma LFT orde-na que los laudos deben ser claros, precisos y con-gruentes con la demanda, contestación y demás pre-tensiones deducidas oportunamente en el juicio.
V. En el proceso penal los problemas relativos a lafijación del objeto o materia del proceso se centran enla calificación jurídica de los hechos considerados co-mo delictuosos y que sirven de fundamento tanto alejercicio de la acción penal como a la acusación defi-nitiva que se establece en las conclusiones del Ministe-rio Público (MP).
A] respecto, puede afirmarse que en el momentode ejercitar la acción penal por conducto de la instan-cia de la consignación, el MP debe realizar una clasifi-cación que puede ser provisional respecto de los he-chos que se atribuyen al inculpado (ña. 5o. y 6o. delCPP y 136 del CFPP).
Al dictar el auto de formal prisión o de sujeción alproceso, el juez de la causa posee la facultad de variarla citada clasificación jurídica de los propios hechosdelictuosos (aa. 297 CPP, y 161 y 163 CFPP). Este úl-timo precepto dispone de manera expresa que los ci-tados autos de formal prisión o de sujeción a procesose dictarán por el delito que aparezca comprobado,aun cuando con ello se cambie la apreciación legalque de los propios hechos se haya expresado en pro-mociones o resoluciones anteriores. Pero si dichosproveídos se impugnan a través del juicio de amparo,el juez federal que conozca del mismo carece de fa-cultades para hacer la citada clasificación de los deli-tos, de acuerdo con el criterio de la jurisprudencia(Apéndice al SJF 1917-1975, segunda parte, PrimeraSala, tesis 38, p. 92).
La clasificación final de carácter jurídico de los he-chos delictuosos, y por tanto la fijación del objeto omateria sobre la cual debe versar la sentencia de fon-do, se establece en las conclusiones del MP y de la de-fensa, una vez cerrada la instrucción, y en la etapa fi-nal del juicio en sentido estricto, pues es en esa opor-tunidad que el MP puede realizar una reclasificaciónde los hechos delictuosos de acuerdo con lo resulta-dos de la instrucción, siempre que no altere los pro-pios hechos (aa. 315,319 CPP, 293-297 CFPP). De
286

acuerdo con la jurisprudencia, el juez de la causa debecircunscribirse a los límites de la acusación del MP es-tablecida en sus conclusiones, y no puede rebasarlaagravando o variando la petición del acusador (Apén-dice al SIF 1917-1975, segunda parte, Primera Sala,tesis 313, p. 667).
VI. Finalmente, es preciso destacar que existe unaexcepción al principio de la congruencia entre el con-tenido de las pretensiones y defensas de las partes y elde la sentencia de fondo en el juicio de amparo socialagrario, si se toma en consideración que el a. 225 dela LA dispone que cuando el propio amparo es solici-tado por los ejidatarios, comuneros o núcleos de po-blación por afectación de sus derechos agrarios, laautoridad que conozca del amparo resolveré sobrela inconstitucionalidad (o ilegalidad) de los actos re-clamados, tal corno se han probado, aun cuando seandistintos de los invocados en la demanda, si en esteúltimo caso es en beneficio de dichos campesinos so-metidos al régimen de la reforma agraria.
u. ACUMULACION, COMPETENCIA, COSA JUZGA-DA, LITISPENDENCIA, PRETENSION.
VII. BIBLIOGRAYIA: BtJRGOA ORIHUELA, Ignacio,El juicio de amparo; iSa. cd., México, Porríia, 1983; BECE-RRA BAUTISTA, José, El proceso civil en México; lOs. cd.,México, Porrús, 1982; GARCIA RAMIREZ Sergio, Curso dederecho procesal penal; 3a ni., México Porrúa, 1980; GON-ZALEZ BUSTAMANTE, Juan José, Principios de derechoprocesal penal mexicano; 6a. ed., México, Porrúa, 1975;GUASP, Jaime, Derecho procesal civil; 2a. reimp, de la 3a.cd., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977, t. 1; OVA-LLE FAVELA, José, Derecho procesal civil, México, Harla,1980; RAMOS MENDEZ, Francisco, Derecho procesal civil,Madrid, Bach, 1980.
Héctor FIX-ZAMUDIO
Obligación. I. (Del latín obligatio-onis.) El derecho Ci-
vil se refiere a la persona, entre otras cosas, en relacióncon su actividad económica y ésta puede ser en unplano de exclusividad o en un plano de colaboración.Cuando los actos económicos se realizan en exclusivi-dad estamos en presencia de derechos reales, mascuando la actividad se realiza en colaboración de unoshombres con otros, estamos en presencia de derechospersonales que ameritan la distinción entre deudor yacreedor y vínculo que los relaciona.
La obligación dicen las Institutas, es un vínculo ju-rídico por el que somos constreñidos por la necesidadde pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad.
Por esa razón mientras que los derechos reales tie-nen por contenido el poder que el sujeto tiene sobreun bien, en los derechos personales se persigue la su-tisfacción que el deudor va a realizar en interés delacreedor.
La obligación es un vínculo y por lo tanto, comodice Gayo, nadie se obliga por un consejo y de una re-comendación o, de un consejo general, no se derivaobligación alguna; pero el texto de las Institutas sus-de que la obligación es un vínculo jurídico con lo quequiere decirse que es un ligamen de derecho no un li-gamen religioso o ético.
El vínculo nos constriñe a la necesidad de pagar,por esa razón el orden jurídico exige que las obliga-ciones tengan una fuente de donde nazcan. La imposi-ción de una obligación sin una fuente no tendría ra-zón de ser, ni estaríamos en presencia de un orden ju-rídico sin ella, pues bien, las obligaciones nacen de unacuerdo de voluntades o de un ilícito, bien de ciertoderecho propio, según las varias especies de causas(Gayo) y por esa razón se habla de la necesidad de pa-gar alguna cosa, añadiéndose que el pago debe hacersesegún las leyes de nuestra ciudad lo que significa queel vínculo esté reconocido por el orden jurídico.
Debemos observar a la luz del derecho actual queen la obligación se distingue el débito y la responsabi-lidad, entendiéndose que aquel es la prestación o deu-da y Ja responsabilidad es la sujeción patrimonial. Conesta distinción se puede observar que habré obligacio-nes que tengan débito sin responsabilidad como acae-ce en las llamadas obligaciones naturales, tales comoel pago de una deuda prescrita o el cumplimiento deun deber moral, que no dan derecho a repetir porpago de lo indebido; en otros términos las obligacionesnaturales no sólo se caracterizan porque no producenacción, sino porque lo que se ha pagado no puede serrepetido. Asimi€o, podría haber responsabilidad sindeuda como es el caso de la responsabilidad del queda garalitías en cumplimiento de una deuda ajena.
II. Son fuentes de las obligaciones, en los términosdel CC, los contratos, la declaración unilateral de lavoluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión denegocios, los hechos ilícitos. E decir, considera laclasificación romana de hechos generadores de víncu-lo jurídico: los contratos, los cuasi-contratos, los deli-tos y los cuasi-delitos. Cabe aclarar que Pothier —y apartir de él varios juristas— añade a estas cuatro fuen-tes una quinta: la ley, explicando que en ocasiones elnacimiento de una obligación no es un hecho determi-
287

nado, sino una disposición de carácter normativo.Pothier ejemplifica este quinto grupo con Las obliga-ciones surgidas de instituciones como la tutela y conotras obligaciones como la de dar alimentos.
En el derecho civil mexicano encontrarnos que nosólo son fuentes de obligaciones las contenidas en eltít. primero de la primera parte del libro cuarto delCC, mencionadas al inicio de este punto, sino quetambién las relaciones familiares producen obligacio-nes cuyo contenido es, en ocasiones, a la vez patri-monial y extrapatrimnonial.
En todo caso las obligaciones sólo pueden ser detres tipos: de dar, de hacer y de no hacer (a. 1824 CC).
Son obligaciones de dar aquellas cuyo objeto es: a)la traslación de dominio de cosa cierta; b) la enajena-ción temporal del uso o goce de cosa cierta; e) la res-titución de cosa ajena, y d) el pago de cosa debida(aa. 2011 a 2026 CC).
La transmisión de las obligaciones opera por susti-tución del acreedor y por sustitución del deudor.
En el primer caso —denominado cesión de dere-chos— ci acreedor no tiene que solicitar el consenti-miento del deudor para realizar la cesión (a. 2030 CC),pero en el segundo caso —cesión de deudas— el acree-dor debe consentir expresa o tácitamente en la susti-tución del deudor (a. 2051 CC).
La sustitución del acreedor puede hacerse tambiénpor ministerio de ley, en cuyo caso estaremos frente ala subrogación (aa. 2058-2061 CC).
III. Toda obligación puede estar sujeta a diferentesmodalidades: unas relativas a su eficacia como son elplazo, el término y la condición; otras relativas al ob-jeto de la obligación como son las obligaciones conjun-tivas, alternativas o facultativas, y otras relativas a lossujetos de la obligación como son las mancomunadasy las solidarias.
Las obligaciones conjuntivas sorjjudllas en queun mismo deudor está obligado a varias prestacionesorigihadas en un solo acto jurídico. En la doctrina sediscute si se puede hablar de obligaciones conjuntivaso si cada una de las prestaciones forma una obligaciónsimple. Frente a esto se responde que si se pactó queel deudor se libera de su obligación, sólo hasta que sehaya cumplido con todas y cada una de las prestacio-nes se trata de una obligación conjuntiva (a. 1961 CC).
Obligaciones alternativas son aquellas en las cuales,existiendo varios objetos, el deudor tiene la posibili-dad de cumplir con alguno de ellos (a. 1962 CC).
Obligaciones facultativas son aquellas en las cuales
existe un soto objeto, pero el deudor tiene la posibili-dad de sustituirlo por otro al momento de cumplircon su obligación.
Obligaciones mancomunadas son aquellas en queexiste una pluralidad de deudores o de acreedores yen donde se considera que Ja deuda está dividida entantas partes como deudores o acreedores existan,teniendo cada una de estas partes una deuda distintade las otras (aa. 1984 y 1985 CC).
Son solidarias aquellas obligaciones en que existien-do pluralidad de acreedores —llamanse solidaridad ac-tiva— o de deudores —solidaridad pasiva— cada una deaquéllas puede exigir a cada uno de éstos el total cum-plimiento de la obligación (aa. 1981 y 1989 CC).
Finalmente, las obligaciones se extinguen por sucumplimiento mediante el pago (a. 2062 CC); porcompensación cuando dos personas son deudores yacreedores recíprocamente (a. 2185 CC); por confu-sión de derechos cuando las calidades de deudor yacreedor se reunen en una misma persona (a. 2206CC); por remisión o condonación de la deuda cuandoel acreedor renuncia a su derecho, excepto si tal re-nuncia está prohibida por la ley (a. 2209 CC), y pornovación, cuando los contratantes alteran substancial-mente los términos de su contrato, sustituyendo laantigua obligación por una nueva (a. 2213 CC).
IV. BIBLIOGRAFIA: BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel,Obligaciones civiles, México, FIarla, 1980; BORJA SORIA-NO, Manuel, Teor(a general de las obligaciones; 8a. ed., Mé-xico, Porrúa, 1982; GAUDEMENT, Eugene, Teoría generalde las obligaciones, México, Porrúa, 1974; GUTIERREZ YGONZALEZ, Ernesto, Derecho de las obligaciones; 4a. cd.,Puebla, Cajica, 1971; LARENZ, Karl, Derecho de las obliga-ciones, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1958;ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho civil mexicano, t. V,Obligaciones; 4a. cd., México, Porrúa, 1976.
José de Jesús LOPEZ MONROYYAlicia Elena PEREZ DUARTE Y N.
Obligación fiscal. I. Vínculo jurídico de contenidoeconómico entre una persona física o moral y el Es-tado, que constriñe a ésta a realizar el pago de unacontribución, así como a llevar a cabo acciones o abs-tenciones consignadas en las leyes fiscales.
U. La obligación fiscal deriva de una relación tribu-taria, la cual se da cuando una persona física o moralmaterializa con su actividad (hecho imponible), la hi-pótesis abstracta establecida por la ley fiscal.
La relación tributaria como toda relación jurídica
288

tiene básicamente dos sujetos: ci sujeto activo y el su-jeto pasivo. El sujeto activo es el titular y beneficiariodel derecho, en tanto que el sujeto pasivo es ci obli-gado. lic esta manera, el sujeto pasivo deberé realizardirecta o indirectamente cierta actividad en beneficiodel sujeto activo, teniendo ésta un contenido econó-inico, que es lo que viene a ser específicamente lacontribución a favor del Estado y a cargo del sujetopasivo (contribuyente del impuesto); contribuciónque no siempre incide en el patrimonio del sujeto pa-sivo en virtud de la posibilidad que tiene éste, por dis-posición expresa de la ley, de trasladar el gravamen(impuesto) al patrimonio de un tercero ajeno a la re-lación jurídica (repercusión), o bien por la existenciade un responsable solidario.
La obligación fiscal lato .sensu se divide en dos: laobligación fiscal principal que consiste en el pago deJa contribución o tributo, y las obligaciones secunda-rias las cuales pueden ser obligaciones de hacer, de nohacer y tolerar o permitir; pudiendo citarse a guisa deejemplo de las primeras la de presentar declaraciones.La de tolerar puede ser ejemplificada en la obligaciónque tiene el sujeto de permitir el ejercicio de las facul-tades de vigilancia de que se encuentran revestidas lasautoridades fiscales, para cerciorarse del debido cum-plimiento de las obligaciones fiscales por parte delcontribuyente y que se materializan, entre otros me-dios, a través de las denominadas visitas domiciliarias;las obligaciones de no hacer se ven concretadas en laprohibición expresa de realizar aquellas actividadesque la ley seiiala corno infracciones fiscales, tales co-mo llevar dos o más sistemas de contabilidad con dis-tinto contenido, o la destrucción total o parcial de lacontabilidad, dentro del término en que conforme ala ley debe ser conservada.
Las obligaciones fiscales pueden ser clasificadas asi-mismo tomando en cuenta el contenido de las mismas;existen así obligaciones de contenido económico cu-yo principal ejemplo lo es la obligación de cubrir lacontribución y la de sus accesorios legales; y obliga-ciones cuyo contenido es estrictamente jurídico comolo serían La obligación de presentar declaraciones; re-gistrarse en el Registro Federal de Contribuyentes; ocitar dicho registro en las promociones que se realicenante las autoridades fiscales.
La obligación fiscal se extingue cuando se da cum-plimiento a la misma, o bien por el paso del tiempo,caducidad o prescripción. En caso de incumplimiento,Ja autoridad fiscal tiene a su alcance las facultades
sancionadoras y ejecutoras para poder lograr el cuni-plimiento de las obligaciones, aun en contra de la vo-luntad del contribuyente. Lo anterior da origen a laaplicación del procedimiento económico coactivo porlo que toca al incumplimiento de la obligación prin-cipal, y a la aplicación de sanciones en lo que respectaal incumplimiento de las obligaciones secundarias.
III. lIBLiOGRAFIA: ARRIOJA VEZCAINO, Adolfo,Derecho fiscal, México, Themis, 1983; FLORES ZAVALA,Ernesto, Elementos de finanzas públicas mexicanas; 23a. cd.,México, Porrtía, 1981; GARZA, Sergio Francisco de la, De-recho financiero mexicano; lOa. ed., México, Porrúa, 1981;MARAIN MANOEJTOU, Emilio, Introducción al estudiodel derecho trib u tario mexicano; 6a. cd., San Luis Potosí,Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1981; SÁNCHEZLEON, Gregorio, Derecho fiscal mexicano, Michoacán, Uni-versidad Michoacana de San Nicolás de 1-lidalgo, 1979,
Leopoldo Rolando ARRE OLA
Obligaciones o bonos. I. Naturaleza jurídica de lasobligaciones y del negocio de emisión. La doctrina enforma unánime considera las obligaciones corno títu-los de crédito, o mas precisamente, como títulos va-lores, aunque éstos tienen la característica de ser se-riales o colectivos y causales, es decir, que se emitenvarios títulos en correspondencia con una relaciónúnica de débito contenida en el acta de emisión deobligaciones y a la cual quedan sometidas con todassus modificaciones durante el plazo de la operación.
Por otra parte, esta relación de débito normalmen-te proviene de un mutuo, aunque nada impide (y asílo reconocen los aa. 212 y 214 de la LGTOC) que laemisión se haga con motivo de una operación diversadel mutuo o de varias operaciones a la vez, a condi-ción de que éstas signifiquen créditos a cargo de lasociedad, los cuales desaparecen con motivo de la emi-sión de obligaciones por tratarse esta operación de unnegocio abstracto.
II. En materia de sociedades resulta elemental dis-tinguir entre las percepciones de fondos que implicanun cambio en la cifra del capital social, de aquellasotras que sólo se traducen en vínculos de crédito acargo de la sociedad. Dentro de esta segunda catego-ría se encuentra la emisión de obligaciones cuya fina-lidad es la de satisfacer necesidades financieras de suemisor cuando son insuficientes las fuentes ordinariasde crédito o pueden resultar demasiado onerosas parael acreditado.
289

1. En términos generales, se puede describir a laemisión de obligaciones como una operación de crédi-to, que por su elevada cuantía es fraccionada y a largoplazo, toda vez que la emisora necesita obtener losmedios suficientes para hacer el reembolso mediantelos beneficios que obtenga del manejo del crédito re-cibido, lo que sólo es posible lograr a través de variosejercicios sociales, es decir, después del transcurso deun plazo amplio. En nuestro derecho, la facultadde emitir obligaciones, salvo la otorgada a la federa-ción, organismos descentralizados de ésta y a los esta-dos, solamente se concede a las sociedades anónimas.Sin embargo, es conveniente hacer notar que en reali-dad no existe disposición legal que prohíba a los par-ticulares, sean personas físicas o morales, el emitirobligaciones, pero son tales los requisitos que laLGTOC impone al emisor para la realización de laoperación, que necesariamente se concluye que sólolas sociedades anónimas y de potencialidad económi-ca considerable, se encuentran en posibilidad de cum-plir.
De lo anterior se concluye que la emisión de obli-gaciones, por su elevada cuantía, no es una operaciónde crédito a la que con frecuencia acudan las anóni-mas, amén de que, por ser fraccionada, establece acargo de la sociedad emisora un sinnúmero de acree-dores que son los que, precisamente, suscriben lasdistintas partes u obligaciones en las que se ha divi-dido la operación para facilitar con ello la colocacióníntegra del crédito.
En atención a la primera conclusión, es decir, aque la emisión de obligaciones por su elevada cuantíano es una operación de crédito normal a la que acu-dan las sociedades anónimas, sino que trasciende a laestructura misma de ésta e influye sobre los otrosacreedores, es que nuestra LGSM ha establecido en sua. 182 fr. X, que corresponde a la asamblea de accio-nistas, reunida en sesión extraordinaria, resolver sobrela emisión de obligaciones o bonos. Es decir, que laley le da un tratamiento semejante al que otorga a lasmodificaciones a la escritura social.
En cuanto a la segunda conclusión, es decir, quemediante la emisión de obligaciones se establecen acargo de la sociedad un sinnúmero de acreedores, ca-be advertir que éstos no tienen el carácter común quecorresponde a cualquier acreedor quirografario, sinoque asume junto con los demás obligacionistas unaposición especial que los distingue de los primeros,puesto que puede intervenir en la organización socie-
tana en el caso de que por alguna circunstancia veadisminuido el patrimonio social o se precisen ajustesal crédito obligacionario.
Por otra parte, también hay que considerar que losobligacionistas no son acreedores a quienes la buenamarcha y progreso de la sociedad les sea indiferente,pues debido a Jo amplio del plazo a que se sujeta laoperación, tienen un marcado interés en la prosperi-dad de la empresa, se encuentran ligados a su destinoy de éste desprende siempre el pago de sus créditos.Los obligacionistas no ignoran, por lo tanto, que du-rante el plazo de vigencia de la operación la sociedadpuede encontrarse frente a contingencias que influyansobre su vida y repercutan a su vez sobre los derechosque como acreedores les corresponden para cuya sal-vaguarda puede ser necesaria o imprescindible su coo-peración, en forma de concesiones o esperas que per-mitan a la sociedad deudora volver al curso normal desus actividades.
Además, cada acreedor de los múltiples que unasociedad puede tener funda su derecho en un contra-to, en un acto o en un hecho jurídico distinto e inde-pendiente de los que sirven de fundamento a otro. Enel caso de la emisión de obligaciones, aunque la socie-dad haya celebrado con los suscriptores un sinnúmerode contratos, éstos no son independientes y diversos,puesto que los contratantes vienen a formar parte deun todo, de una serie de unidades en que se ha frac-cionado el crédito para facilitar su colocación y cuyaspartes, de idéntica forma y contenido, colocan a sustenedores en un plano de igualdad y similitud de inte-reses que los distingue de los restantes acreedores so-siales y origina entre ellos una tendencia natural a laagrupación.
1 Para evitar los posibles abusos que la sociedadpudiera cometer en peuicio de los obligacionistas,nuestra LGTOC (aa. 212, 214, 216, 217) ha estable-cido una serie de medidas tutelares entre las cuales lasprincipales, aunque no únicas, son las siguientes
a) No podré hacerse emisión alguna de obligacio-nes por una cantidad superior a la del activo neto dela emisora, según balance que precisamente se realicepara ese efecto, a menos que la emisión se haga en re-presentación del valor o precio de bienes cuya adqui-sición o construcción tuviera contratada la emisora.
b) La sociedad podrá hacer entrega de los títulosy obligaciones a los suscriptores hasta en tanto no sehaya cubierto totalmente el valor de la emisión.
c) La sociedad emisora no podrá reducir su capital
290

sino en proporción al reembolso que haga de las obli-gaciones emitidas, ni podrá cambiar su objeto, domi-cilio o denominación, sin ci consentimiento de losobligacionistas.
ch) Se crea entre los obligacionistas un consorcioex lege y autónomo, integrado por los obligacionistasde una misma emisión, que tiene como fin fundamen-tal la defensa de los intereses que les son comunes,
d) Para represehtar al conjunto de los obligacionis-tas se designará un representante común, quien, entérminos generales tendrá las siguientes facultades: i)cerciorarse de la legalidad de la emisión y vigilar quese cumpla con lo establecido en el acta; u) constituir-se en depositario de los fondos recibidos para el pagode los bienes o construcciones que la sociedad hubierecontratado; iii) ejecutar todas las acciones y derechosque correspondan a los obligacionistas con motivo dela emisión; iv) convocar y presidir la asamblea generalde obligacionistas, y y) asistir a las asambleas genera-les de accionistas recabando todos los informes y da-tos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones.
3. De acuerdo con lo anterior y tomando encuenta lo que dispone el a. 208 de la LGTOC, sepuede definir a fa emisión de obligaciones como unaoperación que concede a sus tenedores una participa-ción en un crédito colectivo constituido a cargo deuna sociedad anónima.
III. Como consecuencia de las aportaciones hechaspor los suscriptores de obligaciones a la sociedad o deentregas de títulos que ésta haga en pago de adeudoscontraídos con anterioridad, aquéllos adquieren diver-sos derechos a cargo de la emisora, los cuales podernosclasificar en dos grupos: derechos esenciales y dere-chos derivados de cláusulas accesorias.
Los primeros, como su nombre lo indica, son losindispensables para caracterizar a las obligaciones co-mo tales, los cuales a su vez, pueden distinguirse entrepatrimoniales y colectivos o de consecución.
Los segundos, o sea los derivados de cláusulas acce-sorias, son aquellos derechos cuyo origen obedece aconvenios celebrados entre la emisora y los obligacio-nistas y hechos constar en el acta de emisión.
1. Derechos patrimoniales, a) Derecho al pago delas obligaciones. Como hemos dicho, por definición,la emisión de obligaciones es un crédito colectivoconstituido a cargo de una sociedad anónima, de don-de resulta evidente que tal crédito debe ser reembol-sable mediante el pago de las fracciones que lo repre-sentan, es decir, mediante el pago de las obligaciones,
derecho que constituye el primero de los derechos pa-trimoniales que corresponden al obligacionista.
Aunque la ley no lo dice en forma directa, de lodispuesto en su a. 209 (LGTOC) se infiere que lasobligaciones tienen un carácter eminentemente pecu-niario, por lo que su pago o amortización debe hacer-se en dinero que tenga circulación legal en los térmi-nos de los aa, lo.-5o, de la LM.
Sin embargo, nada impide que una persona puedarecibir en pago de sus obligaciones bienes que no ten-gan el mencionado carácter pecunario, pero nos abste-nemos de hacer algún comentario al respecto, puestoque ello nos alejaría del tema a tratar y no haríamosotra cosa que repetir los principios generales estable-cidos para la extinción de cualquier vínculo obliga-cional.
En cuanto a la forma de pago de las obligaciones, és-tas deben presentarse para ello el día que tienen fija-do en el documento para el vencimiento, en el caso deque la fecha fuere inhábil, la presentación se hará alsiguiente día hábil (aa. 91 y 81 LGTOC).
Como consecuencia de lo anterior, resultan inadmi-sibles los términos de gracia o de cortesía para la pre-sentación de las obligaciones, principio que, por lodemás, no es de aplicación exclusiva a estos documen-tos, sino que comprende otros títulos de crédito y, engeneral, a todos los vínculos obligacionales conteni-dos en la legislación mercantil (aa. 81 LGTOC y 84CCo.). Sin embargo, el principio anterior sufre unaexcepción, cuando la emisora establece que el pago oreembolso de las obligaciones se hará por sorteos,pues de pactarse así, las obligaciones sorteadas debenpresentarse para el pago dentro de un plazo no menorde noventa días, los cuales se cuentan a partir de la fe-cha que la sociedad determine, mediante las publica-ciones que la misma previene, que deberán hacersedentro de los treinta días siguientes a la fecha del sor-teo (a. 222 LGTOC).
A nuestro modo de ver, la razón de la disposiciónes clara. Las obligaciones reembolsables por sorteos,aunque sujetas a un plazo, ya que el día de pago nece-sariamente ha de llegar, tienen algo de incierto, todavea que la determinación exacta de la fecha de pagode cada una de las obligaciones y, por consiguiente, dela fecha hasta la cual producirán intereses, dependede la suerte. En tales cire nstancas, con objeto dehacer del conocimiento de los obligacionistas la fechade presentación de sus documentos para el pago, se haimpuesto una publicidad adecuada y se ha ampliado
291

el término para su presentación, corno medida caute-lar de los intereses de los obligacionistas.
b) Derecho al pago de los intereses. La atribución(le intereses a los obligacionistas y su correlativa obli-gación de pago, es un elemento esencial del negociojurídico de emisión de obligaciones y es, quizás, elelemento más característico de la operación, toda vezque si los obiigacionistas han suscrito los documentoslo han hecho movidos, fundamentalmente, por el de-seo de obtener un interés, de aquí que se haya afirma-do que la percepción de los intereses es la causa delas obligaciones".
Respecto a su forma de pago, ésta es idéntica a lade las obligaciones, por lo que nos remitimos a lo di-cho en el apartado anterior respecto del pago de éstos.
e) Derechos colectivos o de consecución. Estos de-rechos tienen como finalidad primordial el lograr lasalvaguarda y cumplimiento de los derechos patrirno-niales que corresponden a los obligacionistas, lo cualse logra a través de la agrupación de ellos y del repre-sentante común Ahora bien, por no ser la asambleaun órgano de actuación permanente, sino que entresus reuniones hay soluciones de continuidad, es nece-sario que sea convocada cada vez que la asamblea va-ya a reunirse, para lo cual el a. 218 de la LGTOCdispone que la convocatoria será formulada por elrepresentante común, quien constituye un órgano derelación entre los obligacionistas y la emisora, de talmanera que se encuentra en condiciones de sabercuándo es necesario y conveniente la reunión de ellosy tomar la iniciativa para hacerlo. Sin embargo, lainiciativa de reunión y aun la convocatoria puede noemanar del representante común, toda vez que el a.218 citado, concede a los obligacionistas que repre-senten cuando menos un diez por ciento de las obli-gaciones de circulación, la facultad de solicitar al re-presentante común que convoque a la asamblea,especificando en su petición los puntos concretos quehan de tratarse en ella. En caso de que el representan-te no hiciere la convocatoria dentro del plazo de trein-ta días, los obligacionistas podrán solicitar que seaconvocada por el juez del domicilio de fa cmisora
De acuerdo con lo que disponen los aa. 219 y 220de la LGTOC, es posible distinguir dos clases de asam-bleas de obligacionistas: ordinarias y extraordinarias.La ordinaria es competente para conocer de todosaquellos asuntos de interés colectivo que no implicanuna modificación al acta de la emisora, mientras quelas extraordinarias conocen de aquellos asuntos qué sí
implican una modificación al acta de emisión, inclu-yendo el otorgamiento de prórrogas o esperas a laemisora así como la remoción y designación del re-presentante común de los obligacionistas.
2. Derechos derivados de cláusulas accesorias. Co-mo es fácil comprender, en ellas se puede pactar unsinnúmero de derechos en favor de los obligacionistas,aunque lo más frecuentes son el derecho de revalori-zación de las obligaciones; el derecho de conversiónde las obligaciones en acciones; y el derecho de parti-cipar en las utilidades de la empresa, cuyo estudioomitimos por razón de brevedad.
IV. BIBLIOGRAFIA: ÁNGULO RODR1CUEZ, Luis de,La financiación de empresas mediante tipos especiales deobli-gaciones, Barcelona, 1968; ARRILLAGA, José Ignacio de,Emisión de obligaciones y protección de los obligacionistas,Madrid, 1952; BORJA SORIANO, Manuel, Teoria generalde las obligaciones, México, Porrúa, 1944; BUCIIERE, Am-broise, Trwré théorique et pratique de sualeurs mobilieres.París, 1881; BUIsSON, Albert, Les groupements d'obliga-mires, París, 1930; DEMOGEJE, Jean, La protection des obli-gotaires, París, 1937; GARCIAI)IEGO FONCERRADA, Ma-rio, Algunos problemas sobre lo agrupación de obligacionis-tas, México, 1949; IIUREAU, Georges, Les pouuoirs desasarnblées d'obligataires, París, 1948; MORKAtJ-NERET,Olivier, Les ualcurs mobilieres, París, 1939; VÁZQUEZ AR-MINIO, Fernando, Las obligaciones y su emisión por ¡os so-ciedades anónimas, México, 1962.
Jorge BARRERA GRAF
Obligaciones de los patrones. 1. El trabajo en general.Tradicionalmente se ha afirmado que como conse-cuencia de las relaciones jurídicas bilaterales entre lospatrones y los trabajadores, se genera un conjunto deobligaciones y derechos recíprocos entre ellos, que re-gula de manera sistemática el derecho del trabajo; conmiras a la realización de la justicia social entre los fac-tores de la producción. Para una importante corrientedoctrinal a la que nos adherimos, reconocer derechosde los patrones dentro del derecho del trabajo enten-dido como ordenamiento positivo o como ciencia, re-presenta una contradicción insuperable, toda vez quecomo se explica en la voz homónima de este dicciona-rio, relativa a los trabajadores, por su origen, naturale-za, estructura, fines y esencia, nuestra disciplina tienecarácter clasista.
El reconocimiento pormenorizado de derechos enfavor de los patrones, expresamente regulado en eltít. cuarto de la LFT constituye, según De la Cueva,una solución transaccional y perentoria asumida por
292

los trabajadores, frente a los reclamos esenciales deuna sociedad de clases. Haber pretendido instaurar elestado socialista corno algunos autores sostienen, hu-biera acarreado el sacrificio de las reinvindicacionesobreras alcanzadas en nuestro ordenamiento laboralvigente y que en principio se encuentran orientadas agarantizar y promover un nivel decoroso de ilda parael trabajador y su familia. Por lo tanto, siendo even-tual la fórmula adoptada, su reglamentación no des-virtúa la naturaleza tutelar y clasista del derecho me-xicano del trabajo, cuya esencia se define con otrosatributos típicos como su irrenunciabiidad, proyec-ción expansiva y carácter prográmatico.
II. Derecho esencial de los patrones frente a su obli-gación de cubrir el salario, sería el aprovechar el servi-cio personal, subordinado y eficiente de los trabajado-res, vinculados con ellos a través de las relaciones detrabajo. Derechos derivados o inherentes a aquél, re-tornando las figuras que maneja De la Cueva, seríanen primer término, las prerrogativas que operan Comocontrapartida de las obligaciones y prohibiciones delos trabajadores recogidas en los aa. 134 y 135 de laLFT; así como también, "entre otros", el derecho aque se considere para la determinación del porcentajede utilidades repartibles, la obtención de un interésrazonable y la necesaria reinversión de capitales (aa.123, apartado A, fr.JX Uy 118, LFT).
Con Argüelles Pimentel y Alcalde Justiniani, esti-marnos que existe un gran divorcio entre la eficaciareal y formal de nuestro ordenamiento del trabajo:
Los derechos de los patrones aumentan en relacióndirecta con el incremento de las obligaciones de lostrabajadores operado ya en la ley, en los contratos co-lectivos o en los reglamentos interiores de.trahajo, ce-lebrados cada vez ron más frecuencia, a espaldas delos segundos, con el estímulo de las reformas procesa-les de 1980. Es decir, que el a, 923 de la LFT habilitala declaración de inexistencia de las huelgas que ten-gan por objeto la celebración de un contrato colectivode trabajo, si se comprueba de oficio, no la represen-tatividad mayoritaria de los sindicatos signatarios, si-no la existencia de un contrato ya depositado conanterioridad a la presentación del emplazamiento dehuelga. Con tal aberración se legitima la práctica de ar-chivar los expedientes de huelga con motivo de la fir-rna de un contrato colectivo, por encontrarse ya de-positado un) anterior, celebrado por el patrón con elsindicato de su preferencia, generalmente espúreo yminoritario y que suele acordar en secreto de los tra-
bajadores, inconvenientes condiciones de trabajo: casisiempre los mínimos legales; salarios inferiores a losmínimos profesionales, y mayores obligaciones paralos trabajadores plasmadas y detalladas en los regla-mentos interiores de trabajo.
III. En el e. ¡ del tít, segundo de la LET denomi-nado "Derechos y obligaciones de los trabajadores yde los patrones", se regula expresamente, un cuerpo deobligaciones y prohibiciones para los empleadores.
Cabe advertir que en línea general, los patronesresponden por todas las obligaciones correlativas alcomplejo de derechos constitucionales y legales deltrabajo que De la Cueva comprende en la expresiónEstatuto de los trabajadores y cuya aplicación deter-minan en su beneficio, automáticamente, con la ini-ciación de la prestación de los servicios.
En el a. 132 de la LFT se consignan las obligacio-nes atinentes a los patrones, entre las que pueden des-tacarse las siguientes: cumplir las disposiciones de lasnormas de trabajo; pagar a los trabajadores los salariose indemnizaciones, de conformidad con las normas vi-gentes; guardar a los trabajadores la debida considera-ción, absteniéndose de mal trato de palabra o de obra;poner en conocimiento del sindicato titular del con-trato colectivo y de los trabajadores de la categoríainmediata inferior, los puestos de nueva creación, lasvacantes definitivas y las temporales que deban cu-brirse; establecer y sostener las escuelas "Artículo123 Constitucional", de conformidad con lo que dis-pongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;organizar permanente o periódicamente cursos o en-señanzas de capacitación profesional o de adiestra-miento para sus trabajadores; instalar de acuerdo cofi
los principios de seguridad e higiene las fábricas, ta-lleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecu-tarse los trabajos; observar las medidas adecuadas ylas que fijen las leyes, para prevenir accidentes; pro-porcionar a los sindicatos, silo solicitan, en los cen-tros rurales de trabajo, un local que se encuentre des-ocupado para que instalen sus oficinas; hacer lasdeducciones que soliciten los sindicatos de las cuotassindicales ordinarias; permitir la inspección y vigilan-cia que las autoridades del trabajo practiquen en suestablecimiento para cerciorarse del cumplimiento delas normas de trabajo y darles los informes que a eseefecto sean indispensables, cuando lo soliciten; etc.
En forma concomitante, se prohíbe expresamentea los patrones (a. 133 LFT): negarse a aceptar traba-jadores por razón de su edad; exigir que los trabajad o-
293

res compren sus artículos de consumo en tienda o lu-gar determinado; exigir o aceptar dinero de los traba-jadores como gratificación porque se les admita en eltrabajo o por cualquier otro motivo que se refiera alas condiciones de éste; obligar a los trabajadores porcoacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o reti-rarse dcl sindicato o agrupación a que pertenezcan, oa que voten por determinada candidatura; intervenir encualquier forma en el régimen interno del sindicato;hacer o autorizar colectas o suscripciones en los esta-blecimientos y lugares de trabajo; ejecutar cualquieracto que restrinja a los trabajadores los derechos queles otorgan las leyes; hacer propaganda política o reli-giosa dentro del establecimiento; emplear el sistemade "poner en el índice" a los trabajadores que se sepa-ren o sean separados del trabajo para que no se lesvuelva a dar ocupación; portar armas en el interior delos establecimientos ubicados dentro de las poblacio-nes, y presentarse en los establecimientos en estadode embriaguez o bajo la influencia de un narcótico odroga enervante.
IV. El trabajo burocrático. La LFTSE, reglamentaen su tít. segundo. los "Derechos y obligaciones delos trabajadores y de los titulares"; en la atenciónde que en los siete capítulos que la componen, lo quese regula son en general, las condiciones de trabajo:nombramiento; jornada de trabajo; descansos; vaca-ciones; salario; estabilidad en el trabajo; suspensión ydisolución de las relaciones laborales, etc.
Partícipes de la corriente doctrinal que explica elcarácter clasista y finalista del derecho del trabajo,tuitivo y promotor por excelencia, de los intereses dequienes viven, en el sector público o privado, de suesfuerzo material o intelectual, resulta impropio ex-plicar dentro de sus principios, la tutela de los dere-chos patronales, salvo que como señala De la Cueva,se entienda como una fórmula eventual de transaccióncon las exigencias de una sociedad de clases, en el trán-sito obligado a una sociedad mejor. En esta perspecti-va, habrá tantos derechos laborales del Estado federalfrente a los empleados públicos a su servicio, comoobligaciones se les puedan asignar.
En base a la bilateralidad tradicional de las relacio-nes de trabajo, el a. 43 que comprende el c. 1V delordenamiento laboral burocrático de referencia, esta-blece que son obligaciones de los titulares de las de-pendencias oficiales:
1. Respetar el derecho de preferencia de los traba-jadores en los términos fijados por la ley.
2. Cumplir con todos los servicios de higiene y deprevención de accidentes a que están obligados los pa-trones en general.
3. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de lascuales los hubieran separado y ordenar el pago de lossalarios caídos, a que fueren condenados por laudoejecutbriado. En los casos de supresión de plazas, lostrabajadores afectados tendrán derecho a que se lesotorgue otra equivalente en categoría y sueldo.
4. De acuerdo con la partida que en el presupuestode egresos se haya fijado para el efecto, cubrir la in-demnización por separación injustificada cuando lostrabajadores hayan optado por ella y pagar en unasola exhibición los salarios caídos, sobresueldos, pri-mas por vacaciones y aguinaldos, en los términos dellaudo definitivo.
S. Proporcionar a los trabajadores útiles, instrumen-tos y materiales necesarios para ejecutar ci trabajoconvenido.
6. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes espe-ciales, para que los trabajadores reciban los beneficiosde la seguridad y servicios sociales.
7. Proporcionar a los trabajadores que no estén in-corporados al régimen de la Ley del Instituto de Segu-ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-tado, las prestaciones sociales a que tengan derechode acuerdo con la ley y los reglamentos en vigor.
8. Conceder licencias sin goce de sueldo a sus tra-bajadores, para el desempeño de las comisiones sindi-cales que se les confieran o cuando sean promovidastemporalmente al ejercicio de otras comisiones en de-pendencia diferente a la de su plaza o como funciona-rio de elección popular.
Las licencias que Be concedan en los términos delpfo. anterior, se computarán como tiempo efectivo deservicios dentro del escalafón.
9. Hacer las deducciones, en los salarios que solici-ten los sindicatos respectivos, siempre que se ajusten alos términos de esta ley.
10. Integrar los expedientes de los trabajadores yremitir los informes que se les soliciten para el trámitede las prestaciones sociales, dentro de los términosque señalen los ordenamientos respectivos.
En rigor las obligaciones del Estado con sus traba-jadores corresponderán, correlativamente, a todos losderechos laborales constitucionales y legales de queéstas disfruten. La sindicación vertical, única, con laque se les controla; la obstaculización de su derechode huelga sujeto a la imposible violación general y sis-
294

temática de sus derechos, dependiente por añadidura,del criterio de un organismo preponderantemente ofi-cial, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,así como la fijación unilateral de las condiciones ge-nerales de trabajo por parte de los titulares de las de-pendencias públicas, permite decidir a convenienteantojo de las autoridades-patrono el alcance, eficaciay realidad de sus obligaciones laborales.
Y. BIBLIOGRAFIA: ARGÜELLES PIMENTEL, Anto-nio, La eficacia real y formal de ¡a nueva Ley Federal del Tra-bajo reformada México, cd. del autor, 1978; BARAJASMONTES DE ÓCA, Santiago, "Derecho del trabajo", Intro-
ducci6n al derecho mexicano, México, UNAM. 1981, t. II;BUEN LOZANO, Néstor de, Derecho del trabajo; 3a. cd.,México, Porrúa, 1979, t. II; CUEVA, Mano de la, El nuevo
derecho mexicano del trabajo, 5a. cd., México, Porrúa, 1979,t. 1; GHIDINI, Mario, Diritto del lavoro; 6a. cd., Pídua, Ce-dam, 1976; RIVA SANSEVERENO, Luisa, Diritto del lavo-ro; iba. cd., Pádua, Cedam 1978; RIVERO, Jean y SAYA-TIER, Jean, Droit du travail; 5a. cd., París, Preases Universi-taires de France, 1970; SANT-ORO-PASSARELLI, Francesco,Nozioni di diritto del lavoro; 28a. cd., Nápoles, C.E. EugenioJovene, 1976; TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo derechodel trabajo; teoría integral; 2a. cd., México, Porrúa, 1972.
Héctor SANTOS AZUELA
Obligaciones de los trabajadores. I. El trabajo en ge-neral. Para la corriente doctrinal que sostiene e1 carác-ter clasista del derecho del trabajo, ateodiendo a suorigen, esencia, fines y estructura, resulta ocioso cuan-do no contradictorio, referirse a un sistema legalmenteregulado de obligaciones y derechos de los trabajadoresen su vinculación bilateral con los patrones. No obs-tante, nuestro ordenamiento laboral contempla expre-samente, un e. atinente a las obligaciones y derechosde los trabajadores concomitante con un cuerpo deobligaciones y derechos de los empleadores, dentro deun tít. unitario (cuarto de la LFT) denominado "De-rechos y obligaciones de los trabajadores y de los pa-trones". Un importante sector de la doctrina consideraque esta circunstancia no altera la naturaleza clasistadel derecho mexicano del trabajo, pues se trata de unafórmula transaccional y perentoria aceptada por lostrabajadores frente a las exigencias de una sociedadde clases, a cambio de rescatar las reivindicaciones la-borales mínimas consignadas en la ley, que en lo in-mediato les procuren a nivel individual y familiar, con-diciones decorosas de existencia.
Corno derechos básicos de los trabajadores suelenmencionarse, el salario suficiente y la estabilidad en el
empleo, a los que se suman los comprendidos en losdiferentes capítulos del tít. cuarto de la LFT, como elderecho habitacional (e. 111); loa derechos de capaci-tación y adiestramiento (c. ifi bis); los derechos depreferencia, antigüedad y ascenso (e. W), así como elrégimen de protección a las invenciones de los trabaja-dores (c. Y).
En rigor, corresponden a los trabajackíres, todos losderechos laborales, constitucionales y legales que com-prenden el llamado estatuto del trabajo y cuya aplica-ción automática determinan en su beneficio, desde elinicio de la prestación de sus servicios.
U. Autores como De la Cueva, estiman que obliga-ciones a cargo de los trabajadores frente a derechos yprerrogativas correspondientes a detentadores patro-nales, no constituyen dentro del sistema del derechodel trabajo, sino una defensa eventual y relativa delcapital severamente limitada por la imposición masivade los mínimos legales tutelares del trabajo; por el ca-rácter absoluto de la irrenunciabiidad de loe derechosde los trabajadores, a lo que agregaríamos la legitima-ción de la acción directa y concertada del trabajo, ensus manifestaciones básicas: la sindicación; el contratocolectivo de trabajo (pacto sindical) y la huelga.
Las obligaciones de los trabajadores, limitativamen-te consignadas en la ley, son las siguientes (a. 134LFT):
1. Cumplir las disposiciones de las normas de tra-bajo que les sean aplicables.
2. Observar las medidas preventivas e higiénicas queacuerden las autoridades competentes y las que indi-quen los patrones para la seguridad y protección per-sonal de los trabajadores.
3. Desempeñar el servicio bajo la dirección del pa-trón o de su representante, a cuya autoridad estaránsubordinados en todo lo concerniente al trabajo.
4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado yesmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar con-venidos.
S. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuitoo fuerza mayor, de las causas justificadas que le impi-dan concurrir a su trabajo.
6. Restituir al patrón los materiales no usados yconservar en buen estado los instrumentos y útiles queles haya dado para e1 trabajo, no siendo responsablespor el deterioro que origine el uso de estos objetos,ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza m%yor, opor mala calidad o defectuosa construcción.
7. Observar buenas costumbres durante el servicio.
295

8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se ne-cesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peli-gren las personas o los intereses del patrón o de suscompañeros de trabajo.
9. Integrar los organismos que establece esta Ley.10. Someterse a los reconocimientos médicos pre-
vistos en el reglamento interior y demás normas vigen-tes en la empresa o establecimiento, para comprobarque no padecen alguna incapacidad o enfermedad (letrabajo contagiosa o incurable.
11. Poner en conocimiento del patrón las enferme-dades contagiosas que padezcan, tan pronto como ten-gan conocimiento de las mismas.
12. Comunicar al patrón o a su representante lasdeficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o per-juicios a los intereses y vidas de sus compañeros detrabajo o de los patrones.
13. Guardar escrupulosamente los secretos técnicoscomerciales y de fabricación de los productos a cuyaelaboración concurran directa o indirectamente, o delos cuales tengan conocimiento por razón del trabajoque desempeñen, así como de los asuntos administra-tivos reservados, cuya divulgación pueda acarrear per-juicios a la empresa.
Como prohibiciones de los trabajadores, taxativa-mente consignadas en la ley (a. 135 LFT), se señalanlas siguientes:
1. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peli-gro su propia seguridad, la de sus compañeros (le tra-bajo o la de terceras personas, así como la de los esta-blecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe.
2. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin per-miso del patrón.
3. Substraer de la empresa o establecimiento útilesde trabajo o materia prima elaborada.
4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez.S. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante, salvo que exista prescrip-ción médica. Antes de iniciar su servicio, e1 trabajadordeberá poner el hecho en conocimiento del patrón ypresentarle la prescripción suscrita por el médico.
6. Portar armas de cualquier clase durante las horasde trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Seexceptúan de esta disposición las punzantes y punzo-cortantes que formen parte de las herramientas o úti-les propios del trabajo.
7. Suspender las labores sin autorización del patrón.8. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de
trabajo.
9. Usar los útiles y herramientas suministrados porel patrón, para objeto .stinto de aquél a que estándestinados.
10. Hacer cualquier clase de propaganda en las ho-ras de trabajo, dentro del establecimiento.
Contrastando la eficacia real y formal de nuestroordenamiento del trabajo, pensamos con Argüelles Pi-mentel que las obligaciones en cuestión, han sido ins-trumentadas para ampliar las causales de despido com-prendidas en el a. 47 de la LFT. Estimamos también,que aunque aquellas se consideren limitativas en prin-cipio, cotidianamente se incrementan cuando no en laley, en los contratos colectivos o en los reglamentosinteriores de trabajo, con frecuencia celebrados y de-positados a espaldas de los trabajadores. En lo que con-cierne a sus derechos, progresivamente se estrechan,reprimen y tornan imprecisos, con el afán de entorpe-cer su aplicación y cumplimiento.
III. El trabajo burocrático. Por lo que respecta a lostrabajadores públicos de la federación, en la LFTSE,se regulan en el tít. segundo los "Derechos y obliga-ciones de los trabajadores y de los titulares". En lossiete capítulos que forman este tít. se reglanientan pro-piamente, las condiciones generales de trabajo: nom-bramiento; jornada de trabajo; descansos y vacaciones;salario; estabilidad en el empleo; la suspensión y diso-lución de las relaciones de trahajo;etc.
Al igual que en el trabajo en general, los derechosfundamentales de los servidores públicos de la federa-ción, son la estabilidad en el empleo y el salario sufi-ciente, en la atención de que en rigor, son los titularesde todos los derechos laborales constitucionales y le-gales de su sector respectivo y cuya aplicación endere-zan en su beneficio desde la iniciación de sus servicios,según los principios de la teoría relacionista recogidosen el a. 2o. de dicha ley del trabajo burocrático.
En el a. 44 de este ordenamiento se establece ex-presamente y con carácter limitativo, que son obliga-ciones de los trabajadores.:
1.Desempeñar sus labores con la intensidad, cuida-do y esmero apropiados, sujetándose a la dirección desus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.
2. Observar buenas costumbres dentro del servicio.3. Cumplir con las obligaciones que les impongan
las condiciones generales de trabajo.4. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su
conocimiento con motivo de su traljo.5. Evitar la ejecución de actos que pongan en peli-
gro su seguridad y la de sus compañeros.
296

6. Asistir puntualmente a sus labores.7. No hacer propaganda de ninguna clase dentro de
108 edificios o lugares de trabajo.8. Asistir a los institutos de capacitación, para me-
jorar su preparación y eficacia.Confrontando la eficacia real y formal de nuestro
ordenamiento laboral burocrático, en situación todavíamás precaria que los trabajadores en general, los servi-dores públicos controlados en un sistema jerárquicovertical, ven incrementarse sus obligaciones laboralesfrente al Estado mediante la propia ley, los reglamen-tos interiores del trabajo y las condiciones generalesde trabajo de las dependencias oficiales, elaboradosunilateralmente, por los titulares respectivos. Su inde-fensión profesional se agrava al someterlos a un sistemade sindicación única, también vertical y jerárquica;convirtiendo en nugatorio su derecho de huelga quese condiciona a la imposible comprobación de la exis-tencia de una violación general y sistemática de susderechos, calificada por el Tribunal Federal de Conci-liación y Arbitraje, así como por la segregación en elsector público, de la negociación colectiva de trabajo.Como en ci sistema rector del trabajo en general, elincremento de sus obligaciones se traduce en una am-pliación de las causales de rescisión de sus correspon-dientes nombramientos o una más ágil operatividaddel cese por parte de las autoridades.
W. BIRLEOGRAELA: AJtGtELLES PIMENTEL, Anto-nio, La eficacia real formal de la nueva Ley Federal del Tra-bajo reformada, México, cd, del autor, 1978; BARAJASMONTES DE OCA, Santiago, 'Derecho del trabajo", Intro-ducción al derecho mexicano, México. UNAM, 1981, 1. II;BUEN LOZANO, Néstor de, Derecho del trabajo; 3a. cd.,México, Porrús; 1979, t. II; CUEVA, Mario de la, El nuevoderecho mexicano del trabajo-, 5a. ecl., México, Porrúa, 1979,t. 1; GIIEDINI, Mario, Diritto del lavoro; ba. cd., Pádua, Ce-dam, 1976; REVA SANSEVERINO, Luisa, Diritto del lavoro;13a. cd., Pádua, Cedarn, 1978; F{.IV ERO, Jean y SÁVATIER,Jean, Droit da travail; 5a, ed. París, Presses 1Jniversitaircs deFrance, 970; SANTOItO-PASSAIIELLJ, Franecaco, Vozionidi dritto del lavoro; 28a., cd., Nápoles, C.E. Eugenio Jovene,1976; TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo derecho del tra-bajo; teoría integral; 2a. ed., ?,léxico, Porrúa, 1972.
héctor SANTOS AZUELA
Obligaciones positivas de las entidades federativas. 1.Bajo esta expresión, la doctrina mexicana recoge unaserle de normacjoncs de la C, relativas a las entidadesfederativas,e éstas necesariamente deben acatar yque se encuentran contenidas en preceptos distintosdel a. 115 C.
11. Si bien la autonomía de las entidades federativasse traduce en la facultad de éstas para darse su propiaconstitución, reformarla y aplicarla en su régimen in-terno, dicha autonomía se encuentra limitada por unaserie de determinantes jurídicos asentados en la C, alos que se encuentran necesariamente vinculados losEstados. Con independencia de las disposiciones dela. 115 de la C, que obligatoriamente deben incorporarlos estados en sus constituciones particulares, hay otrasnormas en la carta federal que ellos deben obedecerindependientemente de que sean o no recogidas en sulegislación constitucional y ordinaria (e. Tena Ramírez,p. 165). Estas normas han sido divididas por la doctrinaen obligaciones positivas y en prohibiciones absolutasy relativas de los estados.
Las primeras se denominan de esa forma precisa-mente porque imponen a las entidades federativas unaobligación positiva de hacer, y se encuentran asentadasen los aa. 119-121.
III. El primero de los preceptos citados, se refiere ala figura de la extradición y señala que "cada Estadotiene obligación de entregar sin demora los criminales(le otro Estado o del extranjero a las autoridades quelos reclamen. En estos casos, el auto del juez que man-de cumplir la requisitoria de extradición será bastantepara motivar la detención por un mes, si se tratare deextradición entre los Estados, y por dos meses cuandofuere internacional" '
Esta disposición tiene una larga tradición en el cons-titucionalismno mexicano. El a. 26 del Acta Constitu-tiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824,señalaba ya que: "ningún criminal de un Estado ten-drá asilo en otro, antes bien será entregado inmediata-mente a la autoridad que lo reclame", y la ft. V dela. 161 de la Constitución de 4 de octubre siguiente,señaló: "Cada uno de los Estados tiene obligación. Deentregar inmediatamente los criminales de otros Esta-dos a la autoridad que los reclame". El Proyecto de laMinoría en 1842, se?ialaba en el a. 25, fr. IV, que: "nohay diferencia alguna entre los ciudadanos de diversosEstados.. . ninguna disposición puede evitar que se ha-ga efectiva la responsabilidad civil o criminal que hu-bieren contraído en alguno de ellos". Por último, el a.113 de la Constitución de 1857 estableció: "Cada Es-tado tiene obligación de entregar sin demora los crimi-nales de otros Estados a la autoridad que los reclame".
En el proyecto de Constitución de Carranza fueadicionado el a. a fin de incorporar el principio de laextradición internacional y de agregarle el segundo
297

pfo. relativo a los tiempos máximos que puede alcan-zar la detención si ésta es de un delincuente de otroestado o del extranjero.
La ratio legis de esta disposición parece ser incon-testable: las entidades federativas que forman partede Ufl Bolo Estado, que es el Estado federal mexicano,no pueden convertirse en refugio de criminales, impi-diendo que éstos sean juzgados y sentenciados por lasautoridades competentes. En todo caso y para la ex-tradición internacional, debe tenerse presente la ga-rantía individual consignada en el a. 15 y que no au-toriza la celebración de tratados para la extradiciónde reos políticos.
1V. El a. 120 de la C establece la obligación de losgobernadores de los Estados de publicar y hacer cum-plir las leyes federales. Esta es una de las disposicionesmás inútiles y a la vez potencialmente peligrosas quecontiene la C. Este a. 120 corresponde íntegramenteal 114 de la Constitución de 1857, en la que, por pri-mera vez, apareció en el constitucionalismo federalmexicano una dispdsición de esa naturaleza.
El proyecto de Constitución de 1857 había señala-do que: los agentes de la Federación, para publicar yhacer cumplir las leyes federales, son los tribunales decircuito y de distrito". Sin embargo, durante la discu-sión se consideró más conveniente que dichos agentesfuesen los gobernadores, pues de otra suerte se encar-gaba a funcionariqs judiciales la realización de activi-dades de carácter administrativo o policiaco. El dipu-tado Ruiz propuso la fórmula de que los gobernadores"promulgaran e hicieran cumplir las leyes federales",fórmula que finalmente fue aprobada. Todo pareceindicar que el móvil de esta disposición fue la de com-batir a los gobernadores que poco o nada se ajustabana las reglas de la federación en aquella época particu-larmente inestable, además de que no se puede dese-char una probable copis.del a. 110 de la Constituciónargentina redactado en términos similares al a. 114 dela Constitución de 1857.
Sin mayor discusión, pero también sin razón algu-na, el a. 114 fue transplantado en el a. 120 de la C ac-tual. La extensión que había tenido la administraciónfederal en el territorio de la República para esos años,volvía inútil este precepto, que como dice el maestroTeniRamírez ya para entonces había demostrado suesterilidad.
De cualquier forma, debe tenerse presente que el a.120 impone a los gobernadores dos obligaciones: ladpublicar las leyes y la de hacerlas cumplir.
En cuanto a la primera de estas obligaciones, la in-terpretación que le dio el constituyente de 1856-1857fue que se trataba simplemente de que el gobernadorhiciera saber a los habitantes del estado la existencia ycontenido de la ley federal, no implicando por ellomismo ninguna sanción. En todo caso, la pregunta quese impone es: ¿cuál sería la consecuencia de que elgobernador no publique una ley federal? La SCJ enuna tesis muy clara ha resuelto Lo siguiente: "La faltade publicación en los Estados de las leyes federales noexcusa a los particulares de su fiel cumplimiento, por-que la obligación creada por el artículo 120 constitu-cional se estableció cuando los medios de publicidaderan todavía imperfectos, con el fin de facilitar el co-nocimiento de las leyes federales por los habitantesdel país, y por otra parte, si se estimara lo contrario,se dejaría a la voluntad de los gobernadores el cumpli-miento de la Constitución y de las leyes federales, porel sólo hecho de no publicar éstas en su territorio, yen consecuencia, la desobediencia de dicho preceptofundamental solo puede constituir un motivo de res-ponsabilidad" (Amparo en revisión 4484/51. Informede 1959, pleno, pp. 113 y 114).
Por cuanto hace a la obligación de los gobernadoresde hacer cumplir las leyes federales, don Felipe TenaRamírez (p. 174) señala que "la finalidad de su adop-ción quedó frustrada desde el primer momento y hastaahora a nadie se le ha ocurrido resucitar la idea de queson ellos (los gobernadores) los titulares de la ejecuciónfederal dentro de sus respectivas entidades".
Y. El a. 121 de la C establece el principio de quetodo acto pasado ante la autoridad de una entidad fe-derativa es válido para todas las demás y encomiendaal Congreso de la Unión que a través de leyes generalesprescriba la manera de probar dichos actos y límitesde sus efectos cuando aquellas deban ofrecerse y éstostengan que producirse en una entidad federativa dis-tinta a aquella en la que el acto fue originado. El pro-pio a. 121 señala las bases alas que deben ajustarse lasleyes referidas del Congreso de la Unión.
Los antecedentes de esta disposición los encontra-mos ya en el a. 145 de la Constitución de 1824, queestableció: "En cada uno de los Estados de la federa-ción se prestará entera fe y crédito aJos actos, registrosy procedimientos de los jueces y demás autoridadesde los otros Estados. El Congreso general uniformarálas leyes, según las que deberán probase dichos actos,registros y procedimientos".
Por su parte, el a. 115 de la Constitución de 1857
298

asentó: "En cada Estado de la Federación se dará en-tera fe y crédito a los actos públicos, registros y pro-cedimientos judiciales de todos los otros. El Congresopuede por medio de leyes generales prescribirla manerade probar dichos actos, registros y procedimientos, yel efecto de ellos".
La C vigente adoptó el texto del a. 115 de la CartaFederal de 1857 con la sola diferencia de estableceren forma obligatoria y no potestativa, la facultad delCongreso de la Unión para dictar las leyes relativas almodo de probar los actos y fijar sus efectos, ademásde que agregó las bases sobre las cuales el Congreso dela Unión deberá dictar las mencionadas leyes. Dichasbases son las siguientes: las leyes de un Estado sólo ten-drás efecto en su propio territorio y, por consiguiente,no pueden ser obligatorias fuera de él. Los bienes mue-bles e inmuebles se regirán por la Ley del lugar de suubicación. Las sentencias pronunciadas por los tribu-nales de un Estado sobre derechos reales o bienes in-muebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerzaejecutoria en éste, cuando así los dispongan sus pro-pias leyes. Las sentencias, sobre derechos personalessólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la personacondenada se haya sometido expresamente, o por ra-zón de domicilio, a la justicia que la pronunció y siem-pre que haya sido citada personalmente para ocurriral juicio. Los actos del estado civil ajustados a las leyesde un Estado tendrán validez en los otros y los títulosprofesionales expedidos por las autoridades de un Es-tado, con sujeción a sus leyes, serás respetados en losotros.
La existencia del a. 121 de la C viene a reforzar laidea del Estado federal como un solo Estado y de quelas entidades federativas no son en todo caso sobera-nas sino autónomas.
y. ENTIDADES FEDERATIVAS, ESTADO FEDERAL,EXTRADICION, FACULTADES EN EL ESTADO FEDE-RAL.
VI. BIBLIOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, Estudios consti-tucionales. México, UNAM, 1980; CARPIZO, Jorge y MA-DRAZO, Jorge, "Derecho constitucional", Introducción alderecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. 1; HERRERA YLASSO, Manuel, Estudios constitucionales; segunda serie,México, Jus, 1964; TENA RAMIREZ, Felipe, Derecho cons-titucional mexicano; 18a. ed., México, Porrúa, 1981.
Jorge MADRAZO
Obligacionistas, y. ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS.
Obra pública, y. CONTRATO DE OBRA PUBLICA.
Obrero, y. TRABAJADORES.
Ocupación de cosas. I. Apoderamiento de un bien ma-terial que no pertenece a nadie, con ánimo de adueñarsede él.
II. La ocupación constituyó el modo más antiguode adquirir la propiedad sobre las cosas materiales, puesel hombre tomó del medio que lo rodeaba lo necesariopara la satisfacción de sus necesidades; así la caza, lapesca, la recolección de frutos silvestres, son formasde ocupación de origen tan remoto como la especiehumana. Para los romanos la ocupación era un modode adquirir el dominio propio del derecho natural; di-vidían los modos del derecho natural en originarios yderivados.
La ocupación era un modo originario de adquirir,dado que por medio de ella se asumía la propiedad porprimera vez; en los modos derivados, en cambio, el do-minio se transmitía de un dueño a otro. Loa modosoriginarios, a su vez, podían clasificarse en simpliciter(la ocupación) y secundum quid (la accesión).
La ocupación como modo de adquirir el dominiopasó, en forma más amplia o más restringida, a las le-gislaciones modernas que admiten l'propiedad priva-da. No obstante, la ocupación de inmuebles constituyeactualmente una categoría histórica dado que, por unaparte, no quedan ya terrenos sin dueño por descubriry, por otro lado, los sistemas jurídicos que postulan eldominio eminente del Estado sobre las tierras compren-didas dentro de su territorio impiden a los particularesadquirir privadamente por ocupación.
III. La doctrina distingue tres elementos, que sonnecesarios para que exista una ocupación válida. 1) su-jeto capaz de adquirir, 2) objeto idóneo, y 3) acto ade-cuado.
1) Debe entenderse por sujeto capaz aquel que pue-da expresar válidamente su consentimiento, o sea, todapersona mayor de edad que no haya sido declarada in-capaz por las causas y en la forma que la ley determina(aa. 450 CC y 902 y as. CPC).
2) De acuerdo con el a. 747 CC "pueden ser objetode apropiación todas las cosas que no están excluidasdel comercio de los hombres". Este precepto vale asi-mismo para otros modos de adquirir. "Cosa fuera delcomercio es aquélla que está fuera del círculo de lasrelaciones patrimoniales privadas" (Biondi, p. 263).La ocupación requiere además que las cosas suscepti-bles de adquisición no tengan dueño, no sean de nadie.Fernández Aguirre (pp. 79-80) distingue cuatro cate-
299

gorías: a) res communes: aquellas que por su abundan-cia y naturaleza pertenecen a todos los individuos porigual, no siendo —en principio— susceptibles de apro-piación exclusiva; p.e., el aire, el agua, la arena del de-sierto; pero alguien puede ocupar una medida de airecon el objeto de licuado, o una porción de arena parala industria de la construcción u otros fines; b) res nu-llius: las cosas que, aunque posibles de apropiaciónexclusiva, no han pertenecido nunca a nadie (p.c., lospeces, los frutos silvestres). Un viejo axioma jurídicoestablece que "las cosas que no son de ninguno cedenal primero que las ocupa" Partida 3, ley V, tít. 28),c) res derelictae: las cosas que han tenido dueño y hansido posteriormente abandonadas, y d) los tesoros.
3) El acto adecuado para adquirir por ocupaciónrequiere dos elementos: un elemento material y unelemento subjetivo. Las Partidas definen a la ocupacióncomo la aprehensión real de una cosa corporal de nin-guno con ánimo de adquirirla para sí (Partida 3, leyIi, tít. 28). El acto materia] está constituido por laaprehensión real, o sea el apoderamiento efectivo, la to-ma de posesión sobre el corpus de la cosa, en formaadecuada a la naturaleza de la misma (p.c., asirla coilas manos si es iueble; poner los pies en el terreno,delimitarlo, cercarlo, si se trata de un fundo); el ele-mento subjetivo es el animas, la intención de apropiar-se, de conservar el bien y comportarse como dueño asu respecto.
W. Derecho mexicano. A partir de la C de 1917,no es posible adquirir inmuebles por el modo ocupa-ción, dado que el a. 27 de dicha ley fundamental atri-buye, a la nación la propiedad originaria de las tierrasy aguas comprendidas dentro de los límites del terri-torio nacional. Los particulares sólo pueden adquirirel dominio ca forma derivada, mediante la transmisiónque la nación les haga del mismo (pfo. primero) y conlas modalidades que ésta les imponga (pfo. tercero).Este importantísimo precepto ha dado lugar a numero-sos debates doctrinarios y jurisprudenciales. La LGBN(DO 8/02) declara exprsamente del dominio públicode la federación a los terrenos baldíos (a. 2, fr. VIII), ydel dominio privado de la federación a los bienes vacan-tes (a. 3, fr. IH) y a las tierras y aguas que sean suscep.tibies de enajenación a los particulares (cfr. a. 27 C).
Por lo que respecta a los bienes inmuebles, y semovientes, en el ordenamiento jurídico nacional la ocupación tiene un campo limitado. Si bien el a. 859 CCexpresa que el "cazador se hace dueño del animal quecaza, por el acto de apoderarse de él. . .", para el a.
870: "Es licito a cualquier persona apropiarse de losanimales bravíos. - ." y el a. 871 contiene igual pre-cepto para los enjambres que no hayan sido encerra-dos en colmena o que hayan sido abandonados; es ne-cesario coordinar estos aa. con los correspondientesde la Ley Federal de Caza (DO 511152), de acuerdo a lacual: "todas las especies de animales silvestres que sub-sisten libremente en e1 territorio nacional, son propie-dad de la nación. . ." y sólo el Estado, por medio desus órganos competentes, puede autorizar la caza y laapropiación de sus productos (a. 3) (el a. 33 de la ci-tada ley tipifica como falta la apropiación de animalessalvajes sin el permiso correspondiente). Debe enten-derse derogado el CC en lo que se oponga alas dispo-siciones de esta ley (a. lo. transitorio).
Con respecto a la pesca, sólo la que se realiza confines (le consumo doméstico queda encuadrada dentrode este modo de adquirir (u. Ley de Pesca de los Esta-(los Unidos Mexicanos, DO, 16/1/50).
Los bienes muebles perdidos cuyo dueño se ignorey los abandonados, que la ley denomina mostrencos,no pueden ser adquiridos por ocupación: deben serentregados a la autoridad para su devolución al dueño,o para tasación y remate, adjudicándose una cuartaparte del precio a quien lo hubiere hallado (aa. 774-784CC).
Adquiere por ocupación un tesoro quien lo encuen-tre en sitio de su propiedad (a. 876 CC) y la mitad delmismo quien lo descubra en terreno público o de otrapersona (a. 877 CC).
v. MODOS DE ADQUIRIR
V. BIBLIOGRAFIA: ALVAREZ, José María, Institucio-nes de derecho real de Castilla y de Indias; ed. facsimilar, Mé-xico, UNAM, 1982, t. 1; BIONDI, Biondo, Los bienes; trad.de Antonio de la Esperanza Martínez Radio, Barcelona, Bosch,1961; FERNANDEz AGUIRRE, Arturo Derecho de los bie-nes y de las sucesiones, Puebla, Cauca, 1963; IBARROLA,Antonio de, Cosas y sucesiones, 4a. cd., México, Porrúa, 1977.
Carmen GARCIA MENDIETA
Ocupación de guerra. 1. Es la ocupación total o par-cial, durante un conflicto bélico, del territorio de unEstado por las fuerzas armadas del Estado enemigo, elcual ejerce una autoridad efectiva, aunque transitoria,sobre el territorio ocupado. También se le conoce bajola denominación de "ocupación bélica".
II. La ocupación de guerra presenta ciertos rasgoso aspectos caracLerísticos que la diferencian tanto de
300

otros tipos de irrupción bélica en territorio enemigo,P.e., la invasión, como de otras formas de ocupaciónde territorios, p.e., la ocupación originaria.
Entre tales rasgos característicos cabe señalar, comoprincipales, los siguientes:
Primero, la ocupación de guerra sólo permite ejer-cer una autoridad transitoria sobre el territorio ocu-pado, por lo que el ejercicio de aquélla no puede llegara alterar la situación jurídica de éste.
Segundo, como consecuencia de lo anterior, la au-toridad del Estado ocupado continúa existiendo duran-te la ocupación, aunque transitoriamente no se ejerza,Le., carezca de supremacía territorial. Lo que sucedees que a la autoridad del Estado ocupado se superponela del ocupante, la cual, por lo demás, está limitadaestrictamente por el derecho internacional.
Tercero, el ocupante ejerce su propia autoridad, lacual, además, debe ser efectiva. Esta exigencia de efec-tividad de la autoridad ejercida sobre elrritorio ocu-pado, constituye uno de los rasgos esenciales de laocupación de guerra.
Cuarto, la autoridad que ejerce el ocupante se tra-duce en una supremacía territorial y no meramentepersonal, por lo que su potestad se extiende no sola-mente a los nacionales del Estado ocupado sino a todaslas personas que se encuentren sobre el territorio ocu-pado.
Quinto, las disposiciones dictadas por el ocupantesólo obligan en el marco del derecho internacional, porlo que todas aquellas medidas que rebasen dicho mar-co, carecen de obligatoriedad tanto para los órganosdel Estado ocupado como para terceros Estados.
III. El ejercicio de la autoridad por parte del ocu-pante, en los términos antes señalados, no confiere aéste el derecho de administrar el territorio ocupado a suentero arbitrio. Antes bien, su poder se encuentra timitado por las normas del derecho internacional rela-tivas a la ocupación de guerra. Veámos a continuacióncuales son, concretamente, algunas de las principaleslimitaciones a que quedan sujetas las medidas que pue-dg adoptar el ocupante.
1. Las disposiciones del ocupante no deben incidiren la vida del territorio sino en la medida en que loexija Id ocupación bélica; Le., tales disposiciones nodeben afectar cuestiones ajenas a la ocupación y sólohabrán de dictarse por el tiempo que ésta dure.
2. Deberán respetarse determinados derechos fun-damentales de los habitantes, nacionales y extranjeros,del territorio ocupado. Tales derechos comprenden: la
vida, la seguridad, la salud, el honor, los derechos defamilia, las creencias religiosas y el ejercicio del culto, lacorrecta administración de justicia, etc. Queda prohi-bido obligar a los habitantes a prestar juramento defidelidad a la potencia enemiga, así como constreñirlosa tomar parte en acciones de guerra contra su patria.
Los anteriores principios los encontramos inscritosen el Convenio IV de Ginebra, del 12 de agosto de1949, relativo a la protección de las personas civiles entiempo de guerra. Así, el a. 49 prohibe a la potenciaocupante los traslados forzosos, en ¡nasa o individual-mente, las deportaciones de personas protegidas a otroterritorio, así como las evacuaciones o transferenciasde una parte de su propia población civil al territorioocupado; el a. 51 prohíbe forzar a las personas prote-gidas a servir en los contingentes armados o auxiliaresde la potencia ocupante, u obligarlas a trabajar, a me-nos que tengan más de dieciocho años de edad y setrate de trabajos indispensables para las necesidades delejército de ocupación o de servicios de interés público,pero nunca en labores que las conduzcan a participaren las operaciones militares; conforme al a. 55, la po-tencia ocupante, en la medida de sus recursos, debeasegurar el aprovisionamiento de la población en víve-res, productos medicinales o cualquier otro artículoindispensable, cuando los recursos del territorio ocu-pado resulten insuficientes; según el a. 58 la potenciaocupante habrá de permitir a los ministros de los cul-tos asistir espiritualmente a sus correligionarios, asícomo aceptar los envíos de libros y objetos necesariospara las prácticas religiosas; por último, los aa. 64-78otorgan a las personas de la población civil acusadasde la comisión de una infracción penal, tanto las ga-rantías de un proceso regular como la protección con-tra la imposición de penas arbitrarias.
3. Los derechos patrimoniales de los particulares,nacionales o extranjeros, no pueden, en principio, serconfiscados. En efecto, cabe una expropiación porcause de utilidad pública, mediante adecuada indem-nización.
4. El ocupante tiene el derecho de percibir en el te-rritorio ocupado los impuestos ordinarios, aranceles,peajes, etc., así como de imponer contribuciones yproceder a requisiciones. No obstante, tanto las con-tribuciones como las requisiciones deberán destinarseúnica y exclusivamente a cubrir las necesidades delejército de ocupación y de la administración del terri-torio ocupado, y para nada los gastos de la guerra. Ade-más, las requisiciones deben guardar relación con las
301

fuentes de producción del territorio, por lo que debeexistir un equilibrio entre los intereses del ocupantey los de la población.
5. El ocupante puede confiscar, sin indemnización,toda propiedad mobiliaria del Estado ocupado quepueda servir directamente para las operaciones de gue-rra, i.e., numerario, fondos y valores exigibles, así comoaprovisionamientos, pero no aquellos objetos pie nosean aptos para fines de guerra como libros, obras dearte, etc., ni los establecimientos destinados al culto,la beneficencia, la enseñanza, etc., aunque pertenezcanal Estado. En cuanto a los bienes inmuebles en generaldel Estado ocupado, el ocupante no puede confiscar-los, sino que los administrará conforme a las reglas delusufructo, i.e., podrá recogerlos frutos corrientes, perodeberá mantenerse en los límites de una gestión eco-nómica ordenada.
Estas limitaciones las encontramos consignadas enlos as. 46, inciso 2, 47, 49, 52, 53, inciso 2, y 56, delReglamento anexo al Convenio de La Haya sobre lasleyes y costumbres de la guerra terrestre, del 18 deoctubre de 1907.
y. GUERRA INTERNACIONAL, OCUPACION DE TE.RRITOR1OS.
EV. BIBLIOGRAFIA: ROUSSEAU, Charles, Droit ínter-nationoi public; 4a. cd., Paría, Dalloz, 1968; SEARA VAZ-QUEZ, Modesto, Derecho internacional público ;4a. cd., Méxi-co, Pomia, 1974; SIERRA, Manuel J., Derecho internacionalpúblico; 4a. cd., México, a.c., 1963; VERDROSS, Alfred,Derecho internacional público; trad. de Antohio Truyol ySerra, Madrid, Aguilar, 1957;
Jesús RODRIGUEZ Y RODRIGLIEZ
Ocupación de territorios. I. Es el modo de adquisiciónterritorial que consiste en la toma de posesión, por par-te de un Estado, de un territorio con o sin dueño, conintención de ejercer la soberanía territorial sobre todoo parte del mismo, de manera transitoria o permanen-te, con la anuencia o contra la voluntad del Estado alque dicho territorio pertenece.
U. En la epoca de las grandes expediciones maríti-mas, Le., entre los siglos XIV a XVI, la adquisición deun territorio se fundaba en el mero descubrimiento conocupación ficticia o efectiva.
Así, bastaba desembarcar en la costa y tomar po-sesión simbólicamente del territorio, sea implantandouna bandera o estandarte, sea erigiendo un monumen-to, sea pronunciando una fórmula determinada, etc.,para verse conferido el derecho a la posesión del territo-
rio descubierto y legitimada la adquisición territorial.Por tanto, esta ocupación, considerada como origina-ria, revestía un carácter más bien ficticio.
Más tarde, principalmente a partir del siglo XVII, afin de evitar tales ocupaciones ficticias comenzó a exi-girse una ocupación efectiva. Es decir, no solamentese requería que el Estado hubiera manifestado su in-tención de convertirse en dueño del territorio, sinoque, además, se le exigía que hubiese procedido a unainstalación efectiva sobre dicho territorio.
Así, también con miras a evitar equívocosy diferen-dos, en materia de ocupación —tales como los que sepresentaron, p.c., entre Inglaterra y Portugal respectode las islas Malvinas; entre Inglaterra y Brasil sobre laisla Trinidad; entre España y Alemania en relación conlas islas Carolinas, etc.—, el Acta General de Berlín,del 26 de febrero de 1885, estableció, en su a. 34, enrelación con las costas de Africa, la obligación de todoEstado signatio del Acta de notificar a los demáscualquier ocupación de territorio, comprometiéndoseademás, según el a. 35, a asegurar la existencia de unaautoridad suficientemente efectiva en los territoriosocupados.
Cabe señalar, sin embargo, la relatividad del alcan-ce de dicha reglamentación, la cual se manifestó en elcaso de la isla Oipperton entre México y Francia. Elárbitro, en su fallo emitido el 28 de enero de 1931,consideró que la obligación de notificación no podíainvocarse en relación con nuestro país, primero, por-que México no era signatario de dicha Acta General y,segundo, por tratarse de un territorio ubicado en elPacífico, y no en las costas de Africa. Sea como fuere,tal reglamentación fue expresamente derogada por elTratado de Paz firmado en Saint Germain en 1919.
¡II. De la definición misma de esta institución sedesprende que la ocupación de territorios puede lle-varse a cabo de diversas maneras.
Así, entre las diversas formas de ocupación de unterritorio se cuentan: la ocupación originaria, la pres-cripción adquisitiva, la accesión o acreción, la conti-nuidad, la contigüidad y la ocupación de guerra.
Ahora bien, por lo que toca a las cinco primeras dedichas formas de ocupación, las cuales constituyenotros tantos medios o modos de adquisición territorial,remitimos al lector a la parte correspondiente al dere-cho internacional de la voz modos de adquirir. En cuan-to a la última de tales formas, Le., la ocupación deguerra, remitimos al desarrollo de la voz correspon-diente en este mismo tomo del Diccionario.
302

y. MODOS DE ADQUIRIR, OCUPACION DE GUERRA
IV. EUBLIOGRAFIA: ROUSSEAU, Charles, Droit inter-national publie; 4a. ed., París, Dalloz, 1968; SEARA YAZ.QUEZ, Modesto, Derecho internacional público; 4a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1974; SEPULVEDA, César, Derecho interna-cional; 12a. ed., México, Porrúa, 1981; SIERRA, Manuel J.,Derecho internacional público; 4a. cd., México, s.e., 1963;VERDROSS, Alfred, Derecho internacional público; trad. deAntonio Truyol y Serra, Madrid, Aguilar, 1957,
Jesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Ofendido. I. (Del latín offendere, participio pasadodel verbo "ofender".) Ofendido es quien ha recibidoen su persona, bienes o, en general, en su status jurídi-co, una ofensa, daño, ultraje, menoscabo, maltrato oinjuria.
II. Dentro del proceso penal reciben el nombre deofendido la víctima del hecho delictivo, así como quie-nes, a causa de la muerte o de la incapacidad ocurridaa la víctima a resultas del ilícito penal, le suceden le-galmente en sus derechos o les corresponde su repre-sentación legal.
Las funciones que al ofendido se asignan dentrodel enjuiciamiento penal derivan, fundamentalmen-te, del sistema que se adopte en materia de acusación.En México, de modo claro a partir de la C de 1917, lafacultad de acusar —ejercicio de la acción penal— seha reservado al Ministerio Público en su carácter deórgano estatal encargado de la "persecución de los de-litos" (C, a. 21). Dado que tal facultad constituye un"monopolio", y que la reparación del daño se concibecomo "pena pública", el ofendido tiene en nuestroproceso penal un papel asaz limitado. No reconocién-dose hoy día la posibilidad de que el particular ofen-dido por un hecho delictivo ejercite ante los tribunalescompetentes la pretensión punitiva, la ley le asignafunciones procesales de carácter secundario. Suele jus-tificarse lo reducido de su papel aduciéndose que elotorgarle mayores facultades que las que hoy se le asig-nan contribuiría a introducir en el proceso el afán devenganza.
A pesar de lo limitado de su función y de lo malencuadrada que se encuentra la figura dentro de nues-tra legislación procesal penal, el ofendido es un inter-viniente en el proceso a quien le corresponde ejercitardiferentes facultades en las varias etapas en que se des-compone el enjuiciamiento penal.
III. Por lo que hace a la fase de averiguación, el ofen-dido se encuentra facultado por la ley para denunciar
los delitos de que se estima víctima. Debe tenerse pre-sente, sin embargo, que esta facultad se le reconoce noen razón de haber sufrido en su persona o en su patri-monio los efectos del hecho ilícito, sino en tanto quela facultad de denunciar se reconoce a todo individuoque tiene conocimiento de tales hechos. En la prácticadebe reconocerse que son precisamente los ofendidosquienes más frecuentemente intervienen ante las auto-ridades con el carácter de denunciantes aportando lanotitia crirnini.s sobre la que habrá de realizarse la ave-riguación previa.
Además de poder presentar denuncias, nuestra legis-¡ación procesal penal confiere al ofendido el "monopo-lio de la querella", cuando se exige el cumplimientode tal requisito de procedibilidad como una condiciónsine qua non para el ejercicio de la acción penal porparte del Ministerio Público, tal y corno sucede res-pecto a los delitos de estupro, rapto, difamación, etc.Dentro de la propia averiguación previa el ofendido,sea que intervenga como denunciante, como quere-llante o como simple ofendido, puede poner a disposi-ción del Ministerio Público los datos que contribuyana establecer la culpabilidad —rectius: presunta respon-sabilidad— del indiciado, así como aquellos que per-mitan al órgano de Ja acusación reclamar la reparacióndel daño —moral y material— resultante de la conductaatribuida al presunto responsable (CPP a. 9).
IV. Dentro de la instrucción el ofendido cuenta conuna mayor cantidad de atribuciones. De modo particu-lar, en tratándose de la reparación del daño, la ley pro-cesal lo considera como coadyuvante del MinisterioPúblico en cuanto a la responsabilidad civil directa;como tal, tiene derecho a que se le notifique por partedel juzgador sobre las resoluciones que en materia deresponsabilidad se dicten y puede poner a disposicióndel juzgador cualesquiera elementos relevantes para ladeterminación de la responsabilidad y de su monto.Si la reparación del daño derivado del hecho ilícito sehace valer en contra de persona distinta del indiciadoen razón de estarse en alguno de los supuestos previs-tos por el a.'32 del CP, el ofendido adquiere el carácterde actor, en el sentido pleno de la expresión dentrodel incidente de reparación (CPP aa. 532 y ss.). Al ofen-dido corresponde, igualmente, el solicitar ante el juz-gador el embargo precautorio de bienes del presuntoresponsable a fin de asegurar la reparación del daño.Tal facultad se confiere al ofendido y al propio Minis-terio Público en forma indistinta, no existiendo, portanto, subsidiariedad (CPP a. 35). Con independencia
303

y. MODOS DE ADQUIRIR, OCUPACION DE GUERRA
IV. EUBLIOGRAFIA: ROUSSEAU, Charles, Droit inter-national publie; 4a. ed., París, Dalloz, 1968; SEARA YAZ.QUEZ, Modesto, Derecho internacional público; 4a. cd., Mé-xico, Porrúa, 1974; SEPULVEDA, César, Derecho interna-cional; 12a. ed., México, Porrúa, 1981; SIERRA, Manuel J.,Derecho internacional público; 4a. cd., México, s.e., 1963;VERDROSS, Alfred, Derecho internacional público; trad. deAntonio Truyol y Serra, Madrid, Aguilar, 1957,
Jesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
Ofendido. I. (Del latín offendere, participio pasadodel verbo "ofender".) Ofendido es quien ha recibidoen su persona, bienes o, en general, en su status jurídi-co, una ofensa, daño, ultraje, menoscabo, maltrato oinjuria.
II. Dentro del proceso penal reciben el nombre deofendido la víctima del hecho delictivo, así como quie-nes, a causa de la muerte o de la incapacidad ocurridaa la víctima a resultas del ilícito penal, le suceden le-galmente en sus derechos o les corresponde su repre-sentación legal.
Las funciones que al ofendido se asignan dentrodel enjuiciamiento penal derivan, fundamentalmen-te, del sistema que se adopte en materia de acusación.En México, de modo claro a partir de la C de 1917, lafacultad de acusar —ejercicio de la acción penal— seha reservado al Ministerio Público en su carácter deórgano estatal encargado de la "persecución de los de-litos" (C, a. 21). Dado que tal facultad constituye un"monopolio", y que la reparación del daño se concibecomo "pena pública", el ofendido tiene en nuestroproceso penal un papel asaz limitado. No reconocién-dose hoy día la posibilidad de que el particular ofen-dido por un hecho delictivo ejercite ante los tribunalescompetentes la pretensión punitiva, la ley le asignafunciones procesales de carácter secundario. Suele jus-tificarse lo reducido de su papel aduciéndose que elotorgarle mayores facultades que las que hoy se le asig-nan contribuiría a introducir en el proceso el afán devenganza.
A pesar de lo limitado de su función y de lo malencuadrada que se encuentra la figura dentro de nues-tra legislación procesal penal, el ofendido es un inter-viniente en el proceso a quien le corresponde ejercitardiferentes facultades en las varias etapas en que se des-compone el enjuiciamiento penal.
III. Por lo que hace a la fase de averiguación, el ofen-dido se encuentra facultado por la ley para denunciar
los delitos de que se estima víctima. Debe tenerse pre-sente, sin embargo, que esta facultad se le reconoce noen razón de haber sufrido en su persona o en su patri-monio los efectos del hecho ilícito, sino en tanto quela facultad de denunciar se reconoce a todo individuoque tiene conocimiento de tales hechos. En la prácticadebe reconocerse que son precisamente los ofendidosquienes más frecuentemente intervienen ante las auto-ridades con el carácter de denunciantes aportando lanotitia crirnini.s sobre la que habrá de realizarse la ave-riguación previa.
Además de poder presentar denuncias, nuestra legis-¡ación procesal penal confiere al ofendido el "monopo-lio de la querella", cuando se exige el cumplimientode tal requisito de procedibilidad como una condiciónsine qua non para el ejercicio de la acción penal porparte del Ministerio Público, tal y corno sucede res-pecto a los delitos de estupro, rapto, difamación, etc.Dentro de la propia averiguación previa el ofendido,sea que intervenga como denunciante, como quere-llante o como simple ofendido, puede poner a disposi-ción del Ministerio Público los datos que contribuyana establecer la culpabilidad —rectius: presunta respon-sabilidad— del indiciado, así como aquellos que per-mitan al órgano de Ja acusación reclamar la reparacióndel daño —moral y material— resultante de la conductaatribuida al presunto responsable (CPP a. 9).
IV. Dentro de la instrucción el ofendido cuenta conuna mayor cantidad de atribuciones. De modo particu-lar, en tratándose de la reparación del daño, la ley pro-cesal lo considera como coadyuvante del MinisterioPúblico en cuanto a la responsabilidad civil directa;como tal, tiene derecho a que se le notifique por partedel juzgador sobre las resoluciones que en materia deresponsabilidad se dicten y puede poner a disposicióndel juzgador cualesquiera elementos relevantes para ladeterminación de la responsabilidad y de su monto.Si la reparación del daño derivado del hecho ilícito sehace valer en contra de persona distinta del indiciadoen razón de estarse en alguno de los supuestos previs-tos por el a.'32 del CP, el ofendido adquiere el carácterde actor, en el sentido pleno de la expresión dentrodel incidente de reparación (CPP aa. 532 y ss.). Al ofen-dido corresponde, igualmente, el solicitar ante el juz-gador el embargo precautorio de bienes del presuntoresponsable a fin de asegurar la reparación del daño.Tal facultad se confiere al ofendido y al propio Minis-terio Público en forma indistinta, no existiendo, portanto, subsidiariedad (CPP a. 35). Con independencia
303

de que en el proceso se reclame responsabilidad Civil,
el ofendido puode solicitar al juzgador que se le resti-tuya en el goce de sus derechos, cuando los mismoshan sido menoscabados por ci hecho delictivo (CPPa. 28). Finalmente, el CPP previene que el ofendidopuede solicitar, dentro de la instrucción, la acumula-ción de procesos en cualquier caso en que se dé algunade las hipótesis prevenidas por el a. 10 del CP.
V. De mayor relieve resultan las facultades atribui-das al ofendido dentro de la audiencia. Tanto dentrodel procedimiento ordinario, Como en el sumario e,incluso, en el seguido ante el jurado popular, la leyreconoce en favor del ofendido el derecho de compa-recer a la audiencia en que se tendrá por vista la causa,contando con la facultad de formular en ella los alega-tos que estime pertinentes (CPP aa. 70, 360 y 379).Debe tenerse presente que no obstante que su facultadde intervención se reconoce en términos análogos a ladel defensor y del Ministerio Público, es sólo éste íiltimo quien puede hacer valer la pretensión punitiva;si se trata de un delito perseguible sólo a instancia departe agraviada (querella), el ofendido puede otorgarsu perdón en dicha audiencia, siempre y cuando 10 hagaantes de que el %linisterio Público haya formulado con-clusiones acusatorias. Nuestra legislación reconoce enfavor del ofendido dos facultades más: una primeraconsistente en la posibilidad de solicitar la revocaciónde la libertad provisional del reo cuando éste le ame-naza (CPP a. 568, fr. III), y una última relativa a la po-sibilidad de solicitar se tenga por extinguida anticipa-damente la pena impuesta al sentenciado, siempre ycuando se trate de delitos perseguibles a instancia departe agraviada (querella).
En términos generales, el sistema de monopolio acu-sador del Ministerio Público por el que ha optado nues-tra legislación procesal penal da origen a una muy re-ducida intervención del ofendido dentro del proceso.Si se exceptúan las hipótesis referidas a la reparacióndel daño y a la queralla, el papel del ofendido es esen-cialmente pasivo. Carece de facultades requirentes pro-pias y su posibilidad de aportar pruebas y formularalegatos depende en buena medida del grado de coad-yuvancia que en el caso concreto el Ministerio Públicoesté dispuesto a otorgarle. De Lege ferenda se ha veni-do insistentemente propugnando por una mayor inter-vención del ofendido en el proceso; las propuestas vandesde la de otorgarle la facultad de acción en formaparalela a la hoy reconocida al Ministerio Público —taly como ocurrió entre nosotros durante la vigencia de
la Constitución de 1857— hasta aquellas que se limitana reforzar su posición de coadyuvante, haciendo queciertas determinaciones y decisiones que el MinisterioPúblico toma durante el proceso resulten inválidas sino se recaba e1 consentimiento del ofendido. De par-ticular importancia resultan los casos en los que el ór-gano acusador opta por el no ejercicio de la acción pe-nal, en los que al particular ofendido no se confiererecurso alguno de modo que pueda iniciar por sí elproceso.
. AccION PENAL, QUERELLA, RESPONSABILIDADCIVIL
Vi. BIBLIOGRAFIA: ALCALA.ZAMORA Y CASTI-LLO, Niceto, Derecho procesal mexicano, México, Porrúa,1977, t. II; GAFIA RAMIREZ, Sergio, Curso de derechoprocesal penal; 3a. ed., México, Porrúa, 1979; GONZÁLEZBUSTAMANTE, Juan José, Principios de derecho procesalmexicano; 3a. cd., México, Porrúa, 1959 ELEZ MARI-CONDE, Alfredo, "Acción privada y acción pública en elproceso penal de los países americanos", Revista de la Fcl-tad de Derecho de México, México, t. X, núms. 3740, enero-diciembre 1960.
Santiago OÑATE LABORDE
Oferta. 1. (Del latín offerre, ofrecer.) En términos ge-nerales, promesa que se hace de dar, cumplir o ejecu-tar una cosa. Alude también a la presentación de bie-nes o mercancías para su venta.
II. En sentido estrictamente jurídico, oferta es "laproposición que una persona hace a otra para contra-tar bajo ciertas condiciones" (Ripert y Boulanger, p.214). Según el CC, toda persona que propone a otrala celebración de un contrato fijándole un plato para•la aceptación de la misma, queda vinculada a su ofer-ta hasta que el plazo fenezca (a. 1804).
II I. Como se desprende del propio concepto deoferta, ésta forzosamente implica una declaración devoluntad manifestada en forma unilateral en la que sedeslizan ineludiblemente las condiciones mínimas ba-jo las cuales el contrato deberá posteriormente cele-brarse. Como simple manifestación de voluntad (ex-presa o tácita, según el a. 1803), la exteriorización asíefectuada ingresa al mundo del derecho aun cuando elposible receptor contratante no manifieste finalmentesu aceptación. Por tanto, ella produce efectos jurídi-cos con independencia de ésta última, que se traducen—p.e.— en la espera obligada del emisor durante elplazo inicialmente propuesto o bien, en la vinculaciónque sigue a la oferta hecha a persona ausente auncuando no se haya estipulado plazo (a. 1806).
304

El CC prevé una amplia gama de modalidades parala exteriorización de la decisión volitiva en que consis-te una oferta, que abarca desde la simple exposiciónde mercancías hasta el hecho materialmente mas com-plejo de una propuesta minuciosamente detallada.Puede adoptar también diversas formas, según que sehaga de manera expresa (verbal, por escrito, o a travésde signos inequívocos) o tácita. Es claro que también,en cualquiera de estas hipótesis, puede la oferta diri-girse a una persona determinada o bien, a nadie enparticular, cuestión evidente en el caso de la exposi-ción a través de vidrieras o escaparates o en la moder-na publicidad mercantil, donde la oferte se efectúa através de medios de comunicación masiva que ubicancomo posibles receptores a una generalidad de indivi-duos con gustos o características más o menos seme-jantes. Asimismo, es posible que ci futuro contratantese encuentre presente al momento de realización de laoferta, pero también puede suceder el caso contrario,en cuya hipótesis ci CC remite a normas específicasque devendrán aplicables siempre que no se haya fija-do plazo por parte del autor de la oferta. Así, el a.1806 CC establece que el oferente quedará ligado porun término de tres días, sin perjuicio de sumar a esteplazo el tiempo necesario para el servicio de correos ode acuerdo a la distancia y dificultad en las comuni-caciones. La ley, por cierto, equipara la oferte hechatelefónicamente a un contrato entre presentes (a.1805).
No obstante, si bien es cierto que nuestra legislacióncontempla una amplia cobertura de hipótesis para laformulación de una oferta, es necesario no incurrir enel frecuente error de creer que cualquier manifesta-ción volitiva puede constituirla. En efecto, la propues-ta efectuada -p.c.— sin la determinación esencial yprecisa de los elementos del futuro contrato no ten-drá, en absoluto, relevancia jurídica alguna. Es el casoclaro del comerciante que, anunciando la venta de susmercancías, se cuida muy bien de aclarar que el pre-cio está sujeto a las modificaciones que necesariamen-te hubieran de hacerse a la fecha precisa de la venta(Bipert y Boulanger) caso no difícil de encontrar ennuestra época, sujeta a espirales inflacionarias queobligan a los comerciantes a prudentes reservas en estepunto.
La doctrina contempla algunos otros casos de máso menos difícil resolución en las implicaciones prác-ticas de las proposiciones contractuales, que ya no esposible estudiar aquí. Así, el problema de la vincula-
ción a la espera que sufre el oferente en el caso de re-ceptores ausentes, especialmente cuando se trata dedeterminar el momento preciso en que deviene per-fecto el contrato (itojina Villegas, p. 57, y CC a. 1807),problema que, como se ve, atañe profundamente a laformación del consentimiento, punto central al que sedirigen la oferte y la aceptación. En este mismo casoentre ausentes, la cuestión de la llegada tardía de laoferta, según se hubiere fijado plazo o no (Planiol yRipert, pp. 185 y ss.) y, asimismo, la de tardía recep-ción, que bien puede operar como una nueva ofertamerced quizá al fenómeno de la conversión negocial.Igualmente, el problema de la retractación o revoca-ción de la oferta; el de la subsistencia de la obligaciónaun en el cago de fallecimiento del oferente; el de mo-dificaciones a la propuesta inicial, y aun respecto a lapropia naturaleza jurídica de la oferta, donde la doc-trina discute si estamos en presencia de un negocio ju-rídico unilateral o una declaración unilateral de vo-luntad (Muñoz, p. 235). Es claro que este últimoproblema no se contempla legislativamente en nuestropaís incluso por la ausencia del término "negociojurídico".
v. ACEPTACION, CONSENTIMIENTO, DECLARA-ClON UNILATERAL DE VOLUNTAD.
IV. BIBLTOGRAFIA: BRANCA, Giuseppe, Institucionesde derecho privado, trad. de Pablo Macado, México, Porrúa,1978; GAUDEMENT, Eugenio, Teoría general de las obliga-ciones; trad. de Pablo Macedo, México, Porrúa, 1974; GA-LINDO GARFEAS, Ignacio, Derecho civil; 3a. cd., México,Porrúa, 1979; GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, De-recho de las obligaciones; 5a. cd., Puebla, Cauca, 1979; MU-ÑOZ, Luis, Teoría general del contrato, México, Cárdenas,1973; PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge, Tratado prác-tico de derecho civil francés, La Habana. Cultural, 1946. t. VI;RIPERT, George y BOIJLANGER, Jean, Tratado de dere-cho civil; trad. de Jorge Llambías, Buenos Aires, La Ley,1964, t IV, vol. 1; ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendiode derecho civil; 7a. ecl., México, Porrúa, 1977, vol. 111;STOLF1, Giuseppe, Teoría del negocio jurídico; trad. de Jai-me Santos Briz, Madrid, Editorial Revista de Derecho Priva-do, 1959.
José Antonio MÁRQUEZ GONZALEZ
Oficina consular. 1. Puede definirse como la represen-tación de un Estado en otro, establecida para el man-tenimiento de las relaciones consulares entre los dosEstados. Se le denomina también representación con-sular o consulado.
U. Históricamente, la institución consular es ante-
305

rior a las misiones diplomáticas, algunos autores en-cuentran su origen en los proxenie griegos o los prae-
Lar preregrlfli romanos, mas, si bien existen analogíasy semejanzas entre las funciones de aquéllos y las delos cónsules modernos, no puede afirmarse que hayaconcatenación histórica.
El origen de los consulados puede, con mayor se-guridad fijarse en la época del desarrollo comercial (IdMediterráneo, promovido y fomentado por las cruza-das. Ese auge comercial provocó la formación, en elixtranjero, de núcleos de mercaderes que necesitabanque sus intereses fueran protegidos por sus propiosEstados, los que, al efecto, debieron establecer repre-sentaciones en aquellos lugares.
Las responsabilidades de esos establecimientos fue-ron incrementándose paralelamente al aumento delcomercio en la zona. Posteriormente, bajo el régimende capitulaciones establecido por los tratados celebra-dos entre los Estados europeos y el Imperio Otomano,los consulados adquirieron gran importancia, pues seconcedía a los cónsules jurisdicción civil y criminalsobre sus nacionales residentes en Turquía o de pasopor ese lugar.
La creación de misiones diplomáticas permanentesa fines del siglo XVIII y principios del XIX, provocóla decadencia de las representaciones consulares, sinembargo, esa situación fue temporal, ya que el desa-rrollo y la expansión del comercio mundial exigió surevitalización adquiriendo paulatinamente., las carac-terísticas con las que actualmente las conocemos.
La institución consular como tal, en México real-mente data de la época de la independencia; durantela colonia existieron tribunales privativos para comer-ciantes, llamados "consulados" pero su naturaleza eramuy diferente de lo que constituye, hoy en día, unaoficina consular.
Los primeros ordenamientos jurídicos internos enque se hace referencia a las representaciones consula-res como las actuales, datan de los años 1824y 1827.Por lo que respecta a referencias en documentos decarácter internacional podemos citar los tratados cele-brados por nuestro país, en 1826, con Gran Bretaña eIrlanda y, en 1827, con el rey de los Países Bajos y elrey de Dinamarca. En esos documentos se estipulóque: "cada una de las partes contratantes estaría enposibilidad de nombrar cónsules para proteger su co-mercio. .
¡IT. En la Convención de La Habana sobre Ag ntesConsulares del 20 de febrero de 1928 (firmada por
México en esa fecha y ratificada el 26 de diciembre de1929), encontramos las expresiones "oficinas consula-res" o "consulados" para referirse a los locales dondelos agentes consulares desempeñan su encargo.
De acuerdo a la Convención de Viena sobre Rela-ciones Consulares del 24 de abril de 1963 (firmada yratificada por México, en vigor para nuestro país des-de el 19 de marzo de 1967) por "oficina consular" seentiende todo consulado general, consulado, vicecon-sulado o agencia consular. La Convención sobre Mi-siones Especiales de 1969, contiene igual definición.
En la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicanodel 30 de diciembre de 1981, (publicada en el DO del 8de enero de 1982, en vigor desde el 8 de abril del mis-mo año) se establece: "Las representaciones consula-res en el extranjero tendrán rango de consulados gene-rales, consulados de carrera o agencias consulares. .0.18).
En el Reglamento de esta ley, del 18 de julio de1982, (publicado en el DO del día 22 de julio del mis-mo año), se estipula: ". . .las funciones consulares se-rán desempeñadas por las oficinas consulares. . ." (a22). "...las oficinas consularos dependerán directa-mente del Secretario de Relaciones Exteriores y sóloa este corresponderá darles o transmitirles instruccio-nes"(a. 15).
IV. Una vez establecidas las relaciones consularespor mutuo acuerdo de dos Estados, ambos podrán'abrir oficinas consulares en el territorio del otro, se-gún convenga a sus intereses particulares. No existelimitación en cuanto al número de representacionesconsulares que un Estado ostente en otro, no obstan-te, los gobiernos tienen derecho, en todo momento,de prohibir el estable cimiento de esas oficinas en de-terminadas zonas del país, siempre que la prohibiciónno resulte discriminatoria, o sea que abarque a repre-sentaciones consulares de todos los países.
Según su categoría, las oficinas o representacionesconsulares se clasifican en: consulados generales, con-sulados, viceconsulados y agencias consulares (Con-vención de Viena de 1963).
El Estado que envía podrá dar a sus oficinas consu-lares la categoría que juzgue conveniente, previoacuerdo del Estado receptor.
Y. Para el mejor desempeño de sus funciones lasoficinas consulares gozan, en el país donde operan deun estatuto especial reconocido por el derecho inter-nacional y aceptado por la mayoría de los Estados.
La situación a que nos referimos se encuentra de-
306

tallada en la Convención de Viena sobre RelacionesConsulares de 1963, y puede resumirse en los siguien-tes asllectos
Inviolabilidad. l.)e los locales, así corno de los archi-vos documentos, muebles, bienes y medios de trans-porte. Además, el Estado receptor está obligado aproteger linos y otros.
Facilidads. Para el ejercicio de sus funciones y laadquisición o arrendamiento de los locales requeridos.
Libertades. De comunicación —por medios adecua.dos— con su gobierno, las misiones diplomáticas, lasdemás oficinas consulares. Además, esa libertad debeser protegida por el Estado receptor.
Exenciones. De pago de impuestos y gravámenessobre sus locales y las cantidades recibidas por cobro(le derechos y aranceles consulares.
. AGENTES CONSULARES.
VI. BIBL1OGRAFIA: LEE, Luke T., Consular Law audPraetice, Londres, Stevens and Sons Ltd., 1961 LION I)E-PETRE, José, Derecho diplonitico, México, Librería de Ma-nuel Porrña, 1958; MARESCA, Adolfo, Las relaciones consu-lares; trad. de II. Morales E., Madrid, Aguilar, 1974; MOLI-NA, Cecilia, Práctica consular mexicana, México, Porria,1978; STUART, Graham FI., American Diplomatic and Con-solar Practice, New York, Appleton-Century Ci., 1952;WYBOALF ARO, Luis, Terminología usual en las relaciones interna-cionales. Asuntos consulares, México, Secretaría (le Relacio-nes Exteriores, 1981.
Lucía Irene RUIZ SANCI-lE>
Ombudsman. 1. (Vocablo sueco que significa represen-tante, delegado o mandatario.) Auncuando no se tra-ta de una institución regulada por el derecho Positivoirlexicano, es conveniente hacer referencia a la mismano sólo por la posibilidad de que pueda introducirseen nuestro orderlaFniento jurídico en un futuro nomuy lejano, sino también debido a su expansión in-contenible en los años de esta segunda posguerra en lamayoría de las legislaciones contemporáneas pertene-cientes a muy diversas familias jurídicas y a diferentessislenias políticos, por lo que se ha llegado a calificarde "universal".
TI. Es diFeil elaborar un concepto general debido alos diversos iiatiees que adquiere en las distintas legis-laciones, pero de una maoera aproximada podernosdescribir al (.)mhudsrnan corno a tino o varios funcio-narios designados por el órgano parlamentario, por elejecutivo o por ambos, que con el auxilio de personalteenico. poseen la función esencial de recibir e inves-
tigar las reclamaciones de los gobernados realizadaspor las autoridades administrativas no sólo por infrac-ciones legales sino también por injusticia, irrasonabi-lidad o retraso mnanifesto en la resolución; y con mo-tivo de esta investigación pueden proponer, sin efectosobligatorios, las soluciones que estimen más adecua-das para evitar o subsanar las citadas violaciones. Estalabor se comunica periódicamente a través de informespúblicos, generalmente anuales, a los más altos órga-nos del gobierno, del órgano legislativo o a ambos,con la lacuiltad de sugerir las medidas legales y regla-mentarias que consideren necesarias para mejorar losservicios públicos respectivos.
III. Esta institucion surgió en la Ley constitucionalsueca de 6 de junio de 1809, sobre la forma de gobier-no (Rcgerisforrn), como un funcionario designado porel Parlamento con el objeto de vigilar primeramente laactividad de los tribunales, pero con posterioridad alas autoridades adruiinistrativas, el cual evolucionó (lemanera paulatina, hasta llegar a la actualidad en quese encuentra regulado por el e. 12, a. 6, del actual do-cunicnto constitucional denominado Instrumento de(;hi(rno que entró en vigor a partir del primerode enero de 1975 y que sustituyó a la vieja Ley de1809 así Como por la Ley orgánica de 1976, deaeuer-do con los cuales, existen cuatro Ombudsmen desig-nados por el Parlamento uiIJC se ocupan por turno detodos los asuntos que se les plantean incluyendo losrelativos a las fuerzas arrnadas, y actuando uno deellos como presidente.
Con características similares, es decir, como un Co-
misionado parlarrientario que fiscaliza la actividad delas autoridades administrativas, el Omnbudsman fueintroducido en los restantes países escandinavos a par-tir de la primera posguerra, primero en Finlandia alobtener su independencia de Rusia en 1919; posterior-mente en Dinamarca (1953) y en Noruega (1952 y1963). los que han experimentado un creciente desa-rrollo Parecido al modelo sueco.
IV. También se ha implantado la institución en va-rios de los países pertenecientes a la Commonwealthbritánica, en la que se introdujo con la denominaciónde Parliamnentar-v Comnrnissioner por la legislación deNueva Zelandia expedida en 1962. En la actualidadrecibe el nombre oficial de Ornbudsnuan, según la leyde 26 de junio de 1975, a tra•és de -i organismo co-legiado de tres Ombudsrnen, los que tienen determi-nado ámbito territorial.
En el Reino Unido se creó con la denominación de
307

Parliamentary Comnussioner for Admirustration, enla ley que entró en vigor el primero de abril de 1967en Inglaterra, Gales y Escocia, pero con la caracterís-tica de que, a diferencia del modelo escandinavo, losadministrados no pueden acudir directamente a estefuncionario, sino que la reclamación debe presentarsea un miembro de la Cámara de los Comunes para queéste la turne a su vez al citado comisionado. De acuer-do con las leyes sobre servicios de salud de 1972 y1973, se otorgaron al mismo comisionado facultadespara investigar la prestación de los servicios de seguri-dad social, pero en ésta función existe acceso directode los afectados. Además, de acuerdo con la Ley dela Reforma del Gobierno Local de 1974, se crearoncinco comisionados para fiscalizar los servicios públi-cos de carácter local, tres de los cuales actúan en In-glaterra y los otros dos en Gales y Escocia. Como Ir-landa del Norte gozaba de autonomía legislativa antesde asumirse el gobierno directo por Inglaterra conmotivo de la guerra civil que ha azotado dicha región,se crearon los comisionados del parlamento autóno-mo con atribuciones similares a las de los organismosbritánicos.
Por lo que se refiere a Australia, como país federal,se establecieron a partir de 1971 comisionados parla-mentarios en las diversas provincias y uno federal en1976, con residencia en Camberra, con organización yfunciones muy similares a las de los comisionados deNueva Zeñandia.
Otro país federal, Canadá, introdujo la instituciónen sus diversas entidades federativas a partir de 1967,siendo el más importante el creado en Quebec en1968, con el nombre de Protecteur du Citoyen. Nose ha establecido, aun cuando existen proyectos en elParlamento Nacional, un comisionado federal para re-cibir reclamaciones generales, pero funcionan dos quetienen competencia específica para vigilar el respetode los idiomas oficiales (inglés y francés) y las que-jas de los internos en las penitenciarías federales.
Una situación similar se ha producido en la India,en la cual tampoco se ha logrado, no obstante lasproposiciones presentadas al Parlamento Federal, lacreación de un comisionado nacional pero sí se hanestablecido vatios de carácter local en los estados deBihar (1973): Maharashtra (1971); Itajastan y UuarPradesli (1977): con el nombre de Lokayukta o Upu-Lokayukta.
Dentro de este sector podemos situar también alordenamiento de Israel que ha sido influenciado de
manera predominante por derecho público británico,y por este motivo se introdujo en el año de 1971 unaoficina dependiente del contralor general para recibire investigar las reclamaciones de los gobernados res-pecto de las autoridades administrativas, y comodicho contralor general es designado por el órgano le-gislativo, debe considerarse en este sentido como uncomisionado parlamentario. En el año de 1972 se in-trodujo otro comisionado para recibir las reclamacio-nes de los miembros de las fuerzas armadas (Soldiers'Complaints CornnLsioner).
Y. Por lo que respecta a los ordenamientos de Eu-ropa continental, el primer país en introducir esta ins-titución lo fue la República Federal Alemana al crearal comisionado parlamentario de la Defensa (Wehr.beauftrugte des Bundestages), por reforma constitu-cional de 19 de marzo de 1956 y ley reglamentaria de26 de junio de 1957. Posteriormente se creó por leyde 3 de mayo de 1974, el comisionado parlamentariode la legislatura de la Provincia de Renania-Palatinado(BíLrgerbeauftragte des Landestages Rhein1snd-Pfa1z),que tiene competencia para recibir e investigar las re-clamaciones contra las autoridades administrativaslocales, y finalmente, también en el ámbito nacional,de acuerdo con la ley de 27 de enero de 1977, se esta-bleció un comisionado para la protección de la infor-mación (Buhdesbeaaftragte für den Datenschutz), conantecedente de un organismo similar en la provinciade Hesse, y que tiene como función proteger a los ad-ministrados contra posibles afectaciones por el uso dela informática por parte de las autoridades administra-tivas federales.
Uno de los Ombudsmen de, mayor trascendenciaen el desarrollo de la institución en 'os ordenamientoscontinentales europeos se creó en Francia con el nom-bre de Médiateur, por la ley de 3 de junio de 1973, elque fue recibido con escepticismo debido al funciona-miento del Consejo de Estado como organismo judi-cial protector efectivo de los derechos di los adminis-trados frente a las autoridades administrativas. Sinembargo, esta institución se ha desarrollado notable-mente a través de una labor muy fructífera, al ésolvercon rapidez y sin un procedimiento formal un númeroconsiderable de conflictos auxiliando de esta maneraal referido Consejo de Estado. Por otra parte, su titu-lar es designado por el gobierno, pero no puede des-tituirlo sin causa justificada calificada por el propioConsejo de Estado, y además el acceso de los afectadosno es directo sino que, siguiendo el ejemplo británico,
308

deben acudir previamente ante algún miembro de laAsamblea Nacional o del Senado.
Por lo que se refiere a Italia, se han establecido Co-misionados locales en varias regiones, corno Toscana yLiguria (1974); Csmpania Y. Umbría (1979); Lombar-día y Lazio (1.(M0); Friuli-Venezia Cinlia. Pu hija yMarche (1981), todos ellos con la den.oininaeiúu deDifcnsore Civko y designados por las juntas regionalespara la fiscalización de las autoridades administrativasde carácter local.
Otros dos ordenamientos que han creado Comisio-nados Parlamentarios son los de Austria, a travís de lainstitución de la Abogacía Popular (Vollsarzwalts-chaft), por ley de primero de julio de 1977, e integra-do por tres funcionarios designados por la AsambleaFederal; y también en Suiza, por conducto de un Co-misionado para la ciudad de Züricli establecido en elaño de 1971, designado por el concejo municipal, asícomo otro para ci cantón del mismo nombre, éstenombrado por la legislatura cantonal de acuerdo conla ley de 25 de septiembre de 1977.
VI. En los Estados unidos la institución ha tenidouna evoluciori creciente y además con diversos matices, en virtud de que algunas entidades federativas lohan conformado de acuerdo con el modelo escandina-vo corno un comisionado de la legislatura respectiva:Hawai (1967); Nebraska (1969); Iowa (1972); NewJersey (1974) y Alaska (1975); pero en otros estados,debido a la estructura presidencial, es designado porel organismo ejecutivo (Exccutive Orn budsmari), yadeiiiás se ha extendido también a las ciudades y a losmunicipios, en un desarrollo considerable y dinámico.
VII. Debemos destacar la reciente creación del co-misionado parlamentario en dos ordenamientos quese encuentran próximos a los latinoamericanos. Nosreferirnos a Portugal y España. En efecto, esta institu-ción se introdujo, con motivo de la revolución de1974, que terminó con la dictadura salazarista, con elnombre de "promotor de la justicia" Prouednr de.Iustiça) en el decreto-ley (le 21 de abril de 1975, y seelevó a rango constitucional cmi el a. 24 de la Carta de1976, reglamentado por las leyes de 22 de noviembrede 1977 y 2 de marzo de 1978. A su vez, la Constitu-ción española de dieiemnibre de 1978 creó al connisiona-do de las Cortes Generales en su a. 54, con la denomi-nación de "defensor (le] pueblo", reglamentado porsu ley orgánica de 7 de mayo de 1981, y con la posi-bilidad (le establecer organismos similares en los esta-tutos regionales.
VIII. También resulta conveniente señalar que sehan introducido con diversas denominaciones y mati-ces (pero predominando el nombre de ()rnbudsman)
figuras semejantes en varios ordenamientos de paísesen vías de desarrollo y que han alcanzado su indepen-dencia en época reciente, como ocurre con Dominica(1978); Fiji (1970); Guyana (1966); Jamaica (1978);Mauritius (1968); Nigeria (1975); Papúa-Nueva Cul-nea (1975); Santa Lucía (1978); Sr¡ Lanka (1981);Tanzania (1965); Trinidad y Tobago (1976) y Zambia(1973), todo lo cual nos indica la enorme expansiónque ha e.xperinientado esta institución.
IX. Los tratadistas y políticos latinoamericanoshan demostrado su I1reocració11 por el Omhudsrnan,y han elaborado proyectos para su introducción, en-tre los cuales podemos se?ialar el presentado en elcongreso argentino en 1975, para crear un comisionadodel Congreso, y el introducido ante la Asamblea Le-gislativa de Costa Rica en 1979, con la denominaciónde "defensor de los derechos humanos".
X. Por lo que se refiere a su posible introduceionen el ordenamiento mexicano, además de los estudiosque han realizado varios tratadistas en este sentido,existe ya la experiencia de un organismo que ha fun-cionado satisfactoriamente en nuestro país confunciones similares, aun cuando solo para la protecciónde los débiles en el consumo frente a los proveedores debienes y servicios (en los países escandinavos el titular(le este organismo en beneficio de los consumidoresrecibe también el nombre de Orn budsrnan). Nos refe-rimos a la Procuraduría Federal del Consumidor mata-blecida por la ley de 19 de diciembre de 1975, queentro en vigor a partir del 5 de febrero de 1976.
XI. IIIIILIOGRAFIA: CABRERA, Lucio, 'ft]i-a formapolítica dr control constitucional: El comisionado parlamen-tarjo en Escandinavia", Boletín del Instituto de DerechoComparado de México, México, año XIV, núm. 42, septiem-bre-diciembre de 1961; CASTRO, juventino V "EL Orn buda-mtman escandinavo y el sistema constitucional mexicano", En-sayos constitucionales, México, Textos Universitarios, 1977;FAIItEN GUILLEN, Víctor, "El Ombudsman y sos posibIi-minies en España y países iberoamericanos", Revista t.ru5rsa-ya de Derecho Procesal, Montevideo, 1979, reproducido ensu Libro Ternas del ordenamiento procesal, Madrid, i'rcaos,1982, t. III; F'IX-ZAMUDIO, Héctor, 'Reflexiones compara-tivas sobre el Ombudsmari", Memoria de El Colegio Nacional,1979, México, 1980; id., La protección procesal de los dere-chos humanos ante las jurisdicciones nacionales, Madrid, Civi-tas-UNAM, 1982; GIL ROBLES Y G11, I)ELGADO, Alvaro.El control parlamentario de la administración (el Omiiutls-man): 2a. cii., Madrid, ,IllStitUt() Nacional de Administración

Pública, 1981 PADILLA, Miguel M. La institución del co-
misionado parlamentario, El Orn hiidsman), Buenos Aires,Plus Ultra, 1972; ROWAT, Donaid C, El Ombndsrmn; trad.de Eduardo L. Suárez, prólogo de Daniel Escalante, México,Fondo de Cultura Económica, 1973.
Héctor FIX-ZAMU[)IO
Omisión. 1. (Del latín omLsrio-onis). En el modelo ló-gico del derecho pena], la acción y la omisión se plan-tean y examinan en tres niveles conceptuales diferen-tes: el prejurídico penal (de las entidades puramentefácticas o culturales); el del tipo (de las meras descrip-ciones legislativo penales), y e1 correspondiente aldelito (de las entidades fácticas o culturales, típicas).
II. En el nivel prejurídico penal, la actividad huma-na es un snceso natural, regido por la causalidad y rea-lizable independientemente de la existencia o inexis-tencia de una norma (no penal, obviamente) que laprohíba.
La inactividad (no hacer algo determinado), encambio, no es un suceso natural y, por lo mismo, nose encuentra sometida a la causalidad. Es un productode la cultura y, por ello, su realización está condicio-nada a la existencia previa de una norma que consti-tuya su fuente generadora. Esta norma, a nivel pre-jurídico penal, puede ser de orden religioso, moral,social, etc., pero nunca de índole penal.
Las actividades e inactividades humanas se efectúanbajo el control de su autor, o bien, ocurren porque suautor no puede ejercer ningún control sobre las mis-mas. Las primeras, constitutivas de las acciones o (lelas omisiones, son realizables intencionalmente o pordescuido; las segundas, no constitutivas de acciones nide omisiones, ocurren de manera fortuita. Por otraparte, las actividades de un ser humano pueden pro-ducir beneficios o perjuicios o neutralidad para losdemás seres humanos: las inactividades, jamás produ-cirán tales consecuencias. En las inactividades seadvierte que el ser humano, al no realizar la actividadordenada, no evita los beneficios o los perjuicios o laneutralidad que van a producirse de una manera causal.
De este universo, las únicas actividades o inactivi-dades que legitiman la intervención legislativa penal y,por lo mismo, pueden ser materia de prohibición
son aquellas que poseen la propiedad de anti-soc!ali(lad.
Son antisociales las actividades o inactividades queintencionalmente o por descuido se traducen en unaafectación innecesaria a los bienes, individuales o co-
lectivos, de índole social objetiva que son imprescin-dibles para hacer soportable la convivencia socia] opreservar la subsistencia misma de la sociedad.
IIT. En virtud de la legitimación, proclamada comogarantía en el a. 17 C, el legislador debe describir, pre-cisamente y tan sólo, las diversas clases de acciones(actividades ejecutadas intencionalmente o por des-cuido) u omisiones (inactividades realizadas intencio-nalmente o por descuido) antisociales que ya estánocurriendo en la sociedad, y debe describirlas talcomo se llevan a cabo en la realidad social prejurídicopenal.
Las diversas clases de omisiones antisociales pue-den originar tres categorías de tipos penales: a) tipos(le pura omisión; b) tipos de omisión y resultado ma-terial y c) tipos de comisión por omisión.
En las tres categorías, la omisión, consideradacomo una de las dos variantes de la conducta humana,se integra con dos elementos: a) la voluntad dolosa oculposa y b) la inactividad.
La voluntad dolosa es un conocer y querer (en eldolo directo), o un conocer y aceptar (en el doloeventual), la concreción de la parte objetiva no valo-rativa del particular tipo legal.
La voluntad culposa, o simplemente la culpa, es elno proveer el cuidado posible y adecuado para evitarla lesión del bien jurídico previsible y provisible, sehaya o no previsto.
La inactividad no es un no hacer cualquiera, sinoun no realizar algo previamente determinado y exigi-do en el tipo.
En la omisión pura, expresamente el tipo describela inactividad, y la describe en términos de la acciónordenada.
En la omisión con resultado material, el tipo des-cribe (también en forma expresa), por una parte, unefecto surgido causalmente en la realidad fenoniénicay, por otra, la inactividad relacionada normativamen-te con ese "resultado material".
En la comisión por omisión, el tipo describe la cau-sación, por el autor, (le un resultado material esto es,el tipo describe tanto la actividad causal corno elresultado material. El tipo es (le acción con resultadomaterial. No obstante, los juspenalistas (Jueces y teó-ricos) extienden el alcance del tipo y lo aplican a lasomisiones que consideran análogas a la acción descrita.Esto, obviamente, es violatorio del principio de legali-dad-: y lo es porque no existe, en la parte general delCP, una regla que autorice esa ampliación.
310

La inactividad y el resultado material se ligan entresí, no por medio de una conexión causal, sino a travésde una relación jurídico penal que tiene su origen yfundamento en la calidad de garante previamente ad-quirida por el autor.
Esta calidad —elemento del sujeto activo y no de laomisión—, que proviene de algún hecho o circunstan-cia de la vida, es la relación especial, estrecha y direc-ta en que se hallan un sujeto y un bien singularmentedeterminados, creada para la salvaguarda del bien.
La calidad de garante permite especificar al sujetoque, primero, tiene el deber de actuar para la evita-ción del resultado material y, segundo, puede, en con-secuencia, ser autor de una omisión con resultadomaterial.
El sujeto ha de tener, además, la capacidad (posibi-lidad) física de rea1iar la acción ordenada en el tipo.Sin esa capacidad, no habrá inactividad y, por ende,tampoco autoría.
Es conveniente recordar que el nivel conceptualcorrespondiente al tipo, es un nivel de simples descrip-ciones generales y abstractas formuladas por el legisla-dor y que, por tanto, en ese nivel, la omisión, el dolo,la culpa, la inactividad, el resultado material, la cali-dad de garante y la capacidad física de actuar vienen aser meras descripciones legislativas generales y abstrac-tas. En este marco normativo, el dolo pertenece a laomisión, y esta última va incluida en el tipo; en conse-cuencia, el dolo pertenece al tipo. El dolo es elemento,la omisión es subconjunto y el tipo es conjunto; deahí que el dolo sea elemento tanto de la omisióncomo del tipo.
IV. El) ci nivel conceptual del delito, los problemasinherentes a la omisión se reducen a la verificación dela tipicidad. Esto es así porque las omisiones antiso-ciales (de) nivel prejurídico pena]) y la descripciónlegislativa (formulada a través del tipo) de esa mismaclase de omisiones antisociales, eliminan (en la teoríade] delito) la dualidad "oirision" y "omisión típica".Lii el modelo lógico, el problema (en la teoría deldelito) es unleo: la omisión típica.
Es —también aquí— oportuno reiterar que, en elinundo de la facticidad propio del delito,el dolo eselemento tanto de la omisión como de delito.
Y. BIBLIOGRAFIA: JESCHECK, Hans-Heinrich, Trata-do de derecho penal; parte general; trad. S. Mir Puig y F.Muñoz Conde, Barcelona, Ariel, 1981; MAURACH, Reinhart,Tratado de derecho penal; parte general; trad. Juan CórdobaRoda, Barcelona, Ariel, 1962; WELZEL, flans, Derecho penal
alemán; parte general; trad. de Juan Buetoe Ramírez y SergioYáñez Pérez; 2a. cd., Santiago, Editorial Jurídica de Chile,1976; ZAFFARONI, Eugenio Raúl , Manual de derecho penal;parte general; 2a. cd,, Buenos Aires, Ediar, 1979.
Olga ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL YElpidio RAMIREZ HERNÁNDEZ
Onerosidad, e. CONTRATO, NEGOCIO JURICO.
Operaciones aduaneras, e. REGIMENES ADUANEROS.
Operaciones de crédito. 1. Operación (del latín opera-tio-is) como tercera acepción en el Diccionario de laLengua: "Negociación o contrato sobre valores o mer-caderías. Operación de bolsa, de descuetito. . .". Cré-dito (del latín credere, creditum) "Derecho que unotiene a recibir de otro alguna cosa, por Jo común di-nero". Dar a crédito: "prestar dinero sin otra seguri-dad que la del crédito de aquél que lo recibe". Abrirun crédito a uno: "autorizarlo por medio de docu-mento para que pueda recibir de otro la cantidad quenecesite o hasta cierta suma" (Diccionario de la len-gua española). La operación de crédito es pues, unnegocio jurídico por el cual el acreedor (acreditante)transfiere un valor económico al deudor (acreditado)y éste se compromete a reintegrarlo en el plazo con-venido. A la prestación presente del acreditante debecorresponder la contrapartida, prestación futura delacreditado.
II. Aspecto histórico. Estas operaciones son tanantiguas como la necesidad del ser humano de conse-guir un crédito. En Babilonia ya existían los bancos ylos documentos de crédito. Lógico es imaginarse quese realizaban operaciones de crédito. Por razón de sunaturaleza, de las condiciones que exe para su desa-rrollo y de los que genera, puede aseverarse que eldesenvolvimiento del crédito es paralelo al de la civi-lización y del progreso.
Hl. Doctrina y legislación. El elemento característi-co e infalible de la operación de crédito estriba en latrimsforrnación actual de la propiedad de una cosa,del acreedor al deudor, quedando diferida la contra-partida, esto es, la prestación correlativa, por parte deldeudor, de una cosa que representa el equivalente dela propiedad adquirida por él.
El concepto de operaciones de crédito, especialmen-te cuando se trata de operaciones bancarias, compren-de, además de aquellas en las que hay una transmisióninmediata de la propiedad al deudor, aquellas en las
311

que la prestación del crédito tiene que hacerse en unmomento posterior, comúnmente a solicitud del be-neficiario; p.c., a petición del acreditado en la aper-tura de crédito.
Las cosas objeto de las operaciones bancarias decrédito deben ser fungibles y apropiables. Por otra par-te, no cabe operación de crédito gratuita.
Adviértase que la LIC al referirse en su a. 2o. a lasoperaciones que puede realizar una institución de cré-dito, cataloga •a aquéllas en operaciones de banca y decrédito. El significado de ambas es distinto, ya queno toda operación de crédito es bancaria ni viceversa.Amén de que jurídicamente las operaciones bancariasno existen. Se emplea dicha locución porque los nego-cios jurídicos de intermediación en el comercio del di-nero y del crédito, normal y cotidianamente se reali-zan por conducto de los bancos (calificación por elsujeto) (Cervantes Ahumada).
Convendría pues, calificar como servicios bancariosa las operaciones que realizan los bancos y que no con-sisten en recibir u otorgar crédito;p.e., cobranzas, ope-raciones fiduciarias, operaciones de custodia strictosensu.
Ademas, la expresión operación de crédito se haaplicado in extenso a negocios con escaso contenidocrediticio.
Por otro lado, expresa la LIC que; "el gobierno federal responderá en todo tiempo del pago de depósitosy otros créditos a cargo de las instituciones de créditoderivados de la realización de operaciones bancarias"(a. 94bis, 8, LIC).
De acuerdo con nuestro derecho positivo, las ope-raciones de crédito Son actos de comercio (a. 75, frs.III, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XXI y XXII, CGo.).
IV. Clasificacn. A. Desde el punto de vista de lacontrapartida, las operaciones de crédito se clasificanen: a) contrapartida homogénea (operaciones de cré-dito propiamente dichas), si el deudor restituye bienesdel mismo género, especie y calidad de los que él reci-bió; p.c., el mutuo, y b) contrapartida heterogénea, siel deudor reintegra bienes distintos; p.c., venta a plazos.
B. En atención a la función económica que las ope-raciones de crédito verifican, éstas se agrupan en; a)operaciones pasivas: son los distintos negocios que rea-liza una institución de crédito (banco) con el fin decaptar capitales de la clientela y aplicarlos a sus pro-pios fines; p.c., depósitos irregulares de dinero a la vistao a- plazos, redescuento bancario, emisión de obliga-ciones y bonos de caja. El banco se convierte en den.
dor de los capitales recibidos. Los acreedores tienen elderecho de crédito para requerir la restitución del ca-pital en la forma, plaz. y condiciones pactadas, y b)operaciones activas: cuando a través de negocios di-versos el banco otorga a los solicitantes dinero (crédito)o disponibilidad para obtenerlo, con cargo a los capi-tales que previamente ha recibido de sus clientes o asu propio patrimonio; p.c., préstamos, apertura de cré-dito (en sus diversas formas), descuento bancario, etc.
El banco deviene en acreedor del dinero que ha fa-cilitado con el derecho a su restitución en la forma,plazos y condiciones estipulados.
La captación del capital normalmente se lleva a cabopor parte de las instituciones de crédito y organizacio-nes auxiliares conforme a lo dispuesto por la LIC.
Operaciones pasivas: 1) Bancos de depósito (aa. 2,fr. 1, 10, en relación con el I07bis; 101 en conexióncon el 259 de la LGTOC 101 y Ss., LIC; 267, 269 yss. de la LGTOC).
2) Instituciones de ahorro (aa. 2, fr. II; 18 y 20 enrelación con el 2o., frs. 1, III, 1V y V, LIC).
3) Instituciones financieras (aa. 2, fr. III; 26, fr.XVI, relacionado con el 28, frs. X, XVII; 29 y 107bis,LIC).
4) Instituciones hipotecarias (aa. 2o., fr. 1V; 34 y123, LIC).
5)Instituciones de capitalización (aa. 2o., fr. V;40;128-134, LIC).
6) Instituciones de banca múltiple (a. 46bis, fr. 1,incisos a, li y e, frs. III y IHbis, LIC).
Operaciones activas: operación activa eje, es la aper-tura de crédito (aa. 291-300, LGTOC), pues alrededorde ella giran modalidades diversas de acuerdo al desti-no del crédito, a la forma de disposición, a las garan-tías que se obtengan, al plazo convenido.
y. BANCA, BANCO, CREDITO.
Y. BIBLIOGRAFIA: ACOSTA ROMERO, Miguel, Dere-
cho bancario; 2a. cd., México, Porrúa, 1983; BARRERAGRAF, Jorge, Tratado de derecho mercantil, México, Porrúa,1957, t. 1; BAUCHE GARCIADIEGO, Mano, Operacionesbancarias, 4a. cd., México, 1981; BENITO, Lorenzo, Manual
de derecho mercantil; 3a. ed., Madrid, Victoriano Suárez,1924, t. E;BROSETA PONT, Manuel, Manual de derecho
mercantil, Madrid, Tecnos, ] 974;CERVANTES AIItJMADA,Raúl, Títulos y operaciones de crédito; lOa. cd., México, He-
rrero, 1978; GARRIGUES, Joaquín, Contratos bancarios,Madrid, 1958; GRECO, Paolo, Curso de derecho bancario;trad. de Raúl Cervantes Ahumada, México, Jus, 1945; KO CH,Arwed, El crédito en el crédito; trad. de José Ma. Navas, Ma-drid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1946- PINA VA-RA, Rafael de, Elementos de derecho mercantil mexicano;
312

lúa. cd., México, Poivúa, 1979; RODRIGUEZ Y RODRI-GUEZ, Joaquín, Curso de derecho mercantil; ha. ed., Méxi-co, Porrsa, 1974, t. II.
Pedro A. LARARIEGA Y
Opinion consultiva. L La competencia consultiva dela Corte Internacional de Justicia se ejerce en beneficiono de los Estados sino de los órganos internacionalesfacultados para ello.
El ejercicio de la función consultiva no genera deci-siones obligatorias, sino solamente 'opiniones despro-vistas de fuerza obligatoria.
La disposición que constituye la base de la funciónconsultiva de la Corte se encuentra en el a. 96 de laCarta de las Naciones Unidas: "1. La Asamblea Generalo el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la CorteInternacional de Justicia que emita una opinión con-sultiva sobre cualquier cuestión jurídica. 2. Los otrosórganos de las Naciones Unidas y los organismos espe-cializados que en cualquier momento sean autorizadospara ello por la Asamblea General, podrán igualmentesolicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cues-llorica jurídicas que surjan dentro de la esfera de susactividades".
Ti. El procedimiento seguido respecto a las opinio-nes consultivas se aproxima bastante de aquél seguidoen los fallos de la Corte dentro de su competencia ju-rizdiccional. Los Estados pueden ser requeridos a de-positar "memorias" y a ser escuchados por la Corteen relación con alguna opinión solicitada a ésta.
Toda opinión consultiva es dictada después de de-liberación por la Corte en sesión plenaria inencionán-dose el nombre de los jueces que hayan constituidornayoria.
Todo juez puede, si lo desea, anexar a la opiniónde la Corte ya sea la exposición de su opinión indivi-dual o disidente, o bien la simple constatación de sudisentimiento (a. 90 del Reglamento de la Corte).
Aun y cuando las opiniones sean en principio con-sultivas, su autoridad de hecho no es sensiblementediferente de aquella relativa a sus fallos o sentencias.Esto es así en virtud (le la autoridad que tiene en sí.misma la cuiinión de la Corte como órgano judicial prin-cipal de la ONU. La prueba de ello es que la Corte, ensu jurisprudencia, no hace mucha diferencia entre susopiniones y sus seniencias
Las opiniones tienen en principio por finalidad escla-recer los órganos (le las organizaciones internacionalessobre puntos de derecho, aunque la práctica demuestra
que las más veces, las opiniones son solicitadas pormotivaciones de carácter político.
Toda demanda de opinión consultiva es dirigida ala Corte por el secretario general de la ONU, o por elmás alto funcionario de la Organización autorizado asolicitar la opinión consultiva (a. 88 del Reglamentode la Corte).
III. La práctica internacional parece demostrar querecurso al procedimiento de la opinión consultiva
permanece excepcional, en el sentido que la Corte noha logrado convertirse en un órgano al cual se dirijanen forma normal y regularmente, permaneciendo asíun poco al margen del sistema orgánico de las NacionesUnidas.
Todo parece indicar que se requieren circunstanciasde hecho muy particulares para que sean solicitadoslos servicios de la Corte en su fase consultiva, lo cualexplica que en muchos casos las demandas de opinio-nes sean planteadas en casos presentando, independien-temente de sus aspectos jurídicos, grandes dificultadesde orden político que no han sido superadas por laAsamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU.
IV. BIBLIOGRAFIA: VIRALLY, Michel, L'organisationmondiole, París, Armand Colin, 1972; THIERRY, Ilubert,"Le réglement pacifique des differendsinternmationaux",Droitinternation.ilpub&, París, Montchrestien, 1975.
Alonso GOMEZ-ROBLEDO VERDUZCO
Opinión disidente. L La opinión disidente emitida porun juez es su exposición oficial presentada de los mo-tivos por los cuales considera no poder estar de acuer-do con el punto de vista de la mayoría del tribunalque dictó sentencia.
II. De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacionalde justicia, se estipula que si el fallo de la Corte noexpresare en todo o en parte la opinión unánime delos magistrados, cualquiera de éstos tendrá derecho aque se agregue al fallo su opinión disidente (a. 57).
El sistema de elaboración y promulgación de fallosde la Corte Internacional de Justicia es una mezcla delsistema continental, que prefiere la existencia de unsolo fallo dictado en nombre del tribunal corno cor-poración sin indicación (le plintos de vista disidentes,y del sistema del cornrnon law, en el que cada juezpuede expresar su criterio personal y fijar sus motivos.
El fallo de la Corte Internacional es colectivo y anó-nimo al mismo tiempo: cada magistrado es competente
313

para expresar su propio punto de vista por medio deuna opinión disidente, pero sin estar obligado a ello.
Es frecuente encontrar opiniones disidentes quecontradicen rotundamente los principios básicos y suaplicación por la mayoría y, en estos casos, dependien-do del prestigio o solidez del razonamiento de su autor,estas opiniones pueden convertirse con el tiempo encriterios doctrinales de máxima autoridad, y poseyen-do incluso gran importancia para el desarrollo del de-recho internacional positivo.
Una comprensión íntegra de las implicaciones rea-les de cualquier fallo dictado por la Corte Internacio-nal de Justicia, no se alcanza únicamente con el estudio de la sentencia y sus alegatos, sino que también esimprescindible el analisis de las opiniones individua-les y/o disidentes que en su caso se hubieren emitido.
También aquí es posible que se dicten opinionesdisidentes en forma colectiva, como fue el caso en elconflicto relativo a los "Ensayos nucleares" entre Nue-va Zelandia y Francia, fallado por la Corte Internacio-nal de Justicia el 20 de diciembre de 1974, y en el cuallos jueces Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréc.haga ySir Humphrey Waldock, emitieron una "opinión disi-dente colectiva" al no poder suscribir el fallo de laCorte.
III. BIBLIOGRAFIA: Dictionnnre de la terminologie dodroit international; prefacio deJ - Basdevant, París, Sirey, 1960;LAUTERPACHT, Hersch, The Iieveloprnent of InternationalLaw by the International Court, Londres, Stevens and Sons,1958-,ROSENNE, Shabtai, El tribunal internacional de jus-ticia; trad. de Cádiz Deleito, Madrid, Instituto de EstudiosPülítico, 1967.
Áionso GOMEZ-ROBLEDO VERDUZCO
Opinión individual. L De conformidad con la prácticaseguida por la Corte Permanente de Justicia Interna-cional, por la Corte Internacional de Justicia y por cier-tos tribunales internacionales, la expresión de "opiniónindividual" designa no sólo el simple enunciado deldesacuerdo de un miembro de una de esas jurisdiccio-nes sobre los motivos dados por ésta en una decisiónde la cual se acepta la parte dispositiva, sino tambiénla exposición oficialmente presentada por uno de losjueces sobre los motivos o razonamientos en los cualesconsidera debe fundamentarse la decisión mencionada.
II. En ciertos casos, la emisión de una opinión indi-vidual puede ser indicativa de la existencia de otrosprincipios básicos que, en opinión de su autor, podrían
haberse aplicado al caso considerado, quizá con maspropiedad que aquellos que han sido invocados en elfallo.
Este tipo de opiniones puede tener gran importan-cia para rectificar alguna expresión errónea obtenidadel voto mayoritario.
El hecho de que ciertas ideas aparezcan solamenteen opiniones separadas no significa que la Corte en suconjunto las haya rechazado, sino únicamente significaque para el fallo en cuestión no quiso aceptarlas.
De acuerdo al Reglamento de la Corte Internacio-nal de Justicia, adoptado el 6 de mayo de 1946 y mo-dificado el 10 (le mayo de 1972, cualquier juez podrá,si así lo desea, agregar al fallo su opinión separada odisidente, o simplemente dejar constancia de su disen-timiento (a. 79, pío. 2o.).
Las opiniones individuales pueden ser emitidas enforma colectiva, como fue el caso por ejemplo en elasunto relativo a la "Competencia en materia de pes-querías" entre Reino Unido e Islandia, fallado por laCorte Internacional (le Justicia el 25 de julio de 1974,en el cual los jueces Forster, Bengzon,Jimnénez de Aré-chaga, Nagen dra Singh y Ruda, emitieron una "opiniónindividual colectiva" aun cuando suscriben el fallo dela Corte.
Jil. BIBLIOGRAFÍA: Dictionnaire de la terznino!ogie dodroit international; prefacio de ]. Basdevant. París, Sirey,1960; LAUTERPAcHT, 1 lcrseh, The I)evelopmcnt of Inter-national Law by the International Cotrt, Londru,Stevensand Sons, 1958; R.OSENNE, Shabtai, El tribunal internado-nol de justicio; trad. (le Cádiz Deleito, Madrid, Instituto deEstudios Políticos, 1967.
Alonso GOMEZ-ROBLEDO VERDUZCO
Orden constitucional, e. INVIOLABILIDAD DE LACONSTITUCION.
Orden de aprehensión, e. APRF:FIENSION.
Orden de cateo, e. CATEO.
Orden jurídico. 1. Es de una gran importancia para laciencia del derecho la problemática relacionada conlos principios referentes a la ordenación de un conjuntode normas. La ciencia del derecho tiene como una desus tareas la de establecer y determinar los principioso reglas conforme a los cuales un conjunto de normasforman un orden o sistema, pues el derecho se presenta
314

a ella para su consideracion, no corno una norma ais-lada, sino constituyendo pluralidades, conjuntos es-pecíficos cuyas relaciones recíprocas deben ser esta-blecidas o definidas.
Consecuentemente, el problema central del concep-to del orden jurídico consiste en especificar el criterioconforme al cual un conjunto de normas forman unaunidad, lo que se consigue a través del concepto deorden. Un orden es la unidad de una pluralidad de nor-mas. ¿Cómo se constituye o se determina esta unidad?Hay un principio general, que puede expresarse inme-diatamente: un conjunto de normas, de cualquier es-pecie que sean, forman un orden y pueden ser consi-deradas como una unidad, si la validez de todas ellaspuede ser referida a una norma específica, si existeuna norma de la cual dependa la validez de todas lasdemás normas. Esta norma única de la que depende lavalidez de todas las demás normas, recibe el nombrede "norma fundamental". Debe destacarse en estosconceptos el carácter abstracto de los mismos, puesellos sólo determinan un tipo específico de relaciónentre las normas. Puede afirmarse que entre las nor-mas de un orden se dan muchos otros tipos de relacio-nes, además del señalado, lo cual es cierto, pero la re-lación de fundamentación, como podemos denominara la tipificada, es la que determina el concepto de "or-den". Entonces, puede afirmarse que existe un ordennormativo si en un conjunto de normas valen múltiplesrelaciones de fundamentación hasta desembocar en unaúltima relación de fundamentación, uno de cuyos tér-minos es la norma fundamental.
Dice Kelsen: "Una pluralidad de normas formauna unidad, un sistema, un orden, cuando su validezpuede ser atribuida a una norma única como funda-mento último de esa validez. En cuanto fuente común,esta norma fundamental constituye la unidad en lapluralidad de todas las normas que integran un orden.Y el que una norma pertenezca aun orden determinadoderiva sólo del hecho de que su validez pueda ser refe-rida a la norma fundamental que constituye a ese or-den" (Teoría pura del derecho, p. 94). De este pfo.puede desprenderse la afirmación de que el criterio queconstituye al concepto de orden, proporciona igual-mente el criterio de pertenencia de una norma a un or-den normativo. Si una norma está en calidad de normadependiente con otra norma, dentro de una relaciónde fundamentación, es claro que dicha norma depen-diente forsnará parte integrante del orden constituidopor la norma de la cual depende su validez. La regla
de reconocimiento de H.L.A. Hart lleva a cabo fun-ciones similares.
II. Dependiendo de la naturaleza de la norma fun-damental pueden distinguirse dos tipos de órdenes nor-mativos: los estáticos y los dinámicos. En los órdenesestáticos: "las normas... 'valen', o sea, la conductahumana indicada por ellas ha de considerarse como de-bida, en virtud de su sustancia: porque su contenidotiene una cualidad inmediatamente evidente, que leconfiere validez. Y las normas reciben esta calificaciónpor el contenido, debido al hecho de ser referibles auna norma fundamental bajo cuyo contenido puedesubsumirse el de las normas que integran el orden, co-mo lo particular bajo lo general" (Kelsen, p. 95). Lasnormas morales forman este tipo de órdenes.
Los órdenes dinámicos tienen otras características.La norma fundamental de un orden dinámico no valepor su contenido, porque se considere que éste es evi-dentemente bueno o justo o conveniente, etc., sinoporque establece un procedimiento fundamental decreación de las normas que integrarán el orden en cues-tión. Las normas que integran un orden dinámico valensólo porque y en tanto han sido creadas, puestas, deconformidad con el procedimiento establecido en lanorma fundamental del orden respectivo. "Una normavale como norma jurídica, sólo porque fue dictada enuna forma bien determinada, porque fue producida deacuerdo con una regla bien determinada, porque fueestablecida según un método específico. El derechovale solamente como derecho positivo, es decir, comoderecho instituido (Cese tztes Recht)" (Kelsen, p. 96).
La transcripción anterior contempla la relación defundamentación de un orden dinámico desde el puntode vista de la norma dependiente, de la norma creada.Por el contrario, si se contempla la relación de funda-mentacion en un orden dinámico desde el punto devista de la norma fundamental tendría que afirmarse,con Kelsen, que: "la norma fundamental de un ordenjurídico positivo, en cambio, no es otra cosa que la re-gla, fundamental de acuerdo con la cual son producidaslas normas del orden jurídico: la instauración (Em-Setzung) de la situación de hecho fundamental de laproducción jurídica. Es el punto de partida de un pro-cedimiento; tiene un carácter absolutamente dinámico-formal" (Kelseu, p. 97).
III. Las afirmaciones anteriores constituyen el su-puesto necesario para poder concebir al orden jurídicocomo un conjunto de normas jerárquicamente estruc-turadas bajo el principio dinámico. Podemos entonces,
315

definir dos clases de normas en el orden dinámico: lasnormas superiores ylas normas inferiores. Las primerasson aquellas que determinan el proceso de creación deotras normas y determinan su contenido. Las segundasson aquellas que han sido creadas siguiendo el proce-dimiento establecido en la norma superior y teniendoel contenido determinado por esta norma. La conside-ración de una pluralidad de normas que guardan entresí relaciones de superioridad e inferioridad de carácterdinámico produce el concepto de un orden jerárquicode normas. Una determinada norma jurídica puede te-ner el carácter de norma inferior respecto de otra quees su fundamento de validez porque conforme a ellafue producida la primera y ser, asu vez, norma superiorrespecto a otras normas que serán creadas siguiendoel procedimiento establecido en ella y con el contenidoque determine.
Todos los problemas relacionados con el orden ju-rídico son problemas relativos a la específica estructu-ración empírica de los órdenes dinámicos. No es el lu-gar adecuado éste para descender a dibujar tipicidadesde órdenes dinánticos. Baste observar que en los órde-nes jurídicos modernos la estructura jerárquica estácompuesta por varios niveles. Los superiores tienenmayor generalidad que los inferiores de manera que laconfiguración del orden transcurre de la mayor genera-lidad ala mayor especificidad; las normas más generalesson las normas superiores y las normas más individualesson las inferiores.
Los órdenes jurídicos modernos nacionales tienenuna Constitución, legislada o consuetudinaria, cornonorma superior positiva de todas las demás normaspositivas del orden jurídico. Esta Constitución estable-ce los procesos de creación fundamentales de las nor-mas inferiores, ya sean generales o individuales, segúnla importancia política de cada una de ellas. La legis-lación o proceso legislativo constituye un contenidonormativo notoriamente importante. Los órganos delEstado son regulados en tanto que constituyen el ám-bito personal de validez de las normas que regulan losprocesos de creación de otras normas. En ocasiones seestablece el proceso de creación de normas generalesque no constituyen leyes, en sentido formal: me refieroa los reglamentos y a otras normas importantes políti-camente. La administración y la actividad jurisdiccio-nal se encuentran reguladas también en la Constituciónen términos generales, con normas que constituyen labase de una legislación especializada. El ámbito de lasnormas individuales queda encuadrado en estas fun-
ciones administrativas y judiciales, las cuales se ejercenen estricta aplicación de las normas legislativamentecreadas. Ejemplos de ellas son las resoluciones admi-nistrativas, en toda su enorme variedad, las sentenciasdictadas por los tribunales, los contratos civiles y mer-cantiles, etc.
1V. Por otra parte, las constituciones (le los diversosórdenes nacionales encuentran su fundamento de vali-dez en una norma de derecho internacional que recibeel nombre de "principio de efectividad". Esta es unanorma de derecho internacional consuetudinario, co-mo lo es la norma pacto sunt servando, que constituyeel fundamento de validez de todo el derecho interna-cional convencional. La costumbre constituye la fuenteformal del derecho internacional general, la cual ad-quiere su carácter creador de normas a partir de lo queKelsen denomina "norma fundamental hipotética", lacual es el fundamento de validez del orden jurídicomundial. Esta estructura es la que resulta de adoptarel principio teórico denominado "primado del ordenjurídico internacional."
Recientemente se han llevado a cabo esfuerzos es-pecíficos por determinar la estructura lógica que losconjuntos de normas pueden tener y las consecuenciasque puedan derivarse de los órdenes constituidos conarreglo a tales principios. Nadie ha podido demostrarque el derecho positivo es un sistema lógicamente es-tructurado de normas.
Y. BIBLIOGRAFIM ALCHURRON, Carlos y MAKIN-SON, David, Hierarchies of Regulationa and theirLogic",NewStudies in Deontic Logic, Holanda, Rísto Hilpinen (Ed.), D.Reidel Publishing Co. Dordrecht, 1981; ALCI-IURRON, Carlosy BULYGIN, Eugenio, Introducción a la metodología de lasciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires, Astrea de Palma,1974; GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Filosofía del derecho,México, Porrúa, 1974; KELSEN, Hasta, Teoría pura del dere-cho, Buenos Aires, EUDEBA, 1960; id., Teoría general delEstado, Barcelona, Labor, 1934.
Ulises SCHMILL ORDOIEZ
Orden público. I. En un sentido general 'orden públi-co' designa el estado de coexistencia pacífica entre losmiembros de una comunidad. Esta idea está asociadacon la noción de paz pública, objetivo específico delas medidas de gobierno y policía (Bernard). En unsentido técnico, la dogmática jurídica con 'orden pú-blico' se refiere al conjunto de instituciones jurídicasque identifican o distinguen el derecho de una comu-nidad; principios, normas e instituciones que no pue-
3 ]6

den ser alteradas ni por la voluntad de los individuos(no está bajo el imperio de la "autonomía de la volun-tad") ni por la aplicación de derecho extranjero.
Estos principios e instituciones no SOfl sólo normaslegisladas. El orden púhlico comprende, además, tra-diciones y prácticas del foro, así como tradiciones yprácticas de las profesiones jurídicas. Podría decirseque el orden público se refiere, por decirlo así, a la"cultura" jurídica de una comunidad determinada,incluyendo sus tradiciones, ideales e, incluso, dogmasy mitos sobre su derecho y su historia institucional. Sicabe una amplia metáfora podría decirse que 'ordenpúblico' designa la "idiosineracia" jurídica de un de-recho en particular. La doctrina reconoce esta idea deorden jurídico cuando indica que el orden público,como institución jurídica, se constituye de "principiosy axiomas de organización social que todos reconoceny admiten, aun cuando.., no [se] establezcan " (Alfon-sín), i.e. aun cuando no se expresen ni se expliciten.El 'orden público' es, se sostiene, una "forma de vidajurídica" (Smith). El orden público constituye las"ideas fundamentales" sobre las cuales reposa la "cons-titución social". Estas ideas fundamentales son, justa-mente, las que se encuentran implicadas en la expresión'orden público'; j.c. un conjunto de ideales sociales,políticos, morales, económicos y religiosos cuya con-servación, el derecho, ha creído su deber conservar(Baudry.Lacantinerie).
De lo anterior se sigue que las leyes de "ordenpúblico", no se refieren necesariamente, al derecho público, como opuesto al derecho privado. Existen, leyesde "orden público" que regulan instituciones del de-recho privado las cuales son instituciones sociales fun-damentales (p.e., el parentesco, el matrimonio, etc.).El orden público, independientemente de su significa-do —en gran medida equívoco— (Bernard) funcionacomo un límite por medio del cual se restringe la fa-cultad de los individuos sobre la realización de ciertosactos o se impide que ciertos actos jurídicos válidostengan efectos dentro de un orden jurídico específico.
II. Los antecedentes del concepto de orden públicose remontan al derecho romano. En un célebre pasajePapiniano sostiene: "ius publicum privatorurn pactismutan non potest" (D. 2, 14, 38). En otro pasaje, nomenos célebre, Ulpiano declara: "Privatorum convenioiuri publico non derogat" (D. 50, ¡7,45, 1). En cuantoa la interpretación de estos principios han existido dife-rentes tendencias. Una, representada por Jean Etienne!lañe Portalis (1746-1807), quien asimilaba la idea de
orden público al derecho público; Le. la regulación jurídica que interesa más al Estado que a los particulares(Baudry-Lacantinerie, Ferrara). Otras interpretacionesasignan a las fuentes otro alcance. 'Ius publicum' enlos pasajes arriba citados, sostienen, no se refiere, noequivale, a ¡as publicum (como opuesto a ius priva-tum). Esta es la posición de Friedrich Carl von Savigny(1779-1861), la cual ha devenido clásica. El conocidoprofesor alemán, a propósito de los pasajes menciona-dos, expresamente señala en su System des heutigenrómi.schen Rechts: "Unas [normas jurídicas] mandande manera necesaria e invariable, sin dejar lugar a lavoluntad individual. A tales normas —señala Savigny—las llamó 'absolutas e imperativas'. Su carácter nece-sario puede derivarse de la estructura del derecho, delos intereses políticos o, en última instancia, de lamoral. Otras normas jurídicas], por el contrario, de-jan campo libre a la voluntad individual. . . A dichasnormas.. . las llamó 'derecho supletorio' ".En opiniónde Savigny esta distinción es la que señalan los textosromanos. Para referirse al derecho necesario e invaria-ble usan, entre otras (p.c. 'ius comrnune) expresionescomo 'ius publicum' (D. 2, 14, 38;D. 11, 7, 20 pr.;D. 50, 17, 45, 1). Frecuentemente los jurisconsultosromanos indican el motivo de estas reglas absolutas,señalando el interés público, y hacen uso de expresio-nes como 'publica causa': "[p]acta quae turpen eau-sam con tjnent non sunt observanda... ítem nc expe-rían interdicto unde vi, quatenus publicam causancontingit. - (D. 2, 14, 27, 4), 'res publica': ". . si exre familiari operis novi nuntiatiosit facta, liceat pa-cisci, si de re publica, non liceat. - " (D. 2, 14 7, 14),etc.
Este tipo de normas jurídicas, necesarias e invaria-bles en las cuales se manifiesta una publica utilitascomprende no sólo derecho del Estado sino, también,derechos de los particulares: "Nuntiatio fit ant iurisnos tri conservandi causa aut damni depellendi autpublici iuris tuendi gratia" (D. 39, 1, 1, 16, cfr. D. 39,1,1,17; Ti. 39, 1, 3, 4; Ti. 39, 1, 4). Por supuesto, estadivisión entre derecho invariable y necesario, de or-den público, no sólo se refiere al derecho legisladosino, se aplica, también, al derecho consuetudinario(Savigny).
III. La idea de Savigny ha devenido la interpreta-ción comúnmente aceptada de orden público. Corres-pondió fundamentalmente a la doctrina y jurispru-dencia francesas desarrollar la noción de orden público(Pasconu). Esta noción es largamente compatible con
317

los antecedentes romanos y con su interpretaciónpandectística. La doctrina contemporánea, siguiendola tradición romanística, señala que el orden públicoes el dominio de las leyes imperativas, por oposicióna las leyes dispositivas ó supletorias (Carbonnier).Igualmente, la doctrina contemporánea insiste en queel concepto de orden público no puede confundirsecon la noción de derecho público. Ciertamente, lasnormas de derecho público (derecho constitucional,administrativo) son, normalmente, disposiciones deorden público. Sin embargo, están lejos de compren-der todo el orden público. Muchas disposiciones delderecho privado p.e, son de orden público (Car-bonnier). Además, como hicimos notar, la noción deorden público no sólo se limita a las normas legisladassino comprende prácticas, tradiciones e institucionessociales de la comunidad.
1V. La noción de orden público propio de la dog-mática civil no se deja encerrar dentro de una enume-ración. El orden público es un mecanismo a través delcual el Estado (el legislador o, en su caso el juez) un-pide que ciertos actos particulares afecten los intere-ses fundamentales de la sociedad (Carbonnier).
El orden público parece estar constituido de reglasy principios de segundo orden (metarreglas o meta-principios) que excluyen el uso de ciertas reglas(normalmente admitidas) para que no surtan efectosjurídicos cuando afectan o se "crea que afecten" lasinstituciones, "valores", "tradiciones" y "sentimien-tos" jurídicos. El orden público es, así, un límiteomnipresente para cualquier actividad que se desarro-lle en el campo del derecho (R.anelletti); pero, comopuede observarse, un límite indeterminado e indeter-minable a priori (Paladin). Corresponderá a las institu-ciones aplicadoras del derecho señalar qué actosafectan el interés público.
En ocasiones las propias disposiciones legislativasse declaran, expresamente, de orden público; en otras,corresponde justamente a los tribunales determinar sien determinadas circunstancias, un acto es contrarioal orden público nacional.
Las ideas de ius publicum expresadas en D. 2, 14,38 y D. 50, 17, 45, 1, particularmente, fueron recogi-das por los redactores del Código Civil francés (Baudry-Lacantinerie). El a. 6 del Código Civil francés dice:"No se puede derogar por convenios particulares lasleyes que afectan (intere&sent) e1 orden jurídico. .
El Código Civil italiano establece la idea del ordenpúblico en el a. 31 del libro preliminar. El a. 80. del
CC, siguiendo a sus homólogos europeos, establece:"Los actos ejecutados contra e1 tenor de las leyesprohibitivas o de interés público serán nulos. .
u. ORDEN PUBLICO INTERNACIONAL.
Y. BIBLIOGRAFIA: BAUDRY-LACANTINEREE, G. yHOUQUES-FOURCAOE, M., Traité théorique etpractiquede droit civil, t. 1, Des personnes; 3a. cd., Paría, Librairie de laSociété du Recueil Sirey, 1907; BERNARD, Paul, La notiond'ordre publie en drot adrninistratif, París, Librairie Généralede Droit et Junaprudence, 1962; CARBONNIER, Jean Droitcivil, t. 1, Introductgon. Les personnea; lOa. ed., París, PressesUniversitaires de France, 1975; PALADIN, Livio, 'Ordinepubblico", Novissimo digesto italiano, Turín, UTET, 1965,t. XII; PASCANU, La notion d'ordre publie par rapport auxtrabsformations do droit civil, Paría, s.e., 1937; SAYIGNY,Federico Carlos de, Sistema del derecho romano actual; trad.de Jacinto Mesía y Manuel Poley; 2a. ed., Madrid. Centro Edi-torial Góngora, s.s., t. 1; SMITH, Juan Carlos, "Orden públi-co", Enciclopedia jurídica Omeba, Buenos Aires, BibliográficaOmeba, 1966, t. XXI.
Rolando TAMAYO Y SALMORAN
Orden público internacional. I. Concepto jurídico envirtud del cual se tiene que descartar la ley extranjeradesignada como aplicable por la regla de conflicto na-cional, por tener, dicha ley extranjera, un contenidoinjusto o demasiado contrario a los principios funda-mentales del sistema jurídico nacional del foro.
II. Los orígenes del orden público internacional seremontan a la escuela estatutaria italiana de la EdadMedia, y precisamente a los "estatutos odiosos" des-cubiertos por los poaglosadores. Para Bártolo los "es-tatutos odiosos" eran estatutos prohibitivos.
La teoría del orden público internacional se ha ve-nido desarrollando a lo largo de los siglos, en algunasocasiones para justificar la aplicación inmediata de cier-tas leyes nacionales sin que intervinieran las reglas deconflicto, en otras para defender el sistema jurídiconacional en contra de leyes extranjeras cuyo contenidoera inadmisible o inoportuno.
En la actualidad el orden público internacional debeser considerado como tina excepción a la aplicacióndel derecho extranjero. Por consiguiente, el juez com-petente deberá actuar de la manera siguiente: 1) de-terminar, por medio de la regla de conflicto nacional,el derecho aplicable al caso; 2) de tratarse de un dere-cho extranjero, examinar su contenido para saber sino se opone a los principios fundamentales de su pro-pio sistema jurídico, y '3) de ser así, descartar la apli-cación del derecho extranjero normalmente aplicable
318

y sustituirlo por otro derecho sea nacional, en todoslos casos (solución francesa) sea extranjero o nacional(solución alemana y suiza).
III. Si bien es fácil entender los efectos de la inter-vencibn del orden público internacional no sucede lomismo con su contenido. Se trata de un concepto muyimpreciso cuya aplicación dependerá siempre de lavoluntad de un juez en su análisis del contenido delderecho extranjero, sin olvidar que por los cambioslegislativos tanto en el orden nacional como en los sis-temas jurídicos extranjeros la aplicación del orden pú-blico internacional es susceptible de variaciones con eltiempo.
La intervención del orden público internacional tie-ne dos grandes efectos: un efecto general que consisteen rechazar la aplicación del derecho extranjero nor-malmente aplicable sustituyéndolo por otro, y un efec-to llamado atenuado que reduce el propio alcance delorden público, cuando interviene en un problema dederechos adquiridos en el extranjero.
IV En la legislación mexicana se menciona una solavez el concepto de orden público internacional; se tratade la LNCM en su a. 3. Sin embargo, la doctrina mexi-cana ha dedicado numerosas páginas a su estudio en elmarco general de la teoría de los conflictos de leyes.
e. CONFLICTO DE LEYES, DERECHO EXTRANJERO,DERECHOS ADQUIRIDOS, ESTATUTOS, REGLAS DECONFLICTO.
Y. BIBLlOGRAFIA ARELLANO GARCIA, Carlos, De-recho internacional privado, México, Porrúa, 1974; IIATIF-FOL, Henri y LAGARDE, Paul, Droit internationoi privé;París, 6a. ed., LGIJJ, 1970; MAYER, Pierre, Droit interna-tional privé, París, Editions Montclnustien, 1977; MIAJA DELA MUELA, Adolfo, Derecho internacional privado, Madrid,Atlas, 1976; PEREZNIETO CASTRO, Leonel, Derecho inter.nacional privado, México, Harla, 1980; TRIGUEROS, Eduar-do, Estudios de derecho internacional privado, México,UNAM, 1980.
Claude BELAIR M.
Ordenanzas. I. (hel latín ordo-inis, orden, colocación,disposición ordenada.) Según el Diccionario de auton-diidés "ordenanzas" es el mandato, disposición, arbi-trió y voluntad de alguno. Asimismo dice que es la leyo estatuto que se manda observar, y especialmente seda ese nombre a las que están hechas para el régimende. los militares y buen gobierno de las tropas, o parael de alguna ciudad o comunidad.
H. Las ordenanzas constituyen un género de dispo-
siciones obligatorias que resultan del ejercicio del po-der del Estado, el cual, ha sido distinto a lo largo de lahistoria; de modo tal que el concepto y alcance deltérmino "ordenanza" ha variado según los tiempos. Enla Europa medieval el poder de ordenanza se derivabadel ejercicio de la facultad de los reyes para regular laorganización y el mando del ejército. A medida quecreció el poder monárquico, el vocablo ordenanza vi-no a significar cualquier disposición de carácter tantogeneral como particular dictada por los reyes; este ti-po de disposición llegó a tener fuerza de ley por laaplicación del principio del derecho romano imperialquod principi placuit, legis habet vigorern, y alcanzógran importancia como fuente del derecho.
Desde el siglo XIV, en Europa, el poder de orde-nanza del rey se extendió hasta llegar a incluir la for-mación del derecho sustantivo. La doctrina que pos-tulaba que el soberano debía buscar el bienestar desus súbditos contribuyó a que esto así sucediera.
A partir del siglo XVI, en España, el legislador porexcelencia era el rey. Entre las disposiciones de distin-ta naturaleza y diversa validez que dictaban los mo-narcas españoles, las ordenanzas llegaron a representarfundamentalmente dos fenómenos: el resultado delejercicio del poder del rey emitido con carácter gene-ral y de observancia obligatoria y el resultado del ejer-cicio de la potestad reglamentaria, la cual sólo eracompetencia de los reyes.
III. Por lo que se refiere al periodo de nuestra his-toria jurídica en que las ordenanzas constituyeronuna fuente fundamental del derecho, esto es, el perio-do colonial, en términos generales puede afirmarse—siguiendo a García Gallo—, que las ordenanzas fue-ron disposiciones de gobernación de carácter generaldestinadas a regular en forma sistemática y homogé-nea una institución o poner en "orden" una materia.
En las Indias en general, y natu,ralmente tambiénen la Nueva España, las ordenanzas podían ser dieta-das tanto por el rey, como por el virrey y otras auto-ridades. Para aclarar el alcance de las facultades dedictar ordenanzas de las distintas autoridades novohis-panas, conviene recordar cómo estaba constituido elgobierno. La distinta jerarquía de los órganos creado-res de derecho determinó que éstos se dividieran en:supremo (rey y Consejo de Indias), superior (virrey),distrital (gobernadores, corregidores y alcaldes mayo-res) y local (cabildos) Todos ellos tenían facultadesde gobierno y justicia, aunque cada cual las ejercía demodo particular.
319

El gobierno supremo podía dictar ordenanzas decarácter general, como las de la Casa de Contrataciónde Sevilla de 1552, las del Consejo de Indias de 1571,las de descubrimiento y población de 1573, etc. Asi-mismo podía dictar ordenanzas destinadas a regularalguna materia' de uno de los territorios del Imperio,como p.c., las Ordenanzas de Minas dictadas para elgobierno y administración de las minas de la NuevaEspaña en 1783.
Del gobierno superior, es decir, el virrey, emana-ban también ordenanzas, pero su carácter no era ge-neral, ya que se reducía a la resolución de problemasparticulares de las relaciones económicas o socialesde la Nueva España; p.c., los virreyes dictaron multi-tud de ordenanzas para regular ciertos aspectos de lavida en los reales mineros, estas ordenanzas comple-mentaban la legislación dictada por el rey al respecto.En el momento que pareció necesaria una nueva regla-mentación respecto de la explotación minera en suconjunto se oyeron opiniones, se tomaron en cuentaprecedentes legislativos, se hicieron innovaciones, yfinalmente el rey, a través de su Consejo, dictó las or-denanzas respectivas para que tuvieran validez en todala Nueva España.
Al dictar ordenanzas, los virreyes actuaban en ejer-cicio de su facultad reglamentaria; las ordenanzas vi-rreinales constituyen quizá la mayor parte de la legis-lación colonial. Esto se explica en razón de que lalegislación dictada desde la metrópoli para las Indiassolía contener, sobre todo, las líneas generales para laactuación de autoridades, regulación de instituciones,etc., y tocaba a las autoridades locales, fundamental-mente a los virreyes pero también al Real Acuerdo,complementarias. De todos modos, las ordenanzas vi-rreinales solían necesitar la confirmación real paraadquirir carácter definitivo.
De los sujetos encargados del gobierno distritalsólo los gobernadores podían dictar ordenanzas; susfacultades reglamentarias eran de la misma jerarquíaque las de los virreyes.
Los cabildos, a su vez, también tenían facultadespara dictar ordenanzas para regular la vida municipal.La poca autonomía de que gozaron los cabildos enla Nueva España determinó que sus ordenanzas debie-ran ser aprobadas en ocasiones por el virrey, o inclusopor el re; . Sin embargo, es claro que los cabildos fue-ron los que resolvieron las cuestiones menudas de lavida diaria de los súbditos novohispanos.
Entre las otras autoridades que tenían facultades
320
para dictar ordenanzas se encuentran los visitadores,los cuales recibían instrucciones para realizar una mi-sión determinada. En esas instrucciones se especifica-ba el alcance de sus facultades, y si tenían o no teníanla posibilidad de resolver determinados conflictos através de la creación de ordenanzas, que, naturalmen-te, luego debía sancionar y ratificar el rey.
1V, Las ordenanzas solían ser de mayor extensiónque otras disposiciones de la época. Frecuentementese hallaban divididas en parágrafos, cada uno de ellosrecibía el nombre de ordenanza, y al conjunto de lospagrafos se le denominaba ordenanzas. Su promul-gación, en el caso de las que emanaban del rey, podíahacerse por real provisión o por real cédula. Las delgobierno virreinal eran publicadas a voz de pregonero obien turnada,, directamente a los sujetos involucrados.
García-Gallo afirma que las ordenanzas —se refierea las del gobierno supremo— venían a "refundir y cris-talizar un sistema creado por numerosas disposicionescasuísticas, o desarrollado por éstas sobre la base deunas primitivas ordenanzas"; aunque en ocasiones po-dían introducir novedades. A su juicio, las ordenanzas,como los códigos modernos, eran producto de una re-dacción que aspiraba a presentarlas en forma siste-mática y ordenada ya que, concluye, las ordenanzasfueron codificaciones parciales.
V. Queda todavía por explicar el significado deltérmino ordenanzas en su sentido originario, el quehace referencia a la reglamentación y el mando delejército. En este sentido se utilizaron para el gobier-no de los militares y buen gobierno de las tropas aunantes de que hubiera ejércitos permanentes, ya quedesde muy antiguo, en la Europa medieval hubo tro-pas más o menos organizadas, de manera tal que ya enel Fuero Juzgo aparece el término ordenanza referidoal régimen de los forzadores, las huestes, y en generalla disciplina militar de los hombres de guerra.
VI. BIBLIOG RAFIA: Enciclopedia universal ilustradaeuropeo.americana, Madrid, Espasa-Calpe, 1919, t. XL;GAR-CIA-GALLO, Alfonso, "La ley como fuente del derecho enIndias en el siglo XVI", Estudios de historia del derecho in-diano, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1972.
Ma. del Refugio GONZALEZ
Organización de Estados Americanos. I. La Conferen-cia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y dela Paz, celebrada en la ciudad de México en 1945,tomó medidas concretas para reorganizar, consolidar

y reforzar el sistema interamericano. En ci Acta deChapultepec ahí suscrita, se amplió el sistema de con-sulta y se afirmo entre otras cosas ". .que la seguri-dad y solidaridad del Continente se afectan lo mismocuando se produce un acto de agresión contra cual-quiera de las naciones americanas por parte de unEstado no americano, como cuando el acto de agresiónproviene de un Estado americano contra otro u otrosEstados americanos", y que esa agresión contra uno omás de ellos se considerará una agresión en contra detodos.
La Conferencia interamericana para el Manteni-miento de la Paz y la Seguridad del Continente cele-brada en Río de Janeiro del 15 de agosto al 2 de sep-tiembre de 1947, implementó las disposiciones delActa de Chapultepec por medio del Tratado Inter-americano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río),que constituyó la primera convención integral sobrecuestiones de seguridad colectiva suscrita por todoslos Estados americanos.
Este Tratado de Río del cual México es Parte porhaber depositado su instrumento de ratificación el 23de noviembre de 1948, afirma que sus miembros con-vienen en que un ataque armado por parte de cual-quier Estado contra un Estado americano, será consi-derado como un ataque contra todos los Estadosamericanos, y en consecuencia, cada una de dichaspartes contratantes se compromete a ayudar a hacerfrente al ataque, en ejercicio del derecho de legítimadefensa (a. 3o.).
Este Tratado Interamericano de Asistencia Recí-proca constituye la base del sistema de defensa delhemisferio occidental y constituye una de las medi-das más decisivas del largo proceso de las relacionesinteramericanas.
En la Novena Conferencia Internacional Arnerica-na que tuvo lugar en Bogotá, quedó consolidada laestructura jurídica del sistema interamericano median-te la firma, el 30 de abril de 1948, de la Carta de laOrganización de los Estados Americanos. México de-positó su instrumento de ratificación el 23 de noviem-bre de 1948. La antigua Unión de Repúblicas Ameri-canas pasó a ser la Organización de los EstadosAmericanos (OEA), F° su Secretaría General con-servó su nombre de Unión Panamericana hasta elaio de 1970.
En la misma Novena Conferencia se suscribió elTratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto deBogotá), el cual satisface la necesidad de coordinación
de los documentos hemisféricos para la prevención ysolución pacífica de controversias internacionales.México depositó su instrumento de ratificación el 23de noviembre de 1948.
De conformidad a este Tratado Americano de Solu-ciones Pacíficas, en caso de que entre dos o más Es-tados signatarios se suscite una controversia que nopueda ser resuelta por negociaciones directas, las par-tes se comprometen a hacer uso de los procedimientosestablecidos en el tratado, como son los buenos ofi-cios, la mediación, el procedimiento de investigacióny conciliación, el recurso ante la Corte Internacionalde Justicia, o bien el procedimiento de arbitraje.
La Carta de la Organización de los Estados Amen-canos, el Pacto de Bogotá y el Tratado de Río, inte-gran los documentos básicos de esta Organización queconstituyó sin duda el primer ejemplo de organismointernacional regional establecido de acuerdo a laCarta de las Naciones Unidas.
En la Segunda Conferencia Interamericana Extra-ordinaria, celebrada en Río de Janeiro en 1965, seacordó que era necesario enmendar la Carta de laOEA y cambiar su estructura para que respondiesemás a las necesidades de los países americanos y conmayor capacidad para el afrontamiento de los proble-mas actuales.
Las enmiendas propuestas se aprobaron en la Ter-cera Conferencia Interamericana Extraordinaria, cele-brada en Buenos Aires del 15 al 27 de febrero de1967, y se adoptó el "Protocolo de Reformas a laCarta de la Organización de los Estados Americanos",que se acordó en denominar como Protocolo deBuenos Aires.
Una vez ratificado dicho "Protocolo" por las dosterceras partes reglamentarias, la Carta enmendadaentró en vigor ci 27 de febrero de 1970, reemplazán-dose la Conferencia Interamericana por la AsambleaGeneral como el órgano supremo de la Organización-
II. La OEA establecida por el Pacto de Bogotá de1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Airesde 1967, fue constituida de conformidad con el a. 52de la Carta de las Naciones Unidas que autoriza lacreación de organismos regionales. México depositósu instrumento de ratificación al "Protocolo" el 22 deabril de 1968.
La OEA establece entre sus propósitos esenciales,el afianzamiento de la paz y la seguridad del continen-te; el aseguramiento de la solución pacífica de las con-troversias; la organización de la acción solidaria en
321

caso de agresión; y promover por medio de la accióncooperativa, su desarrollo económico, social y cultural.
Por otra parte, la OEA, se fundamenta en princi-pios tales como el respeto a la soberanía e indepen-dencia de los Estados; la buena fe como principio quedebe regir las relaciones de 108 Estados entre sí; ejerci-cio efectivo de la democracia representativa; condenade la guerra de agresión y nulidad da la conquista porla fuerza; solidaridad de los Estados americanos frentea cualquier agresión; solución pacífica de las contro-versias; respeto de los derechos fundamentales de lapersona humana; unidad espiritual del continente ba-sada en el respeto de la personalidad cultural de todoslos países americanos.
La OEA va a realizar sus funciones a través de lossiguientes órganos a) la Asamblea General, como ór-gano supremo de la Organización, decidiendo la accióny la política general de Ja misma; b) la Reunión deConsulta de Ministros de Relaciones Exteriores, quese convoca para la consideración de problemas de ca-rácter urgente y de interés común para los Estadosamericanos; e) el Consejo Permanente de la Organiza-ción, el Consejo Interamericano Económico y Socialy el Consejo Interamericano para la Educación, laCiencia y la Cultura, los cuales dependen directamen-te de la Asamblea General y tienen la competenciaque a cada uno de ellos asignan la Carta y otros ins-trumentos regionales, así como las funciones que lesencomienden la Asamblea General y la Reunión deConsulta de Ministros de Relaciones Exteriores; (1)el Comité Jurídico Interamericano para promover eldesarrollo progresivo y la codificación del derecho in-ternacional y que se encuentra integrado por oncejuristas nacionales de los Estados miembros, elegidospor un periodo de cuatro años de ternas presentadaspor dichos Estados y procurando una equitativa re-presentación geográfica; e) la Comisión interameri-cana de Derechos Humanos que tiene como funciónprincipal, la de promover la observancia y la defensade los derechos humanos; f) la Secretaría General co-mo el órgano central y permanente de la OEA, dirigi-da por un Secretario General electo por la AsambleaGeneral para un periodo de cinco años no pudiendoser reelecto más de una vez; g las Conferencias Espe-cializadas que son reuniones intergubernamentalespara tratar asuntos técnicos especiales o para desarro-llar determinados aspectos de la cooperación inter-americana, y h) los Organismos Especializados, queson aquellos organismos intergubernamentales, esta-
blecidos por acuerdos multilaterales que tengan de-terminadas funciones en materias técnicas de interéscomún para los Estados americanos.
III. Una de las primeras originalidades que presen-ta la OEA es que su naturaleza y propósitos tratan decubrir el conjunto de las actividades de los Estadosmiembros, tanto en su carácter político y económico,como social y cultural. Los Estados americanos hanpretendido extender y ampliar la cooperación y la so-lidaridad continentales a los ámbitos más diversos,dando así un sentido profundo a la noción de pana-rnericanismo. Por otra parte, la OEA es la única orga-nización que agrupa a la vez a todos los Estados de laAmérica Latina (Cuba es excluida del "sistema inter-americano" en 1962) y a los Estados Unidos de Amé-rica, posee así una vocación continental y se distinguepor esta característica de los acuerdos cuya área geo-gráfica es más limitada, como el Mercado Común deAmérica Central, o la Asociación Latinoamericanade Integración.
Esta asociación en el seno de una misma organiza-ción, de las Repúblicas de América Latina y de losEstados Unidos de América otorga a la OEA una fiso-nomía del todo particular, pero sin que ello deje desuscitar muy serios problemas como son muestra pal-pable las crisis de Cuba y Santo Domingo. El "Proto-colo de Buenos Aires" de 1967 no parece haber per-mitido el remedio a los males de los cuales se aquejael panamericaziismo. Ello se debe a que los dos princi-pales obstáculos a la realización de una profunda soli-daridad del continente occidental no han desaparecido.El primero de estos obstáculos se explica en virtud dela diversidad de regímenes políticos y a la existencia,a pesar de las disposiciones de la Carta cia Bogotá, degobiernos que no responden a la definición de la de-mocracia representativa. El segundo, de mayores ymás graves consecuencias, es el flagrante desequilibrioentre los Estados Unidos y las repúblicas latinoameri-canas, estas últimas dependiendo en gran parte deaquel país en materia económica, en tanto que Was-hington tiende a imponer su política al conjunto delhemisferio. La influencia de los Estados Unidos sien-do del todo desproporcionada en relación al resto delos países americanos, permite desvirtuar en gran me-dida el funcionamiento formal de la OEA.
"El sistema interamericano no ha sido histórica-mente una defensa sino, por el contrario, ha servidocomo instrumento para intervenir en la vida internade los países latinoamericanos. En-los tres casos cita-
322

dos (Guatemala, Cuba y Santo Domingo) el impulsointervencionista de la Organización lo dio EstadosUnidos. Por fortuna, en cada uno de ellos, México seopuso a la intervención (...) La hipótesis básica deuna agresión armada externa, en la cual descansa elTratado Interamericano de Asistencia Recíproca, nose ha presentado una sola vez (. . .) .En cambio el Tra-tado de Río ha sido utilizado para condenar y even-tualmente derrocar regímenes internos latinoamerica-nos" (Castañeda).
IV. BIBLIOGRAFIA: CASTAÑEDA, Jorge, "El sistemainteramericano", Nuevo orden internacional, México, vol. 1,núm. 4, 1977; GOMEZ ROBLEDO, Antonio, Las NacionesUnidas y- el sistema interamericano, México, El Colegio deMéxico, 1974; GORDON, Conneil Smith, El sistema inter-americano; trad. de Ndlly Wolf, México, Fondo de CulturaEconómica, 1971; REMIRO BROTONS, Antonio, La hege-monía norteamericana factor de la crisis de la O.E.A., Zarago-za, Real Colegio de España en Bolonia, 1972; THOMAS,A.V.N. y THOMAS, AJ., La Organización de los EstadosAmericanos; trad. de Armando Arrangouz, México, Uthea,1968.
Alonso GOMEZ-ROBLEDO VERDUZCO
Organización de las Naciones Unidas. L Es durante laSegunda Guerra Mundial que se realiza el proceso decreación de la Organización de las Naciones Unidas(ONU), pero los primeros documentos en donde seapunta la intención de crear una nueva organizacióninternacional son declaraciones extremadamente vagasen cuanto a los medios para asegurar eficazmente uiiorden internacional.
Este fue el caso principalmente de la "Carta delAtlántico", del 14 de agosto de 1941, y de la "Decla-ración de-las Naciones Unidas", del lo. de enero de1942, en donde se preveía el establecimiento de unsistema de seguridad general más amplio y permanente.
El 30 de octubre de 1943, Gran Bretaña, UniónSoviética y Estados Unidos suscribirían la "Declara-ción de Moscú", a la cual se asociaría también China,proclamando la necesidad de establecer una organiza-ción internacional general para el mantenimiento dela paz y la seguridad internacionales.
Un examen más detallado de las bases de la futuraorganización será emprendido al final del verano de1944 en la Conferencia cuatripartita de DumbartonOaks, reuniendo primeramente a los representantes deEstados Unidos, Gran Bretaña y Unión Soviética (21de agosto al 28 de septiembre), y posteriormente, en
la segunda fase, a los Estados Unidos, Gran Bretaña yChina (29 de septiembre al 7 de octubre) ésta últimahabiendo aceptado de hecho lo que se había elabora-do en su ausencia.
Esta Conferencia prepara un documento más ela-borado como intento de proyecto de los principios,fines y órganos principales de la futura organización.
La etapa siguiente se desarrolló en la ciudad de Cri-mea, en la llamada "Conferencia de Yalta", del 3 al11 de febrero de 1945, reuniendo a Roosvelt, Churchilly Stalin, en donde se puntualizó la fórmula relativaal procedimiento de votación en el seno del Consejode Seguridad, y donde se logró el acuerdo de la parti-cipación, al lado de la Unión Soviética, de las dos re-públicas socialistas soviéticas de Ucrania y Bielorrusiaen la futura organización.
Antes de la apertura de la Conferencia 4e San Fran-cisco, las proposiciones de Dumbarton Oaks fueronexaminadas por cada uno de los países en forma indi-vidual y luego colectivamente. Así los representantesde 20 países. latinoamericanos se reunieron en Méxicodel 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, adoptandouna resolución, sugiriendo que ciertas cuestiones fue-ran tomadas en consideración al momento de la adop-ción de la carta de la organización internacional quese proponía.
El 25 de abril de 1945, los representantes de 50países se reunieron en San Francisco y basándose prin-cipalmente en el proyecto de- Durnbarton Oaks, enel Acuerdo de Yalta y en las diversas enmiendas pro-puestas por varios países, los representantes reunidosen sesión plenaria o en comisiones, redactaron los 111aa de la Carta de las Naciones Unidas, adoptándolapor unanimidad el 25 de junio y firmándola al día si-guiente en la sala de conferencias del Veterans'Me-mortal hall.
La Carta no entraría en vigor hasta el 24 de octu-bre de 1945, después de haber sido ratificada por laUnión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña,China y Francia, así como por la mayoría de los otrospaíses signatarios.
En su conjunto la Carta de San Francisco confierelas responsabilidades principales en materia de mante-nimiento de la paz y la seguridad internacionales a lasgrandes potencias; esta solución, frecuentemente cri-ticada, era la única que podía concebirse y llevarse ala práctica en 1945, si tomamos en cienta la relaciónde fuerzas existentes en ese entonces.
U. La estructura de la ONU está compuesta por: a)
323

una Asamblea General que viene a ser un órgano cole-giado primario, en cuanto que todos los Estados quela integran derivan, directamente de una norma de laCarta constitucional, el derecho de ser miembros detal órgano. En la reglamentación y funcionamientode la Asamblea, la Carta se inspiró en una rigurosaaplicación del criterio de igualdad entre los Estadosmiembros de la Organización. Dicho criterio vieneconsagrado a través de dos normas constitucionales:una que atribuye a cada Estado miembro la calidadde miembro de la Asamblea, disponiendo que la mis-ma estará compuesta de todos los miembros de lasNaciones Unidas.(a. 9o.), y la otra atribuyendo a cadaEstado el poder de concurrir a la formación de la vo-luntad colegiada de la Asamblea en forma jurídica-mente igual a aquella de los otros Estados, disponien-do que cada miembro de la Asamblea tendrá un Voto(a.18).
La Asamblea General sesiona una vez al año en unperíodo ordinario y a veces en un periodo extmordi-nario de sesiones a solicitud del Consejo de Seguridad,o de la mayoría de sus miembros.
Su funcionamiento se lleva a cabo en sesiones pie-nanas, o dentro del marco de seis comisiones (políticay de seguridad; económica; social; administración fi-duciaria; administrativa; jurídica) compuestas por to-dos los Estados miembros al igual que la misma Asam-blea.
La competencia general de que goza la AsambleaGeneral es muy amplia, pudiendo discutir cualquierasunto o cuestión dentro de los límites de la Carta.
Igualmente todas las cuestiones relativas a los finesde las Naciones Unidas son evocadas dentro de laAsamblea que busca, como toda asamblea deliberan-te, el prolongar sus sesiones y el aumentar el númerode sus poderes. La Asamblea General desempeña unpapel determinante en la admisión de nuevos miem-bros, en la nominación del secretario general, en ladesignación de miembros no-permanentes del Consejode Seguridad, y del Consejo de Administración Fidu-ciaria, del Consejo Económico y Social, y de los jue-ces miembros de la Corte Internacional de Justicia.
Entre las competencias específicas de la AsambleaGeneral, existe una de importancia práctica muy con-siderable: su poder financiero y presupuestario. Anual-mente la Asamblea examina y aprueba el presupuestode la Organización y determina la proporción en quelos miembros deben sufragar los gastos.
Las decisiones de Ja Asamblea General se adoptan
por el voto de una mayoría de dos tercios sobre todaslas cuestiones calificadas '.orrio "importantes"; las de-más decisiones, incluso aquellas nuevas cuestiones quedebe determinarse si se considerarán como "impor-tantes", deben de ser adoptadas por simple mayoría.
b) El Consejo de Seguridad es el "principal disposi-tivo constitucional destinado a asegurar a las grandespotencias un derecho de control sobre la evolución dela Organización y su preponderancia en el terrenode la paz y la seguridad internacionales".
La composición del Consejo de Seguridad (15 miem-bro) comprende dos categorías de miembros: miem-bros que son de derecho y miembros que son electos.
Los miembros que son de derecho son en númerode cinco y son los miembros permanentes: EstadosUnidos, Gran Bretaña, Unión Soviética, China y Fran-cia.
Los otros diez rnie rubros del Consejo de Seguridadson "no-permanentes", y han de ser elegidos por laAsamblea General para un período de dos años, enbase a un criterio de distribución geográfica, y sin quesean inmediatamente reelegibles.
El equilibrio entre las grandes potencias se realizódentro de la Carta principalmente haciendo conferir acada una de ellas un derecho de veto.
Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre to-das las cuestiones que no sean "cuestiones de procedi-miento", deben de ser adoptadas por el voto afirmati-vo de 9 de sus miembros, en el cual son comprendidoslos votos de todos los miembros permanentes.
Esto equivale a otorgar a cada uno de los miem-bros permanentes del Consejo de Seguridad un "veto"en cuestiones que no sean procedirnentales.
Será suficiente entonces que un sólo miembro per-manente no otorgue su voto afirmativo a un proyectode resolución para que dicho proyecto sea rechazado,incluso si hubiere sido aprobado por los restantes ca-torce miembros del Consejo de Seguridad.
c) El Consejo de Administración Fiduciaria estábasado en el modelo del sistema de mandatos estable-cido por la antigua Sociedad de las Naciones.
El Consejo de Administración Fiduciaria está inte-grado principalmente por miembros de las NacionesUnidas que administran territorios fideicomitidos ypor los miembros permanentes del Consejo de Segu-ridad.
Sus decisiones son adoptadas por el voto de la ma-yoría de los miembros presentes y votantes.
El régimen de administración fiduciaria tiene cada
324

vez menos importancia en virtud de haber alcanzadola independencia la casi totalidad de los territoriossometidos a dicho régimen.
En la actualidad sólo sigue subsistiendo un territo-rio fideicomitido y que es el relativo a las Islas del Pa-cífico administradas por los Estados Unidos.
d) El Consejo Económico y Social está integradoactualmente por 54 miembros de las Naciones Unidaselegidos por la Asamblea General.
El Consejo Económico y Social ya figuraba en lasproposiciones de Durnbarton Oaks a nivel secundario,pero fue en la Conferencia de San Francisco, y gra-cias a la insistencia de los pequeños y medianos Esta-dos, que adquirió el status de órgano principal, al mis-mo tiempo que se precisaba su organización y sedesarrollaban sus funciones.
Al igual que ocurre con la Asamblea General, elcampo de actividades del Consejo Económico y Sociales muy amplio (pero sus competencias son limitadas)y no puede adoptar decisiones obligatorias para losEstados miembros.
La función primordial del Consejo Económico ySocial es promover y tener a su cargo, bajo la autori-dad de la Asamblea General, las actividades económi-cas y sociales de la ONU.
Las decisiones del Consejo Económico y Social seadoptan por simple mayoría de los miembros presen-tes y votantes, y cada miembro no poseyendo másque un solo Voto.
Para la solución de ciertos problemas, el ConsejoEconómico y Social ha'creado varias comisiones eco-nómicas regionales como un esfuerzo de descentrali-zación y concertación regionales, como p.c. la Comi-sión Económica para América Latina (CEPAL).
e) El secretario general es designado por la Asam-blea General a recomendación del Consejo de Seguri-dad, lo que quiere decir que un candidato al cargodebe obtener apoyo en ambos órganos para conseguirsu elección.
El secretario general es el más alto funcionario ad-ministrativo de la Organización y lleva a cabo cual-quier función que le encomiende algún otro de losórganos. Además de conformidad con el a. 99: "po-drá llamar la atención del Consejo de Seguridad haciacualquier asunto que en su opinión pueda poner enpeligro el mantenimiento de la paz y la seguridad in-ternacionales".
Esta disposición indica que ci secretario general noes un simple funcionario de los órganos políticos, Bino
que se espera de él que asuma iniciativas políticaspropias.
Los secretarios generales de las Naciones Unidashan sido: Trygve Lie de Noruega;Dag Hammarskjoldde Suecia; U Thant de Birmania; Kurth Waldheim deAustria y Javier Pérez de Cuchar de Perú.
f) La Corte Internacional de Justicia es un órganocolegiado que se distingue de los otros cinco órganosprincipales, en cuanto que no se encuentra integradopor Estados, sino por individuos.
Heredera de la Corte Permanente de Justicia Inter-nacional que había sido fundada en 1920, la Corte In-ternacional de Justicia, es el órgano judicial principalde las Naciones Unidas, con sede en La Haya.
La Corte está compuesta por quince jueces que, enrazón de los imperativos de la función jurisdiccional,son independientes de los Estados. Los jueces son ele-gidos por un periodo de nueve años, con posibilidadde reelección, conjuntamente por la Asamblea Gene-ral y el Consejo de Seguridad, ".. .de entre personasque gocen de alta consideración moral y que reúnanlas condiciones requeridas para el ejercicio de las másaltas funciones judiciales en sus respectivos países, oque sean jurisconsultos de reconocida competencia enmateria de derecho internacional" (a. 2o. del Estatutode la Corte).
La Corte está abierta a los Estados partes en el Es-tatuto, es decir, ipso facto a todos los miembros de laONU.
Un Estado que no es miembro de la Organizaciónpuede llegar a ser parte en el Estatuto bajo ciertascondiciones que son determinadas en cada caso por laAsamblea General a recomendación del Consejo deSeguridad. Suiza en 1948, Liechtenstein en 1950 ySan Marino en 1954, son los tres Estados no miembrosque llegaron a ser partes en el Estatuto.
La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y laCorte Internacional de Justicia, pueden ser calificadoscomo órganos "soberanos", en el sentido de que ellosse pronuncian en última instancia, y son totalmenteindependientes en el ejercicio de sus funciones, entanto que los otros dos consejos ejercen sus competen-cias bajo la autoridad de la Asamblea General.
III. RIBLlOGRAhA: CASTAISEDA, Jorge, México y elorden internacional, reimp., México, El Colegio de México,1981; COLLOQUE INTERNATIONALE DE NICE,L'adap-tnjon de ¡'O.N.U. nu monde d'aujourdhui, París, Pedone,1965; GUTTEREDGE, J.A.C., The United Natiotu inChanging World, New York, Manchester University Presa,
325

Oceana Publications, 1969; NICHOLAS, H.G., The UnitedNatjons as a Pofitjixil Institution; Sa. cd., Londres, OxfordUniversity Presa, 1975; VIRALLY, Michel, L'orgarnsotioninondinle, Parra, Armand Colín, 1972.
Alonso GOMEZ-ROBLEDO VERDUZCO
Organizacion internacional. I. El desarrollo históricode las organizaciones internacionales, tal y corno seconocen hoy en día, parece posible esquematizarlo entres principales periodos de evolución.
Aunque es cierto que el desarrollo real de las insti-tuciones permanentes no ocurrió hasta la segundamitad del siglo XIX, el primero de dichos periodos pue-de considerarse comprendido entre el Congreso de Vie-na (1814-1815) y el comienzo de la Primera GuerraMundial (1914). El segundo es el que media entre lasdos guerras: presenció la creación de la Sociedad delas Naciones y la Organización Internacional del Tra-bajo en virtud del Tratado de Versalles, estatuyéndoseasimismo la Corte Permanente de Justicia Internacio-nal. Esta segunda etapa llegará a su término en 1939al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por últi-mo, el tercer periodo de esta evolución histórica quellega hasta nuestros días, se sitúa comúnmente en 1945,con la creación de la Organización de las NacionesUnidas.
Pero es definitivamente en el siglo XIX cuando seda el paso de avance decisivo en el desarrollo de lasorganizaciones internacionales, con la creación de laUnión Telegráfica Internacional en 1865, y la UniónPostal General en 1874. La Unión Telegráfica Interna-cional fue creada por la Convención Telegráfica de Pa-rís de 1865; y con el establecimiento en 1868, de laOficina Central Internacional de Administración Te-legráfica, la Unión Telegráfica se convirtió en la pri-mera organización verdaderamente internacional deEstados con un secretariado permanente.
Las Uniones Telegráfica y Postal fueron las precur-soras de una serie de otras uniones administrativas quenacieron a fines del siglo XIX y principios del XIX, co-mo p.c., la Unión Internacional para la Protección dela Propiedad Industrial de 1883. El rasgo característicode estas uniones fue que, en general, operaban a travésde dos órganos: conferencias o reuniones periódicasde los representantes de loe Estados miembros, y unsecretariado permanente. Es por ello por lo que estasuniones administrativas pueden considerarse sin dudacomo loe antecedentes directos de una comunidad in-ternacional organizada.
La Sociedad de las Naciones (S. de N.) (1919) teníapor finalidad esencial el mantenimiento de la paz, y esen base a tal propósito que dicha organización ha sidojuzgada; su fracaso se significó por la multiplicaciónde las agresiones que condujeron a la segunda confla-gración mundial. En resumidas cuentas se puede decirque la S. de N. jamás logró contener a una gran poten-cia, y limitándose sus éxitos a asuntos que involucra-ban pequeños o medianos Estados (p.c., Litigio de Li-ticia en 1935 entre Colombia y Perú).
La S. de N. se basaba en un equívoco básico. Franciahabía deseado la construcción de una S. de N. podero-sa, capaz de ejercer una-efectiva vigilancia sobre Alema-nia, de hacer respetarlos tratados de paz, disponiendo aeste efecto de una fuerza militar, verdadero instru-mento de la seguridad colectiva. La concepción ameri-cana y británica por el contrario, era hostil a lo quecalificaban como "militarismo internacional", estiman-do que una fuerza armada corría el riesgo de limitarla soberanía de los Estados; no teniendo probl rmas decuestiones de seguridad frente a Alemania, no deseabanéstos la erección de una "sociedad coercitiva", sino deuna "sociedad por buena voluntad" con el simple com-promiso de recurrir a la mediación internacional encaso de litigio; temiendo ver el derecho corrompidopor el uso de la fuerza puesto a su servicio, esta con-cepción anglosajona consideraba que la S. de N., reflejode la opinión pública internacional, debería actuarejerciendo una presión únicamente de carácter moralsobre los Estados en vistas al mantenimiento de lapaz.
Sin embargo, por su fracasó mismo, la S. de N. habíasubrayado la necesidad de una real organización polí-tica internacional.
U. Una organización internacional es una asociaciónde Estados establecida por acuerdo entre sus miembrosy dotada de un aparato permanente de órganos, asegu-rando su cooperación en La persecución de los objetivosde interés común que los ha determinado a asociarse.
La razón de ser de una organización internacional,como de toda institución es funcional. Es la voluntadde sus fundadores de disponer de un instrumento pro-pio a la persecución de objetivos definidos lo que ex-plica la creación de una organización internacional. Esla naturaleza de las actividades necesarias a la realiza-ción de esta función lo que determina la estructuraorgánica de la que es dotada la organización a travésde su acto constitutivo.
Perola organización internacional no es únicamente
326

un instrumento mecánico, ya que como toda institu-ción, es también un aparato de órganos, es decir uncentro activo, capaz de iniciativa y decisión, en gradotal por consiguiente de adaptarse al medio en el cualfunciona, al mismo tiempo que de controlar y regla-mentar sus propios problemas internos, de manera aasegurar su sobrevivencia y desarrollo.
Este carácter orgánico de la institución hace que lamisma escape siempre, en una cierta medida, al con-trol de sus fundadores, o por lo menos a sus previsio-nes, para desarrollar una evolución autónoma.
Por regla general, los miembros de las organizacio-nes internacionales son los Estados quienes se hacenrepresentar por miembros o delegados de sus respecti-vos gobiernos, y de aquí que con razón en la termino-logia de Naciones Unidas se les llame "organizacionesintergubernamentales".
Se dice que una organización posee una "vocaciónuniversal" en aquellos casos en que todos los Estadospueden llegar a formar parte de la misma; esto se de-terminará de conformidad al procedimiento que abreel acceso a la organización. En cambio otro tipo deorganizaciones no son destinadas más que a un ciertonúmero de Estados, calificándose a éstas como organi-zaciones "regionales".
Por su carácter esencial, voluntad distinta de aquellade los Estados miembros, las organizaciones gozan deuna personalidad jurídica. Esta no es, sin embargo, otracosa que la aptitud de ser titular de ciertos derechos yciertas obligaciones. Esta aptitud puede manifestarsedentro de marcos jurídicos diferentes y puede ser de-finida de acuerdo a métodos diversos.
Todas las organizaciones disponen de una formaelemental de poder reglamentario en lo que conciernea las medidas interiores que deben tomar para su fun-cionamiento material (reglas de organización, reglaspresupuestarias, etc.).
Hay que señalar finalmente que el recurso al análisisjurídico para el estudio de las organizaciones interna-cionales es indispensable en la medida en que la orga-nización internacional es una institución jurídica, crea-da por medios de derecho y sometida ella misma alderecho.
y. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.
III. HIBLIOGRAFIA: COLLIARD, Claude-Albert, Insti-tuciones de relaciones internacionales, 6a. cd., México, Fon-do de Cultura Econímica, 1977; EL ERIAN, Abdullah, "Or-ganizacisn jurídica de la sociedad internacional", en SOREN-SEN, Max, Manuel de derecho internacional público, México,
Fondo de Cultura Económica, 1973; REUTER, Ptul, Istitu-tiona Internationales; 8a. cd., París, Preasea Universitairca deFrance, 1975; VIRALLY, Michel, L'Orgenisaiion Mondiale,París, Armand Collin, 1972.
Alonso GOMEZ-ROBLEDO VERDIJZCO
Organizaciones auxiliares. I. Son sociedades anónimasautorizadas por el gobierno federal- a través de la Se-cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con laopinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Segu-ros (CNBS) y del Banco de México (BM) para colabo-rar dependiente o independientemente con las empre-sas mercantiles. Son organizaciones auxiliares naciona-les de crédito: "las constituidas con participación delgobierno Federal, o en las cuales este se reserva el de-recho de nombrar la mayoría del Consejo de Adminis-tración o de la Junta Directiva, o de aprobar o vetarlos acuerdos que la Asamblea o el Consejo adopten"(aa. lo. .pfo. III, LIC; 46 LOAPF).
II. Antecedentes. Desde siempre el comerciante yluego el empresario o industrial necesitaron colabora-dores para la realización de su trabajo. Estos al agru-parse para desempeñar las tareas a ellos encomendadasfundaron las organizaciones auxiliares.
La primera Ley General de Instituciones de Créditoy Establecimientos Bancarios (DO, 164-1925), trata aestos como organizaciones auxiliares de crédito (a. lo.,fr. 111). En efecto "se asimilan a los establecimientosbancarios: 1. Aquellos que como anexo a negociaciónde otro género reciban del público depósitos reembol-sables a la vista o con previo aviso no mayor de 30 días,U. Los que emitan títulos destinados a su colocaciónen el público en loe términos que se expresan en el ca.pítulo V, de este título". El 29 de noviembre de 1926(DO) apareció la segunda Ley General de Institucionesde Crédito y Establecimientos Bancarios. E! tít. Y dela tercera Ley General de Instituciones de crédito(DO 29-VI-1932) se denominó "de las institucionesauxiliares"; por vez primera aparece esta expresión ennuestra legislación bancaria (aa. 103 y ss). Consideraeste ordenamiento como instituciones auxiliares: a losalmacenes generales de depósito, a las cámaras de com-pensación, a las sociedades generales o financieras y alas uniones, asociaciones o sociedades de crédito. Fi-nalmente la vigente LIC (DO, 31-V-1941, con las res-pectivas reformas) regula sistemáticamente a- las or-ganizaciones auxiliares de crédito.
III. Legislación. 1. Características. Esto*—se distinguen por las siguientes propiedad A. Las
327

de seguros y fianzas son invariablemente sociedades decapital fijo (aa. 29, caput, LIS -DO, 7-1-1981-; 15,caput, LIF -DO, 29-Xll-1981-), las otras (auxiliaresde crédito, bolsas de valores...) pueden constituir-se de capital fijo o variable (aa. 80., caput, LIC;31, ca-put, LMV; lo., LS» B. Su duración podrá ser indefinida(as. 80., fr. II, LIC; 29, fr. IV, LIS; 15, fr. V, LIF;2o., fr. VI, LSI; 31, fr. 1, LMV). C. Su capital mínimodeberá estar totalmente suscrito y pagado (aa. 80.,fr. 1, último pfo., LIC; 29, fr. 1, pfo. 111, LIS; 15,fr. II, pfo. ifi, LIF; 31, fr. II, LMV; 2o., fr. 1, LS» ycuyo monto seré el que establezca la SHCP, mediantedisposiciones de carácter general (aa. 80., fr. 1, capnt,LIC; 29, fr. 1, LIS; 15, fr. U, pfos. 1 U, LIF;2o., fr.1, LS». CH. En las sociedades de capital variable el ca-pital mínimo obligatorio se integrará por acciones sinderecho a retiro (aa. 80., fr. IV, LIS; 31, fr. II, LMV;2o., fr. V, LSI). D. El monto de las acciones que pue-da adquirir una persona física o moral se restringe al15% del capital pagado (aa. 80., fr. IV bis, LIS; 29,fr. II, LES; 15, fr. ffi, LIC, que contiene varios casosde excepción). E. Se permite a estas organizacionesemitir acciones preferentes o de voto limitado (a. 113LGSM por aplicación supletoria). F. Establecen reglasespeciales para los organismos auxiliares y para las so-ciedades accionistas de dichos organismos cuando con-curren a las asambleas de tales organizaciones auxilia-res (aa. 80., fr. IV bis, 1, LIC; 29, fr. ifi, LIS; 15, fr.1V, LIF). G. "En ningún momento podrán participaren forma alguna en el capital de estas sociedades, go-biernos o dependencias oficiales extranjeros, entidadesfinancieras del exterior, o agrupaciones de personasextranjeras, físicas o morales, sea cual fuere la formaque revistan, directamente o a través de interpósitapersona" (aa. Ro., fr. Ii bis, LIC; 29, fr. 1, pfo. 7, LIS;15, fr. XII, núm. 3, pfo. U, LIF; 2o., fr. II bis, LS».H. El número de sus administradores no podrá ser in-ferior a cinco y actuarán constituidos en consejo deadministración (aa. 80., fr. Y, LIC; 29, fr. VII, caput,LIS; 15, fr. VIII, LIC; 31, fr. VII, LMV; 2o., fr. VII,LS». 1. Requiere autorización del gobierno federalpor conducto de la SHCP con la opinión de la CNBSy del BM (aa. 2o.,caput, LIC; 5o., LIS y LrF; 3o., LSI);para las sociedades de inversión y las bolsas de valoresse requiere además la opinión de la Comisión Nacionalde Valores (aa. 5o., LSI; 30, LMV). J. Deben inscri-birse en la CNBS y en el Registro Público de Comer-cio (aa. 2o., 30., 3o. bis, 40., 4o. bis, 47-49 y 93 bis,LIC; 7o., LGSM; 75, LIF; 30, pfo. U, LMV).
2. Clasificación.A. Por su función económica:a. Organizaciones auxiliares de crédito, p.c., unio-
nes de crédito, aseguradoras.b. Organizaciones auxiliares de otro tipo, p.c., las
bolsas de valores (aa. 29-30, LMV); las auxiliares deseguros (a. 11, fr. III, LIS), y de fianzas (a. 90., caput,LIF).
B. Por la calidad del sujeto:a. De derecho público, organizaciones auxiliares na-
cionales de crédito, p.c., almacenes nacionales de depó-sito (Reglamento sobre instituciones nacionales y orga-nizaciones nacionales de crédito -DO, 29-VI-1959---;a. 46 LOAPF).
b. De derecho privado. Organizaciones auxiliaresde índole particular, p.c., arrendadoras financieras (aa.62-78, LIC).
Por ley, son organizaciones auxiliares de crédito:los almacenes generales de depósito, las arrendadorasfinancieras, las uniones de crédito (aa. 3o., 47-90, LIC);y las afianzadoras (a. lo., caput, UF). Es nuestro sen-tir que las instituciones de seguros son, por su funcióneconómica, también organizaciones auxiliares de cré-dito (btu sensu) (a. 34, frs. m-v, IX y X, LIS).
La ordehanza bancaria divide a los auxiliares de cré-dito en personas físicas o morales (aa. 138 bis, 7, LIC).Cuéntanse entre los primeros a los delegados fiducia-rios independientes, a los corredores, a los notarios, alos agentes (de capitalización, de inversión de bolsa, defianzas, de seguros), a los intermediarios financieros.Pertenecen a los segundos: las oficinas de representa-ción de bancos extranjeros, los bancos extranjeros ylos corresponsales de estos con registro en México, loscorresponsales de bancos mexicanos en el extranjero,los bancos internacionales que operan en México, lasinmobiliarias bancarias y las sociedades que prestansus servicios o contratan con instituciones de crédito(servicio panamericano de protección, las casas de co-rretaje, las de cambio, etc.) (Acosta Romero).
v. ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, AUXI-LIARES MERCANTILES, BOLSA DE VALORES, CÁMA-RA DE C OMPENSACION, INSTITUCIONES DE FIANZAS,INSTITUCIONES DE SEGUROS, OPERACIONES DE CRE-DITO, SOCIEDADES DE INVERSION.
¡Y. DIBLIOGRAFIA: ACOSTA ROMERO, Miguel, De-
recho bancario; 2a. ed., México, Porrúa, 1983; BARRERAGRAF, Jorge. Tratado de derecho mercantil México, Porríia,1957, t. 1; id., Las sociedades en derecho mexicanos México,UNAM, 1983; BAUCHE GARCIADIEGO, Mario, Operario-neo bancarias; 4a. cd., México, Pon-ha, 1981; CERVANTES
328

AHUMADA, Raúl, Tít0los y operaciones de crédito; lOa.ecl., Herrero, 1978; MANTILLA MOLINA, Roberto L., .De-techo mercantil; 20a. cd., México, Porrúa, 1980; PINA VA-RA, Rafael de, Elementos de derecho mercantil mexicano;lOs. cd., México, Porrúa, 1979; RODRIGUEZ Y RODRI.GUEZ, Joaquin, Curso de derecho mercantil; iTa. cd., Méxi-co, Porrúa, 1974, t. 1; id., Derecho bancario; 6a. cd., México,Pornia, 1981
Pedro A. LABAREEGA Y
Orgallo. 1. (Del griego organon.) Parte de un cuerpoque desempeña funciones específicas relacionadas conlas demás del todo. El concepto tiene cm origen estric-taniente biológico, incorporándose con la gran in-fluencia de esta disciplina en los estudios sociales.
II. George Jellinek, en su obra Teoría general delEstado, expone la necesidad de los órganos cuandodice "toda asociación necesita de una voluntad quela unifique, que no puede ser otra que la del individuohumano. Un individuo cuya voluntad valga como vo-luntad de una asociación, debe ser considerado, entanto que subsista esta relación con la asociación, co-mo instrumento de la voluntad de ésta, es decir, comoórgano de la misma".
Acosta Romero (p. 45) escribe que: "los entes co-lectivos, para expresar la voluntad social, necesitan te-ner órganos de representación y administración, queson los que ejercitan los derechos y obligaciones inhe-rentes a aquéllos. Dichos órganos de representación yadministración varían mucho en cuanto a su número,composición, estructura y facultades, pues, por ejem-plo en el estado soberano tradicionalmente son lospoderes legislativo, ejecutivo y judicial; en el munici-pio es el ayuntamiento y en los organismos descentra-lizados los consejos de administración, juntas directivasy el director general".
En el mismo sentido Serra Rojas (p. 544), explicaque: "el Estado necesita, al igual que todas las asocia-ciones encaminadas a la consecución de sus fines co-munes, una serie de órganos que obren en su nombrey sustenten y ejecuten la voluntad colectiva. El con-cepto de órgano es un concepto metafórico; la pala-bra órgano está tomada del orden biológico que suponeen el Estado una realidad orgánica viva; en sentido so-cia!, el órgano es una institución que sirve para alum-brar y mantener pérenue la voluntad del Estado; elEstado es una persona jurídica que no puede conce-birse ni existir sin órganos que lo hagan funcionar. Unórgano es una esfera de competencia, una posibilidadjurídica".
ifi. Los órganos se clasifican en: inmediatos y me-diatos. Los órganos inmediatos son una consecuenciainmediata de la asociación misma, sólo mediante ellospuede la asociación ser activa. Los mediatos son losque no descansan directamente en la Constitución,sino en leyes secundarias en una comisión individual.
Los inmediatos pueden subdasificarse en: 1. órga-nos de creación y órganos creados; 2. órganos prima-rios y secundarios; 3. órganos simples y potenciados;4. órganos sustantivos o independientes y órganos de-pendientes, y S. órganos normales y órganos extra-ordinarios.
Los mediatos pueden clasificarse en: 1. dependien-tes e independientes; 2. simples y de competenciamúltiple, y 3. facultativos y necesarios. (Serra Rojas,p.547).
Kelsen distingue entre órgano formal y árgano ma-terial del Estado (p. 230). En el primer caso "la cali-dad de órgano estatal de un individuo está constituidapor la función que desempeña" (p.c., los tribunalesdel Estado). En el segundo caso, "la calidad estatal deuna función la determina el individuo que realiza talfunción en su carácter de órgano" (p.c., las escuetas,hospitales y ferrocarriles del Estado).
En la teoría kelseniana un órgano del Estado debeser establecido en las normas del orden jurídico esta-tal, de tal manera que las normas expliquen el proce-dimiento a través del cual una persona puede conver-tirse en órgano del Estado.
IV. BIBLIOGRAFIA: ACOSTA ROMERO, Miguel, Teo -ría general del derecho administrativo; 4a. cd., México, Po-rrúa, 1981; HART, H.L.A., El concepto de derecho; trad.deGenaro R. Carrió, México, Editora Nacional, 1980; JELLI.NEK. George, Teoría general &I Estado; trad. de Fernandode los Ríos, Buenos Airee, Albatros, 1970; KELSEN, Hane,Teoría general del derecho y del Estado; trad. de EduardoGarcía Mynes; Ba. ed., México, UNAM, 1979; MARGA-DANT, Guillermo F., Derecho romano; lOa. cd., México, Es-finge, 1981; NAWIASKY, Han, Teoría general del derecho;2a. ed., trad. de José Zafra, México, Editora Nacional, 1980;SERRA ROJAS, Andrés, Ciencia política; ha. cd., México,Porrúa, 1981.
Samuel GONZALEZ Ruiz
Organo de la quiebra, e, QUIEBRA, SUSPENSION DEPAGOS.
Organo de autoridad. 1. El concepto de órgano de au-toridad tanto en el derecho administrativo mexicano
329

como en la doctrina universal, se debe en lo esencial,a la r,ianifestación de la voluntad del poder adminis-trador del Estado frente a los particulares. Por ello, elórgano de autoridad es vital en el desenvolvimiento de1a función administrativa y en el ejercicio de las atri-buciones que la ley confiere a las unidades, entes oestructuras que integran a la administración pública,cuando se trata de hacer prevalecer el orden y la pazpúblicos y velar porque las actividades de los gober-nados se apeguen a la legalidad administrativa.
En la doctrina no es usual encontrar una definiciónde órgano de autoridad pues la conjunción de los ele-mentos orgánicos y de estructura administrativa sue-len tratarse con profusión, sin ahondar en el alcanceque el vocablo autoridad imprime a la forma organi-zativa. El mérito de la delimitación del contenido delconcepto corresponde al maestro Gabino Fraga quedistingue a los órganos (le autoridad y órganos de ca-rácter auxiliar, atendiendo a la naturaleza de las facul-tades que le son atribuidas.
De esta suerte y siguiendo al autor mencionado, elórgano de autoridad es el órgano de la administración,cuya competencia implica la facultad de realizar actosde naturaleza jurídica que afecten a la esfera de losparticulares y la de imponer a estos sus determinacio-nes, lo cual significa que el órgano de autoridad se dis-tingue porque está investido de facultades de decisióny ejecución. En tanto que e1 órgano auxiliar posee fa-cultades que lo autorizan únicamente a llevar a cabotodas las funciones de preparación técnica y materialde los asuntos que las primeras deben decidir.
11. Del concepto anotado derivan rasgos, cuyo co-mentario se hace indispensable para conocer el alcan-ce que en el derecho administrativo tiene la naturale-za de órgano de autoridad.
a) El órgano de autoridad corno unidad integrantede la administración, se explica a través de la necesidadque el poder ejecutivo tiene de contar dentro de la es-tructura administrativa con un medio a través del cualpueda manifestarse al exterior, necesidad que la técni-ca jurídica ha satisfecho dotando a la persona jurídicaque representa al Estado, de unidades, entes o depen-dencias a las que la ley faculta para actuaren un ámbitoy materias expresamente establecidas. En este caso,los órganos de autoridad carecen de autonomía y per-sonalidad jurídica propia, pues forman parte de lapersona jurídica que reviste al Estado.
En este aspecto de la ubicación del órgano de auto-ridad en la administración pública debe hacerse notar,
como privativo de la naturaleza jurídica del órgano suPertenencia a una estructura jerarquizada propia de lacentralización administrativa, en Ja cual existiendo di-versos grados de subordinación, son los órganos demás alto grado los que reúnen facultades de decisióny ejecución y por lo mismo, pueden ser calificados co-mo órganos de autoridad.
La importancia de acotar el concepto "órgano deautoridad" con claridad y desde el punto de vista de sucolocación en la organización administrativa del cje-cuiivo de la unión, radica actualmente en dejar muyclaro que en los términos de los aa. 2o. y 16 de laLOAPF, los órganos de autoridad se identifican porregla general con las dependencias administrativas osecretarías de Estado, así corno con los órganos queintegran a éstas, de tal manera que para identificar acuáles órganos de la administración pública se confie-ren facultades de decisión o de ejecución es pertinenteremitirse al texto de la ley que rige en la esfera admi-nistrativa la competencia de cada órgano, los regla-mentos interiores de cada dependencia, o en su casoal régimen jurídico de la delegación de facultades quecorrespondiera a las dependencias de que se trate. Laexcepción a esta regla general, sin embargo, existe,puesto que el tít. tercero de la LOAPF integra a la ad-ministración pública federal un conjunto diverso deformas de organización administrativas que no pue-den ser calificadas tan fácilmente corno órganos deautoridad, dado que tienen una naturaleza jurídicamuy distinta; a saber la de organismos descentraliza-dos, empresas de participación estatal, o fideicomisosy, por lo tanto, no comparten los atributos de repre-sentación de la persona jurídica a la que pertenecenlos órganos de autoridad, ni mucho menos se insertanen una estructura jerarquizada y de subordinacióncon respecto al titular del poder ejecutivo.
La jurisprudencia de la SGJ, para efectos de la ad-misión del recurso de amparo, contra actos de dichosórganos ha negado el carácter de actos tic autoridad alos actos que emiten los organismos descentralizadosen términos generales, con la salvedad de aquellos or-ganisrilos descentralizados coma el IMSS y el INFO-NAVI'I' que por tener facultades para determinar elmonto de las aportaciones obrero-patronales que de-ben cubrirse para atender los servicios que prestan,actúan por lo tanto como organismos fiscales autóno-mos y por ende tienen el carácter de autoridad. Porotra parte, para el mismo tribunal supremo el carácterde autoridad con que se califica a los órganos de la ad-
330

ministración pública federal, se deriva de la capacidadque para decidir, resolver y ejecutar sobre los acuer-dos o tuandamientos de los titulares de las secretaríastengan aquéllos.
b) El órgano de autoridad corno titular de la potes-tad de imperio en virtud de la cual impone sus deter-Ininaciones a los particulares, crea así relaciones jurídi-cas con respecto a la libertad, derechos y obligacionesde éstos. Es por ello que el concepto adquiere impor-tancia en función de los principios que rigen sus rela-ciones con los particulares o gobernados y, en especial,cuando su actividad se traduce en actos administrati-vos. Desde este punto de vista, ci órgano autoridad,está sujeto al principio de la legalidad, según el cualafirma Alfonso Nava Negrete, "ningún órgano o fun-cionario podrá realizar conducta alguna pie no estéautorizada por la Ley".
Por otro lado, IQ validez de las actuaciones (]el ór-gano de autoridad se configura en razón de la compe-tencia que los ordenamientos legales le confieren enlas distintas materias y ámbitos del territorio que in-tegran el universo de los asuntos administrativos. Pije-de afirmarse que la competencia administrativa en es-tos órganos es la condición sin la cual, su existenciaestaría desprovista de contenido. Empero, la vida co-tidiana del órgano se materializa además con "la vo-luntad humana" según la llama Manuel M. Díez, pormedio de la cual "se pone en movimiento al conjuntode atribuciones ciiie le corresponden al órgano. El serhumano titular del órgano cuando actúa como tal,expresa una voluntad pie es la del órgano y por ello,los actos que realiza se imputan Como si correspon-dieran a la persona jurídica a la que F)ertene(".
P. ACTO DE AUTORIDAD.
[II. BIBLIOGRAIIA: DIEZ, Manuel M., El acto adminis-trativo, Buenos Aires, Tipoáfiea Editora Argentina, 1%1,FIORINI, Bartolomé, Manual de derecho administrativo. Pri-mera parte, Buenos Aires, La Ley, 1968; FRAGA, Gabino,Derecho administrativo; 11 a. cd., México, Purrúa, 1966; NA-VA NEGRETE, Alfonso, "La legalidad (le los actos adminis.trativos", Juríica, México, núm. 5, julio de 1973.
Olga HERNANDEZ ESPINDOLA
Organos de administración. 1. Según el Diccionario dcla lengua española, una de las acepciones de órgano es"persona o cosa que sirve para la ejecución de un actoo un designio". Jurídicamente, el órgano es parte einstrumento de las personas morales, que se compone
de personas, a las que-la ley atribuye una cierta esferade competencia. Administración, según el propio dic-cionario significa gobernar, regir, cuidar.
La administración, pues, tanto implica una activi-dad de gestión, o sea, de organización del ente y el
establecimiento de relaciones con las personas (traba-jadores, empleados, funcionarios) que forman partede él, como de representación, en sus relaciones ester-nas, obrando a nombre y por cuenta de él.
Dos son, consecuentemente, las funciones del ór-gano de administración; la gestión, en las relacionesinternas; la representación en las externas, en las rela-ciones con el público.
En las sociedades (civiles y mercantiles), el órganode administración, constituye un elemento dependien-te de ellas. Existe en las sociedades de capitales (S (leRL y SA), y en las cooperativas, en las que al lado dela asamblea de socíos y de accionistas la ley exige lapresencia y la actuación del órgano de administración(aa. 74, 142 y ss. LCSM y 28 Ley General de Socie-dades Cooperativas _LGsc_), cuyos miembros se de-
signan gerentes en la 5 de RL y administradores en laSA; en cambio, en las sociedades personales las funcio-nes (le administración corresponden al socio (colectivo), y entonces, dicha función no es independiente,sino que forma parte del status de socio. En efecto,en las sociedades civiles (a. 2709 CC) y en las mumerearu-tiles de carácter p'rsonalista (S en NC y 5 en C) ci cargode administrador recae normalmente en los socios deresponsabilidad ilimitada, o socios colectivos; es decir,en todos los de la 5 en NC, y en los comanditados enlas 5 en C. Inclusive, en éstas se prohibe a los coman-ditarios ser administradores y se sanciona la prohibi-ción imponiendo al infractor responsabilidad solidaria(aa. 54 y 55 LGSM),
Ti. Composición, El órgano puede ser individual oplural. En el primer caso, se tratará de un gerente único,(en el caso de 5 de RL), o de un administrador úni-co, en los casos de las sociedades por acciones (a. 142LGSM), de la S en NC (a. 36), de la 5 en C (a. 57) yde la sociedad civil (a. 2709 CC). En el segundo caso,se tratará de un consejo de administración, cuando losdos o más miembros deben, según la ley, actuar con-juntamente, mediante junta que se convoque y que secelebre, deliberación y voto (generalmente,, mayori-tario); tal sucede, respecto a las sociedades mercantiles,en las dos sociedades por acciones: las SA y las 5 en Cpor A a. 143, en la S de RL, a 75, en la Sen NC y enla SC, aa. 45 y 57 pfo. segundo, LGSM; en las coope-
331

rativas, a. 30 LGSC. En cambio, en las sociedades civi-les, el a. 2714 CC dispone que, salvo que el contratosocial disponga que los administradores deban "proce-der de acuerdo", "cada uno de ellos practicará separa-damente los actos administrativos que crea "oportuno".
Por otra parte, cuando el socio no sea administra-dor nato, o sea, cuando haya necesidad de designaradministradores, corresponde al órgano supremo, osea, a la junta o asamblea de socios o de accionistas,hacer tal designación (aa. 6o., fr. IX, 37 y 57 LCSM,
31 LUSC) cabe que el nombramiento se haga en laescritura social (aa. 2711 CC y 6o., fr. IX, LGSN1). Entodo caso, el órgano de administración está subordi-nado a la junta o asamblea de socios —que ese¡ órganosupremo— que lo designa (a. 181, fr. II, LCSM), fijao restringe sus facultades (a. 146 LGS\l). y puederevocarlo libremente (aa. 74 y 142 LGSM): pero si sedesigna a los miembros Corno inamovibles, en el casode las 5 en NC y de la 5 en C, sólo IJo(lraIi ser relm)-vitios, por (1010, culpa o inhabilidad (a. 39 LCSM).
III. Calidades. En principio, pueden ser administra-dores tanto las personas físicas, corno las personasmorales. En el caso de la SA, sin embargo, "los cargosde administrador o consejero y de gerente son per-sonales y no podrán desempeñarse por medio derepresentante" (a. 147 LGSi). Para las sociedadescooperativas, y las sociedades navales, se prohíbe a losextranjeros ser miembros del consejo (a. 11 LGSC y92 LMM).
Es principio general que "no pueden ser adminis-tradores ni gerentes, los que conforme a la lev esténinhabilitados para ejercer el comercio"(a. 151 LGSM);N lo están, e1 menor de edad (a. 23 CC), y, según ela. 12 CCo., los corredores, los quebrados que no ha-yan sido rehabilitados y los que hayan sido condena-dos por delitos contra la propiedad. Por otra parte, elcargo de administrador es incompatible con el de co-jilisaflo (ex-a. 165, fr. 111, LGSM).
En cuanto a la SA, cuando los administradoressean tres o más, corresponde a una minoría dei 10%—si las acciones de la sociedad se negocian en bolsa—o del 25 %, en caso contrario, el derecho de designarun miembro. Esta protección a la minoría, es virtual,tanto porque pueden ser menos de tres los miembrosdel Consejo, Como porque si fueran iiiucltos se diluiríala re i resen tación mu montana.
Los administradores deben ¡ores w, garantía "paraasegurar la responsabilidad que pudieran contraer enrl lms&miipeflo de sus encargos" (a. 152 LU SI), y sus
nombramientos no pueden inscribirse en el RegistroPúblico de Comercio, si no se comprueba que hanprestado dicha garantía (a. 153 ibid). Esta disposicióne aplica por analogía respecto a los otros tipos de
sociedades mercantiles, salvo cuando el carácter de ad-ministrador corresponda al socio como tal.
En la práctica, esta obligación se burla constitu-yendo una garantía inexistente (P.c., "fianza personal"de administrador) o irrisoria (p.c., depósito de milpesos que quede en poder de la sociedad). El juez yel agente del Ministerio Público, quienes por ley inter-vienen en el procedimiento de homologación judicialde la escritura social, están facultados para rechazaresas seudo garantías, en cuanto que, en violación deltexto de la ley, y también de la ratio legis, "no garan-ticen la responsabilidad que pueden contraer en eldesempeño de sus encargos" (a. 152 citado).
IV. Funcionamiento. Si se trata de un solo admi-nistrador, debe considerarse que es representantegeneral de la sociedad respectiva, con las limitacionesque fije la ley (p.c., aa. 41, 156 y 197 LGSM), o queestablezca el pacto (a. 10 in fine). En tal caso, bastasu nombramiento y la exhibición del documento res-pectivo (escritura social, o acto de junta o asamblea)para acreditar su carácter, sin que se requiera cumplirlas formalidades del mandato o del poder que fijanlas disposiciones relativas del CC.
En cambio, si se trata de un consejo, en principiono corresponde a ninguno de sus miembros la repre-sentación de la sociedad; ésta se atribuye al órganocomo un todo. Son excepciones, primera, la ejecuciónde actos concretos; es decir, de resoluciones adopta-das por la asamblea o por el propio consejo; a falta dedesignación especial corresponde su ejecución, sola-mente, al presidente del consejo (a. 148 LGSM):segunda, que la escritura social, o un acuerdo de asam-blea, otorgue la representación general, o sólo ciertasfacultades, a alguno o algunos de los miembros; tercero,que, en el caso de las S en NC y S en C, se trate "deactos urgentes Cuya omisión traiga como consecuenciaun daño grave para la sociedad"(aa. 45 y 57 pfo. segun-do LGSM).
En este caso de órgano plural, el consejo de admi-nistración debe reunirse mediante convocatoria previade sus miembros, reunión que se constituya formal-mente con la presencia de la mayoría, o en su caso, dela unanimidad (aa. 46, 75, 143 LGSM), y voto, tam-bién mayoritario o unánime, en el concepto de que enla SA, en caso de empate, el presidente del consejo

—y solo él— goza del voto de calidad (a. 143, infine,LGSM).
Y. Facultades. Suelen fijarse en la ley las faculta-des del órgano de administración: aa. 157y 158 LGSM;36 Reglamento de la LCSC; pero, si ello no se hace,corresponde al órgano de administración singular oplural corno queda dicho, facultades amplísimas degestión y de representación, aunque siempre limitadasal objeto o finalidad propia de la sociedad (aa. 26 y2712 CC y 10 LGSM). Excepción a esta regla, comoya se dijo, es que el pacto limite las facultades gene-rales, y que él se inscriba en el Registro Público (le Co-mercio, para que surta efectos en contra de tercero(aa. 21, fr. Vil, y 26 CCo. y 3005, fr. 1, y 3007 CC).Si no se da este supuesto, el acuerdo de la junta res-pectiva vincula a la sociedad internamente (es decir,a todos los socios, a. 200 LCSM) y también externa-mente. Otra excepción es cuando la sociedad se di-suelve, caso en el cual "los adrninistores no podrániniciar nuevas operaciones", y "si contravinieren estaprohibición, los administradores serán solidariamenteresponsables (con la sociedad) de las operacionesefectuadas".
Quid iuris, si el consejo el administrador o gerenteúnico, celebran y ejecutan actos que excedan sus fa-cultades. A mi juicio, estos actos ultra vires son válidosfrente a terceros, si éstos son de buena fe- (es decir,que no hayan conocido, ni debieran haber conocidoque el administrador está obrando sin facultades), y,además, si la sociedad ratifica, expresa o tácitamente,dichos actos ultra vires (a. 2716 CC), aplicable, suple-toriamente a las sociedades mercantiles (a. 2o. CCo.).Tanto el CC en materia de mandato, a. 2583, como elCCo, en materia de comisión (mandato mercantil), a.289, conducen a esa solución, la cual, además es laúnica que protege tanto a los terceros contratantescorno a la sociedad misma.
Por otra parte, el órgano de administración puedenombrar y revocar apoderados y representantes, gene-rales o especiales, sin delegar su encargo (salvo en lassociedades personales, por acuerdo mayoritario, queconcede derecho de retiro de la minoría disidente,aa. 42 y 57 LGSM). El contrato social, sin embargo,puede limitar e inclusive negar esta facultad de la ad-ministración y atribuírsela exclusivamente a la juntao asamblea de socios.
Es frecuente en la práctica corporativa actual, sobretodo en e1 caso de grandes sociedades anónimas, nom-brar un director o gerente general, al que se le atribu-
yan las más amplias facultades de administración, dedominio y de pleitos y cobranzas. En este caso, aun-que dicho funcionario también depende del órganosupremo, y del órgano de administración, los quepueden libremente revocarlo y exigirle responsabili-dad, en la práctica permite que el director o gerentemanejen a su arbitrio a la sociedad, y prescindan dedichos dos órganos. Es ¿Sta la revolución de los di-rectores a que alude Burnham, que es síntoma delpredominio de los lideres (recurdese también el Fueh-rerprinzip de la ley alemana de sociedades por accio-nes de 1932), y de los tecnócratas, sobre los órganosdemocráticos de socios y administradores.
VI. Extinción del cargo de administrador. Procedepor razones de muerte, terminación del plazo paraque hubieran sido designados, renuncia, revocación einhabilitación. En caso de vencimiento del plazo: "Losadministradores continuarán en el desempeño de susfunciones, mientras no se hagan nuevos nombramien-tos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos"(a. 154 LGSM). La misma regla se debe aplicar encaso de renuncia, pero no en los demás antes indica-dos. En todo caso, si se da la extinción del cargo res-pecto al administrador único, o a alguno o algunosmiembros del consejo que afecte al quorum estatuario,los comisarios designarán provisionalmente a aquél oa los administradores faltantes (a. 155. fr. JI, LGSM).
v ASAMBLEA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, FACTOR,MANDATO, REFRESENTACION
VII. BIBLIOGRAFIA: BARRERA GRAF, Jorge. La re-presentación voluntaria en derecho privado. Representaciónde sociedades, México, UN AM, 1967; BURNHAM, James,La revolución de ¡os directores; trad. de Atanacio Sánchez,Buenos Aires, Editorial Huemul; FRISCH PIULIPP, Walter,La sociedad anónima mexicana; 2a. ed., México, .Porrúa, 1982;MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho mercantil, 22a.ed., México, Porrúa, 1982; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ,Joaquín, Tratado de sociedades; 5a. ecl., México,Porrúa, 1977.
Jorre BARRERA GRAF
Organos del Estado. 1. Son los entes sociales con es-tructura jurídica y competencia determinada, a losque se les confía la ejecución de la actividad estatal.
Los órganos del Estado son los encargados de lasfunciones estatales, a través de ellos se manifiesta lavoluntad estatal. Los entes colectivos para expresarla voluntad social necesitan tener órganos de repre-sentación y administración, que son los que ejercitanlos derechos y obligaciones inherentes a aquéllos. Di-
333

chos órganos de representación y administración varíanmucho en cuanto a su número, composición, estructuray facultades. De acuerdo con la ciencia política y elderecho constitucional en el Estado soberano loa ór-ganos que ejercitan ci poder en el mas alto rango sonlos llamados poderes ejecutivo, legislativo y judicial: afunciones diversas corresponden órganos distintos.
La estructura que adoptan los órganos o poderesM Estado, en el ejercicio de SUS funciones constitu-cionales y de las relaciones políticas que se establecenentre sí se les conoce como formas de Estado y formasde gobierno.
II. Los órganos del Estado pueden ser:1. Organos del Estado total. El a. 135 C establece
un órgano integrado por la asociación del Congreso dela Unión y de las legislaturas de los estados, capaz de re-formar la C. El alcance de sus actividades consiste enadicionar y reformar la C,mas no para derogarla total-innte, a este órgano se le conoce como Constituyentepermanete o poder reformador de la Constitución.
2. Organos del Estado federal. Compuesto por: i. ElPoder Legislativo que está integrado por un CongresoFederal que se divide en dos cámaras, la de Diputadosque representa a la población ciudadana (aa. 50, 51 y52 C), y la de Senadores que representa a las entidadesfederativas, incluido el Distrito Federal (a. 56 C).
Ú. El Poder Judicial. La función judicial entraña elejercicio de una actividad específica del Estado, la dela administración de justicia. Está integrado por la SCJ,que funciona como tribunal en pleno o en salas nume-rarias que actúan en materia civil penal, administrativay laboral y una sala supernumeraria. Los tribunalesunitarios de circuito en materia de apelación. Los tri-bunales colegiados de circuito en materia de amparo.Los juzgados de distrito (a. 94 C y demás relativos dela LOPJF).
iii. El Poder Ejecutivo, que es el órgano al que lecorresponde la función de gobierno y la administrativa,reside en el presidente de la República (a. 80 C), auxi-liado en el ejercicio de sus funciones por los titularesde las secretarías de Estado y departamentos adminis-trativos y por el procurador general de la República(a. 90C,y 1,24y 11 LOAPF).
3. Organos de las entidades federativas. Donde tam-bicn encontramos a los tres poderes: legislativo, ejecu-tivo y judicial. El órgano legislativo lo constituye elcongreso local, integrado por diputados locales de elec-ción popular directa. El ejecutivo que se deposita enci gobernador, quien cuenta con diversos órganos ad-
ministrativos que lo auxilian. El órgano judicial inte-grado por el Tribunal Superior de Justicia que puedetener salas colegiadas o unitarias y juzgados de primerainstancia, menores, civiles y penales y juzgados de paz.
lh DESCONCENTRACIOr1, DESCENTRALIZACION,PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL, PODER LE-GISLATIVO
III. BIBLIOGRAFIA: AC0STA ROMERO, Miguel, Teo-ría del derecho adrninijtrntivo; 4a. cd., México, Ponúa, 1981;SERRA ROJAS, Andrda, Derecho adminijtrasivo; lOa. cd.,México, Pornia, 1981 UNA RAMIREZ, Felipe, Derechoconstitucional mexicano; 17a. cd., México, Pornía, 1980.
Magdalena AGUILAR Y CUEVAS
Otorgamiento de escritura. 1. (Del latín auctoricare,otorgar es consentir, condescender). Otorgar significaconsentir el otorgamiento, implica la ratificación es-crita de lo cstipülado en la escritura pública de que 8etrate.
De esta forma, al celebrarse un acto jurídico antenotario, el otorgamiento de la escritura lo efectúan laspartes que intervienen en ci acto. El otorgamientocomprende la firma mediante la cual las parles ratifi-can el contenido del instrumento que les ha sido pre-viamente leído.
No debe confundirse el otorgameinto con la auto-rización que de la escritura hace ci notario mediantesu firma y sello.
Las partes, al otorgar la escritura, al firmarla con-sintiendo en sus términos, establecen, modifican o ex-tinguen relaciones de derecho entre ellos, mediantelas estipulaciones contenidas en las cláusulas de la es-critura "otorgada" por ellos. Claro que para que laescritura pública tenga tal carácter, debe ser autorizadapor el notario con su sello y firma, pero no por estose confundan los conceptos.
Nuestras leyes con frecuencia caen en el error deafirmar que las escrituras son otorgadas por el notarioque las autoriza. Esta es una imperdonable falta deprecisión jurídica.
Una distinción más sutil debe establecerse aquí. Esfrecuente confundir al otorgante de una escritura conel sujeto de la escritura o con la "parte" en sentidoformal.
Así, cuando en una escritura alguien es representadopor un mandatario u otro representante, el otorganteno es el representado, sino el mandatario que perso-nalmente concurre a otorgar, a firmar la escritura, así
334

lo haga en nombre y por cuenta de SU representado,que es la persona en cuya esfera jurídica habrán dsurtirse los efectos de derecho estipulados por el repre-sentante-otorgante.
II. En México, el otorgamiento de las escrituras pú-blicas se efectúa, como ya se apuntó, firmando al cal-ce de la misma en el libro del protocolo, por reglageneral. Existen reglas especiales apra el caso de queel otorgante no sepa o no pueda firmar.
La Ley del Notariado para el D.F., dispone que enestos casos el otorgante designará tina persona que fir-me en sustitución de él, pero que en todo caso, aquélestampe su huella digital.
Por cuanto hace al momento del otorgamiento, laregla general en nuestro medio, salvo el caso de ciertosactos solemnes, como el testamento público abierto,es que la escritura puede ser otorgada en forma sucesi-
va. Esto significa que no necesariamente debe ser fir-mada por todos los otorgantes en un mismo momento;ni siquiera en un mismo día. En estos casos el notario,por lo menos en el D. F., debe ir asentando, despuésde cada firma, la suya propia con la razón "ante mí",indicando que ci otorgamiento fue hecho-frente a él ybajo su fe. Cuando todos los otorgantes hubieren fir-mado, la escritura quedaré otorgada.
111. BIBLIOGRAFIA BORJA SORIANO, Manuel, Teoríageneral de las obligaciones; 8a. ed, México, Porrúa. 1981;CARRAL Y DE TERESA, Luis, Derecho notarial y derechoregistral; 6a. cd., México, Porrúa, 1981; PEREZ FERNAN-DEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Derecho notarial, México,Porrúa, 1980.
Miguel SOBERON MAINERO