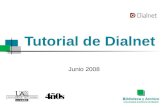Dialnet-SLANCELCartago-2917212
description
Transcript of Dialnet-SLANCELCartago-2917212
-
Memorias de Historia Antigua XV-XVI
las peculiaridades que encierra la sociedad pnica, sin olvidar las carac-tersticas propias de la administracin y la milicia, los aspectos ideolgi-cos (la religiosidad prtica) o artsticos (literatura, artes plsticas...).
Este anlisis global de la historia de Cartago se lleva a cabo a pesarde la escasez de docurn.entacin escrita, procedente por otra parte de susenemigos tradicionales, griegos y romanos, por lo que sin duda se verasesgada por los intereses de ambas poblaciones.
En cualquier caso sobresale la caracterizacin de los cartaginesescomo un pueblo de navegantes, mercaderes y guerreros.
Narciso Santos Yanguas
S. LANCEL, Cartago, Editorial Critica, Barcelona 1994, 434 pp.+ 249 fgs.
El presertte trabajo es urta traduccin de la obra francesa que con elmismo ttulo fue publicada por la Librairie Arthme Fayard de Parshace un par de arios y constituye un compendio de los ltimos resulta-dos de la investigacin, arqueolgica sobre todo pero tambin histricaen general, ariadindose el hecho de que su autor ha sido el Director delas excavaciones ms fructferas llevadas a cabo en el emplazanento dela ciudad cartaginesa en los ltim.os aos.
Como paso previo para la descripcin de la realidad histrica deCartago hay que constatar las caractersticas que encierra la expansinde los fenicios en Occidente, sobre todo si tenemos en cuenta su vincula-cin directsim.a con la fundacin de la nueva ciudad (pp. 11-44).
En relacin con esta problemtica hemos de tener en cuenta la tra-dicin escrita y su critica, as como los datos arqueolgicos y el espaciohistrico ocupado por los fenicios, que se extertdera desde Chipre hastalas Columrtas de Hrcules. Es en este contexto en el que se comprende lapresencia de dicho pueblo en territorio hispano y la configuracin ydesarrollo del Imperio tartsico, as como su expansin ms all delEstrecho de Gibraltar (Lixus, tica...).
Con respecto a la fundacin de Cartago existe una tradicin alta yotra baja, aceptndose comrunente la fecha del 814 a.n.e.; en cualquiercaso el rrto de dicha fundacin no concuerda con la realidad que ofreceel terreno (bsicarnente las necrpolis arcaicas y el tofet), lo que conducea unas dataciones cronolgicas ms o menos precisas.
358
-
Recensiones
El nacimiento de Cartago iba a dar origen a un proceso de configu-racin de dicho centro urbarto a lo largo de una serie de etapas hasta losinicios del siglo VI a.n.e.(pp. 45-82). La primera poca estara marcadapor el paso que se produce desde el printivo enclave representado porla colora tiria hasta su conversin en metrpoli africana.
La Cartago arcaica se vincula ya con la colina de Byrsa y los prime-ros restos de necrpolis en la periferia del habitat; a este respecto lasltimas investigaciones sobre el poblamiento ms antiguo apuntan aque, desde mediados del siglo VIII, el emplazamiento ms antiguo de laciudad se desarrollara muy cerca de las necrpolis arcaicas, y de formaespecial entre el mar y la mencionada colina de Byrsa.
Por su parte de la arqueologa funeraria se desprenden urta seriede enseanzas: no slo nos permiten conocer la tipologa de las tumbassino tarnbin las peculiaridades propias de los ritos y ajuares funerarios,as como las caractersticas de objetos tan significativos como mscaras yterracotas, escarabeos y amuletos, joyas y marfiles...
Con estos arttecederttes en el capitulo tercero (pp. 83-108) se anali-zan los elementos que vart a cortfigurar la formacin del Imperio cartagi-ns, tomartdo como base la presencia de fenicios y griegos en el occiden-te europeo a finales del siglo VII a.n.e.
Los establecimientos pnicos en el Mediterrneo occidental(Cerdea y las relaciones con el mundo etrusco, la isla de Ibiza y los con-tactos con los iberos...) explican la concertacin del prirner tratado entreCartago y Roma (finales del siglo VI). Mencin aparte merece la Siciliafenicia y pnica, as como el descubrinento de Africa por parte de loscartagineses como resultado de su expansin territorial (tiene cabidaaqu la presencia de los "altares de los filenos" y la colonizacin delAfrica libiofercia, as como de la fachada norlitoral al oeste de Cartago).
Este proceso descubridor se amplia por los alrededores delEstrecho de Gibraltar (las famosas Columnas de Hrcules) y ms all delmismo, insertndose en dicho contexto el periplo de Hartnn, con losproblemas vinculados a la documentacin del mismo, los pormenoresdel viaje llevado a cabo por este personaje y su significado.
A lo largo del apartado siguiente (pp. 109-129) el autor pasa revistaa los instrumentos que definen el poder de Cartago, partiendo de lo quesupone el paso desde la talasocracia fercia al desarrollo del Estado car-tagins. La primera fase de la historia politica de dicho Imperio vendrdefda por la presencia de los Magnidas y su evolucin hacia la oli-
359
-
Memorias de Historia Antigua XV-XVI
garqua, manifestndose entonces las caractersticas propias de la "reale-za" pnica.
Por ello en el siglo IV Cartago nos ofrece la imagen de unaRepblica aristocrtica, cuya "Constitucin", que aparece reflejada en ellibro II de la Poltica de Aristteles, aunque no recoge lo que parecehaber sido la magistratura suprerna del Estado pnico, los sufetes, cons-tituye la base. A partir de al se entiende lo que se ha dado en llarnar"evolucin democrtica" dentro de un orden, en el que participaban losciudadanos cartagineses integrados en el ejrcito.
De cualquier forma Cartago se identifica con el Imperio del mar yen ello va a radicar precisarrtente su grartdeza; de al que dispusiese noslo de naves de transporte (mercarttes) sino tambin de barcos integra-dos en la marina de guerra, como nos docurnenta claramente el pecio deMarsala.
Este desarrollo (econmico-comercial y militar) conllevara unaevolucin urbarstica en Cartago desde el siglo V hasta el momento desu destruccin por Roma (afto 146 a.n.e.) (pp. 130-181). El emplazarnien-to ms antiguo, que girara en torrto a la colina de Byrsa, parece habercontado, adems de con necrpolis de la fase ms prrtiva, con zonasde talleres metalrgicos y una incipiente regin portuaria.
Sin duda la mejor conocida, desde el punto de vista urbarstico, esla Cartago de la ltima fase (desde las Guerras Pnicas a su destruc-cin), en cuyo caso los ejes de desarrollo se amplian en torno a la colinade Byrsa, al tiempo que se consolidan los puertos, el tofet, el gora y unmuro frertte al mar. Finalmente el urbanismo arquitectnico correspon-diente a los momentos finales de la Cartago prca cuentan, como expo-nente ms significativo, con el denominado "barrio de Anbal" en elemplazarniento de Byrsa.
La organizacin de las urdades de habitacin (viviendas) vienedefirda por la existencia, en el interior de las manzanas de casas,de urtaplanta que se va adaptando con ciertas variarttes en todas ellas y quecuenta con cisternas, conducciones de agua y desag e en el entrarnadourbarstico (el esquema se repite, al menos en parte, en las instalacionescomerciales y artesanales del barrio pnico de Byrsa).
Tal vez lo que mejor define a la ciudad de Cartago sean sus puer-tos: al igual que otros muchos centros urbartos del murtdo arttiguo noshallamos ante urta ciudad que vivi por y para el mar. En nuestro casohay que distinguir entre el puerto circular (o de guerra) y el mercantil,
360
-
Recensiortes
que dispondra adems de un antepuerto, unidos entre si por medio deun canal que los pona en comunicacin.
Sirt duda uno de los aspectos ms llamativos de la cultura cartagi-nesa es el vinculado al mundo religioso (pp. 182-238), en el que, por loque se refiere al objeto de culto, hemos de distinguir un partten- de rai-gambre fercia, en el que sobresalen Baal-Hamrrtn, Tanit y Melqart, sinolvidar las famosas divinidades del "juramento de Anbal".
Por lo que se refiere al clero hemos de contar con la presencia deun sacerdocio, al parecer muy abundartte, que practicara urta liturgiabastante rgida. Los lugares y prcticas de culto, por su parte, seoficaran en un conjunto de recintos sagrados, que abarcaban templos ycapillas (como la "capilla Carton" o la llamada "capilla del Espino" deZaroura, en las proxindades de Thizika).
La muerte, en el contexto de las creencias cartaginesas, parece haberocupado un espacio sigrficativo, de acuerdo con lo que se deduce ya dela presencia masiva de amuletos y figurillas de terracota hallados en lastumbas de poca arcaica. A este respecto el ritual de la incineracin, apesar de ser minoritario, coexistira con la prctica de la inhumacin yadesde los primeros momentos de la historia de la ciudad (simultrteamert-te en el mbito pnico cercano se observan indicios de urta verdaderaescatologa a travs de algunos elementos de la iconografa furteraria).
Un capitulo aparte merecen los sacrificios rituales en el marco de lareligiosidad pnica, destacartdo en printer lugar la importancia del tofetde Cartago y su vinculacin con los sacrificios infantiles. Las sucesivasexcavaciones llevadas a cabo err dicho rea de sacrificio al aire libre(carnpaas de F. Icard y P. Gielly; F. Kelsey y D. Harden; y P. Cirttas)condujeron al descubrrento de la "capilla" y el depsito fundacional,completndose dicha panornca con las investigaciones ms recientespatrocinadas por la Unesco (atencin preferertte al anlisis intemo de losdepsitos votivos).
Sin embargo, los interrogarttes siguen plantertdose todava conrespecto a la realidad concreta de lo que supora el sacrificio molk: a par-tir de las referencias de Diodoro de Sicilia, y de otros autores anteriores(Clitarco o Plutarc), no sabemos si el nio sacrificado estaba vivo omuerto cuartdo era colocado sobre las manos de la estatua divina, desdedonde caa hacia la hoguera.
A rengln seguido el autor analiza lo que denomina "el artclajeafricano" (pp. 239-280), que no supone ms que los parmetros propios
361
-
Memorias de Historia Antigua XV-XVI
del afianzamiento del podero cartagins en Africa. Como paso previohay que contar con la conquista del suelo libio, que supondra la consoli-dacin de un hinterland africano por parte de los Magnidas.
Este territorio administrado por Cartago, con sus subdivisionescorrespondientes (pagz), nos es conocido solo parcialinente hasta su con-figuracin deftiva a partir del siglo IV, disponiertdo de una serie dedefensas territoriales, preludiando un poco lo que iba a suceder conRoma desde comienzos del siglo 11 (proteccin por medio de una fronte-ra fortificada del suelo africano por el sur y el oeste).
La campia cartaginesa (constituida por el dominio territorialsobre ms de la mitad de la actual Tnez por parte de Cartago), abarca-ba igualmente las comarcas ms frtiles de Tabarka y las regiones bosco-sas de Khrourtrie, hasta alcanzar los olivares y las explotaciones de losbancos de pesca de Sfax. Posiblem.ente se aplic, con respecto a los ocu-parttes libios de dichas tierras, una frmula similar de explotacin a laque iba a ser utilizada posteriormente por los grandes latifundistas depoca romana con relacin a los nativos romanizados.
La agronorra pnica cuenta con unos orgenes muy arttiguos, quese atribuyen a Magn, a pesar de que algunas indicaciones que aparecenen los agrnomos latirtos (como Columela por ejemplo, se refieren a lapoda de las plantas, incluidas las vides, o al empleo de abonos y fertili-zantes.
En cualquier caso la presencia de fincas rurales (latifundia) condu-cira a la necesidad de recurrir a aparceros y obreros agrcolas de condi-cin libre, sin excluir la presencia de abundantes esclavos. Como ejem-plo de algunas de estas regiones explotadas agrcolamente contamos conKerkouane, centro agrcola en cabo Bon, o el Sahel p nico, o el caso deSmirat.
A continuacin el autor nos descubre la identidad cultural pnica, ala que califica de ambigua como consecuencia de su existencia entre dosmundos, el oriental y el occidental (pp. 281-327). Estos parrnetros cultura-les, de raigambre fercia, y en no menor medida griega (pero al fin y alcabo orientales), se descubren en la arquitectura p nica, fundarnentalrnen-te en los ejernplos de carcter funerario, como los mausoleos y las estelas(de la misma manera tenemos manifestaciones de los diferentes rdenesarquitectnicos, acoplados a la realidad socio-politica cartaginesa).
Por su parte la escultura pnica deja bien a las claras todo tipo deinfluencias helrcas en obras de cuo cartagins, especialmente las rela-
362
-
Recensiones
cionadas con el arte furterario; a este respecto tanto las estelas como losbronces grabados rezurn.an un matiz de helenizacin, que se hace osten-sible de forrna especial en la decoracin de dichas piezas.
Este rvel de influencias se amplia igualmente al carnpo de lasterracotas, que los fenicios occidentales practicaran con profusin juntocon las cerrnicas (recordar las figurillas de Puig dels Molins en Ibizapor ejemplo).
Por ltirno en el carrtpo cultural Cartago recibira de su metrpoli,adems de un panten de divinidades y sus cultos respectivos, el mejorsigno de su identidad, la lengua, con el alfabeto correspondiertte, que seencargara de clifundir por todo el occidertte mediterrneo.
Sin embargo, en el desarrollo de este Imperio de los cartaginesesiba a aparecer una nueva potencia, representada por Roma, que acabarapor cercenar todos los logros (econmicos, polticos y culturales) deaqullos (pp. 328-356). Ya la prnera Guerra Pnica suponcira no slo laprdida de Sicilia, baluarte de Cartago en el Mediterrneo, sirto tarnbinla presencia romana en Africa a travs de la expedicin de Rgulo.
La batalla naval de las Islas gades constituira un duro golpe parala marina cartagirtesa y la aceptacin de urtas clausulas deshonrosaspara el Estado pnico ("paz de Lutacio"). La posterior sublevacin delos mercenarios en Africa (la farrtosa "guerra inexpiable") estuvo a puntode dar al traste con el Imperio cartagins; sin embargo, la actividad des-plegada por los Brquidas en la Pernsula Ibrica aportara suficientesrecursos no slo para poder abonar las multas npuestas por Roma sinotambin para recopilar suficientes hombres y dinero con vistas a prose-guir la guerra contra el ertemigo.
Se comprende as el inicio de la guerra de Artbal (Segunda GuerraPrca) con el episodio de Sagunto y el trasfondo del Tratado del Ebrode por medio Las fases sucesivas de la misma arrancan desde la marchade Anbal desde Cartago Nova hasta el valle del Po (tras atravesar elEbro, los Pirineos y los Alpes) y las sucesivas victorias en territorio itli-co, que desernbocan en la batalla de Cannas (verano del afto 216).
No obstante, el relajarrtiento que supuso la retirada de Ar bal aCapua, u.rdo a los sucesivos reveses y derrotas sufridos por los cartagi-neses tanto en territorio siciliano conto hispano, iban a conducir progre-sivamente al final de la aventura del general cartagins en Italia.
Se cia a partir de entonces, urta etapa de calamidades y adversi-dades para Cartago, que iban a desembocar en la destruccin de la pro-
363
-
Memorias de Historia Antigua XV-XVI
pia ciudad (pp. 357-383). Previamente al enfrentarniento entre Artbal yEscipin el Africano aparecen en el horizonte de Cartago los principesnrrdas, que no se van a resigrtar a ser meros comparsas o espectadoresen el conflicto (Masinisa, Sifax...).
La batalla de Zama pondra fin al segundo gran conflicto entreromanos y cartagin.eses, a pesar de que Anthal, inc.luso en el destierro,contirtuara enfrentrtdose de una manera o de otra a sus vencedores. Asu muerte (ao 195) todava iba a gozar Cartago de una etapa de prospe-ridad, como parece corroborarlo la cerrrca tardopnica.
Esta situacin provocara recelos entre los senadores romanos par-tidarios de una guerra preventiva contra Cartago, por lo que su mximorepresentartte, Catn el Viejo, pronunciara la tan conocida frase "delendaest Carthago", que nplicaba la necesidad de reducir a cenizas la capitaldel Imperio enemigo. Se desarrollara as el asedio de las murallas de laciudad, que, tras la llegada de Escipin Emiliano, conducira a la des-truccin defirtiva de la misma en la primavera del ano 146.
A pesar de todo no acaba ah la historia de Cartago, sirto que seproducira una supervivencia a todos los niveles de lo que haba supues-to la organizacin pnica (pp. 384-392): en los aos siguientes el legadocartagins encontrara su expresin en la pervivencia insfitucional y reli-giosa, campo este ltirno en el que destaca el paso de las funciones deBaal-Hanurtn a las del Saturno africano. Junto a ello no debemos olvi-dar la supervivencia de la lengua prca (el neopnico), de maneraespecial en el ambiente rural a lo largo de los siglos antiguos.
El autor finaliza su exposicin con la indicacin de los principaleshitos que supone el renacimiento arqueolgicos de Cartago a partir delsiglo XVIII, incluyendo la presencia de Flaubert, arttes de la publicacinde su Salamb, en la ciudad, as como los ircios de la investigacin cien-tfica propiamente dicha a partir de los aos finales de la centuriasiguiente.
Un cuadro cronolgico (pp. 400-402), junto con una seleccinbibliogrfica a base de las obras mencionadas en el texto (pp. 403-414)(corno complemento eficaz se remite al Dictionrzaire de la civilisation pheni-cienne et punique, ditions Brepols, Pars 1992) y dos nclices, uno alfab-tico (pp. 415-420) y otro de figuras (pp. 421-429), completan esta obra tandocumentada, tanto desde el punto de vista de las fuentes escritas anii-guas (literarias y epigrficas) como de los ltnos resultados de la inves-tigacin arqueolgica.
364
-
Recensiones
El tema desarrollado se describe con un inters evidente (comn amuchos otros investigadores); sin embargo en nuestro caso los dos cen-tenares y medio de mapas y figuras contribuyen a una comprensinexcepcional del sigrficado de Cartago como Imperio politico y econmi-co anclado en el Mediterrrteo centro-occidental durartte rrts de 4 siglos.
Narciso Santos Yanguas
JOSE MANUEL ROLDAN HERVAS. El imperialismo romano. Roma yla conquista del mundo mediterrneo (264-133 A.C.), Editorial Sintesis,
Macirid, 1994, 240 pginas, 12 figuras.
Este nuevo volumen del catedrtico de Historia Antigua de laUrversidad Complutense de Madrid, se centra en un marco temporalmuy concreto, desde la primera guerra prca (264 a. C. ) a la concatena-cin de hechos que desembocaron en la crisis de la Repblica a partir delao 133 a. C , as como en un mbito espacial definido por el desarrollode una serie de acontecimientos histricos que originaron el dorr no deRoma sobre el mundo mediterrneo. El tema central de este libro yahaba sido tratado por el autor en su Historia de Roma. I: La Rep blicaromana. 3a edicin, Madrid, 1991. En esta ocasin, retoma la lnea deinvestigacin y teoras ya entonces apuntadas, elaborando una sintesisglobal producto de urta extensa refiexin basada en un anlisis perfecta-mente docurnentado.
En la introduccin (pp. 11-17) plantea la problemtica del imperia-lismo, su origen y las causas del mismo. Para el discernirrento histricoconsidera que se debe de descartar el concepto lenirsta de imperialis-mo, siendo ms apropiado part- de las realidades politicas que surgen yse desarrollan en Europa a partir del siglo XD( bajo la forma de colonia-lismo. Inherente al principio de nperialismo establece que, "es la volun-tad de extensin, sin limites fronterizos precisos, de un estado mediartteel uso de la fuerza, con el propsito de una politica de expansin econ-mica, trtica y politica, que pernta incorporar, aun contra su voluntad, aotros grupos de poblacin, territorios o sistemas econmicos ajenos adicho estado". Coincidiendo con la defircin expuesta por Werrter en elsentido de que el imperialismo es "urta disposicin consciente y progra-nntica de un estado a un politica expansiva, basada en causas complejas