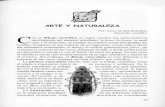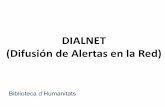Dialnet-LaConstitucionComoNormaJuridicaYElTribunalConstitu-2060073
-
Upload
luis-inarra -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
Transcript of Dialnet-LaConstitucionComoNormaJuridicaYElTribunalConstitu-2060073
-
"LA CONSTITUCIN COMO NORMAJURDICA Y EL TRIBUNALCONSTITUCIONAL", DE EDUARDOGARCA DE ENTERRIAD
FERNANDO SAINZ MORENO
I
Este libro ofrece la ms original e innovadora construccin que en ladoctrina jurdica espaola se ha realizado sobre la naturaleza de la Consti-tucin de 1978 y sobre la funcin que, en consecuencia, se confiere al TribunalConstitucional. Es una aportacin decisiva para el enraizamiento de la Cons-titucin en el orden jurdico espaol, decisiva en cuanto que obliga a tomarpostura frente a ella, a asumirla o rechazarla; decisiva, pues, en cuantoque est presente en la interpretacin dogmtica y en la aplicacin judicialde nuestra Constitucin. La oportunidad de su temprana y audaz en el buensentido del trminopublicacin, en el momento mismo en que jueces,Administracin, abogados y profesores comenzaban a tomar decisiones ypostura ante la Constitucin, la viveza y firmeza con que se exponen lasideas centrales de la argumentacin que incitan a la adhesin o a la crtica,a la polmica estimulante, buscada sin duda por el autor, la naturalezamisma de los temas seleccionados, todos vitales para la vida jurdica y solu-cin constructiva a que son sometidos, ha producido el hecho de que esteestudio sea el punto de referencia que orienta en nuestros das la dogmticajurdica espaola, bien para seguir sus directrices o bien para declararsecontrario a ellas.
Este es un libro de ideas y de principios, no una exgesis o comentariode textos. En gran medida es un libro sobre el mtodo jurdico para entendery aplicar la Constitucin. El sistema de ideas que en l se expone est orde-nado con el criterio de ofrecer una va para la comprensin activa y positivade la norma fundamental para la realizacin de sus valores. No se buscanposibles errores o contradicciones del texto constitucional, sino que se desta-
ca Segunda edicin, Editorial Civitas, Madrid, 1982.
33SRevista Espaola de Derecho ConstitucionalAo 2. Nm.'H. Septiembre-diciembre 1982
-
FERNANDO SAINZ MORENO
can sus elementos ms vivos y operantes, sus principios para mostrar cmola Constitucin misma ofrece soluciones a posibles defectos.
Que la ley sea ms inteligente que el legislador es, a mi juicio, el lemaque preside este libro y toda la produccin jurdica de GARCA DE ENTERRA.Por ello su autor no hace alarde de descubrir errores, lagunas o contradic-ciones en los textos de la Constitucin, sino todo lo contrario: de demostrarque, bien entendida la norma, sta subsana esos sinsentidos. (Por ejemplo,vanse las pp 78 y ss., sobre el problema del monopolio de declaracin deinconstitucionalidad de las leyes arts. 53, 1, y 161 de la Constitucin^; p-ginas 152 y ss., sobre el control por el Tribunal Constitucional de los regla-mentos de las Comunidades Autnomas arts. 153 y 161, 2, de la Constitu-cinJ Sin abandonar el carcter de norma positiva que la Constitucintiene, sin admitir que cualquier interpretacin sea vlida, esto es, sin admitirque sea el intrprete quien invente la Constitucin, GARCA DE ENTERRA mues-tra, sin embargo, cmo el mtodo jurdico permite, o ms bien exige, encon-trar en el derecho positivo soluciones nuevas para nuevos problemas quequiz el legislador ni siquiera tuvo posibilidad de imaginar, siguiendo paraello el mtodo de los principios, no cualesquiera, sino los que resultan delordenamiento vigente.
Esta construccin principialista preside tambin la exposicin histricaque el libro ofrece sobre la gnesis de la concepcin normativa de la Cons-titucin (pp. 41 y ss., 50 y ss.) y sobre la jurisdiccin constitucional (pgi-nas 123 y ss.). Se trata de dar sentido a esa evolucin, el sentido de poten-ciar y clarificar la realidad cuyo origen se estudia. El autor construyeesa evolucin tomando de la catica sudesin cronolgica de hechos eideas slo aquello que, al final, ha sido determinante de la realidad actual,determinante tanto por afirmacin como por rechazo, aquello, pues, quedelimita positiva y negativamente la figura de la institucin actual. Esuna construccin que muestra lo que contribuye a la vitalidad de la ideao de la institucin actual, y lo que puede conducir a su ruina, y que pres-cinde de la descripcin pormenorizada de todo lo dems, de lo que no tieneya ningn sentido actual. A mi juicio, se trata de una construccin histricadesde el presente y para el futuro, una construccin que aun siendo hist-rica pretende, pues, tener un valor normativo actual. No es una exposicinde aquello que preocupaba a los sujetos de la historia en el momento enque vivieronesto es, situada en el pasado, sino una explicacin del sen-tido que esa evolucin tiene para nosotros en cuanto orden de ideas de valoractual. Esta unidad de sentido inspira tambin la seleccin de las fuentesy la fijacin del momento en que se sita el arranque de las dos evolucionesestudiadas. Se trata, pues, en ambos casos, de un estudio de antecedenteshistricos, con el valor y el alcance que a stos confiere el artculo 3 delCdigo Civil.
La Constitucin como norma jurdica engendra una necesidad nueva queno tienen las Constituciones meramente mecanicistas: la necesidad de defi-
336
-
CRITICA DE LIBROS
nir lmites a! poder por relacin a los ciudadanos o, en otros trminos, dere-chos de stos tanto a una vida privada exenta de poder, como a la domina-cin e instrumentacin de este poder por los ciudadanos, como, en fin, a lasactuaciones positivas del Estado para promover la libertad efectiva y laigualdad (p. 176). Aqui es donde el Tribunal Constitucional desempea sucapital papel. Cmo se ha formado la jurisdiccin constitucional?, qulegitimidad tiene?, qu riesgos entraa y qu beneficios aporta a la comu-nidad? y, sobre todo, con qu criterios de fondo adopta sus decisiones?Estas son las cuestiones a las que se dedica la segunda parte de este libro.
Los dos estudios que forman el libro presentan dos perspectivas de unmismo tema. La explicacin de la Constitucin como norma jurdica necesitaapoyarse en la funcin jurisdiccional y sta, por su parte, tiene sentido enla medida en que la Constitucin sea una norma jurdica. De ah que lalnea argumental de ambos estudios presente continuas interconexiones ydeba ser objeto de una exposicin unitaria.
En sntesis, la linea argumental de este libro es la siguiente:
II
l. El ordenamiento es un todo y el deus ex machina de ese todo unitarioes la Constitucin (p. 19), a travs de la cual se expresa la concepcineuropea de unos derechos innatos o preestatales en el hombre que el Estadono slo ha de respetar, sino tambin garantizar y hacer efectivos. Desdeesta concepcin resulta hoy inadmisible la disolucin del concepto de Cons-titucin en la nocin de Estado (tesis de que el Estado no tiene constitu-cin, sino que es constitucin). La Constitucin es, por el contrario, uninstrumento jurdico cuya finalidad esencial es hacer efectiva la ideahoydogma universal, aunque no siempre realizadode unos derechos funda-mentales que aseguren el libre desenvolvimiento de los ciudadanos comopersonas singulares y solidarias y que, a la vez, permitan la decisiva partici-pacin de los mismos en el funcionamiento y en el control del sistema pol-tico (p. 47).
Lo que aqu se entiende por Constitucin es muy claro: El pueblo decidepor si mismo establecer un orden poltico determinado, definido en su es-tructura bsica y en su funcin, y, a la vez, participar en el mismo de ma-nera predominante, si no exclusiva, de modo que los ejercientes del podersean agentes y servidores del pueblo y no sus propietarios (p. 44). El poder,segn esta tesis, es una construccin de la sociedad o pueblo, un instrumentodel que el pueblo se sirve, pero nunca superior a la sociedad misma.
Por ello la Constitucin no puede ser, segn la concepcin que de ellatiene GARCA DE ENTERRA, un instrumento legal que ordene la vida socialcomo una concesin del Estado, sino que debe ser un instrumento jurdico
337REVISTA ESPAOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL.22
-
FERNANDO SAINZ MORENO
que exprese el principio de la autodeterminacin poltica comunitaria, ascomo el principio de la limitacin del poder (p. 45).
Esta manera de concebir la Constituciny todo lo que en este libro setrataest movida e inspirada por el valor supremo de la libertad. Lalibertad es consustancial a la idea misma del poder como relacin entrehombres. El concepto de un poder absoluto es intrnsecamente contradictorio.Nadie puede estar sometido a otro sin negar su propia esencia humana (p-gina 46). A garantizar esta libertad esencial, haciendo al mismo tiempo posi-ble que la Constitucin sea una norma eficaz para que la libertad y laigualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (art. 9., 2, CE),dedica su esfuerzo principal el autor del libro. La Constitucin es derechopositivo, tiene una valor normativo propio y es el contexto que determinala interpretacin de todo el ordenamiento jurdico. Pero esto no conlleva aaplicar a la Constitucin el mtodo positivista, sino todo lo contrario: elmtodo principialista, aquel que abre las vas de evolucin y del cambio sinhacer perder a la norma su carcter de derecho positivo.
Una de las claves de este apasionante libro radica, a mi juicio, en queen l se muestra el mtodo que hace de la Constitucin un orden abiertosin dejar de ser orden, una va de progreso sin que la idea de posibles alter-nativas fucuras impidan encontrar en las normas una solucin actual.
2. El anlisis de los fundamentos del valor normativo de la Constitu-cin (pp. 49 a 61) est determinado por la concepcin material y tica ex-puesta (Documentos solemnes... proclaman esta idea como la verdaderatica universal de nuestro tiempo, quiz el ltimo residuo tico irreductiblede una civilizacin ms bien desmitificadora, si no nihilista p. 47). Demodo que aunque la palabra Constitucin se utilice en nuestro tiempotambin para designar realidades distintas, incluso radicalmente incompati-bles con la expuesta, no es el fundamento normativo de esas denominadasConstituciones lo que en el libro se analiza, sino el de las Constituciones queestablecen un orden democrtico de libertad.
La investigacin de los orgenes del nuevo Estado constitucional as en-tendido, en el que la ley fundamental vincula tanto a los ciudadanos comoa las autoridades, lleva a GARCA DE ENTERBA a desarrollar la siguiente tesis:
La supremaca normativa de la Constitucin es una creacin del cons-titucionalismo norteamericano, surgida de la lucha de los colonos frente ala Corona inglesa, lucha en la que stos invocaron la existencia de un dere-cho natural superior al derecho positivo e inderogable por ste. Un derechoms alto, higher law, en que se funda la rebelin (p. 51). Frente a la doctrinainglesa de la soberana del Parlamento como una innovacin frente a laevolucin de la tradicin que sta representa, los juristas americanos buscansu apoyo en COKE (SU famosa decisin del Bonham's case de 1610) y enLOCKE para justificar el control por el juez de la legislacin que se opone
338
-
CRITICA DE LIBROS
a ese derecho fundamental (la idea de la judicial review pp. 52 y ss.),cuya formulacin, aunque no se incorpora literalmente al texto de la Cons-titucin, es enunciada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 1803Marbury v. Madison (p. 55 y, ms adelante, pp. 176 y ss., especialmentenota 118).
La recepcin en Europa del principio de supremaca constitucional nose produce hasta el perodo posterior a la primera guerra mundial. Duranteel siglo xix, en cambio, la prevalencia del principio monrquico (pp. 55 y 56)haba configurado a las Constituciones del continente europeo como simplescdigos formales de articulacin de los poderes del Estado, de modo queel orden jurdico no tena otro enlace con la Constitucin que el de procederde las fuentes del derecho que sta defina. Pero en la posguerra de 1919la situacin ha cambiado y el sistema de justicia constitucional penetra enEuropa (p. 56) por dos vas: a) por la va de la Constitucin de Weimar(que establece un Tribunal al que se confian los conflictos entre los poderesconstitucionales), y b) por la va de la Constitucin austraca de 1920, ins-pirada por KELSEN. En el sistema kelseniano de justicia constitucional queGARCA DE ENTERRA contrasta con el sistema norteamericano (jurisdiccinconcentrada en lugar de la jurisdiccin difusa americanasi bien estaltima paliada por el principio stare decisisy sistema de legislacin ne-gativa, esto es, de declaracin ex nunc, no ex tune, por tanto, efecto cons-titutivo y no declarativo de las sentencias) se quiso evitar, posiblemente, olpeligro del gobierno por los jueces. El Tribunal Constitucional en el sistemakelseniano concluye GARCA DE ENTERRA, en lugar de competidor del Par-lamento, termina siendo su complemento lgico; no puede indagar la rela-cin de adecuacin de la norma legislativa con el supuesto de hecho queintenta regular (no examina la eventual injusticia de la ley), sino que, comodepositario de las categoras lgicas del ordenamiento, enjuiciar slo lavalidez de la ley, por va de simple lgica racional, desvinculada de la nece-sidad de decidir las controversias de pleitos reales, actuando, pues, como unlegislador negativo (p. 58).
El sistema de justicia constitucional que se introduce en Espaa porla Constitucin de 1978 sigue, en general, los principios del sistema austraco,pero apartndose de l en un punto esencial (pp. 60 y 61): mientras que enel sistema kelseniano la Constitucin no es aplicada como una normasuperior, de modo que no hay una relacin entre la Constitucin y la ley,sino entre la Constitucin y el legislador, en cambio, en el sistema espaolde 1978 la Constitucin tiene un valor normativo y vinculante directo que,sin mengua del monopolio de la declaracin de inconstitucionalidad de lasleyes atribuido al Tribunal Constitucional larts. 161, 1, a), y 1631, afecta atodos los poderes pblicos y a todos los ciudadanos (art. 9, 1) y que, portanto, necesariamente es aplicable en mayor o menor medida, pero efectiva-mente, por todos los jueces y Tribunales.
339
-
FERNANDO SAINZ MORENO
3. 2 valor normativo de la Constitucin espaola (pp. 63 y ss.) se mani-fiesta en su eficacia directa frente a ciudadanos y poderes pblicos. Portanto, el Tribunal Constitucional no tiene la exclusiva en la aplicacin de laConstitucin (aunque tenga la exclusiva en la declaracin de inconstitucio-nalidad de las leyes, lo que es cosa distinta), siendo esta aplicacin potestady deber de todas las autoridades.
Cmo se articula tcnicamente el valor normativo directo y general dela Constitucin? GARCA DE ENTERRA lo expone en estos trminos:
El monopolio jurisdiccional del Tribunal Constitucional slo alcanza aJa declaracin de inconstitucionalidad de las leyes (monopolio de rechazo),no a cualquier aplicacin de la Constitucin (p. 65), sin perjuicio de que elTribunal pueda tambin conocer de los reglamentos de las Comunidadesautnomas (vanse pp. 152 y ss. y nota 64 sobre la superacin de la aparentecontradiccin entre los artculos 153 y 161, 2, de la Constitucin), lo queimplica que la prohibicin de declaracin de inconstitucionalidad por otrosTribunales y Juzgados no alcanza ni a normas de rango inferior a ley ni aactos jurdicos pblicos o privados. E implica tambin que no se prohibe,sino que se obliga a los rganos judiciales a realizar juicios de constitucio-nalidad positiva (de conformidad de la ley con la Constitucin) y a inter-pretar constitucionalmente la totalidad del ordenamiento (p. 66).
De modo que por lo expuesto, y de acuerdo con los principios de so-metimiento al imperio de la ley y de iura novit curia, a todos los Tribunalescorresponde, al menos: a) el enjuiciamiento previo de constitucionalidad alos efectos de hacer un juicio de posible inconstitucionalidad de la normacon el consiguiente planteamiento de la llamada cuestin de inconstitucio-nalidad, o un juicio positivo de constitucionalidad que condiciona toda apli-cacin de una ley; b) el juicio de posible inconstitucionalidad de los regla-mentos; c) el juicio de inconstitucionalidad de actos jurdicos pblicos yprivados, y d) la interpretacin de la totalidad del ordenamiento conformea la Constitucin.
La vinculacin de los tribunales y de todos los sujetos pblicos y priva-dos a la Constitucin se extiende a todas las normas constitucionales, demodo que aqu no cabe la distincin entre artculos de aplicacin directay artculos programticos, sin valor normativo. Incluso aquellos preceptosconstitucionales contenidos en el capitulo III del titulo primero (principiosrectores de la poltica social y econmica), que slo pueden ser alegadosante la jurisdiccin ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes quelos desarrollen, sin embargo, informarn la legislacin positiva, la prcticajudicial y la actuacin de los poderes pblicos (art. 53, 3, CE). En definitiva,todos los preceptos constitucionales, cualquiera que sea el grado de su con-centracin, (vanse pp. 223 y ss.), son aplicables. No existen en la Constitu-cin declaraciones a las que no haya que dar valor normativo (p. 71)
340
-
CRITICA DE LIBROS
Pero si en todas sus partes y preceptos la Constitucin tiene valornormativo, en ciertas materias la Constitucin es de aplicacin directacomo norma de decisin de cualquier clase de procesos. Esto sucede cuandola Constitucin ha derogado por s misma las leyes anteriores contrarias asus regulaciones y se ha convertido en una regla de aplicacin directa yprimaria. n estos casos el juez ordinario est obligado a aplicar directa-mente el precepto constitucional, sin necesidad de que el Tribunal Constitu-cional declare previamente inconstitucionales las leyes en contradiccin condicho precepto (p. 72). GARCA DE ENTERRA agrupa estos casos en tres gruposde supuestos:
A) Aplicacin directa de la Constitucin en cuanto a la regulacin delos derechos fundamentales. La cuestin est clara cuando la contradiccincon la Constitucin procede de leyes anteriores a la Constitucin. Pero qusucede cuando en esta materia de los derechos fundamentales una ley pos-terior a la Constitucin contradice a la Constitucin? Puede el juez aplicardirectamente la Constitucin o debe, primero, plantear la cuestin de incons-titucionalidad? A esta pregunta, tan importante, GARCA DE ENTERRA respondedistinguiendo (pp. 78 y ss.) entre los supuestos de tutela directa (en losque el juez deber atenerse ai contenido esencial de los derechos sin esperaral planteamiento de una cuestin de inconstitucionalidad, pues ello ira con-tra la preferencia y sumariedad que ordena el artculo 53, 2, CE) y losdems supuestos en que habr de aplicar la regla comn del sometimientode la cuestin al Tribunal Constitucional.
B) Aplicacin directa de la parte organizatoria y habilitante de los po-deres constitucionales, materia en la que tradicionalmente se ha reconocidovalor normativo directo a la Constitucin (pp. 79 a 82).
O Por ltimo, aquellas materias de contenido no directamente polticoreguladas por leyes anteriores a la Constitucin que estn en contradiccincon sta. La aplicacin directa de la Constitucin en estos casos requiereprecisar el alcance de la clusula derogatoria de la Constitucin (disposicinderogatoria, apartado 3).
La cuestin parece clara, expone GARCA DE ENTERRA, en relacin a todaslas normas que regulan derechos fundamentales, as como la organizacin,competencia y funcionamiento de los poderes; en el supuesto de que aquse produzca una contradiccin, la clusula derogatoria produce sus efectossin necesidad de que intervenga el Tribunal Constitucional. En cambio, enrelacin a las dems materias, la cuestin exige realizar un anlisis msdetenido del problema. Se tratadice GARCA DE ENTERRAde un problemade primera importancia para precisar el efecto normativo de la Constitucinmisma y su lugar real en el sistema. En la primera versin de su estudio,publicada antes de que el Tribunal Constitucional dictara sus primeras sen-tencias, GARCA DE ENTERRA propuso que se concentrara en el Tribunal Cons-titucional la competencia para declarar derogada la legislacin anterior a
341
-
FERNANDO SAINZ MORENO
la Constitucin que, en materias distintas de los derechos fundamentales yde la organizacin, competencia y funcionamiento de los poderes fuera con-traria a la Constitucin. La atribucin en exclusiva de esa competecia alTribunal Constitucional tendra la ventaja de garantizar la seguridad jurdicay de lograr una doctrina ms coherente. Sin embargo, las primeras senten-cias del Tribunal Constitucional han seguido un criterio distinto (Sentenciade 2 de febrero de 1981 y de 8 de abril de 1981), distinguiendo entre supues-tos de clara contradiccin en que los jueces ordinarios pueden por s mismosdeclarar la derogacin y supuestos en los que se planteen dudas al juzgadoren cuyo caso ste debe formular una cuestin de inconstitucionalidad anteel Tribunal Constitucional. El profesor GARCA DE ENTERRA recoge en la segun-da versin de su estudio (la que se incluye en el libro objeto de esta resea,pginas 87 a 94) tanto la doctrina de esas sentencias como la posicin dis-crepante del magistrado Rubio Llrente (que en su voto particular proponedistinguir netamente entre derogacinaplicable a la legislacin anterior ala Constitucin y reservada a los jueces y Tribunales ordinariose incons-titucionalidadslo aplicable a la legislacin posterior y reservada al Tri-bunal Constitucional), y opone frente a ellas la objecin de que adolecende una debilidad pragmtica visible (p. 92). Debilidad que consiste enconsagrar una grave inseguridad jurdica al dejar a una multiplicidad decentros de decisin resolver un problema que exige un juicio previo deinconstitucionalidad. La derogacin o no derogacin pasa por un juicio pre-vio de inconstitucionalidad"inconstitucionalidad sobrevenida", y ese juicioprevio tiene exactamente el mismo contenido tanto si la ley contrastada esposterior, como si es anterior a la Constitucin (p. 93). Tal juicio exige noslo utilizar conceptos sumamente abiertos, sino adems una interpretacinde la Constitucin entera, cuyo cometido, por ello, debe encomendarse alTribunal Constitucional, lo que tiene, adems, la ventaja de que las senten-cias de ste producen efectos erga omnes, lo que favorece tambin a laseguridad jurdica. GARCA DE ENTERRA concluye, pues, sugiriendo que, aunquehaya quedado establecido el sistema impuesto por las sentencias citadas, sinembargo, es deseable que los jueces planteen la cuestin de inconstitucio-nalidad cada vez que adviertan una contradiccin entre una norma anteriora la Constitucin y los principios generales de sta, en lugar de proceder adeclarar derogada la norma sin ms en materia tan delicada.
4. La posicin que la Constitucin ocupa en el ordenamiento jurdicoobliga a interpretar ste, en cualquier momento de su aplicacin, en elsentido que resulta de los principios y reglas constitucionales. El origen delprincipio de 'interpretacin conforme a la Constitucin (pp. 95 a 103) esten el proceso de constitucionalidad de las leyes: Antes de que una ley seadeclarada inconstitucional, el juez que efecta el examen tiene el deberde buscar en va interpretativa una concordancia de dicha ley con la Cons-titucin (p. 96). Este principio conecta con la presuncin de constituciona-
342
-
CRITICA DE LIBROS
lidad de las leyes, de modo que slo ser declarada inconstitucional unaley cuando no exista sobre ello duda razonable.
La interpretacin de una norma conforme a la Constitucin no sloobliga a determinar cules son los principios constitucionales, el orden devalores que hacen que la Constitucin tenga una unidad material de sen-tido (pp. 97 y ss.), sino que tambin conlleva a la necesidad de realizar unainterpretacin de los principios constitucionales mismos (pp. 100 y ss. y, msadelante, pp 209 a 238). Tal modo de actuar impone algunas consecuencias,que GARCA DE ENTERRA esquematiza en torno a los siguientes postulados:La Constitucin es el contexto de todas y cada una de las leyes, reglamentosy normas del ordenamiento a efectos de su interpretacin y aplicacin(art. 3., 1 CC). La Constitucin prevalece no slo en la interpretacin decla-rativa, sino tambin en la interpretacin integrativa (art. 1., 4 CC). Re-sulta prohibida cualquier construccin interpretativa y dogmtica que con-cluya en un resultado directa o indirectamente contradictorio a los valoresconstitucionales. Las normas constitucionales son, pues, normas dominantesfrente a todas en la concrecin del sentido general del ordenamiento. La doc-trina legal que resulta de las sentencias del Tribunal Constitucional tieneun valor preeminente frente a cualquier otro cuerpo jurisprudencial, preemi-nencia tanto en el caso de que la sentencia declare la inconstitucionalidadde una norma como en el de que slo realice una interpretacin en conso-nancia con la Constitucin, aunque en este ltimo caso o prevalezca comoley, sino como tal doctrina y slo en cuanto que la intervencin del TribunalSupremo supoga una colisin con la Constitucin.
5. De todo lo cual resulta la funcin preeminente que aqu desempeael Tribunal Constitucional y la necesidad, pues, de analizar su configuracinjurdica.
El origen de la jurisdiccin constitucional lo sita GARCA DE ENTERRA enla invencin norteamericana de la judicial review (clave de la bveda deia formidable construccin histrica que han sido y siguen siendo los Esta-dos Unidos, p. 128), la cual, aunque rechazada inicialmente en la Europa dela restauracin, tanto por la derecha (principio monrquico) como por laizquierda (prevalencia del sustrato efectivo del poder), fue recibida despusde la Primera Guerra Mundial a travs de la obra de KELSEN, con algunasmodificaciones (jurisdiccin concentrada, etc., vase p. 131), y qued defini-tivamente enraizada en Europa tras la trgica experiencia, que condujo ala Segunda Guerra Mundial, de comprobar que el legislador puede llegara ser la mayor amenaza para la libertad (p. 133).
La Constitucin de 1978 ha incorporado a nuestro ordenamiento la juris-diccin constitucionalque tiene entre nosotros un efmero precedente enel Tribunal de Garantas Constitucionalesy Jo ha hecho con plenitud decompetencias. GARCA DE ENTERRAque fue uno de los autores del antepro-yecto de la Ley orgnica del Tribunallas agrupa en cuatro rdenes de
343
-
FERNANDO SAINZ MORENO
cuestiones: a) recursos sobre la constitucionalidad de las leyes (pp. 139 y ss.);b) recursos de amparo (pp. 143 y ss.); c) conflictos constitucionales (pp. 131y siguientes), y d) control previo de inconstitucionalidad (pp. 155 y ss.).
6. El anlisis de las posibilidades y de los riesgos de la justicia consti-tucional, esto es, el estudio de las objeciones crticas contra el sistema dejusticia constitucional y la respuesta a estas objeciones es una de las partesms brillantes de este libro.
La cuestin de si los graves problemas que se someten al Tribunal Cons-titucional pueden o no ser resueltos por el derecho (son susceptibles dereconducirse a soluciones jurdicas con parmetros preestablecidos?), y lacuestin de la legitimidad del Tribunal (cul es la fuente de ese formidablepodery ms grave an, su legitimidad democrtica?) han hecho de lajurisdiccin constitucional el centro de una polmica en la que se pone demanifiesto el eterno problema de la relacin entre la poltica y el derecho.Y aqu GARCA DE ENTERRA centra la cuestin situndola entre las dos obje-ciones fundamentales que se han levantado contra la jurisdiccin constitu-cional. De un lado, el argumento de que la ley conflictiva no puede ser elfundamento de la decisin sobre su propio contenido, argumento desarrolladopor Cari SCHMITT y analizado con todo rigor en este libro (pp. 159 y ss.: Ladecisin que resuelve las dudas sobre el contenido de una determinacinconstitucional no puede deducirse del propio contenido dudoso: por ello estadecisin en su esencia no es una decisin judicial), y de otro el argumentojacobino, como lo denomina GARCA DE ENTERRA, de la prevalencia absolutade la Asamblea (pp. 163 y ss.): En el jacobinismo histricodice el autor,pgina 164 aparece el mito de la Asamblea la "Convencin" como elJugar donde se posa el Espritu Santo o, en trminos ms secularizados, elespritu colectivo infalible y certero en una suerte de unin mstica logradaa travs del debate incesante y de la catarsis que ste procura En tornoa ambos argumentos, entre otros, que el autor analiza (el carcter conser-vador del derecho, dique contra las mutaciones p. 165 y, sobre todo, lacrisis norteamericana de la judicial reviewpp. 167 y ss., que GARCA DEENTERRA descubre para el pensamiento espaol al ser hasta ahora descono-cida, desde esta perspectiva, en los planteamientos doctrinales de nuestraliteratura jurdica), se sintetiza la crtica fundamental que se ha formuladocontra los Tribunales Constitucionales. Sin embargo, esas objeciones tienenrespuesta.
Es cierto que los Tribunales Constitucionales deciden conflictos polticos,pero lo caracterstico esdice GARCA DE ENTERRA, p. 178que la resolucinde los mismos se hace por criterios y mtodos jurdicos, y esto no slo for-malmente (segn la famosa objecin de SCHMITT, de que la justicia consti-tucional slo es judicial en la forma), sino materialmente, por medio de larazn llamada derecho.
344
-
CRITICA DE LIBROS
Ahora bien, el derecho constitucional exige un mtodo interpretativoespecfico para que el juez constitucional no pierda de vista en ningn mo-mento las consecuencias prcticas (i. e. polticas) de la resolucin que estllamado a dictar (p. 179). Y esto en un sentido que puede ser distinto delque afecta al juez ordinario, porque aqu summum ius summa iniuria nosignifica tanto que la ley puede ser injusta en su aplicacin a un caso singu-lar, como que lo justo en el caso individual lesione los valores generales.El problema est, pues, en determinar qu influencia le es permitida aljuez conceder a esas eventuales consecuencias sobre su sentencia (p. 180)Y GARCA DE ENTERRA concluye citando a OTTO BACHOF: ... esas consecuenciasslo puede tomarlas en cuenta en el marco de las posibilidades abiertas porel ordenamiento (p. 183).
De la fidelidad en la aplicacin del mtodo jurdico depende la perviven-cia del Tribunal como institucin bsica de un sistema jurdico, esto es,depende exclusivamente de s mismo, de su autenticidad y de su rigor (p-gina 185). Los Tribunales Constitucionales deben acertar a imputar razo-nablemente a la norma suprema sus decisiones singulares..., ... slo astendrn autoridad para seguir siendo aceptados por la comunidad en elejercicio de su formidable poder (p. 184). La objecin tpica de que estoconducira a una utpica sustitucin de la poltica por el derecho carecede toda consistencia. No es cierto que la justicia constitucional intenteeliminar a la poltica para ponerse en su lugar; por el contrario, una delas funciones bsicas de la jurisdiccin constitucional es la de mantenerabierto el sistema, la de hacer posible su cambio permanente, el acceso alpoder de las minoras... Y se comprende fcilmente que esta apertura delsistema sea ms posible cuando la asegura un Tribunal Constitucional comointrprete de una Constitucin democrtica, que cuando queda confiada ala buena voluntad del partido en el poder en cada momento (p. 188). Laaplicacin del mtodo jurdico a la imposicin de la eficacia real de unaConstitucin no desplaza ninguna pretensin poltica legtima, pero fuerza
-
FERNANDO SAINZ MORENO
nes del legislador contrarias a la Constitucin, y esa declaracin de nulidad,tomada dentro del marco de la Constitucin, obliga al legislador que quieramantener su postura a promover la modificacin de la Constitucin, estclaro que la posicin del Tribunal est directamente relacionada con la revi-sin de la Constitucin. En la articulacin entre justicia constitucional yrevisin, se hace patente la posicin jurdica del Tribunal (p. 198). Al Tri-bunal corresponde desvelar las reformas solapadas de la Constitucin quese presentan como simples reformas legislativas, y obligar a que stas seformulen abiertamente como tales reformas constitucionales, esto es, comomodificaciones del texto constitucional, por el procedimiento y con las garan-tas establecidas para ello. Se trata, pues, de reconducir al poder constitu-yente lo que es de su competencia y mantener al poder legislativo dentrode la suya, dentro del mandato constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Cons-titucional acta como comisionado del poder constituyente, teniendo porfuncin sostener la efectividad del sistema constitucional (p. 197), no comorgano soberano, sino como comisionado de quien detenta la soberana. Estaradica en el poder constituyente, al cual el Tribunal est sometido y de lacual dependen no slo su existencia, sino sus mismas decisiones (vansepp. 200 y ss. sobre la revisin de las decisiones del Tribunal por el poderconstituyente).
8. Y GARCA DE ENTERRA cierra su anlisis situando como tema centralde la jurisdiccin constitucional, en la actualidad, el de los criterios de fondoque fundamentan las decisiones del Tribunal. Y aqu desarrolla la tesis queya aparece apuntada en otros pasajes de este libro y en estudios anteriores(sobre todo en sus Reflexiones sobre la Ley y los principios generales delDerecho, RAP, 40, 1963) de la interpretacin de la Constitucin inspirada enel mantenimiento de un orden abierto (v. exposicin de las doctrinas deELT y de HABERLE, pp. 210 y ss.), tesis que, sin embargo, hay que entendercorregida en su alcance por la declaracin que el autor hace en la primeraparte del libro: La concepcin material y tica de la libertad, que partede una idea integral del hombre, es lo sustancial y es de ella de donde derivauna sociedad abierta; por tanto, parece errneo elevar esta ltima a criteriobsico desde el cual la libertad quedara instrumentalizada como simplearbitrio tcnico (p. 101).
Tal interpretacin es, en todo caso, una interpretacin jurdica cuya pecu-liaridad radica tanto en la necesidad de una especial valoracin de lasconsecuencias a que conduce (v. ms atrs, pp. 179 y ss.) como, sobre todo,en la aplicacin de conceptos abiertos (concentrados, en la exposicin deGARCA DE ENTERRA; conceptos y no concepciones, vanse pp. 226 y ss.)y que se expresa no como un acto de poder, sino por la va del derecho,mediante la explicacin, persuasin y justificacin razonada.
346
-
CRITICA DE LIBROS
III
En mi opinin, otro de los temas centrales de este libro es el tratamientodel mtodo jurdico. Aunque el autor no lo presenta como tal, el lector ter-mina con la impresin clara de que, en el fondo, de lo que en l se trataes de cmo se puede razonar jurdicamente sobre una materia en la queel derecho y la poltica parecen inescindibles. Este modo de pensar jurdicosobre cuestiones polticas supone una respuesta, no formulada como tal,pero evidente al problema fundamental que la crtica ideolgica del derechoplantean a los juristas. Es el jurista consciente de los prejuicios que sos-tienen sus razonamientos? Es consciente del carcter opinable de sus direc-trices? De qu manera puede lograrse que la imposicin autoritaria dedecisionesactos o normasopinables no dae la pretensin de justicia enla cual descansa la legitimidad del derecho? La respuesta histrica a estapregunta ha sido el Estado constitucional. En l se auna el reconocimientodel carcter positivo del derecho con la aspiracin hacia una razn natural.El Estado constitucional no define el criterio de lo justo, sino que abre unespacio para que los distintos proyectos de justicia lleguen a hacerse positi-vos dentro de los limites de ese espacio. Esta es la idea que, a mi juicio,constituye la directriz interna del libro, cuya fundamentacin entronca cla-ramente con la concepcin del autor sobre un orden jurdico abierto, en elcual la tarea de la ciencia jurdica es el descubrimiento, conexin e ilus-tracin de principios generales (Reflexiones sobre la Ley y los principiosgenerales del Derecho, RAP, 40, 1963).
Desde esta perspectiva la primaca del derecho sobre la poltica no des-cansa en una diferencia dada, esencial, entre poltica y derecho, sino en unjuego de relaciones complejo y matizado. Y as, lo que este libro pone deevidencia es la virtualidad poltica de la Constitucin entendida y vividacomo norma jurdica.
El eje del pensamiento expuesto por GARCA DE ENTERRA se centra, a mijuicio, en la idea de someter al derecho un reino dejado al capricho y alarbitrio de los polticos, el reino de la Constitucin concebida no como simpledecisin existencial, consumada en un momento nico y remitida en susuerte todos los avatares y las pasiones de la lucha poltica ulterior, sinocomo una norma jurdica efectiva que articula de manera estable los ele-mentos bsicos del orden poltico y social y que es capaz de funcionar nor-mativamente como clave de bvedas del sistema jurdico entero* (p. 187).Para ello es necesario actuar desde una determinada actitud y aplicando uncierto mtodo. Mtodo que en este libro proyecta su luz, sobre todo, en dospuntos: 1. En el uso de una construccin dialogante, ms que dialctica,con las posiciones e ideas contrarias que histricamente van formando, porsuperacin y afirmacin razonada, la tesis que se expone. Por esta va se
347
-
FERNANDO SAINZ MORENO
consigue no slo exponer, contrastadas y, por tanto, con perfiles ms ntidos,las tesis que se defienden, sino tambin mostrar su estado de evolucin per-manente. Tal mtodo exige, claro es, acertar a descubrir cules son esasfuerzas determinantes y construir con ellas el campo de acciones y reaccio-nes en que viven. Dos luminosos ejemplos de este modo de razonar son, enmi opinin: a) La presentacin de la concepcin normativa de la Constitucinentre el ataque de la derecha monrquica (principio monrquico) y el dela izquierda hegeliana (la constitucin reducida a la estructura real quela subyace y soporta)vanse pp. 41 y ss. y 129 y ss., y b) la presentacinde la justicia constitucional situada entre la crtica de SCHMITT (no cabeaqu una decisin judicial en cuanto al fondo, slo en cuanto a la forma) yla del jacobismo asambleario (dogma de la soberana parlamentaria) (van-se pp. 159 y ss.) 2. Y, por otra parte, en el desarrollo de una concepcin delderecho que ve en ste una realidad mucho ms compleja que la que resultade concebir el orden jurdico como producto exclusivo de la Asamblea legis-lativa. La irnica referencia que el autor hace al espritu colectivo e infali-ble y certero de la Asamblea (vase p. 164) refleja, en mi opinin, una viven-cia prctica autntica y apasionadamente jurdica de lo que es el Derecho yde las fuerzas que lo alimentan, muy especialmente, de la participacin ca-pital de los jueces y de los juristas en su formulacin.
El autor, en fin, contagia al lector de la ilusin que en l ha despertadola nueva Constitucin (en la Constitucin de 1978 tiene el vivir de los espa-oles una firme esperanza dice en el prlogo) mostrando los efectosde orden y libertad que en la vida social produce la aplicacin jurdica de laConstitucin, esto es, su aplicacin por la va artesanal que pasa de la normaa la decisin mediante la explicacin, persuasin y justificacin razonada.
348
-
RESEA BIBLIOGRFICA (*)
* Esta seccin ha sido elaborada por los siguientes miembros del Departamentodo Documentacin del Centro de Estudios Constitucionales, habiendo sido coordi-nada por Germn Gmez Orfanel, Director de dicho Departamento.
Ricardo Banzo, Paloma Saavedra.Mara Eulalia Castellanos. Concepcin Sez Lorenzo.Matilde Fernndez Cruz. Julin Snchez Garca.Mara Luisa Marn Castn. Nina Snchez Martnez.Mara Dolores Paz.
Con la colaboracin de Joaqun Abelln (Director del Departamento de Estudios).